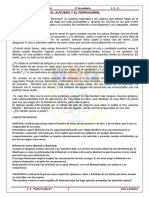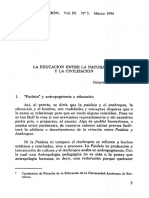Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Papel Del Estado en La Educación
El Papel Del Estado en La Educación
Cargado por
nestor moralesDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Papel Del Estado en La Educación
El Papel Del Estado en La Educación
Cargado por
nestor moralesCopyright:
Formatos disponibles
Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos (México)
ISSN: 0185-1284
cee@cee.edu.mx
Centro de Estudios Educativos, A.C.
México
El papel del Estado en la educación
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXII, núm. 1, 1° trimestre, 2002, pp.
5-8
Centro de Estudios Educativos, A.C.
Distrito Federal, México
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27032101
Cómo citar el artículo
Número completo
Sistema de Información Científica
Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
EDITORIAL
El papel del Estado en la educación
El tiempo transcurrido entre la caída del muro de Berlín y el derrumbe de
las Torres Gemelas del World Trade Center abarca un pequeño fragmento
de historia humana que, a pesar de su brevedad, ha cambiado drástica-
mente el destino del orden internacional. La justificación de Hobbes para
su Estado-Leviatán se desmorona ante nosotros: ya no es posible, desde
la política, proteger la vida y la propiedad de las personas, ni tampoco
garantizar un orden social pacífico e incluso conformista. La fragilidad
de las creaciones humanas se revela ante nuestros ojos y muy en especial
las nociones de Estado, política, nación y partidos políticos, que ahora
percibimos como meros constructos, como ideales de la razón política.
La misma política no parece ser otra cosa que la guerra continuada con
otros medios.
El Estado de bienestar se está desmontando como respuesta a la crisis
fiscal de fines de siglo, pero su contraparte, el Estado mínimo, además
de sospechosa, resulta casi impensable en sociedades con grandes
injusticias sociales de honda raigambre histórica. El Estado totalitario,
que se vincula directamente con los abusos fascistas del Tercer Reich,
y con los abusos socialistas de la dictadura stalinista, hiere la memoria y
la historia con su fardo genocida, pero el Estado político-liberal, que se
pretende plural y multicultural al sustentarse en una cultura cívica mínima
ampliamente compartida, difícilmente puede enfrentar el reto de incor-
porar a la vida política estratos apolíticos o marginados cuya prioridad es, en
6 REVISTA LATINOAMERICANA . . . VOL. XXXII, NÚM. 1, 2002
muchas ocasiones, la supervivencia diaria. Pero, después de todo, ¿qué es
el Estado?
Las ideas de Estado mínimo esconden una metáfora geométrica que
alude al tamaño de algo que se ha vuelto sospechoso y que está siendo
cuestionado y, por ende, se propone su reducción. La definición de Jellineck
es clásica: el Estado es “la corporación formada por un pueblo, dotada de
un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio”.
¿Qué es aquí lo que hay que reducir? ¿El territorio, el pueblo o el poder de
mando originario? Todo parece indicar que es el poder de mando, pero
como ya lo señaló Schmidt, la concepción jurídica del Estado, definida
por Jellineck, en última instancia apunta al Estado total y está en los fun-
damentos de la idea de Estado-nación, el cual es ahora cuestionado por el
embate multicultural de raigambre conservadora; pero si la nación-Estado
ya no parece viable, entonces ¿a qué debemos apostar? ¿Al Estado mul-
tinacional o al Estado posnacional?
En última instancia, quienes enarbolan la bandera del Estado reducido
o mínimo pretenden la universalización del mecanismo de libre mercado
como la forma más eficiente para la distribución de los recursos escasos,
además de la reducción de la burocracia gubernamental, del déficit fiscal
del sector público, así como de la esfera de actividad del gobierno, pero a
la vez exigen amplios derechos económicos, políticos y sociales que tienden
a sobrecargar al Estado. Ciertamente, la combinación de libre mercado,
burocracia mínima y actividad gubernamental limitada puede resultar
particularmente desastrosa en el ámbito de la educación. Es aquí, como
en otros lugares comunes, donde el uso de fórmulas universales conduce
usualmente al fracaso: no atienden al contexto específico, a las condiciones
materiales de vida, a las necesidades humanas. Como ejemplo se puede
utilizar un lugar común: se debe gastar por lo menos el 8% del Producto
Interno Bruto en el ámbito de la educación. ¿Qué nos podrían decir al
respecto los jefes de Estado de Samoa Americana, Polinesia Francesa,
Guam, Moldavia, Namibia, Nueva Caledonia o Suecia? Que en sus países
se invirtió, a finales del siglo pasado, más de ese porcentaje. ¿Y qué
pasaría si se gastara esa cantidad en países conocidos por sus altos niveles
de corrupción, como México? Quizá podría aumentar la codicia, el hurto
y la rapiña: en más de un sentido la educación encierra un Tesoro.
EDITORIAL 7
I. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO
El artículo 3o. constitucional dice a la letra: “...el Estado —Federación,
Estados y Municipios— impartirá educación preescolar, primaria y
secundaria”. De esta forma, se propone una definición limitada de lo estatal,
que abarca sólo a los poderes públicos y no al ciudadano, y a pesar de que
en el artículo 1o. de la Ley General de Educación se corrige este defecto de
visión, una ley de naturaleza inferior no puede derogar o sobreponerse
a una ley superior: la Ley General de Educación se subordina a la
Constitución, norma suprema de la Nación. Si seguimos la definición limitada
de lo estatal, nos encontramos con la pregunta acerca de qué debe hacer el
gobierno en turno con respecto a la educación, porque si la alternativa
al Estado paternalista es la aplicación de la idea de Estado ultramínimo,
esto podría resultar en extremo peligroso, ya que de esta forma el Estado,
entendido sólo como poder coercitivo, se limita a vigilar que las
transacciones mercantiles generalizadas sean justas: el ciudadano soberano,
portador de derechos desaparece detrás del cliente como portador de
intereses y del consumidor como sujeto de preferencias individualistas.
Ahora más que nunca es necesario pensar el Estado con seriedad,
distinguiéndolo del gobierno en turno, que es su brazo operativo, de la
política y de la administración pública. Si el Estado ha de tener algún
sentido y función, es como realizador de los valores individuales y sociales
de la persona humana. En estos momentos, en países marcados por la
injusticia —expresada de manera visible en las muy desiguales oportuni-
dades de acceso a la educación y en la asimetría en insumos y logros
educativos— parece necesario un Estado socialmente comprometido,
gracias a su impacto redistributivo vía políticas sociales, en el que se dé
la vivencia de los derechos como oportunidades para el libre despliegue
de las facultades y capacidades de cada persona, independientemente de
consideraciones de clase, ideología, religión, etnia, género o disponibilidad
de recursos económicos. La educación, como derecho fundamental, no
puede basarse solamente en la libertad de coacción; no basta ser libre
para ser educado, sino que es necesario que el derecho impacte positiva-
mente en la libertad, para la construcción de un proyecto de vida, que no
inicia ni termina en la escuela, pero que tiene en ésta un centro básico para
la formación humana y la socialización.
8 REVISTA LATINOAMERICANA . . . VOL. XXXII, NÚM. 1, 2002
Ciertamente la educación debe ser una alta prioridad nacional, pero por
sí sola esta proclamación no es suficiente para transformar la dinámica
económica, política y social y las estructuras y sistemas perversos que
producen marginación, exclusión y pobreza. Un Estado socialmente
comprometido debe desarrollar un amplio sistema de derechos y políticas
públicas que garanticen condiciones mínimas de acceso, calidad, retención,
promoción y ayuda en materia de educación, salud, vivienda, alimentación
y seguridad. Si hemos de conservar al Estado en el siglo XXI debemos
recuperar su fin primordial: la realización plena de las personas como el
medio más eficaz para promover sociedades ordenadas, justas y libres.
Javier Brown César
Investigador del CEE
También podría gustarte
- Ensayo El Libre AlbredioDocumento6 páginasEnsayo El Libre Albredioigvic_ones6528Aún no hay calificaciones
- México y la 4T contradicciones y límites (Análisis plural)De EverandMéxico y la 4T contradicciones y límites (Análisis plural)Aún no hay calificaciones
- 00 Hombres en Tiempos de OscuridadDocumento227 páginas00 Hombres en Tiempos de Oscuridadsergio4walter4german100% (3)
- Entre el mercado gratuito y la educación pública: Dilemas de la educación chilena actualDe EverandEntre el mercado gratuito y la educación pública: Dilemas de la educación chilena actualAún no hay calificaciones
- El Derecho y La MoralDocumento19 páginasEl Derecho y La MoralAlejandra GarcíaAún no hay calificaciones
- La Tragedia de Los Bienes ComunesDocumento19 páginasLa Tragedia de Los Bienes ComunesBlable Pliplo100% (1)
- La Pampa NostraDocumento105 páginasLa Pampa NostraAnonymous MUTotIdAún no hay calificaciones
- (Jorge Eliécer Gaitán) Manifiesto Del UnirismoDocumento42 páginas(Jorge Eliécer Gaitán) Manifiesto Del UnirismoRed Revuelta100% (2)
- Democracia MunicipalDocumento368 páginasDemocracia MunicipalAnonymous KdLymiboZc100% (2)
- Intimpa, Árbol Del SolDocumento28 páginasIntimpa, Árbol Del Solbersabeth100% (1)
- Filmus - Estado Sociedad y Educacion en La ArgentinaDocumento17 páginasFilmus - Estado Sociedad y Educacion en La ArgentinaPeerAún no hay calificaciones
- Filmus - Estado Sociedad y Educación en La Argentina de Fin de SigloDocumento3 páginasFilmus - Estado Sociedad y Educación en La Argentina de Fin de SigloFlorencia LastraAún no hay calificaciones
- Jacques Rancière - en Los Bordes de Lo PolíticoDocumento49 páginasJacques Rancière - en Los Bordes de Lo PolíticoFrancisco CuriqueoAún no hay calificaciones
- Primer Parcial DUPLAS 2019Documento11 páginasPrimer Parcial DUPLAS 2019natu k mznAún no hay calificaciones
- Politicas Comunicación LatinoamericaDocumento7 páginasPoliticas Comunicación LatinoamericamayraAún no hay calificaciones
- Trabajo Anyela Globalizacion IiDocumento11 páginasTrabajo Anyela Globalizacion Iiestudios juridicosAún no hay calificaciones
- El Rol Subsidiario Del EstadoDocumento4 páginasEl Rol Subsidiario Del EstadoNicolás Georger GarcíaAún no hay calificaciones
- Puiggrós A. 2019 Capítulo VIII El Derecho A La Educación, Punto de PartidaDocumento8 páginasPuiggrós A. 2019 Capítulo VIII El Derecho A La Educación, Punto de PartidaCarolina GamboaAún no hay calificaciones
- Filmus Modificado - Estado Sociedad y Educacion en La ArgentinaDocumento13 páginasFilmus Modificado - Estado Sociedad y Educacion en La ArgentinaCamila Ponce de LeonAún no hay calificaciones
- Cultura Ciudadania EducacionDocumento17 páginasCultura Ciudadania EducacionPaloma Carolina Balmaceda UrzuaAún no hay calificaciones
- TP Brecha Entre Educacion Publica y PrivadaDocumento21 páginasTP Brecha Entre Educacion Publica y PrivadaMelanie Ditter Mariani100% (1)
- Política Social en El Estado de Bienestar Al NeoliberalDocumento18 páginasPolítica Social en El Estado de Bienestar Al NeoliberalCarlos AngelAún no hay calificaciones
- Trabajo SistemaDocumento6 páginasTrabajo Sistemaveronica madrugaAún no hay calificaciones
- Unidad temaTICA 6 PDFDocumento27 páginasUnidad temaTICA 6 PDFAldana De ChiaraAún no hay calificaciones
- Sotelo EEYS Dossier CorregidoDocumento6 páginasSotelo EEYS Dossier CorregidoMauricio SoteloAún no hay calificaciones
- RAÚL LEIS, ResumenDocumento18 páginasRAÚL LEIS, ResumenmarimarisolAún no hay calificaciones
- Reseña 2 - FILMUS-Estado, Sociedad y Educación en La ArgentinaDocumento18 páginasReseña 2 - FILMUS-Estado, Sociedad y Educación en La ArgentinaAle MoyanoAún no hay calificaciones
- Ensayos Ganadores Del Concurso de Ensayo "Historia Económica Venezolana"Documento114 páginasEnsayos Ganadores Del Concurso de Ensayo "Historia Económica Venezolana"César R. Yegres G.0% (1)
- Capitalismo y SocialismoDocumento9 páginasCapitalismo y SocialismoCompu Servicios Aguilera Trabajos UniversitariosAún no hay calificaciones
- ResumenDocumento11 páginasResumenLaura VillegasAún no hay calificaciones
- 01 - Filmus - Estado Sociedad y Educacion en La Argentina PDFDocumento14 páginas01 - Filmus - Estado Sociedad y Educacion en La Argentina PDFMatias AcevedoAún no hay calificaciones
- Daniel Filmus Cap 2 Estado y Sociedad en ArgentinaDocumento17 páginasDaniel Filmus Cap 2 Estado y Sociedad en ArgentinaNicolas MedranoAún no hay calificaciones
- Fines Del Estado y Su Funcion Del EstadoDocumento6 páginasFines Del Estado y Su Funcion Del EstadoPaulina Rojas GomezAún no hay calificaciones
- Afonía CiudadanaDocumento15 páginasAfonía Ciudadanalorena begleAún no hay calificaciones
- Clase 1Documento17 páginasClase 1Paula GalánAún no hay calificaciones
- Rol Del Estado Subsidiariedad y Principalidad LOBO MARCELODocumento3 páginasRol Del Estado Subsidiariedad y Principalidad LOBO MARCELOSantiago YañezAún no hay calificaciones
- Texto 03Documento9 páginasTexto 03FERNANDA KATE DAYANARA RONCAL BUENOAún no hay calificaciones
- SDH Propuesta Didáctica para EducadoresDocumento26 páginasSDH Propuesta Didáctica para EducadoresGina GonzálezAún no hay calificaciones
- Desarrollo Económico Marcos Tulio ÁlvarezDocumento7 páginasDesarrollo Económico Marcos Tulio ÁlvarezLorennyAún no hay calificaciones
- Estado, Sociedad y Educación en Argentina. Una Aproximación Histórica - Daniel FilmusDocumento23 páginasEstado, Sociedad y Educación en Argentina. Una Aproximación Histórica - Daniel FilmusYanina FrascaAún no hay calificaciones
- Educación Pública, Luis Gómez LLorenteDocumento15 páginasEducación Pública, Luis Gómez LLorenteMiguel González CaballeroAún no hay calificaciones
- Definiciones de Política Educativa y PúblicaDocumento12 páginasDefiniciones de Política Educativa y PúblicaacegroAún no hay calificaciones
- Unidad Tematica N6Documento25 páginasUnidad Tematica N6TrinidadTerésAún no hay calificaciones
- Filmus-Estado, Sociedad y Educacion en La Argentina de Fin de SigloDocumento15 páginasFilmus-Estado, Sociedad y Educacion en La Argentina de Fin de SigloLuis LafuenteAún no hay calificaciones
- Anarcoestatismo. Defendiendo Lo Público, Destruyendo Lo Común.Documento19 páginasAnarcoestatismo. Defendiendo Lo Público, Destruyendo Lo Común.Alfredo Reyes OjedaAún no hay calificaciones
- Guía de Estudios para Parcial N 1Documento10 páginasGuía de Estudios para Parcial N 1Alejandra VieraAún no hay calificaciones
- El Intervencionismo Estatal (Policía Administrativa) RGBDocumento31 páginasEl Intervencionismo Estatal (Policía Administrativa) RGBFernandoMartellAún no hay calificaciones
- Jose RevueltasDocumento3 páginasJose Revueltaspampi0Aún no hay calificaciones
- Liberalism oDocumento9 páginasLiberalism oyass220140Aún no hay calificaciones
- Estado de Derecho Isabela MDocumento4 páginasEstado de Derecho Isabela MIsabella Martínez CastilloAún no hay calificaciones
- Bajo Qué Gobierno Se Promulga La Ley de Instrucción Primaria ObligatoriaDocumento4 páginasBajo Qué Gobierno Se Promulga La Ley de Instrucción Primaria Obligatoriamelissa291991Aún no hay calificaciones
- Ensayo PoliticaDocumento7 páginasEnsayo PoliticaShe RelAún no hay calificaciones
- Filmus Estado, Sociedad y Educación en La ArgentinaDocumento18 páginasFilmus Estado, Sociedad y Educación en La ArgentinaLucas TelloAún no hay calificaciones
- Taller Constitucional 1-2Documento9 páginasTaller Constitucional 1-2Juan Carlos BetancurtAún no hay calificaciones
- Estado, Sociedad y Educación - D. FILMUSDocumento22 páginasEstado, Sociedad y Educación - D. FILMUSRebeca MedinaAún no hay calificaciones
- Sociopolítica y Educación Bloque 2 BDocumento8 páginasSociopolítica y Educación Bloque 2 BCeci TorralbaAún no hay calificaciones
- Venezuela Potencia 2Documento7 páginasVenezuela Potencia 2AndrésAún no hay calificaciones
- Filmus - Estado Sociedad y Educacion en La ArgentinaDocumento18 páginasFilmus - Estado Sociedad y Educacion en La ArgentinaalejandraAún no hay calificaciones
- Entregable Final Desarrollo SustentableDocumento18 páginasEntregable Final Desarrollo SustentableFrancisco DueñasAún no hay calificaciones
- Entrega Ensayo 1 La Evolución de Estado Atraves de La HisotriaDocumento5 páginasEntrega Ensayo 1 La Evolución de Estado Atraves de La HisotriaJohan Alexander Quiceno CorreaAún no hay calificaciones
- Administraciónn Publica Una Visión de EstadoDocumento15 páginasAdministraciónn Publica Una Visión de EstadoEdgar Vázquez CruzAún no hay calificaciones
- Kalmanovitz, Salomon - El Modelo Anti Liberal ColombianoDocumento18 páginasKalmanovitz, Salomon - El Modelo Anti Liberal ColombianoAnonymous M1fQ1aFAún no hay calificaciones
- Filmus Resumen ConsignasDocumento7 páginasFilmus Resumen ConsignasLu RiveraAún no hay calificaciones
- Bruno Revesz - Gobernar DemocráticamenteDocumento15 páginasBruno Revesz - Gobernar Democráticamenteeduardo malpica ramosAún no hay calificaciones
- 17-Filmus Estado Sociedad y Educacion en La Argentina Cap 2 1Documento17 páginas17-Filmus Estado Sociedad y Educacion en La Argentina Cap 2 1Adrian GomezAún no hay calificaciones
- El Papel Del Estado y EducaciónDocumento4 páginasEl Papel Del Estado y EducaciónLiliana Solorzano GomezAún no hay calificaciones
- Foro de Educación 1698-7799: IssnDocumento29 páginasForo de Educación 1698-7799: IssnGuada VillasantiAún no hay calificaciones
- 102 483 1 PB PDFDocumento9 páginas102 483 1 PB PDFjorge356Aún no hay calificaciones
- Resumen TSC 1 Unidad 1 - Unidad 2Documento20 páginasResumen TSC 1 Unidad 1 - Unidad 2Marisa. 17Aún no hay calificaciones
- El Poder y La Comunicacion en La Sociedad Digital Luis Nunez LadevezeDocumento14 páginasEl Poder y La Comunicacion en La Sociedad Digital Luis Nunez LadevezeSaul CordovaAún no hay calificaciones
- El Patrimonio de La Modernidad en GuadalajaraDocumento14 páginasEl Patrimonio de La Modernidad en GuadalajaraAlex CovarrubiasAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final - Escenario 8 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL - CONSTITUCIÓN E INSTRUCCIÓN CÍVICA - (GRUPO B03)Documento13 páginasEvaluacion Final - Escenario 8 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL - CONSTITUCIÓN E INSTRUCCIÓN CÍVICA - (GRUPO B03)María Camila ContrerasAún no hay calificaciones
- Acción de Libertad en BoliviaDocumento9 páginasAcción de Libertad en BoliviaFernando HidalgoAún no hay calificaciones
- De La Individualidad Como Uno de Los Elementos Del BienestarDocumento4 páginasDe La Individualidad Como Uno de Los Elementos Del BienestarAlexis GomezAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos Alvaro CamargoDocumento24 páginasDerechos Humanos Alvaro CamargoyeimirisAún no hay calificaciones
- Antropología - Apuntes Del Tema 2.2 Voluntad y Libertad (Segunda Parte)Documento11 páginasAntropología - Apuntes Del Tema 2.2 Voluntad y Libertad (Segunda Parte)gonzalo.manrique.123Aún no hay calificaciones
- Acercamiento A Los DDHH Cejuv 4 MzoDocumento52 páginasAcercamiento A Los DDHH Cejuv 4 MzoMaría Estela FernándezAún no hay calificaciones
- Ficha Practica 25-05Documento2 páginasFicha Practica 25-05katerinAún no hay calificaciones
- Nosotros Acusamos (La Protesta)Documento1 páginaNosotros Acusamos (La Protesta)anarquiahumanaAún no hay calificaciones
- Comparación Immanuel Kant y Stuart MillDocumento2 páginasComparación Immanuel Kant y Stuart MillSanti EnCoAún no hay calificaciones
- Discursos Sud - Por Medio de La Obediencia y El Sacrificio Recibimos Las Bendiciones Del CieloDocumento8 páginasDiscursos Sud - Por Medio de La Obediencia y El Sacrificio Recibimos Las Bendiciones Del CieloLeo HerdezAún no hay calificaciones
- The Supreme Court: Washington v. GlucksbergDocumento4 páginasThe Supreme Court: Washington v. GlucksbergFlavia Angela De La GraciaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Mundo de SofiaDocumento28 páginasTrabajo de Mundo de SofiaDaniel Pava100% (1)
- Resumen de HinkelammertDocumento10 páginasResumen de HinkelammertGraciela AriasAún no hay calificaciones
- La Educacion Entre La NaturalezaDocumento23 páginasLa Educacion Entre La NaturalezaDamián HPAún no hay calificaciones
- Analisis de Los Medios de Comunicación: Unidad 3Documento19 páginasAnalisis de Los Medios de Comunicación: Unidad 3León MoraAún no hay calificaciones
- Carta A Los Internacionales de Bolonia - Mijail BakuninDocumento20 páginasCarta A Los Internacionales de Bolonia - Mijail BakuninAca Au AtalánAún no hay calificaciones
- Cuaderno D Etrabajo Cuarto Fichas 1 A 3Documento36 páginasCuaderno D Etrabajo Cuarto Fichas 1 A 3Percy fidel flores blasAún no hay calificaciones
- La Verdadera LibertadDocumento2 páginasLa Verdadera LibertadDaniela Isabel Carrasco QuevedoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Relación Obra-Experiencia. Benjamin Constant y La Cuestión Francesa.Documento8 páginasEnsayo Sobre La Relación Obra-Experiencia. Benjamin Constant y La Cuestión Francesa.Andres Diez UrretavizcayaAún no hay calificaciones