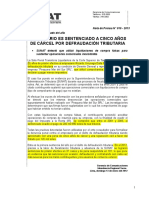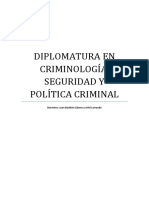Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 Resumen Ejecutivo Tan Cerca Y, Sin Embargo, Tan Diferentes
1 Resumen Ejecutivo Tan Cerca Y, Sin Embargo, Tan Diferentes
Cargado por
JOSE UCROSTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
1 Resumen Ejecutivo Tan Cerca Y, Sin Embargo, Tan Diferentes
1 Resumen Ejecutivo Tan Cerca Y, Sin Embargo, Tan Diferentes
Cargado por
JOSE UCROSCopyright:
Formatos disponibles
INFORME EJECUTIVO
Tan cerca y sin embargo, tan diferentes
Por: Rubén Darío Martínez Pure
Objetivo: Describir el rol de las instituciones en el desarrollo o atraso de un país o región.
Conclusión: Las características políticas de exclusión o inclusión de las instituciones influyen en el comportamiento de los individuos
y permiten incentivos o desestímulos para que un país sea pobre o rico.
Análisis:
Cuando se habla de instituciones hacemos referencia a mecanismos de índole social que procuran ordenar y normalizar
el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido o coincidir con toda una colectividad). Las instituciones en
dicho sentido trascienden las voluntades individuales, al identificarse con la imposición de un propósito en teoría considerado como
un bien social, es decir: normal para ese grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca
la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser poco flexibles y moldeables (Haidar, J.I., 2012)
El desarrollo económico, político y social de América Latina (AL) y Norteamérica (NA) está explicado fundamentalmente por el
papel que han jugado las instituciones. Con la llegada de los conquistadores españoles a AL (Cortés, Pizarro y Toledo) se heredaron y
moldearon instituciones de carácter extractivas: la encomienda, la mita, el trajín, los impuestos regresivos y el repartimiento. Incluso
la estrategia empleada por los españoles para someter a los pueblos aborígenes (incas, chibchas, aztecas, mayas, charrúas, guaraníes)
fue la de quebrantar su orden institucional asesinando o doblegando a los caciques con el objeto de obligar a sus pueblos para extraer
fundamentalmente el oro y la plata. En contraste, en Estados Unidos, se dio un proceso de colonización por una circunstancia
especial, tal como lo observó uno de los primeros colonizadores: “Fue Smith el primero que se dio cuenta de que el modelo de
colonización que había funcionado tan bien para Cortes y Pizarro no funcionaria en Norteamérica (…) Smith observó que, a
diferencia de aztecas e incas, los pueblos de Virginia no tenían oro. Así lo anotó en su diario: Debéis .saber que los víveres son toda
su riqueza” (Acemuglo y Robinson, 2012). Tal condición natural propició que en NA se incentivaran instituciones inclusivas; más
temprano que tarde los colonos norteamericanos visualizaron que para que la colonia fuera viable, serían los propios colonos quienes
tendrían que trabajar. No más orfebres inútiles; Smith instó: “Cuando vuelvan a enviar personas, les rogaría que enviaran a unos
treinta carpinteros, labradores, jardineros, pescadores, herreros, albañiles (…)”
Políticamente, los procesos independentistas de las dos Américas también fueron distintos: Con la invasión de España por
Napoleón Bonaparte en 1808, se gestó un movimiento para defender el territorio español creando las Cortes que promulgaron la
Constitución de Cádiz, primera constitución, que a pesar de su carácter confesional católica, introdujo por primera vez la abolición de
los privilegios, la soberanía popular y la igualdad de las personas ante la ley. Sin embargo, las élites mexicanas, nunca reconocieron la
legitimidad de dicha constitución ni sus posteriores reformas, pues instituciones como la participación popular transgredía el orden del
statu quo impartido desde la conquista. La reproducción de este modelo no se hizo esperar en las élites sudamericanas. A su vez, el
desarrollo constitucional de los Estados Unidos, fue distinto; muy a pesar que la Constitución de Filadelfia (1787) no creó una
democracia tal como la conocemos hoy, pues no abolió la esclavitud, solo hubo voto universal para el hombre blanco, para fines
electorales un hombre negro equivalía 3/5 de un hombre blanco, provocó un estado de convivencia pacífica entre las colonias del
norte y las del sur, hasta el estallido de la guerra civil en 1861. La abolición de la esclavitud (1863) por Lincoln y el triunfo de las
colonias del norte sobre las del sur fueron el resultado de lucha en el fondo entre dos tipos de economías totalmente distintas: una
industrial-abolicionista (Norte) y otra agraria-esclavista (Sur). La inestabilidad política de los Estados Unidos duró cinco años pero
antes y después hubo grandes oportunidades económicas para gran parte de la población, sobre todo a los habitantes del norte y el
oeste. Para los países al sur del Rio Grande se han caracterizado por la inestabilidad política (entre 1824 y 1867, hubo 52 presidentes
en México; el periodo de la Patria Boba, en Colombia)
Desde el punto de vista económico también son grandes las diferencias: NA se desarrolló una industria basada en el respeto a los
derechos de propiedad y a los incentivos. Los inventos y el desarrollo de las patentes heredadas de la inglesa Revolución Industrial
coadyuvaron la generación de riqueza. Entre 1820 y 1845, el 40% de los que tenían patentes solamente habían cursado estudios
primarios o menos. En el siglo XIX, el surgimiento y el desarrollo de la banca apoyó el surgimiento de nuevos negocios, la creación
de empresas y por ende la innovación del norteamericano medio. En 1914 había 338 bancos, en México en 1910 había 42 bancos y
dos de ellos controlaban el 60% de los activos del sector. El ejemplo actual de cómo en AN se han desarrollado instituciones
inclusivas y en LA instituciones extractivas, lo es la historia de dos multimillonarios, Bill Gates y Carlos Slin. Gates lideró a través de
la innovación y el emprendimiento un sistema operativo convergente que revolucionó los sistemas computacionales, sin embargo, tal
situación no fue óbice para que el Gobierno de NA lo llevara a las cortes por prácticas monopolísticas. Slim, entre tanto, ha hecho su
fortuna aprovechando la compra de empresas como Telmex, que pasó de un monopolio público a uno privado, significando grandes
ganancias que perpetúan el poder y la exclusión.
Bibliografía
-Acemoglu D y Robinson J. Por qué fracasan los países. Bogotá: Ediciones Planeta.
- Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," Journal of the Japanese and International
Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307
También podría gustarte
- Ensayo Tan Cerca y Sin Embargo Tan DiferentesDocumento4 páginasEnsayo Tan Cerca y Sin Embargo Tan DiferentesGabriela Lucia Perez Estrada100% (1)
- Documento Guia Fase Publica Constitucional y AdministrativoDocumento53 páginasDocumento Guia Fase Publica Constitucional y AdministrativoAbel Antonio Santos Jacinto100% (3)
- PA1 - ADMINISTRACION ESTRATEGICA ValidoDocumento41 páginasPA1 - ADMINISTRACION ESTRATEGICA ValidoPathy MercadoAún no hay calificaciones
- Legislación Peruana de Comercio ExteriorDocumento9 páginasLegislación Peruana de Comercio ExteriorGerson9100% (1)
- Penalidades en Contratos de Consultoría de Obras.Documento8 páginasPenalidades en Contratos de Consultoría de Obras.Stewart G. Torres VieraAún no hay calificaciones
- Pa1 - Contabilidad de Costos 1Documento7 páginasPa1 - Contabilidad de Costos 1Thalia Espinoza100% (1)
- Pa2 Gestiòn de Negocios InternacionalesDocumento7 páginasPa2 Gestiòn de Negocios InternacionalesYUTVEL VERAMENDI REINOSOAún no hay calificaciones
- Pa1 - Fundamentos de MarketingDocumento5 páginasPa1 - Fundamentos de MarketingAngela DuqueAún no hay calificaciones
- Expediente Tecnico Vivero La PrimaveraDocumento104 páginasExpediente Tecnico Vivero La PrimaveraX-Pack AndréAún no hay calificaciones
- Producto Académico N1Documento4 páginasProducto Académico N1Giani L. ALvaradoAún no hay calificaciones
- PA2 Gestión de Negocios Internacionales - GrupalDocumento5 páginasPA2 Gestión de Negocios Internacionales - GrupalDIANA STEFANIE LUJAN NICACIOAún no hay calificaciones
- Caso Práctico Registro de Compras Contabilidad General IiDocumento1 páginaCaso Práctico Registro de Compras Contabilidad General IiUltrolix RcrdsAún no hay calificaciones
- Pa2 Fincorp2Documento4 páginasPa2 Fincorp2CAMILA IVONN LANASCA ARTEAGAAún no hay calificaciones
- Eva Final - Prueba - Desarrollo TIPO A SP 2020 20Documento3 páginasEva Final - Prueba - Desarrollo TIPO A SP 2020 20Jean Franco Chucuya CcopaAún no hay calificaciones
- Producto Académico N-1Documento2 páginasProducto Académico N-1Denise HR100% (1)
- Producto Académico N 3 - Proyecto Parte3323Documento4 páginasProducto Académico N 3 - Proyecto Parte3323Eber Eber Eber Eber EberAún no hay calificaciones
- Nombre de La Entidad - Logo: Activos Que Ofrece en El MercadoDocumento1 páginaNombre de La Entidad - Logo: Activos Que Ofrece en El MercadoGLORIA LIZZETH JARA ROSALESAún no hay calificaciones
- Segmento Económico Paula RiveroDocumento1 páginaSegmento Económico Paula RiveroPAULA MILAGROS RIVERO VILCHEZAún no hay calificaciones
- Activ Virtual 03 - EntregableDocumento1 páginaActiv Virtual 03 - EntregableAsistente Economato - Arzobispado del CuscoAún no hay calificaciones
- Semana 10. de Soto, Hernando. El Otro SenderoDocumento14 páginasSemana 10. de Soto, Hernando. El Otro SenderoRoberto Quiñones DavalosAún no hay calificaciones
- Producto Académico 1 RSE (2022-20-A)Documento5 páginasProducto Académico 1 RSE (2022-20-A)Pilar LB0% (1)
- Libro de RemuneracionesDocumento4 páginasLibro de RemuneracionesVictor Rosales GomezAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal Finansas 02Documento6 páginasTrabajo Grupal Finansas 02Deysi Carrillo0% (1)
- Caso ParmalatDocumento2 páginasCaso ParmalatVALERIA RAMIREZ CARREÑOAún no hay calificaciones
- Pa1 Tecnologia de La Contabilidad NoamiDocumento17 páginasPa1 Tecnologia de La Contabilidad NoamiAnonymous mc66g3KKXfAún no hay calificaciones
- PA 2 - Economía 2 - Tipo DesarrolloDocumento5 páginasPA 2 - Economía 2 - Tipo DesarrolloMELVIN EULOGIA QUISPITUPA DELGADOAún no hay calificaciones
- Ejemp de DESVIACIONES (1) (Recuperado)Documento4 páginasEjemp de DESVIACIONES (1) (Recuperado)Andreina LopezAún no hay calificaciones
- Conclusiones de Los Estados Financieros de Las EmpresasDocumento2 páginasConclusiones de Los Estados Financieros de Las Empresaszashenka coveñas silvaAún no hay calificaciones
- Análisis Completo Del Macroentorno de RusiaDocumento3 páginasAnálisis Completo Del Macroentorno de RusiaLorena SaavedraAún no hay calificaciones
- Actividad Individual Fase 2 Estudio de Caso 1Documento4 páginasActividad Individual Fase 2 Estudio de Caso 1jhonpi_26Aún no hay calificaciones
- 121738Documento226 páginas121738JezuxiTo MartinezAún no hay calificaciones
- Examen Final Auditoria Operativa 2021 0Documento18 páginasExamen Final Auditoria Operativa 2021 0CARMEN JAUREGUI PARDAVEAún no hay calificaciones
- Acción Popular Monografia TerminadaDocumento38 páginasAcción Popular Monografia Terminadagreys100% (1)
- Producto Académico N3Documento2 páginasProducto Académico N3Luis Enrique Godoy Tapia0% (1)
- Certificado Unico Reclamacion 4485480Documento1 páginaCertificado Unico Reclamacion 4485480Anonymous sCdrse3sAún no hay calificaciones
- Producto Académico - 02Documento7 páginasProducto Académico - 02Jose Manuel Ticlahuanca HuayllaniAún no hay calificaciones
- Exposición de Motivos Del Proyecto de Ley de Presupuesto Del Sector Público para El Año Fiscal 2010Documento167 páginasExposición de Motivos Del Proyecto de Ley de Presupuesto Del Sector Público para El Año Fiscal 2010Palabra IncomprendidaAún no hay calificaciones
- Economia CuestionarioDocumento14 páginasEconomia CuestionarioPablo Jose Vasquez ReynosoAún no hay calificaciones
- Evaluacion para El Consolidado 1 - Unidad 01Documento2 páginasEvaluacion para El Consolidado 1 - Unidad 01alberth yeferson soto cànepaAún no hay calificaciones
- Producto Académico N 3 - CompetenciasDocumento1 páginaProducto Académico N 3 - CompetenciasVALERIA GIANELLA VALDIVIA CALVETAún no hay calificaciones
- Cuestionario Plaza VeaDocumento1 páginaCuestionario Plaza Veafrank david perez hoyosAún no hay calificaciones
- Calcule La Elasticidad Precio de La Demanda.: Precio P Porcent Aje QDocumento2 páginasCalcule La Elasticidad Precio de La Demanda.: Precio P Porcent Aje QMICHAEL QUISPE PEZOAún no hay calificaciones
- Autoevaluación N°1 - Revisión de IntentosDocumento5 páginasAutoevaluación N°1 - Revisión de IntentosJAIME LUIS QUISPE HUAMANAún no hay calificaciones
- Examen Final-Contabilidad de Costos II (L y S)Documento7 páginasExamen Final-Contabilidad de Costos II (L y S)roberto lopezAún no hay calificaciones
- KFCDocumento12 páginasKFCaaronAún no hay calificaciones
- Producto Académico U1Documento2 páginasProducto Académico U1Eber Eber Eber Eber EberAún no hay calificaciones
- Conclusiones KIADocumento1 páginaConclusiones KIAjavier santosAún no hay calificaciones
- Administracion Empresarial - Pa1Documento17 páginasAdministracion Empresarial - Pa1Academia FermatAún no hay calificaciones
- Copia de PA 3 Control Interno Grupal (1) DeysiDocumento11 páginasCopia de PA 3 Control Interno Grupal (1) DeysiDeysi CarrilloAún no hay calificaciones
- PRODUCTO ACADEMICO #02 - Gestión PúblicaDocumento3 páginasPRODUCTO ACADEMICO #02 - Gestión PúblicaVel LarraondoAún no hay calificaciones
- Caso HUAMAN - Estratagias de Mki - Queso.Documento1 páginaCaso HUAMAN - Estratagias de Mki - Queso.angel perezAún no hay calificaciones
- Caso Práctico 1 (23-04-2020)Documento3 páginasCaso Práctico 1 (23-04-2020)LuisAlbertoHuanucoChulluncuyAún no hay calificaciones
- PA03 A Distancia C2 Tarea Semana 6Documento6 páginasPA03 A Distancia C2 Tarea Semana 6Esteili Duran MendozaAún no hay calificaciones
- Autoevaluación N°2 - Revisión de Intentos Economia 1Documento4 páginasAutoevaluación N°2 - Revisión de Intentos Economia 1Erika Fonseca ValleAún no hay calificaciones
- Evasion Tributaria en El PerúDocumento1 páginaEvasion Tributaria en El PerúNayzha DkAún no hay calificaciones
- Grupo N°4-Guía de Práctica N°2Documento14 páginasGrupo N°4-Guía de Práctica N°2GIOVANNI ANDRE HUAMAN RAMOSAún no hay calificaciones
- Interés Al RebatirDocumento14 páginasInterés Al RebatirJose TequeAún no hay calificaciones
- P.A. 1 Gerencia FinancieraDocumento1 páginaP.A. 1 Gerencia FinancieraJERRY PETER RIOS BRAVOAún no hay calificaciones
- PA3 - Diseño Organizacional 2022Documento3 páginasPA3 - Diseño Organizacional 2022sophia beltran paulinoAún no hay calificaciones
- 7 Republica Guatemalteca PDFDocumento24 páginas7 Republica Guatemalteca PDFarielAún no hay calificaciones
- La Desigualdad en MéxicoDocumento3 páginasLa Desigualdad en Méxicoeskate39Aún no hay calificaciones
- Por Qué Fracasan Los PaísesDocumento8 páginasPor Qué Fracasan Los Paísescalderon.lilyAún no hay calificaciones
- Seg ParcialDocumento74 páginasSeg ParcialLeticia RochaAún no hay calificaciones
- Preguntas Sobre Historia LatinoamericanaDocumento11 páginasPreguntas Sobre Historia LatinoamericanaDavid Reyes0% (1)
- Cuestionario Mercado de TrabajoDocumento1 páginaCuestionario Mercado de TrabajoJOSE UCROSAún no hay calificaciones
- Importancia de Los Principios de La EconomíaDocumento1 páginaImportancia de Los Principios de La EconomíaJOSE UCROSAún no hay calificaciones
- Informe EjecutivoDocumento2 páginasInforme EjecutivoJOSE UCROSAún no hay calificaciones
- Actividad WallmartDocumento1 páginaActividad WallmartJOSE UCROS100% (1)
- Recuperación de Educación FísicaDocumento3 páginasRecuperación de Educación FísicaJOSE UCROSAún no hay calificaciones
- Derecho A La Identidad y Verdad BiológicaDocumento11 páginasDerecho A La Identidad y Verdad Biológicajavier monroy correaAún no hay calificaciones
- Casos Practicos Derecho Internacional Privado Garcia Lopez 2002 2003Documento29 páginasCasos Practicos Derecho Internacional Privado Garcia Lopez 2002 2003Giovanni Leon100% (1)
- Regimenes Aduaneros EspecialesDocumento21 páginasRegimenes Aduaneros EspecialesDaibedAún no hay calificaciones
- Casos CompetenciaDocumento2 páginasCasos CompetenciaSIERRAyCODY100% (1)
- B1 - 01 Introducción A La Política EducativaDocumento6 páginasB1 - 01 Introducción A La Política EducativanogaraAún no hay calificaciones
- Certificado de Registro de VehículoDocumento2 páginasCertificado de Registro de VehículoSammy PersaudAún no hay calificaciones
- Financion, Transparencia y FiscalizacionDocumento29 páginasFinancion, Transparencia y FiscalizacionValentina Funez NuñesAún no hay calificaciones
- Taller Administracion PublicaDocumento10 páginasTaller Administracion PublicaEdinson Raul Blanco RinconAún no hay calificaciones
- Causas Internas y Externas de La Independencia de MéxicoDocumento8 páginasCausas Internas y Externas de La Independencia de MéxicoCarlos JuarezAún no hay calificaciones
- Toma de La BastillaDocumento11 páginasToma de La Bastillaxg109Aún no hay calificaciones
- Alcaldía: Municipalidad Distrital de Chugay Mesa de PartesDocumento1 páginaAlcaldía: Municipalidad Distrital de Chugay Mesa de PartesCinthia Ulloa JuarezAún no hay calificaciones
- Derecho Civil I.1: Parte General y PersonaDocumento150 páginasDerecho Civil I.1: Parte General y PersonaFernando RosalesAún no hay calificaciones
- AMADO OSCARwww Radio36 Com UyDocumento5 páginasAMADO OSCARwww Radio36 Com Uyperrymsn33Aún no hay calificaciones
- Legislación Vigente en Educación InfantilDocumento2 páginasLegislación Vigente en Educación InfantilcaralonsoreyAún no hay calificaciones
- Demanda Investigacion de La AdDocumento3 páginasDemanda Investigacion de La AdDavid CifuentesAún no hay calificaciones
- El Sindicalismo Europeo-¿De La Crisis A La RenovaciónDocumento52 páginasEl Sindicalismo Europeo-¿De La Crisis A La RenovaciónNuevo ExpedienteAún no hay calificaciones
- Foro CentralizaciónDocumento2 páginasForo CentralizaciónvfurnariAún no hay calificaciones
- La Praxis Educativa Transformadora y Emancipadora Desde El Ethos Revolucionario y La Educación Popular Como Práctica de LibertadDocumento13 páginasLa Praxis Educativa Transformadora y Emancipadora Desde El Ethos Revolucionario y La Educación Popular Como Práctica de Libertadolquir1Aún no hay calificaciones
- Formulacion Politicas de Salud HPIDocumento38 páginasFormulacion Politicas de Salud HPILeodanRiojasHuamanAún no hay calificaciones
- Escrito DesalojosDocumento8 páginasEscrito Desalojossimon martinezAún no hay calificaciones
- Laboratorio Establecimiento 1620430198172Documento54 páginasLaboratorio Establecimiento 1620430198172Programa MondoAún no hay calificaciones
- Demanda de TerceriaDocumento6 páginasDemanda de Terceriaantonio caceres choqueAún no hay calificaciones
- 6 Resumen Regimen Militar #6Documento2 páginas6 Resumen Regimen Militar #6LLOZELYN AIDELY SANDOVAL CHOCAún no hay calificaciones
- Dip. Política Criminal Líbano-LarroudeDocumento5 páginasDip. Política Criminal Líbano-LarroudeJuan Bautista LibanoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Humano y Nuevas Ciudadanias Eje 2Documento9 páginasDesarrollo Humano y Nuevas Ciudadanias Eje 2Heider BallesteroAún no hay calificaciones
- Dia de La Unidad NacionalDocumento3 páginasDia de La Unidad NacionalMiguel Ángel TorresAún no hay calificaciones