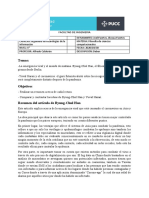Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Semana 7 Palomar Figuraciones Nacionalistas PDF
Cargado por
Leslie Ugarte SolierTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Semana 7 Palomar Figuraciones Nacionalistas PDF
Cargado por
Leslie Ugarte SolierCopyright:
Formatos disponibles
FIGURACIONES NACIONALISTAS: LA CONSTRUCCIÓN IMA-
GINARIA DEL NACIONALISMO VASCO EN EL SIGLO XIX
Agustín PALOMAR TORRALBO
Asociación Andaluza de Filosofía (España)
Molina Aparicio, Fernando, La tierra del martirio español. El País Vasco y España
en el siglo del nacionalismo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2005, 321 páginas.
Este libro estudia la con-figuración del nacionalismo vasco en el siglo XIX.
Decimos “con-figuración” porque, si algo pide el prefijo “con”, para alcanzar
una determinada figura, eso es el nacionalismo. Todo nacionalismo —y este es
uno de los supuestos que vertebran el libro— se forja como una vuelta sobre sí
mismo en la respectividad con otro u otros nacionalismos. El nacionalismo vasco
se configuró a partir del nacionalismo español, y lo hizo como el resultado, en la
oposición, de una variación de su propia figura. El arco comprendido entre 1808,
con la invasión napoleónica, y los primeros años de la Restauración borbónica a
partir de 1875, es el tiempo privilegiado para comprender cómo se formaron am-
bas conciencias nacionales y el coste que tuvo para una de ellas: el nacionalismo
vasco. Concretamente, esta investigación se centra en el período que va de 1833,
con el inicio del reinado de Isabel II y el comienzo de la Primera Guerra Carlista,
hasta 1876, año en que Cánovas del Castillo sienta las bases de lo que él llamó
“una legalidad común” en la Constitución de 1876; y año, también, en que el que
tiene lugar el final de la Segunda Guerra Carlista y la reforma del régimen foral
de las provincias vascongadas.
I. SUCESIÓN DE FIGURACIONES NACIONALISTAS
En este breve, intenso y convulso período el autor nos muestra cómo evolu-
cionó la figuración, la imagen, el arquetipo, la representación, la conciencia, en
definitiva, de ese nacionalismo vasco, que pasó de ser considerado como la mejor
muestra de nacionalismo español, por su incólume vertebración católica, a ser
considerado como un nacionalismo bárbaro, al que quedó finalmente confinado,
románticamente, el “lado más oscuro del estereotipo español” (pág. 272). La con-
catenación de figuraciones que se fueron sucediendo para pasar de un extremo a
otro pueden concretarse de la siguiente forma:
i) El españolismo de las provincias vascongadas, como guardianas de la tra-
dición, frente a la modernización ideológica del liberalismo ligado a las reformas
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 40 (2006), 267-273.
268 AGUSTÍN PALOMAR TORRALBO
ilustradas, que, entre otras cosas, llevó a cabo la identificación de la idea de nación
con una teoría constitucional. “El hecho diferencial del pueblo vascongado hasta
la llegada del nacionalismo bizkaitarra consistía en su condición de ser el más
antiguo y auténtico de los colectivos humanos que formaban España... Los vascos
se atribuyeron la función exclusiva de ser el celacanto de España, el fósil viviente
de la nación, prueba antropológica de su perennidad.” (Pág. 110). Esta primera
imagen el autor nos la ofrece en el capítulo II y corresponde históricamente al
reinado isabelino.
ii) La autenticidad de España reclamada por el patriotismo nacionalcatóli-
co carlista, forjado, principalmente, en la Guerra Civil de 1872, que, junto a la
identificación de esa autenticidad en el elemento religioso y regio, supo integrar,
también, el elemento localista y étnico de las masas campesinas. Es el cainismo
de una Guerra Civil puesto al servicio de la identidad colectiva. Pero, todavía,
en la guerra entre carlistas y liberales, observa el autor, no podía hablarse de un
“nacionalismo competitivo”, porque no había en el carlismo una “idea de patria
alternativa a España, sino una concepción vertical en las que diversas lealtades
colectivas —familia, municipio y provincia— acababan derivando en España como
patria común.” (Pág. 132). Esta segunda imagen nos la sirve el autor en el capítulo
III, y se fraguó principalmente durante el Sexenio Revolucionario.
iii) Pero, esta segunda figura transitó hacia una nueva, convenida por el na-
cionalismo español, que representó ese tradicionalismo como un arcaísmo, cuyos
rasgos de rebeldía, belicosidad y fanatismo llevaron al mito del pueblo vasco como
salvaje y bárbaro. La Restauración, necesitada del patriotismo español, llevó a
inventar el mito del bárbaro vasco para reforzar su propia identidad nacional. El
liberalismo volvía su mirada a la cultura clásica para poder reinventar un mito
ahora enraizado en las provincias vascongadas. “Frente a los bárbaros sólo quedaba
Roma. Frente a los vascos sólo quedaba España.” (Pág. 167). Esta figura nos la
presenta el autor en el capítulo IV.
iv) Representados los vascos, para la conciencia nacional española, como
bárbaros, la siguiente imagen, que sucedió y se superpuso a ésta, fue la de un
pueblo que, no pudiendo someterse por su distanciamiento cultural y político, se
alejaba progresivamente de la nacionalidad española. De esta forma, el carlismo
quedó convertido en signo separatista. “Separatismo, dice el autor, no tanto de la
nacionalidad española en sí cuanto de los principios políticos que la animaba.”
(Pág. 209). De tal caracterización de la imagen separatista construida por el libe-
ralismo da cuenta el capítulo V.
v) En los capítulos VI y VII completa el autor la pintura de esa imagen del
nacionalismo vasco añadiendo los trazos de la representación de su origen feudal
y antipatriota, al que, contra los principios cívicos, le era inherente un egoísmo
que buscaba salvaguardar un sistema de privilegios. Por último, y para cerrar el
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 40 (2006), 267-273.
LA CONSTRUCCIÓN IMAGINARIA DEL NACIONALISMO VASCO EN EL SIGLO XIX 269
ciclo de esta sucesión de espectros, el autor expone cómo el mito de la España
reaccionaria y romántica quedó transpuesto al País Vasco. “Los liberales trasla-
daron los fantasmas del imaginario español al territorio vasco con la intención de
exorcizarlos a través del ritual nacionalista.” (Pág. 274).
II. CONSTRUCCIÓN FORAL DE LAS FIGURACIONES NACIONALISTAS
Así como i) y ii) ubican la creación de esas primeras imágenes en la monarquía
isabelina, en el Sexenio y la Restauración, iii), iv), v) son, digámoslo así, distintas
imágenes que quieren completar esa fuerza con la que el nacionalismo español
representó al nacionalismo vasco. Y aunque en la lectura del texto uno tiene la
impresión de que se van sucediendo en el tiempo, luego aclara el autor, marginal-
mente, que dichas imágenes, como estereotipos, no se suceden linealmente (Cfr.
pág. 246). Presentar una historia del nacionalismo de esta manera, evidentemente,
conlleva problemas, pero antes de abordarlos, es necesario establecer desde qué
base se asienta el resultado de esas diversas configuraciones. Pues bien, el terreno
desde donde aflorara esas imágenes es el complejo problema foral. La perspectiva
de acercamiento a los fueros no está como problema jurídico del régimen privativo
de las llamadas provincias forales ni, directamente, como problema político, que
llevó a ver en el régimen foral un complejo equilibrio institucional administrativo
para canalizar las relaciones de dichas provincias con la monarquía, ni como el
problema de los derechos históricos y su relación con la historia constitucional
de España, ni, estrictamente, como el problema sociológico de la estabilidad que
el ordenamiento foral daba al mundo tradicional, sino, por fin, intentando aunar
y sobrepasar todos estos enfoques, como un problema discursivo, de los discursos
—especialmente el de la prensa— que de los fueros se hicieron. Así, de este modo,
y en la aportación a la problemática foral para la comprensión de los naciona-
lismos, este análisis discursivo se centra en el arco que va desde el “fuerismo”
o “foralismo”, definido como “el discurso de exaltación de la identidad foral de
las tres provincias vascongadas, de sus derechos y deberes para con la Corona
hispánica” (pág. 68), hasta el discurso antifuerista que trajo consigo su abolición
en la ley del 21 de Julio de 1876.
Así, uno de los principales propósitos de este libro es explicar las consecuen-
cias que, para la formación de las conciencias nacionales, tuvo el desgajamiento
de la perspectiva jurídico/política en la cuestión foral, gracias al cual el discurso
foral se convirtió en alimento de la construcción del nacionalismo. Y es que,
aunque el fuerismo puede y debe comprenderse sin el nacionalismo, la inversa
no es posible (Cfr. pág. 130).
De este modo, y muy sucintamente, el discurso (anti)fuerista aportó los
siguientes mitos para la construcción de esas imágenes nacionalistas: a i), y
tomando el contenido nobiliario de los fueros, el mito de la hidalguía universal,
que a su vez estaba basado en las teorías legendarias de la limpieza de sangre
y de la casa solar —la pertenencia a una antigua casa de linaje nobiliario—; a
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 40 (2006), 267-273.
270 AGUSTÍN PALOMAR TORRALBO
ii), y tomando los fueros como unas viejas leyes fundamentales, el mito de la
reserva de la unidad católica de la nación; a iii) y, ya desde la perspectiva del
discurso antifuerista del liberalismo, la consideración del carácter oligárquico y
caciquil del que disfrutaban las instituciones forales; a iv) la consideración de que
los fueros habían creado un sistema institucional que competía y estaba reñido
con las instituciones del Estado liberal; por último, a v), y profundizando en el
discurso antifuerista, desde la metodología desconstructivista, la consideración de
los fueros como restos de feudalismo, incompatibles con la voluntad de la nación
soberana, y que, por tanto, había que abolir. Y así, efectivamente, la ley del 21
de julio de 1876, para la opinión pública, para ese imaginario social, sentenció
su abolición, aunque, como es sabido, Cánovas pretendía hacer sólo una reforma
del régimen foral, y, por ello, la citada ley se concretó en 1878 en un régimen de
conciertos económicos.
III. IMAGINARIOS, DISCURSOS Y CON-FIGURACIONES NACIONALISTAS
Esta presentación de imágenes nacionalistas y del discurso foral que las
alimenta es el principal mérito de este libro, pero un examen exhaustivo, como
quiere ser éste del nacionalismo, tiene que incluir también desde qué supuestos
teóricos construye el autor su propio discurso, y es aquí donde el texto da más que
pensar, y no tanto por la luz que pudiera arrojar sino por las zonas de penumbra,
de indefinición donde el autor quiere enmarcar la comprensión de unos hechos
históricos, por otra parte, conocidos.
Y es que esta ambigüedad mantenida a lo largo de todo el texto nace de la
reticencia que el autor tiene de plantear el problema del nacionalismo en términos
conceptuales. Sabemos que el nacionalismo para comprenderse no puede hacerse
solamente bajo los auspicios del concepto, porque los procesos de identificación
social no son exclusivamente racionales, pero eliminar la perspectiva conceptual,
racional, es destruir la posibilidad misma de un entendimiento del nacionalismo
que no tenga como fin último, y quizás único, movilizar y controlar las emociones
y sentimientos para el ejercicio del propio poder. Es insuficiente pensar que el
registro y la ordenación de los discursos de la prensa en torno a la cuestión de
la foralidad son per se análisis discursivos —la perspectiva desmitificadora de
Barthes, la desmitologizadora de Ricoeur, la crítica discursiva de la Escuela de
Francfort, habrían asentado la investigación, sin duda, sobre bases más firmes—,
y es, por ello, por lo que creo que, a veces, el lector del texto no sabe muy bien
desde qué posición habla el autor, y uno puede acompañarlo en su relato, com-
partir las vívidas imágenes pergeñadas, pero, al final del camino, tiene que cerrar
el libro con desasosiego porque con el autor no puede ir más allá de un relato de
figuraciones.
Es, entonces, cuando se sospecha que un estudio, y más si es un estudio de
los nacionalismos, que crean su propio espacio a la sombra de los conceptos,
tiene que diferenciarse del discurso nacionalista, salir de sus trampas retóricas, y
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 40 (2006), 267-273.
LA CONSTRUCCIÓN IMAGINARIA DEL NACIONALISMO VASCO EN EL SIGLO XIX 271
centrarse, frente a la “consistencia fluida” del sentimiento —Ortega dixit—, en
la razón. Por ello, el término “imaginario” aplicado a la nación y a la sociedad
hubiera requerido de una explicación más elaborada que la que se presupone en el
libro. Y es que, aunque bajo dicho término cabe incluir, siguiendo al autor, mitos,
ritos, símbolos, estereotipos, etc., habría que haber señalado el lugar y el marco de
acción de cada uno de estos elementos dentro de un marco teórico bien definido
y, entonces, se hubiera sabido qué peso ontológico hubiera tenido cada uno de
ellos en la gestación de los nacionalismos, y no se habrían incluido en ese cajón
de sastre que es, para el autor, el término de “imaginario colectivo”. Frente a la
retórica, muchas veces engullidora, borrosa y zigzagueante de los nacionalismos,
se precisa fijar límites que, roturando los diferentes niveles discursivos, puedan
arrojar luz sobre el propio discurso nacionalista, pero esto es algo que sólo puede
hacer el discurso racional, que es el único que puede apuntalar conceptos que
sostengan, sin vaivenes, los discursos nacionalistas.
Adrede, hemos mantenido, con el espíritu del texto, la ambigüedad del término
“figuración”, para expresar esa falta de delimitación ontológica que proviene del
análisis conceptual, porque, aparentemente, para el autor entraña una supuesta
neutralidad para abordar la cuestión del nacionalismo. Basándose seguramente
en el concepto de Benedict Anderson de “comunidades imaginadas” (pág. 25),
Molina Aparicio mantiene que tan comunidad imaginada es la representación que
el nacionalismo español hizo del nacionalismo vasco, como la que el nacionalismo
vasco hizo del español. Pero esto, naturalmente, sólo puede mantenerse si la legiti-
midad que acompaña a la soberanía nacional, definida constitucionalmente a partir
de 1812, es también una construcción de la imaginación colectiva. (Por ejemplo,
uno cuanto menos se siente extrañado al leer que los debates políticos que dieron
lugar a la citada Constitución definieron “una línea de imaginación unitarista”
—pag. 61). Obviamente, este bajar las exigencias políticas y constitucionales
a un juego de imaginaciones, es el juego de lenguaje al que todo nacionalismo
pretende reducir cualquier otro discurso que no sea exclusivamente nacionalista.
Es relativamente sencillo plantear la configuración del nacionalismo vasco y del
nacionalismo español como si uno y otro, a lo largo del siglo XIX —y también
del XX—, fueran simplemente una confrontación de comunidades imaginadas, de
conciencias colectivas opuestas que, en su exclusión, mutuamente se definen, pero
la cuestión es que el nacionalismo español desde 1812, antes que una comunidad
imaginada lo que define es una nación política.
Por esta razón también, el argumento central de la obra, que queda cifrado en
“la responsabilidad de este nacionalismo —el nacionalismo de Estado— de signo
dual, etno-cívico, en la construcción de la identidad vasca contemporánea” (pág.
286), queda deslucido. Ya había dicho al comienzo de su estudio que “el lugar
de los vascos en la imaginación decimonónica de España permite comprender
el dualismo de todo nacionalismo, incluido el de Estado, en el que conviven, en
proporciones variables, dos dimensiones: la cívica y la étnica, la territorial y la
genealógica” (pág. 44). Pues bien, dejando a un lado la exigencia de precisión
conceptual para términos como “imaginación española” o “responsabilidad” apli-
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 40 (2006), 267-273.
272 AGUSTÍN PALOMAR TORRALBO
cada al nacionalismo español, hay que cuestionar lo que quiere decirse cuando se
habla de esa condición binaria de todo nacionalismo pero, específicamente, del
nacionalismo español.
Así como el término “étnico” aplicado al nacionalismo queda comprendido en
su sentido antropológico, y es equiparable al concepto de nacionalismo cultural,
el término de “cívico” no es fácil saber cómo debe ser entendido, más allá de un
sentido de virtud pública, y para que no quede reducido a la extensión del término
“étnico”, tendrá que entenderse en sentido político. El nacionalismo cívico tiene
que estar así ligado al concepto de nación política que, a su vez, se legitima, como
ya hemos dicho, en el concepto de soberanía popular, concepto con el que se da
nacimiento a los Estados liberales-democráticos. Entonces, si no queremos hacer
del concepto de soberanía un mito y reducir su estudio al ámbito de la antropo-
logía social, asumiendo, inevitablemente, cierto relativismo cultural, tenemos que
conceder una cierta exclusividad al concepto de soberanía y, consecuentemente, al
concepto de nación política. Dicha exclusividad se expresa, básicamente, dicien-
do que el concepto de soberanía no admite ni podría admitir el ser compartida.
Un Estado liberal que, en algunos de sus territorios, por utilizar el término del
autor, no fuese liberal, no sería en absoluto liberal. En segundo lugar, un Estado
liberal donde unos individuos fuesen considerados, desde el punto de vista de los
derechos y libertades para la participación política, como ciudadanos, y otros,
como súbditos, no sería, tampoco, en absoluto un Estado liberal. Por esta razón,
el civismo requiere, como condición primordial, la consideración de igualdad de
todos los ciudadanos. Si el autor hubiera entrado en este tipo de consideraciones,
que son tan pertinentes para entender el desafío que tenían ante sí los Estados
liberales ante la posible restauración del absolutismo, no hubiera podido escribir,
sin problematizar, cosas como la siguiente: “La identidad nacional de Estado puede
convivir y ser encauzada a través de identidades colectivas étnicas o territoriales
de signo subnacional.” (Pág. 48).
Por ello, cuanto menos es desdibujar los términos, si no invertirlos, reducir
el concepto de Estado liberal al concepto de “nacionalismo de Estado.” Para po-
der enmarcar ahí el problema de la configuración de los nacionalismos, el autor
ha tenido que dejar a un lado la perspectiva política/ideológica y centrarse en la
psicológica/emocional (cfr. pág. 47). Pero, con ello, ha rebajado la comprensión
del Estado hasta hacerla coincidir, justamente, con aquello de lo que se alimentan
los nacionalismos para reivindicar la formación de un Estado: el sentimiento. No
podemos dejar a un lado lo que los siglos XIX y XX nos han señalado claramente
sobre la intencionalidad del nacionalismo: que las naciones antes que definirse
culturalmente por una suerte de imaginación social productiva que unifica senti-
mientos haciendo posible la identidad social, se definieron a partir de proyectos
políticos con contenidos ideológicos muy determinados.
Sin duda alguna, Molina Aparicio ha querido seguir el problema de la con-
figuración del nacionalismo vasco a partir de la cuestión foral, como uno de los
elementos fundamentales de identificación social, por la senda abierta de historia-
dores como García de Cortázar, cuyo éxito “viene de su capacidad para completar
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 40 (2006), 267-273.
LA CONSTRUCCIÓN IMAGINARIA DEL NACIONALISMO VASCO EN EL SIGLO XIX 273
erudición y síntesis con una perspectiva fresca, liberada del lastre de tanto drama-
tismo y problematización acerca del pasado colectivo” (pág. 43, nota 21). Pero no
puede ser desideratum de una investigación histórica evitar tanto dramatismo con
el problema de España y situarse, por ello, en el terreno de las con-figuraciones,
donde todo parece más lábil, más comprensible, más neutral y, al mismo tiempo,
denominar a ese territorio —el de las provincias vascongadas— siguiendo a Gal-
dós, “la tierra del martirio español.” Ese prefijo “con” expresa, en la formación
del nacionalismo vasco y español, muchos más problemas que el de una mutua
figuración. En definirlos con justeza está en juego la vida política y social de la
España contemporánea.
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 40 (2006), 267-273.
También podría gustarte
- Violencia y Transiciones Políticas A Finales Del Siglo XX. Europa Del Sur - América Latina PDFDocumento332 páginasViolencia y Transiciones Políticas A Finales Del Siglo XX. Europa Del Sur - América Latina PDFLuis Fernando Moncada SarmientoAún no hay calificaciones
- Wilson - Ciudadanía y Violencia Política en El Perú - Historia SocialDocumento39 páginasWilson - Ciudadanía y Violencia Política en El Perú - Historia SocialLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Bad Bunny y Bach Mitos e Imaginarios CulDocumento31 páginasBad Bunny y Bach Mitos e Imaginarios CulLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Pobres de Clase Media - ParkerDocumento27 páginasPobres de Clase Media - ParkerLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Kapsoli y Reátegui - 1972 - El Campesinado Peruano 1919-1930 - Historia SocialDocumento30 páginasKapsoli y Reátegui - 1972 - El Campesinado Peruano 1919-1930 - Historia SocialLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- ¿Verdugo, Héroe o Víctima - Robin AzevedoDocumento21 páginas¿Verdugo, Héroe o Víctima - Robin AzevedoLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Brown y Fernández - Guerra de Sombras - AmachengaDocumento26 páginasBrown y Fernández - Guerra de Sombras - AmachengaLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Lecturas TechitoDocumento1 páginaLecturas TechitoLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Fernando Santos Visiones Del Otro. Imágenes Amazónicas de Lo Andino y EuropeoDocumento4 páginasFernando Santos Visiones Del Otro. Imágenes Amazónicas de Lo Andino y EuropeoLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Semana 6 - La Gran Matanza de Gatos-DarntonDocumento2 páginasSemana 6 - La Gran Matanza de Gatos-DarntonLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- La Interpretación de Las Culturas - GeertzDocumento3 páginasLa Interpretación de Las Culturas - GeertzLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Sesión 10 y 11 Menegus Los - Indios - en - La - Historia - de - Mexico - CopiarDocumento55 páginasSesión 10 y 11 Menegus Los - Indios - en - La - Historia - de - Mexico - CopiarLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Bajtin - AntropologíaDocumento76 páginasBajtin - AntropologíaLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Lectura de Debora PooleDocumento2 páginasLectura de Debora PooleLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Problemas de Historia EconomicaDocumento15 páginasProblemas de Historia EconomicaLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- La Difusión de La Historia. La Experiencia de La UANL - MexDocumento15 páginasLa Difusión de La Historia. La Experiencia de La UANL - MexLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Jorge Mendoza - Cuatro Momentos Económicos en La Historia Del Perú RepublicanoDocumento3 páginasJorge Mendoza - Cuatro Momentos Económicos en La Historia Del Perú RepublicanoLeslie Ugarte Solier100% (1)
- Año Mil - George DubyDocumento3 páginasAño Mil - George DubyLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- La Teoria de La Dependencia en La Historia Economica Sobre La RepublicaDocumento3 páginasLa Teoria de La Dependencia en La Historia Economica Sobre La RepublicaLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Historia - Analisis - Economico Schumpeter PDFDocumento24 páginasHistoria - Analisis - Economico Schumpeter PDFBryan Osorio Vanegas60% (5)
- Montes, La Función Autor en Los Textos de HistoriasDocumento10 páginasMontes, La Función Autor en Los Textos de HistoriasLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Enseñanza de La Historia en La Educación SuperiorDocumento22 páginasEnseñanza de La Historia en La Educación SuperiorLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Carlos Lazo Banca CreditoDocumento29 páginasCarlos Lazo Banca CreditoLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- La Difusión de La Historia. La Experiencia de La UANL - MexDocumento15 páginasLa Difusión de La Historia. La Experiencia de La UANL - MexLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Dialnet LasRelacionesTopograficasDeFelipeII 2856438Documento49 páginasDialnet LasRelacionesTopograficasDeFelipeII 2856438Leslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Museos Pedagogicos y Museos EscolaresDocumento14 páginasMuseos Pedagogicos y Museos EscolaresLeslie Ugarte Solier100% (1)
- 600-Texto Del Artículo-642-1-10-20171218Documento32 páginas600-Texto Del Artículo-642-1-10-20171218Leslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Enseñanza de La Historia en La Educación SuperiorDocumento22 páginasEnseñanza de La Historia en La Educación SuperiorLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Relaciones Geofráficas Del PerúDocumento56 páginasRelaciones Geofráficas Del PerúLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Estructura Orgánica Del Ministerio de CulturaDocumento1 páginaEstructura Orgánica Del Ministerio de CulturaLeslie Ugarte SolierAún no hay calificaciones
- Investigacion Accion Comunicacion y Lenguaje BeliDocumento19 páginasInvestigacion Accion Comunicacion y Lenguaje BeliBelinda Samayoa100% (1)
- Requerimiento HECTOR SOLISDocumento8 páginasRequerimiento HECTOR SOLISRodrigo FuenzalidaAún no hay calificaciones
- Diapositivas Sobre Inteligencias Multiple (Genial)Documento55 páginasDiapositivas Sobre Inteligencias Multiple (Genial)Imelda SandovalAún no hay calificaciones
- Informe de Capacitacion de PersonalDocumento6 páginasInforme de Capacitacion de PersonalAngie MartinezAún no hay calificaciones
- Lenguaje Simbólico Lectura 2Documento3 páginasLenguaje Simbólico Lectura 2Paulina DominguezAún no hay calificaciones
- Seminario 2019Documento71 páginasSeminario 2019Milton Rolando Ac MaczAún no hay calificaciones
- Indicadores AmbientalesDocumento3 páginasIndicadores Ambientalesrochytorres100% (1)
- TFG FinalDocumento33 páginasTFG FinalMiruna Cristina NeculaAún no hay calificaciones
- Propuestas Proyecto SenaDocumento6 páginasPropuestas Proyecto Senaandres toroAún no hay calificaciones
- Academia de Belleza CayambeDocumento27 páginasAcademia de Belleza CayambeLigia SantianaAún no hay calificaciones
- Proyecto Yorka WUJUUDocumento34 páginasProyecto Yorka WUJUUcetromaximoAún no hay calificaciones
- Tarea 3Documento2 páginasTarea 3carlos severinoAún no hay calificaciones
- Teoría de La Aguja HipodérmicaDocumento1 páginaTeoría de La Aguja HipodérmicaJulio MesaAún no hay calificaciones
- Sesión Aprendizaje Huarish 2021Documento5 páginasSesión Aprendizaje Huarish 2021Segundo Osterlengin Alayo LoyolaAún no hay calificaciones
- Leyes de Educacion ArgentinaDocumento9 páginasLeyes de Educacion Argentinalalofsa100% (9)
- SUSPENSIÓNDocumento3 páginasSUSPENSIÓNangel ñahui quispeAún no hay calificaciones
- Teradyne Corporation El Proyecto JaguarDocumento28 páginasTeradyne Corporation El Proyecto JaguarSantiago Mena100% (3)
- Carmelo Melendez Plan Actividad.2.MejoradoDocumento26 páginasCarmelo Melendez Plan Actividad.2.MejoradocarmeloAún no hay calificaciones
- Tarea 5Documento3 páginasTarea 5Loanny Adames PérezAún no hay calificaciones
- Pim Ramon - Castañeda - Tacona - 2cDocumento55 páginasPim Ramon - Castañeda - Tacona - 2cArihan Castañeda RamosAún no hay calificaciones
- Enfoque SociocontructivistaDocumento4 páginasEnfoque SociocontructivistaRoberto ZelayaAún no hay calificaciones
- Accion de Tutela para Reclamar Prestaciones Economicas Pensionales-Reglas Jurisprudenciales para La Procedencia Su130-13Documento78 páginasAccion de Tutela para Reclamar Prestaciones Economicas Pensionales-Reglas Jurisprudenciales para La Procedencia Su130-13Marcy Avendaño0% (1)
- Resumen (Byung-Chul Han-Yuval - Harari) Joel - Fuertes-Jhosua - FuertesDocumento3 páginasResumen (Byung-Chul Han-Yuval - Harari) Joel - Fuertes-Jhosua - FuertesJoel Edgar Fuertes MelendezAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Comunicación y La Evolución Del HombreDocumento3 páginasLa Importancia de La Comunicación y La Evolución Del HombreJuan BernalAún no hay calificaciones
- Guia de Idioma Extranjero IiDocumento9 páginasGuia de Idioma Extranjero IialejonedAún no hay calificaciones
- ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES - Marca PersonalDocumento17 páginasESTRATEGIA DE REDES SOCIALES - Marca PersonalAlex HidalgoAún no hay calificaciones
- 10-2021-004 Convenio Prácticas METROANDINADocumento7 páginas10-2021-004 Convenio Prácticas METROANDINALeidy Johanna CastroAún no hay calificaciones
- Calendario Académico UNFVDocumento16 páginasCalendario Académico UNFVDiego Alberto Nuñez LauraAún no hay calificaciones
- Evaluacion CurricularDocumento31 páginasEvaluacion Curricularmarco guzmanAún no hay calificaciones
- Convocatoria Investigacion CentroDocumento4 páginasConvocatoria Investigacion Centrojoshua acostaAún no hay calificaciones