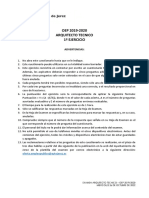Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Filosofia Del Derecho 4.1
Filosofia Del Derecho 4.1
Cargado por
sarah ruizTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Filosofia Del Derecho 4.1
Filosofia Del Derecho 4.1
Cargado por
sarah ruizCopyright:
Formatos disponibles
INTRODUCCION
Las relaciones entre la Moral y el Derecho constituyen una de las cuestiones más
importantes y complejas de la Filosofía del Derecho, sobre todo si se tiene en
cuenta que afectan al concepto del Derecho, a su aplicación, a las relaciones
entre legalidad y justicia o al espinoso tema de la obediencia al Derecho. La Moral
y el Derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano
y se expresan, en gran medida, con los mismos términos (deber, obligación, culpa,
responsabilidad). Se puede decir que el contenido del Derecho tiene una clara
dependencia de la moral social vigente, de la misma forma que toda moral social
pretende contar con el refuerzo coactivo del Derecho para así
lograr eficacia social.
RELACIONES ENTRE LO NORMATIVO, LO SOCIAL Y LO MORAL
Las normas jurídicas son significativas de forma de conducta. Como los hombres
no vivimos espontáneamente con buena conducta, hay este sistema coactivo que
establece modos aproximados de buenas relaciones de conducta; pero esas
buenas relaciones de conducta establecidas por las normas son variables, y se
renuevan con el propósito de mejorar la vida social. Por lo tanto, no tienen ni
pueden tener la misma permanencia estructural de las formas matemáticas o de
los principios filosóficos.
En suma, en cuanto se considera cómo son los deberes establecidos
normativamente, se trata al derecho como un objeto que es; es decir, como un
objeto real, y si se considera la vida de los hombres, para quienes son
establecidas esas formas o modos de relación jurídicos, se trata el derecho como
un contenido ideal a realizar, pero nunca como una estructura de tipo matemático.
Ahora se comprenderá, el interés en diferenciar estos órdenes, que
constantemente se confunden en la polémica sobre si el derecho es real, material
o normativo. El derecho, como Un contenido normativo en la cultura, puede
presentarse, como ideal con las limitaciones, y condiciones ya explicadas, sin
asimilado con las estructuras universales de carácter matemático. Puede
presentarse como real, si se entiende que las relaciones significadas para la
conducta con validez transitoria -son reales y positivas. Queda planteada otra
cuestión: si el derecho es una forma normativa -orientada la polémica en el sentido
expuesto-, ¿por qué se dice también que es una forma de vida social o colectiva?
Este problema se abordará al hacer la diferenciación entre el derecho y la moral.
Las relaciones entre la Moral y el Derecho constituyen una de las cuestiones más
importantes y complejas de la Filosofía del Derecho, sobre todo si se tiene en
cuenta que afectan al concepto del Derecho, a su aplicación, a las relaciones entre
legalidad y justicia o al espinoso tema de la obediencia al Derecho. La Moral y el
Derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y
se expresan, en gran medida, con los mismos términos (deber, obligación, culpa,
responsabilidad). Se puede decir que el contenido del Derecho tiene una clara
dependencia de la moral social vigente, de la misma forma que toda moral social
pretende contar con el refuerzo coactivo del Derecho para así lograr eficacia
social.
Las teorías en relación con la Moral y el Derecho se pueden sintetizar de la
siguiente manera:
Confusión entre ambos conceptos.
Separación tajante, y
Consideración de ambos conceptos como distintos, sin perjuicio de las
conexiones entre ambos.
Compartimos la tesis que establece la necesaria distinción entre la Moral y el
Derecho, acompañada de una serie de conexiones muy relevantes. En tal sentido,
se ha podido decir que «la distinción entre Derecho y Moral no debe dificultar el
esfuerzo por constatar las conexiones entre ambas normatividades en la cultura
moderna, ni la lucha por la incorporación de criterios razonables de moralidad en
el Derecho, ni tampoco la crítica desde criterios de moralidad al Derecho válido».
Veamos a continuación los aspectos fundamentales de las diferentes teorías.
Tesis de la subordinación del Derecho a la Moral.
jurídicos de base autocrática, totalitaria o dictatorial.
Tesis que establece distinciones y conexiones.
Esta tesis sostiene que hay un campo común a la Moral y al Derecho y es el que
tiene que ver con las exigencias necesarias para una convivencia social estable y
suficientemente justa. En consecuencia, un Derecho que se pretenda correcto ha
de incluir en grado aceptable unos mínimos éticos. Pero no se confunden: hay un
campo de la Moral que no tiene como objetivo transformarse en normas jurídicas y
un ámbito dentro del Derecho que puede ser indiferente desde el punto de vista
moral.
El Derecho y la Moral se encuentran íntimamente relacionados, pero son órdenes
normativos distintos no equiparables y, por ello, es necesario precisar estas
diferencias y relaciones.
Este modelo subordina totalmente el Derecho a la Moral e inspira los
ordenamientos
Naturalmente, que el Derecho y la Moral sean diferentes no significa que entre
ambos órdenes exista una separación absoluta, como pretenden algunas
concepciones positivistas: por el contrario, el Derecho y la Moral están
íntimamente conectados, y la pista para esa conexión nos la da precisamente algo
que hemos dicho antes: la Moral es el orden de la persona, y el Derecho el orden
de la sociedad. Que la Moral sea el orden de la persona y el Derecho el orden de
la sociedad nos muestra que la Moral y el Derecho son distintos, pero a la vez nos
muestra que están íntimamente relacionados, pues la dimensión social es
precisamente una dimensión esencial de la persona humana, y la armonía social
es uno de los fines existenciales del hombre en función de los que valorar la
corrección moral de nuestros comportamientos.
La relación entre el Derecho y la moral puede ser contemplada desde tres
perspectivas diferentes: una primera se sitúa en el plano de la aplicación del
Derecho, pues si bien en ocasiones las normas jurídicas describen hechos
constatables mediante comprobación empírica, con frecuencia incorporan también
conceptos morales o normativos cuya aplicación reclama juicios de valor que se
inscriben en una argumentación de tipo moral. Un segundo nivel de relación puede
situarse en la identificación del Derecho mismo: se supone que la moral
desempeña aquí una función identificadora de la normatividad jurídica, en el
sentido de que la pregunta acerca de qué establece el Derecho o de cuáles son
sus normas se quiere hacer depender de qué establece la moral. Por último,
desde una tercera perspectiva cabe hablar asimismo de identificación, pero esta
vez no del Derecho, sino de la moral; esto es, determinar qué dice la moral o una
parte de la misma depende de qué dice el Derecho
La tesis de la vinculación sostiene que existe en algún grado un área común
entre Moral y Derecho y que ambas normatividades se influyen la una a la otra,
conservando su identidad propia y su mutua distinción. El primer antecedente que
existe sobre el intento de vincular las acciones de los humanos que interactúan
en sociedad, a lo se considera moralmente correcto, es aquella que intentaba
relacionar la naturaleza física con la naturaleza moral del hombre. Los distintos
autores que sostenían esta tesis ligaban la concepción jurídica de legalidad a la
noción de legalidad de la naturaleza y el mundo.
La tesis de vinculación conceptual defiende la necesidad de una moral correcta
para definir el Derecho, ideal propio del iusnaturalismo. Se defendía la relación
indiscutible que existe entre la ley que rige el Universo y la existencia de las leyes
humanas. Serían los sofistas los que se encargarían de mostrar la contradicción
entre lo que es por naturaleza y permanece invariable, y el aquello que existe
consecuencia de la convención o acuerdo, o por la voluntad de poder y su origen
en el hábito, la costumbre o la ley.
Los principales argumentos que respaldan la tesis de vinculación son:
Argumento de legitimación acrítica. En caso de obedecer las normas jurídicas
sin la existencia de un elemento moral, se terminaría en la obediencia acrítica, un
elemento común en los sistemas políticos dictatoriales. El principal
contraargumento es que la obediencia acrítica es necesaria, pero no puede ser
excesiva, pues puede ser utilizada de forma negativa.
Argumento sobre la lucha contra la injusticia. Argumentan que la única manera
de luchar contra la injusticia, seria mediante el uso de la moral, ya que es
inevitable la existencia de injusticias en el Derecho, y en consecuencia de lo
anterior es necesario la inclusión de la moral para resolver los conflictos jurídicos
alegando conceptos morales. El contraargumento de lo anteriormente mencionado
es que la lucha contra la injusticia siempre es parcial, pues cuando se trata de
erradicar una injusticia el otro bando está sufriendo la otra parte de la justicia, por
lo tanto, sería inútil y poco honesto tomar la lucha de la injusticia en la realidad,
aunque es posible que en ocasiones se produzca un equilibrio de las justicias e
injusticias.
También es importante mencionar la distinción que hacia Aristóteles entre justicia
según la igualdad y justicia según la ley. Esta la encontramos en la conocida
formula lo igual para los iguales y lo desigual para los desiguales (política 1280a) y
comprende la justicia correctiva aplicable entre iguales y la justicia distributiva
aplicable entre desiguales. La justicia según la ley, que es la de la ciudad, la
subdivide a su vez en justicia política legal y justicia política natural. Esta última es
lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o
desaprobación del ser humano; lo legal o convencional, por el contrario, es lo que
en un principio es indiferente que sea de un modo u otro pero que una vez
constituidas las leyes deja de ser indiferente.
También podría gustarte
- Documento CondominioDocumento10 páginasDocumento CondominioIsaias Jose Rengifo100% (2)
- Exposicion Derecho Internacional Privado PDFDocumento43 páginasExposicion Derecho Internacional Privado PDFARYAún no hay calificaciones
- Actividad Práctica 1Documento2 páginasActividad Práctica 1delia del carmen alberca avila100% (2)
- Examen Arquitecto TecnicoDocumento12 páginasExamen Arquitecto TecnicoAntonio olivaAún no hay calificaciones
- Sujetos Del ProcesoDocumento2 páginasSujetos Del ProcesoDarsy Antonio Navarro-CorralesAún no hay calificaciones
- Evaluciacion Ciencias Sociales Democracia 7°Documento2 páginasEvaluciacion Ciencias Sociales Democracia 7°sara lucia rubiano salas100% (1)
- 000 NulidadcarmelaDocumento3 páginas000 NulidadcarmelaABOG. JOSE ANTONIO FLOREZ ORTIZAún no hay calificaciones
- Caso 1 CrhistianDocumento3 páginasCaso 1 CrhistianCrhistian David Mercado0% (1)
- INTRODUCCION!!!!! El Silencio AdministrativoDocumento2 páginasINTRODUCCION!!!!! El Silencio AdministrativoJhonardin mota osorioAún no hay calificaciones
- LEY #166-C Registro de Bienes Inmuebles Del Dominio Privado de La Provincia de San JuanDocumento2 páginasLEY #166-C Registro de Bienes Inmuebles Del Dominio Privado de La Provincia de San JuanAdanAún no hay calificaciones
- Tavolari, Raúl - Impugnación TestamentoDocumento12 páginasTavolari, Raúl - Impugnación TestamentoPabloAún no hay calificaciones
- Contrato Cesion de DerechosDocumento2 páginasContrato Cesion de DerechosPatricia Hernandez GonzalezAún no hay calificaciones
- Folleto Masculinidades para Armar y Desarmar - COMPLETODocumento46 páginasFolleto Masculinidades para Armar y Desarmar - COMPLETOJaime YepezAún no hay calificaciones
- Indicaciones TransversalesDocumento14 páginasIndicaciones TransversalesThe ClinicAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos Los Derechos Humanos, La Constitucion Politica de Los Estados Unidos Mexicanos Y La Organización de Las Naciones UnidasDocumento7 páginasDerechos Humanos Los Derechos Humanos, La Constitucion Politica de Los Estados Unidos Mexicanos Y La Organización de Las Naciones UnidasJOEL HURTADO MARTINEZAún no hay calificaciones
- Jurisdiccion Procesal PenalDocumento12 páginasJurisdiccion Procesal PenalVictor ParedesAún no hay calificaciones
- Descargos de Castillo HernandezDocumento4 páginasDescargos de Castillo Hernandezbecerracastilloalexander832Aún no hay calificaciones
- Protocolo de Areas Comunes Edif BertolottoDocumento6 páginasProtocolo de Areas Comunes Edif BertolottoGrafitec 87AAún no hay calificaciones
- RECURSO DE CASACIΣN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GAMALIEL PINTO MARTΝNEZ ACUSACION DE FERDINANDO CASTILLO PINTODocumento7 páginasRECURSO DE CASACIΣN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GAMALIEL PINTO MARTΝNEZ ACUSACION DE FERDINANDO CASTILLO PINTOFerdinando CastilloAún no hay calificaciones
- Semana 12. Proceso Judicial de Sucesion Intestada OkeDocumento50 páginasSemana 12. Proceso Judicial de Sucesion Intestada OkeROXANA ROXYAún no hay calificaciones
- SpotlightDocumento2 páginasSpotlightBy BeltranAún no hay calificaciones
- Puntos de La Memoria Decriptiva de Un Informe de TasacionDocumento2 páginasPuntos de La Memoria Decriptiva de Un Informe de TasacionGherson Villanueva CabreraAún no hay calificaciones
- Resumen Ley Organica 426-06Documento6 páginasResumen Ley Organica 426-06pachy_rgAún no hay calificaciones
- Paquete Leyes Fase Privada 2018 - CFFPDOG - LJIDocumento1 páginaPaquete Leyes Fase Privada 2018 - CFFPDOG - LJICarlos T. De LeonAún no hay calificaciones
- Agresiones Fisicas y PsicologicasDocumento37 páginasAgresiones Fisicas y Psicologicasrebeca pioAún no hay calificaciones
- Cartilla de Cívica Secciones A y BDocumento7 páginasCartilla de Cívica Secciones A y BCesarMejiaAún no hay calificaciones
- Derecho RomanoDocumento7 páginasDerecho RomanoMARIELISA LOPEZ PUENTESAún no hay calificaciones
- Anx. 11 Modelo Informe LegalDocumento5 páginasAnx. 11 Modelo Informe Legalmiguel angel alvarez arrietaAún no hay calificaciones
- Solicito Se Corra Traslado-Gabriel Ojeda BalcazarDocumento2 páginasSolicito Se Corra Traslado-Gabriel Ojeda BalcazarWalter Gabriel Ojeda YanayacoAún no hay calificaciones
- La Etapa Preparatoria o Instrucción (Primera Parte)Documento25 páginasLa Etapa Preparatoria o Instrucción (Primera Parte)Ius Dafrelo50% (2)