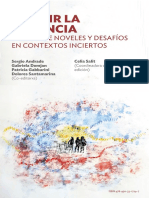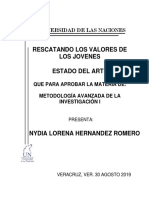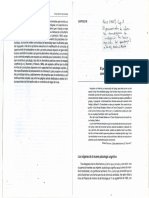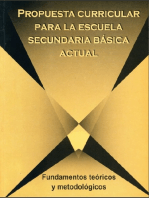Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Formacion Docente y Su Relacion Con La Epistemologia PDF
La Formacion Docente y Su Relacion Con La Epistemologia PDF
Cargado por
Bibiana UrrutiaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Formacion Docente y Su Relacion Con La Epistemologia PDF
La Formacion Docente y Su Relacion Con La Epistemologia PDF
Cargado por
Bibiana UrrutiaCopyright:
Formatos disponibles
La formación docente y su relación
con la epistemología
IDA C. GORODOKIN
Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Escuela Normal Juan Pascual Pringles
de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina
Cuando la formación de formadores se convierte en objeto de estudio y reflexión vemos que
presenta, más que nunca, caminos complejos de pensamiento y acción, y que se torna preciso fundar la
praxis formadora en una base paradigmática también compleja, que permita tornar el conocimiento en
instrumento autoorganizador.
Según E. Díaz 1 , las dificultades que se presentan en el aprendizaje del conocimiento científico a nivel
del sujeto que aprende, son un reflejo de los problemas que se presentan a nivel del sujeto que enseña,
transferidos de uno a otro en las diferentes etapas del proceso educativo.
Por eso una de las vías de acceso al problema complejo de la enseñanza del conocimiento
científico y de la formación de competencias científicas es la epistemología misma, ya que su abordaje
provee nuevos recursos teóricos que permiten una reinterpretación del sentido de los inconvenientes en la
formación.
La postura epistemológica determina la producción e interpretación de teorías incidiendo en las
prácticas docentes (incluyendo la investigativa) y pedagógicas.
Se pretende asumir la formación docente y el oficio de formador en relación a un modelo complejo,
pensando el conocimiento de una manera diferente e incorporar la complejidad para objetivar las propias
prácticas como objeto de estudio, incorporando los aportes de la teoría de la subjetividad. Se incluye
además el atravesamiento de otros ejes de análisis, como la situacionalidad histórica, las relaciones de
poder-saber, la relación teoría-práctica y la vida cotidiana. Podemos pensar que: si la epistemología
subyacente puede ser una de las fuentes del problema, es factible utilizar el análisis epistemológico como
herramienta para contribuir a la reorientación y a la superación de las prácticas de formación docente.
Según Violeta Guyot 2 la relación teoría-práctica se concibe como un modo peculiar de ser por parte
de los sujetos, fruto de su historización personal, en la cual la capacidad de hacer y ser se retroalimentan y
sostienen mutuamente como fundamento de la acción creativa del hombre.
Los saberes que orientan las prácticas docentes son la base constitutiva de una red de conceptos,
representaciones, certezas y creencias que fundan nuestros proyectos y propósitos de intervención docente.
La docencia, como práctica social, se inserta entre educación y sociedad, entre sujetos mediatizados por el
1
DÍAZ DE KÓBILA, E. (2003): El sujeto y la verdad.Memorias de la razón epistémica, tomo I, Rosario, Laborde Editor.
2
GUYOT, V.: “La enseñanza de las ciencias”, Revista Alternativas, publicación periódica del LAE, año IV, n.º 17, San Luis, UNSL.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
Ida C. Gorodokín
conocimiento como producción social y el objeto de enseñanza en la formación de formadores es
precisamente el conocimiento del oficio del docente.
Los problemas que emergen en los procesos de formación son resultantes de los modos específicos
de producción, distribución y consumo de los conocimientos en nuestro país, y devienen según identifica E.
Díaz 3 , de obstáculos pedagógicos y epistemológicos inconscientes de los propios sujetos enseñantes,
referentes a sus supuestos acerca del saber y de su propia práctica que provocan resistencia al cambio o
asimilación mecánica a viejos modelos.
Díaz sostiene que estos obstáculos tejen el soporte de ideologías prácticas, fundando
epistemologías espontáneas que operan como prejuicios, instaladas en la subjetividad docente por vía de
sus experiencias vitales acríticas, que configuran sus prácticas profesionales y con ellas la manera de
concebir, producir, distribuir y consumir el conocimiento científico.
Como la educación funda maneras de pensar el saber, el docente está condicionado por los
obstáculos “transferidos” y entrenamientos específicos que forman parte del tejido de saberes cotidianos
favoreciendo la función reproductora de la educación.
Qué sentidos denota y connota el término “formación”
El concepto de “formación” implica una acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a la
transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-hacer, el saber-obrar y el saber-
pensar, ocupando una posición intermedia entre educación e instrucción. Concierne a la relación del saber
con la práctica y toma en cuenta la transformación de las representaciones e identificaciones en el sujeto
que se forma en los planos cognoscitivos, afectivos y sociales orientando el proceso mediante una lógica de
estructuración, no de acumulación.
Es desde este concepto de formación que se continúa el análisis, y para ello es necesario significar
el término “prácticas de formación”.
Para E. L. Achilli 4 la formación docente puede comprenderse como un proceso en el que se articulan
prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes. La
práctica docente se concibe en un doble sentido: como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso
formativo y como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la
práctica de enseñar.
La formación de formadores debe procurar la formación de sujetos competentes, contribuyendo a la
construcción de la mirada del sujeto enseñante, como concepto fundante en la constitución del oficio de
docente como punto de partida de la construcción de la realidad. El punto de vista desde el cual el docente
entiende la educación y su entorno problemático, es determinante de prácticas docentes. En palabras de
3
DÍAZ, E. (2003): El sujeto y la verdad II. Paradigmas epistemológicos contemporáneos, Rosario, Laborde Editor.
4
ACHILLI, E. L. (2000): Investigación y formación docente, Colección Universitas, Serie Formación Docente, Rosario, Laborde
Editor.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•2•
La formación docente y su relación con la epistemología
Porge 5 , la mirada “es convocada como modo de inserción de lo subjetivo en lo visible”. Toledo Hermosillo 6
añade que el referirse a mirada alude no sólo a lo visible, sino a la función construida, que al mismo tiempo
que deja ver, esconde.
La mirada proveniente de la epistemología implícita en el profesor es resultante de las vivencias
culturales inscriptas en la subjetividad docente que conforman la base epistémica y filosófica que sustenta
concepciones acerca del conocimiento, las actitudes cognoscitivas, las clases de explicación de la realidad
que construyen las culturas y las relaciones entre éstas y los saberes, constituyendo la base valorativa.
Los refuerzos epistemológicos producidos a lo largo de la “biografía” de la configuración docente se
exteriorizan en las concepciones y prácticas de enseñanza. Por ello el tratamiento de las creencias sobre el
conocimiento y de la ciencia merece relevancia especial cuando se piensan los procesos de formación
docente.
Saleme de Bournichon 7 identifica al docente con un peón en un tablero de ajedrez y afirma que si
éste no está consciente de su capacidad de jaquear al rey, no lo hace. Al igual que el trebejo, un docente
que se configura como peón de la cultura se convierte en un sujeto que no domina estrategias de
conocimiento, aunque en el terreno pragmático pueda aparentemente resolver situaciones concretas.
Así, el docente peón de cultura no logra acceder él mismo ni conducir a sus alumnos a la raíz de la
problemática de su campo. En realidad está “condenado” a no enseñar más que lo que le enseñaron y de la
misma forma en la que lo hicieron. Si la actitud epistémica de hacerse preguntas, más que buscar
respuestas estuviera incorporada en su subjetividad, le sería factible interpelar sus objetos de conocimiento y
al conocimiento mismo como otro objeto más de conocimiento. Es preciso provocar el pliegue que le permita
una nueva praxis informada y crítica, para sustentar intervenciones didácticas que provoquen la ruptura del
“círculo vicioso”.
Según Susana Barco 8 , el acto educativo constituye una acción de intervención, en el que la
enseñanza entendida como acción y materializada en la práctica docente es una acción estratégica que
pone en juego lo que la escuela y el docente consideran como contenido necesario para el alumno.
Referirse a las intervenciones permite entender y atender a los fundamentos de todo proyecto de
enseñanza, que dirigen resoluciones fundadas en relación con los qué, cómo y por qué enseñar,
respondidas según la concepción política, pedagógica y epistemológica del docente, señalando diferentes
posturas frente a los saberes, vinculando la acción con estas decisiones.
5
PORGE, E. (1993): Citado por TOLEDO HERMOSILLO, M. E.: “La investigación educativa y la formación de docentes”, Revista
Contextos, p.17, Apunte de la Especialización en Educación Superior, UNSL.
6
TOLEDO HERMOSILLO, M. E. (1993): “La investigación educativa y la formación de docentes”, Revista Contextos, p. 17, Apunte
de la Especialización en Educación Superior, UNSL.
7
SALEME DE BOURNICHON, María E. (1997): Decires, Córdoba, Narvaja Editor.
8
BARCO DE SURGHI, Susana, y PÉREZ, V. (1999): La intervención docente, la transposición didáctica y el conocimiento escolar.
Fundamentos - Documentos de trabajo. Programa de Capacitación para Docentes de 3.° ciclo de EGB para la DGC y E. Documento base
n.° 1, Universidad Nacional de Mar del Plata. Documento de la Especialización en Docencia Universitaria, UNSL.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•3•
Ida C. Gorodokín
Así, el vínculo que el docente establece con los alumnos para relacionarlos con el conocimiento
revela sus lazos personales con el saber que enseña. Si el currículo propicia la reflexión sobre las
intervenciones configura al futuro formador en una praxis continua y concreta que explora, modifica y
adecua a los problemas, y que a su vez problematiza las situaciones que se generan. Intervenir supone
propuestas de resolución de la enseñanza sobre la base de un proyecto reflexionado y negociado
constantemente, a contrato, y la posibilidad de preocuparse o no por estos aspectos inscribe profundas
diferencias en la subjetividad del docente en formación.
La mediación entre el conocimiento y los sujetos que aprenden constituye la posibilidad del docente
de aparecer en la intervención. Debe decidir qué saberes identificar, y considerar la distancia que éstos
presentan con los conocimientos de los alumnos. La enseñanza se concibe así como acto de comunicación
específica, un proceso social que depende de los conocimientos, actitudes e intereses sociales, no sólo del
conocimiento y habilidades científicas. Pensar en la acción docente desde este paradigma implica
“olvidarse” de viejas concepciones de enseñanza. El docente no “trasmite” el conocimiento, sino que lo
comunica intencionalmente. Las características que le otorgue a la comunicación dependerán de su propia
concepción del saber, reflejándose en la modalidad de enseñanza, en la clase de contenidos que escoge y
en el tipo de relaciones entre los mismos que privilegie. Por esto el análisis epistemológico se constituye en
una herramienta que contribuye a la reorientación y a la superación de las prácticas docentes.
Como la educación es fundante de maneras de pensar el saber, el docente se encuentra
condicionado por los obstáculos “transferidos” y entrenamientos específicos, que forman parte del tejido de
sus saberes cotidianos, lo que favorece la función reproductora de la educación. Los formadores suelen,
bajo estas prácticas, ser sujetos con una subjetividad “normativizada”, disciplinada, pobres de impulsos
transformadores y desposeídos de capacidad crítica. Resulta imperativo, por lo tanto el tránsito a una
concepción de formación “desnormativizada”, que haga factible el pasaje desde “peón de la cultura” a
“agente de la cultura” y el análisis epistemológico se convierte en la herramienta privilegiada de ese cambio.
Fuentes filosóficas y epistemológicas que subyacen en la formación docente
y su relación con las concepciones de conocimiento y ciencia que sustentan
prácticas de intervención en la enseñanza
Según E. Díaz 9 la formación docente es más que una sumatoria de conocimientos adquirida por el
alumno ya que estructura representaciones, identificaciones, métodos y actitudes e impacta en el sujeto en
formación en el plano cognoscitivo, y en lo socio-afectivo, conformando cambios cualitativos más o menos
profundos.
Como las concepciones epistemológicas emergen entretejidas en la subjetividad docente, están
operantes en el momento de la toma de decisiones en relación a los componentes del curriculum y a las
intervenciones didácticas concretas. Cada paradigma provee esquemas categoriales ligados al lenguaje,
por lo que mediante su empleo compartido se trasmiten bases de significado y se construye un ámbito de
9
DÍAZ DE KÓBILA, E. (2003): El sujeto y la verdad. Memorias de la razón epistémica, tomo I, Rosario, Laborde Editor.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•4•
La formación docente y su relación con la epistemología
referencias común con el que se experimenta el mundo. El modelo compartido por una comunidad
determinada se convierte en matriz disciplinaria que forja tradiciones que proporcionan modelos explicativos
y práxicos, reflejados en las tradiciones didácticas en las que se inscriben las prácticas docentes.
Dada esta relación de imbricación profunda, se sintetizarán las concepciones de conocimiento que
orientaron y orientan estos procesos de configuración. Cada época histórica, cada corriente de pensamiento
se ha caracterizado por una visión particular sobre el conocimiento, que a la vez implica la existencia de una
serie de criterios admitidos socio-culturalmente. Estos juicios permiten la diferenciación entre los saberes
categorizados como científicos y los que no, e incluyen consideraciones sobre su estatus óntico, y de sus
relaciones con la naturaleza de la realidad y de la verdad, como así también acerca del papel que juega en
ellos el lenguaje y su poder de referenciación.
Los supuestos básicos de sustentación paradigmática emergen de forma entrelazada en la
configuración final de cada modelo, y su identificación hace factible el reconocimiento de la adscripción,
consciente o no por parte del docente, a uno u otro. En “Escuela y Conocimiento”, Alicia Entel 10 se propone
caracterizar las concepciones de conocimiento que circulan en la escuela media argentina explorando los
presupuestos emergentes en las nociones de conocimiento presentes en la cultura escolar.
Al referirse a cultura escolar, designa a la trama de discursos, políticas, acciones, hábitos, prácticas
escolares cotidianas y normativa vigente. Incluye a todos los actores que la integran: estudiantes, docentes,
directivos, inspectores, funcionarios de gobierno, pertenecientes al área de educación.
El panorama epistemológico que se aprecia en la escuela media argentina puede sintetizarse en
tres categorías: Conocimiento como entidad abstracta; Conocimiento como sistema y Conocimiento como
producto de un proceso.
Cada una de ellas se basa en supuestos filosóficos y pedagógicos que determinan su naturaleza y
la del correlato pedagógico que de ella se deriva.
Conocimiento como entidad abstracta
El conocimiento es concebido como algo a lo que hay que acceder, adquirir como bien deseable, ya
cerrado, elaborado externamente y en instancias previas al trabajo del estudiante. Sienta sus raíces en la
filosofía positivista que fundamentó la organización de la instrucción pública a fines del siglo XIX y recibe con
ello la herencia del enciclopedismo. Traducido al nivel escolar implica la selección de una gran cantidad de
contenidos, identificados con culturas que aparecen en ese momento como paradigmáticas.
El estado argentino en formación adoptó algunas premisas de la corriente positivista, entre ellas la
del progreso indefinido, ligada a la necesidad de establecimiento de un orden y una administración que
permitieran la “gubernamentabilidad”. La escuela y la actividad de conocer tenían por función permitir el
acceso al conocimiento como un bien que los sectores dirigentes consideraban valioso gracias a su efecto
homogeneizador y civilizador.
10
ENTEL, A. (1998): Escuela y conocimiento, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•5•
Ida C. Gorodokín
Conocer es salir del oscurantismo en el que se consideraba sumido al país, tanto en los aspectos
políticos como poblacionales. Permite la adquisición de los principios necesarios para acompañar y facilitar
el proceso nacional, constituyendo la única vía exitosa para lograr un conocimiento fiable. Resulta coherente
con la función asignada a la educación sistemática argentina a fines del siglo XIX, tendiente a la
consecución de un saber homogéneo que permita ejercer un control eficaz sobre la naturaleza y los sujetos.
Por su naturaleza epistemológica se configura como ajeno al sujeto y constituye un campo
homogéneo en el que todos los saberes son iguales. Proviene de una lógica analítica o atomista, en la que
los elementos individuales constituyen la única realidad auténtica, y la noción de individuo abstracto elimina,
en la conciencia del sujeto, la noción de la totalidad. Sólo puede ser adquirido cuando se lo parcela en
unidades discretas y fácilmente asimilables. De este modo, el saber es “atomizado” y enciclopedista.
En él, y de modo privilegiado, la ciencia se sirve de conceptos generales para establecer leyes que
se construyen por abstracción y designan clases de individuos con características comunes, efectuándose la
división entre procesos y fenómenos. Emplea, en general, la vía experimental y utiliza el lenguaje
formalizado para evitar las ambigüedades.
La pedagogía positivista construye mediante esta concepción no sólo conocimientos, sino un
modelo para la actividad de conocer que produce la reducción de los procesos a hechos, descartando la
mayoría de las articulaciones y contradicciones.
Es preciso destacar que, contrariamente a lo supuesto, si bien el modelo que orientó el proyecto
político ha caído, la concepción de la actividad de conocer permanece aún en la escuela con un alto grado
de consenso. Posiblemente los que más han variado son los discursos sobre educación, pero en el fondo,
las prácticas docentes que impregnan la cultura escolar están inspiradas en ella.
Conocimiento como sistema
Esta corriente se difunde en la educación argentina a partir de los años sesenta. Estaban incluidos
dentro de este enfoque la lingüística, la antropología cultural, la lógica de clases y la matemática de
conjunto. Surge como respuesta a la necesidad de encontrar estructuras fundamentales que sustenten
campos de conocimiento. Proviene del estructural-funcionalismo y penetra en un primer momento como
medio de estudio sistemático del lenguaje, difundiéndose desde allí a otras disciplinas.
Los campos del saber se estructuran en sistemas, en los que cada elemento adquiere su valor en
relación a los restantes y la organización estructural puede analizarse mediante los instrumentos que
proporcionan las disciplinas lógico-matemáticas. En el plano pedagógico, los contenidos son abordables
gracias al análisis de unidades semánticas discretas, observando cómo se articulan en el conjunto.
El modelo operacional más importante es el de la comparación de elementos dentro de un
conjunto, se trate de términos matemáticos o lógicos, épocas o culturas. Se considera que los fenómenos
lingüístico-culturales son en gran medida, autónomos del contexto social en el cual fueron generados.
Entre sus logros hay que destacar la desmitificación del abordaje de los textos literarios, intentando
facilitar su producción por parte de los estudiantes. No obstante, las prácticas pedagógicas privilegiaron el
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•6•
La formación docente y su relación con la epistemología
énfasis en la sintaxis estructural, un lugar en el que prevalecen las formas, reduciéndose los contenidos a su
mínima expresión. Lo que en un primer momento fue planteado por la teoría como una técnica eficaz para
alcanzar una mejor comprensión y producción de textos, se convirtió en un objeto de estudio con un valor en
sí mismo, despojándoselo de sentido.
Como ventaja respecto de la concepción del conocimiento como entidad abstracta se marca el
hecho de que esta manera de entender la actividad de conocer permite el establecimiento de relaciones y la
integración de conceptos en sistemas. Sin embargo, excluye los elementos perturbadores o contradictorios,
forzándolos a integrarse en subsistemas o ignorándolos.
c) Conocimiento como producto de un proceso
El conocimiento está considerado como una construcción social, producto de un proceso dialéctico
en el que intervienen factores culturales, socio-políticos, psicológicos, etc. Si bien el enfoque no es novedoso
en el campo epistemológico, aparece ligado al campo educativo y sus políticas recientemente. La autora
observa además que su aplicación en las prácticas pedagógicas argentinas es casi inexistente.
Su intención es totalizadora, transaccional, holística y se considera la eliminación de contradicciones
como un error (error como momento indispensable de la actividad de conocer) puesto que el conocimiento
es una actividad humana que se despliega en momentos contradictorios. Proviene de una lógica que
incorpora las contradicciones, llamada por Goldmann “emanatista” 11 .
El conocer incluye todas las etapas: la de selección y acumulación de datos valorables desde su
eficacia para determinados fines; la percepción del sistema, sus partes e interrelaciones; y por último, la de
construcción, que integra dialécticamente a las dos anteriores, incluyéndolas aunque les reste presencia.
Coloca el énfasis en la actividad humana, y el individuo es concebido como producto de la
interacción social. Por ello todo lo que realiza está asentado en el concepto de práctica social, incluyendo la
actividad de conocer. Si se examinan las culturas que sustentan las prácticas docentes, vemos que en
general en la escuela argentina se bloquea o dificulta la percepción espontánea, a la vez que no se
considera una prioridad la noción del conocimiento como construcción.
El examen de los tres modelos indica que sólo el procesual es apropiado para la producción de
conocimientos integrados. La no comprensión del proceso conduce a la parcialidad en el conocimiento y
construcción de la realidad.
El reconocimiento de los modelos de conocimiento que circulan en la escuela argentina facilita la
reflexión y permite el reconocimiento de las prácticas de intervención vigentes en la educación,
contribuyendo a la desnaturalización de la mirada acerca de la praxis formativa para desvelar sus
fundamentos. Por ello es necesario hacer consciente la base epistemológica desde la cual se despliegan las
propuestas formativas de los espacios curriculares en el marco de la malla curricular de cada organización.
11
Incorpora las contradicciones y los elementos “borrados” en función de un resultado final. Comprende todo lo limitado y
parcial a partir del conocimiento, es una lógica del contenido, que no separa el contenido de la forma. La idea de totalidad proviene de
Kant, entendida como comunidad humana. En esta visión del mundo, no parcial, la realidad está en construcción, y esa construcción no
es individual o de una colectividad, sino total: de la persona y de la colectividad humana.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•7•
Ida C. Gorodokín
Por qué “hacerle un hueco” a la epistemología en la formación de docentes
Gerard Fourez 12 se formula la pregunta: “¿Por qué hacerle un hueco al la filosofía en la formación de
científicos?”, interrogante sobre el cual es posible analogar: ¿Por qué hacerle un hueco a la epistemología en
la formación de docentes? El mismo Fourez 13 orienta las respuestas narrando una anécdota sobre
Bachelard, en la cual el epistemólogo interpela al periodista que lo entrevista indicándole la necesidad
humana de “subir al granero y de bajar a la bodega”.
Subir al granero es vivir la búsqueda de significados de la existencia a través de los símbolos que
construye el hombre: filosofía, arte, poesía, religión, ciencia, etc. Bajar a la bodega es interrogar lo que
sucede en los cimientos y bases sociales y psicológicas del existir humano, discerniendo en ellos los
condicionamientos, buscando lo que nos aplasta y lo que nos libera.
La formación epistemológica, en el sentido bachelardiano, constituye el instrumento de ambas
instancias. Si se está configurando un sujeto enseñante, es preciso proporcionarle elementos para realizar
esas operaciones.
La formación es fundamentalmente deformación, destrucción, reforma, corrección y rectificación de
prácticas de pensamiento y acción que obstaculizan la formulación y resolución de problemas de orden
superior, manifestándose tanto a nivel del proceso epistémico de formación conceptual en la historia de las
ciencias como en los procesos de formación del sí, en la génesis psicológica y pedagógica de formación
individual de conceptos.
Según E. Díaz 14 la pedagogía es inseparable de la epistemología, ya que en la formación la
corrección de errores opera sobre la base de la norma social de la cultura científica cambiante, que juzga el
error como lo que es, y a los conocimientos anteriores como obstáculos, cuya reformulación corre por cuenta
de la epistemología.
Para Bachelard la rectificación y el repensar constituyen los núcleos fundantes de las prácticas,
debiéndose configurar desde los primeros momentos de la formación. Morin 15 señala un camino similar
afirmando que la reforma del pensamiento opera como condición “sine qua non” de la reforma de la
enseñanza.
Esta reformulación debe fundarse en la superación de los patrones de formación. Los docentes
suelen ser producto de la vieja racionalidad simplificadora que concebía la realidad como un
rompecabezas, disociada; que enfoca los problemas de manera aislada, unidimensional. Las exigencias
actuales, las paradojas en las que estamos inmersos, la incertidumbre que nos rodea, obligan a “reformar
12
FOUREZ, G. (2000): La construcción del conocimiento científico. Sociología y ética de la ciencia, p. 17, 3.ª Edición, Madrid,
Narcea.
13
Op. cit., pp. 15-16.
14
DÍAZ, E. (2003): El sujeto y la verdad II. Paradigmas epistemológicos contemporáneos, Rosario, Laborde Editor.
15
MORIN, E. (1999): La cabeza bien puesta. Repensar la reforma - Reformar el pensamiento. Bases para una reforma
educativa, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•8•
La formación docente y su relación con la epistemología
la cabeza” transitando de una buena cabeza a una cabeza bien hecha, capaz de encarar el contexto global
y complejo.
Es preciso superar el enclaustramiento, la superespecialización y la fragmentación del saber para
cumplimentar la función de formadores y no ser meros instructores. En esta tarea, la formación inicial de
docentes se enfrenta a múltiples desafíos interdependientes. Una reforma del pensamiento permitiría
responderlos, estableciendo puentes que faciliten encarar la reforma de la enseñanza, no concebida como
programática sino paradigmática, conducente a la reorganización y reconceptualización del conocimiento.
La tarea formativa debe apuntar a la formación de capacidades para elaborar e instrumentar
estrategias mediante la capacidad crítica y la actitud filosófica; tendiendo puentes de contenido entre la
teoría y la práctica, en un proceso de apropiación de una nueva forma de significar. La teoría debe servir
para corregir, comprobar, transformar la práctica, en interrelación dialéctica, fundante de una nueva praxis,
que reutiliza la dimensión teórica del conocimiento como base de la acción sustentada.
Bibliografía
ACHILLI, Elena Libia (2000): Investigación y formación docente. Colección Universitas, Serie Formación Docente, Laborde
Editor.
BACHELARD, Gastón (2003): “El racionalismo aplicado”. Paidos, Buenos Aires, 1978, en DÍAZ, E.: El sujeto y la verdad.
Memorias de la razón epistémica, cap. III. Laborde Editor.
BARCO DE SURGHI, Susana (1999): La intervencion docente, la transposicion didáctica y el conocimiento escolar.
Universidad Nacional de Mar del Plata, Apunte de la Especialización en Docencia Universitaria, UNSL.
DÍAZ, Esther (2003): El sujeto y la verdad, memorias de la razón epistémica. Rosario, Laborde Editor.
⎯ (2003): El sujeto y la verdad II. Paradigmas epistemológicos contemporáneos. Rosario, Laborde Editor.
ENTEL, Alicia (1998): Escuela y conocimiento. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores.
FOUREZ, Gerard (2000): La construcción del conocimiento científico. Sociología y ética de la ciencia, 3.ª Edición. Madrid,
Narcea.
GIROUX, Henry (1992): Teoría y resistencia en educación. México, Siglo XXI.
GUYOT, Violeta: “La enseñanza de las ciencias”, Revista Alternativas, publicación periódica del LAE-UNSL, año IV, n.º 17,
San Luis, Argentina.
MORIN, Edgard (1999): La cabeza bien puesta. Repensar la reforma - Reformar el pensamiento. Bases para una reforma
educativa. Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.
TOLEDO HERMOSILLO, María Eugenia (1993): “La investigación educativa y la formación de docentes”, Revista Contexto.
Apunte de la Especialización en Educación Superior, UNSL.
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
•9•
Contactar
Revista Iberoamericana de Educación
Principal OEI
También podría gustarte
- La Ingenieria-Hector GallegosDocumento253 páginasLa Ingenieria-Hector GallegosPilar75% (4)
- La Practica Docente y Sus DimensionesDocumento3 páginasLa Practica Docente y Sus DimensionesSantiago Bautista CardenasAún no hay calificaciones
- Asumir La DocenciaDocumento240 páginasAsumir La DocenciaColbey IngelbertAún no hay calificaciones
- 3ro - Gestion de Talento Humano - PcaDocumento7 páginas3ro - Gestion de Talento Humano - PcaCesar Toapanta100% (3)
- Ensayo Fundamentos CosmovisivosDocumento8 páginasEnsayo Fundamentos CosmovisivosaliciaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Aprendizaje Mes de Noviembre DrechosDocumento21 páginasProyecto de Aprendizaje Mes de Noviembre DrechosCussi Coyllur Sanchez Vilchez88% (8)
- Jose Nava - La Posibilidad Del ConocimientoDocumento19 páginasJose Nava - La Posibilidad Del ConocimientoRUBEN BRICEÑOAún no hay calificaciones
- Investigación EducativaDocumento4 páginasInvestigación Educativaedgar tzitaAún no hay calificaciones
- Guía de Proyectos de Innovación EducativaDocumento42 páginasGuía de Proyectos de Innovación Educativalefigari100% (1)
- Bernstein 1988 Poder Educacion y Conciencia ModDocumento174 páginasBernstein 1988 Poder Educacion y Conciencia ModJosé RojasAún no hay calificaciones
- Sexualidad en NiñosDocumento15 páginasSexualidad en NiñosValeria BoteroAún no hay calificaciones
- Filosofía de La Educación FundamentaciónDocumento22 páginasFilosofía de La Educación FundamentaciónAntalcides OlivoAún no hay calificaciones
- Los DBA en Básica Primaria: Derechos Básicos de AprendizajeDocumento8 páginasLos DBA en Básica Primaria: Derechos Básicos de Aprendizajeestyvel palomequeAún no hay calificaciones
- Gestion HospitalariaDocumento6 páginasGestion HospitalariaCarlosOctavioAún no hay calificaciones
- Grupo EscolarDocumento17 páginasGrupo EscolarDomi Velazco100% (1)
- Transferencia del conocimiento e investigación educativaDe EverandTransferencia del conocimiento e investigación educativaAún no hay calificaciones
- Acerca Del Origen y Sentido de La Educación Inclusiva PDFDocumento153 páginasAcerca Del Origen y Sentido de La Educación Inclusiva PDFTONYLULA100% (2)
- Saberes y Practicas en La Formacion de Profesores Reflexivos.Documento162 páginasSaberes y Practicas en La Formacion de Profesores Reflexivos.elmg100% (1)
- La Construccion Del Exito y Del Fracaso Escolar - Perrenoud - Cap 8 PDFDocumento13 páginasLa Construccion Del Exito y Del Fracaso Escolar - Perrenoud - Cap 8 PDFEzequiel Wainberg100% (1)
- Secuencia El Plano de Mi SalaDocumento4 páginasSecuencia El Plano de Mi SalaLucia Lopez100% (3)
- BAQUERO. Sujetos y AprendizajeDocumento67 páginasBAQUERO. Sujetos y AprendizajeNaoko Ameyali100% (1)
- VARGAS PÉREZ, JOSÉ A. PEDAGOGÍA Historia, Interpretación e IdentidadDocumento5 páginasVARGAS PÉREZ, JOSÉ A. PEDAGOGÍA Historia, Interpretación e IdentidadCarla Rodríguez50% (2)
- El Papel de La Escuela - OnrubiaDocumento16 páginasEl Papel de La Escuela - OnrubiaJS CamAún no hay calificaciones
- La Transposición Didáctica Guía EpistemológicoDocumento8 páginasLa Transposición Didáctica Guía EpistemológicoSasha FregaAún no hay calificaciones
- Cantarelli Enseñar y Aprender Adaptado m1Documento10 páginasCantarelli Enseñar y Aprender Adaptado m1datax92Aún no hay calificaciones
- Perkins David - La Escuela Inteligente - Cap 2Documento12 páginasPerkins David - La Escuela Inteligente - Cap 2Rafael BurgosAún no hay calificaciones
- (4.1.6.04.esp) - Psicologia Educacional Baquero 2010Documento25 páginas(4.1.6.04.esp) - Psicologia Educacional Baquero 2010Raul Alejandro MonjoAún no hay calificaciones
- Reseña Critica - La Didactica Alicia CamilloniDocumento3 páginasReseña Critica - La Didactica Alicia CamilloniSteven KnoAún no hay calificaciones
- Fenomeno y PropositoDocumento1 páginaFenomeno y PropositoSolecito HurtadoAún no hay calificaciones
- La Accion Humana y Sus Elementos ConstitutivosDocumento5 páginasLa Accion Humana y Sus Elementos Constitutivosvictoria adelaida coronel ulloaAún no hay calificaciones
- Como Aprenden Los AdolescentesDocumento37 páginasComo Aprenden Los AdolescentesAstrid Sandoval ChinchayAún no hay calificaciones
- Jesualdo Sosa - Sacchi - RaineriDocumento4 páginasJesualdo Sosa - Sacchi - RaineriEdithAlAún no hay calificaciones
- DGEP-Como Hacer Sec+UP-MATEMATICA PDFDocumento63 páginasDGEP-Como Hacer Sec+UP-MATEMATICA PDFMarielaAún no hay calificaciones
- Organización de La EnseñanzaDocumento4 páginasOrganización de La Enseñanzaoscar_hkmAún no hay calificaciones
- Guia de Lectura Steiman Queé Debatimos Hoy en DidácticaDocumento1 páginaGuia de Lectura Steiman Queé Debatimos Hoy en DidácticaOriana OrianaAún no hay calificaciones
- Chicos AburridosDocumento29 páginasChicos AburridosElizabeth AlejandraAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico GirouxDocumento22 páginasTrabajo Practico GirouxMelisa Cei100% (2)
- La Construcción de Los Conocimientos y La Enseñanza para La ComprensiónDocumento35 páginasLa Construcción de Los Conocimientos y La Enseñanza para La ComprensiónMaria Marcela RinessiAún no hay calificaciones
- SILBER Algunas Cuestiones Sobre La Especificidad Del SaberDocumento12 páginasSILBER Algunas Cuestiones Sobre La Especificidad Del SaberCarlos Agustín CarouAún no hay calificaciones
- Estilos de Enseñanza y Funciones Del ProfesoradoDocumento35 páginasEstilos de Enseñanza y Funciones Del ProfesoradoMi Yun SuAún no hay calificaciones
- Apuntes para La Enseñanza de La GeometríaDocumento8 páginasApuntes para La Enseñanza de La GeometríaEsther Corniero AlonsoAún no hay calificaciones
- Aprender El Oficio de EnseñarDocumento8 páginasAprender El Oficio de EnseñarClaudia Carro100% (2)
- Estado Del Arte Rescatando Los Valores de Los JovenesDocumento14 páginasEstado Del Arte Rescatando Los Valores de Los JovenesNydia HdezAún no hay calificaciones
- Las Leyes de La DidacticaDocumento8 páginasLas Leyes de La DidacticakatiuskaAún no hay calificaciones
- El Procesamiento de La Información Como Programa de InvestigaciónDocumento12 páginasEl Procesamiento de La Información Como Programa de InvestigaciónMaldonado AngiieAún no hay calificaciones
- Los Avatares de La Palabra PedagogiaDocumento4 páginasLos Avatares de La Palabra PedagogiaOlgui EchevestiAún no hay calificaciones
- Resumen Final EducacionalDocumento176 páginasResumen Final EducacionalFlor MagnaAún no hay calificaciones
- La Epistemologia Genetica Según Rolando GarcíaDocumento22 páginasLa Epistemologia Genetica Según Rolando GarcíaDavid Ventura100% (1)
- Estado Del Arte Sobre Construcción Metodológica - OteroDocumento42 páginasEstado Del Arte Sobre Construcción Metodológica - OteroguadafloresAún no hay calificaciones
- PDF Leliwa y Scangarello Capitulo 3 El Aprendizaje HumanoDocumento6 páginasPDF Leliwa y Scangarello Capitulo 3 El Aprendizaje HumanoCeli OttAún no hay calificaciones
- Didactica de MatematicaDocumento11 páginasDidactica de Matematicaaletia25Aún no hay calificaciones
- Cols Estela-Estrategias de Enseñanza en La Universidad-Entrevista UADEDocumento3 páginasCols Estela-Estrategias de Enseñanza en La Universidad-Entrevista UADEPablo De Battisti100% (1)
- 2021 - LENGUA MODULO SUJETO de La EDUCACION SECUNADRIADocumento67 páginas2021 - LENGUA MODULO SUJETO de La EDUCACION SECUNADRIACALLE REALAún no hay calificaciones
- Teoría Del Aprendizaje Significativo de AusubelDocumento8 páginasTeoría Del Aprendizaje Significativo de AusubelFlor LargaespadaAún no hay calificaciones
- EPISTEMOLOGIA Y PEDAGOGIA RESENA - EnsayDocumento17 páginasEPISTEMOLOGIA Y PEDAGOGIA RESENA - EnsayTaeko NishidaAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Las Competencias en El AulaDocumento21 páginasDesarrollo de Las Competencias en El Aulakeane_1202936150% (2)
- Enseñanza AprendizajeDocumento3 páginasEnseñanza AprendizajemarilobiAún no hay calificaciones
- Ines Dussel - El Sentido de La JusticiaDocumento2 páginasInes Dussel - El Sentido de La JusticiaLucia Cruceño100% (1)
- Sirvent-2012-Educación Popular y Universidad Publica-Ensayo para Una HistoriaDocumento18 páginasSirvent-2012-Educación Popular y Universidad Publica-Ensayo para Una HistoriaPablo De BattistiAún no hay calificaciones
- Didáctica de Las Ciencias Naturales 2018ussDocumento9 páginasDidáctica de Las Ciencias Naturales 2018ussCarolina AndreaAún no hay calificaciones
- Aspectos Axiológicos De La Práctica DocenteDe EverandAspectos Axiológicos De La Práctica DocenteAún no hay calificaciones
- Propuesta curricular para la escuela Secundaria Básica actual: Fundamentos teóricos y metodológicosDe EverandPropuesta curricular para la escuela Secundaria Básica actual: Fundamentos teóricos y metodológicosAún no hay calificaciones
- Resumen de Ciencia Incierta. La Producción Social del Conocimiento: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Ciencia Incierta. La Producción Social del Conocimiento: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de La Educación en el Tercer Milenio de Daniel Filmus: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Educación en el Tercer Milenio de Daniel Filmus: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Texto y Consignas para Resolución Trabajo Práctico N°1Documento3 páginasTexto y Consignas para Resolución Trabajo Práctico N°1Anita DelAún no hay calificaciones
- EPISTEMOLOGIADocumento4 páginasEPISTEMOLOGIApaty.dz95Aún no hay calificaciones
- LIBRO Formación Docente y Práctica ReflexivaDocumento262 páginasLIBRO Formación Docente y Práctica ReflexivaJhonny EscuderoAún no hay calificaciones
- Ensayo La Práctica Docente-Pamela YugchaDocumento12 páginasEnsayo La Práctica Docente-Pamela YugchaPamela StefanyAún no hay calificaciones
- Monografia Dramatización Ok PDFDocumento27 páginasMonografia Dramatización Ok PDFJesy Lourdes Infante Zapata100% (2)
- La Enseñanza de La Lectura y Escritura en El Primer Grado de PrimariaDocumento8 páginasLa Enseñanza de La Lectura y Escritura en El Primer Grado de PrimariaBruno Juarez100% (1)
- Dialnet LosExamenesEnLaUniversidad 3282860Documento17 páginasDialnet LosExamenesEnLaUniversidad 3282860Neri PortasAún no hay calificaciones
- Analisis de Pruebas Superate NovenoDocumento3 páginasAnalisis de Pruebas Superate NovenoYeison PedrazaAún no hay calificaciones
- Sesión 5 Informe Tecnico AlfareriaDocumento5 páginasSesión 5 Informe Tecnico AlfareriaAlbeiro Polanco PasajeAún no hay calificaciones
- 186 MPC Arg CuadernilloDocumento32 páginas186 MPC Arg CuadernilloAngélica RíosAún no hay calificaciones
- A Hargreaves El Cambio EducativoDocumento7 páginasA Hargreaves El Cambio EducativoHelga Riquelme UlloaAún no hay calificaciones
- C 8 B 4 C 5047Documento6 páginasC 8 B 4 C 5047api-290945799Aún no hay calificaciones
- Ejercicios Resueltos en MATLABDocumento13 páginasEjercicios Resueltos en MATLABdilberAún no hay calificaciones
- Trabajo de MatrizDocumento5 páginasTrabajo de Matrizminas2Aún no hay calificaciones
- 2019 Formatos Sesion de Aprendizaje Mariscal CastillaDocumento2 páginas2019 Formatos Sesion de Aprendizaje Mariscal CastillaAídaAún no hay calificaciones
- El Juego Como Estrategias de La Ensenanza en El Nivel InicialDocumento18 páginasEl Juego Como Estrategias de La Ensenanza en El Nivel InicialAngel GarciaAún no hay calificaciones
- AprestoDocumento6 páginasAprestoGarcés ArmanAún no hay calificaciones
- Taxonomia BloomDocumento6 páginasTaxonomia BloomSilvia JuárezAún no hay calificaciones
- Tercer Año Profesorado de GeografíaDocumento11 páginasTercer Año Profesorado de GeografíaJtutorialesAún no hay calificaciones
- Curriculum y MemorandumDocumento8 páginasCurriculum y MemorandumAlmendra V'p100% (1)
- Presentacion de Apoyo Unidad 1Documento22 páginasPresentacion de Apoyo Unidad 1DanielAún no hay calificaciones
- Guia de Autoevaluacion PDFDocumento84 páginasGuia de Autoevaluacion PDFRosita MiñanAún no hay calificaciones
- Aniversaio 2019Documento2 páginasAniversaio 2019liguisAún no hay calificaciones
- ORIENTACIONESDocumento4 páginasORIENTACIONESkatiajulioAún no hay calificaciones
- Silabario 3Documento5 páginasSilabario 3lisethAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Competencias Comunicativas en Un Enfoque Intercultural Monografias Modelo PedagogicoDocumento25 páginasDesarrollo de Competencias Comunicativas en Un Enfoque Intercultural Monografias Modelo PedagogicoKOKOLUCHO2014Aún no hay calificaciones