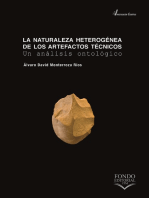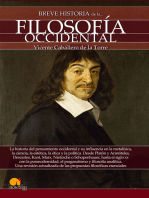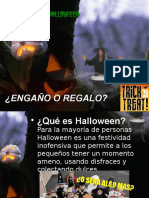Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
52348-Texto Del Artículo-105994-1-10-20161222 PDF
52348-Texto Del Artículo-105994-1-10-20161222 PDF
Cargado por
Jose Pfura CarbajalTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
52348-Texto Del Artículo-105994-1-10-20161222 PDF
52348-Texto Del Artículo-105994-1-10-20161222 PDF
Cargado por
Jose Pfura CarbajalCopyright:
Formatos disponibles
#FERNÁNDEZ DEL AMO, I. (2016). La ética como herramienta para pensar el museo, Revista Teknokultura Vol.
13(2), 681-
698.
Recibido: 12-04-2016 Open peer review
Aceptado con modificaciones: 10-05-2016 http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/pages/view/opr-52348
Aceptado finalmente: 06-09-2016
La ética
como herramienta para pensar el museo
Ethics. An approach to understanding museums
Ignacio Fernández del Amo
Universidad Nacional de Tucumán
ignaciofamo@yahoo.es
RESUMEN
El museo moderno nació en la segunda mitad del siglo XVIII con una ideología particular,
con formas predilectas de enfrentarse al mundo y provisto de unas habilidades y unas acti -
tudes determinadas. Como ocurre con los seres humanos, esta suerte de código genético ha
condicionado en gran medida su desarrollo posterior. Es por eso que muchos de nuestros mu -
seos se siguen presentando a sí mismos como herederos incuestionables del conocimiento
enciclopédico al que aspiraron los filósofos del Siglo de las Luces. Desde su fundación han ci -
mentado su autoridad en el dominio del conocimiento y han elaborado sus relatos a partir de
un modo científico de interpretar la realidad. Este artículo persigue dos objetivos: en primer
lugar, analizar la naturaleza del museo como una tecnología de la Modernidad y un instru -
mento de legitimación de los Estados liberales; y en segundo lugar, mostrar cómo la reflexión
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 681
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
ética puede ayudar a estas instituciones a adoptar un nuevo papel en la sociedad del conoci -
miento, cuestionando las bases ideológicas del paradigma occidental. Para ello se realizará un
análisis situado e interdisciplinar donde se combinarán las voces de filósofos, sociólogos, an-
tropólogos y museólogos, de los que se extraerá una propuesta de aplicación al entorno
cultural iberoamericano.
PALABRAS CLAVE
Ética; museo; liberalismo; tecnología.
ABSTRACT
The idea of modern museums emerged in the second half of the Eighteenth Century with
a clear ideology and ways of seeing the world and a particular set of skills with which to go
about curating. As happens with human beings, this genetic code strongly determined
museums' future development. This is why many of our museums present themselves as the
unquestionable heirs of the encyclopedic knowledge that the philosophers of the
Enlightenment pursued. Since they were first established they have based their authority on
the mastery of knowledge and have developed a story of the world through a scientific mode
of interpreting reality. This paper has two objectives: firstly, to analyze the nature of the
museum as a technology of modernity and how they are employed as instruments of
legitimation of liberal states; secondly, to show how ethics can help museums to adopt a new
role in the knowledge society, by questioning the ideological foundations of the Western
paradigm. It does this through an interdisciplinary analysis, combining the voices of
philosophers, sociologists, anthropologists, and museum curators and concludes with a
proposal on how to apply such thinking to the Latin American cultural environment.
KEYWORDS
Ethics; museums; Liberalism; technology.
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
682 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
CONTENIDOS
1. El museo como tecnología
2. La tecnología museal en América Latina
3. Un nuevo museo es posible en la sociedad del conocimiento
4. Referencias
CONTENTS
1. Museums as technology
2. Museum technology in Latin America
3. A new museum is possible in the Knowledge Society
4. Referencias
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 683
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
1. El museo como tecnología
Quizás un análisis del museo como tecnología no preocupe a casi nadie, pero también puede
ocurrir que los museos comiencen a concitar la atención de la sociedad una vez que hayan
realizado una reflexión ética sobre su naturaleza y misión. Me decantaré por la segunda opción
y continuaré escribiendo este artículo, que persigue dos objetivos: analizar la naturaleza del
museo como una tecnología de la Modernidad al servicio de la legitimación de los Estados
liberales; y mostrar cómo la reflexión ética puede ayudar a estas instituciones a adoptar un
nuevo papel en la sociedad del conocimiento, cuestionando las bases ideológicas del
paradigma occidental 1.
Sostiene Neil Postman que en cada tecnología “hay inscrita una tendencia ideológica, una
predisposición a construir el mundo de una manera y no de otra, a valorar una cosa más que
otra, a desarrollar un sentido o una habilidad o una actitud más que otros” (Postman, 1994, p.
26). El museo moderno, el que ha llegado a nuestros días, nació en la segunda mitad del siglo
XVIII; es posible estudiarlo, por tanto, como una tecnología de la Ilustración, un invento que
incorpora todos los rasgos que caracterizaron ese período. Efectivamente, los museos nacieron
con una ideología particular, con formas predilectas de enfrentarse al mundo y con unas
habilidades y unas actitudes concretas. Esta suerte de código genético ha condicionado en gran
medida su desarrollo posterior. Es por eso que muchos de nuestros museos se siguen
presentando a sí mismos como herederos incuestionables del conocimiento absoluto y enciclopédico
al que aspiraron los filósofos del Siglo de las Luces. Desde su fundación han cimentado su autoridad
en ese dominio del conocimiento y han elaborado sus relatos a partir de un modo científico de
enfrentarse al mundo. Esa mirada enciclopédica impone sus leyes: “trata de condensar al máximo la
información, no suele hacer concesiones a la legibilidad del texto, da prioridad al rigor y la exposición
de los datos, tiende a proporcionar la máxima información posible, no tiene autor conocido: su saber
es anónimo” (Bolaños, 2011, p. 8). El museo es un espacio de demostración y de certezas absolutas,
1
Si bien hablaré de “los museos” como categoría general, en el presente trabajo me refiero específi -
camente a aquellos de titularidad pública –local, provincial o nacional– que gestionan el pasado, esto es, a
aquellos con patrimonio histórico, arqueológico o etnográfico. Dejo fuera a los museos de Bellas Artes en
general, y especialmente a los de arte contemporáneo, pues responden a lógicas de funcionamiento distin -
tas. En el caso de los museos de arte contemporáneo, al centrarse su actividad en la programación de
exposiciones temporales monográficas de artistas, el discurso que se ofrece al visitante no es elaborado
por el museo sino el que despliega el artista a través de sus obras.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 685
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
de comprobación de evidencias históricas, el escenario ideal desde el que dar forma y legitimar el
imaginario colectivo avalado por la producción científica de su tiempo.
La tradición Occidental, escribe el sociólogo venezolano Edgardo Lander (1993), se asienta en
dos dimensiones constitutivas: las sucesivas separaciones del mundo de lo “real” y el papel de las
ciencias sociales como legitimadoras de ese modelo de ver el mundo. Según este autor, el
pensamiento europeo se habría separado de las otras culturas desde el origen de la religión
judeocristiana, que fue la que provocó la primera separación de lo real. Se trata de la escisión
entre Dios (lo sagrado), el hombre (lo humano) y la naturaleza. Como Dios creó al mundo, el
mundo mismo no es Dios, y no se considera sagrado. Por otro lado, creó al hombre a su
imagen y semejanza, y lo elevó sobre todas las criaturas de la tierra, dándole el derecho a
intervenir en el curso de los acontecimientos en la tierra. De esta manera, a diferencia de la
mayor parte de los otros sistemas religiosos, el judeocristianismo no contiene inhibiciones al
control de la naturaleza por el hombre.
Fue, sin embargo, a partir del siglo XVII, y con el desarrollo posterior de las ciencias
modernas, cuando se sistematizaron y se multiplicaron estas separaciones. La más significativa
es la cartesiana ruptura ontológica entre cuerpo y mente, entre la razón y el mundo, que hizo
que este último dejara de ser un orden significativo. La desubjetivización del mundo hizo que
se convirtiera en un mecanismo que solo podía cobrar sentido a partir de conceptos
construidos por la razón. Y permitió, además, desarrollar un conocimiento objetivo y
universal, que es precisamente la base del proyecto formulado por los ilustrados en el siglo
XVIII: desarrollar una ciencia objetiva, una moral universal y una ley regulada por lógicas
propias. Al mismo tiempo, la objetivización del cuerpo y la subjetivización de la mente son
concepciones necesarias para el origen del liberalismo. El pensamiento de John Locke —sus
tesis sobre el individuo, el constitucionalismo y el derecho basado en la propiedad privada
individual— no habría sido posible sin esta ruptura ontológica.
Pero lo más relevante, a juicio de Lander, es que las ciencias sociales, amparadas en estos
principios, justificaron la imposición de la experiencia particular europea sobre las demás.
Amparados en el método científico, los europeos podían demostrar objetivamente que su
forma de interpretar y actuar sobre el mundo era la correcta, y así por ejemplo, los
colonizadores hicieron prevalecer su derecho individual sobre el de los colonizados. Con la
conquista de América se dio inicio a una masiva formación discursiva de construcción de
Occidente y lo otro, que culminó en los siglos XVIII y XIX en la organización la totalidad del
espacio y del tiempo en una gran narrativa universal en la que Europa ha sido siempre el
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
686 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
centro geográfico y la referencia temporal. Si bien los procesos de la Modernidad y el
colonialismo surgieron al mismo tiempo (en el siglo XVI), fue con el desarrollo de las ciencias
modernas y con la creación de los museos y academias nacionales cuando el paradigma europeo se
convirtió en universal.
Advierte Postman (1994) que las tecnologías provocan cambios ecológicos: no añaden ni quitan
nada, lo cambian todo. Llegan incluso a modificar el ethos de una cultura porque alteran el sentido de
las palabras, lo que entendemos por “verdad” y por “saber” (p. 24). Esto es lo que ocurrió tras la
Revolución francesa, cuando miles de objetos provenientes de las colecciones reales y eclesiásticas se
convirtieron en patrimonio nacional y se creó la nueva tecnología a la que llamaron museo. A ella
encomendaron la misión de inventariar y estudiar ese patrimonio para, con él, contar la historia de la
nación. La historia como disciplina se remonta a los tiempos de Herodoto, pero la introducción de la
tecnología museal alteró el concepto de tradición. Si bien el relato no ganó en maleabilidad, porque
son más flexibles las palabras que los objetos, la materialidad de estos se constituyó en evidencia
indiscutible. Ocurre en muchos museos, sobre todo en los históricos y arqueológicos, que los
objetos pertenecieron a las élites de las culturas de origen, acabaron en el museo gracias a
algún coleccionista representante de otra élite y son los grupos hegemónicos quienes los
gestionan. Este proceso encaja a la perfección con el concepto de tradición de Raymond
Williams. Según el autor inglés, la tradición consistiría en una selección de significados y
prácticas del pasado, realizada por una clase dominante desde el presente. Así, lo que se
presenta a la sociedad como “la tradición” no sería otra cosa que una versión del pasado usada
para canonizar el presente, para presentar el orden actual como legítimo sucesor de una
cadena mítica. La tradición, “nuestra herencia cultural”, es por definición un proceso de
continuidad, no tanto necesaria como deseada, y que se ajusta de manera flexible a las
necesidades de la cultura hegemónica. Williams la caracteriza como “reproducción en acción”,
o como un proceso continuo de selección y reselección (cfr. Patiño, 2001, pp. 7-28; Williams,
1982, pp. 174-176).
El concepto de tradición está, por tanto, estrechamente vinculado al de hegemonía tal
como la entienden autores como Antonio Gramsci, Raymond Williams o Pierre Bourdieu.
Todos ellos se desligan en cierto modo de la teoría marxista tradicional al no centrarse
únicamente en las relaciones sociales de producción y conceder a la cultura un papel esencial
en la legitimación del poder. Con este desplazamiento, convierten el concepto de hegemonía
en una forma de dominación política que solo se logra cuando se dominan al mismo tiempo
los ámbitos ético y cultural. Para Bourdieu (García Canclini, s.f.), las relaciones económicas
entre las clases son fundamentales, pero siempre en relación con las otras formas de poder
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 687
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
simbólico que contribuyen a la diferenciación social. Una de ellas es el componente simbólico
del consumo, es decir, la manera de convertir en signos los bienes que se usan. Esa misma
capacidad para significar los bienes de consumo la aplican a los bienes culturales que rescatan
del pasado y logran que sean reconocidos por todos como “la tradición”.
Es en este punto donde la tecnología museal se suma al proceso de legitimación del
sistema liberal eurocéntrico. En tanto que sistemas administrativos especializados en la
gestión del pasado (de la tradición), los museos se convierten en herramientas de la clase
dominante en su empeño por mantener su lugar y naturalizar su poder hegemónico. Como
afirma la museóloga Mónica Risnicoff de Gorgas (2006, pp. 279-280), “identidad y memoria
son susceptibles de manipulación precisamente porque la adjudicación de sentidos y
significados se realiza mediante prácticas que tienen que ver con lo intangible”. Por otro lado,
la visión de Williams y Bourdieu sintoniza con otro de los rasgos que caracteriza a las
tecnologías según Postman (1994), y es que quienes las dominan se constituyen en grupos de
poder y “dan forma a una especie de conspiración contra quienes no tienen acceso al
conocimiento especializado que la tecnología posibilita” (pp. 20-21).
El principal medio de los museos para la difusión de la cultura hegemónica es la
exposición, y el conocimiento, el de la ciencia, fuente idónea de enunciación del saber
autorizado. Muchos de los textos de referencia en el campo de la museología actual siguen
avalando este papel de la ciencia. Es el caso de Ángela García Blanco, quien sostiene que
“para la arqueología, la exposición es el medio de comunicación idóneo para divulgar el
conocimiento científico que da sentido a los objetos históricos que se exponen o, dicho de otra
manera, para dar a conocer el significado de los objetos arqueológicos en relación con un
marco histórico determinado” 2 (García Blanco, 2006, p. 19). Saber, poder y control de la
capacidad de enunciación (según la entiende Foucault) se entretejen en las salas de los
museos. Es por eso que Postman afirma que ninguna tecnología es neutral y no debe juzgarse
solo en función del uso que se haga de ella, como defiende la doctrina neoliberal y su
proclamado fin de las ideologías. Al contrario, las tecnologías están determinadas por quienes
las han creado, quienes la sostienen y promocionan (1994, pp. 17-18). Unas páginas más
adelante, Postman recuerda el famoso aforismo de Marshall McLuhan (“el medio es el
2
Cursivas del autor. Que use “el” y no “los” significados, convierte a los científicos en los únicos
capacitados para leer correctamente el pasado. Es claro que un arqueólogo es el más capacitado para
saber la función que cumplía una vasija de cerámica encontrada en un enterramiento, pero de esa vasija
se pueden hacer otras muchas lecturas que no son privativas de la ciencia.
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
688 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
mensaje”) y a Wittgenstein para señalar que las tecnologías no son solo vehículos del
pensamiento, sino también sus conductores.
Lo que no dice Postman es que todas las tecnologías son hijas de su tiempo y producto de
unas condiciones culturales concretas, que si tienen inscrita una tendencia ideológica es
porque quienes las inventan —ya sea una persona o un equipo de trabajo auspiciado por una
empresa multinacional— están insertos en una sociedad concreta. Unas provocarán cambios
sutiles, mientras que otras transformarán radicalmente la forma de entender el mundo, pero
ninguna es completamente ajena al ethos de la cultura que las vio nacer. Lo que no tiene en
cuenta Postman es que es indispensable analizar las tecnologías de manera situada, porque su
potencial de transformación ecológica adquiere su máxima expresión cuando se introducen en
culturas distintas a las que la crearon.
2. La tecnología museal en América Latina
Si modernidad y colonialismo nacieron de la mano en el siglo XVI, también coincidió en el
tiempo la creación de los primeros museos en Europa y en la mayoría de los Estados de
Latinoamérica en las primeras décadas del siglo XIX. No es casualidad que en ambos continentes los
Estados estuvieran poniendo en marcha de proyectos de construcción nacional (los europeos al calor
de la Revolución francesa y los americanos tras independizarse de la Corona española). Desde los
primeros años, los gobernantes americanos asumieron que "hacerse naciones" en el sentido
moderno pasaba por establecer mercados nacionales, pero que eso no era posible si no se
articulaban con los mercados internacionales. Así, intelectuales como los argentinos Sarmiento
y Alberdi, el venezolano Andrés Bello o el chileno Lastarria promovieron un camino al
desarrollo de sus pueblos según el molde de la experiencia europea. En la línea de las tesis del
darwinismo social que surgió y dominó las últimas décadas del siglo XIX, los gobernantes de
América Latina castigaron los intentos del pueblo bajo por construir su propia imagen a través
de sus experiencias y tradiciones particulares y acometieron (con mayor o menor agresividad)
la europeización de las instituciones bajo un tipo de relaciones sociales moderno y
abiertamente colonial (Martín-Barbero, 1991, p. 164). La tecnología museal se convirtió en
una herramienta eficaz para la transmisión de la cosmovisión liberal europea al pueblo.
José Antonio Pérez Gollán y Marta Dujovne confirman esta genealogía al revelar que,
quienes crearon el Museo Ambrosetti en 1904, le dieron un enfoque que mezclaba el
evolucionismo darwinista y el positivismo. Al juzgar como inevitable la desaparición de las
sociedades ‘primitivas’ ante el Progreso, como resultado de la supervivencia del más apto en la
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 689
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
lucha por la existencia, abocaron al museo a la tarea de develar los supuestos componentes
negativos de las poblaciones indígenas que prolongaban el retraso de la modernidad en
Latinoamérica” (Pérez Gollán & Dujovne, 2001, p. 197). Continúan afirmando que, como
instituciones científicas y educativas, tenían la misión de apoyar el proyecto nacional de
promover hábitos modernos y civilizados a la población y de sustentar esta posición con el
lenguaje objetivo de la ciencia.
Jesús Martín-Barbero (1991) y Guillermo Bonfil Batalla (2004) coinciden en señalar que
la burguesía industrial y comercial asumió en las décadas de 1920 y 1930 el proyecto nacional
criollo del siglo XIX y convirtieron en nacional su forma de ver al país. Combinaron los rasgos
particulares de las culturas étnicas más relevantes de sus países (el criollismo
fundamentalmente) con la doctrina política y económica europea creando un relato único y
homogéneo de “lo nacional” al que el pueblo debía sumarse y reconocer como propio. Crearon
así un fuerte antagonismo entre diversidad y unidad de la nación. Al mantener la mentalidad
colonizadora en el pensamiento dominante nacional se imposibilitaba la identificación de
todos los grupos culturales con el pretendido patrimonio cultural común. Los proyectos de
construcción de cada nación seguían un movimiento doble: por una parte, construir desde
arriba una cultura nacional a partir de un patrimonio que se considera común y que estaba
constituido por los elementos mejores de cada una de las culturas existentes; por la otra, la
transmisión o imposición de esa nueva cultura a los sectores mayoritarios, que debían sustituir
sus culturas reales por la nueva cultura nacional (Bonfil Batalla, 2004). Los países de
Latinoamérica adoptaron la división temática de los museos en los mismos términos que la
entendían en Europa. Así, a los museos de Historia se les confió la construcción del concepto
de nación, por tanto, debían ocuparse del pasado de los europeos y de las élites criollas. Para
los de Antropología quedaban los llamados "pueblos sin historia". Los países americanos se
condenaron ellos mismos, en palabras de Marta Dujovne (1995), a una memoria escindida, a
una historia no integrada.
En la misma línea, Néstor García Canclini (2010) denuncia que los organismos encargados
de declarar, proteger y difundir el patrimonio cultural —ya sean estos provinciales, nacionales
o internacionales— niegan las diferencias de los pueblos a los que representan. Señala que
estos organismos “fingen que la sociedad no está dividida en clases, géneros, etnias y regiones,
o sugieren que esas fracturas no importan ante la grandiosidad y el respeto ostentados por las
obras patrimonializadas” (p. 70). Afirma que el patrimonio rescatado del pasado no pertenece
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
690 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
realmente a todos ni está al alcance de todos por igual por la simple razón de que no habla de
todos los colectivos ni los discursos que se despliegan son accesibles a todos.
Se ratifica así la tesis de Postman, quien defiende que el dominio de una tecnología no es
solo formal. En el caso de los museos, los grupos de élite que los controlan son los mismos
que deciden qué merece ser patrimonializado y cuáles son los discursos que se despliegan, y
tienden a utilizar además un lenguaje que marque claramente a los de abajo que la separación
de clases es natural e irreversible. Escribe Bonfil Batalla que muchos de los logros de la
llamada alta cultura que se expone en los museos, permanecen al margen de cualquier
valoración positiva por parte de los sectores subalternos. Afirma que no tiene que ver con el
valor intrínseco de los objetos y, por supuesto, no puede explicarse como resultado de alguna
incapacidad "natural" para reconocer esos valores. La falta de reconocimiento estaría
provocada por el “carácter marcadamente cerrado y elitista de ciertos campos de la cultura
dominante”, que poseen un capital cultural que no distribuyen equitativamente sino que se
reservan como acervo exclusivo con el que se legitiman privilegios (Bonfil Batalla, 2004, p.
129). Decía Hugues de Varine que la mayoría de los museos han sido creados de “arriba hacia
abajo”, sin preguntar a la gente si eso les interesaba o no; por eso no es de extrañar que la
gente “pase” de los museos en cierta medida (Varine citado por Palomero, 2002, p. 152).
3. Un nuevo museo es posible en la sociedad del conocimiento
Aunque pueda parecer lo contrario, lo planteado hasta ahora no convierte a la ciencia ni a los
museos en instrumentos maléficos al servicio de un poder tiránico y manipulador. Por el
contrario, solo constata que ninguna institución social puede funcionar al margen del contexto
sociopolítico en el que se desenvuelve. Como apunté más arriba, Foucault dedicó muchas
páginas a mostrar cómo ha existido siempre una voluntad de hacernos creer que la verdad no
tiene nada que ver con el poder, que quien ejerce el poder no posee la verdad o que quien
posee la verdad, no ejerce el poder, ya que esta última es un ámbito privativo de la ciencia.
Sin embargo, el poder siempre se ejerce en nombre de ciertas verdades que se consiguen
imponer a costa de rechazar las ideas ajenas por falsas o heréticas (Díaz, 2004). Por otro lado,
y recuperando una vez más la obra de Bourdieu, no deberíamos realizar un análisis ideológico
de los discursos que despliegan los museos sin tener en cuenta que tanto la ciencia como la
cultura son complejos campos que condicionan las acciones de los individuos en su lucha por
las posiciones de dominio. Cuando están en juego subvenciones, becas, carreras profesionales
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 691
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
o el reconocimiento de los pares, es difícil no someterse a las reglas que rigen el campo y que
establecen, precisamente, quienes ocupan las posiciones hegemónicas.
Ahora bien, ¿cabría modificar los códigos de funcionamiento de los museos y, por ende,
su orientación social? Para responder a esta pregunta es útil acudir a la obra de León Olivé
(2007), que escribe sobre el papel que desempeñan las tecnologías en la sociedad del
conocimiento. Analiza las condiciones en que Latinoamérica se está incorporando y propone
que, desde un análisis situado, cabe propiciar políticas que conduzcan a los distintos países del
continente a ocupar un lugar propio, y no periférico. Para el filósofo mexicano, esta última
etapa de la Modernidad se caracterizaría, entre otras cosas, por el incremento espectacular del
ritmo de creación, acumulación, distribución y aprovechamiento de la información y del
conocimiento; por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación (TIC); y por las
transformaciones en las relaciones sociales, en las formas de trabajo, en la economía, la
política y la cultura, resultado de la aplicación del conocimiento y del efecto de dichas
tecnologías.
El conocimiento es constitutivo de toda sociedad en todo tiempo. Lo novedoso de esta
nueva etapa es cómo se distribuye y aprovecha, sobre todo gracias al desarrollo de las TIC. Si
bien son una condición necesaria para entrar en la sociedad del conocimiento, las
características de esta sociedad trascienden en mucho la mera generalización de las
tecnologías de la información. En este nuevo modelo social, el conocimiento se ha convertido
en una fuente de riqueza y de poder, y es por eso que los países del llamado primer mundo se
preocupan por protegerlo y mercantilizarlo, así como de controlar las tecnologías necesarias
para ejercer ese dominio 3. Sostiene Manuel Castells (2008) que a lo largo de la historia, la
comunicación y la información han constituido fuentes fundamentales de poder y contrapoder,
de dominación y de cambio social, pero es en esta última etapa de la modernidad, en la que
esos dos elementos son protagonistas, cuando la lucha por el dominio de los canales de
información y el control del conocimiento se han convertido en determinantes. Las
organizaciones (políticas, sociales y económicas) saben que influir en la forma en que la gente
piensa determina el destino de las normas y valores sobre los que se construyen las sociedades.
3
En el ámbito de la divulgación científica, por ejemplo, cada vez son más las revistas e instituciones
educativas y culturales que publican exclusivamente en formato digital, bajo licencias Creative Commons y
en la modalidad de acceso abierto. No obstante, también es cierto que muchas de las revistas anglosajonas
más relevantes, no solo cobran por acceder a sus contenidos, sino que también hay que pagar para
publicar en ellas, confirmando lo expuesto por Olivé.
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
692 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
Otro rasgo de la nueva sociedad es que la producción de conocimiento no está centralizada
en un lugar sino distribuida en muchas unidades dispersas que se mantienen en contacto
mediante redes de comunicación. Estaríamos ante una “sociedad red”, empleando el término
acuñado por Castells, donde el conocimiento que produce una unidad adquiere sentido en la
medida en que se complementa y se suma a otras unidades. Pero para que esto ocurra es
necesario cierto nivel de homogeneización cultural, el cual atenta contra la diversidad de los
pueblos. Vemos cómo se mantienen los mismos valores que han caracterizado a la modernidad
desde su origen: la imposición de un modelo único a todas las culturas del mundo. Es por eso
que Olivé concluye que, si entendemos la globalización como el intercambio de información y
conocimiento, así como la interacción cultural entre pueblos y naciones posibilitada por las
tecnologías de la comunicación, no podemos dejar de denunciar que esta ha generado a su vez
niveles de exclusión nunca vistos, y quienes no quedan excluidos se ven sometidos a fuertes
tendencias homogeneizadoras. El autor denuncia que pueblos enteros se ven excluidos del
conocimiento y de sus beneficios al no poder controlar los sistemas tecnológicos en pie de
igualdad con otros pueblos, pero no quedan al margen de sus daños y riesgos (Olivé, 2007, pp.
50-51). Como explicaba Lander al referirse a la imposición y exclusividad del sistema liberal,
este nuevo modelo de sociedad globalizada fundamenta su universalidad en la exclusión de la
mayoría.
Frente al determinismo tecnológico de Postman, que declara que “una vez que se admite
una tecnología, esta llega hasta el final; hace aquello para lo que está proyectada” (1994, p.
18), Olivé defiende que los efectos sociales de la tecnología pueden ser controlados por
decisiones humanas y, por tanto, ser encauzados de diferentes maneras. Trasladado al mundo
de los museos, la reflexión ética que propone Olivé –y que hago mía en este artículo– consiste
en preguntarse qué papel pueden representar estas instituciones en la difusión y fomento de
valores alternativos al paradigma liberal (o neoliberal, de hecho, desde los años 80 del siglo
XX). Según Lander, la naturalización del paradigma –es decir, su consideración como el único
sistema posible– provocó que la sociedad no lo cuestionara sino que se limitara a negociar
mejoras dentro del mismo. Boaventura de Sousa Santos (2010) coincide con este pensamiento
y afirma que es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como las alternativas poscapitalistas.
En la actualidad es más fácil imaginarse un futuro similar al de producciones apocalípticas
hollywoodienses que intentar recuperar modelos preliberales o proyectar alternativas
posliberales–. La reflexión ética consistiría en pensar de forma crítica las maneras en que se
produce la creación, acumulación, distribución y aprovechamiento de la información y del
conocimiento; preguntarse, como hace Nuria Rodríguez Ortega (2011, p. 16) en su artículo
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 693
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
sobre narrativas digitales desde la perspectiva de la museología crítica, qué discursos están
construyendo los museos en el medio digital y cuáles creen que deberían construir; tomar
conciencia de que el museo puede ser (o debe ser) “un agente destinado a estimular en la
sociedad el pensamiento crítico sobre sí misma y sobre sus determinaciones ideológico-
culturales”. Pensar, finalmente, cuál es el fin que se persigue, la razón de ser de los museos.
Solo así será posible hacer frente a la tendencia natural del museo, que es, como se ha visto, el
mantenimiento de los postulados de la tecnociencia y la incorporación acrítica a la sociedad
del conocimiento y la globalización desde una perspectiva liberal.
Afortunadamente, son cada vez más los museos que están definiendo su rol social de
acuerdo al posicionamiento ético expuesto y están replanteando las dinámicas de creación,
acumulación, distribución y aprovechamiento de la información y del conocimiento. En
Argentina, el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de Buenos Aires dedica una de sus salas
a la exposición En el confín del mundo 4. En ella, el equipo del museo decidió traspasar las
barreras de la mera divulgación científica y no proyectó una muestra centrada únicamente en
la cultura de los habitantes de Tierra del Fuego (los selk’nam), sino en cómo se enfrentaron al
contacto con las expediciones británicas a mediados del siglo XIX. A lo largo de la muestra
confrontan las cosmovisiones religiosas de ambos pueblos y explican cómo la imposición del
sistema liberal británico condujo a la explotación insostenible de sus recursos. Finalmente,
informan que fueron aniquilados, pero no por los ingleses sino a manos de los argentinos, ya
en el siglo XX. La exposición está presidida por dos sentencias epatantes: “Curiosa paradoja la
de Occidente, que no puede conocer sin poseer y no puede poseer sin destruir”, y “Esos
pueblos, que fascinaron a los occidentales, ya no están. Fueron masacrados en pocas décadas,
y no por los conquistadores del siglo XVI, sino por nuestros abuelos hace menos de cien
años”.
En Estados Unidos, el National Museum of American History tiene una sección titulada
“Food” (Comida)5. La inclusión de salas sobre comida mexicana o china permite a los
visitantes concienciarse de que ellos, “los americanos”, son el resultado de la convivencia de
pueblos diversos, que la población latina se ha enraizado de tal manera en su cultura que ya es
parte indisociable de ella. En la sala mexicana, una gran mesa comunitaria invita al público a
compartir experiencias. En Colombia, los profesionales del Museo de la Independencia - Casa
del Florero también decidieron trascender el ámbito de la historiografía y abordar el concepto
4
<http://www.museo.filo.uba.ar/en-el-conf%C3%ADn-del-mundo>
5
<http://americanhistory.si.edu/food/resetting-table/mexican-food-revolution>
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
694 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
“independencia” como categoría general. Así, en las salas proponen a los visitantes reflexionar
sobre cuestiones como la influencia de las políticas públicas en el mantenimiento de la
soberanía nacional o el papel de la ciudadanía en la construcción del país. Los museos
británicos pusieron en marcha en 2013 el plan Museums Change Lives. En el informe que
ofrecen en la web 6 declaran que los museos deben aumentar su impacto social porque son
capaces de cambiar las vidas de los individuos, de contribuir al fortalecimiento de las
comunidades y a la creación de sociedades más justas. El último ejemplo es del Centro
Guerrero de Granada. También en este caso sus responsables tomaron conciencia de que no
podían limitarse a divulgar contenidos creados por científicos (en este caso historiadores del
arte). Así, se hicieron herederos del espíritu vanguardista del artista José Guerrero y optaron
por convertirse en facilitadores de proyectos sociales en los que la creatividad artística fuera
protagonista. Transductores7 es una de sus iniciativas colaborativas más acertadas. Es un
proyecto cultural que pretende investigar y activar iniciativas en las que se articulen de manera
flexible las prácticas artísticas, la intervención política y la educación, a partir de la acción de
colectivos interdisciplinares.
Nina Simon, una de las máximas autoridades en participación en museos, resume esta
nueva orientación social en dos líneas de acción: estrechar lazos y tender puentes. A pesar de
que el museo que dirige (el Museo de Arte e Historia de Santa Cruz, California), está en una
ciudad que recibe la visita de miles de turistas cada año, no tiene problema en reconocer que
su museo no les presta atención porque su objetivo es atender a la población local (Simon,
2015). Esto lo consigue, bien con actividades que fortalezcan los vínculos entre personas
afines, bien tendiendo puentes entre personas de diferentes generaciones, razas, clases
económicas, o profesiones. La programación de las actividades del museo siempre se hace con
la participación de representantes de la comunidad y persigue un beneficio para ella.
Existe un problema añadido, y es que dentro de la tecnología museal, que es el tema
principal de este artículo, se inscriben las TIC. Resulta innegable que recursos como los
repositorios digitales de libre acceso, donde los museos ofrecen información sobre sus
colecciones, o la inclusión de recursos multimedia en las exposiciones (como las
reconstrucciones 3D de yacimientos arqueológicos) han ayudado a facilitar la labor educativa
de los museos. Y la presencia en las redes sociales les permite interactuar con sus públicos
6
<http://www.museumsassociation.org/download?id=1001738>
7
<http://transductores.net/properties/transductores-centro-guerrero/> y
<http://blogcentroguerrero.org/wp-content/uploads/2014/02/Transductores-2-interiores.pdf>
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 695
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
como nunca antes. Pero la inmersión digital no es un fin en sí mismo y debe someterse a la
misma reflexión ética que se ha planteado para los museos, que deben insertarlas en su misión
institucional y con el resto de sus actividades. De poco sirve que los museos tengan presencia
en internet y la web 2.0 si los contenidos siguen en manos de esa ciencia funcional al poder.
Una incorporación acrítica de las TIC podría sumar a los museos al torrente de productores de
información que no produce conocimiento sino, más bien, satura la capacidad reflexiva de la
sociedad. Por el contrario, la reflexión ética puede hacer que los museos aprovechen algunos
de los valores que han resurgido con fuerza con el auge de las redes sociales, como son la
multidireccionalidad, el carácter participativo, colaborativo, multimedia y nodal, para dar voz
a nuevas formas de entender la cultura. Lograrían, como apunta Olivé, erigirse en agentes
constructores de ciudadanía, fomentando que los diferentes grupos sociales valoren el
conocimiento en función de sus intereses y necesidades particulares, y lo aprovechen para la
resolución de problemas.
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
696 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
La ética como herramienta para pensar el museo Ignacio Fernández del Amo
4. Referencias
BOLAÑOS, M. (2011). Los museos, las musas, las masas. Museo y Territorio, 4, 7-13.
BONFIL BATALLA, G. (2004). Pensar nuestra cultura. Diálogos en la acción, primera etapa, 117-
134.
CASTELLS, M. (2008). Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (I).
Los medios y la política. Telos, 74. Recuperado de
<https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloautorinvitado.asp@idarticulo=1&rev=74.h
tm>
DÍAZ, E. (2004). Foucault y el poder de la verdad. Encrucijadas, 26. Recuperado de
<http://www.estherdiaz.com.ar/textos/foucault_verdad.htm>
DUJOVNE, M. (1995). Entre musas y musarañas: una visita al Museo. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.
GARCÍA BLANCO, Á. (2006). Comunicación en las exposiciones arqueológicas: su especificidad y
resultados. Museos de Andalucía, 7, 18-23.
GARCÍA CANCLINI, N. (2010). La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia.
Buenos Aires: Katz.
GARCÍA CANCLINI, N. (s.f.). La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu. Recuperado de
http://red.pucp.edu.pe/ridei/libros/la-sociologia-de-la-cultura-de-pierre-bourdieu/
LANDER, E. (1993). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. En E. Lander (Comp.),
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp.
4-23). Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf>
MARTÍN-BARBERO, J. (1991). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y
hegemonía. Barcelona: Gustavo Gili.
OLIVÉ, L. (2007). La ciencia y la tecnología. Ética, política y epistemología. México: Fondo de
Cultura Económica.
PALOMERO, S. (2002). ¿Hay museos para el público? Museo, 6, 141-157.
PATIÑO, R. (2001). El materialismo cultural de Raymond Williams. Córdoba: Epoke.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348 ISSN: 1549 2230
Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698 697
Ignacio Fernández del Amo La ética como herramienta para pensar el museo
PÉREZ GOLLÁN, J. A. & DUJOVNE, M. (2001). De lo hegemónico a lo plural: un museo
universitario de antropología. Entrepasados, X (20-21), 197-208.
POSTMAN, N. (1994). Tecnópolis. La rendición de la cultura a la tecnología. Barcelona: Galaxia
Gutenberg.
RISNICOFF DE GORGAS, M. (2006). Historia y museología. Los cambios de paradigma. En H. K.
Vieregg, M. Risnicoff de Gorgas & R. Schiller (Eds.), Museología e historia: un campo de
conocimiento. Múnich y Córdoba: ICOFOM, Study Series, 35, 278-286.
RODRÍGUEZ ORTEGA, N. (2011). Discursos y narrativas digitales desde la perspectiva de la
museología crítica. Museo y Territorio, 4, 14-29
SANTOS, B. S. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Trilce – Universidad
de la República.
SIMON, N. (29 de abril de 2015). Building Community: Who / How / Why [Mensaje en un blog].
Recuperado de:
<http://museumtwo.blogspot.com.ar/2015/04/building-community-who-how-why.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+museumtwo+
%28Museum+2.0%29>
WILLIAMS, R. (1982).Cultura: Sociología de la comunicación y del arte. Barcelona: Paidós.
ISSN: 1549 2230 http://dx.doi.org/10.5209/rev_TEKN.2016.v13.n2.52348
698 Revista Teknokultura, (2016), Vol. 13 Núm. 2: 681-698
También podría gustarte
- Origen y desarrollo de los Museos Interactivos de Ciencia y TecnologíaDe EverandOrigen y desarrollo de los Museos Interactivos de Ciencia y TecnologíaAún no hay calificaciones
- Más Que Palabras - El Poder de La Comunicación No Verbal - Patterson, Miles LDocumento225 páginasMás Que Palabras - El Poder de La Comunicación No Verbal - Patterson, Miles LGabriel SA86% (7)
- Introducción A La Nueva MuseologíaDocumento9 páginasIntroducción A La Nueva MuseologíaPOMOMO98100% (1)
- La naturaleza heterogénea de los artefactos técnicos: Un análisis ontológicoDe EverandLa naturaleza heterogénea de los artefactos técnicos: Un análisis ontológicoAún no hay calificaciones
- LecturaDocumento11 páginasLecturaKarol Antonieta Torres RamosAún no hay calificaciones
- Dellacasa - Ciencia y Tecnología Desde La AntropologíaDocumento19 páginasDellacasa - Ciencia y Tecnología Desde La AntropologíaManuel CorrozaAún no hay calificaciones
- Proyecto Grupal Meto. 2º Sem.-1Documento51 páginasProyecto Grupal Meto. 2º Sem.-1Omar L ApazaAún no hay calificaciones
- 1 Corrientes TeoricasDocumento8 páginas1 Corrientes TeoricasChechuInesAún no hay calificaciones
- CAPITULO II Core) Rección Paá PDFDocumento49 páginasCAPITULO II Core) Rección Paá PDFgrenguzAún no hay calificaciones
- Tarea 2Documento12 páginasTarea 2Gianela valdiviaAún no hay calificaciones
- Syllabus Epistemologia UCE 2016Documento8 páginasSyllabus Epistemologia UCE 2016EvemorenoAún no hay calificaciones
- Pascucci de Ponte%La Escuela Europea Del Derecho NaturalDocumento28 páginasPascucci de Ponte%La Escuela Europea Del Derecho NaturalDavid Siervo de DiosAún no hay calificaciones
- Museografía Como Ciencia. EnsayoDocumento8 páginasMuseografía Como Ciencia. EnsayoEdwin GarcíaAún no hay calificaciones
- Museografia. 1 TrabajoDocumento18 páginasMuseografia. 1 TrabajoCristian Yomairo Guerrero CordovaAún no hay calificaciones
- Pensamientos de SistemasDocumento25 páginasPensamientos de SistemasJosé MonroyAún no hay calificaciones
- La Bioética Como Tercera Cultura. Un Análisis Desde La Sociología de La CienciaDocumento12 páginasLa Bioética Como Tercera Cultura. Un Análisis Desde La Sociología de La CienciaJuan Antonio Valdez Rospigliosi100% (1)
- Sobre El Concepto de CulturaDocumento53 páginasSobre El Concepto de CulturaBuenaventura Tomasa100% (1)
- Momentos Históricos de La Educación Venezolana, GARMENDIADocumento31 páginasMomentos Históricos de La Educación Venezolana, GARMENDIAIsabela Tavares0% (1)
- Estudio Sobre La Industria Litica en Bolivia Guion MuseologicoDocumento75 páginasEstudio Sobre La Industria Litica en Bolivia Guion Museologicobrayam samoAún no hay calificaciones
- Epistemologia RafaelPolo SyllabusDocumento10 páginasEpistemologia RafaelPolo Syllabusrafaspolob100% (1)
- EpistemologiaDocumento9 páginasEpistemologiaserginho85Aún no hay calificaciones
- Glosario de HumanismoDocumento4 páginasGlosario de HumanismojhongonzalezpinedaAún no hay calificaciones
- El RenacimientoDocumento10 páginasEl RenacimientoClaudia CobosAún no hay calificaciones
- Ficha 9Documento4 páginasFicha 9Alejandra GAún no hay calificaciones
- Seccion 2Documento18 páginasSeccion 2graciela cardozoAún no hay calificaciones
- Troncoso. Salazar - Jackson.Arqueología en Chile PDFDocumento30 páginasTroncoso. Salazar - Jackson.Arqueología en Chile PDFGabita31Aún no hay calificaciones
- Etnología 2021Documento43 páginasEtnología 2021Jatz MartinezAún no hay calificaciones
- Interdisciplinariedad-Nuria Perez PDFDocumento19 páginasInterdisciplinariedad-Nuria Perez PDFJulian ChinaskiAún no hay calificaciones
- 2013 05 02. Norma Angélica Ávila. Comunicación y Museos PDFDocumento259 páginas2013 05 02. Norma Angélica Ávila. Comunicación y Museos PDFShantal MandujanoAún no hay calificaciones
- Núñez, A. (2010) - Museos y Colecciones UniversitariasPuentes Entre La Producción Del Conocimiento y Las Comunidades LocalesDocumento10 páginasNúñez, A. (2010) - Museos y Colecciones UniversitariasPuentes Entre La Producción Del Conocimiento y Las Comunidades Localesmariacamila.monsalveAún no hay calificaciones
- GUÍA N°1 8° Básico La Edad ModernaDocumento8 páginasGUÍA N°1 8° Básico La Edad ModernaLuis Zapata SilvaAún no hay calificaciones
- MuseologíaDocumento12 páginasMuseologíathomas rojasAún no hay calificaciones
- Reseña de "La Colonialidad Del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas" de Edgardo Lander (Editor)Documento11 páginasReseña de "La Colonialidad Del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas" de Edgardo Lander (Editor)Carlos HernanAún no hay calificaciones
- Cuestionario - Proyecto ModernoDocumento6 páginasCuestionario - Proyecto ModernoEric Sánchez RamírezAún no hay calificaciones
- El Concepto Sobre La Naturaleza de La Ciencia Desde Una Perspectiva Situada y PluralistaDocumento13 páginasEl Concepto Sobre La Naturaleza de La Ciencia Desde Una Perspectiva Situada y PluralistaCarmen FloresAún no hay calificaciones
- EI Significado de La Arquitectura de Los Museos - Ignasi de Sola-MoralesDocumento3 páginasEI Significado de La Arquitectura de Los Museos - Ignasi de Sola-MoralesLik510Aún no hay calificaciones
- Material MUSEOLOGIADocumento15 páginasMaterial MUSEOLOGIALucero Yhazmin Guerrero TapiaAún no hay calificaciones
- Capitulo II Marco Teórico, OctavioDocumento22 páginasCapitulo II Marco Teórico, OctavioArturo SotoAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del HumanismoDocumento53 páginasAntecedentes Del HumanismoJuan OjedaAún no hay calificaciones
- III Diálogo entre las ciencias, la filosofía y la teología. Volumen IIDe EverandIII Diálogo entre las ciencias, la filosofía y la teología. Volumen IIAún no hay calificaciones
- MuseologiaDocumento6 páginasMuseologiaRuben Puma TapiaAún no hay calificaciones
- Octavo Historia Guía 1Documento3 páginasOctavo Historia Guía 1Jeessica Bustos AguillónAún no hay calificaciones
- El Museo Como Espacio de La MediaciónDocumento19 páginasEl Museo Como Espacio de La MediaciónEnrique BakerAún no hay calificaciones
- La Bioética Como Tercera Cultura. Ramón LLopisDocumento11 páginasLa Bioética Como Tercera Cultura. Ramón LLopisKaren amador jaenAún no hay calificaciones
- Museo Como Espacio de Mediación-BrasilDocumento19 páginasMuseo Como Espacio de Mediación-BrasilarqueotibetAún no hay calificaciones
- 90717083005Documento16 páginas90717083005KEVIN FRANCO LUNA COLLATUPAAún no hay calificaciones
- Antropologia FinalDocumento149 páginasAntropologia FinalCocó EciolazaAún no hay calificaciones
- Compendio - Antropología, Historia de La EtnologíaDocumento199 páginasCompendio - Antropología, Historia de La EtnologíaJorge Marin100% (2)
- DI PASQUALE, Mariano A., "De La Historia de Las Ideas A La Nueva Historia Intelectual"Documento15 páginasDI PASQUALE, Mariano A., "De La Historia de Las Ideas A La Nueva Historia Intelectual"ivan_500100% (1)
- Gallego (2006) de Paseo Por Los Museos de Ciencia PDFDocumento19 páginasGallego (2006) de Paseo Por Los Museos de Ciencia PDFMaría Paula JiménezAún no hay calificaciones
- Los Metodos de La AntropologiaDocumento25 páginasLos Metodos de La AntropologiaGabriela EljuriAún no hay calificaciones
- GUIA 10deg FILOSOFIA Dm8xjRv vAH9o2KDocumento14 páginasGUIA 10deg FILOSOFIA Dm8xjRv vAH9o2KEdward CarreñoAún no hay calificaciones
- Aspectos de La PostmodernidadDocumento14 páginasAspectos de La PostmodernidadBenito García PedrazaAún no hay calificaciones
- Clase de Nueva Museología y Humanidades DigitalesDocumento4 páginasClase de Nueva Museología y Humanidades Digitalesmlaura29Aún no hay calificaciones
- MARTIN, OLIVIER - Sociología de Las Ciencias (OCR) (Por Ganz1912)Documento133 páginasMARTIN, OLIVIER - Sociología de Las Ciencias (OCR) (Por Ganz1912)Manuel AlarconAún no hay calificaciones
- Unidad 2. Constitución y Desarrollo Del Campo Comunicativo de La Ciencia PDFDocumento27 páginasUnidad 2. Constitución y Desarrollo Del Campo Comunicativo de La Ciencia PDFGuti Baraka Kakaroto Beowulf SpadoniAún no hay calificaciones
- 2009 Caballero Analisis Museologia CritiDocumento10 páginas2009 Caballero Analisis Museologia CritiAlbeley Rodríguez BencomoAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La ArqueologiaDocumento7 páginasBreve Historia de La ArqueologiaPaloma GonzálezAún no hay calificaciones
- CulturaDocumento8 páginasCulturaBarbievasAún no hay calificaciones
- Breve historia de la filosofía occidentalDe EverandBreve historia de la filosofía occidentalAún no hay calificaciones
- Fernandez Del Amo Museos de Vanguardia PDFDocumento44 páginasFernandez Del Amo Museos de Vanguardia PDFIgnacio Fernandez del AmoAún no hay calificaciones
- Construir Ciudadanias Desde El Museo ComunitarioDocumento13 páginasConstruir Ciudadanias Desde El Museo ComunitarioIgnacio Fernandez del AmoAún no hay calificaciones
- Aristoteles SelectividadDocumento2 páginasAristoteles SelectividadIgnacio Fernandez del AmoAún no hay calificaciones
- Mesa Redonda Chile 1972 Vol 2Documento276 páginasMesa Redonda Chile 1972 Vol 2Ignacio Fernandez del AmoAún no hay calificaciones
- Cultura MezcalaDocumento4 páginasCultura MezcalaJose Luis Bautista100% (2)
- Piki Simi - Glosario de Terminos, Frases y Dichos AbanquinosDocumento18 páginasPiki Simi - Glosario de Terminos, Frases y Dichos AbanquinosCIRO VICTOR PALOMINO DONGOAún no hay calificaciones
- PRESENTACION, Descripcion de Las Clases ObservadasDocumento10 páginasPRESENTACION, Descripcion de Las Clases Observadasjazmin santiagoAún no hay calificaciones
- Los Perdidos y Los CondenadosDocumento50 páginasLos Perdidos y Los CondenadosYibrael67% (3)
- Devenir: Revista de Estudios Culturales y RegionalesDocumento280 páginasDevenir: Revista de Estudios Culturales y RegionalesAna Laura Castillo HdzAún no hay calificaciones
- Diálogo Sobre Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo SostenibleDocumento416 páginasDiálogo Sobre Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo SosteniblepavelbtAún no hay calificaciones
- Estas Piedras HablanDocumento219 páginasEstas Piedras Hablanfrances vanegasAún no hay calificaciones
- 02 Sistema de Numeración DecimalDocumento3 páginas02 Sistema de Numeración DecimalIvan Cornejo MedinaAún no hay calificaciones
- Resumen Final de AntropologíaDocumento9 páginasResumen Final de AntropologíaLautaro Gallardo FloresAún no hay calificaciones
- Repensando El Mestizaje. Peter Wade.Documento25 páginasRepensando El Mestizaje. Peter Wade.Carlos Alberto Alvarez PalacioAún no hay calificaciones
- Arquitectura Megalitica y Evolución de La Vivienda PrimitivaDocumento3 páginasArquitectura Megalitica y Evolución de La Vivienda PrimitivaMargarita HofferAún no hay calificaciones
- Espiritu de JezabelDocumento3 páginasEspiritu de Jezabelsantiagobarriomitre100% (1)
- Halloween 2.ppsxDocumento17 páginasHalloween 2.ppsxfredhersiAún no hay calificaciones
- Lingüística Cognitiva ResumenDocumento2 páginasLingüística Cognitiva ResumenZullyAún no hay calificaciones
- Actividad 1, Módulo 1 HistoriaDocumento6 páginasActividad 1, Módulo 1 HistoriaAngelo LezcanoAún no hay calificaciones
- Apuesta de George Hamilton SmithDocumento10 páginasApuesta de George Hamilton SmithWalter Demonio MirandaAún no hay calificaciones
- Fundamentación-Martina Bilbao-CorregidoDocumento9 páginasFundamentación-Martina Bilbao-CorregidoMartina BilbaoAún no hay calificaciones
- Los Dados EternosDocumento9 páginasLos Dados Eternosmonik102Aún no hay calificaciones
- Antropologia EsquemaDocumento4 páginasAntropologia EsquemaOscar Medina GuevaraAún no hay calificaciones
- Criterios y La No Recepción Cubana Del Pensamiento Ruso Desiderio NavarroDocumento25 páginasCriterios y La No Recepción Cubana Del Pensamiento Ruso Desiderio NavarroIrina GarbatzkyAún no hay calificaciones
- Que Significa Soñar Que Te Muerde Un Perro - La Brujería BlancaDocumento4 páginasQue Significa Soñar Que Te Muerde Un Perro - La Brujería BlancakuroAún no hay calificaciones
- Follari. Roberto, Epistemología y SociedadDocumento60 páginasFollari. Roberto, Epistemología y Sociedadrafaspolob100% (5)
- Ejercicio Etnográfico - Segundo SeguimientoDocumento7 páginasEjercicio Etnográfico - Segundo SeguimientoESTEFANIA CASTROAún no hay calificaciones
- Chavin de HuantarDocumento24 páginasChavin de HuantarMarco Palacios Estrada80% (5)
- TECUANES de ZitlalaDocumento4 páginasTECUANES de ZitlalaOcelotl Tonatiu TemiktliAún no hay calificaciones
- Hombres HominiDocumento2 páginasHombres HominiDarien UmasiAún no hay calificaciones
- PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.v.ultimaDocumento3 páginasPRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.v.ultimaCarlos Hernández SotoAún no hay calificaciones
- Como Establecer Negocios Con El Mejor Socio DIOS - Grupo Empresarial SIONDocumento18 páginasComo Establecer Negocios Con El Mejor Socio DIOS - Grupo Empresarial SIONClaudia Lara100% (1)
- Informe 1Documento5 páginasInforme 1sackAún no hay calificaciones