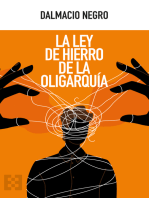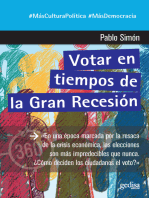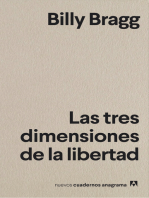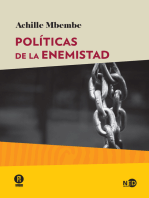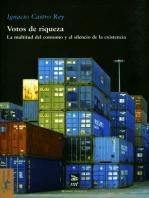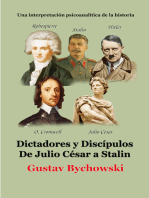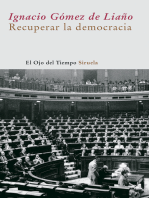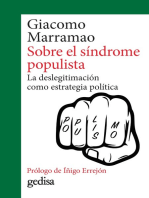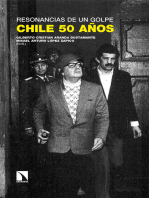Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Entre La Tecnocracia y El Populismo Silva Herzog Márquez
Cargado por
Tania Breton0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas8 páginasEste documento contrasta el populismo y la tecnocracia como enemigos de la democracia liberal. Ambos niegan el pluralismo al hablar en nombre de un pueblo o razón infalibles, y deslegitiman la representación democrática al asumir el monopolio de la verdad. El populismo revive la pasión política que los tecnócratas pretenden someter a un saber frío. Ambos ven la negociación como traición y socavan los principios de la democracia liberal.
Descripción original:
Título original
Entre la tecnocracia y el populismo Silva Herzog Márquez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento contrasta el populismo y la tecnocracia como enemigos de la democracia liberal. Ambos niegan el pluralismo al hablar en nombre de un pueblo o razón infalibles, y deslegitiman la representación democrática al asumir el monopolio de la verdad. El populismo revive la pasión política que los tecnócratas pretenden someter a un saber frío. Ambos ven la negociación como traición y socavan los principios de la democracia liberal.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas8 páginasEntre La Tecnocracia y El Populismo Silva Herzog Márquez
Cargado por
Tania BretonEste documento contrasta el populismo y la tecnocracia como enemigos de la democracia liberal. Ambos niegan el pluralismo al hablar en nombre de un pueblo o razón infalibles, y deslegitiman la representación democrática al asumir el monopolio de la verdad. El populismo revive la pasión política que los tecnócratas pretenden someter a un saber frío. Ambos ven la negociación como traición y socavan los principios de la democracia liberal.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
1
Entre la tecnocracia y el
populismo
1 AGOSTO, 2018
Jesús Silva-Herzog Márquez
https://www.nexos.com.mx/?p=38733#ftn4
564
Si hacemos caso a cierta literatura, las democracias liberales
están tocadas de muerte. Los títulos que aparecen en estos días
compiten en gravedad apocalíptica. Parece haber un consenso
funerario en los trabajos académicos, en los panfletos políticos y
en las crónicas de lo reciente. Algo agoniza. Algo ha muerto.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt buscan lecciones en la historia
para entender cómo mueren las democracias y encontrar
advertencias para nuestro tiempo. David Runciman no se deja
engañar por los falsos paralelos, subraya las novedades del
presente pero coincide en el peligro existencial. Esta no es una
crisis más. La amenaza que vivimos es inédita y mucho más
grave que todas las anteriores. Es revelador que el título de estos
dos libros sea casi el mismo. Uno recela cómo mueren las
democracias y el otro cómo terminan. How Democracies Die, How
Democracy Ends. En ambos se advierte la sombra trágica del final.
La misma alarma se activa en la portada del libro reciente de
Yascha Mounk: la libertad, corre peligro: el pueblo le ha declarado
la guerra a la democracia. Para William A. Galston la amenaza es
el antipluralismo. Para Timothy Snyder es algo mucho peor. El
enemigo que puede derrotar a la democracia es, ni más ni menos,
la tiranía. Hannah Arendt nos advertiría que la renuncia al
2
pensamiento nos hace cómplices y víctimas de un nuevo
despotismo. Masha Gessen, en su admirable mosaico de la Rusia
contemporánea, advierte la sombra viejo totalitarismo. Y Nadia
Urbinati, en el trabajo intelectualmente más fino de esta legión,
advierte una democracia deforme hasta la monstruosidad. Una
democracia que ha mutado hasta volverse irreconocible. 1
El manifiesto político liberal para estas fechas exige llorar la
muerte inminente de la democracia y ligar el futuro con alguna
abominación despótica. No debe hablarse de la crisis de las
democracias sino de su agonía. Llama la atención el cambio de
tono. En una generación hemos ido del triunfalismo más ingenuo
al pesimismo más delirante. Hoy se lamenta una hecatombe pero
ayer se cantaba la gloria eterna de la democracia parlamentaria y
la promesa de su reinado universal. No había alternativa
imaginable. El enemigo había sido derrotado definitivamente en
1989 y no era previsible su resurrección. La política se perfilaba
finalmente a la gran convergencia universal: en todos los rincones
del planeta habría competencia de votos, parlamentos
representativos, Estado de derecho, libertades, debate público,
controles al poder.
De aquella arrogancia proviene seguramente la incapacidad del
liberalismo para entender los desafíos contemporáneos. El
liberalismo ha entrado en pánico. El miedo domina su juicio.
Denuncia la traición del presente y grita la amenaza del futuro.
Aquella arrogancia se expresa como inseguridad. Proscribe todo
lo que no entiende, denuncia todo lo que lo reta, desoye lo que lo
interpela. Es un liberalismo que se ha vuelto dogmático,
nostálgico y regañón. Es indispensable volver a su raíz crítica y
aprovechar el estímulo de la urgencia.
3
El historicismo liberal fue la primera traición. Se había revelado ya
el cuerpo del futuro. El presente, en consecuencia, no tenía más
opción que acatar el libreto de la razón esclarecida. Por esa vía
llegó a la persuasión de que cualquier lógica ajena al guión era el
fastidio de lo póstumo. Las identidades eran vistas como
adhesiones moribundas; se confiaba en que la razón lograría la
doma de las pasiones, que las reglas instalarían el reinado de la
imparcialidad y que la competencia permitiría felizmente la
corrección del régimen y el despunte de los mejores. Era la
fantasía de una democracia sin adversarios. Maquiavelo sigue
riéndose: la sorpresa se burlará de cualquier profeta.
La segunda traición fue el éxito —o la ilusión del éxito. Un
pensamiento hecho para la sospecha se sintió triunfante.
Confundió la derrota de su enemigo como victoria. Permitió que
los poderes establecidos hablaran en su nombre y que declararan
la conclusión de la aventura. La discusión que antes se celebraba
como sinónimo del temperamento liberal se convirtió en letanía:
había que repetir una y mil veces la misma canción y hacerlo, por
supuesto, cerrando los ojos. Ignoró las exigencias de igualdad, de
pertenencia, de emoción. El liberalismo abandonó su sentido
crítico cuando dejó de aplicar la sospecha a sí mismo, a sus
recetas y a sus resultados.
Y la tercera traición fue su encogimiento. Los economistas (o,
debería decirse mejor, cierta escuela de economistas)
secuestraron su discurso.2 El liberalismo político, subversivo
siempre, se subordinó a una doctrina fatua con humos de ciencia.
La verdad demostrada en pizarrón no podía someterse al
chantaje de los ignorantes. Se defendió así, implícitamente, una
epistocracia, un gobierno de los que sí saben. Adquirió legitimidad
un paternalismo que negaba la democracia por vía doble. Por una
parte, reconocía la democracia solamente si el voto no confería
4
poder. Las decisiones deberían reservarse a los conocedores. Por
la otra, dejaba sin sentido la deliberación pública: poco hay que
discutir si pocos son los que realmente saben. El resto, a
aprender las lecciones de su docta conducción y esperar, con
paciencia, los regalos que la triste e infalible ciencia nos tiene
prometidos.
La democracia es un compuesto inestable. Camina siempre en
direcciones opuestas. Es confianza y recelo; es una mecánica y
una ética, un procedimiento y una civilización. Es el debate y el
decreto. Es la elección que recoge la voz de la mayoría y el
tribunal que defiende al más débil. Es el espacio donde todo es
cuestionable, donde nada puede imponerse como sagrado. Es un
espejo, un foro, una batalla, un látigo, un número. Una garantía
de decepción.
La palabra, siendo una pareja de voces, deja a su mitad fuera.
Demo-cracia: al pueblo, poder. Un sujeto y su imperio. Se deja
fuera de las sílabas el complemento indispensable: las
limitaciones que restringen el poder. Cuando hablamos de
democracia hablamos, en realidad, de una demo-limi-cracia.
Gobierno popular y limitado. Poder de una mayoría que no puede
aniquilar a la minoría. Hablamos de una democracia liberal porque
es la única que puede ser fiel a su promesa: conocer al pueblo es
permitir la aparición de sus contrarios, es garantizar el derecho de
una minoría para abrirse paso, poner a prueba a quien pretende
hablar en nombre de otros. Democracia liberal: ¿delimicracia?
La historia de la democracia liberal es una historia de
desencuentros y rivalidades. La hostilidad entre sus impulsos es
5
irremediable. La democracia constitucional es, fatalmente, tensión
entre la apuesta por lo popular y la desconfianza en lo político.
Una fe en la voluntad popular, por una parte y una confianza en
las reglas, por la otra. El debate, por supuesto, no es reciente.
Hemos sabido, desde el primer momento que la simetría es
imposible. El régimen contradictorio no tiene más alternativa que
reconocer las fricciones que lo constituyen. Digo fricciones porque
nunca embonarán con tersura los componentes de la democracia
templada. Digo fricciones porque en esa tensión está la salud del
régimen. La amenaza es el extremo que se olvida de su contrario.
Es el sueño de Rousseau que se convertiría en una pesadilla: un
pueblo soberano que debe liberarse de los egoísmos y arrasar
con el estorbo de los derechos individuales. Es también la
soberbia de los elitistas que convertirían la democracia en farsa.
Gobierno representativo, si y sólo si, los representantes son
intérpretes que pulen la tosquedad de la expresión popular. En la
democracia liberal han de reconciliarse impulso y freno, el poder y
su límite.
El populismo es la cara visible del antiliberalismo
contemporáneo. La cara oculta es la tecnocracia. Son los
gemelos enemigos de la democracia liberal. El primero se planta
explícitamente como alternativa al proyecto liberal. El segundo se
anuncia como su vehículo exclusivo. Ambos niegan la diversidad,
corroen el pluralismo, deslegitiman la representación democrática
y asumen el monopolio de una razón histórica. Los populistas
hablan en nombre de un Pueblo infalible. Los tecnócratas nos
aleccionan en nombre de una Razón incuestionable.
6
El historiador Pierre Roisanvallón3 identifica tres notas
características del populismo.
1. El pueblo es un sujeto evidente.
2. El sistema representativo ha sido corrompido por las elites
3. La identidad del pueblo se fragua en la enemistad.
Estas tres simplificaciones pueden encontrar con facilidad
paralelo en el modelo tecnocrático.
1. La ciencia económica es un saber incuestionable.
2. El sistema representativo es secuestrado por agentes políticos.
3. La modernidad debe vencer las resistencias atávicas.
Este esquema de paralelos ilustra la pulsión antipluralista de
enemigos de la democracia liberal. El populismo reenciende la
potencia de la política. Es una venganza frente a quienes
sentenciaron que las opciones han desaparecido y que lo único
que le queda a la política es admitir su sumisión ante las fuerzas
impersonales del mercado y las imposiciones de la globalización.
El populismo revive la pasión y el conflicto que los tecnócratas
pretenden someter a un saber frío y objetivo. A los gobiernos
corresponde únicamente la aplicación puntual de un recetario. La
negociación es, para ambos, traición. Su efecto constitucional es
idéntico: al parlamento corresponde aplicar el rodillo contra el
antipueblo y la anticiencia.
Bien dice Jan-Werner Müller que la característica central del
populismo no es tanto la emoción antielitista sino la convicción de
que el pueblo forma un cuerpo homogéneo que es, además,
moralmente superior a su enemigo.4 El populismo reivindica el
7
monopolio moral de la representación. Los enemigos del Pueblo
no están equivocados, están podridos. Los enemigos del Pueblo
no tienen información distinta, defienden intereses repugnantes.
Se entenderá que, bajo este horizonte, no tiene mucho sentido
conversar con putrefactos. El bien ha de imponerse sin
concesiones. La verdad científica no se discute, dirán, desde la
trinchera opuesta, los tecnócratas. Imaginan otro monopolio: el
del conocimiento. Los críticos de su modelo no defienden una
alternativa legítima y atendible: sostienen la ignorancia.
Analfabetas, los llaman. Estarán convencidos, por lo tanto, de que
negociar con ignorantes es poner a subasta la verdad. Vestirán
así su intransigencia como si fuera un compromiso ético con la
razón.
Timothy Garton Ash pronunciaba recientemente una
conferencia admirable por su pertinencia y por su honestidad. El
liberalismo está obligado a reconocer sus errores si quiere volver
a ser guía para una sociedad de derechos. Debe advertir las
raíces de la rabia, las razones de la inconformidad, la insuficiencia
de sus argumentos. Para ser fiel a su proyecto de autonomía
debe distanciarse de sus dogmas, dialogar con sus críticos,
reinventarse.
Jesús Silva-Herzog Márquez
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de
Monterrey. Entre sus libros: La idiotez de lo perfecto y Andar y ver.
8
1 Los libros a los que me refiero son estos: Steven Levitsky,
Daniel Ziblatt, How Democracies Die (Crown Publisher, 2018);
David Runciman, How Democracy Ends (Basic Books, 2018);
Yasha Mounk, The People vs. Democracy. Why Our Freedom is in
Danger & How to Save it(Harvard University Press, 2018); William
A. Galston, Anti-Pluralism. The Populist Threat to Liberal
Democracy (Yale University Press, 2018); Timothy Snyder, On
Tiranny, Twenty Lessons From the Twentieth Century (Tim Buggan
Books, 2017); Masha Gessen, The Future is History: How
Totaliotarianism Reclaimed Russia (Riverhead Books, 2017 y
traducción de Turner, 2018); Nadia Urbinati, Democracy
Disfigured (Harvard University Press, 2014).
1 Ver Se
supone que es ciencia. Reflexiones sobre la nueva economía,
de Fernando Escalante (El Colegio de México, 2016).
2 “Pensar el populismo”, en Este país, enero de 2012.
3 Jan-Werner Müller, ¿Qué es el populismo? (Grano de sal, 2017).
Relacionado
También podría gustarte
- Entre La Tecnocracia y El PopulismoDocumento6 páginasEntre La Tecnocracia y El PopulismoAlex HdexAún no hay calificaciones
- Entre La Tecnocracia y El PopulismoDocumento8 páginasEntre La Tecnocracia y El PopulismoRAUL LASES ZAYAS100% (1)
- Democracia y Demagogia.Documento9 páginasDemocracia y Demagogia.Alejandro Vargas HernandezAún no hay calificaciones
- La idiotez de lo perfecto: Miradas a la políticaDe EverandLa idiotez de lo perfecto: Miradas a la políticaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- ArticuloDocumento5 páginasArticuloCristian AncasiAún no hay calificaciones
- Desconfianza: El naufragio de la democracia en MéxicoDe EverandDesconfianza: El naufragio de la democracia en MéxicoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Radicalizar la democracia: propuestas para una refundaciónDe EverandRadicalizar la democracia: propuestas para una refundaciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Jaques Rancière, El Odio de La Democracia, Traducción, 060806Documento110 páginasJaques Rancière, El Odio de La Democracia, Traducción, 060806Eduardo Pellejero0% (1)
- Nostalgia comunitaria y utopía autoritaria: Populismo en América LatinaDe EverandNostalgia comunitaria y utopía autoritaria: Populismo en América LatinaAún no hay calificaciones
- Comentario Entrevista de Enrique KrauzeDocumento1 páginaComentario Entrevista de Enrique KrauzeInuAún no hay calificaciones
- Comentario Crítico Frente NacionalDocumento2 páginasComentario Crítico Frente NacionalFierro Valentina TatianaAún no hay calificaciones
- Posdemocracia - El Viaje Hacia La Nada (II)Documento10 páginasPosdemocracia - El Viaje Hacia La Nada (II)EduardoAún no hay calificaciones
- Resumen Completo - Como Mueren Las Democracias (How Democracries Die) - Basado En El Libro De Steven Levitsky Y Daniel Ziblatt: (Edicion Extendido)De EverandResumen Completo - Como Mueren Las Democracias (How Democracries Die) - Basado En El Libro De Steven Levitsky Y Daniel Ziblatt: (Edicion Extendido)Aún no hay calificaciones
- La Democracia o La Hidra de Occidente. Dario RuizDocumento3 páginasLa Democracia o La Hidra de Occidente. Dario RuizDarioAún no hay calificaciones
- Diccionario incorrecto de la nueva normalidad: Lo que no se puede pensar, ni mucho menos decir.De EverandDiccionario incorrecto de la nueva normalidad: Lo que no se puede pensar, ni mucho menos decir.Aún no hay calificaciones
- Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismoDe EverandIncluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismoAún no hay calificaciones
- Las tres dimensiones de la libertadDe EverandLas tres dimensiones de la libertadDamià AlouAún no hay calificaciones
- Metamorfosis del monstruo político: Y otros ensayos sobre la democraciaDe EverandMetamorfosis del monstruo político: Y otros ensayos sobre la democraciaAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La ElecciónDocumento3 páginasApuntes Sobre La ElecciónEuge MurilloAún no hay calificaciones
- Acabar a Clausewitz: Conversaciones con Benoít ChantreDe EverandAcabar a Clausewitz: Conversaciones con Benoít ChantreAún no hay calificaciones
- La revolución de la libertad: Más individuo y menos EstadoDe EverandLa revolución de la libertad: Más individuo y menos EstadoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Ranciere Jaques - El Odio A La DemocraciaDocumento81 páginasRanciere Jaques - El Odio A La Democraciaerik_soria100% (11)
- Los guardianes de la memoria: El retorno de las derechas xenófobasDe EverandLos guardianes de la memoria: El retorno de las derechas xenófobasAún no hay calificaciones
- El Individuo Libertario - Flores DarcaisDocumento14 páginasEl Individuo Libertario - Flores DarcaisbibliotecaescepticaAún no hay calificaciones
- Resumen Completo De Como Mueren Las Democracias: Basado En El Libro De Steven Levitsky, Daniel ZiblattDe EverandResumen Completo De Como Mueren Las Democracias: Basado En El Libro De Steven Levitsky, Daniel ZiblattAún no hay calificaciones
- Los pocos y los mejores: Localización y crítica del fetichismo políticoDe EverandLos pocos y los mejores: Localización y crítica del fetichismo políticoAún no hay calificaciones
- Verdad, valores, poder: Piedras de toque de la sociedad pluralistaDe EverandVerdad, valores, poder: Piedras de toque de la sociedad pluralistaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Rancire Jacques - El Odio A La Democracia (2005) - 4Documento19 páginasRancire Jacques - El Odio A La Democracia (2005) - 4Guada SaruAún no hay calificaciones
- DemocracDocumento17 páginasDemocracCamilo RojasAún no hay calificaciones
- Democracia y AnarquíaDocumento4 páginasDemocracia y AnarquíadiegoAún no hay calificaciones
- Votos de riqueza: La multitud del consumo y el silencio de la existenciaDe EverandVotos de riqueza: La multitud del consumo y el silencio de la existenciaAún no hay calificaciones
- La máscara democrática de la oligarquía: Un diálogo al cuidado de Geminello PreterossiDe EverandLa máscara democrática de la oligarquía: Un diálogo al cuidado de Geminello PreterossiAún no hay calificaciones
- Diez Pensamientos Acerca de Lo Pol TicoDocumento26 páginasDiez Pensamientos Acerca de Lo Pol TicoGustavoGacAún no hay calificaciones
- Oclocracia y KakistocraciaDocumento7 páginasOclocracia y KakistocraciaIsela Hernández EstradaAún no hay calificaciones
- Maquiavelo de JolyDocumento4 páginasMaquiavelo de JolyAlain MuñozAún no hay calificaciones
- Sobre el síndrome populista: La deslegitimación como estrategia políticaDe EverandSobre el síndrome populista: La deslegitimación como estrategia políticaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Fernández de La Mora, Gonzalo - Contradicciones de La Partitocracia PDFDocumento38 páginasFernández de La Mora, Gonzalo - Contradicciones de La Partitocracia PDFPedro1974MadridAún no hay calificaciones
- El Elogio de TraiciónDocumento10 páginasEl Elogio de TraiciónLeidy Carolina Amaya RiverosAún no hay calificaciones
- Colonizacion - de - Subjetividad - CLASE 8Documento4 páginasColonizacion - de - Subjetividad - CLASE 8Eva MellaAún no hay calificaciones
- Beuchot, Mauricio. - Perfiles Esenciales de La Hermeneutica (2008) (2011)Documento190 páginasBeuchot, Mauricio. - Perfiles Esenciales de La Hermeneutica (2008) (2011)Tania Breton100% (2)
- AgostoMax BenseDocumento3 páginasAgostoMax BenseTania BretonAún no hay calificaciones
- Tabla de Créditos ECTS 2013 2014 PDFDocumento8 páginasTabla de Créditos ECTS 2013 2014 PDFTania BretonAún no hay calificaciones
- Corpus HumanumDocumento6 páginasCorpus HumanumTania BretonAún no hay calificaciones
- Aelius DonatusDocumento4 páginasAelius DonatusTania BretonAún no hay calificaciones
- Temario Auxiliar y Administrativo. Junta de AndaluciaDocumento18 páginasTemario Auxiliar y Administrativo. Junta de AndaluciaAnonymous dhVyahFc50% (2)
- Interrogación Escrita Historia 3°Documento2 páginasInterrogación Escrita Historia 3°yessy_11808633Aún no hay calificaciones
- Camino de GibraltarDocumento337 páginasCamino de GibraltarepidemosAún no hay calificaciones
- 1983 Polarización Social en El Salvador PDFDocumento14 páginas1983 Polarización Social en El Salvador PDFPorfirio Alexis Clavel QuijanoAún no hay calificaciones
- Unidad I Introducción Al Estudio Del MunicipioDocumento37 páginasUnidad I Introducción Al Estudio Del MunicipioJorge Legaria AguilarAún no hay calificaciones
- Tramas y Complicidades en Jujuy Una Mirada Desde La Decada Del 90Documento31 páginasTramas y Complicidades en Jujuy Una Mirada Desde La Decada Del 90Marcelo BrunetAún no hay calificaciones
- Malvicino - Los Nuevos Ejes de Gestión de La Administración PúblicaDocumento15 páginasMalvicino - Los Nuevos Ejes de Gestión de La Administración PúblicaJoaquin GorrochateguiAún no hay calificaciones
- Riechmann - Frente Al AbismoDocumento23 páginasRiechmann - Frente Al AbismoNestor Jesus SolaAún no hay calificaciones
- EL PASADO DE UNA ILUSIÓN Capítulo VI. "Comunismo y Fascismo", Capítulo VII "Comunismo y Antifascismo"Documento12 páginasEL PASADO DE UNA ILUSIÓN Capítulo VI. "Comunismo y Fascismo", Capítulo VII "Comunismo y Antifascismo"Matías Gustavo Pássaro100% (3)
- El Trabajador AcompañanteDocumento328 páginasEl Trabajador AcompañanteComunicarEsLoMioAún no hay calificaciones
- Giddens - La Estructura de Clases en Las Sociedades AvanzadasDocumento11 páginasGiddens - La Estructura de Clases en Las Sociedades Avanzadasall_sara_811Aún no hay calificaciones
- Libro Formacion DemocraticaDocumento165 páginasLibro Formacion Democraticahernan_lbdtAún no hay calificaciones
- Alberto Buela - Teoría Del DisensoDocumento22 páginasAlberto Buela - Teoría Del DisensoLuciano SchwindtAún no hay calificaciones
- Principios Rectores Del PND 2019Documento4 páginasPrincipios Rectores Del PND 2019giodejpAún no hay calificaciones
- Mendez Parnes y NegriDocumento2 páginasMendez Parnes y NegriNico GarcíaAún no hay calificaciones
- Vargas, Otto - Los Aportes de Mao Tse Tung IDocumento16 páginasVargas, Otto - Los Aportes de Mao Tse Tung IVictoria García100% (1)
- 126 Sistemas Electorales y PartidosDocumento24 páginas126 Sistemas Electorales y PartidosJoaquín MonroyAún no hay calificaciones
- Chile, Tiempos InteresantesDocumento256 páginasChile, Tiempos InteresantesPaz SobrinoAún no hay calificaciones
- Ideología y Poder. El Estado Corporativo en La Italia Fascista.Documento9 páginasIdeología y Poder. El Estado Corporativo en La Italia Fascista.exmeridianusluxAún no hay calificaciones
- Gobernabilidad Democrática y Heterogeneidad SocialDocumento29 páginasGobernabilidad Democrática y Heterogeneidad SocialSantiago SitoAún no hay calificaciones
- Origen Del La DemocraciaDocumento3 páginasOrigen Del La DemocraciaMarcosAún no hay calificaciones
- Gobierno RevolucionarioDocumento10 páginasGobierno RevolucionarioGabriela VHAún no hay calificaciones
- Prueba Civilización Griega 7º BásicoDocumento5 páginasPrueba Civilización Griega 7º BásicoSimon BernalAún no hay calificaciones
- Democracia Delegativa Vs PopulismoDocumento12 páginasDemocracia Delegativa Vs PopulismoCristián ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Plan de Clase DemocraciaDocumento3 páginasPlan de Clase DemocraciaAnonymous RyLSHjXjcO100% (2)
- Primarias y Ministro de La Defensa - Análisis Del Dr. José MachillandaDocumento6 páginasPrimarias y Ministro de La Defensa - Análisis Del Dr. José MachillandaIBAún no hay calificaciones
- Clientelismo PeruDocumento329 páginasClientelismo PeruElena HernadezAún no hay calificaciones
- Caudillismo y ConcecuenciasDocumento2 páginasCaudillismo y ConcecuenciasRommel Andrés Guzmán GarcíaAún no hay calificaciones
- Edición Impresa Elsiglo 19-01-2017Documento12 páginasEdición Impresa Elsiglo 19-01-2017Pagina web Diario elsigloAún no hay calificaciones