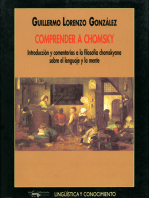Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
3.1 Werner - Análisis Psicológico Del Lenguaje Expresivo
3.1 Werner - Análisis Psicológico Del Lenguaje Expresivo
Cargado por
Valentina González Acosta0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasTítulo original
3.1 Werner - Análisis psicológico del lenguaje expresivo (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginas3.1 Werner - Análisis Psicológico Del Lenguaje Expresivo
3.1 Werner - Análisis Psicológico Del Lenguaje Expresivo
Cargado por
Valentina González AcostaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Análisis psicológico del lenguaje expresivo
Heinz Werner (1955)1
Si examinamos, incluso superficialmente, la actividad reciente en filosofía del
lenguaje, encontraremos una gran variedad de intereses y énfasis. Existe un grupo
preocupado por el lenguaje “cotidiano”, otro por la construcción de lenguajes ideales, y
aún un tercero interesado en el rol cognitivo de los aspectos expresivos de la actividad
lingüística humana, entre otros. En contraste con tan saludable interés multifacético de
la filosofía del lenguaje moderna, la psicología del lenguaje, por el momento, parece en
correr el riesgo de ser dominada por un único movimiento que ha dedicado toda su
atención a aspectos muy limitados del comportamiento lingüístico, más precisamente, a
la comunicación en términos de símbolos precisos y carentes de ambigüedad. Este grupo
ha tendido en ocasiones a apropiarse del término “científico” para cualificar a su
limitada área de estudio y ha degradado como “pre-científicos” a enfoques psicológicos
menos exactos al complejo problema del lenguaje.
Es así cómo la actual psicología experimental, dada su complacencia con sacrificar
problemas significativos a favor del excesivo rigor metodológico, ha descuidado casi por
completo el estudio del simbolismo expresivo, a pesar de su centralidad en casi todas las
áreas de la conducta cognitiva cotidiana en el lenguaje poético, en el mito, en el
simbolismo religioso, etc.
La presente discusión sobre la naturaleza del lenguaje expresivo se centrará en las
características principales de lo que previamente he denominado “lenguaje
fisiognómico” (Werner, 1932a).1 Hay que decir ya desde el inicio que esta argumentación
la hace un psicólogo, no un filósofo ni un crítico literario; cualquiera sean los conceptos
que utilicemos para categorizar formas de experiencia, no deben considerarse en ningún
caso como definitivos. Vale decir, éstos son el resultado de una interacción entre
constructo y estudio empírico: así, las características del lenguaje fisiognómico que voy
a definir aquí son en su mayor parte conceptos tentativos que tendrán que ser
modificados y clarificados mediante posteriores investigaciones.
El problema del lenguaje expresivo, como lo vemos, puede ser ventajosamente
concebido en un marco más amplio, el de la percepción. Algunos de nuestros estudios en
percepción nos llevan a estipular la existencia de al menos dos modos idealizados de
percepción: el fisiognómico y el geométrico-técnico. Estos dos modelos implican
diferentes características de objetos, las que discutiremos en términos de oposición.
Una de las características más sorprendente de los objetos aprehendidos
fisiognómicamente parece ser su ubicua dinamicidad. Por ejemplo, la foto de un pájaro
en el cielo, desde un punto de vista geométrico-técnico, es definible en términos de su
forma, localización, etc.; pero desde una mirada fisiognómica, hay movimiento sin
desplazamiento físico: el pájaro está volando.
Asimismo, en la aprehensión geométrico-técnica, las cualidades de las personas están
claramente diferenciadas de las cualidades de las cosas impersonales. En la aprehensión
fisiognómica los objetos y las personas están indiferenciadas en lo que respecta a estas
cualidades. Los objetos que en la modalidad geométrico-técnica se reconocen como
cosas con propiedades solamente espacio-temporales son, en la percepción fisiognómica,
vistas como hostiles, desagradables, amenazantes, deprimidas, etc.
1 Traducción Joaquín Zamorano.
Una tercera característica de la percepción fisiognómica es lo que hemos denominado
la total involucración organísmica, en contraste con la articulación puramente sensorial
(visual, auditiva) en los objetos percibidos geométrico-técnicamente. El estado
organísmico no es sólo el piso sobre el que el objeto se sitúa, sino que en sí participa de
la formación del objeto. Esta modalidad de percepción se vuelve notablemente explícita
en los bien conocidos fenómenos de respuesta empática, sinestesia, etc.
Una cuarta característica de la percepción fisiognómica –relacionada estrechamente
con la anterior- es la inmersión del objeto percibido dentro de un contexto atmosférico
de sentimiento y acción. Este rasgo lleva a una labilidad de los objetos perceptuales que
frecuentemente conduce a una asimilación o identificación de dos cosas físicamente
distintas pero inmersas en “atmósferas” similares. Esta característica es particularmente
notoria en las esferas del mito, el arte y la religión.
Para ilustrar este punto: Barnett (1942) observó que los nativos Tshimshian consideran
a los dedales y a las pezuñas de ciervo como objetos idénticos, ya que ambos tienen la
misma función ceremonial. De acuerdo con Barnett, los Tshimshian insistían en que
ambos objetos eran perceptualmente idénticos. “Se veían, sentían, olían o sonaban
igual”
Si observamos ahora al comportamiento lingüístico, encontraremos que las
características encontradas en la percepción fisiognómica general parecen reaparecer en
muchas esferas de la actividad humana donde la experiencia lingüística juega un rol
central.
Estudiantes interesados en áreas del lenguaje donde el discurso lógico-técnico es
sistematizado se han sorprendido de ciertas características de este lenguaje que no
caben dentro de las categorías usadas en el análisis lógico de la prosa científica. Estas
características, reconocidas por investigadores de varias esferas del comportamiento
humano, pueden, a nuestro parecer, ser comprehendidas dentro de nuestro concepto de
fisiognomía.
En la discusión siguiente estas características serán abordadas separadamente,
aunque se debe tener siempre presente que se consideran como interdependientes más
que aspectos independientes del “lenguaje fisiognómico”.
a. Dirijámonos primero al aspecto de la “dinámica concreta”. Me gustaría ilustrar
esta característica mediante un experimento conducido recientemente en la Clark
University (Kaden, Wapner & Werner, 1955). Este experimento tenía por objetivo
demostrar el efecto dinámico de símbolos lingüísticos presentados visualmente y
localizados espacialmente. Kaden presentó, en una habitación oscura, palabras
luminiscentes tales como “ascendiendo”, “escalando”, “cayendo”, “bajando”, a la
altura del ojo. Encontró que las palabras “ascendentes” eran percibidas como
desplazadas hacia arriba, mientras que las palabras “descendentes” se veían
desplazadas hacia abajo.
Esta característica de la dinámica concreta parece ser uno de los factores cruciales
que subyacen al llamado simbolismo sonoro. El fundamento primario para el simbolismo
sonoro es probablemente el enlace interno entre la dinámica de los objetos percibidos
fisiognómicamente y la dinámica expresada a través del sonido.
b. La segunda característica es la indiferenciación psicofísica –o aún mejor,
indiferenciación entre lo material y lo espiritual. Un ejemplo de tal fusión en el
comportamiento no verbal, pero simbólico, se encuentra en los gestos, donde el
momento material de la postura corporal y del movimiento, y, por otro lado, el
momento del significado, son una unidad indisoluble. Es decir, un gesto no puede ser
analizado significativamente en términos de un movimiento corporal y un significado
arbitrariamente asociado a éste.
Respecto al lenguaje verbal, el fenómeno de las palabras tomadas como cosas, el
llamado “realismo nominal” (Piaget, 1927), de nuevo ejemplifica esta indisolubilidad
entre vehículo y significado. No hay aquí un vehículo separado para un significado
separado, como ostensiblemente existe en el nivel logico-técnico, sino que vehículo y
significado son uno.
Esta fusión de lo material y lo espiritual es, por supuesto, esencial para el lenguaje
fisiognómico por excelencia: el lenguaje poético. Como ha observado Paul Valéry (1939):
“El valor de un poema reside en el hecho de que su sonido y su sentido forman una
totalidad indisoluble —una condición que aparentemente demanda algo imposible. No
hay conexión entre el sonido y el sentido de una palabra [en el lenguaje tradicional] . . .
Sin embargo la tarea del poeta es hacernos sentir que existe una estrechísima conexión
entre palabra y sentido” (p. 101).
También bajo condiciones patológicas la indiferenciación entre el vehículo material y
el significado puede manifestarse notablemente. Muchos ejemplos de esta fusión pueden
encontrarse en un estudio experimental conducido en Clark por Baker (1953) sobre la
adquisición de los significados de las palabras en esquizofrénicos. El test utilizado fue el
test palabra-contexto [Word-context] de Werner y Kaplan (Werner & E. Kaplan, 1952), el
cual involucra la tarea de determinar el significado de una palabra artificial presentada
en varios contextos verbales. Un paciente, por ejemplo, dijo que sackoy (una de las
palabras artificiales) significaba “poder”: sin embargo, se rehusaba a usar sackoy como
intercambiable con “poder”, ya que, como dijo, “La palabra ‘poder’ es ‘fuerza’ y
perdiendo la palabra ‘poder’ del lenguaje no habría reconocimiento de esta fuerza a
través de la palabra ‘sackoy’.”
c. Un aspecto adicional del lenguaje fisiognómico concierne al involucramiento total
del organismo al experienciar un patrón de palabras visual o acústico. Este aspecto
organísmico es evidente en la experiencia sinestésica que algunas palabras pueden
evocar. Esto se aprecia claramente en un estudio de Raeff (1955) en Clark University,
que abordó la diferencia en el efecto que tienen actitudes poéticas y prosaicas sobre el
significado de las palabras. A la palabra “piedra”, poéticamente concebida, un
participante le atribuyó las cualidades “brillante” (visual) y “fría” (táctil). Al ser
preguntado, remarcó que estas cualidades, aunque emergían de diferentes modalidades
sensoriales, eran prácticamente equivalentes.
Tiempo atrás llevamos a cabo un estudio con participantes alemanes que tenían que
reportar su experiencia fisiognómica con palabras presentadas visualmente;
encontramos clara evidencia del rol que las reacciones organísmicas juegan en la
percepción de las palabras, cuando son aprehendidas fisiognómicamente. Por ejemplo,
un sujeto, en respuesta a la palabra feucht (“húmedo”), observó:
“En el primer momento, una experiencia de frío-humedad, tuve la impresión de
algo completamente difuso . . . con un movimiento de succión en el medio. Esto iba
de la mano con un cambio en mi estado corporal. Sentí una completa reorganización
de mi estado corporal —La superficie (de mi cuerpo) se volvió peculiarmente
importante . . . de una manera acentuada . . . tuve la sensación de que la parte
interior de mi cuerpo no estaba realmente adentro, sino en la periferia, lo que
creaba una tensión hacia adentro, como una succión. Esta sensación tenía algo que
ver directamente con la palabra y sus propiedades. No era como si estuviera la
palabra afuera y mi sensación separada de ella, sino que ambas cosas era una y las
mismas. No eran similares o iguales, sino idénticas.” (Werner, 1932ª, p. 54)
d. Una importante cuarta característica de las palabras fisiognómicas parece ser su
inmersión en un contexto sentido [felt context]. Las palabras fisiognomizadas, por así
decirlo, carecen del límite que relativamente aísla y estabiliza a las palabras
codificadas. Los significados de las palabras están menos escudadas de los contextos en
los que ocurren, y de ahí surge el carácter polisémico de las palabras fisiognomizadas.
Creemos que es esta característica la que en gran medida subyace al “símbolo”
psicoanalítico, al carácter atmosférico de la palabra poética, etc.
Para ilustrarlo, nos referiremos a un estudio realizado en Clark University por E.
Kaplan (1952) sobre las diferentes características del hablar interno y externo; ella
encontró que en discurso interno abundan palabras que poseen este carácter
atmosférico. Por ejemplo, una participante para describir un olor usó el nombre “Ernie”,
que para ella significaba el contexto completo: “Un olor ligeramente amargo, aunque
dulce, que no es como el olor de un perfume sino como el de otro ser humano”.
La operación de todas las características ya mencionadas de las palabras
fisiognomizadas, se aprecia probablemente de manera más llamativa en el uso de
palabras en escenarios mágicos. Malinowski (1935), en su libro Coral Gardens and Their
Magic, en el que trata exhaustivamente el lenguaje mágico de los nativos de la isla de
Trobrian, nos provee de muchos ejemplos del carácter dinámico, el carácter
psicofísicamente indiferenciado, el carácter organísmico y atmosférico de las palabras
mágicas.
Por ejemplo, la palabra “araña” usada en un hechizo de los trobriandeses no está
diferenciada del objeto araña, por lo que tiene la misma eficacia que éste —tal como si
la palabra fuese una “cosa”. La palabra “araña” poseería además la característica
dinámica de tejer telaraña, y entendemos así que se pronuncie esta palabra para inducir
un crecimiento en forma de telaraña a la planta tuberosa tayfu.
De nuevo, la completa fusión de la palabra con el estado organísmico se aprecia en el
hecho de que las palabras sólo tienen eficacia cuando individuos específicos (los
hechiceros) las utilizan –las exhalan o las vocalizan. Estas palabras están literalmente
encarnadas en el hechicero.
El carácter atmosférico –la cuarta característica mencionada más arriba- se ve
claramente en la discusión que Malinowski hace sobre la “rareza” como un aspecto
esencial de la palabra mágica. Malinowski insiste que este lenguaje mágico es
traducible, pero sólo si entendemos la penumbra afectiva dentro la que esta palabra
está imbuida. Una traducción literal sería, en este caso, absurda. Dice: “La rareza se
vuelve explicable y el sentido de palabras sin sentido emerge como función, sobre la
base de la múltiple asociación mística de una raíz verbal, al igual que en la poesía.” (p.
230).
En conclusión, en este artículo hemos intentado caracterizar tentativamente un modo
de experiencia de objetos y entidades verbales –el modo fisiognómico- contrastándolo
con la manera lógico-técnica de ver el mundo.
Para el psicólogo, no es suficiente simplemente caracterizar en términos ideales
ambos modos de experiencia. Su mirada está dirigida a relacionar estas
caracterizaciones con otras variables psicológicas. ¿Podemos, por ejemplo, demostrar de
hecho estas características mediante la metodología experimental? Y también, ¿Cuáles
son los factores psicológicos que promueven o inhiben la fisiognomización de los
eventos? ¿Existirán individuos o grupos que usen la modalidad fisiognómica de
percepción más frecuentemente que otros? ¿Es la perspectiva fisiognómica más típica,
por ejemplo, en niños que en adultos? Estas preguntas son difícilmente solucionables
mediante la mera especulación, más bien requieren la construcción de adecuados
métodos empíricos. Tales problemas son discutidos por B. Kaplan (1955) en otro artículo.
1El concepto “fisiognómico”, en contraste a la percepción y el lenguaje “geométrico-
técnico”, fue introducido por primera vez en la psicología experimental por Heinz
Werner en un artículo presentado en el Octavo Congreso Internacional de Psicología,
Groningen, 1927.
También podría gustarte
- El Día Que Txegtxeg y Kay Kay No Se SaludaronDocumento16 páginasEl Día Que Txegtxeg y Kay Kay No Se SaludaronJaviera Espínola100% (4)
- Semántica CognitivaDocumento22 páginasSemántica Cognitivaabresesamo100% (3)
- IPL - WERNER AnálisisDocumento2 páginasIPL - WERNER AnálisisValentina González AcostaAún no hay calificaciones
- Apuntes Parcial 1Documento72 páginasApuntes Parcial 1Neus Canals VeraAún no hay calificaciones
- ErgatividadDocumento22 páginasErgatividadCarolina Rodríguez AlzzaAún no hay calificaciones
- Coseriu, E. (1986) - La Realidad Del Lenguaje. en Introducción A La Lingüística. Madrid Editorial Gredos (Pp. 50-80)Documento19 páginasCoseriu, E. (1986) - La Realidad Del Lenguaje. en Introducción A La Lingüística. Madrid Editorial Gredos (Pp. 50-80)Alejandro McNeil FernandezAún no hay calificaciones
- Clasificación de Los Sustantivos Por El Referente ContextualDocumento38 páginasClasificación de Los Sustantivos Por El Referente Contextualaldebaran10000Aún no hay calificaciones
- Triangulo SemánticoDocumento8 páginasTriangulo SemánticoJair Alexander50% (2)
- LENGUAJEDocumento9 páginasLENGUAJEBelu EspinaAún no hay calificaciones
- LIB LexicoGenerativo02 Pustejovsky1995Documento34 páginasLIB LexicoGenerativo02 Pustejovsky1995Maria Jose CarpizoAún no hay calificaciones
- La Subjetividad en El LenguajeDocumento12 páginasLa Subjetividad en El LenguajeNéstor Alberto Muñiz LescanoAún no hay calificaciones
- REY6 - 3 El Lenguaje y Su Relación Al Saber GMDocumento23 páginasREY6 - 3 El Lenguaje y Su Relación Al Saber GMUriel Morales QuintanaAún no hay calificaciones
- Triángulo SemánticoDocumento6 páginasTriángulo SemánticoAlice LaurieAún no hay calificaciones
- Raventos, Marta Elena (2014) - Acerca de La Comprensión de La Polisemia Del Verbo VerDocumento5 páginasRaventos, Marta Elena (2014) - Acerca de La Comprensión de La Polisemia Del Verbo VerJoselin PérezAún no hay calificaciones
- El Lenguaje Como Problema FilosóficoDocumento16 páginasEl Lenguaje Como Problema FilosóficoAntonio TorrejonAún no hay calificaciones
- Tema 3Documento13 páginasTema 3Maria Moreno ArmenterosAún no hay calificaciones
- Bertucelli Papi - Cap 1Documento6 páginasBertucelli Papi - Cap 1Angie SacksAún no hay calificaciones
- LéxicoDocumento45 páginasLéxicoSalma AarabAún no hay calificaciones
- Lemos, María Teresa (1995) El Habla Del Niño Como Interrogación (Trad. Lucía Romanini)Documento8 páginasLemos, María Teresa (1995) El Habla Del Niño Como Interrogación (Trad. Lucía Romanini)Verónica ChiodoAún no hay calificaciones
- Comunicación y PragmáticaDocumento5 páginasComunicación y Pragmáticajorge saenzAún no hay calificaciones
- 4 - Ontologà - A Metafã - Sica y Postmetafã - SicaDocumento6 páginas4 - Ontologà - A Metafã - Sica y Postmetafã - Sicaamal elbouAún no hay calificaciones
- Lalengua y El Inconsciente Estructurado Como Un LenguajeDocumento17 páginasLalengua y El Inconsciente Estructurado Como Un LenguajemisarraAún no hay calificaciones
- Práctica 3 - La Idealización en La CienciaDocumento4 páginasPráctica 3 - La Idealización en La CienciaRob Palomino UrbanoAún no hay calificaciones
- Teorias Perspectivas LenguajeDocumento10 páginasTeorias Perspectivas LenguajePaulina De FrancescoAún no hay calificaciones
- El Significado Figurado de Algunas Expresiones QuechuasDocumento11 páginasEl Significado Figurado de Algunas Expresiones QuechuasDavid W QuispeAún no hay calificaciones
- Primer Parcial de Filosofia Del LenguajeDocumento7 páginasPrimer Parcial de Filosofia Del LenguajeRoqueMéndezAún no hay calificaciones
- Transitividad Del Verbo SerDocumento12 páginasTransitividad Del Verbo SerNata ChavezAún no hay calificaciones
- Transitividad Del Verbo Ser: Transitivity of The Verb To BeDocumento9 páginasTransitividad Del Verbo Ser: Transitivity of The Verb To BeD MateoAún no hay calificaciones
- TP 4Documento13 páginasTP 4SofíaOyolaAún no hay calificaciones
- Monografia - de - Semantica 22Documento27 páginasMonografia - de - Semantica 22Junior JesusAún no hay calificaciones
- MAGAZZINO RAFAELLE - La Interjección Como Señal de Expresividad Pragmática en Español y en ItalianoDocumento13 páginasMAGAZZINO RAFAELLE - La Interjección Como Señal de Expresividad Pragmática en Español y en Italianopiscis.angel.666Aún no hay calificaciones
- Paul Ricoeur Hermeneutica y Estructuralismo (Resumen)Documento3 páginasPaul Ricoeur Hermeneutica y Estructuralismo (Resumen)Carmen Romero100% (1)
- 1880 Victor KraftDocumento5 páginas1880 Victor KraftGraciela AbigadorAún no hay calificaciones
- PERFORMATIVIDADDocumento10 páginasPERFORMATIVIDADPaul SanmartinAún no hay calificaciones
- Colebrook, Claire - El Giro Lingüístico en La Filosofía ContinentalDocumento34 páginasColebrook, Claire - El Giro Lingüístico en La Filosofía ContinentalBetina GuindiAún no hay calificaciones
- Análisis Sobre El Signo LingüísticoDocumento7 páginasAnálisis Sobre El Signo LingüísticoMaira JaraAún no hay calificaciones
- Sentido y ReferenciaDocumento60 páginasSentido y ReferenciaIvan AlonsoAún no hay calificaciones
- El Lugar de La Sintaxis en La Enseñanza de La Lengua 2Documento7 páginasEl Lugar de La Sintaxis en La Enseñanza de La Lengua 2Cecilia RomeroAún no hay calificaciones
- Prácticas PedagócicasDocumento15 páginasPrácticas PedagócicasJogaAún no hay calificaciones
- Los Estoicos y Las Entidades SignificantesDocumento12 páginasLos Estoicos y Las Entidades SignificantesAndrea Annabel FernandezAún no hay calificaciones
- El Sujeto en Psicoanálisis, Materialismo Histórico y LingüísticaDocumento4 páginasEl Sujeto en Psicoanálisis, Materialismo Histórico y LingüísticaRocío IbanezAún no hay calificaciones
- Trabajo Historia de La Ciencia Contemporánea David BlancoDocumento14 páginasTrabajo Historia de La Ciencia Contemporánea David BlancoDavid BlancoAún no hay calificaciones
- Introduccion - A - La - Semantica by ElenaDocumento25 páginasIntroduccion - A - La - Semantica by ElenaTatiana Imbachi BolañosAún no hay calificaciones
- El Lenguaje Como Problema FilosóficoDocumento4 páginasEl Lenguaje Como Problema FilosóficojhoncefasAún no hay calificaciones
- El Giro Lingüístico Ensayo Descriptivo - Joan Gavilán y OtrosDocumento5 páginasEl Giro Lingüístico Ensayo Descriptivo - Joan Gavilán y OtrosVirginia Vicky Ceron ArancibiaAún no hay calificaciones
- Modelos Sobre La Adquisicion Del LenguajeDocumento12 páginasModelos Sobre La Adquisicion Del LenguajePerdomo YolandaAún no hay calificaciones
- Aren, Vespa, BekerDocumento5 páginasAren, Vespa, BekerIrma CarrilloAún no hay calificaciones
- Semantica EnunciativaDocumento8 páginasSemantica EnunciativaClaudia ValverdeAún no hay calificaciones
- Modelos Sobre La Adquisicion Del Lenguaje - Fernandez Lozano - ArtDocumento12 páginasModelos Sobre La Adquisicion Del Lenguaje - Fernandez Lozano - ArtMagaly Donoso100% (1)
- Lenguaje, Acción, Poder. de La Identidad Social A La Identidad Discursiva Del SujetoDocumento10 páginasLenguaje, Acción, Poder. de La Identidad Social A La Identidad Discursiva Del SujetoInesAún no hay calificaciones
- TP Lenguaje Humano y Teoria Lingüísticas RecuperatorioDocumento4 páginasTP Lenguaje Humano y Teoria Lingüísticas RecuperatorioLucas CasalAún no hay calificaciones
- Tema 23, Rocío, El Texto Como Unidad ComunicativaDocumento13 páginasTema 23, Rocío, El Texto Como Unidad ComunicativaMaria Teresa Quiroga AgudoAún no hay calificaciones
- Semántica MonografíaDocumento9 páginasSemántica MonografíaRicardo67% (3)
- Suardiaz. Conocimiento y ConductaDocumento5 páginasSuardiaz. Conocimiento y ConductatanhauzerAún no hay calificaciones
- El Giro Post-AnaliticoDocumento11 páginasEl Giro Post-AnaliticoHamer BecerraAún no hay calificaciones
- SemióticaDocumento7 páginasSemióticaYennifferl OsorioAún no hay calificaciones
- Authier Revuz - Pag. 13 A 50Documento24 páginasAuthier Revuz - Pag. 13 A 50Silvia InsaAún no hay calificaciones
- Acerca de Un Modelo de Actantes SemánticosDocumento14 páginasAcerca de Un Modelo de Actantes SemánticosSoinelAún no hay calificaciones
- Lutereau, Luciano (2016) - Objeto Voz y Posicion Del Analista. Consideraciones Sobre La AnorexiaDocumento5 páginasLutereau, Luciano (2016) - Objeto Voz y Posicion Del Analista. Consideraciones Sobre La AnorexiaDanaé RebossioAún no hay calificaciones
- Comprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteDe EverandComprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteAún no hay calificaciones
- Saioa Vallejo IllarramendiDocumento70 páginasSaioa Vallejo IllarramendiJaviera EspínolaAún no hay calificaciones
- Verde y Azul Líneas Fotosíntesis Biología Hoja de TrabajoDocumento2 páginasVerde y Azul Líneas Fotosíntesis Biología Hoja de TrabajoJaviera EspínolaAún no hay calificaciones
- Ticket de SalidaDocumento1 páginaTicket de SalidaJaviera EspínolaAún no hay calificaciones
- Calculo Mental Multiplicaciones 1Documento1 páginaCalculo Mental Multiplicaciones 1Javiera EspínolaAún no hay calificaciones
- BienvenidosDocumento22 páginasBienvenidosJaviera EspínolaAún no hay calificaciones
- Ficha de Entrevista ApoderadosDocumento1 páginaFicha de Entrevista ApoderadosJaviera Espínola100% (1)
- Cómo Funciona La ODMEDocumento3 páginasCómo Funciona La ODMEAngelAlarcónAún no hay calificaciones
- Cartilla NatacionDocumento13 páginasCartilla Natacionnatalia alfaroAún no hay calificaciones
- Evolución Industria Textil y SiderúrgicaDocumento2 páginasEvolución Industria Textil y SiderúrgicaBlanca Vega NietoAún no hay calificaciones
- La Aventura de La ReconquistaDocumento75 páginasLa Aventura de La ReconquistagitanicoAún no hay calificaciones
- Métodos Diagnósticos, Exudado FaríngeoDocumento35 páginasMétodos Diagnósticos, Exudado FaríngeoMadi ContrerasAún no hay calificaciones
- Día Del Árbol 01 de OctubreDocumento4 páginasDía Del Árbol 01 de Octubresaulo vacaAún no hay calificaciones
- Serotonina, Depresión y SuicidioDocumento6 páginasSerotonina, Depresión y SuicidioJuan Manuel Stein CarrilloAún no hay calificaciones
- Curso Higiene Postural en CargasDocumento16 páginasCurso Higiene Postural en CargasJose Luis HurtadoAún no hay calificaciones
- Memo Técnico IVADocumento63 páginasMemo Técnico IVACRISTIAN ALEJANDRO ARMAS LASTRAAún no hay calificaciones
- Brochure CiscoDocumento19 páginasBrochure CiscoYulo YulitoAún no hay calificaciones
- Código Postal - Cartagena y Bolívar Entran en La Moda - Código Postal Cartagena Bolívar Codificacion Postal - El Universal - CartagenaDocumento3 páginasCódigo Postal - Cartagena y Bolívar Entran en La Moda - Código Postal Cartagena Bolívar Codificacion Postal - El Universal - CartagenaJuan Carlos Orozco MoscoteAún no hay calificaciones
- Informe de CronogramaDocumento11 páginasInforme de CronogramaLuis Angel Gonzales FerroAún no hay calificaciones
- SISTEMA DE UNIDADES DE MASA ATOMICA Tarea 4Documento10 páginasSISTEMA DE UNIDADES DE MASA ATOMICA Tarea 4Kattiuska MaytaAún no hay calificaciones
- Sedación en Ventilación Mecánica (HM)Documento22 páginasSedación en Ventilación Mecánica (HM)scsd1873100% (1)
- Proyecto A Base de MoringaDocumento14 páginasProyecto A Base de MoringaDavid Mendoza CarreraAún no hay calificaciones
- Procedimiento Mantenimiento de Grupos ElectrogenosDocumento8 páginasProcedimiento Mantenimiento de Grupos Electrogenosganotto100% (1)
- Tarea 1 Química OrgánicaDocumento21 páginasTarea 1 Química Orgánicaerika lesmesAún no hay calificaciones
- La Vuelta de Pedro UrdemalesDocumento21 páginasLa Vuelta de Pedro UrdemalesVeritoAndreaBarrientosCaballeroAún no hay calificaciones
- ExportacionDocumento52 páginasExportacionPaola Cecilia Gamboa RospigliosiAún no hay calificaciones
- 01 Informe de CocinaDocumento3 páginas01 Informe de CocinaJesús Arturo Salvador InojosaAún no hay calificaciones
- Yasuto Nishitani 'La Revolucion De La Quiromancia испанскийDocumento218 páginasYasuto Nishitani 'La Revolucion De La Quiromancia испанскийЖуравель Валерий73% (11)
- CV Esteban Retamal - Ing AmbientalDocumento2 páginasCV Esteban Retamal - Ing AmbientalEsteban RetamalAún no hay calificaciones
- Triangulo de Pascal - BinomiosDocumento4 páginasTriangulo de Pascal - BinomioserikaberuAún no hay calificaciones
- NOTICIENCIADocumento10 páginasNOTICIENCIAAlexo GarciaAún no hay calificaciones
- REVESTIMIENTOSDocumento47 páginasREVESTIMIENTOSMafe Martinez Muñoz100% (1)
- Catalogo2013 2Documento54 páginasCatalogo2013 2Edgar Percy Burgos ReynaAún no hay calificaciones
- Nota Técnica 2 Control de ProcesosDocumento9 páginasNota Técnica 2 Control de ProcesosPamela Silva vargasAún no hay calificaciones
- 2002 - U2 Dinamica Estructural Nieto PDFDocumento17 páginas2002 - U2 Dinamica Estructural Nieto PDFAnalia RomeroAún no hay calificaciones
- Cuestionario Soporte TecnicoDocumento7 páginasCuestionario Soporte TecnicoGustavoAún no hay calificaciones
- Entrega I MacroeconomiaDocumento3 páginasEntrega I Macroeconomiafache rizekAún no hay calificaciones