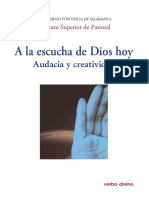Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
5 Del-Lugar-Antropologico-Al-No-Lugar
5 Del-Lugar-Antropologico-Al-No-Lugar
Cargado por
Amalia GarmendiaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
5 Del-Lugar-Antropologico-Al-No-Lugar
5 Del-Lugar-Antropologico-Al-No-Lugar
Cargado por
Amalia GarmendiaCopyright:
Formatos disponibles
Del lugar antropológico al no lugar
Los lugares antropológicos son espacios acotados que siguen una estructura
geométrica tangible, el autor nos habla en un primer momento de itinerarios o
caminos trazados por las personas para comunicarse en el espacio que les es
propio, posteriormente de encrucijadas donde ocurren los encuentros
interpersonales (intercambios económicos etc.) y por último de centros o
monumentos que redefinen lugares aún más específicos destinados a públicos
restringidos, zonas de reunión de tipo político, religioso, etc. pertenecientes a
subgrupos específicos con identidades concretas que por supuesto tienen
cabida en el plano geográfico de los lugares antropológicos. Pero estas tres
realidades no son totalmente independientes sino que se superponen
parcialmente en el mundo real, son estudiadas como conjunto y facilitan la
comprensión global de tales espacios a la etnografía que los estudie.
Productora de nuevas áreas, la modernidad y sus excesos se han ocupado de
buscarle un inseparable. compañero de juegos a los lugares antropológicos,
por aquello de que la etnografía no se aburra, agote sus campos de estudio y
tienda a la desaparición. En el deshumanizador contexto de cambios hasta
ahora descrito donde los espacios se confunden y se camuflan, las identidades
se inventan, las relaciones son casi nulas y las historias se narran en forma de
cuentos chinos; los lugares tradicionales ya no son suficientes para hacernos
una idea de lo que pasa en el mundo, y la realidad se confunde con la fantasía
para ser absorbida por la abstracción de lo inesperado, de lo complejo. Los
ámbitos impersonales más significativos son ahora los no lugares pero no
como contraposición a su homónimo (el lugar antropológico) sino como
complemento perfecto de éste. Según Augé, la sobremodernidad es productora
de no lugares, espacios que no son ni identitarios, ni relacionales, ni históricos
pero que pueden definirse de manera positiva (y no solamente como
contraposición a los lugares antropológicos, al igual que son capaces de
compartir con estos, los espacios de la contemporaneidad).
Las pretensiones de Augé se cumplen, a mi parecer, cuando este define con
precisión los no lugares como zonas efímeras y enigmáticas que crecen y se
multiplican a lo largo y ancho del mundo moderno; las redes de comunicación,
los mass media, las grandes superficies comerciales, las habitaciones de hotel
y de hospital, los campos de refugiados, los ciber cafés... se muestran como
lugares de paso, a-históricos e impersonales, que se vinculan al anonimato y a
la independencia porque aparentemente ni son ni significan nada, al menos no
para aquellas personas que los visitan provisionalmente. Pero la parte más
importante de su discurso a menudo pasa desapercibida, para el autor ni los
lugares ni los no lugares existen siempre en forma pura, son peldaños de una
misma escalera, líneas paralelas que mágicamente llegan a cruzarse, son
oponentes que se atraen y se inter-penetran pues según el autor del texto: “el
primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple
nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego
intrincado de la identidad y de la relación” (1993: 84). Las terminales de
aeropuerto por ejemplo, se constituyen obviamente como un no lugar: la
mezcla de culturas, las prisas de sus visitantes, su continente y su contenido
preparados para hacer más cómodo y fácil el trayecto... dan buena cuenta de
ello, pero para las personas que normalmente trabajan en dichas terminales
existen normas de conducta, formas de actuar y de hacer, relaciones
interpersonales e historias de vida directamente relacionadas con ese lugar,
que ha pasado a convertirse en un lugar antropológico en toda regla. El caso
contrario podemos verlo claramente reflejado en las ciudades que adquieren el
título de Patrimonio de la Humanidad, sus costumbres, sus relaciones, su
historia y sus señas de identidad se han deshumanizado, la vida moderna las
ha convertido en zonas de visita, de admiración y/o de estudio, y talvez por eso
es posible afirmar que han pasado de ser lugares antropológicos a engordar las
listas de los no lugares preferidos por turistas y foráneos.
ESCUELA Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD
La escuela en su acción formativa y socializadora deberá responder a los retos
actuales de la necesidad de construir una sociedad plural, democrática,
incluyente, equitativa; una escuela que conciba su práctica educativa como
acontecimiento ético que, superando los marcos conceptuales que pretenden
dejarla bajo el dominio de la mera planificación tecnológica, en donde lo único
que cuenta son los logros y los resultados educativos medibles a corto plazo,
que se espera que los alumnos alcancen después de un período de tiempo,
centre también su reflexión en el ser humano que educa, su historia, sus
relaciones vitales, su aquí, su ahora y sus circunstancias, es decir, una escuela
que desde su quehacer pedagógico lea la necesidades humanas requeridas
para vivir la equidad, la inclusión y el reconocimiento de la diferencia,
condiciones necesarias para la configuración de una sociedad democrática.
Educar, en ese contexto, constituye un proceso de acogimiento hospitalario de
los recién llegados, una práctica ética interesada en la formación de la
identidad de los sujetos a partir de una relación educativa en la que el rostro del
otro irrumpe más allá del contrato y de toda reciprocidad; con lo cual se quiere
expresar una relación no coactiva, democrática y negociada; una relación
basada en una idea de responsabilidad. La misión de escuela en el marco de
este principio debería ser pensada desde una educación para la acción y no
desde una educación para la fabricación, pues en esta última el objetivo de
formación del otro sería convertirlo en un sujeto competente para el
desempeño de la función a la que está destinado, haciendo de la estructuración
del acto educativo un proceso coactivo, predictivo, terminado, es decir, una
práctica educativa reduccionista e instrumental, en tanto proyecta un proceso
educativo delimitado en un espacio de tiempo específico y predeterminado
desde el comienzo; en estas condiciones no se da un momento para la
creación, lo impredecible y la continuidad del proceso de formación. Por el
contrario, una educación para la acción, no ya para la fabricación, abre el
horizonte a la iniciativa, a la novedad y a lo impredecible; educar para la acción
es romper lo previsto e irrumpir en lo imprevisible e impredecible; así la
actividad educativa plantea una acción novedosa ligada al relato, al discurso, al
lenguaje, en los cuales la pregunta por el quién eres tú contiene una
subjetividad, una biografía, una historia. La educación para la acción configura
pluralidad, imprevisibilidad, novedad, irreversibilidad y narración. La acción
educativa en su última característica, la narración, es la construcción del relato
de una identidad, de un sujeto, de una historia, así como la ubicación de un
actuar en el presente, el cual rompe el devenir incesante que sólo conoce un
hecho y un acontecimiento y reconoce que la historia no es lineal, que es
cambiante, impredecible y está por conceptuar. La construcción de identidad,
en ese contexto, hace referencia al proceso a través del cual los sujetos,
hombres y mujeres, se hacen individuos únicos, negocian sus diferencias con
otros y otras diferentes, y constituyen marcos comunes que les permiten
cohabitar conjuntamente un espacio cotidiano, histórico y cambiante.
En la construcción de identidad los sujetos logran elaborar los significados de
existencia que han movilizado su historia y han mediado su accionar hacia la
configuración de una forma particular de habitar, sentir, vivir y pensar el mundo
de la vida. Así mismo, en la construcción de la identidad el individuo configura
formas legítimas de convivir y organizar el mundo vital para reestablecerlo, si
así lo quiere, como un espacio de calidad de vida, un espacio vital de la
relación y continua interacción, un espacio para vivir la diferencia y el
reconocimiento.
En el mundo de la vida se tejen los diversos sentidos que le dan contenido a
las actitudes, los valores, las normas y las diversas formas de interacción; en él
se delimita el espacio de lo individual y lo colectivo que reclaman la emergencia
de un sujeto que se hace en la interacción con su mundo y que a través del
lenguaje ha ido y está objetivando nuevas formas de habitarlo, es decir, nuevos
contenidos para leer la interacción y para justificar la construcción de un
espacio vital que reivindique la humanidad en el reconocimiento de si mismo y
del otro como un todo legítimo y lleno de sentido.
Autores utilizados:
Marc Augé (principalmente)
Manuel Castells
Richard Sennet
También podría gustarte
- Plan de Unidad 4.1 Estudios Sociales 4to GradoDocumento20 páginasPlan de Unidad 4.1 Estudios Sociales 4to GradoMARIA TORRES86% (14)
- Planificación Anual 1º AñoDocumento5 páginasPlanificación Anual 1º Añoalejandro david100% (3)
- Resumen Completo SOCIO IIDocumento48 páginasResumen Completo SOCIO IIFederico Castello RojoAún no hay calificaciones
- Comparación Entre Los Sistemas Educativos de Cuba y BrasilDocumento32 páginasComparación Entre Los Sistemas Educativos de Cuba y BrasilFernando AvelarAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Resumen KrotzDocumento9 páginasUnidad 1 Resumen KrotzRaúl FranciscoAún no hay calificaciones
- Bartolini, 1995. Manual Ciencia Política PDFDocumento251 páginasBartolini, 1995. Manual Ciencia Política PDFMONICA67% (3)
- CERTEAUDocumento16 páginasCERTEAUapi-3833931100% (2)
- Cardoso Brignoli - Sistemas Agrarios e Historia Colonial - Cap. 3Documento35 páginasCardoso Brignoli - Sistemas Agrarios e Historia Colonial - Cap. 3NelsonTorres100% (1)
- La Historia Entre El Relato y ConocimientoDocumento2 páginasLa Historia Entre El Relato y ConocimientotoadkunAún no hay calificaciones
- TP El Sujeto y El PoderDocumento2 páginasTP El Sujeto y El PoderMariaGerezAún no hay calificaciones
- Norbert Elias - La Sociedad de Los IndividuosDocumento7 páginasNorbert Elias - La Sociedad de Los IndividuosFerDiIorioAún no hay calificaciones
- Marc AugeDocumento2 páginasMarc AugeJuan Simpertigue100% (1)
- Robert Nisbet Ideas y Contexto en La Formacion Del Pensamiento SociologicoDocumento6 páginasRobert Nisbet Ideas y Contexto en La Formacion Del Pensamiento SociologicoJavier Davi100% (1)
- Efectos de LugarDocumento19 páginasEfectos de Lugaryomiii888Aún no hay calificaciones
- Caliban y La BrujaDocumento3 páginasCaliban y La BrujaZofii CastroAún no hay calificaciones
- Resumen de Americana-Ariana Diaz. Rendir en MarzoDocumento64 páginasResumen de Americana-Ariana Diaz. Rendir en MarzoAdrian AndradaAún no hay calificaciones
- Resumen AutoresDocumento223 páginasResumen AutoresSol MoyanoAún no hay calificaciones
- De Los Lugares A Los No LugaresDocumento2 páginasDe Los Lugares A Los No LugaresnayeAún no hay calificaciones
- A La Sombra de Las DictadurasDocumento4 páginasA La Sombra de Las DictadurasVirginia Viale0% (1)
- Manuel Moreno Fraginals La Historia Como Arma ResumenDocumento3 páginasManuel Moreno Fraginals La Historia Como Arma ResumenMasolini AlejandroAún no hay calificaciones
- Resumen de Giddens PDFDocumento13 páginasResumen de Giddens PDFCristian Andino0% (1)
- Los Medios de Comunicación Al Servicio de La Razón InstrumentalDocumento21 páginasLos Medios de Comunicación Al Servicio de La Razón InstrumentalSalvador ArayaAún no hay calificaciones
- Procesos y Larga DuracionDocumento10 páginasProcesos y Larga DuracionSylvester VillalobosAún no hay calificaciones
- Juan Manuel Santana Pérez-Presentacion R.rojasDocumento3 páginasJuan Manuel Santana Pérez-Presentacion R.rojasEMILINES GIMENEZAún no hay calificaciones
- Sobre MicrohistoriaDocumento3 páginasSobre MicrohistoriaNicolás Kloster0% (1)
- Parcial de Filosofia - UNPSJB - FCE - 2017Documento8 páginasParcial de Filosofia - UNPSJB - FCE - 2017veronica gonzalezAún no hay calificaciones
- Marc Bloch. Resumen Introdución A La HistoriaDocumento7 páginasMarc Bloch. Resumen Introdución A La HistoriaJuan C. MontesAún no hay calificaciones
- Resumen - Peter Burke (2007)Documento4 páginasResumen - Peter Burke (2007)ReySalmonAún no hay calificaciones
- El Capitalismo y La Moderna Teoria Social - GiddensDocumento3 páginasEl Capitalismo y La Moderna Teoria Social - GiddensAgostinaLegnameAún no hay calificaciones
- Reseña Bibliográfica de Calibán y La BrujaDocumento7 páginasReseña Bibliográfica de Calibán y La BrujaEstebanAún no hay calificaciones
- Resumen 5 Naturaleza de Los Mapas AlejandraDocumento3 páginasResumen 5 Naturaleza de Los Mapas AlejandraAlejandra Erazo BenavidesAún no hay calificaciones
- Texto de LiveraniDocumento8 páginasTexto de LiveraniMaximiliano CucóAún no hay calificaciones
- Skidmore y SmithDocumento37 páginasSkidmore y SmithjulitasafAún no hay calificaciones
- Analisis Practico 1 Held - OszlakDocumento7 páginasAnalisis Practico 1 Held - OszlakLUISA MARTINEZ CAÑASAún no hay calificaciones
- PerryAndersonylagenesisdelfeudalismo PDFDocumento5 páginasPerryAndersonylagenesisdelfeudalismo PDFLucas German SpairaniAún no hay calificaciones
- La Implementación de Las Políticas Públicas.Documento2 páginasLa Implementación de Las Políticas Públicas.Ubaldo López AndrésAún no hay calificaciones
- Apuntes. - Los No-LugaresDocumento3 páginasApuntes. - Los No-LugaresnaiaraAún no hay calificaciones
- Areces Regional TP 2Documento3 páginasAreces Regional TP 2agustin caroAún no hay calificaciones
- El Método CientificoDocumento7 páginasEl Método CientificoClaudia Lorena Perdomo PascuasAún no hay calificaciones
- Hombres y EngranajesDocumento4 páginasHombres y EngranajesgladysAún no hay calificaciones
- Escuela de Los AnnalesDocumento21 páginasEscuela de Los Annalesmaclerry21Aún no hay calificaciones
- Stuart HallDocumento4 páginasStuart HallMigue BarlettaAún no hay calificaciones
- La Sociedad CortesanaDocumento4 páginasLa Sociedad CortesanaNatalia PesáAún no hay calificaciones
- El Materialismo Histórico MarxDocumento14 páginasEl Materialismo Histórico MarxLucas Gabriel FarfánAún no hay calificaciones
- La Sociología de Pierre Bourdieu (Castón Boyer)Documento23 páginasLa Sociología de Pierre Bourdieu (Castón Boyer)Isidora Amanda Martínez CalvinAún no hay calificaciones
- Gunter BarudioDocumento25 páginasGunter BarudioDaiana Silvera100% (1)
- Periodización de La Historia Económica Parte 1Documento17 páginasPeriodización de La Historia Económica Parte 1oneiros100% (1)
- Pozo Cap 2Documento6 páginasPozo Cap 2Vent OnlnAún no hay calificaciones
- Van Dulmen - ResumenDocumento8 páginasVan Dulmen - ResumenBarbara WalterAún no hay calificaciones
- Max Weber Sobre La Teoria de Las Ciencias Sociales (Cut)Documento6 páginasMax Weber Sobre La Teoria de Las Ciencias Sociales (Cut)Emiliano MoraAún no hay calificaciones
- Modulo 3 Epistemologias Del SurDocumento29 páginasModulo 3 Epistemologias Del SurandreaAún no hay calificaciones
- Resumen Sociologia COMPLETO PDFDocumento97 páginasResumen Sociologia COMPLETO PDFBerazategui BéisbolAún no hay calificaciones
- Resumen Historia Critica de La Arquitectura ModernaDocumento3 páginasResumen Historia Critica de La Arquitectura ModernaFernando PonceAún no hay calificaciones
- Resumen Textos Bloch, Duby y GanshofDocumento14 páginasResumen Textos Bloch, Duby y GanshofJocee ChaconAún no hay calificaciones
- Resumen de TraversoDocumento3 páginasResumen de TraversoFiorellaAcostaAún no hay calificaciones
- Miliciades Peña - El Paraiso TerratenienteDocumento5 páginasMiliciades Peña - El Paraiso TerratenienteNei TalentoAún no hay calificaciones
- Resumen Introducción A La HistoriaDocumento29 páginasResumen Introducción A La HistoriaAbril SpósitoAún no hay calificaciones
- 7mo Grado Primaria Soc-Nat-Ed - Tec-Mat - LengDocumento197 páginas7mo Grado Primaria Soc-Nat-Ed - Tec-Mat - LengLobita GrisAún no hay calificaciones
- 2do Ciclo Primaria Soc-Nat-Ed - TecDocumento99 páginas2do Ciclo Primaria Soc-Nat-Ed - TecescuelamosconiAún no hay calificaciones
- 2do Ciclo Primaria Soc-Nat-Ed - TecDocumento99 páginas2do Ciclo Primaria Soc-Nat-Ed - TecLobita GrisAún no hay calificaciones
- Lecturas Del TerritorioDocumento4 páginasLecturas Del TerritorioMariano AbrahamAún no hay calificaciones
- PNFAE Geografia Historia y Ciudadania para Educacion MediaDocumento31 páginasPNFAE Geografia Historia y Ciudadania para Educacion Mediamiguel briceñoAún no hay calificaciones
- GeografiaDocumento5 páginasGeografiarominaAún no hay calificaciones
- Fornasari 1Documento6 páginasFornasari 1Luis Horacio Parodi100% (1)
- Espacio Abierto - Límites y CodificacionesDocumento5 páginasEspacio Abierto - Límites y CodificacionesJesus Emmonuel Martínez RodríguezAún no hay calificaciones
- Caracteristicas Del Saeb Trabajo FinalDocumento8 páginasCaracteristicas Del Saeb Trabajo FinalFernando AvelarAún no hay calificaciones
- Análise Crítica SAEBDocumento20 páginasAnálise Crítica SAEBFernando AvelarAún no hay calificaciones
- Sistemas Educativos Resumo Antonio ViñaoDocumento1 páginaSistemas Educativos Resumo Antonio ViñaoFernando AvelarAún no hay calificaciones
- El Intercambio Comercial MundialDocumento7 páginasEl Intercambio Comercial MundialFernando AvelarAún no hay calificaciones
- La Evaluación Externa y Sus ImplicacionesDocumento20 páginasLa Evaluación Externa y Sus ImplicacionesFernando AvelarAún no hay calificaciones
- Fuentes Primarias y Secundarias y Su Importancia paraDocumento7 páginasFuentes Primarias y Secundarias y Su Importancia paraHanniaAún no hay calificaciones
- Reseña de - Los Hijos Del Imperio. La Gente de Tzintzuntzan - de George M. Foster y Gabriel OspinaDocumento5 páginasReseña de - Los Hijos Del Imperio. La Gente de Tzintzuntzan - de George M. Foster y Gabriel OspinaChetaria De La LunaAún no hay calificaciones
- Metodos de Las HumanidadesDocumento24 páginasMetodos de Las HumanidadesAngel GutiérrezAún no hay calificaciones
- Programa Historia Social General UNQDocumento6 páginasPrograma Historia Social General UNQRomina AilenAún no hay calificaciones
- Chinchilla Aguilar - El Ayuntamiento ColonialDocumento316 páginasChinchilla Aguilar - El Ayuntamiento Colonialraall10100% (3)
- Cattaruzza StoriografiaDocumento21 páginasCattaruzza Storiografiammudrovcic_78253634Aún no hay calificaciones
- Revista Literaria Visor - Nº 25Documento39 páginasRevista Literaria Visor - Nº 25Revista Literaria Visor100% (1)
- Unidad 1-Paso 2-Trabajo Colaborativo - Importancia de La Psicometria y La Variable AsignadaDocumento10 páginasUnidad 1-Paso 2-Trabajo Colaborativo - Importancia de La Psicometria y La Variable AsignadalorenaAún no hay calificaciones
- Noveno 2022 - Malla Curricular de Aprendizaje, Ciencias SocialesDocumento9 páginasNoveno 2022 - Malla Curricular de Aprendizaje, Ciencias SocialesJairo Antonio Aristizabal PernettAún no hay calificaciones
- Carla Mella - No Machos Ni Cachos Movimiento Feminista PostdictaduraDocumento151 páginasCarla Mella - No Machos Ni Cachos Movimiento Feminista PostdictaduraDon FeñoAún no hay calificaciones
- Prismas 16 Año 2012 PDFDocumento334 páginasPrismas 16 Año 2012 PDFJuan NiemesAún no hay calificaciones
- Sociologia - Macionis y PlummerDocumento64 páginasSociologia - Macionis y PlummerCristianAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Historia 11 - Otras Aulas Otras Historias PDFDocumento280 páginasCuaderno de Historia 11 - Otras Aulas Otras Historias PDFDarío HerreraAún no hay calificaciones
- Aristóteles Emilio LledóDocumento16 páginasAristóteles Emilio LledókierkegardAún no hay calificaciones
- Llontop, Diego - Fuentes Del Pensamiento Dialéctico en La TIP de POrtizDocumento208 páginasLlontop, Diego - Fuentes Del Pensamiento Dialéctico en La TIP de POrtizHans Hassler Castro VegaAún no hay calificaciones
- Sociologia Diversidad CulturalDocumento4 páginasSociologia Diversidad CulturalJesica RiquelmeAún no hay calificaciones
- Plan de Estudios General 2010Documento105 páginasPlan de Estudios General 2010fesarf_1964Aún no hay calificaciones
- A La Escucha de Dios Hoy y Audacia Creativa - Jose Luis Segovia BernabéDocumento32 páginasA La Escucha de Dios Hoy y Audacia Creativa - Jose Luis Segovia Bernabévivi puentesAún no hay calificaciones
- De Rerum Natura Hitos para Otra HistoriaDocumento252 páginasDe Rerum Natura Hitos para Otra HistoriaRoly Santos CaquiAún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica Historia 7°Documento2 páginasSecuencia Didáctica Historia 7°Calixto AguirreAún no hay calificaciones
- Historia de La HistoriografaDocumento4 páginasHistoria de La Historiografacristian de los santosAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Historia de Mexico I 1er ParcialDocumento5 páginasActividad 1 Historia de Mexico I 1er ParcialEmily UchihaAún no hay calificaciones
- Revisión Lectura Introductoria - Cap. 1, - Historia de Mujeres, Historia Del ArteDocumento5 páginasRevisión Lectura Introductoria - Cap. 1, - Historia de Mujeres, Historia Del ArtetaskAún no hay calificaciones
- Pensamiento Filosofico de Augusto Salazar BondyDocumento14 páginasPensamiento Filosofico de Augusto Salazar BondyWenseslao Kevin Gomez50% (2)
- La Nueva Institucionalidad Cultural de Chile y Su Impacto en La Sociedad CivilDocumento186 páginasLa Nueva Institucionalidad Cultural de Chile y Su Impacto en La Sociedad CivilAna María Hagn BadilloAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura - Sharon MejíaDocumento4 páginasInforme de Lectura - Sharon MejíaanaAún no hay calificaciones