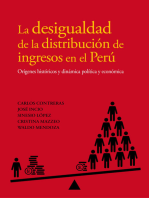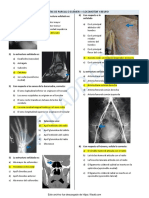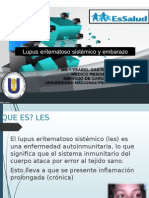Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Articulo Goldberg PDF
Articulo Goldberg PDF
Cargado por
Gustavo SlomkaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Articulo Goldberg PDF
Articulo Goldberg PDF
Cargado por
Gustavo SlomkaCopyright:
Formatos disponibles
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
LA POBLACIÓN NEGRA Y MULATA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1810-1840
MARTA B. GOLDBERG
El estudio demográfico propuesto se inició con la recopilación y
fichaje de las escasas y, para algunos aspectos, prácticamente
inhallables fuentes éditas. Las condiciones de la vida política durante
la etapa estudiada afectaran el registro de datos sobre hechos vitales
(nacimientos, defunciones y matrimonios) e imposibilitaron los
recuentos periódicos de la población. Durante la administración
española, las necesidades fiscales o las eclesiásticas obligaron a la
realización periódica de censos o empadronamientos que ponían
especial énfasis en la distinción de grupos étnicos y de subgrupos
dentro de aquellos que indicaban grados de mestizaje y su condición
de tributario, libre o esclavo.
A partir de 1810, y prácticamente hasta 1854, se realizan
empadronamientos, pero éstos no sólo difieren entre sí debido a los
fines perseguidos (fiscales, militares, etc.), sino también por
modificaciones en las características de las planillas, que impiden
realizar comparaciones y determinar tendencias.
El censo de 1810 lo hemos trabajado a partir de los resúmenes
publicados por el doctor Ravignani.1 Este censo se encuentra
incompleto, ya que faltan los padrones correspondientes a cinco de
los veinte cuarteles que entonces comprendía la ciudad. Este
problema se subsanó en parte con la utilización de padrones de los
años 1806 y 1807. Los resúmenes publicados no nos permitieron
estudiar la morfología de la población (según sexo, edad o
condición); pero pudimos distribuirla en tres grupos étnicos: 1)
blancos; 2) negros y mulatos; 3) indios y mestizos. La distribución de
estos grupos en los diversos cuarteles del recinto urbano permite
apreciar distintas zonas de densidad de población y en ellas la
proporción de población de color.
1
EMILIO RAVIGNANI “Padrones complementarios de la ciudad de Buenos Aires
(1806, 1807, 1809, 1810)”, en FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS: Documentos
para la historia argentina, tomo XII, Buenos Aires, 1919.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Para la década siguiente utilizamos el resumen del censo de
Buenos Aires de 1822. De este censo, realizado por Ventura Arzac, no
se conocen los padrones originales pero se conserva un excelente
resumen, firmado el 30 de abril de 1822, con la inscripción “V. Arzac
fecit”.2
La población de los 33 cuarteles que en 1822 comprendía la ciudad
está distribuida, en el resumen mencionado, en seis grupos que
hacen referencia a etnia a origen: patricios, españoles, extranjeros,
naturales (indios y mestizos), pardos (mulatos) y morenos (negros).
Estos dos últimos grupos se dividen a su vez en libres y esclavos. Los
distintos grupos enumerados aparecen clasificados por sexo y grupo
de edad: niños (de 0 a 14 años), adultos (de 15 a 49) y ancianos (50
o más años).
A partir de esos datos hemos elaborado una serie de cuadros
atendiendo a distintas distribuciones o combinando dos o más de
ellas. Agrupamos la población por sexo, especificando origen y grupo
de edad; por grupo de edad, con indicación de grupo étnico y
también según sexo; por grupo étnico, según edad y sexo. Ancianos
y longevos (de 90 o más años) en cada etnia. Población urbana y
suburbana con indicación de grupo étnico, y para la población negra y
mulata, la cantidad de esclavos según sexo y edad. En todos los
casos se calcularon las cifras parciales, totales y porcentuales.
También se analizó la proporción de cada edad en el conjunto de
población y en cada etnia y los índices de masculinidad y vejez.
El estudio realizado para el conjunto de la población y para cada
grupo en particular da una imagen clara de diferencias estructurales
significativas entre los distintos grupos étnicos. Aunque nuestro
propósito era estudiar sólo la población de color, debimos analizar
con el mismo detalle los otros grupos para poder tener un marco de
referencia.
Durante el gobierno de Rosas, por un decreto del 20 de mayo de
1836, se establece que los jueces de Paz levanten un padrón anual de
los habitantes de la ciudad y campaña de Buenos Aires.3
Del empadronamiento practicado en 1836 fueron publicados
algunos datos parciales por Alberto B. Martínez en 18874 y por Emilio
2
Publicado por MANUEL RICARDO TRELLES: Registro estadístico del estado de
Buenos Aires, 1858, tomo primero, pág. 67, Buenos Aires, 1859.
3
Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires, 1º de enero de
1836, hasta fin de diciembre de 1840, tercera parte, pág. 1386, Buenos Aires, Im-
prenta del estado, 1841.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Ravignani en 1922.5 Este último autor da la cantidad de habitantes de
cada una de las parroquias de la ciudad sin agruparlos étnicamente.
Martínez especifica, además, el número, de blancos, negros y pardos,
tropas y sus familias, y extranjeros que constituían la población
parroquial. Martínez publicó los resultados correspondientes al
empadronamiento de 1838,6 pero para este año sólo registra el
número de pobladores por parroquia sin especificar a qué grupos
pertenecen.
Debido a que para nuestra investigación era necesario diferenciar
la población según grupos étnicos, recurrimos a las fuentes primarias.
Por otra parte, los datos publicados para el año 1836 mostraban, en
los resultados a que habían llegado los autores mencionados,
diferencias significativas, lo que impedía su utilización. Revisamos en
el Archivo General de la Nación algunas planillas correspondientes a
estos censos y comprobamos errores en los resultados publicados.7
Decidimos por ello recontar la población empadronada en los años
1836 y 1838. En los resúmenes que presentamos figuran los
resultados obtenidos, por Martínez, Ravignani y nosotros.
Las planillas utilizadas para ambos empadronamientos registran los
datos que siguen: nombre del propietario de la vivienda, calle,
número y cuartel donde está ubicada y número de habitantes,
agrupados en la forma que diera a conocer Martínez, aunque éste
consideró como un solo grupo a las tropas y sus familias que, en el
padrón, aparecen diferenciados. El relevamiento fue realizado por
parroquia, pero permite la agrupación por cuartel. En los resúmenes
damos para cada parroquia la cantidad de pobladores de cada uno de
los grupos especificados, distribuida en los cuarteles o sectores de
cuarteles que comprende dicha parroquia. La ausencia de datos sobre
edad y sexo no permite estudiar la morfología de la población. La
información sobre la población de color es muy pobre si la
comparamos con la que nos ofrece el censo de 1822; con la
denominación de “pardos y morenos” o “negros y pardos” se
4
ALBERTO B. MARTÍNEZ: “Buenos Aires 1580-1855”, en Censo General de la Ciu-
dad de Buenos Aires de 1887, tomo 1, págs. 432 y ss., Buenos Aires, 1889.
5
EMILIO RAVIGNANI: “Un censo de la provincia de Buenos Aires de la época de
Rosas, año 1836”, en Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, año I, Nº I,
Buenos Aires, julio de 1922, págs. 5 y 6.
6
MARTÍNEZ, ob. cit., loc. cit.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
encuentran reunidos los que antes estaban distribuidos en cinco
grupos principales: indios, mulatos libres, mulatos esclavos, negros
libres y negros esclavos. Si a esto le agregamos la ausencia de la
distribución por sexo y en tres grupos de edad, podemos apreciar
cómo treinta datos del empadronamiento de 1822 se han reducido a
uno solo en 1836.
El estudio de la estructura poblacional se complementa y sirve de
base al que hemos realizado sobre hechos vitales. Las dificultades
aumentan cuando es necesario obtener datos anuales sobre
nacimientos, defunciones o matrimonios. El extraordinario trabajo de
Besio Moreno sobre la población de Buenos Aires8 da los valores
anuales, pero sin diferenciación étnica. Para llevar a cabo esta tarea
debimos recurrir -salvo para la etapa rivadaviana en que se
publicaron los diecinueve números del Registro Estadístico de la
Provincia de Buenos Aires9- a la búsqueda y recopilación en fuentes
inéditas.
Este tipo de información se encuentra sumamente dispersa en el
Archivo General de la Nación. Las modificaciones administrativas
provocan variaciones permanentes tanto en cuanto a qué organismo
debe recopilar los datos, como en cuanto a la forma de registrarlos.
Por ello es posible encontrar, en dicho Archivo, estadísticas
demográficas en legajos caratulados Guerra, Policía, etc.
La información sobre defunciones, debido a las innumerables
formas en que es posible registrar los datos, es la más afectada.
Incluso, el Registro Estadístico... no muestra continuidad al agrupar
las defunciones por edad; en 1822, los grupos de edad -idénticos
para varones y mujeres- son cinco; al año siguiente se reducen a
cuatro y sus límites difieren según el sexo. En 1826, el Registro...
deja de publicarse, y las planillas semestrales de ese año distribuyen
las defunciones en catorce grupos de edad, sin especificación de
color; y las anuales las presentan por sexo y color, pero sin
distribuirlas en grupos de edad.10
7
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (en adelante AGN): Padrones de ciudad y
campaña, 1836, X-25-2-4, y AGN: Censo habitantes ciudad y campaña, 1838,
X-25-6-2.
8
NICOLÁS BESIO MORENO: Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, capital de la
Argentina. Estudio crítico de su población 1536-1936, Buenos Aires, 1939.
9
Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires, 19 números, Buenos Aires,
1822-1825 en adelante citaremos REPBA.
10
AGN: Bautismos, casamientos y defunciones, 1825-1826, X-22-5-5.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
A pesar de esta anarquía en los registros hemos podido
reconstruir, para etapas que van desde los tres a los diez años, la
dinámica de la población y, en especial, la de la población de color en
sí misma y comparativamente.
Si bien sus informes ya no se publican, todos los curas párrocos -al
finalizar cada mes- deben registrar en planillas impresas ciertos datos
demográficos. En las planillas de matrimonios consignan: edad, lugar
de nacimiento, denominación étnica (blanco, pardo, moreno o indio)
y condición (libre o esclavo) para ambos contrayentes y el oficio o
profesión de los varones; en las correspondientes a defunciones se
registran estos mismos datos (salvo la profesión u oficio) y se
agregan los referentes a sexo y estado civil, y por último las de
bautismos registran sólo sexo y denominación étnica. Estos datos se
recopilan en planillas semestrales que sólo consignan dos
denominaciones étnicas: blancos y de color (estos últimos separados
en libres y esclavos). La agrupación de los matrimonios de color en
libres o esclavos se realiza tomando en consideración únicamente la
condición del varón. Las planillas semestrales de defunciones con-
signan los datos por sexo y catorce grupos de edad (menos de 3
meses, 3 meses a un año, 1 a 2, 2-5, 5-10, 10-20, 20-30... hasta
100 años). En todas estas planillas los datos están distribuidos por
mes. Hemos localizado y registrado los datos de las correspondientes
a los años: 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 y 1831.11 Para estos
mismos años hemos encontrado una información suplementaria de
singular importancia: los registros de cinco parroquias sobre
bautismos legítimos e ilegítimos, blancos y de color.12 Toda esta
información, así como la correspondiente a libertos nacidos y muertos
desde 1813 a 1815 en la ciudad de Buenos Aires,13 ha sido tabulada
en cuadros que nos permiten analizar y estudiar comparativamente la
tasa de mortalidad infantil (relación anual entre las muertes de
menores de un año y el número total de nacidos vivos), que
constituye uno de los índices demográficos más significativos del nivel
de vida de una población. Hemos registrado en esos cuadros, para un
11
Ibídem, 1827, X-22-8-2; 1828, X-32-8-5; Censos, 1813-1861, X-42-8-5;
Estadística, 1821-1863, X-41-6-4; 1821-1865, X-23-3-2; 1821-18665 X-41-6-5.
12
Ibidem, cit., X-42-8-5 y cit., X-41-6-4.
13
“Gazeta de Buenos-Ayres del sábado 11 de mayo de 1816”, Nº 55, págs. 537 y
538, en Gaceta de Buenos Aires (1810-1821), Reimpresión facsimilar dirigida por la
Junta de Historia y Numismática Americana, tomo IV, 1814 a 1816, Buenos Aires,
1912.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
lapso de diez años, los bautismos y defunciones anuales por grupo
étnico y el crecimiento vegetativo de ambos grupos.
Con los datos obtenidos a partir del censo de 1822 y con los que
publicara el Registro Estadístico de ese año,14 calculamos -para ese
año-, para la población total y por grupo étnico (blanco y de color),
las tasas de natalidad, nupcialidad, mortalidad y fecundidad, así como
la mortalidad por sexo según dos grupos de edad y denominación
étnica.
Es interesante destacar, como un nuevo y más claro ejemplo de la
anarquía administrativa imperante, que el Registro Estadístico ignoró
la existencia del censo de Arzac, o mejor dicho que éste se hubiese
completado, ya que a principios de 1823 su director -Vicente López-
así lo expresa y utiliza “los medios indirectos que han establecido los
escritores más célebres de estadística” para “calcular
aproximadamente la población”. Dichos “medios” parten de la
“medida de la mortalidad”, y después de una serie de cálculos y
consideraciones arriba a la cifra “aproximada de almas de 68.896”.15
El interés por las investigaciones estadísticas había decrecido
significativamente cuando se realizaron los censos de 1836 y 1838,
las planillas mencionadas más arriba ya no se imprimían ni distribuían
y la información se encuentra muy dispersa. Para el año 1837 hemos
reconstruido, a partir de los informes parroquiales que encontramos
completos (nueve de las once parroquias), planillas similares a las
descritas más arriba.16 Las listas nominales difieren para cada
parroquia; algunas son muy ricas en información que,
desgraciadamente, no podemos utilizar por faltar en otras listas, y
principalmente por la ausencia de datos de base, debido a la extrema
pobreza de los censos de esos años. Los datos sobre color figuran en
todas las listas y lo mismo ocurre con los de sexo y edad. Con esta
información hemos podido calcular las tasas de natalidad, mortalidad,
crecimiento vegetativo y mortalidad infantil.
También hemos estudiado las epidemias, en especial la de 1829,
ya que de ese año así como de los inmediatamente anteriores y
14
Censo Arzac, en TRELLES, ob. cit., loc. cit., y REPBA, Nº 1 al 11, pág. 21, 1822,
y Nº 12, 1823 págs. 23.
15
REPBA, Nº 12, marzo de 1823, pág. 23. El Censo Arzac establece 55.416
pobladores, en TRELLES, ob. Cit., loc. Cit.
16
AGN: Movimiento demográfico, 1837-1844, X-23-4-5, y Nacimientos, defuncio-
nes y matrimonios, 1836-1846, X-16-10-7.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
posteriores teníamos información suficiente como para detectar su
incidencia en el grupo estudiado.
Ravignani consideró que, como los padrones de los cuarteles
comunes a ambos censos -1806/7 y 1810- no mostraban diferencias
significativas, era posible reconstruir con ellos un padrón único. Como
del cuartel N° 16 no halló ningún dato, fundándose en un promedio
de la densidad de la población de los cuarteles circunvecinos, la
estimó en 2.500 habitantes. El autor nada dice acerca de la probable
distribución étnica en dicho cuartel.17
El criterio seguido por Ravignani es, a nuestro juicio, válido para el
cálculo aproximado de la población total, pero muy dudoso para el de
la distribución de esa población en grupos étnicos. La comparación
entre los cuadros 1 y 2 muestra diferencias significativas en los
cuarteles comunes a ambos censos y, además, el hecho de que más
de un 13% de la población de esos doce cuarteles del censo 1806/7
no haya sido diferenciada étnicamente, imposibilita especular sobre
dicha distribución.
17
EMILIO RAVIGNANI: “Padrones de la ciudad y campaña de Buenos Aires
(1726-1810)”, en Documentos, etc., ob. cit., tomo X, pág. XXIII; Buenos Aires,
1920, 1955.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Consideramos que tampoco es posible deducir la hipotética
población negra y mulata del cuartel Nº 16 ya que, como puede apre-
ciarse, la distribución de dicho grupo en la ciudad no es homogénea
ni guarda una relación constante con la densidad de la población de
los distintos cuarteles. Los valores que resultarían de la
reconstrucción realizada por Ravignani para diecinueve de los veinte
cuarteles de la ciudad de Buenos Aires en 1810 son los que siguen:
Besio Moreno, al tratar la historia de los censos de Buenos Aires,
da para 1810 los valores calculados por Ravignani,18 pero al estudiar
las migraciones confunde datos y concluye que para ese año “no se
llega al quince por ciento de gente de color”.19
Un periódico de la época informa que, en 1810, el número de
negros y mulatos de la ciudad era de 15.107.20 Aunque nada se dice
acerca de la fuente de esa información, creemos que pudo haber sido
18
BESIO MORENO, ob. cit., págs. 342 a 346.
19
Ibídem pág. 284.
20
“El Independiente, Buenos-Ayres 24 de enero de 1815”, Nº 3 págs. 31 y 32; en
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA: Periódicos de la época de la Revolución de
Mayo, IV, El Independiente (1815-1816), reproducción facsimilar publicada con el
auspicio de la Comisión Nacional Ejecutiva del 1509 aniversario de la Revolución de
Mayo, Buenos Aires, 1961.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
ése el resultado al que habían arribado los cómputos censales, lo que
implicaría un mínimo del 30% de población de color.
Las estimaciones realizadas por extranjeros que estuvieron en
Buenos Aires durante la primera década del siglo XIX asignan una
mucho mayor proporción de población de color que la que establecen
los censos. Gillespie, capitán británico que participó en la primera
invasión inglesa, dice que “en 1806 la población de Buenos Aires no
excedía de 41 mil almas; la quinta parte era de blancos puros, siendo
el resto una variada mezcla que iba desde el negro hasta el tinte más
rubio. Pero aun cuando el color llegue al tinte más europeo, subsiste
en sus facciones un sello que recuerda el origen verdadero de muchos
de ellos.21 Mellet, viajero francés que estuvo en Buenos Aires en
1809, considera que sólo un tercio de la población es blanca.22 Los
hermanos Robertson hacen idéntica apreciación que Gillespie.23 Es
posible observar a través de toda la etapa estudiada que las
opiniones de los viajeros son coincidentes.
Aunque estos cálculos impresionistas deben utilizarse con sumo
cuidado, nos llevan a pensar que la población negra y mulata de la
ciudad de Buenos Aires era, tanto en valores absolutos como en
valores relativos, numéricamente mayor que la indicada por los
cómputos censales. Consideramos que la diferencia estaría dada por
una cantidad apreciable de mestizos y mulatos claros que los censos
registrarían como blancos. Como hemos señalado, en los resúmenes
del censo de 1810 los negros y mulatos no están diferenciados y lo
mismo ocurre con los indios y mestizos; ello nos impide realizar
cualquier especulación sobre la posible significación de esas “castas
mezcladas” en el conjunto del grupo que integran. En cambio, en los
resúmenes del año 1822, la población está clasificada “según origen”
bajo las denominaciones: patricios, españoles, extranjeros, naturales,
pardos y morenos; lo cual permite analizar la importancia de una
casta mezclada en el conjunto de la población total y en el conjunto
de la población “de color”, integrada esta última -obviamente- por los
21
ALEJANDRO GILLESPIE: Buenos Aires y el interior, pág. 65, La Cultura Argentina,
Buenos Aires, 1921.
22
M. JULLIEN M... (MELLET): Voyage dans l’Amérique méridionale depuis 1809
jusqu’en 1819, pág. 24, París, 1823.
23
J. P. y G. P. ROBERTSON: “Camas de Sud-América”, Segunda serie, Episodios
históricos, Vida y costumbres de Buenos Aires, Viaje a Inglaterra (1810-1819),
traducción, prólogo y notas de JOSÉ Luis BUSANICHE, II, pág. 184, Emecé Editores
S. A., Buenos Aires, 1950.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
naturales, pardos y morenos.24 Según este censo de 1822 los pardos
sólo representan un 8,8% de la población total de la ciudad de
Buenos Aires, un 33% de la población de color y un 35,7% del grupo
pardo-moreno.25
La población censada en los 33 cuarteles objeto de este
empadronamiento está integrada por 36.867 patricios, 2.065
españoles, 1.684 extranjeros, 1.115 naturales, 4.890 pardos y 8.795
morenos; lo que da un total de 55.416 habitantes. En este total el
grupo “blanco” -integrado por los grupos “de origen” patricio, español
y extranjero- representa el 73,3%, el natural o indio el 2% y el
pardo-moreno, con 13.685 integrantes, el 24,7%. Es decir que la
llamada población de color sería un 26,7% del total de habitantes de
la ciudad de Buenos Aires en 1822. Si comparamos, nuevamente, los
cómputos censales con las apreciaciones de los viajeros observamos
que nos dan porcentuales prácticamente inversos, hecho que no
puede dejar de destacarse.
Consideramos que con todas las salvedades que puedan hacerse a
los cálculos impresionistas, las otras tantas que podemos hacer por
sus imperfecciones a los cómputos censales nos permite o nos obliga
a interrelacionar ambas informaciones y a integrarlas con otros
aspectos del contexto sociocultural que ayuden a su clarificación.
24
Con respecto a estos tres últimos grupos, cabe aclarar que a partir de 1810
-aunque este hecho no implique necesariamente una modificación sustancial de
actitud hacia ellos- los documentos oficiales tienden, cada vez más, a reemplazar
los términos indio, mulato y negro que anteriormente los designaban por los
“eufemismos” natural, pardo y moreno, respectivamente, denominaciones que
utilizaremos también nosotros en este trabajo.
25
Si bien la denominación “pardo” podría incluir, por su vaguedad a los mestizos,
algunas consideraciones nos llevan a suponer que se aplicaba especialmente a los
mulatos o, más precisamente, a aquellos que tenían ascendencia negra, es decir a
los afroeuropeos y a los afroindígenas, y que, en cambio, los euroindígenas estarían
considerados como naturales o, dependiendo ello del grado de mestizaje,
directamente como blancos. Nuestra suposición surge, básicamente, de la
comprobación -en los innumerables documentos analizados- de la inevitable
mención de la condición de libre o esclavo, que siempre acompaña a la
denominación “pardo”. Esto se observa, también, en el mismo resumen del censo
de 1822 que, como hemos señalado anteriormente, sólo subdivide en libres y
esclavos a los pardos y morenos y donde, asimismo, entre otras consideraciones
aclaratorias agrupadas bajo el título “Notable” se especifica “Libertos resultan 1.986
entre los 2.540 pardos y morenos niños libres”. En cualquier caso, el grupo pardo
sería el único grupo “mezclado” indicado con precisión en este censo de 1822.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Como hemos señalado anteriormente con respecto al Censo de
1810, consideramos que el porcentaje de población de color era
superior, en 1822, al que hemos calculado a partir de los datos del
censo de ese año, y que ello se debería a que se habría clasificado
como blancos a individuos que “técnicamente” no lo eran totalmente
e incluso, que lo eran muy parcialmente. La clasificación del Censo de
1822 diferencia la que hemos denominado población de color en tres
grupos: uno, que consideramos “puro”, denominado moreno; otro,
claramente mestizado, denominado pardo, y otro, que podría tener
integrantes puros y mestizados, denominado natural; si excluimos el
grupo moreno -aproximadamente el 15,9% de la población total- sólo
nos queda un 10,8% para esa “gran gama” de color mencionada en
los relatos de los distintos viajeros de la época. Consideramos que así
como hemos excluido de la “gran gama” a los morenos -porque
obviamente no la integran o, mejor dicho, constituyen su punto
extremo y porque a los efectos de este análisis debemos
marginarlos-, debemos excluir también de ella a los españoles y
extranjeros (6,76% del total), ya que por registrar un origen más
definido y preciso, nos resultan “menos sospechosos” de integrarla, y
si bien “su pureza” es menos segura que la negra, serían a nuestro
entender, posiblemente, el otro extremo de la gran gama o
directamente estarían excluidos de ella. Es decir que, a nuestro juicio,
en el grupo de los denominados “patricios” (66,53% del total)
estarían empadronados individuos que “pasaban” por tales -y por
ende por blancos-, pero que una clasificación más rigurosa los habría
registrado como mulatos o mestizos. Otra inferencia inmediata y
coincidente es que si esto ocurría era porque la línea de color no era
muy estricta, es decir que no existía gran preocupación por detectar
cuidadosamente a “las castas mezcladas”. Esto, que se nos presenta
como una realidad, no implica necesariamente inexistencia de
prejuicios hacia ellas; por el contrario, su existencia haría declararse
blancos a los que no lo eran totalmente. Precisamente por su
posibilidad de “pasar por blanco”, lo cual, de hecho, atentaba contra
sus privilegios, la sociedad colonial blanca consideró siempre
“peligroso” al mulato.
En Buenos Aires, donde los mulatos no llegaron nunca a constituir
un grupo cuantitativa y económicamente significativo y donde por sus
propias limitaciones económicas no podían acceder a las “galas” (uso
de oro, sedas, etc.) ni a ciertos niveles de educación privativos de los
blancos, era innecesario aplicar con rigor las reglamentaciones que
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
les prohibían atentar contra esos “privilegios”. Pero si bien no podía
ser sancionado por algo que ni siquiera podía intentar cometer, era
vigorosa y permanentemente sancionado con el prejuicio, con el
desprecio, con la adjudicación de supuestos vicios y pecados innatos.
El mulato “necesariamente” era “indecente”; su propio nacimiento era
producto de la “indecencia”, ya que su color lo delataba como fruto
de uniones ilegítimas.26 En los escritos de la época -las ideas
igualitarias a partir de 1810 no parecen afectar significativamente
estas opiniones- se puede observar cuánto más despreciado era el
mulato que el negro. Como éste, también era esclavo o descendiente
de esclavos, pero a ello agregaba su necesaria bastardía y por lo
tanto -según explicaban por este último motivo- “no podía ser”, a
diferencia del negro, ni bueno, ni fiel, ni honesto. La misma palabra
“mulato” -que proviene de mulo- hace referencia al carácter de
híbrido que le atribuía esa sociedad y era utilizada como insulto entre
los blancos con la significación de traidor, ladrón o bastardo. Con
esos significados fue aplicada a Rivadavia y a un rubio de ojos claros:
don Juan Manuel de Rosas.
Como hemos señalado reiteradamente, nuestra sistematización de
los datos registrados en el Censo de 1822 y de los que resultaron de
la recopilación que hemos podido realizar sobre procesos vitales
durante el período 1813-1831 fue volcada en una serie de cuadros.
Siete de ellos, elaborados a partir de los datos registrados en dicho
censo, se refieren a la estructura poblacional de la ciudad de Buenos
Aires; otros cuatro -que interrelacionan los anteriores con la in-
formación recopilada y tabulada sobre procesos vitales registrados
durante ese mismo año- sobre la dinámica y tasas diferenciales
según la morfología de esa población. Asimismo, distintos aspectos
de la dinámica poblacional diferenciada étnicamente, en series que
reconstruyen de tres a diez años dentro del período 1813-1831,
fueron sistematizados en otros seis cuadros. Si bien consideramos
que el conjunto de esos diecisiete cuadros es significativo en sí
mismo por su posibilidad de servir tanto a otras investigaciones sobre
este tema a otros conexos, como a la discusión metodológica, hemos
preferido en esta publicación, a los efectos de una más clara y rápida
26
El casamiento entre individuos pertenecientes a distintas “castas” estaba
prohibido legalmente en la época colonial y el concubinato afroeuropeo y
afroindígena eran sancionados con la más vigorosa desaprobación social. Véase
MAGNUS MÖRNER, La Mezcla de razas en la historia de América Latina, cap. IV,
Paidós, Buenos Aires, 1989.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
comprensión, sólo destacar y comentar los aspectos más relevantes
de ellos.
Con el objeto de comparar los resultados del censo de 1822 con los
correspondientes al censo de 1810, computamos la población de los
cuarteles 1 al 20, es decir el recinto estrictamente urbano que fuera
objeto de ese empadronamiento. Esta población urbana está
integrada por 34.882 blancos, 960 naturales, 4.568 pardos y 7.909
morenos y la distribución porcentual sería entonces de 72,19, 1,99,
9,45 y 16,36, respectivamente. El porcentaje de pardo-morenos en
esta población urbana sería así algo superior al registrado en el total
de la población urbana y suburbana considerado anteriormente (25,8
y 24,7% respectivamente). Si bien esto podría suponer un
estancamiento de la población o un leve decrecimiento en valores
absolutos, en cualquier caso hay un decrecimiento en valores
relativos.27
Debe recordarse que a partir de 1812 se había prohibido el tráfico
de esclavos en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por otra
parte, durante la primera década revolucionaria una serie de
disposiciones obligan a los propietarios de esclavos a vender al
estado una determinada proporción de éstos. Dichos esclavos
varones de 13 a 60 años debían prestar servicios, en calidad de
libertos, en los ejércitos de línea durante cinco años, al cabo de los
cuales obtenían su libertad.28 Por los decretos del año 13 ingresaron a
27
Si bien ello no fue el objetivo de esta comparación, es importante señalar que los
pardo-morenos muestran mayor concentración de su población en zona urbana que
los otros dos grupos. La distribución de la población de cada uno de los grupos
según habiten, respectivamente, en zona urbana o suburbana es como sigue:
blancos: 85,88 y 14,11%; naturales: 86,09 y 13,9%; y pardo-morenos: 91,17 y 8
82%. A nuestro entender, esto se debería a aspectos ocupacionales específicos de
los pardo-morenos en esta sociedad, que las fuentes de la época localizan en zona
urbana. Otro aspecto a destacar es que en el grupo de pardos a diferencia de lo que
ocurre en la zona urbana, hay prácticamente la misma cantidad de varones y
mujeres (162 y 159 respectivamente), en su gran mayoría libres. Con respecto a
esto, los motivos podrían ser los señalados por Endrek (véase más adelante nuestra
nota 30). En el caso del grupo moreno, lo significativo es que en la zona suburbana
el porcentaje de esclavos es mucho mayor que en la zona urbana: 93% para los
adultos y 83% para los ancianos. Compárese con los porcentuales registrados para
el conjunto de la población (urbana y suburbana) en nuestra nota 34.
28
MARTA B. GOLDBERG y LAURA B. JANY: “Algunos problemas referentes a la si-
tuación del esclavo en el Río de la Plata, en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA,
Cuarto Congreso Internacional de Historia de América, celebrado en Buenos Aires
del 5 al 12 de octubre de 1966 tomo VI, págs. 61 a 75, Buenos Aires, 1966.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
los ejércitos libertadores 1.016 libertos de Buenos Aires; por los de
1815, otros 576 y, un año después, 400 más.29
La agrupación de la población por sexo y grupo de edad en cada
grupo de origen permite apreciar diferencias morfológicas
significativas entre los grupos de origen patricio, español y
extranjero, pero dado que ellas no afectan a este estudio, los
consideraremos en su conjunto, es decir bajo la denominación étnica
“blanca”.
Considerando la población total de la ciudad de Buenos Aires,
tenemos 26.447 varones y 28.969 mujeres. Es decir que la tasa de
masculinidad es de 91. Como hemos ya señalado, el porcentaje de
pardos en el grupo pardo-moreno es 35,7, pero al distribuir el grupo
pardo-moreno por sexos vemos una diferencia significativa: los
varones pardos representan sólo el 29,27% del total de varones
pardo-morenos, mientras que las mujeres pardas representan el
40,59% del total de pardo-morenas. Si consideramos las tasas de
masculinidad en cada grupo étnico volvemos a encontrar diferencias
relevantes, en este caso, referidas a aspectos morfológicos: las tasas
de masculinidad son 98,78 y 75 para los grupos blancos, natural y
pardo-moreno, respectivamente, acentuándose la baja masculinidad
en el grupo pardo, que sólo cuenta con 54 varones por cada 100
mujeres. Si tomamos la tasa de masculinidad en el grupo adulto, la
diferencia se acentúa aun más, ya que es de 97 para los blancos, 72
para el conjunto pardo-moreno y 48 para el grupo pardo.
Esta baja tasa de masculinidad en el grupo adulto podría
considerarse, en parte, consecuencia de los hechos señalados más
arriba.30 Por otra parte, la distribución por grupo étnico y sexo en
29
Ibídem; y AGN: Guerra-rescate de esclavos 1813-1817, X-43-6-7; X-43-6-8,
Esclavos-Compra por el estado, III, 37-3-22
30
En el censo de la ciudad de Buenos Aires de 1778, la tasa de masculinidad de
color para jóvenes y adultos era de 86. Moreno, que la calculó, considera que
podría deberse a que los esclavos varones en edad activa fuesen destinados a la
campaña y a la posible preferencia, en las ciudades, por la mujer esclava “hecho
confirmable por el mayor precio abonado por ellas en el puerto de Buenos Aires”
(JOSÉ LUIS MORENO: La estructura social y demográfica de la ciudad de Buenos
Aires en el año 1778, en Univ. Nac. del Litoral Fac. de Filosofía y Letras, Anuario del
Inst. de Investigac. Históricas Nº 8, pág. 168, Rosario, 1965). Creemos que en
1822 el cierre de la inmigración africana desde diez años atrás pudo afectar la tasa
del grupo moreno, pero con respecto al pardo -con una tasa general de 54 y adulta
de 48- donde ese factor no tuvo incidencia, debe considerarse la pérdida por
egreso, por utilización en los ejércitos y/o por emigración hacia la campaña y el
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
cada grupo de edad muestra que entre los niños, los pardo-morenos
tienen la tasa de masculinidad más baja (blancos; 96,7;
pardo-morenos: 77,6); otro tanto ocurre entre los ancianos (blancos:
108,2; pardo-morenos: 93,7); pero en este último caso merece
destacarse la significativa diferencia entre la tasa de masculinidad
morena: 117,3, y la parda: 54. Esta última diferencia podría deberse
a la emigración de pardos libres hacia el interior y la campaña
señalada por Endrek.31 En lo que respecta a los niños, la baja tasa de
masculinidad se debería a la mayor mortalidad masculina infantil del
grupo de color que analizaremos más adelante. La consecuencia que
podemos destacar es que la tendencia a una baja masculinidad adulta
no podrá ser modificada por esta nueva generación’ y que, por el
contrario, se acentuará y favorecerá por lo tanto a otro factor que
facilita la declinación del grupo en estudio: la incidencia del
mestizaje.
Si tomamos como a un solo grupo a los pardos y morenos,
veremos que entre los adultos y los ancianos los pardos constituyen
un tercio de dicho grupo; en cambio, entre los niños, casi la mitad es
parda. El mestizaje, favorecido -como señalamos- por la baja tasa de
masculinidad adulta, no se debe a casamientos interraciales, ya que
éstos son casi inexistentes en las nóminas parroquiales consultadas,
sino a uniones “ilegítimas”. Los registros de las parroquias de
Monserrat, San Miguel, Piedad, Socorro y Sagrario del Sur de los años
1826 a 1831 inclusive, nos permitieron calcular para ese período lo
que denominamos “índice de ilegitimidad diferencial” (número de
ilegítimos por cada cien legítimos bautizados en cada grupo étnico);
dicho índice sería de 33 para los blancos y de 88 para los de color.
Este índice, significativo en sí mismo por las implicaciones sociales
que tiene para el grupo de color, se relaciona íntimamente, dado el
contexto social en que se produce, con la elevada mortalidad infantil
del grupo -analizada más adelante- y por lo tanto con su franca
declinación, que puede apreciarse también en el censo, donde los
interior de pardos libres donde “las barreras de color” eran menos rigurosas; a esta
conclusión arriba Endrek, al analizar las cifras del censo de 1813 en la campaña
cordobesa (EMILIANO ENDREK: “El mestizaje en Córdoba, siglo XVIII y principios
del XIX, en UNIVERSIDAD NAC. DE CÓRDOBA, Facultad de Filosofía y Humanidades
Instituto de Estudios Americanistas, Cuadernos de Historia, Nº XXXIII, pág. 18,
Córdoba, 1966).
31
Véase cita anterior.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
pardo-morenos representan el 28% del grupo adulto, pero no
alcanzan a ser un 20% del total de niños.
Distribución por edad en cada grupo étnico. Comparativamente, el
grupo pardo-moreno presenta el más bajo porcentaje de niños y
ancianos. Esto sería consecuencia del menor crecimiento vegetativo,
menor expectativa de vida al nacer, mayor mortalidad infantil y
nuevamente del cierre de la inmigración desde diez años atrás.32
Otro aspecto a destacar es que los pardos tienen mayor porcentaje
de longevos que los restantes grupos étnicos.33 La longevidad es de
por sí un dato dudoso cuando los registros son imperfectos y más aún
cuando, como en este caso, se refieren a grupos transplantados e
iletrados, en los que las condiciones de vida pueden provocar un
envejecimiento prematuro. En los informes parroquiales, los pardos y
morenos aparecen como más longevos que los blancos, y es muy
común que se registren defunciones de individuos de más de cien
años, pertenecientes a esos grupos. Creemos que en muchos casos
se trata de la edad aparente, y que, incluso, la cantidad de ancianos
pardos y morenos que registra el empadronamiento de 1822 se halla
incrementada por individuos que, en función de su edad real,
pertenecerían al grupo adulto.
Porcentaje de esclavos según sexo y edad. Los resultados del
cuadro 3 permiten apreciar que tres de cada diez pardos son esclavos
y que entre los morenos lo son casi seis de cada diez. Ello mostraría
la relativa facilidad para obtener la propia libertad para los
descendientes de africanos. Es decir que la mayor proporción de
esclavos entre los negros se debería a su más cercano ingreso al
país. Entre los morenos, las mujeres adultas -que son el subgrupo de
color más numeroso- muestran el mayor porcentaje esclavo (78 de
cada 100). Las mujeres, en general, muestran mayor porcentaje
esclavo que los varones. Ello puede deberse a la gran cantidad de
32
Porcentaje de niños, adultos y ancianos respectivamente, en cada grupo étnico
blancos: 34,8; 55,1 y 10,1; naturales: 36,8; 54,8 y 8,3; pardos y morenos: 26,4;
66,1 y 7,5.
33
En el rubro Notable del censo de 1822, establece el número total de longevos (de
90 o más años) y los diferencia por sexo y grupo étnico. No registra ningún natural
longevo. Con estos datos calculamos el número de longevos por cada cien ancianos
en cada grupo, lo que nos dio los siguientes índices: blancos: varones 0,8, mujeres
1,37; pardos: varones 4,6 y mujeres 0,03; y morenos: varones 0,3 y mujeres 2,10.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
esclavos varones rescatados con fines militares, y que estarían
empadronados como libres. Un número importante de negros varones
libres adultos (765) está ubicado en el cuartel Nº 1. En ese cuartel
hay sólo 17 mujeres de color (libres y esclavas), 58 mulatos libres y
uno solo esclavo.34 Esta distribución se explica al comprobar que en
dicho cuartel se encuentra la actual zona de Retiro, que era el lugar
de concentración de tropas. Suponemos que muchos de esos negros
varones, que representan el 62% de los libres adultos de ese grupo,
son libertos, es decir, rescatados por el estado para el servicio de las
armas.
A partir de los datos del Censo de 1822 y los obtenidos en el
registro estadístico sobre natalidad, nupcialidad y mortalidad durante
ese mismo año, analizaremos los procesos vitales en la población
blanca y de color.35 En los datos de base debimos agrupar los pardos,
morenos y naturales del censo de 1822 bajo la denominación “de
color” debido a que el Registro Estadístico de la Provincia de Buenos
Aires sólo diferencia dos únicos grupos: “blancos” y “de color”.
Asimismo las diferencias entre los límites de los grupos de edad que
presentan los datos censales y los del Registro, nos obligaron a
reducir la distribución por edad a sólo dos grupos: 1) de 0 a 14 años,
y 2) de más de 15 años.
El análisis de las tasas de natalidad, fecundidad, mortalidad,
nupcialidad y crecimiento vegetativo en cada grupo36 muestra
34
Censo Arzac, en TRELLES, ob. cit., loc. cit., columna 40
35
Censo Arzac, en íd. íd., y REPBA, número 12, marzo de 1823, Imprenta de la
Independencia, Buenos Aires, pág. 21.
36
Tasas (por mil):
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
diferencias significativas. Si bien la natalidad es más alta entre la
población de color que entre la blanca, ello se debe al mayor
porcentaje de mujeres adultas en la población de color que en la
población blanca, ya que si observamos la fecundidad, la de color es
menor que la blanca. Por otra parte, al ser mucho mayor la tasa de
mortalidad de color que la blanca, el crecimiento vegetativo es
inferior al blanco. Otro hecho, para nosotros el más significativo, es la
importantísima diferencia entre las tasas de mortalidad de los grupos
blanco, color libre y color esclavo y, en particular, entre estos dos
últimos.
El análisis comparativo de las tasas de mortalidad en los primeros
quince años de vida permite apreciar valores muy altos en ambos
grupos étnicos, pero significativamente mayores para la población de
color. La distribución por sexo muestra que la mortalidad masculina
supera a la femenina en los dos grupos. La comparación de las tasas
de mortalidad femenina según grupo étnico señala también valores
apreciablemente mayores para el grupo de color; pero estas
diferencias parecen poco importantes frente al comportamiento del
grupo masculino. Consideramos que nada puede ser más elocuente
que la mera presentación de los valores que hemos calculado:
mortalidad masculina de 0 a 15 años (tasas por mil): blancos: 55,97;
de color libres: 144,84; de color esclavos: 17,41; de color libres y
esclavos: 115,99. Mortalidad femenina de 0 a 15 años (tasas por mil)
blancas: 45,68; de color libres: 96,60; de color esclavas: 14,16; de
color libres y esclavas 75,82.37
Otra diferencia menos espectacular, pero aún más sugerente que
la anterior, es la comprobación -en el grupo adulto de color- de tasas
de mortalidad más altas para los libres que para los esclavos.
Varones de color de más de 15 años: libres: 30,27; esclavos: 24,95.
Mujeres de color de más de 15 años: libres 21,03; esclavas: 14,16.
Esta diferencia se vuelve a comprobar cuando tomamos las
37
La mayor mortalidad masculina infantil del grupo de color parece ser una cons-
tante. En 1828, la mortalidad de niños de 0 a 1 año por mil nacidos vivos por sexo
es como sigue: blancos, varones: 245,91; mujeres: 250,94; de color, varones:
442,45; mujeres: 375,75.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
defunciones producidas durante cinco años (1827-1831),
diferenciando grupo étnico y condición. Si calculamos el porcentaje
promedio de defunciones de cada uno de los grupos en el total de
defunciones anuales vemos que el 65,05% de las defunciones
corresponde al grupo blanco, el 31,94% al de color libre y el 3% al de
color esclavo. Al comparar estos porcentajes con los correspondientes
a la población total (73,3% blancos, 15% de color libres y 11,7% de
color esclavos) puede apreciarse la significativa magnitud de la
diferencia en la mortalidad de estos grupos.
Consideramos que los motivos de esta importantísima diferencia
entre las tasas de mortalidad de población de color según ésta sea
libre o esclava refleja una única realidad posible: las condiciones de
vida de la población de color empeoraban cuando conseguía la
libertad. Esto, que en principio es difícil de aceptar, cobra sentido
cuando pensamos cuál era la situación de los negros esclavos en
Buenos Aires. Los distintos viajeros no se cansan de comentar acerca
de lo bien que los trataban sus amos. Entre otros, Parish dice que
“muchos continuaban así voluntariamente, no deseando en muchos
casos cambiar de condición ni dejar el servicio de amos cariñosos que
se veían obligados a cuidarlos bien ya enfermos, ya sanos.”
Debemos recordar que si comparamos el precio de los esclavos con
el de otros bienes muebles o inmuebles, el esclavo siempre fue caro
en Buenos Aires. Por otra parte, se destinaban principalmente a
tareas domésticas y a los “oficios”. Era muy común que aquel que
disponía de un capital comprase con él esclavos recién llegados, les
hiciese aprender un oficio y luego percibiese los jornales que aquellos
ganaban como sastres, herreros, hojalateros. Independientemente de
las motivaciones humanitarias o afectivas que podrían haber tenido
sus propietarios para “cuidarlos bien”, debemos pensar que la muerte
del esclavo implicaba para su propietario la pérdida de la renta que
aquél le proporcionaba y el capital que había invertido en su compra.
En cambio, ¿por qué alguien iba a cuidar al libre? Su vida y
subsistencia dependían sólo de él mismo. Si podía conseguir trabajo,
lo que generalmente podía ganar no le permitía vivir como cuando
era esclavo y su propietario se ocupaba de “alquilarlo bien”.
La serie de bautismos y defunciones producidas durante un lapso
de diez años (1822-1831), diferenciando grupo blanco y de color,
muestra que la natalidad es aproximadamente constante en ambos
grupos. No ocurre por cierto lo mismo con respecto a la mortalidad,
que varía año a año en cada grupo, pero con diferencias anuales
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
mayores para el grupo de color. Si bien ambos grupos -tanto en lo
que se refiere a bautismos como a defunciones en cada año- tienen
variaciones anuales del mismo sentido (la mayor natalidad o
mortalidad en un grupo se acompaña por mayor natalidad o
mortalidad en el otro grupo), la relación entre los valores no es
constante. En lo referente a la mortalidad, ello se debería a la mayor
o menor incidencia de las diversas enfermedades en uno y otro
grupo. Esto no pudo ser comprobado debido a que nuestra intención
de estudiar las defunciones según sus causas en cada grupo étnico no
fue posible dada la imperfección a imprecisión de los registros. Sólo
pudimos analizar el comportamiento de cada grupo frente a una
epidemia. En el año 1829 se produjo en Buenos Aires una epidemia
de viruela y otra de sarampión maligno; esta última fue la que causó
mayor cantidad de víctimas.38 En principio parece más afectada por la
epidemia la población blanca que la de color, ya que el número de
defunciones anuales de la primera se triplica y el de la segunda sólo
se duplica; pero si calculamos la tasa correspondiente a cada grupo
(cantidad de defunciones por mil integrantes del grupo),
comprobamos que la más afectada es la población de color. Asimismo
se observa que la mortalidad infantil del grupo blanco se incrementa
significativamente en relación a otros años; en cambio la de color se
mantiene dentro de los valores normales, aunque como veremos más
adelante, los valores “normales” del índice de mortalidad infantil del
grupo de color son tan altos que lo observado sólo implica una cierta
nivelación, ese año, entre los índices de mortalidad infantil de ambos
grupos. Lo que sí es posible afirmar es que en función de estos datos
la epidemia afecta por igual a todos los grupos de edad de la
población de color y, en cambio, en la población blanca afectaría en
mayor medida a los infantes.
El hecho de que la tasa de mortalidad general se incrementase
enormemente a causa de la epidemia, no implica que dejasen de
actuar factores socioeconómicos en su determinación. Si bien una
epidemia afecta a pobres y ricos, aquellos que tienen peores
condiciones de vida (peor alimento, vestido, vivienda, etc.) tienen
más posibilidades de enfermarse y, una vez contraída la enfermedad,
más posibilidades de sucumbir.
Si bien al año siguiente se produce una caída brusca de la
mortalidad, posiblemente porque la epidemia ha provocado una
38
BESIO MORENO, ob. cit., págs. 140 y 141.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
especie de selección natural, dicha caída no es similar para los dos
grupos.
La mortalidad de la población blanca desciende en 1830 a un tercio
y en 1831 a un cuarto de la cifra registrada en 1829. En cambio las
cifras de la mortalidad de color disminuyen a algo más de la mitad en
1830, y al año siguiente apenas superan esta última cantidad. Las
diferencias entre nacidos y muertos muestran cómo, dos años
después, la población blanca se ha repuesto de la pérdida de
población provocada por la epidemia y cómo, en cambio, la población
de color sigue siendo deficitaria.
La mortalidad en la serie de diez años analizada es muy alta para
ambos grupos, pero significativamente mayor para el grupo de color.
Este grupo tiene una tasa de natalidad (promedio en los diez años)
mayor que la correspondiente al grupo blanco (52,64 y 51,07,
respectivamente); pero, dicha tasa de natalidad del grupo de color es
inferior a su propia tasa de mortalidad promedio (54,63) y por cierto
esta última muy superior a la tasa correspondiente del grupo blanco
(39,96). En seis de los diez años analizados la diferencia entre
bautismos y defunciones da resultado negativo para el grupo de color
y sólo una vez, en el año de la epidemia antes mencionada, para el
grupo blanco. La tasa promedio de crecimiento vegetativo anual es
1,11 para los blancos y 0,19 para los de color.
Toda tasa de crecimiento vegetativo inferior a 1 implica
necesariamente decrecimiento, pero si además se observa un índice
de mortalidad infantil elevado ello implica, también necesariamente,
la desaparición del grupo por imposibilidad de reemplazo del grupo
adulto por una nueva generación.
El índice de mortalidad infantil (defunciones de niños de 0 a 1 año
por mil nacidos vivos) desde 1827 a 1831 es muy alto para ambos
grupos, pero francamente mayor en el grupo de color. Esto, que
como dijimos agrava el decrecimiento vegetativo del grupo, es un
claro índice de peores condiciones de vida. Hemos calculado también,
como aspecto complementario, las defunciones de niños de 0 a 3
meses por mil nacidos vivos y comprobamos que la mayor mortalidad
se daba, para el grupo de color, en los tres primeros meses de vida.
Recuérdese siempre que los cálculos parten del número de
bautizados, es decir que éstos podrían ser aún inferiores a los reales
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
ya que no registrarían aquellos que morían pocas horas, o quizás
días, después de nacer.39
Como observamos anteriormente,40 dentro del grupo de color, es
mayor el índice de mortalidad infantil masculino que el femenino. De
la observación de nacimientos y defunciones de niños de color desde
1813 a 1815 se desprende que la elevada mortalidad infantil y dentro
de ella la mayor mortalidad masculina es característica del grupo y no
tiene mayores fluctuaciones en las primeras dos décadas
revolucionarias.41
Hemos señalado reiteradamente que la baja tasa de masculinidad
del grupo de color favorece al mestizaje. Asimismo, al ser más alto el
índice de mortalidad infantil masculino que el femenino, se puede
prever un mayor decrecimiento vegetativo del grupo, porque a las
causas señaladas se agrega la mayor imposibilidad de reemplazo del
grupo masculino adulto, lo cual favorece el decrecimiento, en este
último caso, por mestizaje.
39
Parish, representante británico en el Río de la Plata desde 1824 a 1832, dice al
respecto: “Un gran número de criaturas mueren en la primera semana de su
existencia a causa del llamado «mal de los siete días»; pero como esto se limita
principalmente a las clases bajas, puede en la mayor parte de los cases atribuirse a
la ignorancia o negligencia de las madres... Vense muchas de las lavanderas de
Buenos Aires entregarse a sus trabajos habituales a la orilla del río a los tres o
cuatro días después del parto, teniendo las criaturas acostadas sobre un pedazo de
cuero frío, cerca de ellas, sobre el húmedo suelo. ¿Puede a nadie extrañar que a
causa de esto se resfríen y mueran?”. El mismo autor, en otro párrafo de su obra,
dice: “Casi todas las lavanderas de Buenos Aires son negras libres o mulatas”.
WOODBINE PARISH: Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata, desde su
descubrimiento y conquista por los españoles, traducción aumentada con notas y
apuntes de Justo Maeso, estudio preliminar de José Luis Busaniche, en Colección “El
Pasado Argentino”, dirigida por Gregorio Weinberg, págs. 195 y 181, Hachette,
Buenos Aires, 1958.
40
Véase nuestra nota 37.
41
Nacimientos y defunciones de libertos (en Gazeta de Buenos Ayres..., cit., núm.
55, págs. 537 y 538). A partir de los dates registrados resultaron los índices que
siguen: mortalidad por mil nacidos vivos: varones, 399; mujeres, 352. Índice de
masculinidad en nacidos vivos, 101; índice de masculinidad en sobrevivientes, 94.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Es posible apreciar que desde 1822 a 1836 la población de color se
ha mantenido estacionaria; pero los 14.800 pobladores de aquel año
representaban el 26,7 por ciento de la población total, lo que
demuestra su decrecimiento en valores relativos.
Consideramos que el número de pobladores de color se ha
mantenido, a pesar del decrecimiento vegetativo, gracias al ingreso
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
de población de origen africano desde el interior y exterior. Durante
1826 y 1827 varios decretos autorizan y reglamentan la introducción
de esclavos o cargamentos de ellos, que hubiesen sido apresados por
buques corsarios en la guerra con el Brasil.42
Por otra parte, desde el 21 de enero de 1814 se permitía la
introducción de africanos esclavos, que en calidad de sirvientes
acompañasen a extranjeros.43 La venta de dichos esclavos estuvo
prohibida hasta octubre de 1831, cuando se permitió “la libre
enajenación de los esclavos introducidos después de la ley de
1813”.44 La cantidad de africanos introducidos a partir de esta
disposición debió ser considerable, ya que dos años después de un
decreto expresa “que con la apariencia y título de sirvientes se
introducen negros esclavos de la costa de África, (por lo que) declara
en todo su vigor las disposiciones prohibitivas del comercio de
esclavos”.45
En el cuadro 5 se puede apreciar que las parroquias de Monserrat
y San Nicolás son -en ese orden- las que tienen mayor porcentaje de
población de color. El cuadro 6 demuestra que si bien Monserrat es la
parroquia que time mayor número de negros y mulatos, la que le
sigue es la Catedral al Sur, es decir que en las distintas parroquias la
densidad de la población no es siempre coincidente con la densidad
de la población de color.
42
Decretos del 3 y 10 de marzo de 1826, del 28 de marzo y del 12 de setiembre de
1827, sobre fomento del corso contra el Brasil, en REGISTRO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, que comprende los documentos expedidos desde 1810
pasta 1873, tomo II, 1822 a 1852, págs. 111, 113, 182 y 207, Buenos Aires, 1880.
43
“Interpretación del decreto del 4 de febrero de 1813 sobre libertad de esclavos”,
en ibídem, tomo I, 1810-1821, págs. 253 y 254, Buenos Aires, 1879.
44
“Decreto declarando libre la enajenación de los esclavos introducidos después de
la ley de 1813”, Buenos Aires, octubre 15 de 1831, en Recopilación de las leyes y
decretos promulgados en Buenos Aires desde el 25 de mayo de 1810, hasta el fin
de diciembre de 1835, con índice general de materias, segunda parte, pág. 1103,
Buenos Aires, 1836.
45
“Decreto declarando en todo su vigor las disposiciones prohibitivas del comercio
de esclavos y ampliándolas”, Buenos Aires, noviembre 26 de 1833, en ibídem, pág.
1181, y DALMACIO VÉLEZ: “Sobre el estado de la esclavitud en esta república”, en
JOSÉ M. ÁLVAREZ: Instituciones del Derecho Real de España, págs. 47 a 52,
Imprenta del Estado, Buenos Aires, 1834.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Debido a que no fueron hallados los padrones correspondientes a
las parroquias del Pilar y del Socorro, transcribimos los valores de
éstas correspondientes al año 1836. Las cifras entre paréntesis
fueron publicadas por Martínez, quien cometió algunos errores en las
sumas y atribuyó a Concepción los valores que hallara para Monserrat
y a San Miguel los de Concepción. Martínez no halló los padrones
correspondientes a la parroquia del Socorro, por lo que repite para
esa parroquia la cifra calculada para 1836.
Hemos transcripto los valores obtenidos en 1836 para las
parroquias de Pilar y Socorro, ya que no se aprecian mayores
diferencias entre los totales obtenidos en 1836 y en 1838, para el
conjunto de las restantes parroquias.
Sin las parroquias de Pilar y Socorro los resultados de ambos
empadronamientos serían como sigue:
Aunque los resultados muestran leves diferencias, la imperfección
de los empadronamientos no nos permite tomarlas en consideración.
Creemos que la población se mantiene estacionaria. Martínez
consignaba, en cambio, un aumento del 2,5% anual.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
Marta B. Goldberg. La Población Negra y Mulata de la Ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.
Desarrollo Económico. Vol. XVI Nº 61. 1976.
Los resultados que hemos obtenido sobre natalidad, mortalidad
infantil y mortalidad general en 1837 demuestran que la situación con
respecto a años anteriores permanece incambiada. Todas estas tasas
son muy elevadas para ambos grupos, pero, comparativamente,
mucho más graves para la población de color, cuyo crecimiento
vegetativo es nulo o negativo.
A través de todos los índices y aspectos estudiados y en toda la
etapa se aprecia la interrelación de los resultados obtenidos. Todos
confluyen para demostrar el paulatino decrecimiento de la población
de color de la ciudad, por simple decrecimiento vegetativo y por
características estructurales de la población, con un índice masculino
bajo, lo cual facilita el decrecimiento por mestización, y con la
imposibilidad, debido a la mortalidad infantil, de que las nuevas
generaciones reemplacen a las anteriores.
Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar
También podría gustarte
- La Población Negra y Mulata de La Ciudad de BA 1810-1840 - Marta GoldbergDocumento5 páginasLa Población Negra y Mulata de La Ciudad de BA 1810-1840 - Marta GoldbergNei TalentoAún no hay calificaciones
- Los Afroargentinos de Buenos Aires. Cap 5 y 6Documento57 páginasLos Afroargentinos de Buenos Aires. Cap 5 y 6Florencia Anahi SuarezAún no hay calificaciones
- Repensando Las Reformas Sociales de Los BorbonesDocumento28 páginasRepensando Las Reformas Sociales de Los BorbonesPriscilla Cecilia Cisternas AlvaradoAún no hay calificaciones
- CENSO 1778 Diversidad - CulturalDocumento3 páginasCENSO 1778 Diversidad - Culturalaleferrari26Aún no hay calificaciones
- 8720-Texto Del Artículo-34511-1-10-20140309Documento19 páginas8720-Texto Del Artículo-34511-1-10-20140309Genesis HoyosAún no hay calificaciones
- Tema 19 PDFDocumento10 páginasTema 19 PDFjorge vaAún no hay calificaciones
- Unitarios y Federales. Control Político y Construcción de Identidades en Buenos Aires Durante El Primer Gobierno de RosasDocumento32 páginasUnitarios y Federales. Control Político y Construcción de Identidades en Buenos Aires Durante El Primer Gobierno de RosasBraianMarchettiAún no hay calificaciones
- Carbonetti. DINÁMICA Y DIFERENCIACIÓN INTERNA DE LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA REGIÓN CENTRODocumento14 páginasCarbonetti. DINÁMICA Y DIFERENCIACIÓN INTERNA DE LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA REGIÓN CENTROjavierAún no hay calificaciones
- Trabajo Julio HegDocumento4 páginasTrabajo Julio HegRomel Auqui AyvarAún no hay calificaciones
- La Experiencia Censal en Colombia Durante El Siglo XIX PDFDocumento22 páginasLa Experiencia Censal en Colombia Durante El Siglo XIX PDFGuillermo LlacheAún no hay calificaciones
- Censo de 1876Documento58 páginasCenso de 1876thomastorrescastro67% (3)
- Moraes PolleroDocumento28 páginasMoraes PolleroJohana AcostaAún no hay calificaciones
- Bustos-El Regristro de Vecindad PatagonesDocumento10 páginasBustos-El Regristro de Vecindad PatagonesAnahiMeliAún no hay calificaciones
- La Poblacion EspañolaDocumento25 páginasLa Poblacion EspañolaMiranda StaffordAún no hay calificaciones
- PATRONES SOCIODEMOGRÁFICOS, POBREZA Y MERCADO LABORAL EN CALI - Urrea y Ortiz PDFDocumento69 páginasPATRONES SOCIODEMOGRÁFICOS, POBREZA Y MERCADO LABORAL EN CALI - Urrea y Ortiz PDFJeyson DiazAún no hay calificaciones
- La Mortalidad en La Argentina Entre 1869 y 1960 (Somoza J., 1973)Documento21 páginasLa Mortalidad en La Argentina Entre 1869 y 1960 (Somoza J., 1973)Diego QuartulliAún no hay calificaciones
- Tema 8-Evolución y Distribución Geográfica de La Población EspañolaDocumento8 páginasTema 8-Evolución y Distribución Geográfica de La Población Españolanidia teranAún no hay calificaciones
- Los pueblos indígenas y la cuestión nacional: Valentin Sayhueque y la constitución del Estado en la PatagoniaDe EverandLos pueblos indígenas y la cuestión nacional: Valentin Sayhueque y la constitución del Estado en la PatagoniaAún no hay calificaciones
- Primer Censo de La República ArgentinaDocumento13 páginasPrimer Censo de La República ArgentinaDaniela OrtizAún no hay calificaciones
- Nuevo ensayo político-social de la República Mexicana. Recuento de las desigualdades y la pobreza en México, 1790-1930. vol. 1De EverandNuevo ensayo político-social de la República Mexicana. Recuento de las desigualdades y la pobreza en México, 1790-1930. vol. 1Aún no hay calificaciones
- Produccion Final de EstadisticaDocumento8 páginasProduccion Final de EstadisticaAnderson RamosAún no hay calificaciones
- Entre Esclavos y LibresDocumento260 páginasEntre Esclavos y LibresRodriguez DanielAún no hay calificaciones
- La Población Indígena de Colombia en El Momento de La Conquista y Sus Transformaciones Posteriores - JaramilloDocumento55 páginasLa Población Indígena de Colombia en El Momento de La Conquista y Sus Transformaciones Posteriores - JaramilloCronopio OliveiraAún no hay calificaciones
- Bilbainos Por SiegristDocumento58 páginasBilbainos Por Siegristjuancarlosmerengue100% (1)
- Historia de Los Censos en El PerúDocumento7 páginasHistoria de Los Censos en El PerúJAQUELINE LISET YESQUEN ROLDANAún no hay calificaciones
- La Población EspañolaDocumento59 páginasLa Población EspañolaAnyelina De la cruzAún no hay calificaciones
- Periodizacion Y Caracterizacion de La Historia Del Pensamiento ArgentinoDocumento54 páginasPeriodizacion Y Caracterizacion de La Historia Del Pensamiento Argentinodiniamartinez33Aún no hay calificaciones
- Morir en Tiempos de Guerra, 1810-1821Documento14 páginasMorir en Tiempos de Guerra, 1810-1821Facundo RocaAún no hay calificaciones
- Resumen - Isabel E. Zacca (1997) "Matrimonio y Mestizaje Entre Los Indios, Negros, Mestizos y Afromestizos en La Ciudad de Salta (1766-1800) "Documento3 páginasResumen - Isabel E. Zacca (1997) "Matrimonio y Mestizaje Entre Los Indios, Negros, Mestizos y Afromestizos en La Ciudad de Salta (1766-1800) "ReySalmonAún no hay calificaciones
- Cuestionario DemDocumento4 páginasCuestionario DemCamilo EspinelAún no hay calificaciones
- Padron 1726-1773Documento6 páginasPadron 1726-1773Agustin Solis MoralesAún no hay calificaciones
- 03 Convocatoria Al Poder Del NúmeroDocumento2 páginas03 Convocatoria Al Poder Del NúmeroParroquia BuenconsejoAún no hay calificaciones
- Censo 1914 PDFDocumento14 páginasCenso 1914 PDFElizabeth Carabajal100% (1)
- Historia de La Estadistica en La Rep. Dom.Documento9 páginasHistoria de La Estadistica en La Rep. Dom.Misael Delgado ZapataAún no hay calificaciones
- Migrantes en La Ciudad. Un Análisis Demográfico de La Inmigración en La Ciudad de Buenos Aires en El Contexto de La Guerra Con El Brasil (1827)Documento41 páginasMigrantes en La Ciudad. Un Análisis Demográfico de La Inmigración en La Ciudad de Buenos Aires en El Contexto de La Guerra Con El Brasil (1827)Nicolas ZadubiecAún no hay calificaciones
- CENSOSDocumento15 páginasCENSOSEngie CastañónAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento20 páginasUntitledErika SotoAún no hay calificaciones
- Jitorres - Jaime Jaramillo, La Población Indígena de Colombia PDFDocumento55 páginasJitorres - Jaime Jaramillo, La Población Indígena de Colombia PDFAngela MaríaAún no hay calificaciones
- Dialnet ParaUnaSociologiaDelRacismo 758644Documento15 páginasDialnet ParaUnaSociologiaDelRacismo 758644JAHIR ALFREDO FLORES ROCHAAún no hay calificaciones
- Antonio García Cubas - Escritos - 1870 - 1874Documento185 páginasAntonio García Cubas - Escritos - 1870 - 1874Luis_Manuel01Aún no hay calificaciones
- Engelman, J. M. (2023) - Presencia Indígena Al Sur Del Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina.Documento19 páginasEngelman, J. M. (2023) - Presencia Indígena Al Sur Del Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina.Ema PerezAún no hay calificaciones
- El CensoDocumento7 páginasEl CensoBlasina CasadoAún no hay calificaciones
- Inmigración Peru Siglo 19Documento18 páginasInmigración Peru Siglo 19juiriarte100% (1)
- Article Hispa 0007-4640 1967 Num 69 3 3909Documento19 páginasArticle Hispa 0007-4640 1967 Num 69 3 3909pedroAún no hay calificaciones
- Rebagliati, L., "Negros y Mulatos Pobres en Buenos Aires (1786-1821) "Documento23 páginasRebagliati, L., "Negros y Mulatos Pobres en Buenos Aires (1786-1821) "GeovanaAún no hay calificaciones
- Composición Social Del Ejército Argentino Durante La Etapa de Rosas, 1829-1852Documento48 páginasComposición Social Del Ejército Argentino Durante La Etapa de Rosas, 1829-1852Josimar RangelAún no hay calificaciones
- Censo de Poblacion y ViviendaDocumento15 páginasCenso de Poblacion y ViviendaJhairAlejandro Apaza zallesAún no hay calificaciones
- Población Andina de Las Provincias de Arica y Tarapacá. El Censo Inédito 1866 Art15Documento2 páginasPoblación Andina de Las Provincias de Arica y Tarapacá. El Censo Inédito 1866 Art15pariciotomasAún no hay calificaciones
- Histo Control 2Documento11 páginasHisto Control 2javier castilloAún no hay calificaciones
- La Poblacion Colonial Del TucumanDocumento32 páginasLa Poblacion Colonial Del TucumanTamara FernándezAún no hay calificaciones
- PD000551 0Documento23 páginasPD000551 0javierlera198aAún no hay calificaciones
- En Censo de Cartagena de Indias 1777Documento8 páginasEn Censo de Cartagena de Indias 1777Didier Monsalve JaramilloAún no hay calificaciones
- La Demografia de Colombia en El Siglo XIXDocumento8 páginasLa Demografia de Colombia en El Siglo XIXAlejandro Vásquez CortésAún no hay calificaciones
- TMIA02 Clase 1Documento17 páginasTMIA02 Clase 1Claudio NavarroAún no hay calificaciones
- Dialnet LaDinamicaPoblacionalDelSocorroSanGilYBaricharaEnt 3958364Documento20 páginasDialnet LaDinamicaPoblacionalDelSocorroSanGilYBaricharaEnt 3958364HARRY SIERRA COLEYAún no hay calificaciones
- Indios Negros Espanoles 2015 PDFDocumento186 páginasIndios Negros Espanoles 2015 PDFFacundo100% (1)
- RunaDocumento12 páginasRunaPilar Uriarte BálsamoAún no hay calificaciones
- La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú: Orígenes históricos y dinámica política y económicaDe EverandLa desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú: Orígenes históricos y dinámica política y económicaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Organizaciones afrocolombianas: Una aproximación sociológicaDe EverandOrganizaciones afrocolombianas: Una aproximación sociológicaAún no hay calificaciones
- Analisis de Los Procesos Economicos, Sociales y AmbientalesDocumento8 páginasAnalisis de Los Procesos Economicos, Sociales y AmbientalesKristian RiosAún no hay calificaciones
- El InstitucionalismoDocumento11 páginasEl Institucionalismojavierlera198aAún no hay calificaciones
- MemoriaDocumento601 páginasMemoriajavierlera198aAún no hay calificaciones
- Develando La Cultura Estudios en Representaciones SocialesDocumento114 páginasDevelando La Cultura Estudios en Representaciones Socialesroberto3780Aún no hay calificaciones
- Index of Biblioteca SocialistaDocumento3 páginasIndex of Biblioteca Socialistajavierlera198aAún no hay calificaciones
- Recibo 20120702103827Documento3 páginasRecibo 20120702103827javierlera198aAún no hay calificaciones
- Historia Clinica Cefalea VerdaderaDocumento47 páginasHistoria Clinica Cefalea VerdaderaPitufo Jeferson Angel100% (2)
- Histologia Piel FinaDocumento7 páginasHistologia Piel FinaYadira OsorioAún no hay calificaciones
- 3.5 E Las Emociones y La Atencion C.SocialesDocumento3 páginas3.5 E Las Emociones y La Atencion C.Socialeselamordetu vida4100% (1)
- Tarea de Programacion LinealDocumento3 páginasTarea de Programacion LinealGuillermo Pastor Morales RomeroAún no hay calificaciones
- Activacion de La Resiliencia en Familias CodependientesDocumento27 páginasActivacion de La Resiliencia en Familias CodependientesSara EscalanteAún no hay calificaciones
- Adultez Intermedia Desarrollo CognoscitivoDocumento22 páginasAdultez Intermedia Desarrollo CognoscitivoJhon Estick Ramirez Garces100% (1)
- Historia de Las TapasDocumento2 páginasHistoria de Las TapasXacoboAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica La FarmaciaDocumento3 páginasUnidad Didáctica La FarmaciaMalena KlattAún no hay calificaciones
- COFOSISDocumento9 páginasCOFOSISLuciana RodaoAún no hay calificaciones
- Reacciones de Los AlquinosDocumento9 páginasReacciones de Los Alquinosdidier_disappear100% (1)
- Ficha PT 825 TM PDFDocumento2 páginasFicha PT 825 TM PDFbenotasAún no hay calificaciones
- Tejido Oseo HistologiaDocumento18 páginasTejido Oseo HistologiaRodolfo Diaz100% (3)
- Primer Cuadro D Ela Lectura Martínez (2012)Documento5 páginasPrimer Cuadro D Ela Lectura Martínez (2012)yessicaAún no hay calificaciones
- Panaderia ABC GourmetDocumento33 páginasPanaderia ABC Gourmetstangne1Aún no hay calificaciones
- Cianuración de Oro y PlataDocumento19 páginasCianuración de Oro y PlataFranciscoAún no hay calificaciones
- Cristo Vive en Mi PDFDocumento1 páginaCristo Vive en Mi PDFLiliana Suarez100% (1)
- Hernia HiatalDocumento27 páginasHernia HiatalAmaury Jibran Rodriguez ChambeAún no hay calificaciones
- Parciales Con RespuestaDocumento32 páginasParciales Con RespuestaNaiÜ HLAún no hay calificaciones
- Larraya L P - Las Correas de JuliaDocumento120 páginasLarraya L P - Las Correas de JuliaRhomina Campos50% (2)
- Evaluación Diagnóstica COMUNICACIÓN - 3° GRADODocumento9 páginasEvaluación Diagnóstica COMUNICACIÓN - 3° GRADOMimi MirandaAún no hay calificaciones
- Actividad 02 de Tutoria 2a - Exp03Documento3 páginasActividad 02 de Tutoria 2a - Exp03katerine gastelo100% (1)
- Evaluación Nomadas y SedentariosDocumento3 páginasEvaluación Nomadas y SedentariosJessica ChavezAún no hay calificaciones
- Colesteatoma AcústicoDocumento18 páginasColesteatoma AcústicoAndrés Navarro V.Aún no hay calificaciones
- Revision Lupus Eritematoso SistemicoDocumento40 páginasRevision Lupus Eritematoso SistemicoBrian Jensen Montenegro DiazAún no hay calificaciones
- Preguntas Posibles AtlsDocumento6 páginasPreguntas Posibles Atlsjose manuel botero100% (1)
- Exp Aprend 3 - Act 1 Semana 8-24-05-21Documento2 páginasExp Aprend 3 - Act 1 Semana 8-24-05-21jose miguel silva ganozaAún no hay calificaciones
- Áre A 2. Principales Exponentes Premisas Y/o Perspectivas 3. Características Desde Cada TeoríaDocumento8 páginasÁre A 2. Principales Exponentes Premisas Y/o Perspectivas 3. Características Desde Cada TeoríaBlanca Aleida ZuluagaAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es El Agua - Tipos, Composición y Funciones - Fundación AquaeDocumento6 páginas¿Qué Es El Agua - Tipos, Composición y Funciones - Fundación AquaeAngelita Del CieloAún no hay calificaciones
- Principal Causa de Síndrome de Destrucción Vertebral enDocumento42 páginasPrincipal Causa de Síndrome de Destrucción Vertebral enFernando Pérez EspinozaAún no hay calificaciones
- Procedimiento de PCADocumento7 páginasProcedimiento de PCAeric martinezAún no hay calificaciones