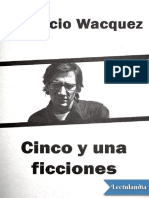Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Homenaje A Marco Antonio Montes de Oca
Cargado por
Gonzalo Javier Ramirez Quintero0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasJusto homenaje a una voz mayor de la poesía mexicana.
Título original
Homenaje a Marco Antonio Montes de Oca
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoJusto homenaje a una voz mayor de la poesía mexicana.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasHomenaje A Marco Antonio Montes de Oca
Cargado por
Gonzalo Javier Ramirez QuinteroJusto homenaje a una voz mayor de la poesía mexicana.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
En el homenaje a Marco Antonio Montes de Oca
por Enrique González Rojo Arthur
Cuando me enteré del fallecimiento de Marco Antonio Montes de
Oca, y a continuación del pesar que me trajo la noticia, me pregunté
a mí mismo qué idea tenía yo de la variada y amplísima obra de mi
amigo de juventud -“primo en poesía”, como dice en la dedicatoria
que me escribió en la primera página de su Contrapunto de la fe- y
de la importancia de tal obra en la historia de la lírica mexicana.
Creo que es una poesía de altos vuelos, singularísima en la que, en
su larga trayectoria, si bien se puede descubrir una natural
tendencia al cambio formal y al enriquecimiento temático, hay algo
que permanece idéntico a sí mismo y a lo que me gustaría
caracterizar como una envidiable capacidad imaginativo-fabuladora,
reconocida ya por la mayor parte de los críticos. Nadie en la poesía
mexicana del siglo XX –no Gorostiza, ni Pellicer, ni Paz, ni Sabines-
se puede comparar con él en este punto o en esta sabiduría de la
construcción metafórica, enigmática y asombrosa, que se ubica a
sus anchas en los linderos entre lo ingenioso y lo genial.
Aprovecho este homenaje para rastrear si no el origen multilateral
de su poesía, sí uno de sus secretos más sólidos e indudables: me
refiero al poeticismo, corriente lírica de fines de los cuarenta e
inicios de los cincuenta del pasado siglo, a la que perteneció Marco
Antonio y de la que fue partidario no sólo de los principios estéticos
que la animaban, sino de algunas actitudes de subversión cotidiana
que brindaron granos de sala a nuestra juventud, como lo puede
atestiguar Arturo González de Cosío.
Cuando éramos jóvenes, en esta corriente nos dio por pergeñar
figuras o metáforas o imágenes a las que de modo muy significativo
les colgábamos el nombre de hallazgos.
Cada uno de estos hallazgos era algo así como un concentrado
imaginativo, un cosmos en miniatura o, como diría quizás nuestro
poeta, una catedral sumergida en una gota de agua. En cada figura
capturada –cuando nos parecía que verdaderamente era digna de
formar parte de la galería de hallazgos que celosamente guardaba
cada quien en su fardo-, creíamos encontrar el encanto de la
sorpresa tomado de la mano de la sorpresa del encanto. Para todos
los avatares de la vida, íbamos acompañados siempre, amén de
lápices, plumas y gomas de borrar, de pequeñas libretas, cuadernos
o cualquier pedazo de papel que consintiera ser el basamento de un
milagro. Las gemas que obtenía nuestra prestidigitación creativa a
veces se acercaban a la gilgería, a veces colindaban con el haiku, a
veces se confundían con el epigrama, y terminaron por ser, como
diría Tablada, poemas sintéticos, capacidad fantasmagórica del
caleidoscopio.
En aquel entonces las figuras eran para nosotros más un fin que un
medio. Cada quien tenía en su caja fuerte hallazgos que,
pretendiendo ser muy originales y hasta únicos, terminaban por
parecerse unos a otros como dos gotas de agua o como si fueran
productos de un código genético unificador. Y entonces nos
veíamos impulsados a disputar la paternidad de tal o cual de esos
poemínimos o poemas reducidos a su mínima expresión. Las
reyertas eran frecuentes y hasta hubo algún momento en que
intentamos revivir la solución catártica del duelo a mano armada en
el bosque de Chapultepec.
No sólo no convertimos en “metralletas de metáforas”, cascada de
descubrimientos, feligreses de la exuberancia –y Montes de Oca
era en el gallinero la voz cantante-, sino que nuestra lectura de
entonces de los poetas famosos erala búsqueda, lupa en mano, de
sus aciertos, su originalidad, su audacia en la expresión,
desdeñando todo lo demás como ingredientes inesenciales del arte
de Erato y Calíope.
La concepción que teníamos del poema no era un poema con
metáforas, una red de descubrimientos, un tejido desigual y
combinado de sorpresa. No me cabía la menor duda que Marco
Antonio era de todos nosotros el que poseía la imaginación más rica
y alucinante. Pero me quedo corto. Montes de Oca, como dije,
desde joven, pero cada vez como mayor soltura, perspicacia y
madurez, es uno de los bardos con mayor capacidad metafórico-
imaginativa de toda la poesía mexicana. Sabía ver lo que nadie
veía, hallaba entre las cosas relaciones desconocidas e
innominadas. Y como también en poesía infancia es destino, su
amor poeticista por hallazgos, por lo inédito escondido, por las
construcciones nanométricas prodigiosas o por los poemas largos
confeccionados con la pedrería más fina, no lo abandonó jamás.
Permaneció fiel como nadie a su pasión adolescente, a diferencia
de otros miembros del grupo que fuimos abandonando la idea de la
metáfora como fin. Si el poeticismo –del que Montes de Oca decidió
muy pronto deslindarse- se caracterizó por la sobre estimación de
aquellos juguetes retóricos a los que llamábamos hallazgos, y que a
veces resultaban memorables, y lo demás –los problemas de la
forma, la unidad poemática, la concordancia entre lo dicho y la
manera de decirlo, etc.- pasaba a segundo plano, Montes de Oca
en sus diferentes obras –desde Las ruinas de la infame Babilonia a
sus obras de madurez- continuó siendo de algún modo, y en alguna
de sus facetas, poeticista. Es, me parece, el más poeticista de todos
nosotros, por más que él y sus críticos, él y el grupo de Paz con el
que se alineó, y muchos críticos que desdeñan sus orígenes, no
quisieron o no pudieron verlo de ese modo.
Entrar a la poesía de Marco Antonio no es penetrar a una ciudad
diseñada more geométrico por el urbanista que saca las entrañas
del proyecto el trazo aristotélico de la unidad en la variedad. Es
internarse más bien en la selva exuberante de joyas sorprendentes
e intuiciones excepcionales frecuentemente engarzadas sin orden ni
concierto o agrupadas en un frágil y débil fingimiento de unidad.
Montes de Oca se queja amargamente en su “Prólogo
autobiográfico a su Poesía reunida (1953-1970) de que, tras de la
publicación de su primer poemario, “Los críticos sólo advirtieron mi
‘exuberancia imaginativa’, molesto estribillo que acompaña cuanto
he publicado desde entonces” y haciendo del defecto virtud señala
que “mi idea sobre la unidad del poema atiende menos a su
secuencia anecdótica que a la complejidad de enfoques y estímulos
que la suscitan”. Pese a ello, desde mi punto de vista, en el autor de
Pedir el fuego, frente a la ingente transparencia y luminosidad de
los hallazgos, no fortuitos sino permanentes, se destaca la opacidad
y hasta inexistencia de la estructuración general, unitario-
conformativa, que requiere el poema ceñido y en trance de
comunicación. Pero seamos justos ¿realmente importa que no haya
un orden general en los poemarios de Montes de Oca o que, si lo
hay, sea difícil y a veces imposible dar con él, cuando todos y cada
uno de los detalles luce una capacidad imaginativo-fabuladora fuera
de serie?
Para demostrar mis afirmaciones, basta con abrir algún libro de
Marco Antonio, el que sea, en la página que sea y casi me atrevería
a decir en los renglones que sea, para descubrir el portento de sus
facultades líricas. En la primera página de su primer libro dice: “la
sal, estatua que nace demolida” (Ruina de la infame Babilonia,
1953). En otro sitio leemos: “Recuerdas a la Camelia / que servía de
periódico / a los colibríes (En honor de las palabras, 1978). En otra
página: “Leo en el sendero / los inquietantes jeroglíficos / de las
lombrices de la tierra” (Vaivén, 1986). En un lugar regocijado: “La
mandarina / en su fresca piel / está siempre llovida de perfume” (El
corazón de la flauta, 1968). En un rincón de amarga ironía: “Conque
la muerte / obvia como nopal puntuado por sus tunas, / avisa que
llega tarde y mal herida / porque se ha puesto a jugar con su
guadaña” (Vaivén, 1986). Al final de un poema: “Pido volar por mí
mismo / en vez de ser ayudado por los vientos” (Fundación del
entusiasmo, 1963). A mitad de una estrofa: “un árbol / arroja al
suelo todo fruto / para tener las manos libres / y tocar el cielo” (Los
vitrales de la mariposa, 1983). En un ámbito en que se
desenmaraña una confidencia estética: “El poema de hoy aún no
comienza / pero cumple al pie de la letra / la ciencia difícil de su
imprecisión” (Vaivén, 1986). A la mitad de una hoja: “Y perfumes
que se sueltan el pelo a media noche” (El corazón de la flauta,
1968). En una frase temblorosa: “El árbol que nunca alza el pie /
para que no se escape su sombra” (Copos de sol, 1984-87). Y en
momento lúcido: “Los sauces lloran por el advenimiento de la
claridad” (Cantos al sol que no se alcanza, 1961).
Plantear que Montes de Oca continuó siendo siempre poeticista es,
sin embargo, una afirmación reductivista y exagerada. El poeticismo
es sólo uno se los ingredientes que conforman la compleja
estructura de una poesía que recibió el influjo sustancial del
surrealismo y del barroquismo español, además del de Octavio Paz
y de muchos otros estímulos e incitaciones, todo ello reconstruido
dentro de un estilo personal e inconfundible.
Una última cosa: La lectura atenta de las metáforas, los hallazgos,
las condensaciones de Marco Antonio, independientemente del
sentido o falta de sentido de cada poema, nos habla de las
inquietudes existenciales, la concepción metafísica, la búsqueda de
un sentido de la vida que en veces se le escapa entre los dedos y la
vivencia de un erotismo que le estalla a flor de piel, que definen a
Montes de Oca como uno de los más extraordinarios poetas que ha
dado nuestra patria.
Hacia 1965, en su Fundación del entusiasmo, Montes de Oca me
puso la siguiente dedicatoria, muy típica de él: “A Enrique González
Rojo con la absoluta certeza de que nuestras manos podrían
saludarse a través del ojo de una aguja”. Convencido de que le
asiste en esto la razón, no puedo menos de sentirme orgulloso de
tender mi mano hacia la mano de una de las glorias de nuestra
lírica, y dejar testimonio de ello en este homenaje a mi amigo y gran
poeta Marco Antonio Montes de Oca.
Domingo 5 de abril de 2009.
También podría gustarte
- La poesía experimental: del concretismo a la actualidadDocumento134 páginasLa poesía experimental: del concretismo a la actualidadDiego Rodríguez Cubelli100% (1)
- José-Miguel Ullán. Órganos Dispersos. Lanzarote, 2000Documento68 páginasJosé-Miguel Ullán. Órganos Dispersos. Lanzarote, 2000romanlujan100% (1)
- Frank, Manfred - El Dios Venidero - Lecciones Sobre La Nueva MitologiaDocumento360 páginasFrank, Manfred - El Dios Venidero - Lecciones Sobre La Nueva MitologiaCarlos Rojas González100% (1)
- AnalisisliterarioDocumento12 páginasAnalisisliterariozander sanchez100% (1)
- Sobre AncetDocumento4 páginasSobre AncetGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Sobre AncetDocumento4 páginasSobre AncetGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- SoDocumento52 páginasSoDouglas KayseAún no hay calificaciones
- Zubiri PDFDocumento45 páginasZubiri PDFSivle Ogaitnas AcitagAún no hay calificaciones
- ButorDocumento3 páginasButorGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Planes de Estados Unidos para VenezuelaDocumento3 páginasCuáles Son Los Planes de Estados Unidos para VenezuelaGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Cinco y Una Ficciones - Mauricio Wacquez PDFDocumento27 páginasCinco y Una Ficciones - Mauricio Wacquez PDFGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Ancet SacreDocumento2 páginasAncet SacreGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Sobre AncetDocumento4 páginasSobre AncetGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- La Cosina de La EscrituraDocumento14 páginasLa Cosina de La EscrituramilianisAún no hay calificaciones
- Invisibles Triacc81ngulos de Muerte FL EbookDocumento164 páginasInvisibles Triacc81ngulos de Muerte FL EbookGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Dialnet ErosDemonicoYMujerDemonicaDiotimaDeMantinea 633277Documento0 páginasDialnet ErosDemonicoYMujerDemonicaDiotimaDeMantinea 633277Arturo Leonardo Antonio AliagaAún no hay calificaciones
- Paternalismo y Bien Común PDFDocumento0 páginasPaternalismo y Bien Común PDFPablo CastelliAún no hay calificaciones
- Ivantolgia PDFDocumento240 páginasIvantolgia PDFGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Mundo Torrido y Caribe Por Gabriel Jimenez Eman 0Documento260 páginasMundo Torrido y Caribe Por Gabriel Jimenez Eman 0Gonzalo Javier Ramirez Quintero100% (1)
- TD OROZCO ORTEGA Estanislao ManuelDocumento612 páginasTD OROZCO ORTEGA Estanislao ManuelGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Ceniza Son Los DíasDocumento64 páginasCeniza Son Los DíasTzadiAún no hay calificaciones
- Oraciones Luis Espinal SJDocumento32 páginasOraciones Luis Espinal SJFernando IanchinaAún no hay calificaciones
- Junio 20 Porque Llevo en MíDocumento3 páginasJunio 20 Porque Llevo en MíGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Antologia HectorRojasHerazoDocumento72 páginasAntologia HectorRojasHerazoVirginia MontoyaAún no hay calificaciones
- Eduardo Milán Sobre Marco Antonio Montes de OcaDocumento5 páginasEduardo Milán Sobre Marco Antonio Montes de OcaGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Ullan Chillida PDFDocumento22 páginasUllan Chillida PDFGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Alvarez Ortega CodigoDocumento62 páginasAlvarez Ortega CodigoGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Edoardo Sanguineti - Seis - Poemas - de - Libreto PDFDocumento6 páginasEdoardo Sanguineti - Seis - Poemas - de - Libreto PDFpaefes2270Aún no hay calificaciones
- En HAA #4Documento137 páginasEn HAA #4Gonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Lasantinomiasdelapoesíaespañolacontemporánea: La Poética de José-Miguel Ullán Como Desmontaje de La Historia LiterariaDocumento14 páginasLasantinomiasdelapoesíaespañolacontemporánea: La Poética de José-Miguel Ullán Como Desmontaje de La Historia LiterariaDeisy Rodriguez RaigozaAún no hay calificaciones
- Organizador Grafico N2Documento2 páginasOrganizador Grafico N2dayanigalindoAún no hay calificaciones
- Método DiaporemáticoDocumento12 páginasMétodo DiaporemáticoAlejandro Martin GodoyAún no hay calificaciones
- El Veneno de MorianaDocumento5 páginasEl Veneno de MorianaLucianaAún no hay calificaciones
- Que Significa Sara Con Z - Buscar Con GoogleDocumento1 páginaQue Significa Sara Con Z - Buscar Con GoogleMiguel Angel Vanegas HenaoAún no hay calificaciones
- Analisis Del General en Su LaberintoDocumento19 páginasAnalisis Del General en Su LaberintoFelipo1941Aún no hay calificaciones
- Literatura Del Modernismo y El PostDocumento4 páginasLiteratura Del Modernismo y El PostLizeth Alarcon LopezAún no hay calificaciones
- La Tia DanielaDocumento2 páginasLa Tia DanielaChemexAún no hay calificaciones
- Lenguaje ObraDocumento3 páginasLenguaje ObraRomer MelgarAún no hay calificaciones
- RESEÑADocumento4 páginasRESEÑAMarina RodríguezAún no hay calificaciones
- Material de JOSE SANTOS CHOCANODocumento3 páginasMaterial de JOSE SANTOS CHOCANORomaní RosarioAún no hay calificaciones
- Preguntas Semana 05Documento2 páginasPreguntas Semana 05Frank ChambersAún no hay calificaciones
- Guia 3 - Octavo - 2 SemestreDocumento12 páginasGuia 3 - Octavo - 2 SemestreJenifer ContrerasAún no hay calificaciones
- Organizador Visual Georgette y María SandovalDocumento1 páginaOrganizador Visual Georgette y María SandovalAngie BenitesAún no hay calificaciones
- 1 Vida Cotidiana en AtenasDocumento13 páginas1 Vida Cotidiana en AtenasAngella GiannottiAún no hay calificaciones
- La Iliada (Fragmento)Documento2 páginasLa Iliada (Fragmento)jxswph.hsfAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Malos Padres Que Hay en La BibliaDocumento2 páginasEjemplos de Malos Padres Que Hay en La BibliaFrancisco AcualAún no hay calificaciones
- The LandingDocumento1 páginaThe LandingJhbAún no hay calificaciones
- Soriano - Notas Introductorias (Guia Literatura Niños y Jovenes)Documento6 páginasSoriano - Notas Introductorias (Guia Literatura Niños y Jovenes)gramsci6676Aún no hay calificaciones
- Ramiro de Maeztu, escritor español de la Generación del 98Documento2 páginasRamiro de Maeztu, escritor español de la Generación del 98Mariana InsurrectaAún no hay calificaciones
- La Gratitud de Dos GigantesDocumento2 páginasLa Gratitud de Dos Gigantesdylan bernalAún no hay calificaciones
- La ambigüedad del lenguaje y la interpretación en El Libro de Buen AmorDocumento16 páginasLa ambigüedad del lenguaje y la interpretación en El Libro de Buen AmorMarta CoboAún no hay calificaciones
- Entrevista A Maximiliano BarrientosDocumento4 páginasEntrevista A Maximiliano BarrientosFernandoAún no hay calificaciones
- 6° Básico Plan Lector El Violinista de Los Brazos LargosDocumento2 páginas6° Básico Plan Lector El Violinista de Los Brazos LargosGuillermoriquelmeAún no hay calificaciones
- EVALUACION II DE COMUNICACION 4to. GRADODocumento4 páginasEVALUACION II DE COMUNICACION 4to. GRADOLUIS ALEXANDERAún no hay calificaciones
- La Fábrica de PalabrasDocumento6 páginasLa Fábrica de PalabrasAlex Guerra RamirezAún no hay calificaciones
- Ficciones Barrocas Una Lectura de Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, Onetti y Felisberto Hernández by Carlos GamerroDocumento155 páginasFicciones Barrocas Una Lectura de Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, Onetti y Felisberto Hernández by Carlos GamerroTomi Siac100% (1)
- Qué Es TeatroDocumento3 páginasQué Es Teatrofatima jazmin gutierrez esquivelAún no hay calificaciones
- 6B4 RefranesDocumento23 páginas6B4 RefranesNhatAnhTuAún no hay calificaciones
- Hipótesis de Sentido PDFDocumento2 páginasHipótesis de Sentido PDFJuanAún no hay calificaciones