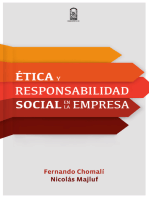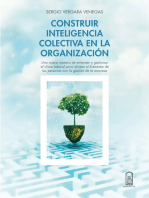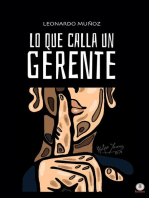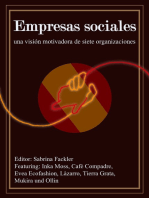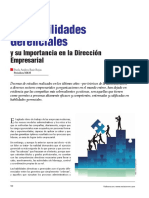Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fontrodona Argandoña 2011 Visión Panorámica de La Ética Empresarial PDF
Fontrodona Argandoña 2011 Visión Panorámica de La Ética Empresarial PDF
Cargado por
DavidAndrésDíezGómezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Fontrodona Argandoña 2011 Visión Panorámica de La Ética Empresarial PDF
Fontrodona Argandoña 2011 Visión Panorámica de La Ética Empresarial PDF
Cargado por
DavidAndrésDíezGómezCopyright:
Formatos disponibles
Una visión
panorámica de la
ética empresarial
A panoramic view of Business Ethics
Sócrates -que tenía la buena costumbre de hacer filosofía alrededor
12 de un buen vaso de vino- preguntaba una vez a sus contertulios:
“¿Qué os parece?, ¿qué es peor, cometer una injusticia o sufrirla?”.
Quienes departían con él, tomaron una postura que hoy calificaría-
Joan Fontrodona1 mos de análisis de costes y beneficios. Su argumentación fue más
Profesor y Director del o menos así: quien comete una injusticia es porque espera obtener
Departamento de Ética
Empresarial algún beneficio para sí mismo; en cambio, quien sufre una injusticia,
IESE Business School –
Universidad de Navarra no la busca directamente y lo único que obtiene son las consecuen-
cias negativas de esa situación. Así que contestaron: “Sócrates, es
fontrodona@iese.edu
peor sufrir una injusticia que cometerla”. A lo que Sócrates replicó:
“Pues os equivocáis: es peor cometer una injusticia que sufrirla. Y la
razón –añadió Sócrates- es que quien comete una injusticia se hace
una persona injusta”.
En esta escena reside la clave para entender qué significa la éti-
ca. A través de nuestras acciones no sólo hacemos cosas, sino que
además “nos hacemos” a nosotros mismos. Hay una serie de re-
sultados de nuestras acciones que quedan dentro de nosotros, que
van esculpiendo nuestra personalidad, y que nos convierten a cada
uno en la persona que somos. Estos resultados son menos percep-
Antonio Argandoña tibles que los resultados exteriores (las cosas que hacemos), pero
Profesor de Economía, a largo plazo tienen un impacto mucho más importante. Con nues-
Cátedra “la Caixa” de
Responsabilidad Social de tras decisiones y nuestras acciones nos hacemos injustos, egoístas,
la Empresa y Gobierno
Corporativo perezosos, crueles, desconfiados… y también leales, generosos,
IESE Business School – serviciales, comprensivos, ecuánimes, diligentes, y tantos otros cali-
Universidad de Navarra
ficativos que usamos para referirnos al modo de ser de cada uno. La
argandona@iese.edu
ética se ocupa de esto, de analizar las acciones humanas desde la
CÓDIGO JEL: Fecha de recepción: 16 de mayo de 2011. Fecha de aceptación: 17 de mayo de 2011.
M14
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
13
RESUMEN DEL ARTÍCULO
El artículo sirve de Introducción a un número especial de Universia Business Review sobre
ética de la empresa. La ética se ocupa de analizar las acciones humanas en tanto que a través
de esas acciones los seres humanos nos hacemos mejores o peores. Desde esta perspectiva,
la dimensión ética de la actividad empresarial y del trabajo profesional hay que verla como una
necesidad, más allá de que en determinados momentos esté más o menos de moda. Se plan-
tean algunas dificultades para una correcta comprensión de la ética empresarial: la falta de
sensibilidad por parte de las personas; el diseño de las organizaciones, que favorecen u obsta-
culizan el comportamiento ético; una reflexión sobre el papel de la empresa en la sociedad. El
artículo finaliza con una breve presentación de los artículos que componen este número.
EXECUTIVE SUMMARY
The paper is the introduction to Universia Business Review’s special issue on business ethics.
Ethics analyzes human actions as long as through these actions human beings become better
or worse persons. From this perspective, ethics is a necessity for business and professional
activity, beyond being in fashion in certain moments. The paper presents some difficulties for a
proper understanding of business ethics: the lack of sensibility in decision makers; the design
of the organizations, that favors or hinders the ethical behavior; a broad meaning of the role of
business in society. The paper finishes with a brief overview of the papers that compose the
special issue.
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Una visión panorámica de la ética empresarial
perspectiva de cómo a través de esas acciones los seres humanos
nos hacemos mejores o peores, y contribuimos a hacer mejores o
peores a los demás.
Uno puede preguntarse si hay espacio para la ética en la empre-
sa. Más allá de la recurrida broma de si la “ética de la empresa” no
será una contradicción en los términos, si entendemos la ética tal
como se entendía desde Sócrates, la respuesta no puede ser más
que afirmativa. Si a través de nuestras acciones “nos hacemos” a
nosotros mismos, nuestro trabajo profesional –en un contexto em-
presarial o asimilado- tiene intrínsecamente unida esta dimensión
ética. A través de nuestro trabajo no sólo hacemos cosas (diseña-
mos, producimos, distribuimos o vendemos determinados
A través de nuestro bienes y servicios), sino que nos hacemos a nosotros mis-
14 mos (desarrollamos nuestra personalidad), y contribuimos al
trabajo no sólo hacemos
desarrollo de la personalidad de los demás y al desarrollo de
cosas, sino que nos las sociedades donde actuamos. Nos pasamos muchas ho-
hacemos a nosotros ras de nuestra vida trabajando; más nos vale que tengamos
en cuenta cómo este tiempo afecta a nuestra forma de ser
mismos, y contribuimos
y pongamos los medios para que nos influya positivamente.
al desarrollo de la Y, además, como trabajamos siempre en relación con otros,
personalidad de los con nuestras acciones contribuimos también a hacerles me-
jores a ellos –y a la organización en que trabajamos. Aun-
demás y al desarrollo de
que la ética en la empresa no es sin más la suma de las
las sociedades conductas y valores de las personas que la forman, no cabe
donde actuamos duda de que no puede haber una empresa ética si las per-
sonas que la dirigen y que trabajan en ella no lo son. Y esto
vale para todos, sea cual sea su posición en la organización.
Advertir la dimensión ética de nuestro quehacer profesional y de la
actividad empresarial puede resultar obvio cuando nos paramos a
reflexionar sobre ello; pero esto no significa que sea fácil de percibir.
Hay verdades que pueden ser evidentes en sí mismas, pero no para
nosotros, en el momento y circunstancias en la que nos encontre-
mos. A veces estamos tan inmersos en nuestro trabajo, en cumplir
objetivos y en mejorar la cuenta de resultados que se nos olvidan
esos otros resultados que, al ser menos inmediatos, pueden pasar a
un segundo plano. Cuando vamos conduciendo un coche, quedar-
nos sin gasolina puede resultar un contratiempo (hay que parar, bus-
car la forma de llegar a una gasolinera, conseguir algo de gasolina,
volver al coche,…), pero el problema es más grave cuando el motor
se queda sin aceite, porque entonces no hay más solución que cam-
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Joan Fontrodona y Antonio Argandoña
biar el motor entero. Pues bien, en la empresa la gasolina son los
Palabras Clave
beneficios; el aceite es la ética. Estamos pendientes del depósito de Ética, ética de
gasolina –de los beneficios- y no advertimos que el aceite se puede la empresa,
responsabilidad social
estar acabando, hasta que de pronto el motor se bloquea y dice:
“hasta aquí hemos llegado”. Key Words
¿Qué circunstancias dificultan esa percepción de la importancia de Ethics, business
ethics, corporate
la ética en la actividad empresarial? La primera, como ya hemos di- social responsibility
cho, es la falta de sensibilidad hacia estas cuestiones. La realidad es
compleja y es preciso analizarla desde esa complejidad, sin simpli-
ficarla en exceso y sin olvidar ningún componente relevante de esa
realidad. Cualquier decisión empresarial –y, en general, cualquier
decisión humana- debe ser analizada desde una triple perspectiva:
en primer lugar, con criterios económicos, en términos de rentabili-
dad, riesgo, inversión, necesidades de fondos,…; en segundo lugar, 15
con criterios de aceptación personal y social, mirando si esa deci-
sión despierta el respaldo o el rechazo social, si uno mismo se sien-
te cómodo y a gusto llevándola a cabo,…; y, finalmente, con criterios
éticos, es decir, analizándola en términos de los principios y valores
éticos que están en juego.
No hay problemas éticos en la empresa: hay problemas que deben
ser analizados desde una triple dimensión: económica, de acepta-
ción personal o social, y de principios y valores éticos. Cuando una
decisión no se evalúa desde esa triple perspectiva, se corre el ries-
go de omitir un criterio importante y, por consiguiente, de tomar una
mala decisión por un análisis incompleto de la realidad.
Hegel decía que si la realidad no coincidía con sus ideas, peor para
la realidad. Hegel no podría haber sido un buen empresario. Si valo-
ramos la realidad de un modo que no se adecua a cómo la realidad
es, el problema será nuestro, no de la realidad. En el ámbito empre-
sarial, la presión por los resultados hace que la dimensión econó-
mica esté siempre presente y activa. El problema radica más bien
en olvidarse de las otras dos dimensiones. Eso no significa, natu-
ralmente, que en todas las decisiones empresariales la dimensión
ética sea relevante –si fuese así, tendríamos un serio problema; lo
que significa es que, cuando la dimensión ética es importante, suele
ser muy importante, y por tanto más nos vale que no olvidemos de
preguntarnos: además de ganar poco o mucho dinero, ¿estoy yendo
contra algún principio o valor ético?, ¿estoy cometiendo alguna in-
justicia?, ¿qué tipo de actitud –de aprendizaje- estoy provocando en
mi gente?, ¿contribuyo a mejorar la sociedad?... Un buen directivo
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Una visión panorámica de la ética empresarial
debe estar no sólo técnicamente preparado para llevar a cabo accio-
nes económicamente eficientes, sino también éticamente sensibili-
zado para actuar con sentido de responsabilidad personal y social.
Una segunda dificultad para colocar en su sitio la ética empresa-
rial es el diseño de las organizaciones. Aunque la ética tiene que
ver principalmente con las acciones humanas, y por tanto, con las
personas, éstas no actúan en un vacío, sino en un contexto social,
que influye en las acciones individuales. Según como las empresas
estén organizadas y diseñadas influirán –para bien o para mal- en
las personas. Las empresas no son entornos neutros. A través de
los sistemas de gestión que se diseñan, de las políticas que se es-
tablecen, de los objetivos que se marcan, de los incentivos que se
proponen,… se fomentan en las personas formas de actuar, apren-
16 dizajes y cambios. Es por tanto responsabilidad de quienes ocupan
tareas de dirección conocer qué acciones inducen a realizar en su
gente y, en consecuencia, qué tipo de personas están contribuyendo
a desarrollar. Decía Peter Drucker que las empresas, a través de los
bienes y servicios que ofrecen, crean a sus clientes. Pues bien, con
mayor motivo, las empresas crean a sus trabajadores y directivos, a
través de las decisiones y acciones que éstos llevan a cabo.
¿Cuántas veces habremos oído la frase de que “el activo más im-
portante de las empresas son sus empleados”? Si de verdad nos
creemos esta frase, ¿cómo es que las empresas hacen tan poco
para cuidar lo más importante de su activo más importante, es decir,
cuidar de que sus empleados crezcan como profesionales y como
personas? Las empresas tienen el derecho de decirles a sus em-
pleados cómo deben actuar cuando lo hacen en nombre de la em-
presa; pero tienen además el derecho y la obligación de darles for-
mación sobre estas cuestiones, y de crear entornos de trabajo que
favorezcan el crecimiento personal de la gente y que no promuevan
conductas inmorales.
Una tercera dificultad radica en la reflexión sobre el papel de la em-
presa en la sociedad. Durante tiempo se ha asumido, de un modo
acrítico, una visión “especializada” de la contribución de la empresa
a la mejora de la sociedad. Se entendía que, para que la sociedad
avance, cada uno debe aportar algo, y en el caso de la empresa, lo
que ésta debía aportar era la creación de valor económico. La visión
más extrema de esta postura es la que afirma que el objetivo último
de la empresa es maximizar el valor del accionista. Algunas elabora-
ciones posteriores han ampliado el marco del valor económico, con-
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Joan Fontrodona y Antonio Argandoña
siderando también el valor creado para otros stakeholders o grupos
de interés. Estas propuestas no significan necesariamente un cam-
bio de paradigma; en algunos casos lo que consiguen es hacer más
complejo el cálculo, pero sin abandonar la racionalidad estrictamen-
te económica que busca la satisfacción del propio interés, ya sea
supeditándolo todo al interés de una de las partes (el accionista),
ya sea buscando un cierto equilibrio entre el interés de las distintas
partes (otros stakeholders).
Frente a esta visión “especializada” en que la ética aparece sólo en
términos de cálculo de costes y beneficios (como la de los interlocu-
tores de Sócrates hace veintiséis siglos), es necesario proponer una
visión “holística” de la empresa, entendida como una comunidad de
personas que trabajan juntas, y que persiguen un objetivo suficien-
temente atractivo y amplio para implicar a todos los que participan 17
en su actividad. No hay que confundir el objetivo del conjunto con el
interés de cada una de las partes. Lo que nos une no es compartir
un mismo interés (ese fue el error de quienes quisieron utilizar las
stock-options para “alinear” los intereses de los directivos con los de
los accionistas), sino trabajar para un mismo objetivo, más amplio
que la creación de valor económico, ya sea para el accionista o para
los demás stakeholders.
Esta es la reflexión que está en el transfondo del debate sobre la
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Ésta ha sido, en las
últimas décadas, una moda. Algunos han visto en la RSE una cues-
tión de marketing o de relaciones públicas; para otros ha sido una
herramienta de negociación política. Algunos la han visto como un
gasto más o menos necesario, debido a una mayor sensibilidad so-
cial; otros, como una inversión que se puede recuperar en un plazo
más o menos corto de tiempo. Todas estas razones y motivaciones
pueden estar presentes y jugar un papel en el interés por la RSE.
Pero lo fundamental es ver la responsabilidad social como un requi-
sito moral que surge de una reflexión sobre el papel de la empresa
en la sociedad.
No hay que rasgarse las vestiduras por reconocer que muchas
empresas han empezado a interesarse por la RSE por razones
puramente coyunturales y cortoplacistas. Lo que hay que advertir
también es que, si las empresas no saben descubrir razones más
profundas para interesarse por estas cuestiones, acabarán por des-
animarse, porque se darán cuenta de que, si lo que les interesa es
la imagen, hay formas menos comprometidas de conseguir los mis-
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Una visión panorámica de la ética empresarial
mos resultados. En este sentido, la crisis nos ha venido bien: ha sido
como una de esas tormentas de verano que ayudan a refrescar el
ambiente.
La responsabilidad social, entendida como un compromiso moral de
la empresa en la construcción de una sociedad mejor, implica que
las empresas integren criterios de responsabilidad social en sus pro-
pias operaciones. La RSE correctamente entendida no va de repartir
beneficios entre iniciativas sociales y organizaciones no lucrativas
(la acción social es sólo una parte –y no la más importante- de la
RSE), sino de que las empresas introduzcan criterios socialmente
responsables en sus operaciones y procesos, atendiendo, además
de las cuestiones económico-financieras, a aspectos medioambien-
tales, sociales y éticos. La RSE bien entendida no consiste en cómo
18 se reparten los beneficios, sino en cómo se generan. Esa visión de
la responsabilidad social es difícilmente compatible con la visión
cortoplacista de una racionalidad estrictamente económica. Cuando
esto ocurre, se acaba por instrumentalizar la RSE y por crear un
gran escepticismo alrededor de ese tipo de iniciativas.
Este número especial de Universia Business Review no pretende
ser un manual de referencia sobre ética empresarial y Responsabi-
lidad Social de la Empresa. Pero sí hemos tratado, a través de las
distintas contribuciones, abarcar estos diversos aspectos a los que
conviene prestar atención para que la ética sea correctamente en-
tendida y tenga un impacto real en el mundo de la empresa.
Los dos primeros artículos sirven para presentar una visión general
de la ética empresarial. Antonio Argandoña lo hace desde el punto
de vista del individuo, y plantea la relación entre “la ética y la toma
de decisiones en la empresa”. Nos ayuda a entender que la ética
es necesaria, porque es una condición de equilibrio de la empresa,
que mira no ya a su rentabilidad a corto plazo, sino, sobre todo, a su
consistencia, es decir, a la mejora la capacidad de las personas para
tomar mejores decisiones.
Por su parte, Alexis Bañón, Manuel Guillén y Nataly Ramos se fi-
jan en las organizaciones como nivel de análisis. Se preguntan por
cómo cabe entender “la empresa ética y responsable” e identifican
diversos grados de sensibilización ética en las organizaciones. No
existe, afirman los autores, una dicotomía entre empresas éticas y
no éticas, sino una amplia gama de situaciones que van desde la
empresa no ética hasta la empresa éticamente excelente, pasando
por las empresas cumplidoras y las sensibilizadas. En el campo de
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Joan Fontrodona y Antonio Argandoña
la RSE, esto corresponde a varios niveles de compromiso con la
responsabilidad social, de modo que, finalmente, podemos identifi-
car combinaciones distintas de sensibilidad ética y compromiso res-
ponsable ante la sociedad.
Josep Mª Rosanas y Natalio Cugueró discuten el papel de los incen-
tivos en las organizaciones, como un caso concreto en que estos
dos niveles –individual y organizativo- se implican. En “La disfun-
cionalidad de los incentivos y la ética de los sistemas de control” se
preguntan qué tipos de sistemas de control y, consiguientemente,
qué tipo de incentivos ayudan a fomentar comportamientos éticos
en las empresas que favorezcan el desarrollo de personas íntegras,
comprometidas con la misión y los objetivos a largo plazo. Se incli-
nan por los incentivos “débiles”, que dejan más libertad a los agen-
tes pero, al mismo tiempo, les compromete más con esas conductas 19
éticas.
En los siguientes artículos entramos en la relación entre ética y res-
ponsabilidad social. Como introducción, David Bevan, en su artículo
“Business and Society: revisiting the issue of corporate responsibili-
ty”, plantea una revisión crítica de lo que entendemos por Respon-
sabilidad Social de la Empresa. Intentando dejar a un lado la carga
ideológica que pueda haber en el transfondo del debate sobre la
necesidad y conveniencia de la responsabilidad social, planeta un
enfoque de la responsabilidad que vaya más allá del plano organi-
zacional y de los argumentos que se apoyan en la eficiencia econó-
mica.
Los siguientes artículos abordan cuestiones más específicas rela-
cionadas con la RSE. En “Responsible consumerism and stakehol-
der marketing: building the virtous cycle of social responsability”,
N. Craig Smith y Elin Williams revisan los desarrollos recientes de
la ética del consumo: desde las prácticas de marketing discutibles,
denunciadas por los activistas sociales, pasando por la aportación
de la responsabilidad social y el “consumismo ético”, hasta llegar al
“consumismo responsable”, que ha obligado a las empresas a re-
visar sus prácticas y las de su cadena de valor. En este recorrido
se ve cómo el consumidor ha dejado de ser el sujeto pasivo de las
inquietudes morales de las organizaciones, para ser el promotor de
una nueva manera de entender la ética en las organizaciones y en
la sociedad.
Steven MacGregor y Joan Fontrodona abordan el papel de la RSE
en el ámbito de las pymes. Con la pregunta “Strategic CSR for
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Una visión panorámica de la ética empresarial
SMEs: paradox or possibility?” sugieren que la RSE puede servir a
las pymes como un elemento para ordenar sus actividades y para
definir su estrategia. A partir de los resultados de recientes investiga-
ciones, señalan algunos factores de éxito y algunos puntos a tener
en cuenta en esta relación entre RSE y estrategia en el ámbito de
las pymes.
Laura Hartman, Patricia Werhane y Kim Lane Clark dirigen su mi-
rada hacia el impacto de la empresa en la mejora de la sociedad,
con el caso particular de cómo las empresas pueden contribuir a
la erradicación de la pobreza. “Development, Poverty and Business
Ethics” señala que el primer paso para aliviar la pobreza global es un
cambio en los modelos mentales que se manejan en las empresas.
De este modo queda claro que la RSE tiene en su raíz última una
20 referencia ética, y que no es sólo un conjunto de técnicas y procesos
más o menos eficientes y complejos, sino, sobre todo, un modo dis-
tinto de plantear el papel de las empresas en la sociedad, que permi-
te afrontar “los problemas de siempre” desde una mirada diferente.
La ética no es una ciencia teórica, sino práctica. Ya Aristóteles se
refería al ejemplo de las personas virtuosas como vía para conocer
en qué consiste la virtud. Por ello, los dos últimos artículos de esta
selección recogen casos prácticos. José Antonio Segarra presenta
en “La Fageda: Otra empresa es posible” el caso de una empresa
con una profunda vocación social, centrada en la integración de dis-
minuidos psíquicos y mentales en la comarca de La Garrotxa, en
Girona. La Fageda combina una sólida cultura empresarial con un
notable resultado económico que es a la vez la prueba del éxito del
modelo y la garantía de su continuidad.
Finalmente, Ricardo Murcio recoge en “El desarrollo de la comuni-
dad como fin último de la empresa en Latinoamérica” la experiencia
del Grupo La Norteñita en Ciudad Cuauhtémoc, en México, dedi-
cado inicialmente a la producción agrícola, con la clara voluntad de
crear valor y de contribuir al desarrollo de las comunidades indíge-
nas locales. De esta forma se ve cómo la disyuntiva ente servicio a
la sociedad y rentabilidad económica es más teórica que real, y que
ambos resultados pueden –y deben- darse al mismo tiempo.
A la vista de las distintas contribuciones se puede constatar como
la ética empresarial (y la RSE, que se deriva de ella) es un campo
amplio y variado. Diríamos, en lenguaje actual, que es un campo
transversal, porque, de alguna forma, aparece en todos los aspectos
operativos y de negocio de la empresa.
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
Joan Fontrodona y Antonio Argandoña
Desde nuestro papel como editores invitados de este número esto
tiene un riesgo evidente, puesto que han quedado más temas fue-
ra que dentro, y, por tanto, las reacciones sobre por qué no se ha
tratado este asunto o aquel otro pueden ser más numerosas que
los comentarios a los artículos presentados. En todo caso, vaya por
delante nuestro agradecimiento a los responsables de la revista por
habernos encomendado esta tarea; a los autores de los artículos,
que han aceptado acompañarnos en esta aventura; y a los lectores,
por dedicarnos su tiempo.
Esperamos, a través de los textos que aquí se presentan, cumplir
con nuestros objetivos de aumentar la sensibilización hacia estas
cuestiones, animar a las empresas a crear entornos que faciliten el
comportamiento ético de sus empleados, y alentarles a contribuir a
la construcción de una sociedad mejor. 21
NOTAS
1. Autor de contacto: IESE Business School; Universidad de Navarra; Avd. Pearson, 28,
08034. Barcelona; España.
UNIVERSIA BUSINESS REVIEW | segundo trimestre 2011 | ISSN: 1698-5117
También podría gustarte
- Contestacion de La Demanda Acción ReivindicatoriaDocumento4 páginasContestacion de La Demanda Acción Reivindicatorializbeth100% (3)
- Ética y responsabilidad social en la empresaDe EverandÉtica y responsabilidad social en la empresaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Construir inteligencia colectiva en la organización: Una nueva manera de entender y gestionar el clima laboral para alinear el bienestar de las personas con la gestión de la empresaDe EverandConstruir inteligencia colectiva en la organización: Una nueva manera de entender y gestionar el clima laboral para alinear el bienestar de las personas con la gestión de la empresaAún no hay calificaciones
- Ensayo La Dimensión Ética de La Empresa de Fernando SavaterDocumento6 páginasEnsayo La Dimensión Ética de La Empresa de Fernando SavaterKari MosqueraAún no hay calificaciones
- Etica ProfesionalDocumento12 páginasEtica ProfesionalElida CanteroAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Del Individuo Hacia La OrganizaciónDocumento3 páginasLa Responsabilidad Del Individuo Hacia La OrganizaciónAndrés Felipe González GarcíaAún no hay calificaciones
- 1er Vcuaderno de ÉticaDocumento44 páginas1er Vcuaderno de ÉticaCamilo GirónAún no hay calificaciones
- (Ross Jeffries) Secretos - De.la - Seduccion.veloz DescodificadoDocumento38 páginas(Ross Jeffries) Secretos - De.la - Seduccion.veloz Descodificadojamesdj8891433% (3)
- Ley 439 Código Procesal Civil BolivianoDocumento161 páginasLey 439 Código Procesal Civil BolivianoFlor de Loto100% (1)
- La Ética Como Creación de Valor en La EmpresaDocumento4 páginasLa Ética Como Creación de Valor en La EmpresaKev Garcia AlvarezAún no hay calificaciones
- Actividad No 09 Etica ProfesionalDocumento8 páginasActividad No 09 Etica ProfesionalJohns HernandezAún no hay calificaciones
- Ensayo - Una Vision Panoramica de La Etica EmpresarialDocumento6 páginasEnsayo - Una Vision Panoramica de La Etica EmpresarialAlvaro berdugoAún no hay calificaciones
- Ensayo Etica Empresas Javier Melo RomoDocumento5 páginasEnsayo Etica Empresas Javier Melo RomojavierAún no hay calificaciones
- ÉticaYResponsabilidasd RaúlOM 1ADocumento5 páginasÉticaYResponsabilidasd RaúlOM 1ARaúl MD IluAún no hay calificaciones
- ENSAYO DE LA ÉTICA EMPRESARIAL Por Josué CoverDocumento5 páginasENSAYO DE LA ÉTICA EMPRESARIAL Por Josué CoverJosué CoverAún no hay calificaciones
- Caso Práctico Etica PDocumento10 páginasCaso Práctico Etica PValentina ROJAS RIOSAún no hay calificaciones
- Etica TrabajoDocumento5 páginasEtica Trabajoanon_553082135Aún no hay calificaciones
- Freeman, E. (2005) - Ética y Negocios (Entrevista)Documento3 páginasFreeman, E. (2005) - Ética y Negocios (Entrevista)Daniel RodriguezAún no hay calificaciones
- Ensayo Etica EmpresarialDocumento5 páginasEnsayo Etica EmpresarialisbelAún no hay calificaciones
- El Papel de La Ética en Las ProfesionesDocumento5 páginasEl Papel de La Ética en Las ProfesionesjosemezaespinozaAún no hay calificaciones
- 8-1-16 ¿Qué Es La Ceguera Ética y Por Qué Se Produce? - El Blog de Albert Vilariño (20160108)Documento1 página8-1-16 ¿Qué Es La Ceguera Ética y Por Qué Se Produce? - El Blog de Albert Vilariño (20160108)Albert Vilariño AlonsoAún no hay calificaciones
- El Estado de La Gestión Ética en Nuestras OrganizacionesDocumento54 páginasEl Estado de La Gestión Ética en Nuestras OrganizacionesComunicarSe-ArchivoAún no hay calificaciones
- Relación de La Ética Empresarial y La Responsabilidad Social Empresarial Con El Respeto A La PersonaDocumento4 páginasRelación de La Ética Empresarial y La Responsabilidad Social Empresarial Con El Respeto A La PersonaGenesii PerezAún no hay calificaciones
- Valores Éticos y Morales en La Empresa ActualDocumento31 páginasValores Éticos y Morales en La Empresa ActualDiegoUribeAlfaroAún no hay calificaciones
- EP05 - Lectura 1.2 Panorama de Accion Profesional.Documento11 páginasEP05 - Lectura 1.2 Panorama de Accion Profesional.Carlos Macedo0% (1)
- La Etica en La Empresa y Estrategias para Tomar DecisionesDocumento6 páginasLa Etica en La Empresa y Estrategias para Tomar Decisionescesar290464Aún no hay calificaciones
- Etica de La CoherenciaDocumento2 páginasEtica de La CoherenciaAyde GuerreroAún no hay calificaciones
- Mitos de EticaDocumento8 páginasMitos de EticaBrad ClarkAún no hay calificaciones
- Tema 1 RHRSCDocumento23 páginasTema 1 RHRSCvanessaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Histórico de La Ética EmpresarialDocumento4 páginasDesarrollo Histórico de La Ética EmpresarialAna Betty HoyosAún no hay calificaciones
- Desarrollo Histórico de La Ética EmpresarialDocumento4 páginasDesarrollo Histórico de La Ética EmpresarialAna Betty HoyosAún no hay calificaciones
- Etica y Responsabilidad SocialDocumento26 páginasEtica y Responsabilidad SocialRoger Santiago Santa Cruz MontañezAún no hay calificaciones
- Capacidad AdaptativaDocumento29 páginasCapacidad AdaptativaLuis QuevedoAún no hay calificaciones
- FASE I Ética Empresarial, Responsabilidad Social y Bienes ComunicativosDocumento7 páginasFASE I Ética Empresarial, Responsabilidad Social y Bienes ComunicativosAlexandra Pérez rangelAún no hay calificaciones
- Ética de La Empresa - Por Adela Cortina Orts - Comunidad de EmprendedoresDocumento7 páginasÉtica de La Empresa - Por Adela Cortina Orts - Comunidad de EmprendedoresNolo AlbelaAún no hay calificaciones
- Dirección General - 1 ParcialDocumento24 páginasDirección General - 1 ParcialSharon PekerAún no hay calificaciones
- La Etica en La AdministracionDocumento34 páginasLa Etica en La AdministracionCintyaBurnesAún no hay calificaciones
- Características de La Empresa Como Comunidad de Personas.Documento2 páginasCaracterísticas de La Empresa Como Comunidad de Personas.Alba SánchezAún no hay calificaciones
- Ética de La Empresa Socialmente Responsable (Autoguardado) (Autoguardado) (Autoguardado)Documento37 páginasÉtica de La Empresa Socialmente Responsable (Autoguardado) (Autoguardado) (Autoguardado)Meta-odos CienciasAún no hay calificaciones
- Etica EmpresarialDocumento8 páginasEtica EmpresarialAnni AcostaAún no hay calificaciones
- La Ética en Las Empresas de HoyDocumento2 páginasLa Ética en Las Empresas de HoyRoger MQAún no hay calificaciones
- Trabajo Etica Entrega Semana 4Documento6 páginasTrabajo Etica Entrega Semana 4natalia50% (2)
- Etica Profesional Juan Jose Tarea Grupal Segundo ParcialDocumento6 páginasEtica Profesional Juan Jose Tarea Grupal Segundo ParcialcinthiaAún no hay calificaciones
- Etica de La Empresa Adela Cortina OrtsDocumento11 páginasEtica de La Empresa Adela Cortina OrtsJosé José Tun CaoAún no hay calificaciones
- Responsabilidad SocialDocumento2 páginasResponsabilidad Socialjhoanrestrepo1996Aún no hay calificaciones
- Grse U3 Ea Altr.Documento5 páginasGrse U3 Ea Altr.alma100% (1)
- Etica ProfesionalDocumento5 páginasEtica ProfesionalWon SongAún no hay calificaciones
- Etica Empresarial MonografiaDocumento13 páginasEtica Empresarial MonografiaGuiancarlo Castro BernalAún no hay calificaciones
- 12 Sesion Aplicación de La Etica A La Empresa NEWDocumento41 páginas12 Sesion Aplicación de La Etica A La Empresa NEWJOSE FELIPE MEDINA ARBOLEDAAún no hay calificaciones
- La Ética Profesional en La AdministraciónDocumento9 páginasLa Ética Profesional en La AdministraciónInocencio De La CabadaAún no hay calificaciones
- Ensayo Etica CorporacionDocumento15 páginasEnsayo Etica CorporacionDiana Paola Henriquez VelandiaAún no hay calificaciones
- Cortina Adela-Etica de La Empresa-ConferenciaDocumento11 páginasCortina Adela-Etica de La Empresa-ConferenciaRoberto HenríquezAún no hay calificaciones
- A#9INCCDocumento6 páginasA#9INCCMaria Guadalupe Torres80% (5)
- Relación Entre La Ética y La RSEDocumento6 páginasRelación Entre La Ética y La RSEAna María García RíosAún no hay calificaciones
- 1 Desafio EticoDocumento6 páginas1 Desafio EticoIan MedinaAún no hay calificaciones
- Tarea 2 ADMIDocumento9 páginasTarea 2 ADMILeonardo ZentenoAún no hay calificaciones
- DPCC 5° EXP. 6 RURAL Sesion 4Documento3 páginasDPCC 5° EXP. 6 RURAL Sesion 4SamaelSamael100% (1)
- Dilemas Eticos en Trabajo Social - Trabajo FinalDocumento3 páginasDilemas Eticos en Trabajo Social - Trabajo FinalLeidy PedrazaAún no hay calificaciones
- RHRSC01Documento21 páginasRHRSC01evaAún no hay calificaciones
- Resumen de Mentalidad fuera de la caja de The Arbinger InstituteDe EverandResumen de Mentalidad fuera de la caja de The Arbinger InstituteCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- Empresas sociales: una visión motivadora de siete organizacionesDe EverandEmpresas sociales: una visión motivadora de siete organizacionesAún no hay calificaciones
- El trabajo de tu vida: 8 casos de éxito de emprendimiento socialDe EverandEl trabajo de tu vida: 8 casos de éxito de emprendimiento socialAún no hay calificaciones
- 1 Principales Factores de Formación Familiar en El Desarrollo de Las Habilidades Gerenciales de Los Administradores de EmpresasDocumento4 páginas1 Principales Factores de Formación Familiar en El Desarrollo de Las Habilidades Gerenciales de Los Administradores de Empresasjamesdj88914100% (1)
- Las Habilidades GerencialesDocumento12 páginasLas Habilidades Gerencialesdoyle106Aún no hay calificaciones
- Como Elaborar Un Flujo de CajaDocumento31 páginasComo Elaborar Un Flujo de CajaIngrid MarchanAún no hay calificaciones
- El Arte de Hablar Bien y Con PersuasiónDocumento98 páginasEl Arte de Hablar Bien y Con Persuasiónjamesdj88914Aún no hay calificaciones
- Procedimiento para LicitarDocumento6 páginasProcedimiento para Licitarjamesdj88914Aún no hay calificaciones
- Dermatitis en Cuero CabelludoDocumento11 páginasDermatitis en Cuero Cabelludojamesdj88914Aún no hay calificaciones
- Apersonamiento Vario Domicilio Procesal y Pido CopiasDocumento2 páginasApersonamiento Vario Domicilio Procesal y Pido CopiasDanny Panoccatito100% (2)
- Cartel de Valores y Actitudes 2016Documento1 páginaCartel de Valores y Actitudes 2016GerverPinoAún no hay calificaciones
- Autorización MenoresDocumento1 páginaAutorización MenoresTeresa MartinAún no hay calificaciones
- El Trabajo Social FamiliarDocumento2 páginasEl Trabajo Social FamiliarAngie Ovalle ValbuenaAún no hay calificaciones
- Pezo Roncal Cecilia Bien Juridico PDFDocumento166 páginasPezo Roncal Cecilia Bien Juridico PDFKevinAún no hay calificaciones
- Organismo JudicialDocumento24 páginasOrganismo JudicialMarialis SaracciniAún no hay calificaciones
- CONCLUSIONESDocumento1 páginaCONCLUSIONESFredi MatuteAún no hay calificaciones
- Test y Manual de Aplicacion Disc MedioDocumento11 páginasTest y Manual de Aplicacion Disc MediopaulamartinezaAún no hay calificaciones
- Guia #1 Filosofia 10° IIP ModuloDocumento11 páginasGuia #1 Filosofia 10° IIP Modulomelody amador castroAún no hay calificaciones
- EmpowermwntDocumento7 páginasEmpowermwntMario JiménezAún no hay calificaciones
- Elementos JurídicosDocumento5 páginasElementos JurídicosAltair CristianAún no hay calificaciones
- Educación y Etica para Una Ciudadanía CosmopolitaDocumento3 páginasEducación y Etica para Una Ciudadanía Cosmopolitakatherine soto barretoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Utilidad de La ÉticaDocumento20 páginasEnsayo Sobre La Utilidad de La ÉticaSeymour MendozaAún no hay calificaciones
- Contrato 3 Lotes LuciaDocumento2 páginasContrato 3 Lotes LuciaCarlitos PiconAún no hay calificaciones
- Valores, Informe AcadémicoDocumento6 páginasValores, Informe AcadémicoLuis RosilloAún no hay calificaciones
- Los 7 Códigos Andinos QerosDocumento2 páginasLos 7 Códigos Andinos QerosPopolvu Upanishad75% (4)
- Trabajador Autorizado CualificadoDocumento1 páginaTrabajador Autorizado CualificadoRAUL GARCIA LOPEZAún no hay calificaciones
- Corte Constitucional de Colombia - Sentencia T-363-16Documento61 páginasCorte Constitucional de Colombia - Sentencia T-363-16Ileana Rojas RomeroAún no hay calificaciones
- Consulta de Texto para Conceptos de Cultura y Diversidad CulturalDocumento5 páginasConsulta de Texto para Conceptos de Cultura y Diversidad CulturalDylansSCAún no hay calificaciones
- Ilide - Info Tu Poder Invisible La Abundancia PRDocumento63 páginasIlide - Info Tu Poder Invisible La Abundancia PRjavierAún no hay calificaciones
- Ecomusicología. Glosario de Palabras ClavesDocumento8 páginasEcomusicología. Glosario de Palabras ClavesfelipeAún no hay calificaciones
- Contrato de Obra A Precio AlzadoDocumento7 páginasContrato de Obra A Precio AlzadoFidel Villarreal rodriguezAún no hay calificaciones
- Acto de Venta de Inmueble Bajo Firma Privada 1Documento1 páginaActo de Venta de Inmueble Bajo Firma Privada 1Cyv TecnologiaAún no hay calificaciones
- Absolucion de Demanda de TeneciaDocumento9 páginasAbsolucion de Demanda de TeneciaCANDIDAAún no hay calificaciones
- Modelo de SaludDocumento4 páginasModelo de SaludCarlos UrkisAún no hay calificaciones
- La Meritocracia No Es Lo Que PareceDocumento4 páginasLa Meritocracia No Es Lo Que ParecePaula DiazAún no hay calificaciones
- Anexo 3 - Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-34Documento3 páginasAnexo 3 - Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-34prueba errorAún no hay calificaciones
- Dia de Las MadresDocumento2 páginasDia de Las MadresCristian GomezAún no hay calificaciones