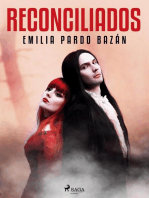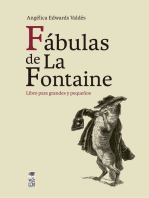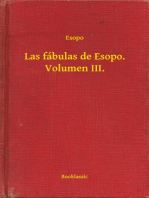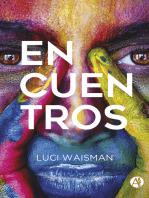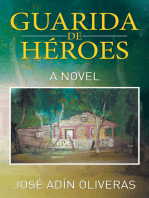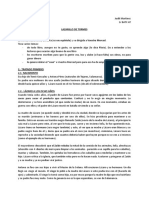Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Nacimiento de Las Mariposas
Cargado por
Nikki080 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
60 vistas3 páginasTítulo original
El nacimiento de las mariposas.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
60 vistas3 páginasEl Nacimiento de Las Mariposas
Cargado por
Nikki08Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
El nacimiento de las mariposas
Hace muchos, muchísimos años, una numerosa familia de orugas se
trasladó hasta una plantita de lechuga que crecía en la granja de un
señor que se llamaba José.
Estaban a punto de empezar el banquete con aquel delicioso manjar
(para las orugas la lechuga es como para nosotros un helado de nata y
chocolate), cuando llegó José. El granjero, cuando vio a aquellos
miserables seres que se arrastraban y que se disponían a comerse su
lechuga, dejándole sólo algún resto agujereado, se enfadó y, sin
pensarlo demasiado, se abalanzó para exterminarlos. Mientras las
orugas, ignorantes, se comían la lechuga y el hortelano José pensaba en
la manera de suprimirlas de un solo golpe, vio, en los aledaños del
huerto, a un viejo pordiosero. Era un hombre muy pobre, que no tenía
absolutamente nada, excepto los harapos que llevaba. No tenía casa,
no tenía dinero, no tenía ningún objeto personal, ni siquiera una
maquinilla para quitarse la barba, y no tenía medios para desplazarse,
ni siquiera una bicicleta. Sólo tenía nombre: Romero. Romero miró a
José, después miró a las orugas y comprendió la intención del
hortelano. No hubiera sabido decir por qué, pero, de repente, sintió
una compasión infinita por aquellas pobres criaturas, pobres como él,
sobre las que estaba a punto de caer la ira del hortelano. Se armó de
valor, se acercó al hombre y le dijo:
“Soy un mendigo y te pido una limosna. Regálame estas orugas.
Dámelas a mí que no tengo nada”.
En un primer momento, José le miró, le escuchó sorprendido y, cuando
oyó la modesta petición, decidió contentar al mendigo. Había matado
dos pájaros de un tiro: se había librado de las orugas, sin ni siquiera
haberse molestado en matarlas, y había tenido un gesto de
generosidad. Y los gestos de generosidad, él lo sabía bien, antes o
después, le pagarían con intereses.
“Muy bien”, dijo José a Romero. “Cógelas todas”.
Romero, con gran delicadeza, cogió entre sus sucios dedos a toda la
familia de orugas y se alejó de la huerta, dando las gracias al hortelano.
Tenía hambre y la garganta seca, pero nunca le hubiera pasado por la
mente pedir alguna cosa para él. Lo único que quería en aquel
momento era salvar a las orugas. Metió a sus nuevas y singulares
amigas en uno de los muchos bolsillos de su maltrecha camisa y se
dirigió hacia el pueblo. Era día de mercado y Romero debía aprovechar
aquella ocasión para conseguir un poco de dinero. Tendía la mano a la
gente que pasaba entre las paradas del mercado para comprar vasijas,
retales, fruta o dulces. Nada de nada. Nadie abrió el bolsillo para
ayudarle. Entonces, desesperado, pensando que ni siquiera ese día
conseguiría aplacar su hambre, decidió hacer una acción horrible: robar
un trozo de seda coloreada de una de las paradas del mercado. Y así lo
hizo. Alargó la mano, cogió rápidamente un gran trozo de tela, brillante
y preciosa, y se fue corriendo. Sin embargo, el propietario de la tienda
se dio cuenta de la maniobra y gritando con mucha rabia empezó a
perseguirle. Romero corrió muchísimo, corrió con todas sus fuerzas y
consiguió llegar al bosque que se encontraba en los aledaños del
pueblo. Se adentró entre los árboles, sintiendo cómo las piernas se le
doblaban a causa del esfuerzo. Se tiró al suelo, apretando entre los
dedos el pedazo de seda a cambio del cual esperaba conseguir una
buena comida y, después, vencido por el cansancio, se durmió. Pero el
comerciante había decidido no abandonar tan fácilmente su prenda:
quería alcanzar al ladrón, entregarlo a la justicia y recuperar la tela.
Mientras Romero dormía agotado, el comerciante llegó al bosque y,
chillando por la rabia que tenía en el cuerpo, continuó buscándolo.
Entonces, las orugas salieron del bolsillo de su salvador (había robado,
es cierto, pero también les había salvado la vida) y pensaron en pagarle
su deuda. Si pudieran esconder la tela, Romero estaría salvado. El
comerciante no encontraría la prenda y no le podrían acusar de nada.
Pero, ¿cómo lo podían conseguir? A la oruga más vieja se le ocurrió una
idea, que convenció a las demás. Todas juntas, febrilmente, empezaron
a morder la tela, reduciéndola a muchos minúsculos trocitos de tela.
Después, cada una de ellas se puso un par de trozos sobre la espalda,
para llevarlos lejos de Romero, en un lugar en el que el comerciante no
las pudiera encontrar, ni relacionarlas con el trozo de tela que le habían
robado. Empezaron a arrastrarse llevando en la espalda los trocitos de
tela, pero pronto se dieron cuenta de que no podían hacer un camino
tan largo. Eran muy pequeñas y débiles, y la seda, aunque ligera, era
demasiado pesada para ellas. Una tristeza infinita les invadió el
corazón: no podrían saldar su deuda, no podrían salvar a su amigo. La
oruga más vieja miró hacia arriba e invocó:
“¡Viento, amable viento, ayúdanos!”.
El viento tuvo compasión de las orugas generosas y llenas de buena
voluntad. Sopló amablemente, pero vigoroso hasta levantarlas del
suelo, para empujarlas lejos. Lo cuerpos de las orugas se movían en el
aire y sobre sus espaldas se desplegaban los trocitos de tela. Era un
espectáculo precioso. Al viento le entusiasmó este maravilloso
revoloteo. Le gustó tanto que fundió los trocitos de tela sobre el dorso
de las orugas. Así, nacieron las mariposas. Y Romero, por supuesto,
quedó a salvo.
También podría gustarte
- El Nacimiento de Las Mariposas CuentoDocumento3 páginasEl Nacimiento de Las Mariposas CuentoGIULIANAAún no hay calificaciones
- Fábulas de La Fontaine: Libro para grandes y niñosDe EverandFábulas de La Fontaine: Libro para grandes y niñosAún no hay calificaciones
- Fabula Tarea de CrisDocumento4 páginasFabula Tarea de CrisManuelAún no hay calificaciones
- El Honrado LeñadorDocumento4 páginasEl Honrado LeñadorGeovanny García FiliánAún no hay calificaciones
- FABULASDocumento21 páginasFABULASjulia bello estradaAún no hay calificaciones
- Cuentos y MoralejasDocumento23 páginasCuentos y MoralejasNohemiAún no hay calificaciones
- Gabriela ConiDocumento7 páginasGabriela ConiJulian AmbrogioAún no hay calificaciones
- El Deseo Del PastorDocumento16 páginasEl Deseo Del PastorPoli San MartínAún no hay calificaciones
- El Asno Con Piel de LeónDocumento6 páginasEl Asno Con Piel de LeónJuliánAún no hay calificaciones
- Caperucita y Las AvesDocumento12 páginasCaperucita y Las AvesRomer HGAún no hay calificaciones
- El Asno Con Piel de León (Tarea Semana III)Documento6 páginasEl Asno Con Piel de León (Tarea Semana III)Yeiro De LimaAún no hay calificaciones
- FabulasDocumento7 páginasFabulasmiltypablitoAún no hay calificaciones
- Compilación de Cuentos InfantilesDocumento15 páginasCompilación de Cuentos InfantilesViridiana MalpicaAún no hay calificaciones
- Las Hormgas y El TesoroDocumento8 páginasLas Hormgas y El TesoroAndrea ParragaAún no hay calificaciones
- El Asno Con Piel de LeónDocumento6 páginasEl Asno Con Piel de LeónRodica NastaseAún no hay calificaciones
- Cuento El Socio de Juan BoschDocumento19 páginasCuento El Socio de Juan BoschFátima BatistaAún no hay calificaciones
- Act de Comprension LectoraDocumento61 páginasAct de Comprension LectoraEly JasvheAún no hay calificaciones
- Cuento Corto Del AdivinoDocumento7 páginasCuento Corto Del AdivinoEdward RafaelAún no hay calificaciones
- El hombre del sombrero: Las desventuras, más que aventuras, del hombre del sombrero de copaDe EverandEl hombre del sombrero: Las desventuras, más que aventuras, del hombre del sombrero de copaAún no hay calificaciones
- Los caminos de Bastiat: No basta una vida para llegarDe EverandLos caminos de Bastiat: No basta una vida para llegarCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cuentos MaravillososDocumento57 páginasCuentos MaravillososOrellana Mary BonillaAún no hay calificaciones
- Julio Tarea 3Documento8 páginasJulio Tarea 3Miguela Pérez VásquezAún no hay calificaciones
- La Historia Del EspantapájarosDocumento3 páginasLa Historia Del EspantapájarosAppledFreezeeAún no hay calificaciones
- Cuento de Ricitos de OroDocumento10 páginasCuento de Ricitos de OroJonathan RocaAún no hay calificaciones
- El Último Tiro (Antes, La Hormiga de Oro)Documento6 páginasEl Último Tiro (Antes, La Hormiga de Oro)Inocencio Soto CardozoAún no hay calificaciones
- Cuento Con CitaDocumento5 páginasCuento Con Citajose manuel tdAún no hay calificaciones
- Jhonatan ChaiñaDocumento6 páginasJhonatan ChaiñaFranchesco GasparAún no hay calificaciones
- FabulasDocumento13 páginasFabulasVan3 FloresAún no hay calificaciones
- 10 Fabulas y LeyendasDocumento10 páginas10 Fabulas y LeyendasAndrea Elizabeth Barrera BermudezAún no hay calificaciones
- Fabulas CortasDocumento4 páginasFabulas CortasCompuSalcedoAún no hay calificaciones
- LazarilloDocumento8 páginasLazarilloSheila RodriguezAún no hay calificaciones
- La Dama de RojoDocumento4 páginasLa Dama de RojoAna Peña Gr100% (2)
- CuentosDocumento5 páginasCuentosMarcosAún no hay calificaciones
- El Duende de Las LágrimasDocumento4 páginasEl Duende de Las LágrimasNikki08Aún no hay calificaciones
- El Gran SapoDocumento2 páginasEl Gran SapoNikki08Aún no hay calificaciones
- El Canto Del RuiseñorDocumento3 páginasEl Canto Del RuiseñorNikki08Aún no hay calificaciones
- Limpieza Espiritual de LimitacionesDocumento5 páginasLimpieza Espiritual de LimitacionesNikki08Aún no hay calificaciones
- Las Hadas de La VerdadDocumento3 páginasLas Hadas de La VerdadNikki08Aún no hay calificaciones
- La Historia de La OcaDocumento3 páginasLa Historia de La OcaNikki08Aún no hay calificaciones
- El Nacimiento de Las MariposasDocumento3 páginasEl Nacimiento de Las MariposasNikki08Aún no hay calificaciones
- El Canto Del RuiseñorDocumento3 páginasEl Canto Del RuiseñorNikki08Aún no hay calificaciones
- El Canto Del RuiseñorDocumento3 páginasEl Canto Del RuiseñorNikki08Aún no hay calificaciones
- El Duende de Las LágrimasDocumento4 páginasEl Duende de Las LágrimasNikki08Aún no hay calificaciones
- Carta Menu Café CortezDocumento1 páginaCarta Menu Café CortezsanchezsaraandreaAún no hay calificaciones
- LDP Comerciantes SIX 1 Julio 2022Documento2 páginasLDP Comerciantes SIX 1 Julio 2022Raul Juárez GómezAún no hay calificaciones
- ANOMÍADocumento17 páginasANOMÍAFelipe Mel100% (1)
- Guía de PorcionesDocumento2 páginasGuía de PorcionesDavid Humberto Betancourt PalaciosAún no hay calificaciones
- Act - de ProyectoDocumento8 páginasAct - de ProyectoLorena MéndezAún no hay calificaciones
- FORMAS DE PREPARACION Semana 3Documento16 páginasFORMAS DE PREPARACION Semana 3Andres Jesus Tito FloresAún no hay calificaciones
- Catálogo Mazzoni - CalemiDocumento13 páginasCatálogo Mazzoni - CalemiCalemiAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Programación LinealDocumento2 páginasEjercicios de Programación LinealJoseAún no hay calificaciones
- Cenas SaludablesDocumento2 páginasCenas SaludablesAnnett RodriguezAún no hay calificaciones
- Brochure Infantiles 9.0Documento9 páginasBrochure Infantiles 9.0DEBORAAún no hay calificaciones
- TATIANOFFDocumento11 páginasTATIANOFFLiena CorchoAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Campo CoctelDocumento3 páginasCuaderno de Campo CoctelAnaiz Bustamante RomeroAún no hay calificaciones
- L. Preposición, Conjunción y El AdverbioDocumento23 páginasL. Preposición, Conjunción y El AdverbioGiordan YufraAún no hay calificaciones
- El Semen Como Ingrediente para Platos de Alta CocinaDocumento3 páginasEl Semen Como Ingrediente para Platos de Alta CocinadubraAún no hay calificaciones
- Lista de Productos 2Documento30 páginasLista de Productos 2Santiago Toro cadavidAún no hay calificaciones
- Dieta3 - Mariana Aguilar ParraDocumento4 páginasDieta3 - Mariana Aguilar ParraDe Alonso AlaiaAún no hay calificaciones
- Manual Freidora 10lt OsterDocumento32 páginasManual Freidora 10lt OsternoinñiubpiAún no hay calificaciones
- Cenas NavideñasDocumento23 páginasCenas NavideñasPedro castañedaAún no hay calificaciones
- CuentosDocumento4 páginasCuentosSara MarcelaAún no hay calificaciones
- PasteleriaDocumento31 páginasPasteleriammanzohAún no hay calificaciones
- Agua Menu DigitalDocumento11 páginasAgua Menu DigitalBulonera SarandiAún no hay calificaciones
- Tambo - Encarte JulioDocumento20 páginasTambo - Encarte JulioGloria100% (1)
- Masa GolpeadaDocumento3 páginasMasa GolpeadaruniruniAún no hay calificaciones
- Lista de Alimentos Saludables y No Saludables PDFDocumento4 páginasLista de Alimentos Saludables y No Saludables PDFLuis BoschettiAún no hay calificaciones
- Empleo de La Cebada en La Fabricación de CervezaDocumento2 páginasEmpleo de La Cebada en La Fabricación de CervezaGerman DiazAún no hay calificaciones
- Catálogo Colombia Ciclo 2 - 2021 v4.3 Digital - CompressedDocumento68 páginasCatálogo Colombia Ciclo 2 - 2021 v4.3 Digital - Compressedventas internetAún no hay calificaciones
- Receta para NiñosDocumento2 páginasReceta para NiñosAlejandra Rivas100% (2)
- Gastronomía de La Republica Dominicana para Las AstoaDocumento8 páginasGastronomía de La Republica Dominicana para Las Astoaeliana nahomiAún no hay calificaciones
- Ed EmpreDocumento2 páginasEd EmpreJordanelcrack Free FireAún no hay calificaciones