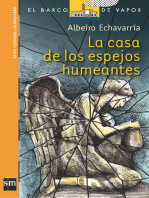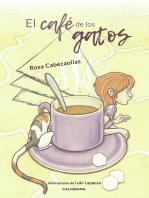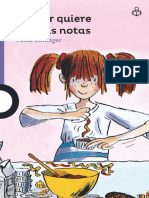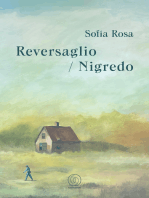Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jacobs Bárbara La Vez Que Me Emborraché
Jacobs Bárbara La Vez Que Me Emborraché
Cargado por
ivanflopli0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas18 páginasTítulo original
Jacobs Bárbara La vez que me emborraché.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas18 páginasJacobs Bárbara La Vez Que Me Emborraché
Jacobs Bárbara La Vez Que Me Emborraché
Cargado por
ivanflopliCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
Bárbara Jacobs: La vez que me emborraché
Datos biográficos
La Güera me ha jurado que es mi amiga y cuando nos
vemos me abraza bien cariñosa y me dice "Qué gusto
me da verte" y todo pero yo no sé. Es cierto que me
ha pasado secretos importantes, como el de qué
ponerles a las pestañas en la noche para que te
crezcan y no se te caigan y las tengas de árabe; y
también es cierto que me ha dejado oír cuando ella
habla por teléfono con su novio, para que yo aprenda
y sepa qué decirle al mío cuando lo tenga, pero yo no
sé. Es que también la he cachado en ciertas
mentiras, y esto es lo que me hace dudar. ¿Será mi
amiga de veras?
Por ejemplo, el otro día le vi tan lindo el pelo que le
pregunté:
-- ¿Qué te hiciste?
-- Nada --me contestó, y echó para atrás la cabeza,
y su pelo rubio voló y brilló y se onduló más todavía,
como le sucede al de las modelos que anuncian no sé
qué champú en la televisión. "Entonces es cierto",
pensé al ver el de la Güera; ¿ven? Yo a la tele no le
creía; creía que eran trucos. Que un champú no era
capaz de lograr esas maravillas pero nunca de los
nuncas.
-- ¿Cómo que nada, Güera? Díme, no seas.
-- Bueno, me lo lavé, pero no me hice nada.
Luego me enteré de que se había pasado toda la
mañana en un salón de belleza, que ahí le habían
hecho un montón de tratamientos y que, al final, le
habían secado el pelo con rayos infravioletas o no sé
qué.
Es cuando dudé de que la Güera fuera de verdad mi
amiga. ¿Por qué me había ocultado lo del salón?
Yo me hice la tonta, porque esa noche me había
invitado a una fiesta y la necesitaba. Es que no me sé
pintar, ni tampoco sé qué tipo de ropa se pone uno a
esas horas. Es más, no tengo ningún tipo de ropa, y
ella me tuvo que prestar. Era mi primera fiesta.
Estuvo horrible, salvo un ratito. Un muchacho bien
guapo, que se llamaba Claude porque sus papás son
franceses, se me acercó y me dijo:
-- ¿Quieres bailar conmigo?
Yo estaba sentada en una de esas sillas alquiladas
que en el respaldo tienen la marca de un refresco. Le
dije que no, que no sabía, lo cual era cierto. En serio.
Y él ya se iba, yo creo que a buscar a otra niña que
también estuviera sola, cuando apareció la Güera.
Luego luego se dio cuenta de todo, porque se agachó
y me dijo al oído:
-- No seas boba.
Y se enderezó y entonces Claude le dijo a ella:
-- Me llamo Claude. Mis papás son franceses.
¿Quieres bailar conmigo?
La Güera aceptó y se fueron a bailar y ella no sabe.
Claude es el que ahora ya es su novio y la llama por
teléfono como tres o cuatro veces al día. La Güera
me deja oír por la extensión que está en el cuarto de
su mamá. Ahí, casi todo está forrado de terciopelo
café bien suavecito, y la cama está en una especie de
tarima, también forrada.
La Güera y yo no nada más somos amigas. Asimismo
somos primas. Su papá y mi papá son hermanos y
vivimos cerca. Tan cerca que para ir a su casa yo sólo
tengo que atravesar el jardín. Luego, busco la llave
debajo de una piedra; sólo la Güera y yo sabemos
cuál es. Lo malo es que la llave a veces tiene
cochinillas y entonces yo la tiro y me lleno de asco un
rato.
Casi siempre me da miedo regresar sola a mi casa,
así que la Güera me acompaña pero sólo hasta la
puerta. Nunca entra a mi casa, aunque yo en la suya
me paso todo el día los sábados y los domingos, y
prácticamente todas las tardes entre semana. Su
papá me cae mejor que mi papá. Cuando estoy sola
me pregunto por qué no habré sido hija de él. ¡Es que
son tan diferentes nuestros papás! Y el mío es un
ogro. Todo mundo lo sabe.
El otro día hasta me emborraché, por culpa de mi
papá. Bueno, y de mi mamá. Por culpa de lo que
sucede entre ellos y que yo veo. Mis hermanos y
hasta mi hermana ya se casaron y ya se fueron, así
que son unos suertudos que ya no ven nada de todo
esto. Cuando vienen de visita se aseguran de que papi
no esté, y mami los recibe como si fueran sus únicos
hijos y no los viera nunca. En esas ocasiones, a mi me
trata medio mal. Sólo me dice:
-- Susana, tráenos las galletas --o el té, o lo que sea,
con su voz cantarina.
A veces mi hermana me pregunta que cómo me va,
pero no creo que me lo pregunte muy en serio,
porque cuando ya le voy a contar ella, después de ver
el reloj, da un brinquito y me dice:
-- ¡Ya me tengo que ir! --porque ya va a llegar el
esposo y si no la ve en su casa la mata, dice.
-- Al contrario --le digo, pero en voz medio baja.
Yo creo que ni siquiera eso me oye, o no me entiende,
porque ni sonríe ni me dice nada más.
Ese día que me emborraché fue horrible.
Mi papá estaba encerrado en su cuarto y eran como
las dos de la tarde. Mi papá se está en ese cuarto
casi todo el tiempo, y no deja que nadie entre. Sólo a
mí me da permiso, pero cuando él se va. Le tiendo la
cama y paso la aspiradora y medio sacudo sus
papeles, aunque no muy a fondo: si leyera algo que no
debiera, él me cacharía con sólo mirarme de frente.
Le esquivo la vista y eso me delata. Sale como dos o
tres horas al día, pero yo no sé a dónde va ni nada,
ya que casi no trabaja. Sólo a mí me dice "Buenos
días", o, cuando regresa, "Qué tal", si me ve por ahí.
A mi mamá no le habla ni la mira ni nada y, si se
topan en la escalera, los dos se hacen los que no se
vieron. Fingen que tosen y cada uno mira hacia el
otro lado. O si mamá mira hacia abajo, mi papá mira
hacia el techo. Lo peor es cuando se topan en donde
la escalera da vuelta y los escalones de uno de los
lados se vuelven chiquitos, como los de las pirámides.
Es horrible. Porque entonces mi papá, sin decirlo, le
da a entender a mi mamá que él tiene el paso, y mi
mamá --y es cuando la odio-- se hace la que al fin que
ni iba a subir, si estaba subiendo, y de espaldas baja
lo que llevaba subido. Así, le da el paso a mi papá. A
mí me gustaría que no se lo diera, pero se lo da.
Bueno, pues ese día mi papá estaba encerrado en su
cuarto y me llamó. Abrió la puerta y empezó a
llamarme a gritos. Cuando me llama así siento
horrible, que alguien va a pasar por la calle y va a oír
y va a pensar que en mi casa la situación anda muy
mal. Empezó a llamarme primero a un volumen medio
normal, pero luego lo fue subiendo más y más. Decía
mi nombre:
-- Susana, Susana --y yo me apuré como pude en el
baño, que es en donde estaba, y fui.
Entonces me dijo, con la puerta de su cuarto apenas
entreabierta, que bajara y le dijera a mi mamá que él
decía que no quería volver a ver la sopa de fideos, y
que si la volvía a ver se la iba a tirar en la cara.
-- Sí, papi --le contesté, porque desde hace como
cinco años yo llevo los recados que se mandan mi
papá y mi mamá.
Antes lo hacía mi hermana, igual que tender la cama
y limpiar el cuarto de papi. Pero cuando entró a la
Universidad mi papá comenzó a odiarla y a quemarle
los libros. Luego ella aprendió a medio defenderse y,
libro que compraba, libro que escondía en su coche.
Tenía un Volkswagen rojo, todo destartalado, y lo
guardaba en el garaje de la Güera, precisamente.
Bueno, de los papás de la Güera. Y se hacía la que ni
tenía coche, ni libros, ni nada.
Así, cuando mi papá me dio el recado para mi mamá,
bajé y se lo di. Mi mamá estaba en la cocina
preparando la comida porque no tenemos muchacha.
Mi mamá y mi abuelita son las que hacen todo (menos
el cuarto de mi papá, que lo hago yo). Mi abuelita ya
es muy grande y está muy, muy vieja y, si bien tiene
muy buen humor, en serio, a veces se ve que le
cuesta hacer las cosas. Cuando cree que nadie la oye
se queja. Ella y mi mamá se levantan lo más temprano
posible, como a las cinco, todos los días, aunque esté
oscuro y haga frío y sea domingo o día de fiesta. A
mi abuelita le encanta decir eso de que "A quien
madruga, Dios le ayuda", y a mí me parece que me lo
echa en cara porque soy perezosa.
Lo primero que hace mi mamá cuando despierta es
que se toma un té tan amargo que hasta huele a
amargo. Luego, ella y mi abuelita se ponen a hacer
cosas. Cuando yo me voy al colegio ya han hecho casi
todo y casi no me imagino lo que se quedan haciendo
mi mamá y mi abuelita, pero cuando regreso la casa
está, no sé, lo mejor posible. No voy a decir que
como la de la Güera, porque en mi casa ya todo está
como envejecido, como demasiado usado. Por
ejemplo, la alfombra. Está bastante manchada por
culpa de los hijos de mis hermanos a los que como
son bebés les pasa de todo encima de la alfombra de
la sala, a la vista de todos.
Una vez oí que mi mamá le decía por teléfono a la
mamá de la Güera que lo único que ella quería era que
yo encontrara bien la casa, para que quisiera estar
allí. Sentí horrible, porque la verdad es que no me
gusta estar aquí. Huele a té amargo y la alfombra me
da asco.
Pero lo que más me molesta y hasta me ha sacado las
lágrimas es oír, en las noches, el portazo que sa mi
papá al encerrarse en su cuarto después de cenar, y
el portazo que luego da mi mamá, al encerrarse en el
suyo con mi abuelita. El de mi mamá es más leve pero
igual de tristeza me da.
Cuando regreso del colegio lo único que quiero es
encerrarme en mi cuarto. Si me llaman a comer,
muchas veces les grito que no tengo hambre.
Tampoco me gusta pasarmela tarde con mi abuelita y
mi mamá. Lo que hacen es que ven un programa de
televisión tras otro; a veces hasta cabecean, o la
imagen se distorsiona y ellas ni cuenta se dan. Es
horrible. Bueno, mi mamá también se la pasa en el
teléfono, y toma mucho té, y come muchas galletas,
pero siempre con la televisión encendida. Así son las
tardes en mi casa, y por eso yo atravieso el jardín y
me voy a buscar a la Güera, a que me enseñe cosas
para ser como ella.
Como Claude me vio primero a mí pero al verla a ella
se quedó con ella, igual con todos. Con nuestras
amigas en el colegio, con las madres: todo mundo
como que se enamora de ella. Yo, de paso, porque de
veras es linda. Hay algo medio raro: yo también soy
rubia pero a mí nadie me dice "la Güera"; ¿por qué?
Bueno, les decía que bajé a darle el recado a mi
mamá.
-- Mami --le dije--, dice papi que no quiere volver a
ver la sopa de fideos.
No me atreví a decirle lo que de que si la volvía a ver
se la iba a tirar en la cara. No es tanto que me
hubiera dado miedo como que me dio lástima. Es que
mi mamá tiene la cara llena de lo que queda cuando a
uno le da viruela de la mala, y antes se ponía no sé
cuántas cremas, francesas y todo, para que se le
quitaran los agujeros, o para que se le rellenaran, no
sé, pero la cosa es que no se le quitaron. Y así le
quedó la cara, toda marcada.
Cuandole di el recado de papi ella estaba limpiando
un pollo con una vela encendida, y mi abuelita estaba
lavando trastes, con unos guantes de hule rojos.
En el momento en que les dije lo de la sopa se
desconcertaron. Se hizo un silencio y una quietud
tales que yo también me desconcerté. Me pareció
que tal vez les había anunciado que les iba a decir
algo que ellas se habían quedado esperando a que se
los dijera; un algo que implicaba peligro.
Entonces repetí el mensaje y ellas se volvieron a ver
entre sí francamente asustadas. Luego, sin decirse
nada, se quedaron viendo los hornillos porque no
tenemos estufa. Y, más en concreto, fijaron la
mirada sobre una de las ollas en los hornillos. La
vieron, y se soltaron a exclamar cosas hasta que al
final se preguntaron:
-- ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Mi abuelita agitaba los guantes de hule rojos y yo me
estremecí, como cuando era chiquita. Me dieron
ganas de sugerirles que no hicieran nada, pero me
acordé de la parte del recado que no había
transmitido.
Yo me fui por ahí. No es cierto: me fui al baño, que
es en donde estaba cuando papi me gritó que fuera
inmediatamente. No les he dicho que al lado de la
ventana hay una planta, con unas hojas que de noche
se enderezan y de día descansan, ni que cuando mi
papá gritó mi nombre estas hojas vibraron. Bueno,
pues me encerré en el baño y me puse ante el espejo
y me quité la blusa. Era todavía la del uniforme,
porque a menos que vaya a casa de la Güera no me
cambio y me quedo en uniforme hasta la hora de
ponerme el camisón.
Giré un poquito y me miré la espalda, ante el espejo
del baño. La tengo horrible, llena de granos.
Horrible. De veras. Y no sé qué hacer sino
quitármelos, aunque cuando mami me ha visto
haciéndolo se enfurece y me dice que si quiero
quedar como ella o qué. Pero yo sé que lo de su cara
fue otra cosa y no me asusto. Al contrario, me da
coraje y un día hasta le dije:
-- Déjame en paz.
Pero el día de la sopa de fideos me quedé encerrada
ante el espejo más tiempo que de costumbre,
absorta en verme la espalda, aunque a medida que
más me la veía, más asco me iba dando.
Recuerdo que pensé mucho en la Güera, en que me
gustaría verle la espalda para saber de una vez si
ella de veras no tiene nada. Ya les dije que aunque es
mi amiga a veces dudo y creo que me oculta cosas.
Por ejemplo, nunca se ha puesto un vestido escotado
de la espalda, siempre se pone de los que llevan el
escote enfrente (tal vez porque lo que sí tiene
enfrente es bonito, no sé, pero sus papás la dejan).
Además, nunca se ha desvestido delante de mí, y
cuando sale de la regadera, en lo que se va vistiendo
se detiene una bata debajo de la barba para que yo
no la vea. En cambio, cuando me invitó a esa fiesta
que les dije, la Güera sí me hizo desvestirme delante
de ella, para probarme el vestido que me prestó. A
mí me dio pena y la obedecí, sin cubrirme con una
bata ni aunque fuera a medias. Bueno, es que ese día
hasta me hizo bañarme. Por arriba de la cortina de la
regadera me echó una esponja y un jabón y, llena de
entusiasmo, me dijo "Qué suertuda, son nuevos",
como para que yo me sintiera de veras privilegiada o
algo. Pero no me emocioné ni nada. Yo creo que sólo
me los dio para que no fuera a usar los de ella,
porque seguro que le doy asco.
Les decía, entonces, que algo me decía me hacía
quedarme en el baño, algo parecía decirme:
-- Susana, mejor no salgas.
Pero de pronto oí un portazo. Y fue como una señal o
una orden. Fue un mandato que mi cuerpo empezó a
obedecer casi que por su cuenta. Me vestí bien
rápido y, bien agitada, bajé las escaleras.
La orden actuaba dentro de mí:
-- Ve o te mato --me decía.
Así que fui.
Cuando llegué al último escalón, los gritos que oí casi
me obligan a quedarme inmóvil, pero la voz dentro de
mí me empujó hacia adelante para que caminara,
corriera, volara hacia la cocina, de donde salían los
gritos.
En mi casa, para llegar a la cocina uno tiene que
pasar primero por el antecomedor, que es donde
desayunamos y comemos y cenamos, porque el
comedor propiamente dicho no tiene ni mesa ni
lámpara ni cortinas ni nada: es un cuarto vacío que un
día vamos a amueblar, para invitar a todos nuestros
amigos y estar muy contentos, según me decían mi
papá por su lado y mi mamá por el suyo cuando yo era
más niña.
Así, primero pasé por el antecomedor. Ahí estaba el
lugar de mi papá. Él come solo y antes que nosotras
tres. Nosotras no nos sentamos hasta que él haya
terminado y se haya ido a encerrar a su cuarto. Me
fijé en que su servilleta estaba desbaratada, como si
él ya hubiera empezado a comer y luego se hubiera
levantado y ahora estuviera por regresar. Ahí
estaban los saleros, el pan, una serie de salsas que
mi papá quiere que siempre estén sobre la mesa,
aunque ni las use ni nada. Y ahí estaba, también, su
vaso de vino.
Los gritos que salían de la cocina no eran palabras;
eran sólo gritos: "Ah, ya, ay" y de ese estilo.
También se oían esos ruidos que se le salen a uno
cuando está tratando de no gritar y aprieta los
dientes. Y, por último, una especie de quejido, o
rechinido, o algo.
En la cocina, vi a mi papá de espaldas. Tenía los
brazos sueltos a los lados y de la mano derecha,
creo, le colgaba un plato hondo del que apenas
escurrían unas cuantas gotas no sé de qué. Delante
de él vi a mi mamá, su cara cubierta de fideos.
Lloraba, y su pecho subía y bajaba igual que el de un
sapo. Y por ahí, cerca del fregadero, también estaba
mi abuelita, con la boca abierta. Y al fijarme más de
cerca vi que tenía las piernas asimismo abiertas.
Entre sus zapatos, de agujetas, tipo botita, negros,
había un charco parecido al que los hijos de mis
hermanos dejan sobre la alfombra de la sala.
Cuando me di cuenta de lo que había sucedido me
solté a llorar. Mi papá se dio media vuelta y me dijo:
-- Susana: abróchate la blusa.
Había salido del baño tan de prisa que de veras no
me la había abotonado ni nada.
Esa tarde llegué a casa de la Güera más temprano
que otras veces. Sus papás todavía estaban en la
mesa, pero como la Güera ya de había ido a su
cuarto, a mis tíos apenas si los saludé y me fui luego
luego a buscar a mi prima. Oí que mis tíos me
preguntaban qué me pasaba, pero no les contesté. Es
más, en eso corrí hacia el cuarto de la Güera.
Ella estaba arreglándose porque iba a ir al teatro
con Claude y después a cenar. Olía bien rico, me
pareció que a espigas y rocío y neblina del amanecer.
Le pregunté qué perfume era y, cuando me dijo el
nombre, volví a soltarme a llorar.
Lloré y lloré, y mi prima, mientras se seguía
preparando y todo, me echó una caja de Kleenex y
me dijo:
-- Cuando te calmes me cuentas, Susanita.
No sé. ¿Qué le podía contar?
De todos modos, una vez que por fin me calmé un
poco, ella me dijo que ya se tenía que ir, que Claude
estaba a punto de pasar por ella. -- Pero mañana
platicamos --me dijo, y se fue.
Cuando la vi alejarse me pareció que al día siguiente
yo no tendría nada importante que contarle.
Fue la vez que por todo esto y por algunas otras
cosas que no entiendo les digo que me emborraché.
Del libro Doce cuentos en contra
También podría gustarte
- Ámbar en Cuarto y Sin Su AmigoDocumento84 páginasÁmbar en Cuarto y Sin Su Amigosoledad100% (1)
- Las Visitas - Silvia SchujerDocumento47 páginasLas Visitas - Silvia SchujerGladys CancinoAún no hay calificaciones
- Ámbar en Cuarto y Sin Su Amigo. Paula DanzigerDocumento64 páginasÁmbar en Cuarto y Sin Su Amigo. Paula Danzigeracquasole80% (191)
- Resumen Papelucho Mi Hermana JiDocumento4 páginasResumen Papelucho Mi Hermana JiAndrea Ramírez CastilloAún no hay calificaciones
- Valquiria: La Princesa Vampira para ChicasDe EverandValquiria: La Princesa Vampira para ChicasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Resumen Del Cuento-El Lugar Más Bonito Del MundoDocumento6 páginasResumen Del Cuento-El Lugar Más Bonito Del MundoMauricio Leonel Díaz VargasAún no hay calificaciones
- Resumen Papelucho y Mi Hermana JiDocumento5 páginasResumen Papelucho y Mi Hermana JiMaritza Viteri71% (7)
- 1 Paula Danziger - Ambar en Cuarto y Sin Su AmigoDocumento61 páginas1 Paula Danziger - Ambar en Cuarto y Sin Su AmigoAlejandra JimenezAún no hay calificaciones
- Ambar en Cuarto y Sin Su Amigo - Paula Danzinger 4500Documento86 páginasAmbar en Cuarto y Sin Su Amigo - Paula Danzinger 4500Johanna Lorena Neira OjedaAún no hay calificaciones
- Ambar en Cuarto y Sin Su AmigoDocumento119 páginasAmbar en Cuarto y Sin Su AmigoKatherine Rojas Muñoz100% (2)
- Resumen Papelucho y Mi Hermana JiDocumento12 páginasResumen Papelucho y Mi Hermana Jinicol veraAún no hay calificaciones
- Resumen Papelucho y Mi Hermana JiDocumento5 páginasResumen Papelucho y Mi Hermana JiGustavo C. Sánchez100% (2)
- Ámbar Quiere Buenas Notas - Paula Danziger - Z Lib - Org - PDFDocumento79 páginasÁmbar Quiere Buenas Notas - Paula Danziger - Z Lib - Org - PDFEstefania Carrasco MoenaAún no hay calificaciones
- Resumen Papelucho Mi Hermana JiDocumento4 páginasResumen Papelucho Mi Hermana JisolelgoveAún no hay calificaciones
- La Vez Que Me EmborrachéDocumento7 páginasLa Vez Que Me EmborrachéJessica SmithAún no hay calificaciones
- Las Visitas - Silvia Schujer - PDF Versión 1-1Documento47 páginasLas Visitas - Silvia Schujer - PDF Versión 1-1MicaelaAún no hay calificaciones
- Schujer Silvia Las VisitasDocumento21 páginasSchujer Silvia Las VisitasClau Clau Annovelli0% (2)
- Las Visitas PDFDocumento21 páginasLas Visitas PDFmarjesus.herreraAún no hay calificaciones
- Relatos 2º C para Imprimir-2Documento23 páginasRelatos 2º C para Imprimir-2IGNACIO GARCIA FORNETAún no hay calificaciones
- pl7 - Cuentos en DictaduraDocumento21 páginaspl7 - Cuentos en DictaduraMariaEugeniaEsquibelAún no hay calificaciones
- Las-Visitas 23720Documento57 páginasLas-Visitas 23720Chiqui ConfeccionesAún no hay calificaciones
- Schujer Silvia Las VisitasDocumento40 páginasSchujer Silvia Las VisitasMaRíaAún no hay calificaciones
- Schujer Silvia Las VisitasDocumento21 páginasSchujer Silvia Las Visitasgustavomendozagodo100% (1)
- Ambar en Cuarto y Sin Su Amigo - Danziger, Paula, 1944-2004 Rozarena, P Ross, Tony - 2002 - México, D.F. - Alfaguara - 9789681910211 - AnnDocumento122 páginasAmbar en Cuarto y Sin Su Amigo - Danziger, Paula, 1944-2004 Rozarena, P Ross, Tony - 2002 - México, D.F. - Alfaguara - 9789681910211 - AnncarolformondoyAún no hay calificaciones
- Ambar en Cuarto y Sin Su Amigo - Paula Danziger - TextDocumento64 páginasAmbar en Cuarto y Sin Su Amigo - Paula Danziger - TextEdith Nuñez MillaAún no hay calificaciones
- Ambar en Cuarto y Sin Su AmigoDocumento42 páginasAmbar en Cuarto y Sin Su Amigoangelica UbillaAún no hay calificaciones
- Ambar en El Cuarto y Sin Su AmigoDocumento37 páginasAmbar en El Cuarto y Sin Su AmigoPauli FigueroaAún no hay calificaciones
- El Hijo de La LibertadDocumento25 páginasEl Hijo de La LibertadandyAún no hay calificaciones
- El Lugar Más Bonito Del Mundo - SintesisDocumento2 páginasEl Lugar Más Bonito Del Mundo - Sintesisanon_355826207Aún no hay calificaciones
- Libro 6° AgostoDocumento13 páginasLibro 6° AgostoCarolina FloresAún no hay calificaciones
- Resumen de PapeluchoDocumento8 páginasResumen de PapeluchodayanaAún no hay calificaciones
- Historia LOS VIEJOS CUENTOS ERAN REALESDocumento3 páginasHistoria LOS VIEJOS CUENTOS ERAN REALESMaria elena monteverde sanchezAún no hay calificaciones
- Cuento La Caperucita y El Lobo MaloDocumento15 páginasCuento La Caperucita y El Lobo MalonatitacorreaAún no hay calificaciones
- La ApuestaDocumento26 páginasLa ApuestaGaishin TogrutaAún no hay calificaciones
- La ComposiciónDocumento2 páginasLa ComposiciónNOUTFOUND0% (1)
- Apolo y DafneDocumento1 páginaApolo y DafneivanflopliAún no hay calificaciones
- Poesía y Pintura Del BarrocoDocumento4 páginasPoesía y Pintura Del BarrocoivanflopliAún no hay calificaciones
- Cassigoli, Armando DespremiadosDocumento11 páginasCassigoli, Armando DespremiadosIvan Alejandro Laurence AndradeAún no hay calificaciones
- Disertaciones SexualidadDocumento2 páginasDisertaciones SexualidadivanflopliAún no hay calificaciones
- Lamo Mario Nadie Muere La VísperaDocumento14 páginasLamo Mario Nadie Muere La VísperaivanflopliAún no hay calificaciones
- Latorre Mariano La DesconocidaDocumento12 páginasLatorre Mariano La DesconocidaivanflopliAún no hay calificaciones
- Quijada Rodrigo Nigote NegroDocumento6 páginasQuijada Rodrigo Nigote NegroivanflopliAún no hay calificaciones
- Velarde Samuel El PrincipianteDocumento17 páginasVelarde Samuel El PrincipianteivanflopliAún no hay calificaciones
- Nervo Amado Un Ángel CaídoDocumento9 páginasNervo Amado Un Ángel CaídoivanflopliAún no hay calificaciones
- Laiseca Alberto El Jardín Del MagoDocumento21 páginasLaiseca Alberto El Jardín Del MagoivanflopliAún no hay calificaciones
- Elphick Lilian La ElegidaDocumento7 páginasElphick Lilian La ElegidaivanflopliAún no hay calificaciones
- EFSRT - FRUTAS, HORTALIZAS Y AZÙCARES - Nectares 5Documento22 páginasEFSRT - FRUTAS, HORTALIZAS Y AZÙCARES - Nectares 5Maricielo ZeaAún no hay calificaciones
- Taller de BPM ResueltoDocumento5 páginasTaller de BPM ResueltoRoberto C Navarro GAún no hay calificaciones
- Formato VMA - pdf-2 PDFDocumento4 páginasFormato VMA - pdf-2 PDFRenzo Manuel Machado PradoAún no hay calificaciones
- El Calor y Sus CaracterísticasDocumento2 páginasEl Calor y Sus Característicassandra santanaAún no hay calificaciones
- Clasificador-Presupuestario-al-04 01 2020 PublicaDocumento67 páginasClasificador-Presupuestario-al-04 01 2020 PublicaHugo CarpioAún no hay calificaciones
- Bonnie y Damon Despues de HorasDocumento26 páginasBonnie y Damon Despues de HorasAlexandra OrdonezAún no hay calificaciones
- 01-Tabulador Alicuota Municipio BermúdezDocumento85 páginas01-Tabulador Alicuota Municipio BermúdezSimón Suniaga MarínAún no hay calificaciones
- Marina Bay Sands Es Un Complejo Turístico de Lujo Ubicado en SingapurDocumento2 páginasMarina Bay Sands Es Un Complejo Turístico de Lujo Ubicado en SingapurJacm Jonathan AlexanderAún no hay calificaciones
- Aves de Costa RicaDocumento26 páginasAves de Costa RicaStephanie ValerioAún no hay calificaciones
- Metodos de Conservacion de Los AlimentosDocumento10 páginasMetodos de Conservacion de Los AlimentosAngel HuamanAún no hay calificaciones
- Almacenamiento y Frigorifico 2Documento14 páginasAlmacenamiento y Frigorifico 2AgustinaGonzálezAún no hay calificaciones
- El Diamante Tan Grande Como El Ritz-Francis Scott FitzgeraldDocumento53 páginasEl Diamante Tan Grande Como El Ritz-Francis Scott FitzgeraldJesus RiveraAún no hay calificaciones
- Tema 2-1Documento19 páginasTema 2-1Sebastian SimanAún no hay calificaciones
- 01 Trabajo de Un Emprendedor Gonzales Calcina AlexDocumento2 páginas01 Trabajo de Un Emprendedor Gonzales Calcina Alexbladimir sAún no hay calificaciones
- Ejercicios Propuestos de Balance en La Elaboración de CervezaDocumento1 páginaEjercicios Propuestos de Balance en La Elaboración de CervezaJasli QuiñonezAún no hay calificaciones
- Poemas Jorge Hernández CamposDocumento1 páginaPoemas Jorge Hernández CamposMaríaAún no hay calificaciones
- Vocabulario AguarunaDocumento213 páginasVocabulario AguarunaAlexis Barraza ChauccaAún no hay calificaciones
- Plan Esp. Salud Mención Laboratorio Clinico 4° 22-23Documento17 páginasPlan Esp. Salud Mención Laboratorio Clinico 4° 22-23JesusObrero EvaluacionAún no hay calificaciones
- Formato de Propuestas Del Sector Social Economico-2022Documento12 páginasFormato de Propuestas Del Sector Social Economico-2022Eliberth Fabricio Galileo García MartínezAún no hay calificaciones
- Z N B N: Umos Aturales ASE AranjaDocumento6 páginasZ N B N: Umos Aturales ASE AranjaLucas Garcia SanchezAún no hay calificaciones
- Generalmente Ene La Focaccia Su Valor Nutricional Va A SerDocumento4 páginasGeneralmente Ene La Focaccia Su Valor Nutricional Va A SerKlzsAún no hay calificaciones
- Cocina CSD OKDocumento1 páginaCocina CSD OKRodrigo PlacenciaAún no hay calificaciones
- Sena Trabajo Agroindustria AlimentariaDocumento8 páginasSena Trabajo Agroindustria AlimentariaLinaAún no hay calificaciones
- MX C20 2023 AppDocumento314 páginasMX C20 2023 AppGutierrezAún no hay calificaciones
- Informe Proyecto Nación 2019Documento70 páginasInforme Proyecto Nación 2019Diego ReyesAún no hay calificaciones
- Planificacion de PorcinosDocumento23 páginasPlanificacion de PorcinosBecerra Briones YeuderAún no hay calificaciones
- Mi Compa Chava MenuDocumento1 páginaMi Compa Chava Menukfnr01Aún no hay calificaciones
- Mezclas Homogeneas y HeterogeneasDocumento5 páginasMezclas Homogeneas y HeterogeneasJulianna ErasoAún no hay calificaciones
- Vape y Sus Desechos ToxicosDocumento7 páginasVape y Sus Desechos ToxicosEduardo MorenoAún no hay calificaciones
- C. A. Bautista - La Novela Del Gran CaldasDocumento175 páginasC. A. Bautista - La Novela Del Gran CaldasJose Rodlofo Rivera LondoñoAún no hay calificaciones