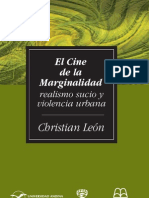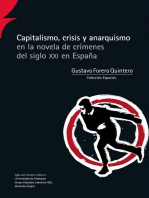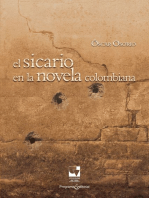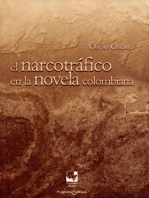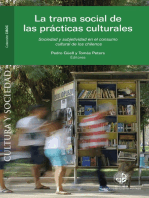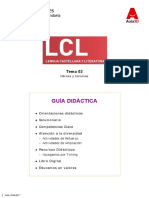Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet SubculturasYNarrativas 5228609 PDF
Dialnet SubculturasYNarrativas 5228609 PDF
Cargado por
Juanfra GonzálezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet SubculturasYNarrativas 5228609 PDF
Dialnet SubculturasYNarrativas 5228609 PDF
Cargado por
Juanfra GonzálezCopyright:
Formatos disponibles
Maite Vil/aria Nolla (Nottingham University)
(Sub)culturas y narrativas: (re)presentación
del sicariato en La virgen de 105 sicarios
Resumen
El presente artículo trabaja diversos elementos que constituyen la (sub )cultura del narcotráfic.9
como cultura urbana en una sociedad que se define por sus desequilibrio s y fragrnentaciones.
Para ello, la autora recurre al análisis de la figura del sicano y a su(fe)presentación en las
narrativas de fin de siglo. A partir del estudio de la novela de Fernando Vallejo, La Virgen de los
sicarios, Villoria pretende reflejar a grandes trazos las líneas de pensamiento de la cultura
hegemónica y su lugar en la literatura.
Palabras clave: subculturas, narcotráfico, cultura popular, sicario, consumismo, crítica cultural.
Abstracts
(Sub)cultures and Narratives: Literary (Re)presentation ofthe Sicario in the Novel La VIrgen
de los sicarios
This artic1e analyses the way in which literature is able to fix or subvert cultural stereotypes
when interpreting meanings associated to popular culture. The author bases her study on the
novel La Virgen de los sicarios, discussing its critical vision of (sub )cultures and the literary
representation of the sicario s, as a hybrid product of a deprived hegemonic society.
Key Words: (sub )culture, Drugs Traficking, Popular Culture, Sicario, Consumerism, Cultu-
ral Criticismo
-
A finales del siglo XX, la cultura se había convertido en uno de los temas de
reflerión en relación con la violencia en Colombia. Tanto en los medios de cOrIDlnica-
ción como en la literatura se generalizó el uso de categorías tales como 'cultura de fa
violencia" o "cultura de la muerte". Esta utilización indiscriminada de conceptos leva
al pensamiento de la violencia como sino fatal, inherente a la personalidad individual y
106 Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002
(SUB)CULTURAS y NARRATIVAS: (RE)PRESENTACIÓN LITERARIA DEL SICARlATO EN LA VIRGEN DE LOS SICARlOS
colectiva, ejemplo de cómo la cultura se naturaliza. Sin embargo, se necesita un dis-
tanciamiento de dichas categorías para ser capaces de proceder al análisis de una
cultura transgresora de los parámetros de conducta y los valores sociales de una
comunidad tradicional a la que paradójicamente se pretende acceder,
En Colombia, a la llamada 'cUltura de la violencia" y "de la muerte' se le agregaría
otro calificativo 'cultura de1 narcotráfico . El tráfico de drogas se sumaría a una situa-
-
ción socio-económica inestable y a una historia hilvanada por procesos continuos de
violencia. Este fenómeno arma- estructuras paralelas de poder tanto en la selva como en
el espacio marginalizado de los centros urbanos, aumentado el nivel de opresión sobre
lasmasas populares y los niveles de miedo social. Como luz que alerta la crítica frente al
'---- - -- -
capitalismoy a la propia cultura de la violencia, el narcotráfic propone una salida delictiva
que se constituye como modus operandi de los sectores anorrucos. Des reclando al
ordenjurídico institucionaC el narcotráfico se impone desde y contra la "invisibilidad"
cOmo sub cultur al instaurar una serie de valores, normas, símbolos y mercancías.
~ - -
Consecuentemente, la su cultura del narcotráfico connota nociones de distinción y
diferencia con la cultura dominante, en este caso la hegemonía urbana. 1 Los participan-
t~ de la (sub)cultura del narcotráfico se definen por ~usión y de ahí que su identidad
se constituya con base en una serie de negaciones tales como la de ~o pertenencia a la
identidad urbana tradicional, no integración al conjunto urbano y no previo reconoci-
rñleñto social. La adhesión al mundo subterráneo de la delincuencia y las drogas parece
proporcionar una solución "mágica" -y quizá necesaria ante el fracaso del Estado,
única opción dentro de la no-opción- a los problemas socio-económicos, ofreciendo
una forma vertiginosa de enriquecimiento y de reconocimiento social. De este modo, la
(sub)cultura del narcotráfico constituiría un nuevo estilo de vida que sería pronto asimi-
1000 ~ modo de referencia para.Ja juventud, expresándose en comportamientos
sociales y en lenguajes verbales y corporales pero, además, (des )localizaria la posición
deios sujetos dentro del orden social establecido.
En su mayoría, los participantes de la (sub)cultura del narcotráfico son actores
sociales procedentes de los barrios marginales de la gran ciudad, de las periferias o de
los llamados "cinturones de miseria". Estos sujetos, que llegan a la urbe desplazados
por L~ Violencia el} las áreas rurales, sufren grandes dificultades en integrarse al
tejido social definido por la cultura urbana --de hecho, antes de ser reclutados por la
industria del narcotráfico ya se hallaban suscritos a la delincuencia o a la economía
subterránea llamada del "rebusque" y pertenecían a agrupaciones creadas por la in-
eficacia de los procesos de socialización. La cu tura urbana ípide a estos migrantes
desplazados de su origen que se adapten a códigos de comportamiento a los cuálesno
1 Sin embargo, en este caso calificaría la cultura del narcotráfico como (sub)cultura por su estatus
subterráneo y no por contestar a la cultura hegemónica ya que, como veremos más adelante, la (sub )cultura
del narcotráfico se establece bajo ciertos parámetros definidos por la propia hegemonía y el régimen de la
moda y el consumo.
Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002 107
MAITE VILLORIA NOLLA
estaban familiarizados y que, por tanto, adoptarían de un modo particular e idiosincrático.
Estos ~lgrantes, empujados a la marginalidad y a la fragmentación de la urbe, ponen al
descubierto la precariedad de una mentalidad citadina que les considera un grupo homogé-
neo. Sin embargo, el migrante no es un ente pasivo que únicamente adopta e imita compor-
tamientos urbanos, sino que, a su vez, estampa su huella en la ciudad, (re localizando su
pasado. De este modo, cultura rural y urbana interactúan en el espacio de la ciudad,
transformándose mutuamente debido a su condición dinámica y fluctuante. La interacción
de estos sujetos con los ciudadanos "tradicionales" propicia un nuevo conjunto de subjeti-
vidades y comportamientos que contribuyen a la confusión de significados en la cultura
urbana tradicional. Este proceso llámese aculturación, transculturación, asimilación, de-
gradación, heterogeneidad, hibridación o (re)territorialización aparece como elemento prin-
cipal en las narrativas urbanas contemporáneas. Pero, a su vez, estas identidades "diáspora"
son locales y globales a un mismo tiempo ya que se hallan condicionadas por una afluencia
de mensajes provenientes de encuentros de distintas comunidades, de la culturadel consu-
mo n~eamericana -imitada desde los primeros contactos del negocio de la droga- y
de los medios de comunicación -t~levisión y cine.'
De esta manera, en Colombia se construye una (sub )cultura de la diferencia y
(des)tiempos y en Medellín, en particular, se sincretizará el mito paisa' con la moder-
nización y el consumismo, con la tradición y con lo efímero. Esta (sub)cultura, que se
sitúa en los parámetros de una sociedad dirigida por el consumismo y la violencia, será
absorbida principalmente por los jóvenes con menos recursos de la población quienes
no ven puertas abiertas al futuro. Y no se requieren grandes planteamientos para
matizar que uno de los sectores más castigados por el empobrecimiento estructural es
precisamente el de los jóvenes de los barrios marginales. Así se (re)afirma el imagina-
rio en el que los jóvenes son construidos como delincuentes y violentos, responsables
del terror en las ciudades (Reguillo 20-26). En Colombia, estos jóvenes ya asociados
a la delincuencia parecen no tener otra salida que convertirse en\~sicarios, siendo
sujetos producto de una historia de exclusiones y de lill momento social determinado.
En su limitada vivencia barrial, los sicarios están expuestos a! c<?nsumo visual y su
adhesión a personajes míticos y guerreros, protagonistas -del cine norteamericano, es
inevitable, pues en ellos ven la fuerza y el poder que se requiere para sobrevivir en la
ciudad. Ellos son el resultado de una sociedad fragmentada al extremo, donde se
evidencia la ausencia de una ley social y un Estado que se ocupe de sus ciudadanos.
Sus deseos de figuración en el mapa social les conduce a construir un (sub )mundo que
impacta al resto del país pero que, a su vez, interroga la legitimidad de dicho Estado.
2 Esta cultura es visual por excelencia e incorporada a través de los medios masivos ---quienes constru-
yen la mitología de la guerra-- y el cine. El lenguaje recurre a terminología que nos remite a lo visual: "vivir
a lo película", "montar videos'" o "tomar fotografía" y la mitología influye, a su vez, su actitud suicida.
3 La cultura paisa es colonizadora, arraigada a la tierra, comerciante, profundamente religiosa y
matriarcal.
108 Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002
(SUB)CULl1JRAS y NARRATIVAS: (RE)PRESENTACIÓN LITERARIA DEL SICARlATO EN LA VIRGEN DE LOS SICARIOS
Estos muchachos incorporan el sentido efimero de la vida propio de nuestra época,
vivir el instante de manera acelerada. Ni el pasado ni el futuro existen, llevando la
sociedad de consumo al extremo ya que convierten la vida en objeto de transacción.
De ahí su actitud ante el futuro y su desprecio a la muerte. Y, como dice la ranchera,
para ellos 'la vida no vale nada'. Por otra parte, la pertenencia y la moda es importan-
te para ellos ya que estos objetos de consumo se convierten en símbolos de estatus y
reconocimiento. De hecho, su ícono más visible y ruidoso' es la motocicleta. Este
medio de transporte deja de serIo para convertirse en el símbolo del movimiento, de
velocidad, de lo efimero, de la propiedad, la solidez y la fuerza (Willis 53). Con la
motocicleta su compromiso con lo tangible adquiere mayor fuerza al representar, ade-
más, el poder requerido y la invisibilidad que proporciona su inmunidad. De esta ma-
nera, por su asimilación de culturas diversas y su continuidad con el pasado rural
dentro del sistema de valores establecidos por el proceso de globalización, el sicario
podría definirse como sujeto híbrido -en el seno de una cultura y sociedad ya híbridas.
Por otra parte, la práctica de su oficio le garantiza el acceso a la sociedad de consu-
mo, la identificación y cierto poder, alejándolo de la anomia y la tan reiterada
(sub)alternidad. El sicario forma parte de la sociedad de consumo que lo excluye y, al
mismo tiempo, busca el reconocimiento de ese otro excluyente, tratando de asemejar-
se. Hasta cierto punto, esta figura es un ícono postrnodemo al situarse en un tiempo
que se detiene en el presente, en la inminencia del consumo y en una cultura que no
genera futuro. De este modo, el sicario no es únicamente la expresión de atraso, de
pobreza, de desempleo y de una casi total ausencia del Estado en el seno de una
cultura eminentemente católica y violenta; también es el reflejo del hedonismo, el
consumo, la cultura de la imagen y la drogadicción.
Pero, el sicario consigue pasar de la marginalidad al mito a partir de las constantes
referencias que de él hacen tanto los medios de comunicación como los distintos
géneros narrativo s y los variados análisis sociológicos y antropológicos que se han
llevado a cabo. De cualquier modo, tanto en el mundo "real" (paratextual) como en el
texto, el sicario se desplaza del suburbio y se apropia del espacio urbano, dándole
forma y estallido a la ciudad, modificando comportamientos y alterando códigos
lingüísticos. Este desplazamiento y consecuente interacción con la ciudad, si bien pro-
voca malestar en la comunidad ciudadana, también representa la alteración de ciertos
códigos en el seno de la cultura urbana, cultura ésta que termina adoptando ciertos
elementos de la (sub)cultura delincuencial. En otras palabras, este personaje convier-
te lo "invisible" en "visible", lo subterráneo en cotidiano. Titulares tales como "Medellín,
fábrica de sicarios", "los asesinos de la motot' "sicario, industria nacional" convierten
a estos muchachos en protagonistas en la sociedad que les había negado el reconoci-
miento.' En un mundo carente de· ídolos, la figura del sicario se transformará en el
héroe-víctima de la sociedad misma que lo excluye.
4 Revista Semana, noviembre 11, 1986, p. 27 Y abril 28, 1987, p. 35.
Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002 109
MAlTE VlLLORIA NOLLA
Por otra parte, existe un interés (¿pseudo?) antropológico por la alteridad que
reside en el espacio urbano y un afán por mostrar la estética de la violencia y la
marginación de la ciudad que lleva a distintas disciplinas al estudio del tema. Críticos,
novelistas, sociólogos y directores de cine deciden recurrir al tema del sicariato y a
adentrarse en los (sub)mundos de las comunas. En este sentido, la literatura colom-
biana no se ha quedado corta y el sicario ha pasado a ocupar un lugar privilegiado,
representado el exponente máximo de una cultura urbana popular que problematiza
los parámetros institucionales culturales.' Sin embargo, me pregunto hasta qué punto
estas narrativas recurren a la figura del sicario, a estereotipos construidos de éste o a
diferentes narrativas y análisis que se han llevado a cabo.
Es por lo anterior que considero inútil caracterizar lo que se ha venido definiendo
como sicaresca colombiana por la referencia exclusiva al tipo "real" del sicario o el
arquetipo del sicariato cotidiano que construyen los medios -los cuales, a partir de su
primacía avasalladora sobre el tema, se colocan como centro de interrogación del
fenómeno de la violencia. Otra cosa es intentarlo a partir del personaje, la criatura
literaria del sicario. Mientras la narración elige lo que relata para un desarrollo verosí-
mil de situaciones inexistentes fuera de ese mundo lingüístico, nosotros, como lecto-
res, penetramos, a partir del relato, en un mundo en el cual, de otro modo, no tendríamos
fácil acceso. El relato mediatiza dicho acercamiento. Es así como descubrimos un
sicario que, a pesar de hacer referencia a un prototipo localizable en el mundo 'real',
está (des)localizado y sujeto a leyes de un discurso escrito y a una lógica de acción
que dependerá de la posición de su creador o transcriptor.
Sin embargo, parece haber sido a partir de la novela -y el cine, no podemos
olvidar Rodrigo D de Víctor Gaviria como la primera incursión en el mundo del sicariato
o la puesta en escena de la novela La Virgen de los sicarios-« como la figura del
sicario se ha dado a conocer tanto dentro como fuera de los límites nacionales, logran-
do, aún cuando no siempre adecuados, interesantes acercamiento s analíticos. De he-
cho, estos distintos lenguajes han colaborado a la popularidad de dicho personaje y en
todas ellos encontramos puntos en común que definen a este ser literario como al
joven víctima del vacío social y de la vida en la calle, de familia des integrada -
ausencia del padre y total idolatría materna-, con fuertes creencias religiosas, ma-
chistas y consumistas. Entre las novelas de la así llamada "sicaresca" encontramos:
La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo, Rosario Tijeras de Jorge Franco
Ramos, Morir con papá de Oscar Collazos y Sangre Ajena de Arturo Alape. Todas
5 Y podríamos cuestionamos si esta estetización de la figura del sicario y su reiterativa presencia en
textos narrativos ---desde el llamado 'testimonio' hasta la novela, a pesar de mi posición de creciente
rechazo a las divisiones absolutas como la de ficción o no--ficción que parecen existir entre dichos
"géneros"- desvaloriza la violencia al comercializarla y degrada las culturas populares al presentarlas
como ajenas.
110 Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002
(SUB)CULTURAS y NARRATIVAS: (RE)PRESENfACIÓN LITERARIA DEL SICARlATO EN LA VIRGEN DE LOS SICARlOS
ellas han popularizado y estetizado la figura del sicario como víctima social, elevándo-
lo a la categoría mitica o heroica. Sin embargo, ninguna ha contribuido tanto al recono-
cimiento del sicario en el exterior del país como La Virgen de los sicarios. En esta
novela se estigmatiza y se cae en estereotipos que fijan el estatus del personaje pero,
además, en ella no encontramos una referencia contextual clara o el motivo del uso de
esa violencia indiscriminada, ni tampoco se da una explicación consistente del por qué
del (re)surgimiento de esta figura en la realidad extratextual colombiana. Sin embar-
go, a pesar de la relación entre violencia y condiciones socio-económicas aparece
relativizada al definir pobreza como "condición" -"los pobres son" (23) -, Y al
inscribir los cuerpos jóvenes en un imaginario vinculado a la delincuencia, sí parece
mostrar a los personajes como producto de odios generacionales y de las injusticias
sociales que provoca un Estado débil. El narrador no logra o no desea lograr desconstruir
el discurso que continua estigmatizando a los pobres como representantes de la vio-
lencia y analizar lo que este hecho posiblemente desenmascara: crisis, deslegitimazación
del Estado, de las Fuerzas políticas, problemas de urbanización, etc -a pesar de
lanzar una crítica mordaz contra todas estas instituciones.
En La Virgen de los sicarios, Fernando enfatiza los distintos elementos que defi-
nen el vacío del personaje: "El vacío de la vida de Alexis, más incolrnable que el mío,
no lo llena un recolector de basura" (22) y que lo sitúan como participante de una
cultura que corre paralela con la hegemónica en búsqueda de otros caminos -a
menudo ilegales- para llegar al poder. De hecho, en la novela, el sicario comparte
distintos elementos de diferentes categorías. Por un lado, el sicario incorpora códigos
de la (sub )cultura juvenil --categoría que se divide, a su vez, en raza, género, clase,
etc. Así la propia (sub)cultura no se localiza sino como híbrido en sí misma y se
caracteriza por un sincretismo producto de la interacción de distintos espacios y cate-
gorías, dentro de una misma cultura anómica que les cierra las expectativas a los
individuos.
Wilmar y Alexis participan de muchos elementos de una (sub )cultura que los abra-
za. El lector, a partir de la traducción que realiza el narrador --quien también desco-
noce el territorio del sicario-, descubre la (re)significación y (re)territorialización de
prácticas religiosas, lenguajes, formas de vestir, gustos musicales, gestos, etc. y, a
partir de ellos, Fernando nos descubre Medallo o Metrallo, la "otra ciudad" (Taggs
1996), que constantemente irrumpe en la narrativa para definir el espacio del "Otro".
Ajeno a la cultura del "Otro", el narrador nos habla desde fuera y, a pesar de que,
poco a poco, se adentra en el mundo del sicario por su relación amorosa con él, actúa
como simple mediador literario y traductor de la alteridad, corrigiendo significados y
usos del lenguaje --con todas las connotaciones sobre falsedad y violencia que la
propia traducción conlleva.
En primer lugar, Fernando nos describe distintas prácticas religiosas y externas,
cultos, ritos y rituales que los sicarios llevan a cabo. El cuerpo desnudo de Alexis nos
descubre tatuajes, medallas y escapularios como amuletos para ahuyentar a la muer-
Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (J 5): 8, enero-junio de 2002 111
MAITE V1LLORlA NOLLA
te. Por otra parte, el narrador nos relata --con cierta ironía- qué hacer para que las
balas den en el blanco: "Las balas rezadas se preparan asi: ponga seis balas en una
cacerola previamente calentada hasta el rojo vivo en parrilla eléctrica [... ]" (63). De
este modo, se muestra cómo las creencias religiosas no son consideradas un obstácu-
lo en sus tareas sino un apoyo para el perfecto cumplimiento de éstas, advirtiéndose,
en este sentido, una esquizofrenia entre lo religioso y las prácticas cotidianas que
tiende hacia un sincretismo pagano-religioso.
La traducción aparece de manera mucho más evidente en la incorporación del
lenguaje de las barriadas. Términos como "muñeco", "fierro", "culebras", etc. El
parlache es reconocido en la novela pero a partir de su traducción, interpretación e
incluso corrección. Y se define de la siguiente manera: "jerga de las comunas o argot
comunero que está formado en esencia de un viejo fondo de idioma local de Antioquia,
que fue el que hablé yo cuando vivo (Cristo el arameo), más una que otra superviven-
cia del malevo antiguo del barrio de Guayaquil, ya demolido, que hablaron sus cuchille-
ros, ya muertos; y en fin, una serie de vocablos y giros nuevos, feos, para designar
ciertos conceptos viejos: matar, morir, muerto, el revólver, la policía ... " (23). Sin em-
bargo, aunque el gramático juega a purista de la lengua, es consciente de la falta de
significados fijos en el lenguaje y de su evolución a partir del uso y del habla. De ahí
que, Fernando, consciente de la capacidad polisémica de las palabras y los signos,
interprete el repertorio para el lector quien, a su vez, es sólo capaz de interpretar el
texto cuando dicho repertorio le es conocido. De algún modo, le facilita pero determi-
na la tarea al lector.
Sin embargo, más allá de la interpretación conscientemente y orientada hacia
su propia visión del mundo narrado, el gramático exhala violencia a partir de su profi-
laxis linguística imparable, ataca a todo aquello que considera de "mal gusto" y la
violencia fisica del sicario le acompaña con la mini-Uzi. Fernando mantiene la distan-
cia cultural frente la adicción de los personajes al ruido, a las motocicletas, al zapping,
a la cultura de masas, incluyendo al fútbol, al rock, al punk,? al lenguaje callejero, a los
vallenatos, etc. y no oculta en ningún momento su desprecio a la (sub)cultura urbana
popular ligada, en la novela, a los sicarios. Pero Fernando va más lejos y lanza su
crítica mordaz hacia el Estado, la Iglesia, los pobres, los medios de comunicación,
contra el capitalismo y la falsa homogeneización, el comunismo, la globalización, al
consumismo y la mercantilización de la humanidad que vive y muere por objetos. De
este modo, Fernando critica la cultura de masas en la más definida tradición de Frankfurt
7 A pesar de que la (sub)cultura punk no comparta los valores suscritos a la (sub)cultura del
narcotráfico. Esta es una (sub)cultura particular porque no tiene que ver con el joven que se dedica al
punk, quien podría definirse como delincuente con sentido ideológico participante de una contracultura
contestataria que abomina la iglesia, la familia, el consumo, los medios y su propia manera de vestir es una
agresión a todo orden. Por el contrario las bandas influenciadas por el modelo del narcotráfico tienen
arraigados aspectos básicos de la sociedad: religiosos, machistas, consumistas, etc.
112 Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002
(SUB)CULTURAS y NARRATIVAS: (RE)PRESENTACIÓN LITERARIA DEL SICARlATO EN LA VIRGEN DE LOS SICARlOS
y ve la alienación y pasividád de los sujetos dominados por la industria cultural y la
publicidad: "Sin el televisor se quedó más vacío que balón de fútbol sin patas que le
den, lleno de aire" (36); "le pedí que anotara, en una servilleta de papel, lo que espe-
raba de esta vida. Con su letra enrevesada y mi bolígrado escribió: Que quería unos
tenis de marca Reebock y unos jeans Paco Ravanne, Camisas Ocean Pacific y ropa
interior Calvin K1ein. Una moto Honda, un jeep Mazda, un equipo de sonido láser y
una nevera para la mamá" (91). A su vez, el discurso de La Virgen de los sicarios
contiene rasgos de racismo resemantizado como el asco por la multitud heterogénea y
multiculturalidad: "Así de cambio en cambio, paso a paso, las sociedades van perdien-
do su cohesión, la identidad, y quedan hechas unas colchas desilachadas de retazos"
(30) o la siguiente: "De mala sangre, de mala raza, de mala índole [... ] no hay mezcla
más mala que la del español con el indio y el negro: producen saltrapases o sea changos,
simios, monos, mico con cola para que con ella se vuelvan a subir al árbol [... ] júntelos
en el crisol de la cópula a ver que explosión [... ] gentuza tramposa, asquerosa, traicione-
ra, ladrona [... ] Esa es la obra de España la promiscua, eso lo que nos dejó cuando se
largó con el oro [... ] Por eso cuando tumban los sicarios a uno de esos candidatos al
suso-dicho de un avión o de una tarima, a mí me tintinea de dicha el corazón" (90). Este
discurso sobre la pureza cultural y la condena a los derechos se hace sospechoso al
aparecer paralelamente al ejercicio de la violencia fisica ya que se extiende al extermi-
nio social. De este modo, Fernando ataca con profilaxis cultural mientras Wilrnar y
Alexis son los ejecutantes de su violencia verbal y, de esta manera, la noción de desastre
se percibe en todo el proyecto narrativo.
El narrador ostenta visible y reiteradamente sus gustos culturales, musicales, co-
nocimientos filosóficos y linguísticos remarcando su lugar privilegiado en la sociedad.
A partir de esta posición, Fernando lanza su crítica culturalista y ejecuta juicios de
valor que muestran su adversión hacia toda (sub)cultura con "gustos bárbaros" -a
menudo resultado de una estética pragmática y funcionalista impuesta por las necesi-
dades económicas que condena a las gentes simples y modestas a tener gustos sim-
ples y modestos, opuestos al moderno pero no por ello inferior. Por otra parte, con un
etnocentrismo culturalista, señala la degradación lingüística -a pesar, como ya se ha
mencionado, de reconocer la evolución de la lengua viva- y ataca directamente los
efectos de las telenovelas, y los medios masivos en la población. Su novela encierra
una reivindicación nostálgica de una cultura legítima y la negación de la existencia de
otras culturas u otros gustos que no pueden traer la felicidad: "Mira Alexis, tu tienes
una ventaja sobre mí y que eres joven y yo me vaya morir, pero desgraciadamente
para tí nunca vivirás la felicidad que yo he vivido. La felicidad no puede existir en ese
mundo tuyo de televisores, cassetes, punkeros y rockeros, partidos de fútbol" (14).
De los medios en televisión y las telenovelas, Fernando hace una comparación
burlesca. Estos dos fenómenos son los que absorve el pueblo y lo mantiene en una
mentira constante. Fernando se encarga de desacreditar a los medios no tan sólo por
su falta de rigor, sino por su banalización de la violencia a raíz de su constante reitera-
Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002 113
MAlTE VILLORJA NOLLA
ción e hiperbolización del tema ycolaboración al consumismo: "Y he aquí otro ejemplo
de lo hiperbólico que se nos ha vuelto el lenguaje en manos de los comunicadores
sociales "¿una masacre de cuatro?' Eso es puro desinflamiento semántico [... ] En la
agonía de esta sociedad, los periodistas son los heraldos del enterrador. Ellos y las
funerarias son los únicos que se lucran. [... ] ese es su modus vivendi, vivir de la
muerte ajena" (44). Sin embargo, Fernando recurre a esos mismos estereotipos en
variadas ocasiones."
A partir de esta exposición he pretendido apuntar a las formas en que la literatura es
capaz de fijar estereotipos o subvertirlos, posicionándose, a la vez, en medium y en lugar
de encuentro con el Otro. La recepción de la novela de Vallejo impactó más que las
noticias diarias que aparecen en los medios de comunicación y la pregunta sería: ¿sigue
la literatura golpeándonos más que la realidad? ¿Es capaz el lenguaje literario de trans-
mitir una "realidad" tan dura y ofrecer una postura de las culturas subterráneas? El
texto enfrenta al lector con una cultura polisegmentaria y heterogénea donde se mani-
fiestan valores opuestos que debe reorganizar. El sicario, figura contemporánea, mos-
trado por la representación literaria nos sorprende pero, al tiempo, se sitúa como emblema
de una sociedad que apunta por su inclusión al capitalismo y que, sin embargo, no aban-
dona su situación periférica. Ciertamente, la literatura, a pesar de haber perdido el lugar
de influencia que venía sosteniendo, todavía instala o (des)localiza valores hegemónicos
y estructuras de una cultura que continua desplazando a las masas.
Bibliografía
Adorno, Theodor (1974). Minima Moralia, Reflectionfrom Damaged Life. London: NLB.
Bustillo, Carmen (2000). Una geometría disonante. Imaginarios y ficciones. Valencia: eXcultura.
Martín Barbero, Jesús (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y
hegemonía. Barcelona: Gustavo Gili.
Reguillo, Rossana (2000). Emergencia de culturas juveniles. Bogotá: Norma.
Tagg, J. (1996) "The city which is not one". Re-presenting the City. London: Macmillan.
Vallejo, Fernando (2001). La Virgen de los sicarios. Bogotá: Alfaguara.
Willis, P. (1978). Profane Culture. London: Routledge and Kegan Paul.
8 Mi deseo no es criticar la postura del narrador sino mencionar que su posición, tan crítica por
distintos sectores, no es más que aquella de la cultura hegemónica y elitista. De hecho, quizá este narrador
tenga el valor -llamado por muchos desfachatez- de decir lo que otros, por motivos de imagen, callan.
114 Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio de 2002
También podría gustarte
- Estética Del Cinismo Beatriz CortezDocumento15 páginasEstética Del Cinismo Beatriz CortezcanparedesAún no hay calificaciones
- Resumen Maraval BarrocoDocumento7 páginasResumen Maraval BarrocoOrne IntheskyAún no hay calificaciones
- Escenas de La Vida Posmoderna ResumenDocumento4 páginasEscenas de La Vida Posmoderna ResumenPaula Gonzalez25% (8)
- La violencia y sus huellas: Una mirada desde la narrativa colombianaDe EverandLa violencia y sus huellas: Una mirada desde la narrativa colombianaCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- 03 CE Espana y Los EspanolesDocumento3 páginas03 CE Espana y Los EspanolesvillegasluiferAún no hay calificaciones
- Tesis Mujeres PDFDocumento409 páginasTesis Mujeres PDFvillegasluiferAún no hay calificaciones
- Melgar Bao, Violencia SimbólicaDocumento12 páginasMelgar Bao, Violencia SimbólicaTxalo NavaAún no hay calificaciones
- Ensayo La Virgen de Los SicariosDocumento3 páginasEnsayo La Virgen de Los SicariosSAIDAAún no hay calificaciones
- El Imaginario de La Prostitucion en Chil PDFDocumento33 páginasEl Imaginario de La Prostitucion en Chil PDFHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Cine Mexicano Culturas MexicanasDocumento5 páginasCine Mexicano Culturas MexicanasMarcoAún no hay calificaciones
- Cultura Polita Mafiosa en ColombiaDocumento21 páginasCultura Polita Mafiosa en ColombiaRichard AlexanderAún no hay calificaciones
- ProfilaxisDocumento26 páginasProfilaxisVictoria OrellaAún no hay calificaciones
- Alejandra Jaramillo - Nacion y Melancolia: Literaturas de La Violencia en Colombia, 1995 - 2005Documento12 páginasAlejandra Jaramillo - Nacion y Melancolia: Literaturas de La Violencia en Colombia, 1995 - 2005Angélica Altamirano SantaAún no hay calificaciones
- Gusto Oficial y PopularDocumento11 páginasGusto Oficial y PopularJuan Daniel Cid Hidalgo100% (1)
- I 1 Cuaderno 27Documento320 páginasI 1 Cuaderno 27Ivett Jenny Gamarra LimaAún no hay calificaciones
- Ideologia Del Melodrama en El Viejo Cine LADocumento10 páginasIdeologia Del Melodrama en El Viejo Cine LAacaste4Aún no hay calificaciones
- Lorena Ubilla Sujetos Marginales en La Narrativa de Manuel RojasDocumento51 páginasLorena Ubilla Sujetos Marginales en La Narrativa de Manuel RojasLiAún no hay calificaciones
- Cultura Mafiosa en ColombiaDocumento7 páginasCultura Mafiosa en ColombiaCindy Vargas MabesoyAún no hay calificaciones
- La Cultura QuinquiDocumento7 páginasLa Cultura QuinquiPaul BassoAún no hay calificaciones
- Narcocultura en MexicoDocumento33 páginasNarcocultura en Mexicojorge_campo_59Aún no hay calificaciones
- Estética Mujer y NarcotráficoDocumento17 páginasEstética Mujer y NarcotráficoLiliam ArenasAún no hay calificaciones
- Cultura Política Mafiosa en Colombia PDFDocumento10 páginasCultura Política Mafiosa en Colombia PDFfrancy helena donoso aguilarAún no hay calificaciones
- La Narco-Cultura ColombiaDocumento3 páginasLa Narco-Cultura ColombiapetergepAún no hay calificaciones
- Introduccion Lo Narco Como Modelo CulturDocumento15 páginasIntroduccion Lo Narco Como Modelo CulturPablo Camilo Nuñez AcuñaAún no hay calificaciones
- La Sicaresca Colombiana, Relectura Del Canon LiterarioDocumento8 páginasLa Sicaresca Colombiana, Relectura Del Canon LiterarioSalomé DahanAún no hay calificaciones
- Cultura-Subalterna Urbana Lo Limpio Lo SucioDocumento27 páginasCultura-Subalterna Urbana Lo Limpio Lo SucioDevanir Da Silva ConchaAún no hay calificaciones
- El mapa “rojo” del pecado: Miedo y vida nocturna en la ciudad de México 1940-1950De EverandEl mapa “rojo” del pecado: Miedo y vida nocturna en la ciudad de México 1940-1950Aún no hay calificaciones
- La Sicaresca Colombiana. Narrar La Violencia en América Latina. Erna Von Der Walde.Documento7 páginasLa Sicaresca Colombiana. Narrar La Violencia en América Latina. Erna Von Der Walde.Juan Camilo Rúa Serna100% (1)
- Tribus UrbanasDocumento11 páginasTribus UrbanasAguila AriesAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento5 páginasENSAYORamirez JoelAún no hay calificaciones
- Dinámicas Urbanas de CulturaDocumento16 páginasDinámicas Urbanas de CulturaJesús Martín Barbero100% (1)
- Violencia en El Norte de BoyacaDocumento19 páginasViolencia en El Norte de BoyacaEduarAndresCuesvasAún no hay calificaciones
- Ciudad de DiosDocumento4 páginasCiudad de DiosClaudia TorresAún no hay calificaciones
- Violencia Transpolitica en El Contexto ColombianoDocumento16 páginasViolencia Transpolitica en El Contexto ColombianoJhonatam CastroAún no hay calificaciones
- SALAMO Sergio - El Carnaval Cultura y Politica en Chile ActualDocumento40 páginasSALAMO Sergio - El Carnaval Cultura y Politica en Chile ActualSergio Pablo Salamo AsenjoAún no hay calificaciones
- Icaza, Cronista Del Mestizaje (Alumnos)Documento8 páginasIcaza, Cronista Del Mestizaje (Alumnos)martiortiz16Aún no hay calificaciones
- La Civilización Del Espectáculo ResumenDocumento3 páginasLa Civilización Del Espectáculo ResumenLiz Arguello50% (2)
- Representación, Símbolos y Transgresiones en Candela de Rey AndújarDocumento11 páginasRepresentación, Símbolos y Transgresiones en Candela de Rey AndújarMiguel Angel FornerinAún no hay calificaciones
- Reseña Capitalismo GoreDocumento5 páginasReseña Capitalismo GoreDruso AntonioAún no hay calificaciones
- 5 Jesus Martin Barbero Nuestra Excentrica y Heterogenea ModernidadDocumento20 páginas5 Jesus Martin Barbero Nuestra Excentrica y Heterogenea ModernidadFacundo MontemagioAún no hay calificaciones
- U1-Barbero - Afirmación y Negación Del Pueblo Como SujetoDocumento2 páginasU1-Barbero - Afirmación y Negación Del Pueblo Como SujetoAriadna Di PietroAún no hay calificaciones
- Nexos 1978.Documento241 páginasNexos 1978.Arturo Othoniel Mendoza MarínAún no hay calificaciones
- Apuntes - El Cercamiento Neoliberal de La Representación y El Hábito de La ColonialidadDocumento4 páginasApuntes - El Cercamiento Neoliberal de La Representación y El Hábito de La ColonialidadEunice MuruetAún no hay calificaciones
- Sunkel 0001Documento5 páginasSunkel 0001Hans ContrerasAún no hay calificaciones
- Propuesta Del SeminarioDocumento7 páginasPropuesta Del SeminariobagamacuAún no hay calificaciones
- Resumen Angel Rama (1982)Documento3 páginasResumen Angel Rama (1982)ReySalmonAún no hay calificaciones
- León, El Cine de La Marginalidad-Realismo Sucio y Violencia UrbanaDocumento98 páginasLeón, El Cine de La Marginalidad-Realismo Sucio y Violencia UrbanaFrancesco PassarielloAún no hay calificaciones
- Ritos de Cabaret de Marcio Veloz MaggioDocumento17 páginasRitos de Cabaret de Marcio Veloz MaggioDionicio QuezadaAún no hay calificaciones
- Violencia, Corrupción y Poder en La Trilogia de CazalsDocumento18 páginasViolencia, Corrupción y Poder en La Trilogia de CazalsDiana MontesAún no hay calificaciones
- Capitalismo, crisis y anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en EspañaDe EverandCapitalismo, crisis y anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en EspañaAún no hay calificaciones
- TX T6 Martin-BarberoDocumento3 páginasTX T6 Martin-BarberoJaume Estarlich GuiuAún no hay calificaciones
- TP LatinoamericanaDocumento6 páginasTP LatinoamericanaLucía ZayasAún no hay calificaciones
- 1 Trayecto Urbano en Juana LuceroDocumento19 páginas1 Trayecto Urbano en Juana LuceroCarolina Estefania Galvez NuñezAún no hay calificaciones
- Actuales Políticas de Lucha Contra La Pobreza en América Latina. Protección Social de MercadoDocumento136 páginasActuales Políticas de Lucha Contra La Pobreza en América Latina. Protección Social de Mercadogloriae mogolloncAún no hay calificaciones
- Dialnet MujeresAlBordeDeLaCiudadania 5810335Documento9 páginasDialnet MujeresAlBordeDeLaCiudadania 5810335carladeidda2Aún no hay calificaciones
- Capitalismo GoreDocumento5 páginasCapitalismo GoreStella RegisAún no hay calificaciones
- Civilización y violencia: La búsqueda de la identidad en el siglo XIX en ColombiaDe EverandCivilización y violencia: La búsqueda de la identidad en el siglo XIX en ColombiaAún no hay calificaciones
- Delincuentes, bandoleros y montoneros: Violencia social en el espacio rural chileno (1850 - 1870)De EverandDelincuentes, bandoleros y montoneros: Violencia social en el espacio rural chileno (1850 - 1870)Aún no hay calificaciones
- La trama social de las prácticas culturales en Chile: Sociedad y subjetividad en el consumo cultural de los chilenosDe EverandLa trama social de las prácticas culturales en Chile: Sociedad y subjetividad en el consumo cultural de los chilenosAún no hay calificaciones
- La Columna Rota Fiche Travail Doc 3Documento3 páginasLa Columna Rota Fiche Travail Doc 3villegasluiferAún no hay calificaciones
- Fiche Diego y Frida Doc 2Documento1 páginaFiche Diego y Frida Doc 2villegasluiferAún no hay calificaciones
- Segmentacion Boton de NacarDocumento21 páginasSegmentacion Boton de NacarvillegasluiferAún no hay calificaciones
- Rosenkranz, Karl - Estética de Lo FeoDocumento17 páginasRosenkranz, Karl - Estética de Lo FeovillegasluiferAún no hay calificaciones
- Neus Vila PDFDocumento14 páginasNeus Vila PDFvillegasluiferAún no hay calificaciones
- La Tortuga GiganteDocumento4 páginasLa Tortuga GiganteClaudia Hernández0% (1)
- Casas, Quim (Ed) - Abel Ferrara, Adicción, Acción y Redención PDFDocumento109 páginasCasas, Quim (Ed) - Abel Ferrara, Adicción, Acción y Redención PDFPrz DanielAún no hay calificaciones
- Nuevas Normas Ortográficas y Prosódicas de La Real Academia EspañolaDocumento13 páginasNuevas Normas Ortográficas y Prosódicas de La Real Academia EspañolaFrancesca PoltronieriAún no hay calificaciones
- Guia de Actividades Fiestas PatriasDocumento2 páginasGuia de Actividades Fiestas PatriasMaria Cecilia Borquez AlvaradoAún no hay calificaciones
- Rey LeonDocumento8 páginasRey LeonevelynvanegasAún no hay calificaciones
- El Pais de Las Maravillas A Travez de AliciaDocumento28 páginasEl Pais de Las Maravillas A Travez de AliciaAna Lucia RangelAún no hay calificaciones
- Reseña Del Libro La Casa Del CerroDocumento2 páginasReseña Del Libro La Casa Del CerroJhonny Jesus Lava Galvez0% (1)
- Historia Titeres de Regreso A Casa.Documento3 páginasHistoria Titeres de Regreso A Casa.Kevin DimuroAún no hay calificaciones
- Comprension Lectora Redalyc PDFDocumento9 páginasComprension Lectora Redalyc PDFSoledad CatricheoAún no hay calificaciones
- Links de Libros Quiromancia2Documento2 páginasLinks de Libros Quiromancia2Amalia Elizabeth RodríguezAún no hay calificaciones
- Manual OrtografiaDocumento86 páginasManual OrtografiaandresAún no hay calificaciones
- Casa de La LiteraturaDocumento8 páginasCasa de La LiteraturaGina Gabriel VeraAún no hay calificaciones
- Sustantivos Común y PropioDocumento8 páginasSustantivos Común y PropioAndrea HuenuanAún no hay calificaciones
- LeyendasDocumento2 páginasLeyendasSixto CarralesAún no hay calificaciones
- EsopoDocumento11 páginasEsopoYarisse Hancco Alvaro100% (1)
- Análisis Poema Comprensión Lectora 2btoDocumento3 páginasAnálisis Poema Comprensión Lectora 2btoElisa Luc�a Acosta V�squezAún no hay calificaciones
- WALTER BENJAMIN - Programa para La Critica LiterariaDocumento6 páginasWALTER BENJAMIN - Programa para La Critica LiterariaAlejandro PáezAún no hay calificaciones
- Control de LecturaDocumento2 páginasControl de LecturaMisael Hernán Espinosa P.Aún no hay calificaciones
- Tarea Virtual 1er Grado Semana 23 de MarzoDocumento4 páginasTarea Virtual 1er Grado Semana 23 de Marzolaurafarosi4687Aún no hay calificaciones
- El Texto y Sus PropiedadesDocumento7 páginasEl Texto y Sus PropiedadesjrcpaideiaAún no hay calificaciones
- GUSTAVO ROLDÁN - Cuento Con Luna y Con SolDocumento2 páginasGUSTAVO ROLDÁN - Cuento Con Luna y Con SolCarlaRossi67% (3)
- Comentario de TextoDocumento17 páginasComentario de TextoRoxana Berezoschi0% (1)
- Fahrenheit 451Documento9 páginasFahrenheit 451Даниэль ТинокоAún no hay calificaciones
- Guion AladdinDocumento19 páginasGuion AladdinCarolina DuarteAún no hay calificaciones
- Advanced Dungeons & Dragons - Segunda Edición - Castellano - Reinos Olvidados - Los Elfos de SiempreunidosDocumento129 páginasAdvanced Dungeons & Dragons - Segunda Edición - Castellano - Reinos Olvidados - Los Elfos de SiempreunidosPablo Calderoni0% (1)
- El Limonero Lánguido SuspendeDocumento1 páginaEl Limonero Lánguido Suspendeerica_lafoz614975% (4)
- En Wayuunaiki para La EIBDocumento35 páginasEn Wayuunaiki para La EIBRAFAEL DAVID DELUQUE BOURIYUAún no hay calificaciones
- LCL 1 ESO Guia T 01 12 02 PDFDocumento20 páginasLCL 1 ESO Guia T 01 12 02 PDFJUAN MANUEL SANCHEZ MEROÑOAún no hay calificaciones
- Actividades para Trabajar Media Delos FlamencosDocumento4 páginasActividades para Trabajar Media Delos FlamencosMagdalena Evelia FloresAún no hay calificaciones
- El Ritmo en La Poesia de Juan Jose SaerDocumento60 páginasEl Ritmo en La Poesia de Juan Jose SaerFernando IsabalAún no hay calificaciones