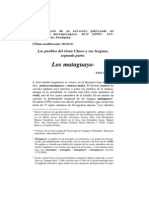Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
A Un Siglo de Nuestro 1917
Cargado por
Fernando Hernández Sánchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginastexto de reflexión historiográfica
Título original
A un siglo de nuestro 1917
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentotexto de reflexión historiográfica
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginasA Un Siglo de Nuestro 1917
Cargado por
Fernando Hernández Sáncheztexto de reflexión historiográfica
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
A un siglo de nuestro 1917.
Fernando Hernández Sánchez
Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM
Cualquier alumno de Historia de 2º de Bachillerato que haya comparecido a la
nueva/vieja prueba de acceso a la Universidad, sean cuales sean a día de hoy sus
endemoniadas siglas, sabrá relatar en qué consistió la crisis de la Restauración.
Recordemos: un régimen político instaurado en 1874 por el pronunciamiento del
general Martínez Campos, que devolvió la corona a los Borbones en la persona de
Alfonso XII y se legitimó mediante una constitución, la de 1876, con pretensiones de
perdurable. No es irrelevante señalar el origen del nuevo régimen: un golpe militar.
Cuando desde algunos ámbitos historiográficos y periodísticos se vuelcan dicterios
contra las dos Repúblicas, por anárquica, la Primera, y por radical y violenta, la
Segunda, conviene no olvidar que ambas se fundamentaron en bases democráticas: en
1873, en la proclamación por parte del órgano depositario de la soberanía popular; en
1931, en el resultado de unas elecciones municipales devenidas en auténtico plebiscito
sobre la monarquía alfonsina. Unas credenciales de las que, por cierto, no puede
blasonar en igual medida la dinastía de los Borbones en la época contemporánea:
Fernando VII engañó por tres veces a su pueblo y dos a sus Cortes, en 1808, 1814 y
1823, y recurrió a un ejército extranjero invasor para recuperar su poder absoluto;
Alfonso XII advino por efecto del cuartelazo de Sagunto; Alfonso XIII no dudó en
ampararse en la Dictadura de Primo de Rivera para rehuir sus responsabilidades en los
grandes desastres nacionales de Annual y Monte Arruit y, ya en el exilio, prestó apoyo a
sus correligionarios en afán de conspiración para derribar a la República; Juan Carlos I,
por último, fue inicialmente designado por el Caudillo como su sucesor en 1969. A cada
uno, lo suyo.
Es sabido que el régimen de la Restauración se basó en la colaboración de dos
fuerzas políticas, conservadores y liberales, que dotaron de estabilidad al sistema
mediante el disfrute del poder por riguroso turno pactado. Así, a un gobierno de los
representantes de la oligarquía latifundista, proteccionista y ultracatólica le sucedía un
gabinete de burgueses en mayor o menor grado de ilustración, defensores del
librecambio, practicantes de una retórica laicista y hasta anticlerical, si se terciaba. Dos
caras de una misma moneda fundida en un crisol con un lema fundamental: la defensa
de la dinastía y del orden. Y así, al compás de un rigodón gubernamental
predeterminado, se sucedieron unos y otros, conservadores y liberales, liberales y
conservadores, colonizando alternativamente la administración del Estado con sus
partidarios, usufructuando el presupuesto y sus dones sin más altercados que los roces
entre sus jefes territoriales, los caciques, y sus redes clientelares en los inevitables
momentos en que tocaba representar la pantomima de unas elecciones desnaturalizadas
por la corrupción y el pucherazo.
Y así fue durante más de un cuarto de siglo. Parecía haberse encontrado el
bálsamo de Fierabrás contra las guerras civiles, las revoluciones, las asonadas y
cuartelazos que habían asolado el siglo XIX. La del 76 era la constitución más longeva
de todas las alumbradas hasta entonces. El mecanismo electoral funcionaba como un
reloj. Que España fuese una potencia en declive embarcada en delirios coloniales muy
superiores a su capacidad militar, que sangraban su población joven y sus recursos, con
una economía lastrada por el fardo de una agricultura retardataria y por el saqueo de los
bienes públicos a beneficio de intereses particulares, con una sociedad polarizada,
atenazada por el analfabetismo y el subdesarrollo material no importaba. El turno, con
su tic-tac predecible, enmascaraba todas las tensiones.
Pero en 1917 las cosas habían cambiado. La industrialización se había afianzado
en País Vasco y Cataluña, con sus consecuencias dinamizadoras. Sus burguesías
juzgaron insatisfactoriamente gestionados sus intereses por los gobiernos centrales.
Nuevos agentes se sumaron al escenario político. En el paisaje parlamentario
irrumpieron otras voces -socialistas, nacionalistas catalanes, reformistas, federales- que
acabaron con la escenificación de las confrontaciones con tongo. Unas clases medias
urbanas que aspiraban a unas libertades constreñidas por el lastre del clericalismo y la
estrechez intelectual y moral derivada del sobrerrepresentado peso de la opinión de las
circunscripciones levíticas. Un proletariado que había aprendido a organizarse para
conseguir sus primeras victorias. Un campesinado en el que el ancestral sueño del
reparto convivía ya con la moderna herramienta de la organización sindical. La corácea
armadura del régimen comenzó a agrietarse.
1917 fue el fin del mundo pergeñado por el sagastacanovismo. Todos los
descontentos confluyeron en la huelga general de agosto que vehiculó la reclamación de
un cambio político profundo. El régimen no supo responder de forma distinta a la que
conocía: pólvora y penales. Dio igual: fue el principio del fin. Primero se perdió
Cataluña. La torpeza de los gobiernos centrales, fiel reflejo de la visión alicorta de un
sector conservador con una visión patrimonial y castiza de la nación, empujó a la
representación catalana fuera del sistema. El régimen se enajenó a los sectores más
dinámicos de las clases medias urbanas, a los intelectuales frustrados por el fracaso de
los proyectos de regeneración, a los que consideraban como una burla intolerable el
reparto del poder y sus canonjías mediante un mecanismo corrompido hasta la médula.
Se marginó a un movimiento obrero al que se negó capacidad de interlocución y al que
se combatió mediante el estado de guerra, la cuerda de presos y la ley de fugas. En
respuesta, surgieron grupos de acción que recurrieron a la violencia de retorno frente a
la violencia ejercida por la patronal.
Los antagonistas de opereta, conservadores y liberales, no pudieron ya nunca más
gobernar solos. Tuvieron que coaligarse para tapar las grietas que se abrían en un
sistema que amenazaba ruina, hasta que el edificio se desplomó definitivamente con la
vuelta a la escena política del ejército en 1923. El derrumbe les sorprendió encadenados
entre sí al puntal que sustentaba la tramoya. La inmaculada constitución que había
garantizado la perdurabilidad dinástica no impidió que el rey la arrojara a la basura
cuando lo creyó oportuno para sus intereses. Los representantes de la vieja política se
dieron cuenta demasiado tarde de su error. Algunos, Alcalá Zamora, Miguel Maura,
Osorio y Gallardo, se hicieron republicanos. Pero ya era la hora de otros protagonistas.
El viejo bipartidismo no sobrevivió al colapso del régimen al que tanto y tan bien había
servido.
La Historia, pese a lo que sostenían los clásicos, no es un manual de instrucciones
para el presente. Pero, al revelarlos, permite conocer los errores cometidos en el pasado.
A partir de ahí, cada uno verá.
También podría gustarte
- Historia Tecnologo Medico PeruDocumento44 páginasHistoria Tecnologo Medico PeruEsther Salazar Vásquez67% (3)
- La Osadía de Eduardo Rincón - Revista de PrensaDocumento7 páginasLa Osadía de Eduardo Rincón - Revista de PrensaFernando Hernández SánchezAún no hay calificaciones
- Parias de La TierraDocumento4 páginasParias de La TierraFernando Hernández SánchezAún no hay calificaciones
- Iniciativas de Alfabetización en La España Republicana Durante La Guerra CivilDocumento17 páginasIniciativas de Alfabetización en La España Republicana Durante La Guerra CivilFernando Hernández Sánchez100% (1)
- Azcárate - Última - EL PAÍSDocumento1 páginaAzcárate - Última - EL PAÍSFernando Hernández SánchezAún no hay calificaciones
- Norman Bethune. El Crimen de La Carreter PDFDocumento81 páginasNorman Bethune. El Crimen de La Carreter PDFFernando Hernández Sánchez100% (1)
- Diccionario Biografico de Personajes Alicantinos Fichero Provincial Tomo 10 S 847967 PDFDocumento338 páginasDiccionario Biografico de Personajes Alicantinos Fichero Provincial Tomo 10 S 847967 PDFFernando Hernández SánchezAún no hay calificaciones
- PiemonteDocumento17 páginasPiemonteFernando Hernández SánchezAún no hay calificaciones
- Reconquista de EspañaDocumento8 páginasReconquista de EspañaFernando Hernández SánchezAún no hay calificaciones
- Informe 16pfDocumento4 páginasInforme 16pfNando AguilarAún no hay calificaciones
- EVALUACION CICLO IIIsegundo Perido Distancia018Documento3 páginasEVALUACION CICLO IIIsegundo Perido Distancia018sofiaAún no hay calificaciones
- Ramiro J Alvarez Encontrarse A Todo Trance PDFDocumento106 páginasRamiro J Alvarez Encontrarse A Todo Trance PDFByronPlazasAlmeida100% (2)
- Seguimiento Cobertura Curricular Por Unidad de AprendizajeDocumento2 páginasSeguimiento Cobertura Curricular Por Unidad de AprendizajemargotAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal n04Documento99 páginasTrabajo Grupal n04naldoAún no hay calificaciones
- Reflexión Pelicula TruffautDocumento2 páginasReflexión Pelicula TruffautPablo Guillermo ValderramaAún no hay calificaciones
- Accident Es Ders I ToDocumento53 páginasAccident Es Ders I ToArian Pamela CalleAún no hay calificaciones
- MatemáticasDocumento30 páginasMatemáticasKarameelo Rivero0% (1)
- Lógica de La ProgramaciónDocumento2 páginasLógica de La Programaciónmartin rrAún no hay calificaciones
- La Comunicación MatemáticaDocumento7 páginasLa Comunicación MatemáticaDavid Vicente Higuera GonzálezAún no hay calificaciones
- Una Historia Por Contar - Sesha - Enero 2015Documento185 páginasUna Historia Por Contar - Sesha - Enero 2015Ruy Cid MontoyaAún no hay calificaciones
- Perimetro 26.10.21Documento4 páginasPerimetro 26.10.21Maria Alejandra Barriga ManriqueAún no hay calificaciones
- Planificacion - Primer GradoDocumento23 páginasPlanificacion - Primer GradoJorge Luis Fernández GutierrezAún no hay calificaciones
- 207 Sanchez Tunquipa Luz AlejandraDocumento10 páginas207 Sanchez Tunquipa Luz AlejandraMilagros ChaconAún no hay calificaciones
- 10 Señales para Reconocer Un Ambiente de Trabajo PositivoDocumento3 páginas10 Señales para Reconocer Un Ambiente de Trabajo PositivoRafael SalasAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura. Andújar. "De Las Rutas No Nos Vamos. Las Mujeres Piqueteras (1996-2001) "Documento3 páginasGuía de Lectura. Andújar. "De Las Rutas No Nos Vamos. Las Mujeres Piqueteras (1996-2001) "Patricia SegoviaAún no hay calificaciones
- 01 Bienvenida - Curso de PrevencionDocumento1 página01 Bienvenida - Curso de Prevencionyohn bysAún no hay calificaciones
- HOMOTECIA #6-20 (Junio 2022)Documento72 páginasHOMOTECIA #6-20 (Junio 2022)Luis DíazAún no hay calificaciones
- Dic MataguayoDocumento154 páginasDic MataguayoVio_23Aún no hay calificaciones
- El Nombre y La CosaDocumento2 páginasEl Nombre y La CosasebasAún no hay calificaciones
- TR 07 Bager ControlDocumento6 páginasTR 07 Bager ControlCarlos DelgadoAún no hay calificaciones
- 2020 PDFDocumento5 páginas2020 PDFluisaAún no hay calificaciones
- Ensayo Gerencia InformaticaDocumento2 páginasEnsayo Gerencia InformaticaKevin MartinezAún no hay calificaciones
- Comentarios Varios y Experiencias - CARLOS MATCHELAJOVICDocumento26 páginasComentarios Varios y Experiencias - CARLOS MATCHELAJOVICReudy Paz100% (1)
- 5 Manufactura AvanzadaDocumento9 páginas5 Manufactura Avanzadaarmando ruizAún no hay calificaciones
- Asociacion Grupo Retorna 2021-I (Soc) PDFDocumento2 páginasAsociacion Grupo Retorna 2021-I (Soc) PDFPaula Andrea Ramos SalasAún no hay calificaciones
- Codigo de Convivencia 19 - 21 MamDocumento46 páginasCodigo de Convivencia 19 - 21 MamDAVID PAZAún no hay calificaciones
- INGLES PROG ANAL 1y 2Documento11 páginasINGLES PROG ANAL 1y 2JESUS ALFONSO BOJORQUEZ DIAZAún no hay calificaciones
- Exp - Aprend. - Aip-SecundariaDocumento2 páginasExp - Aprend. - Aip-SecundariaPercy Serpa GuerreroAún no hay calificaciones