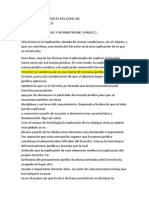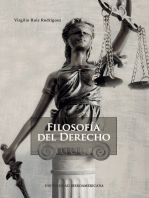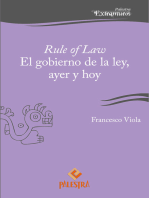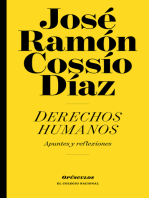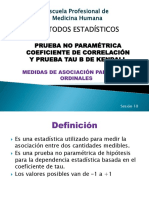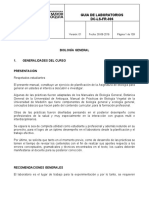Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lobato de Blas, 1980 PDF
Lobato de Blas, 1980 PDF
Cargado por
Mordecai SommerTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lobato de Blas, 1980 PDF
Lobato de Blas, 1980 PDF
Cargado por
Mordecai SommerCopyright:
Formatos disponibles
LA ESTRUCWRA TRIDIMENSIONAL
DEL DERECHO
Jesús-María Lobato de Blas
En el estudio de cualquier disciplina jurídica y cuando de algu-
na manera se transciende su puro examen pdsitivo, se hace necesaria
una recapitulación no sólo sobre el concepto de la misma, sino sobre
el concepto genérico del Derecho.
Esta recapitulación reviste generalmente la forma de una reflexión
personal e introspectiva por lo que en muy raras ocasiones se ma-
nifiesta al exterior, al menos directamente, fuera de los casos del
estricto ensayo filosófico-jurídico.
La razón de poner de relieve aquí de alguna manera la reflexión
conceptual a que me refiero no obedece, por supuesto, a un intento
filosófico intencionado, sino a la consideración de dos razones fun-
damentales que entiendo la dotan de interés: en primer lugar, la
ocasión, verdaderamente grata y formativa, que tuve de mantener con
el Prof. MARTÍNEZ DORAL una serie de conversaciones sobre la idea
de Derecho; y, en segundo lugar, la observación de que en el mo-
mento presente la solución de muchos de los 'graves problemas ju-
rídicos que se debaten ha de ser buscada en el concepto mismo de
Derecho, pues éste se impone al legislador condicionando sus deci-
siones que sólo pueden ser tomadas, lógicamente, dentro del ámbito
de aquel.
Ambas consideraciones, que en principio diferencio, puede que
estén inicialmente unidas, pues como de forma directa ha declarado el
Prof. MARTÍNEZ DoRAL, «presupuesta la división general del saber
humano en saber especulativo y saber práctico, afirmamos que el co-
nocimiento jurídico no pertenece a los saberes especulativos, sino
que constituye un auténtico conocimiento práctico» 1, añadiendo que
1. MARTÍNEZ DoRAL, La estructura del conocimiento ;urídicoJ 1963, pág. 156.
244 JESUS M. LOBATO DE BLAS
en el ámbito del saber jurídico cabe distinguir diversos planos de co-
nocimiento, cuales son, fundamentalmente, el filosófico, el puramen-
te científico y el prudencial, delimitándose sus respectivas funciones
mediante la utilización del criterio de las diversas perspectivas de
conceptualización 2.
Determinar hasta qué punto se trata de una reflexión sobre la
base de ideas propias o de ideas transvasadas del pensamiento del
Prof. MARTÍNEZ DoRAL, a través de tantas conversaciones, es verda-
deramente difícil, por ello cumplo con un elemental deber de rigor al
hacer inicialmente y de manera general esta remisión a su pensamien-
to, encuadrado por algún sector dentro de las concepciones metodo-
lógicas pluralistas 3 .
La alusión en tema de conceptuación del Derecho a las posiciones
metodológicas es algo inevitable. Por más que desde un punto de
vista simplista pretenda entenderse el método como el camino a se-
guir para la obtención de un determinado conocimiento, lo cierto
es que en el panorama jurídico muchas de las posiciones o tenden-
cias metodológicas son posiciones o tendencias conceptuales. Ello es
evidente porque el concepto genérico del Derecho es presupuesto, no
sólo de los conceptos específicos de las distintas disciplinas jurídicas,
sino también del método de su investigación. Y acaso sea más impor-
tante todavía tal concepto para la cuestión metódica, pues ésta cons-
tituye un problema inmediatamente subordinado al conceptual.
Qué sea el Derecho, cuáles hayan de ser sus elementos constitu-
tivos, qué relaciones deba guardar con saberes o realidades afines
y hasta dónde haya de extenderse el alcance de su influjo son, natu-
ralmente, cuestiones muy discutidas. Las grandes culturas jurídicas de
todos los tiempos han mantenido sobre tales temas posiciones muy
diferentes y, en ocasiones, contrapuestas y extremas. Por ello, y en
tales circunstancias, la pregunta se hace acuciante: ¿es posible aco-
meter el intento de identificar algunos rasgos que nos permitan ha-
blar del Derecho con un significado unívoco y, al menos, mayorita-
riamente compartido?, es decir, hallar las características definitorias
del Derecho, aquellos rasgos en ausencia de los cuales el término o pa-
labra no sería, en modo alguno, aplicable a la cosa.
Para acometer este intento ha de partirse de la consideración de
que el Derecho no se nos aparece como una realidad simple, sino,
más bien, como una realidad pluridimensional, pudiendo establecer-
se ya desde el comienzo la hipótesis de que esas diferentes dimensio-
2. Cfr. MARTÍNEZ DORAL, op. cit., págs. 156 y 157.
3. Cfr. HERNÁNDEZ GIL, Metodología de la ciencia del Derecho, vol. III, 1973,
págs. 295 y 296.
LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO 245
nes no guardan entre sí una relación de antinomia, es decir, una re-
lación,! según HEGEL, en la que los distintos elementos se hallan en
una esencial e inderogable contraposición, sino que están en una re-
lación de polaridad o estructura, es decir, según el mismo autor, en
una relación entre varios distintos que son uno, en tanto en cuanto
la colocación de uno supone la colocación de los demás.
Pues bien, l~ cuestión a determinar es cuál de estos diferentes ele-
mentos alcanza para el Derecho el rango de característica definitoria
suya. Evidentemente sólo estas características, pero todas ellas, han
de formar parte de la definición de aquél. En este sentido, si se in-
cluye en el concepto del Derecho algo que no sea característica esen-
cial (rasgos más o menos acceso~ios, o incluso rasgos universalmente
presentes pero no esenciales) no se estarán satisfaciendo las condicio-
nes de una verdadera definición. En sentido contrario, si se excluyen
de ese concepto características constituyentes de su esencia se estará
realizando la destotalización de la totalidad, que de modo tan acrítico
llevan a cabo todos los reduccionismos, es decir, pasar de un todo
en el sentido más completo a la consideración de ese mismo todo pri-
vado de uno o varios de sus elementos, sin dejar de atribuir al todo
así mutilado el nombre y las propiedades del todo primitivo.
El Derecho, tal como se presenta a una observación fenomenoló-
gica, exhibe unas determinadas dimensiones que parecen acompa-
ñarle siempre. En efecto, en primer lugar, el fenómeno jurídico se
nos muestra, antes que nada, referido al terreno de los hechos, al
terreno de los hechos sociales que, de una u otra manera, le con-
dicionan con su fuerza. Puede hablarse, pues, en primer término, de
una dimensión fáctica del fenómeno jurídico.
En segundo lugar, se encuentra también siempre en el Derecho
una dimensión normativa, pues, de una forma o de otra, se nos pre-
senta como un instrumento de regulación de conductas que introduce
normas, establece pautas de comportamiento o impone reglas de
acción.
En tercer lugar, por último, se observa siempre el Derecho re-
lacionado con posiciones axiológicas o valorativas. Se presenta como
un intento de satisfacer necesidades, pero siempre de acuerdo con
determinados valores. Esta consideración nos lleva a identificar en el
Derecho una tercera dimensión que podría denominarse dimensión
axiológica o valorativa.
Dimensión fáctica, normativa y axiológica serían, pues, las com-
ponentes principales del Derecho cuando lo jurídico es sometido a una
observación puramente fenomenológica. Ahora bien, si lo que se
pretende es algo más, es decir, transpasar la pura constatación feno-
menológica y comprometerse en la tarea de una verdadera definición,
246 JESUS M. LOBATO DE BLAS
lo que habrá que determinar es si esas tres dimensiones señaladas son
todas ellas características constituyentes del Derecho y si sólb ellas
constituyen su realidad. Es efectivamente aquí donde radica la con-
troversia contemporánea sobre el concepto de Derecho.
La indagación que pretendemos deberá, pues, consistir en la con-
testación sucesiva a las siguientes preguntas:
1.a ¿Hasta qué punto la dimensión fáctica del fenómeno jurí-
dico, lo que podríamos llamar sus elementos pre-positivos,
constituye una dimensión definitoria del Derecho?, es decir,
una dimensión que ha de ser incluida en su concepto y en
modo alguno excluida.
2.a ¿Hasta qué punto y en qué condiciones la dimensión nor-
mativa del fenómeno jurídico, lo que podríamos llamar
su~ elementos positivos, constituye una dimensión definito-
ria del Derecho?, es decir, una dimensión que ha de ser
incluida en su concepto y en modo alguno excluida.
3.a ¿Hasta qué punto, finalmente, la dimensión axiológica
observable en el fenómeno jurídico, 10 que podríamos lla-
mar sus elementos supra-positivos, constituye una carac-
terística definitoria del Derecho, con las mismas exigencias
que la anterior y la primera respecto a su inclusión y ex-
clusión en el concepto estipulado?
La respuesta sucesiva a estas tres preguntas va a ser realizada a
continuación en tres apartados distintos, que se corresponden con
las mismas, y que pueden denominarse: Interés y Derecho, Norma y
Derecho y, finalmente, Justicia y Derecho.
I. INTERÉS y DERECHO
Para llevar a cabo el análisis a que nos obliga la primera de las
interrogantes planteadas, puede servimos de pauta la consideración
de la llamada interessenjurisprudenz o jurisprudencia de intereses, de-
biendo indicar que tomamos aquí tal denominación no en tanto en
cuanto representa una determinada teoría histórica sobre el Derecho
(mantenida, entre otros, por HECK, MÜLLER, ERZBACH, etc.) 4, sino
4. Cfr. HECK, Interessenjurisprudenz, 1933; El problema de la creación del De-
recho, traducción española de Entenza, con prólogo de Puig Brutau, 1961. MOLLER-
ERZBACH, Wohin führt die Interessenjurisprudenz, 1932; Die Rechtswissenschaft im
Umbaum, 1952.
LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO 247
más bien en cuanto representa una tendencia a la que puede inclinarse
cualquier teoría sobre la definición de lo jurídico. De esta forma y
así entendida, estarían incluidos en esta jurisprudencia de intereses,
tanto el ya antiguo movimiento de ideas que ha venido a conocerse
con tal nombre, como su concreción posterior por los diversos fun-
cionalismos, llegando hasta el más reciente neo-utilitarismo positi-
vista y analítico de JASPERS, TOULMIN, HARE y otros 5.
La proposición fundamental de toda jurisprudencia de intereses,
y en general de toda interpretación materialista del Derecho, podría
quedar formulada diciendo que: «el Derecho es el hecho». El Dere-
cho, en esta concepción o tendencia, no es más que un reflejo de
las condiciones efectivas realmente existentes en la sociedad. Lo que
causa la norma jurídica -y hay que tomar la palabra causa en el
acto de producción de la norma con la misma fuerza inexorable con
que se toma en la configuración de la materia: el fuego es la causa
de la ceniza- son los intereses reales. Legislador, según esto, no
es más que el nombre resumido de los intereses de la sociedad, y la
norma jurídica no es otra cosa que la resultante, es decir, la diagonal
de fuerza de los intereses en conflicto.
Para la primitiva jurisprudencia de intereses sabemos que ésta fue
la manera de entender la proposición fundamental dicha: «el Derecho
es el hecho». Sin embargo, es de notar que pronto tuvo lugar, en el
desarrollo de estas mismas interpretaciones positivistas sobre el De-
recho, una evolución significativa.
Efectivamente, comenzó a hablarse no sólo de identificación y
reconocimiento de intereses sino de ponderación de ellos. Se puso en-
seguida en tela de juicio que el Derecho debiera limitarse a reproducir
los modelos sociales de comportamiento, puesto que, si fuera exclu-
sivamente esa su función, quedaría expuesto a la incalculable arbitra-
riedad de las opiniones dominantes o predominantes, cuando no a la
esclavizadora manipulación de las clases dirigentes y, en todo caso,
de ningún modo quedaría garantizada la función ordenadora que a
todo orden jurídico compete.
No basta, pues, que los intereses fácticos presenten sus demandas
con la fuerza de lo material, sino que han de ser dignos de ser pro-
tegidos por el Derecho. Este no debe hallarse completamente a la de-
riva de los hechos, sino realizar entre ellos una tarea de ponderación:
algunos intereses habrán de ser desvalorizados de forma inequívoca,
otros reconocidos, protegidos, promovidos, y respecto de otros habrá
5. Cfr. JASPERS, Filosofía de la existencia, traducción española de Rodríguez
Aranda, 1958. HARE, Tbe language of Morcds,Oxford, 1952.
248 JESUS M. LOBATO DE BtAS
de practicarse una tolerancia neutral, ya que si bien es cierto que cada
ley debe responder a una necesidad (a un interés), no es cierto en
cambio que a toda necesidad deba corresponder siempre una ley.
Así pues, respecto de los intereses, de los hechos, el Derecho se
encuentra en una situación intermedia entre la vinculación y la li-
bertad. De modo absolutamente previo, el Derecho se encuentra con
una situación social determinada, con unos condicionamientos de
muy diverso tipo, económicos, políticos, biológicos, etc., que se le
imponen con fuerza inexorable. Pero el Derecho no se limita a ser un
simple reflejo de las relaciones realmente existentes en la sociedad, una
reproducción de los modelos paradigmáticos de comportamiento, sino
que tiene encomendada una tarea de ponderación.
No entramos por el momento, por corresponder más bien a la
tercera de las interrogaciones planteadas, en el espinoso problema
de en nombre de que el Derecho puede llevar a cabo esa tarea, pero
la anterior precisión histórica nos informa suficientemente de dos co-
sas: en primer lugar, que el hecho, la dimensión fáctica o material es,
inequívocamente, un rasgo definitorio del Derecho. No sólo una ca-
racterística universalmente presente pero accesoria, sino, en verdad,
un componente esencial de su definición. Y, en segundo lugar, que a
menos que incurramos en una primitiva destotalización de la totali-
dad, no podemos reducir el Derecho a su dimensión puramente ma-
terial o fáctica. Esta misma dimensión está reclamando ser completada
por otras dimensiones como si se tratara, en frase de HEGEL, de la
disgregación de una fuerza en grupos de actuación contrapuesta que
tienden a la reunificación y se condicionan recíprocamente.
Con otra palabras, y en definitiva, la dimensión fáctica de lq ju-
rídico ni puede ser excluida de su concepto, ni puede ella misma
excluir a otras posibles dimensiones como si se tratara de la única
y misma esencia de Derecho.
n. NORMA y DERECHO
Una vez abordada, siquiera sea someramente, la dimensión fácti-
ca del Derecho, cuestionamos aquí si 10 mismo puede decirse, si al
mismo resultado puede llegarse, respecto de lo que hemos llamado
dimensión normativa del Derecho.
Como primera aproximación habrá de indicarse que parece in-
discutible que el Derecho consiste en una técnica social para la regu-
lación de las conductas.
Ahora bien, el Derecho no es un puro orden coactivo. Un orden
de coerción que lograra sus objetivos mediante el doblegamiento de
LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO 249
las voluntades -supuesto del invasor que recluta trabajadores en
el país invadido-- o un aparato sancionador que mediante técnicas
de condicionamiento psicológico lograra la obediencia, manteniendo
al mismo tiempo en quien 10 cumple una íntima impresión de acata-
miento libre -siniestra posibilidad que hace tiempo ha dejado de ser
mera fantasía- es claro que no merecen el nombre de-Derecho.
Pero, por otra parte, ha de notarse que el orden jurídico tampoco
se limita a ser una mera propuesta social de comportamiento. El De-
recho, significativamente, se presenta con una pretensión de acata-
miento, tiene que ser cumplido. Su sentido intrínseco es que se pro-
duzca de hecho el comportamiento necesario para la sociedad, o di-
cho con otras palabras, exhibe una dimensión, por 10 menos una di-
mensión, verdaderamente normativa. Cuando el Derecho no se cum-
ple, debe poder ser exigido por la fuerza. Esta exigencia no ha de ser
entendida, efectivamente, en relación con todas y cada una de sus
normas -para muchas no es necesario y para algunas será imposi-
ble- sino en relación con la totalidad.
En una sociedad jurídicamente bien ordenada todos sus miembros
tienen la seguridad de que determinadas acciones serán realizadas y
que otras serán omitidas, y aunque algunos de esos miembros no estén
dispuestos a obrar así, la seguridad se mantiene igualmente, pues el
Derecho forzará la actuación adecuada. Con ésto no logra el Derecho,
desde luego, la humanización perfecta de las relaciones sociales -eso
es tarea de otras instancias- pero consigue 10 que podría llamarse una
primera victoria sobre la barbarie, o sostiene, en los momentos de
debilidad o desfallecimiento, hasta las formas más puras de intersub-
jetividad.
Con 10 dicho, es manifiesto, pues, que al Derecho compete, como
rasgo esencial de su definición, el aspecto normativo: el estar consti-
tuido por reglas de conducta impuestas o reconocidas como obligato-
rias. Ahora bien, ¿podrá decirse que el Derecho es sólo una técnica
social de regulación de las conductas?
Como es conocido, ésta ha sido la pretensión de todos los reduc-
cionismos normativos. Según cualquiera de ellos (KELSEN, BERGBOHM,
de alguna forma la interpretación tecnocrática del Derecho, etc.) 6, el
Derecho es una técnica social por la que puede provocarse el compor-
tamiento deseado mediante el simple procedimiento de atribuir una
6. Cfr. KELSEN, El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del
Derecho, traducción española de Legaz Lacambra, 1933. LEGAZ LACAMBRA, Kelsen,
Estudio crítico de la teoría pura del Derecho y del Estado, 1933. BERGBOHM, Juris-
prudenz und Rechtsphilosophie, 1892. LÉVI-STRAUSS, Criterios científicos en las dis-
ciplinas humanas y sociales, Buenos Aires, 1969, trabajo incluido en «Aproximación
al estructuralismo».
250 JESUS M. LOBATO DE BLAS
sanción al comportamiento opuesto. Las normas jurídicas son válidas,
no por el contenido de lo que prescriben, sino sólo por haber sido
producidas de acuerdo con otra norma que es la que faculta a la an-
terior para la atribución de las sanciones. En principio, es, pues, in-
diferente que este contenido sea oportuno o inoportuno, justo o
injusto.
De ser esto cierto, el Derecho estaría constituido únicamente por
normas. El jurista debería desinteresarse de los hechos y de los va-
lores, y estas dos dimensiones, que aparecen acompañando siempre
al fenómeno jurídico, deberían ser cuidadosamente excluidas de su
definición.
Evidentemente, lo que ocurre es que el Derecho no puede reducir-
se a la norma. Esta hace referencia, por una parte a los hechos -en
la forma que describíamos al hablar de la dimensión anterior-, y
por otra parte, --de una manera harto más complicada- a determi-
nados bienes o valores reconocidos como verdaderos o justos por sí
mismos. De otra forma, ¿cómo podría evitarse que el Derecho, para-
dójicamente privado de autonomía, anduviera a remolque de los
hechos más dispares o de las ideologías más insignificantes o más con-
tradictorias?
Llegamos, pues, a la misma conclusión que en el apartado ante-
rior: el aspecto normativo es característica definitoria del Derecho y,
por tanto, no puede ser excluido de su definición. Pero, por otra
parte, no representa la dimensión única de lo jurídico, no es su
esencia, y por eso no puede excluir ella misma a otras posibles di-
mensiones.
In. JUSTICIA y DERECHO
Planteamos en este apartado el tema más arduo y más contro-
vertido de los que se refieren al concepto del Derecho. En un tiem-
po en el que tan fácilmente se pasa de los dogmatismos más infun-
dados a los relativismos más escépticos, se hace cada vez más insis-
tente la pregunta de si, realmente, la Justicia es una dimensión in-
tegrante de la definición verdadera del Derecho. ~
Digamos en primer término que, en nuestros días, apenas se
discute la posibilidad contraria, es decir, el que pueda construirse una
definición de Derecho a base sólo de su dimensión axiológica o va-
lorativa. No obstante, tal posibilidad, que indudablemente entraña una
pretensión reduccionista, ha tenido en su momento vigencia histórica.
En efecto, 10 que llamamos interpretación racionalista del Derecho o,
más propiamente, interpretación idealista, pretende, en el extremo
LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO 251
opuesto de la interpretación materialista, que el orden jurídico en-
tero puede y debe ser deducido íntegramente a partir de la idea
pura, es decir, de la idea apriorística de Justicia, sin que se haya
de tener para nada en cuenta el mundo de los hechos. Esta descabe-
llada pretensión, que tantas veces se ha hecho pasar por la auténtica
pretensión del Derecho natural oscureciendo los conceptos de manera
tal que casi parece irremediable, proviene de un entendimiento de-
plorable de 10 que sea la razón del hombre, entendimiento que, ven-
turosamente, la crítica post-hegeliana ha descalificado para siempre.
En la actualidad, como es sabido, el tema discutido es el contra-
rio, es decir, si por Justicia ha de entenderse algo más que un ideal
puramente formal susceptible de recibir después cualquier contenido,
o si se trata de un ideal decididamente irracional que expresa única-
mente la infinitud del deseo humano pero que es incapaz de sumi-
nistrar indicaciones objetivas, y, sobre todo, si la Justicia ha de in-
tegrarse de algún modo en el concepto del Derecho.
Así planteado el tema, es preciso poner de relieve que dos son,
en nuestros días, las maneras fundamentales de negar los juicios
objetivos de valor: la que mantiene que nuestras estimaciones axioló-
gicas son puras convenciones, representada, entre otras direcciones,
por el funcionaHsmo, el neo-utilitarismo y la filosofía analítica; y la
que interpreta los juicios de valor como proyecciones colectivas racio-
nalizadoras de la praxis, mantenida por la teoría crítica, la sociología
del conocimiento y el neo-marxismo, entre otras posturas.
Para la primera de estas direcciones, los juicios objetivos de valor
representan una atribución ilegítima a un objeto observable, y por
tanto real, de una cualidad absolutamente inobservable, y por ello
mismo ilusoria. Se dice, por ejemplo, que la guerra es mala, pero
ello sólo puede significar que «nuestro grupo estima ... », «la cultura
en la que se profiere ese juicio afirma ... » o, sencillamente, «yo pien-
so ... » que la guerra es mala. De ninguna manera puede significar
objetivamente que en realidad lo sea. Decir de algo que es justo o
injusto, bueno o malo, sería atribuir a objetos perfectamente reales
cualidades inobservables, perfectamente irreales o ilusorias. Los jui-
cios de valor son, pues, convenciones, en principio completamente
arbitrarias, de hecho útiles y, eventualmente, impuestas por la fuer-
za, pues el aparato sancionador que las respalda mientras vigen pro-
mueve la adaptación social y castiga las desviaciones del comporta-
miento paradigmático. Lo que no pueden pretender en absoluto
estas convenciones es ninguna clase de transcendente objetividad.
A una conclusión semejante, aunque por caminos completamente
distintOs, llega la otra manera o dirección contemporánea de enten-
der los juicios de valor. Para ella tales juicios de valor son proyec-
252 JESUS M. LOBATO DE BLAS
ciones humanas colectivas, arraigadas en infraestructuras específicas
de la historia y mantenidas como subjetivamente reales por procesos
generadores de plausibilidad.
La ilegítima pretensión de validez objetiva, de validez per se,
que se atribuye a algunos de esos juicios ---<:omo si procedieran de la
esfera del ser o de un supuesto orden de la naturaleza- realizaría es-
trictamente, en opinión de la teoría crítica, el concepto de alienación,
es decir, la imposición de ficticias inexorabilidades a un mundo huma-
namente construido.
La tarea del pensamiento, también la del pensamiento jurídico,
naturalmente, consistiría en el intento crítico de racionalización cons-
tante de la praxis, haciendo imposible, por una parte, la cristalización
-paralizadora- de cualquier objetividad, y, por otra, orientando in-
cesantemente el futuro hacia la emancipación plena del hombre.
Negar la objetividad y transcendencia de los valores, el carácter
incondicional de la Justicia y la injusticia, ha sido, sin duda alguna,
la tarea preferida de una gran parte del pensamiento moderno. Pero
nos preguntamos, también con insistencia, si una vez destruido el ca-
rácter incondicional de los valores podríamos seguir pidiendo con pa-
labras claras el mejoramiento de las instituciones existentes, la des-
calificación de los crímenes en forma de ley -¿en nombre de qué?-
o, incluso, la búsqueda progresiva de la emancipación húmana en una
sociedad cada vez más justa.
Es indudable, y no lo desconocemos, que también nuestra afir-
mación acerca de la posible objetividad de los juicios de valor está
sometida, en nuestro tiempo, a poderosas críticas, pero no vemos la
manera de negar la incondicionalidad de la Justicia, de la existencia
objetiva de un orden de valores ---<:uya subjetiva apropiación es, con
frecuencia, fatigosa y difícil- y, como consecuencia de ello en el
ámbito de la filosofía jurídica, la integración de una dimensión valora-
tiva en la verdadera definición del Derecho.
Una última precisión podría ser hecha en este punto a propósito
de esta discutida integración. Supongamos que una exigencia jurídica
lleva al órgano que ha de aplicarla a un comportamiento injusto, ¿ bas-
tará con decir que el que ha de aplicar en ese momento el Derecho
queda desligado en su conciencia, pero subsiste, en el plano jurídico
positivo, la fuerza vinculante del precepto? En este caso se presen-
taría verdaderamente una situación auténticamente paradójica: en
cuanto persona que decide moralmente el aplicador del precepto
quedaría desvinculado de él, pero en cuanto órgano jurídico quedaría
vinculado por él. Naturalmente, tal paradójica situación no puede
mantenerse.
Si se quiere ser riguroso, incluso lógicamente riguroso, habrá
LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO 253
que caer en la cuenta de que no basta con decir que es la conciencia
la que queda desligada. Habrá que añadir que, en ese caso, no subsis-
te tampoco la fuerza vinculante, jurídico-positiva, del precepto. Es la
categórica afirmación de los antiguos maestros: una ley injusta no es
ley. Pero, observémoslo, todo ello no en virtud de decisiones subje-
tivas -pues no habría forma de mantener así un orden jurídico-
sino por decisiones objetivas tomadas en virtud de criterios objetivos.
El Derecho, según hemos visto hasta ahora, está conformado por
elementos pre-positivos y por elementos puramente positivos. En este
momento es preciso añadir que en su conformación intervienen tam-
bién elementos supra-positivos. Y de la misma manera que si faltan
los primeros la norma no tiene existencia jurídica, lo mismo cabe de-
cir si faltan éstos. Sencillamente, no tendría validez, carecería de
existencia jurídica, no sería aplicable, en definitiva, «no sería ley».
En relación, pues, con esta última dimensión axiológica o valo-
rativa, debe decirse lo mismo que se indicó respecto de las dimen-
siones anteriores: ella sola no basta para dar razón del concepto del
Derecho pero es rasgo esencial de ese concepto, verdadera característi-
ca definitoria del mismo, y por ello no puede ser excluída, sino que ha
de incluirse en una correcta definición del Derecho 7.
Dicho cuanto antecede, sólo nos restaría ahora encerrar en una
fórmula concreta la definición de Derecho que se desprende de la an-
terior recapitulación. Posiblemente con inercia civilística hemos de
decir que, a nuestro juicio, la clásica definición del Prof. DE CASTRO
recoge los tres elementos -prepositivos, positivos y suprapositivos-
que hemos creído discernir en la realidad jurídica. Derecho positivo,
para DE CASTRO, es «la reglamentación organizadora de una comuni-
dad, legitimada por su armonía con el Derecho natural» 8 o, lo que es
lo mismo, con un orden transcendente de valores.
La palabra reglamentación alude o recoge lo que hemos llamado
dimensión normativa del Derecho. La frase siguiente, organizadora de
una comunidad, recoge la dimensión fáctica. Por último, la dimen-
sión axiológica es el contenido de la frase final, legitimada por su ar-
7. Modernamente, puede verse al respecto, RECASENS SIC HES, Revisión sobre
el problema del Derecho injusto, en «Diánoia», Méjico, 1966, dónde, tras incorporar
una dimensión axiológica al concepto del Derecho, señala: «Con esta nueva tesis
rectifico lo que durante muchos años sostuve en mis sucesivos libros de filosofía
del Derecho. Ahora bien, lejos de lamentarlo, dentro de la medida de mi modestia,
me atrevería a decir que me siento orgulloso, por razón de esta rectificación de una
parte de mi teoría fundamental del Derecho, tal y como ésta apareció en su última
versión de mi Tratado General de Filosofía del Derecho».
8. DE CASTRO, Derecho civil de España, T. l., 1955, pág. 32.
254 JESUS M. LOBATO DE BLAS
monía con el Derecho natural, es decir, con un orden transcendente
de valores.
Finalmente, indicar que quizá fuera preferible no encerrar la de-
finición en una fórmula pues, al fin y al cabo, definir es una activi-
dad humana que tiene siempre una meta en perspectiva, y las defi-
niciones pueden ser mejoradas en la medida en que se precisa y pro-
gresa nuestro conocimiento. Lo que sí se mantendrá siempre como
requisito de cualquier definición del Derecho, si nuestro análisis
anterior es verdadero, será la exigencia de incluir en ella, y no excluir
de ella, las tres dimensiones que la constituyen. En otro caso, se
estaría aplicando el término Derecho a una realidad que no es tal.
* * *
Tras la obtención de la definición dicha, el estudio o reflexión
pretendido ha de concluirse necesariamente poniendo en contacto aque-
lla con la realidad social existente, a fin de determinar si el binomio
concepto-realidad se encuentra en la deseable y lógica relación de jus-
ta correspondencia.
Esta segunda parte, que dejo para una siguiente ocasión, va a
mostrar cómo algo perfectamente entramado y construido como es,
según hemos visto, el concepto de 10 jurídico, con una larga vigencia
temporal y una validez científica, a mi juicio, indudable, quiebra en la
actualidad ante las extremas posiciones de las escuelas o, tal vez
más exactamente, ante los intereses partidistas de las ideologías. Ello
hace que pueda hablarse hoy de unas contradicciones culturales del
sistema ;urídico, a cuya determinación y actuación dedicaré las pró-
ximas páginas que anuncio.
También podría gustarte
- Lógica Simbólica y Elementos de Metodología de La CienciaDocumento26 páginasLógica Simbólica y Elementos de Metodología de La CienciaGarcia Luciana67% (12)
- NB Iso 2859 5 2015Documento50 páginasNB Iso 2859 5 2015antonyAún no hay calificaciones
- El Concepto de La Validez y El Conflicto Entre El Positivismo Juridico y El Derecho NaturalDocumento22 páginasEl Concepto de La Validez y El Conflicto Entre El Positivismo Juridico y El Derecho NaturalsalomemarquezAún no hay calificaciones
- Soaje Ramos - Sobre La Politicidad Del DerechoDocumento46 páginasSoaje Ramos - Sobre La Politicidad Del DerechoMartin Ellingham80% (5)
- La Teorìa Normativista Del DerechoDocumento9 páginasLa Teorìa Normativista Del DerechoMoises LledóAún no hay calificaciones
- El Derecho Como Argumentación, AtienzaDocumento12 páginasEl Derecho Como Argumentación, AtienzaYery Milena Romero OrduzAún no hay calificaciones
- Análisis de Los Elementos Que Puede Contener La Definición de DerechoDocumento5 páginasAnálisis de Los Elementos Que Puede Contener La Definición de DerechoCelia NolTur67% (6)
- Guía de Estudio Metodología de La InvestigaciónDocumento18 páginasGuía de Estudio Metodología de La Investigaciónvalguada3111100% (1)
- Magistral9-Teorema Del Limite Central Tamaño de Muestra y DistribucionDocumento17 páginasMagistral9-Teorema Del Limite Central Tamaño de Muestra y DistribucionJuan Esteban Higuera MorenoAún no hay calificaciones
- Trimencional Lobato de Blas, 1980Documento12 páginasTrimencional Lobato de Blas, 1980Juan Carlos Jara SanchezAún no hay calificaciones
- Teoría Tridimencional Del DerechoDocumento27 páginasTeoría Tridimencional Del DerechoBRAYAN DANIEL VILLEGAS JUAREZAún no hay calificaciones
- Lectura Actividad 1 El Dcho Como ArgumentaciónDocumento10 páginasLectura Actividad 1 El Dcho Como ArgumentaciónLuiz cañasAún no hay calificaciones
- DERECHO PUBLICO. Material EstudioDocumento270 páginasDERECHO PUBLICO. Material Estudiolicda. Emilia EscolásticoAún no hay calificaciones
- Primer Tema Filosofía Del Derecho-INTRODUCCIÓN-revDocumento13 páginasPrimer Tema Filosofía Del Derecho-INTRODUCCIÓN-revJosé Ramos SalgueroAún no hay calificaciones
- Corrientes de La Filosofía JuridícaDocumento18 páginasCorrientes de La Filosofía JuridícaNancy EvaAún no hay calificaciones
- Ensayo Filosofia Del DerechoDocumento5 páginasEnsayo Filosofia Del Derechoرينسو غوميس33% (3)
- Actividad 2 de Fundamentos de DerechoDocumento6 páginasActividad 2 de Fundamentos de DerechoMaria Paula ReyesAún no hay calificaciones
- Corrientes de La Filosofía JuridícaDocumento11 páginasCorrientes de La Filosofía JuridícaCHANTAL HERNANDEZ RUBIOAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional Mod 1y2Documento37 páginasDerecho Constitucional Mod 1y2Angi GalderiAún no hay calificaciones
- Primer Tema Filosofía Del Derecho-INTRODUCCIÓNDocumento9 páginasPrimer Tema Filosofía Del Derecho-INTRODUCCIÓNJosé Ramos SalgueroAún no hay calificaciones
- El Problema Del Concepto Del Derecho (3 Páginas)Documento3 páginasEl Problema Del Concepto Del Derecho (3 Páginas)Karina Mca100% (1)
- Que Es El DerechoDocumento7 páginasQue Es El DerechoCarolina BustosAún no hay calificaciones
- Problemas de La Filosofia Del DerechoDocumento11 páginasProblemas de La Filosofia Del DerechoED Mejía0% (1)
- Laguna SDocumento14 páginasLaguna SFernanda OrellanaAún no hay calificaciones
- Concepto de Derecho 20-3Documento25 páginasConcepto de Derecho 20-3menaarceAún no hay calificaciones
- Principales Corrientes Filosofocos JuridicasDocumento15 páginasPrincipales Corrientes Filosofocos JuridicasAliciaMendezAún no hay calificaciones
- Teoría Constitucional IDocumento17 páginasTeoría Constitucional IandreaAún no hay calificaciones
- Libro TEORÍA DEL DERECHODocumento101 páginasLibro TEORÍA DEL DERECHOEmilia VásquezAún no hay calificaciones
- U1 3 1 10 VilloroDocumento10 páginasU1 3 1 10 VilloroLuis Miguel Diaz CastañedaAún no hay calificaciones
- Filosofia 2Documento22 páginasFilosofia 2Diego Villa JofréAún no hay calificaciones
- Unidad I Introduccion Al DerechoDocumento61 páginasUnidad I Introduccion Al Derechoariana lizAún no hay calificaciones
- Que Es El DerechoDocumento5 páginasQue Es El DerechoEdisson BarrosAún no hay calificaciones
- ETICADocumento176 páginasETICAjhanethAún no hay calificaciones
- Lectura 4 - Concepciones Del Derecho (Jori y Pintore)Documento32 páginasLectura 4 - Concepciones Del Derecho (Jori y Pintore)pongete80% (10)
- Modulo III 2024Documento42 páginasModulo III 2024garciaarielfrancisco9Aún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento2 páginasDocumentoByron Oswaldo Cordón AcevedoAún no hay calificaciones
- Revista Jurídica UnamDocumento27 páginasRevista Jurídica UnamMaria Estefany Barrera Galvis100% (1)
- Sesion Iv. Disciplinas Juridicas.Documento13 páginasSesion Iv. Disciplinas Juridicas.Jahir MLAún no hay calificaciones
- Realismo Jurídico Escandinavo y Alf RossDocumento10 páginasRealismo Jurídico Escandinavo y Alf RossJosé María Peláez MejíaAún no hay calificaciones
- Naturalezas Juridicas y Maleficios Legales - Guillermo RoblesDocumento13 páginasNaturalezas Juridicas y Maleficios Legales - Guillermo RoblesyosoypavlovAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Teoría y Filosofía Del Derecho y Su Importancia en La Administración de JusticiaDocumento10 páginasEnsayo Sobre La Teoría y Filosofía Del Derecho y Su Importancia en La Administración de JusticiaPAZ CASTILLOAún no hay calificaciones
- Filosofia Del Derecho ApuntesDocumento119 páginasFilosofia Del Derecho ApuntesZafiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Postpositivismo AtienzaDocumento15 páginasPostpositivismo AtienzaElias FloresAún no hay calificaciones
- Justicia y DerechoDocumento7 páginasJusticia y DerechoAshley BarrenoAún no hay calificaciones
- Atividad, Filosofia Del Derecho.Documento4 páginasAtividad, Filosofia Del Derecho.Roberto AlegriaAún no hay calificaciones
- 3 Concepto y Temas de La Filosofía Del DerechoDocumento32 páginas3 Concepto y Temas de La Filosofía Del Derechokarulut5445Aún no hay calificaciones
- Apuntes DworkinDocumento8 páginasApuntes DworkinAdriano Taveras MarteAún no hay calificaciones
- Concepciones Del DerechoDocumento9 páginasConcepciones Del DerechoLogan ReachAún no hay calificaciones
- Atienza - El Derecho Como ArgumentacionDocumento11 páginasAtienza - El Derecho Como ArgumentacionDIEGO AVELARDO GALLEGOS OBREGONAún no hay calificaciones
- Actividad 3Documento12 páginasActividad 3Anonymous kpZP8lQ3SAún no hay calificaciones
- Bobbio, La Razón en El Derecho DigitalizadoDocumento10 páginasBobbio, La Razón en El Derecho Digitalizadoluis mejiaAún no hay calificaciones
- La Concepcion Científica Del DerechoDocumento7 páginasLa Concepcion Científica Del DerechoDiani RodríguezAún no hay calificaciones
- T8. Concepcion Filosfofica y JuridicaDocumento9 páginasT8. Concepcion Filosfofica y JuridicaJhonelAún no hay calificaciones
- Legalidad, Legitimidad y Legitimación.Documento18 páginasLegalidad, Legitimidad y Legitimación.Yamirka EmbrolloAún no hay calificaciones
- Positivismo y NaturalismoDocumento41 páginasPositivismo y NaturalismoRubens Andres LopezAún no hay calificaciones
- Iusnaturalismo Positivsmo y Sociologia EnsayoDocumento6 páginasIusnaturalismo Positivsmo y Sociologia EnsayoAdriana RuedaAún no hay calificaciones
- Universidad Regional Autonoma de Los AndesDocumento10 páginasUniversidad Regional Autonoma de Los AndesA.A FEAún no hay calificaciones
- Informe Tridimencional de DerechoDocumento11 páginasInforme Tridimencional de DerechoV Gastiaburú Antonio50% (2)
- El Derecho y La Moral de Manuel Atienza GutierrezDocumento5 páginasEl Derecho y La Moral de Manuel Atienza GutierrezHernanLanchipaGarciaAún no hay calificaciones
- Argumentación JurídicaDocumento14 páginasArgumentación JurídicaJuan BritoAún no hay calificaciones
- Lo racional como razonable: Un tratato sobre la justificación jurídicaDe EverandLo racional como razonable: Un tratato sobre la justificación jurídicaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Shapiro, No DominaciónDocumento40 páginasShapiro, No DominaciónJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Bobbio de La Razon de Estado Al Gobierno Democratico PDFDocumento316 páginasBobbio de La Razon de Estado Al Gobierno Democratico PDFDharma Palabra Muerta100% (1)
- Biografía de Edgard MorinDocumento7 páginasBiografía de Edgard MorinJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- La Evolucion de La Politica Criminal, El Derecho Penal y El Proceso Penal - Roxin, Claus PDFDocumento159 páginasLa Evolucion de La Politica Criminal, El Derecho Penal y El Proceso Penal - Roxin, Claus PDFGUERRERO1819Aún no hay calificaciones
- Gunther Jakobs Dogmatica de Derecho Penal y La Configuracion Normativa de La Sociedad 2004Documento240 páginasGunther Jakobs Dogmatica de Derecho Penal y La Configuracion Normativa de La Sociedad 2004JoséAún no hay calificaciones
- Twining, Implicaciones de La Globalización para El DerechoDocumento28 páginasTwining, Implicaciones de La Globalización para El DerechoJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Twining, Teoría General Del DerechoDocumento48 páginasTwining, Teoría General Del DerechoJhonnatan Aldana100% (1)
- La Verdad y La Busqueda de La Verdad en El Proceso Penal (Winfried Hassemer)Documento0 páginasLa Verdad y La Busqueda de La Verdad en El Proceso Penal (Winfried Hassemer)Jhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Principio de LegalidadDocumento20 páginasLa Crisis Del Principio de LegalidadMariza MartínezAún no hay calificaciones
- Summa de Deecho AdministrativoDocumento32 páginasSumma de Deecho AdministrativoJhonnatan Aldana100% (2)
- Tesis Estafa InmobiliariaDocumento45 páginasTesis Estafa InmobiliariaJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Gonzales, Nuevos Retos de La CriminalisticaDocumento7 páginasGonzales, Nuevos Retos de La CriminalisticaJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Emeterio Gómez, Economía CompetitivaDocumento15 páginasEmeterio Gómez, Economía CompetitivaJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Delito de Estafa ElectrónicaDocumento104 páginasDelito de Estafa ElectrónicaJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Shapiro, No DominaciónDocumento40 páginasShapiro, No DominaciónJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Friedberg, La Cuatro Dimensiones de La Acción OrganizadaDocumento16 páginasFriedberg, La Cuatro Dimensiones de La Acción OrganizadaJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Un Marco para Diseñar. CreswellDocumento18 páginasUn Marco para Diseñar. Creswelltpc_p4b50% (2)
- POWER 2 PROCEDIMIENTOS de Medición y Escala Unidad 2Documento76 páginasPOWER 2 PROCEDIMIENTOS de Medición y Escala Unidad 2priscilaAún no hay calificaciones
- Tau BDocumento11 páginasTau Bleidy espinozaAún no hay calificaciones
- Tejada Michael Deber04Documento11 páginasTejada Michael Deber04BRYAN EDUARDO AZUERO VARGASAún no hay calificaciones
- Clasificación de Los Métodos de EnseñanzaDocumento3 páginasClasificación de Los Métodos de EnseñanzaBerardo LeoncioAún no hay calificaciones
- Estadistica BasicaDocumento12 páginasEstadistica Basicayair2468100% (6)
- Muestreo y EstimacionDocumento6 páginasMuestreo y EstimacionManuel Zambrano100% (1)
- 4 Pruebas de AleatoriedadDocumento4 páginas4 Pruebas de Aleatoriedadjuan pabloAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Investigación AcciónDocumento1 páginaMapa Mental Investigación AcciónDiana Cristel Carrera Alvarado100% (1)
- Teóricos Unidad 5cuarentenaDocumento42 páginasTeóricos Unidad 5cuarentenafmarinelloAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo - Actividad 7Documento1 páginaCuadro Comparativo - Actividad 7MyrnaAún no hay calificaciones
- Muestreo EstratificadoDocumento54 páginasMuestreo EstratificadodotrentaysieteAún no hay calificaciones
- Metodología Universitaria ExposicionDocumento42 páginasMetodología Universitaria ExposicionJenifer Huamán PinedaAún no hay calificaciones
- Diferencias Metodo Tecnica Paradigma TeoriaDocumento2 páginasDiferencias Metodo Tecnica Paradigma TeoriaJhonatan Gustavo Miranda HiginioAún no hay calificaciones
- El Razonamiento Inductivo y Deductivo Dentro Del Proceso Investigativo en Ciencias Experimentales y SocialesDocumento1 páginaEl Razonamiento Inductivo y Deductivo Dentro Del Proceso Investigativo en Ciencias Experimentales y SocialesRonald Gallegos Medina100% (1)
- Sociologia NivelacionDocumento11 páginasSociologia NivelacionPatricio GonzalezAún no hay calificaciones
- MONOGRAFÍADocumento6 páginasMONOGRAFÍAefrain noel aguirre huayllaniAún no hay calificaciones
- Roger ScrutonDocumento16 páginasRoger ScrutonJavier Medina GarzaAún no hay calificaciones
- Linea Del TiempoDocumento1 páginaLinea Del TiempoJesus RiveraAún no hay calificaciones
- Guías Biología - Ajuste 2021-01Documento109 páginasGuías Biología - Ajuste 2021-01catalinaAún no hay calificaciones
- Pregunta N°.01Documento10 páginasPregunta N°.01NildaEncisoMarquezAún no hay calificaciones
- Fase 3 Unidad 1 Diseño Experimental Miguel VargasDocumento11 páginasFase 3 Unidad 1 Diseño Experimental Miguel VargasMiguel VargasAún no hay calificaciones
- Ma143 2015 01 Practica Dirigida Laboratorio 8 SolucionarioDocumento8 páginasMa143 2015 01 Practica Dirigida Laboratorio 8 SolucionarioAngela Borja DelgadoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Titulacion - PFDDocumento195 páginasTrabajo de Titulacion - PFDoctavioluisramirezAún no hay calificaciones
- Qué Es La CienciaDocumento4 páginasQué Es La CienciagregorioAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Metodo CorrelacionalDocumento4 páginasEjemplo de Metodo CorrelacionalCarlos Meza0% (2)