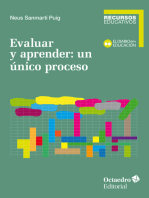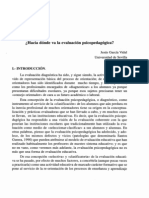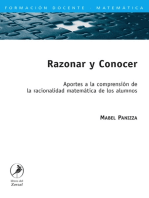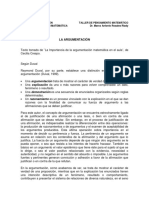Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bernadcap1 PDF
Bernadcap1 PDF
Cargado por
juanTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Bernadcap1 PDF
Bernadcap1 PDF
Cargado por
juanCopyright:
Formatos disponibles
Universidad Nacional Abierta
Dirección de Investigaciones y Postgrado
Capítulo 1
La evaluación
educativa: paradigmas
del aprendizaje que la
sustentan
Bernad, J. (2000). Modelo Cognitivo de
Evaluación Educativa. Escala de Estrategias de
Aprendizaje Contextualizado (ESEAC). Madrid:
NARCEA
(Compilación con fines instruccionales)
La evaluación educativa 13
La evaluación educativa:
paradigmas del aprendizaje
que la sustentan
En el momento presente, hay una docena de vocablos cargados de polisemia que
aparecen reiterativamente en todas las publicaciones relacionadas con el mundo educativo
tanto español como extranjero; uno de ellos es el término "evaluación", por lo que no es
de extrañar que apenas diga nada preciso por sí solo y mientras no se enmarque en
contextos conceptualmente bien delimitados. Este hecho es de fácil comprobación, basta
con acudir a las recientes y completas revisiones sobre el tema para ver que bajo la
etiqueta "evaluación" se cobija gran variedad de conceptos que tienen poco en común,
con frecuencia ideas bastante divergentes y alguna que otra vez hasta contradictorias
(Wortman, 1983; Miras, 1992; Casanova, 1995).
También es fácil observar que, a pesar de las gruesas divergencias que aparecen entre
los psicólogos y educadores a la hora de explicar su particular visión de la evaluación
escolar, suelen mostrarse entre ellos dos notorias coincidencias: en el punto de partida, la
existencia de una finalidad preconcebida-así, se evalúa siempre con el propósito de
comprobar el nivel de dominio alcanzado por los alumnos en el correspondiente campo de
aprendizaje-, y en el de llegada, un juicio de valor resultante de la aplicación al campo
evaluado de los criterios preestablecidos como guía de evaluación desde la diversidad de
concepciones del aprendizaje. Ahora bien, para comprobar lo poco que dicen estas
coincidencias, basta pensar en las enormes diferencias que se pueden apreciar tanto en la
manera de concebir la naturaleza de lo que se evalúa como la variedad de los criterios
utilizados para la evaluación. La conclusión que aparece finalmente con evidente claridad
es que la evaluación es básicamente un concepto relativo y, por lo mismo, su significado
último debe interpretarse a la luz de la coherencia entre la naturaleza de lo evaluado y la
validez o ajuste de los criterios que se utilizan para evaluar. Desde este supuesto, se
comprende, entre otras cosas, que el proceso de eva-
C narcea, s.a. de ediciones
14 Las sombras y las luces de la evaluación educativa
luar no quede suficientemente explicado a partir del mero análisis de los artilugios o
técnicas con que es realizado sino que es afectado también y sobre todo por la concepción
que se tiene del proceso de aprender y de los principales componentes de éste.
Más allá de las consideraciones anteriores, que dan pie a un intrincado bosque de
opiniones y propuestas sobre el tema de la evaluación académica, frecuentemente de
escasa utilidad, he adoptado la doble postura de, por un lado, obviar las ideas generales
que sobre la evaluación puede encontrar el lector en cualquier manual del ramo y, por
otro, ofrecer aquí un adelanto de lo que este manual se propone aclarar y que no es otra
cosa que presentar un nuevo instrumento de evaluación del aprendizaje escolar que
toma en consideración dos atributos esenciales del mismo: su carácter estratégico y
contextualizado. Entiendo que para alcanzar este doble objetivo es conveniente repasar
con el lector las novedades aparecidas en el campo de la psicología educativa y que
afectan tanto a la interpretación del proceso de aprender como a su evaluación a lo largo
de los dos decenios que median entre las leyes Villar-Palasí (1970) y la LOGSE (1990) y,
en segundo lugar, mostrar cómo la utilización de algunas importantes evidencias y datos
recientes disponibles sobre el aprendizaje dan pie para hablar hoy de nuevas bases de
evaluación escolar no menos que de la inaplazable necesidad de crear instrumentos para
su mejora y renovación.
En relación con las afirmaciones precedentes, quiero recordar aquí con Perkins
(1995) un hecho hasta cierto punto escandaloso: en el último cuarto de siglo los
psicólogos han podido comprender en profundidad el proceso de aprender y sabemos
mucho sobre cómo educar bien, pero el problema existe en la medida en que no
aplicamos esos conocimientos, pues la escuela enseña hoy de manera semejante a como
lo hacía hace cincuenta años y los jóvenes aprenden como medio siglo atrás; lo que nos
falta en cantidades colosales no es el conocimiento sino el uso del mismo. Al hilo de la
postura de este autor, lo que desde ahora quisiera hacer llegar al ánimo del lector es
una convicción sentida mayoritariamente por psicólogos y educadores: que si aspiramos
a mejorar la evaluación escolar necesitamos profundizar el concepto de aprendizaje en el
que se inspira. Esto conlleva la exigencia de someternos a un cierto rodeo, establecer el
cuadro de las connotaciones definitorias de los distintos paradigmas o interpretaciones
vigentes sobre el proceso de aprender y, desde ellas, mostrar el modelo de evaluación
resultante.
PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE Y SU INFLUJO
EN LA PRAXIS ESCOLAR
Es prácticamente imposible, a la vez que escasamente útil, hablar de evaluación sin
plantearse previamente qué se entiende por aprendizaje, pues es obvio que del concepto
de aprendizaje que se sustente se derivará la mane-
C narcea, s.a. de ediciones
La evaluación educativa 15
ra de entender la evaluación. Partiendo de esta premisa, se comprueba que tratándose del
concepto de aprendizaje y a pesar de sustanciales coincidencias sobre su significado entre
los autores, hoy por hoy, es imposible hablar de una definición universalmente aceptada
de aprendizaje y mucho menos de su vertebración dentro de un marco teórico coherente
que dé razón de todos los fenómenos externos o internos que suelen encerrarse bajo esta
etiqueta. A la vista de tal hecho, pienso que la vía que se presenta más relevante coincide
con la de aquéllos que adoptan el criterio pragmático de hablar del aprendizaje
restringiéndolo a marcos suficientemente delimitados en los que es posible observar la
conducta concreta de los aprendices, organizar convenientemente los datos resultantes de
las correspondientes observaciones e interpretarlos a partir de las leyes que los rigen
(Marcos, 1996). Esta es la postura que defendemos y desarrollamos en las páginas que
siguen plasmándola en el nuevo instrumento de evaluación, la ESEAC-Escala de
Estrategias de Aprendizaje Contextualizado.
Qué es aprender: el verdadero punto de partida. Podemos definir el
"aprendizaje" en general como el estudio de los cambios de la conducta que se producen
en los sujetos en cuanto derivados del ejercicio o práctica continuada; hablando del
mundo escolar, tales sujetos son los alumnos. En esta perspectiva, d aprendizaje se
diferencia de aquellos otros cambios que se observan en las personas y que se producen
por simple maduración o ley biológica (nadie "aprende", por ejemplo, a fatigarse aunque
la fatiga afecta a todas las personas según leyes bastante conocidas en la actualidad), y
también es distinto de los cambios drásticos v repentinos que podemos experimentar los
humanos por vía traumática, como ocurre cuando una persona, pongamos por caso, se
comporta habitualmente con recelo frente a las personas del otro sexo tras haber
experimentado un fracaso amoroso, o se ve limitada por la cojera a consecuencia de un
grave accidente de circulación.
La evaluación: un concepto derivado. Paralelamente al anterior concepto general
de aprendizaje, podemos establecer un concepto igualmente general de "evaluación". Así,
es adecuado concebir la evaluación escolar como la medida de los niveles de mejora que
en el plano del conocimiento y de las habilidades cognitivas personales aparecen en la
conducta de los estudiantes como consecuencia de las experiencias vividas en el aula y
fundamentalmente de lo que hacen para alcanzar los objetivos educativos asignados a la
institución escolar a través de la programación académica. El campo prioritario, que no el
único, de los citados objetivos tiene que ver con la asimilación de los conocimientos
disciplinares o contenidos de los programas escolares.
Delimitado el sentido general de cada uno de los términos que integran el binomio
aprendizaje-evaluación, el paso siguiente consiste en mostrar como aparecen los modelos
de evaluación escolar al compás de la evolución que ha ido experimentando a lo largo de
las últimas décadas el concepto de aprendiza
C narcea, s.a. de ediciones
16 Las sombras y las luces de la evaluación educativa
je y, especialmente, en función de los modelos de procesamiento de información o
computacionales, dominantes en el panorama actual de la psicología del aprendizaje.
Adoptado este criterio, observamos inmediatamente que a lo largo de este siglo son dos
los paradigmas / teorías del aprendizaje que han catalizado la orientación de todos los
demás, el conductismo y el cognitivismo. La sinopsis inicial de cada uno de ellos me
servirá de primer paso para entrar en el núcleo de este capítulo en el que pretendo
esclarecer el listado de ideas que articulan el posicionamiento de los educadores y
psicólogos en cada uno de los dos paradigmas citados y, más concretamente, la
proyección de los mismos en la teoría y práctica de la evaluación escolar.
CONDUCTISMO Y COGNITIVISMO:
DOS CONCEPCIONES DEL BINOMIO
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
Conductismo
Según el conductismo, prevalente hasta la década de los 60, el aprendizaje se explica por
la conexión entre cadenas de estímulos y de respuestas El ejemplo más gráfico toma
cuerpo en los programas de las máquinas enseñantes: se propone un interrogante, lo
contesta el usuario, y la máquina dice si es correcto o no, es decir, lo "refuerza" positiva o
negativamente. Al final, se mantienen las respuestas o conexiones verdaderas y se
desechan las falsas La aplicación de este modelo a la actividad escolar, hace que la
atención de los enseñantes y alumnos se centre básicamente en el momento final del
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, en las calificaciones o rendimiento final del
alumno, que se mide a partir de las respuestas dadas en los exámenes y que se valoran
por su nivel de acercamiento o distancia a las metas prefijadas por los profesores. En tal
planteamiento, son los profesores los principales protagonistas de la actividad en las aulas,
pues ellos son los encargados de encauzar la actividad los alumnos y de evaluar los
niveles de éxito o fracaso resultantes de su actividad con los estudiantes. Fácilmente se
comprende que un planteamiento de esta naturaleza tiende a descuidar por parte de los
profesores, todo lo que hace el aprendiz a lo largo del complejo camino que separa los
estímulos puestos por los docentes y la interpretación que de ellos hacen los estudiantes
entre la fase inicial y final del proceso de aprender. Se entiende fácilmente también que,
dentro de este paradigma, el papel del alumno se agota prácticamente en responder al
mensaje del profesor que le evaluará en función de su habilidad para reproducir tal
mensaje; cuanto mas se ajuste su respuesta a este último, mayor será la calificación que
el alumno conseguirá. Muchos profesores estarían actuando fundamentalmente con este
modelo en la medida en que se limitan a evaluar a término los aciertos o errores de sus
alumnos como expresión de su capacidad
C narcea, s.a. de ediciones
La evaluación educativa 17
para "regurgitar" el paquete de conocimientos contenidos en los programas escolares.
Ahondando en el influjo ejercido por el conductismo, hoy nadie duda de que de su
filosofía se alimentan muchos profesores a la hora de diseñar su actuación en las escuelas
y, de manera especialmente significativa, en su manera de concebir y realizar la
evaluación de sus alumnos. Analizando esta actuación, se comprueba que el papel de los
enseñantes en cuanto evaluadores ha coincidido básicamente y sigue coincidiendo todavía
hoy con el papel de "jueces", encargados de dar su peculiar veredicto -calificar al alumno-
al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. En riguroso paralelismo, el papel de los
alumnos convierte a éstos en unos peculiares "reos" abocados a la aceptación gozosa o
resignada de sus respectivos éxitos o fracasos. Cabe enfatizar que la segunda posibilidad,
la del fracaso, suele decantarse en la práctica hacia dos principales salidas: la aceptación
resignada de la derrota, que curiosamente y con muy escaso fundamento empírico, se
suele interpretar como indicador de la falta de capacidad del alumno para alcanzar los
objetivos programados por la escuela, o una segunda igualmente penosa, la repetición de
sucesivos intentos en los que se vuelve a recorrer todo el largo proceso de aprendizaje en
un clima de fracaso y, sobre todo, en ausencia de nuevas informaciones y ayudas
relevantes, aquéllas que podrían ir cambiando sobre la marcha el largo peregrinaje del
alumno por derroteros de eficacia significativamente diferentes de los que caracterizaron
los anteriores intentos frustrados. No es de extrañar que en tal escenario las posibilidades
reales de superar las dificultades sean, las más de las veces, dramáticamente escasas y
que la reacción natural de los estudiantes sometidos a tal dinámica de fracaso se dirija
hacia la búsqueda del éxito mínimo, limitarse al aprobado o, con más precisión, evitar el
suspenso, lo que suele traducirse en el logro de menguadas metas, las propias del que se
viene denominando "aprendizaje ritual", es decir, aquél que sirve únicamente para
merecer el aprobado y pasar de curso pero que no genera nuevas posibilidades o recursos
personales con vistas a la mejora y niveles superiores de aprendizaje.
A pesar de que la descripción anterior pueda parecer caricaturesca, los mejores
analistas de la realidad escolar no tienen reparo en sostenerla a la vez que afirman que los
criterios de evaluación vigentes en las escuelas, los que la han orientado durante los
últimos lustros, han servido para medir aprendizajes básicamente memorísticos o
repetitivos (Gardner, 1993; Perkins, 1995).
Logros y limitaciones del conductismo. Como complemento y matización de la
caracterización anterior, no estará de más formular aquí dos preguntas que podríamos
epigrafiar como pros y contras o limitaciones del modelo conductista.
• Logros. Con respecto a los logros del conductismo, la primera observación que merece
consignarse es que no puede formarse a la ligera una con-
C narcea, s.a. de ediciones
18 Las sombras y las luces de la evaluación educativa
cepción del aprendizaje -y de la enseñanza- que entre los años 30 y 70 ha ejercido el
papel de modelo predominante en el mundo de la educación. Buscando los motivos del
éxito cosechado por el conductismo durante tan prolongado período aparecen algunas
razones que explicarían el porqué del mismo y que, en definitiva, han hecho de la
psicología conductista una postura en buena medida respetable y científicamente
sustentable. Una de estas razones/ la más poderosa quizás y que enlaza con el positivismo
científico de nuestro tiempo, parte del principio epistemológico de que únicamente pueden
constituir material útil para la ciencia aquellos datos o fenómenos que son accesibles a la
observación directa del investigador, al igual que ocurre en el campo de las ciencias de la
naturaleza; y admitido tal principio, los procesos internos de la mente no pueden
considerarse objeto del conocimiento científico y, en consecuencia, en la medida en que la
psicología aspira a ser ciencia propiamente dicha debe limitarse a estudiar la conducta
externa y directamente observable de los sujetos. Desde estos supuestos, los cultivadores
del conductismo y especialmente su principal figura, Skinner, han defendido la necesidad
de considerar la mente del aprendiz como caja negra -o, mejor, vacía para el científico- de
la que nada sabemos excepto lo que sale de ella, la conducta externa o manifiesta.
La conclusión final y por lo que hace a nuestro caso, los conductistas piensan que en la
medida en que la psicología del aprendizaje intenta alinearse entre las ciencias de lo
empírico y ser una ciencia con los mismos derechos que las demás, debe limitarse a
estudiar las leyes que regulan el comportamiento de los escolares en lo que éste tiene de
manifestación externa, lo que se traduce en restringir la evaluación del aprendizaje a los
resultados observables y terminales del proceso de aprender. Las importantes
consecuencias de esta postura se adivinan y las analizaremos más adelante.
Un segundo argumento a favor del conductismo y aplicable en el campo del
aprendizaje son los éxitos cosechados por este modelo en el ámbito de la enseñanza
programada, especialmente, a través de las máquinas de enseñar o enseñanza asistida
por ordenador (EAO). Tales instrumentos permiten a los aprendices asimilar bloques
variados de conocimientos siguiendo itinerarios en los que es fácil establecer un "diálogo"
relativamente eficaz entre el aprendiz y la máquina, con lo que se consigue una de las
condiciones que facilitan el proceso de aprender, ajustar los estímulos al ritmo de
aprendizaje de los usuarios; esta ventaja es innegable. Asimismo hay que reconocer que a
pesar de que hasta fechas recientes estos programas se han limitado a contenidos más
bien simples y muy estructurados, pues sólo ofrecen a los estudiantes información o
retroalimentación frecuentemente inapropiada o insuficiente y se dirigen preferentemente
a los aprendices sin dificultades especiales, los actuales programas de enseñanza
computarizada abren insospechadas posibilidades en relación con aprendizajes complejos,
instrucción correctiva al estudiante acerca de sus concepciones erróneas, utilización de las
nuevas tecnologías como los videodiscos, el CD-ROM y la hipermedia, etc. (Good y
Brophy, 1996).
C narcea, s.a. de ediciones
La evaluación educativa 19
• Limitaciones. En la valoración del modelo conductista hay que hablar también de sus
limitaciones; las propongo a continuación de modo sucinto y ciñéndome al campo del
aprendizaje y de la evaluación escolar. En primer lugar, el rechazo por parte del
conductismo de la existencia de variables internas accesibles al investigador -los procesos
internos-, que esta corriente psicológica excluye como material objeto de estudio por parte
del enseñante y del psicólogo, no hace justicia al hecho empírico y sobradamente
comprobado de la enorme variabilidad de las respuestas que aparecen en los exámenes,
es decir, las grandes diferencias que se observan ante unos mismos estímulos propuestos
por el enseñante a sus alumnos. Hoy se entiende que dicha variabilidad no queda
suficientemente explicada por los estímulos en sí mismos -unas mismas explicaciones de
los profesores- y, por tanto, una interpretación adecuada de tal variabilidad exige admitir
la intervención de variables o procesos mediadores internos puestos por los escolares y no
contenidos en los estímulos uniformes del profesor. Tal razonamiento conduce
inexorablemente a la conclusión de que entre la estimulación uniforme del profesor y las
diferentes respuestas finales de sus alumnos, las que aparecen en el momento de la
evaluación, deben darse conductas internas puestas por los estudiantes con las que éstos
convierten la uniformidad de la estimulación del docente en variedad de respuestas; en
definitiva y en buena lógica, sin recurrir a tales variables internas resulta imposible
entender y justificar la gran diversidad de las calificaciones escolares (Segura y otros,
1991; García Vega y Moya, 1993).
Otro hecho claramente demostrativo de las insuficiencias del conductismo es su
evidente fracaso a la hora de intentar explicar el proceso de aprendizaje sin contar con el
influjo de factores internos no observables y, paralelamente, su pérdida de horizonte y
ausencia de recursos fiables para identificar la infinidad de estímulos ambientales y
directamente observables que hipotéticamente jugarían el papel de únicos responsables
de las respuestas enormemente variadas de los aprendices (Bruer, 1995). Este fracaso ha
sido especialmente notorio en la explicación de conductas característicamente complejas
como es, por ejemplo, la del lenguaje humano (Chomsky, 1989; Relinchón, Riviére e Igoa,
1992).
En el último decenio y a la vista de las limitaciones señaladas, los psicólogos
especialmente interesados en el aprendizaje escolar han formulado duras críticas a la
visión excesivamente alicorta de la metodología sustentada por los conductistas
destacando las graves consecuencias que ha supuesto y supone la adhesión a los
postulados de un empirismo a ultranza. Tal adhesión, se dice, ha conseguido influir
decisivamente en la subestima de la conducta interna de los aprendices por parte de los
docentes y, de rebote, les ha disuadido de interactuar con sus alumnos en variedad de
campos en los que es posible compartir gran número de experiencias comunes a partir de
las cuales los enseñantes podrían sentirse motivados para dedicar amplios esfuerzos a la
elaboración y uso de instrumentos más ricos y eficaces en la
C narcea, s.a. de ediciones
20 Las sombras y las luces de la evaluación educativa
ayuda que deben y pueden prestar a sus alumnos como consecuencia de un mejor
conocimiento del funcionamiento de la mente humana y de sus procesos internos (Perkins,
1995). En este horizonte, es notorio que hoy todos los cultivadores de la filosofía de la
ciencia abogan por una mayor flexibilidad en el ámbito de la metodología científica, que no
debiera reducirse a la metodología puramente empírica que sólo baraja datos
directamente observables y que se aplica en las ciencias de la naturaleza física. Hay temas
en el ámbito de las ciencias humanas tales como la intencionalidad, conciencia,
motivación, sentimientos, indecisiones y dudas, etc. que no pueden estudiarse con rigor
desde el paradigma propio de una concepción puramente fisicista o empírica del
conocimiento científico. Por lo que hace a nuestro tema concreto, el del aprendizaje, se
está comprobando que las coincidencias resultantes de la colaboración abierta entre los
diferentes métodos de la psicología, neurociencia, tomografía cerebral (TC) y resonancia
magnética (RM) hacen posible comprender mejor conductas hasta muy recientemente
consideradas inaccesibles a los estudiosos del comportamiento humano (Kandel y otros,
1997). Basta ver los espectaculares avances científicos en esta perspectiva interdisciplinar
para declararse firme partidario de acabar con los escrúpulos metodológicos puristas del
método empírico mal entendido y que, en definitiva, constituyen la negación del principio
de relevancia de la ciencia que obliga a pensar que para ésta siempre es preferible saber
algo que ignorar todo sobre los problemas que nos afectan y a poner en juego todos los
recursos disponibles para avanzar en una mejor -aunque no total- explicación de los
mismos.
Por último y en relación con el producto estrella de la escuela conductista, la
enseñanza asistida por ordenador (EAO), hay que añadir a lo dicho anteriormente varias
limitaciones o, si se prefiere, fallos. En efecto, los programas existentes:
— no permiten plantear a los estudiantes ninguna cuestión que no haya sido
previamente prevista pues, cuando surgen interrogantes nuevos, estos programas
los ignoran o contestan con "no, inténtalo de nuevo"
— la comunicación individualizada entre el aprendiz y el programa es muy limitada
puesto que no acepta los estados frecuentemente confusos por los que pasa el
usuario, fijación de objetivos, dudas, indecisiones, estados intermedios con relación
al dominio de lo que estudia, etc.; en este sentido, se distancian claramente de la
complejidad del lenguaje natural con que trabaja la mente humana (Repáraz y
Tourón, 1987).
Todo ello muestra que el paquete de posibilidades ofrecido por las máquinas de
enseñar está afectado hoy por hoy por grandes limitaciones, especialmente en el campo
de los aprendizajes complejos, por lo que, en definitiva y en contra de un optimismo a
todas luces excesivo, no parece razonable pensar que las máquinas puedan sustituir por el
momento y de modo general la actividad del profesorado.
C narcea, s.a. de ediciones
La evaluación educativa 21
Cognitivismo
Para el Cognitivismo, la actividad del que aprenda se convierte en objeto relevante para la
psicología en la medida en que se interpreta el aprendizaje como un conjunto de acciones
internas puestas por el aprendiz y encaminadas a dar a los estímulos nuevos significados.
El adjetivo "nuevos" sirve para indicar que por simple o limitado que se considere el
proceso de aprender siempre se hace presente en él cierta actividad original que hace de
quien aprende el principal responsable de la peculiar síntesis resultante del entronque de
lo que ya sabe con la nueva información aportada por el estímulo, y esto vale al margen
de la diversidad de enfoques con que sea interpretada la naturaleza del proceso
constructivo realizado por el aprendiz (Pozo, 1996). En cualquier caso, hay poderosas
razones para pensar en la imposibilidad de entender adecuadamente el proceso de
aprender sin contar con algo más que el puro mecanismo receptivo del estímulo por parte
del sujeto y, en el caso de los escolares, a partir del mero análisis de las actuaciones del
profesorado.
Tomando las anteriores premisas como punto de partida y para la finalidad que me
propongo con este trabajo, opto por acortar el discurso teórico sobre el aprendizaje
apartándome de la consideración general del mismo y ciñéndome lo más posible a su
análisis en la variedad de campos y situaciones concretas en que actúan realmente los
aprendices; me sumo, así, a la corriente actual de los muchos que piensan que el avance
de la psicología del aprendizaje debe venir por la interpretación de éste en su condición de
proceso "situado" (Beltrán y Genovard, 1995) o, como otros preferimos decir, desde su
acepción "contextualizada" (Perkins, 1995; Bernad, 1993 y 1995b). Esta postura plantea
notables interrogantes, uno de ellos y no el menor es el de encontrar la metodología
adecuada con la que los investigadores y profesores pueden acceder a los procesos
internos del aprendiz toda vez que éstos escapan a la observación directa del profesor e
investigador.
La metodología cognitiva y sus instrumentos. Una especial preocupación central
de la psicología cognitiva durante los últimos veinticinco años ha sido el esclarecimiento'
de las vías de acceso a la gramática mental o procesos internos de los aprendices y en tal
línea de trabajo dos procedimientos se han mostrado ampliamente eficaces: el recurso a
los autoinformes que el sujeto aporta sobre su propia actividad interna -lo que constituye
la dimensión metacognitiva del aprendizaje o conciencia que tiene el aprendiz de cómo
actúa en cuanto procesador de información (Flavell, 1985)-, y el análisis de protocolos o
exámenes peculiares en los que los alumnos reflejan la variada y rica gama de los
procesos internos con los que modulan y transforman los estímulos que reciben en una
representación simbólica interna y personal (Neweil y Simón, 1972; Ericsson y Simón,
1985).
Siguiendo los dos recursos metodológicos indicados, la psicología cognitiva actual está
evidenciando que el conocimiento de la conducta humana
C narcea, s.a. de ediciones
22 Las sombras y las luces de la evaluación educativa
puede comenzar allí donde los conductistas lo daban por terminado, es decir en un más
allá del comportamiento puramente externo. Estos logros, por otra parte, han encontrado
un fuerte apoyo y confirmación en los espectaculares avances de la neurociencia que
muestran el paralelismo funcional entre los datos propiamente psicológicos y las leyes que
regulan el funcionamiento del sistema cognitivo humano (Kandel y otros, 1997)_ En este
sentido la psicología cognitiva, sin subestimar un ápice los logros del conductismo está en
condiciones de poder considerar la mente humana como caja en eran medida
transparente para el investigador, lo que posibilita explicar la conducta humana a través
del estudio de los procesos internos del sujeto, aquéllos concretamente que son puestos
por las personas desde que reciben estímulos provenientes de su entorno hasta que los
exteriorizan en sus respuestas manifiestas o terminales; así, se ha podido decir con no
menos gracia que evidente exageración que el Cognitivismo acabara por dominar la
psicología del guión, E-R (estímulo-respuesta). En definitiva, todo lo que conocemos hasta
el momento sobre la actividad interna de los sujetos da pie para pensar que, en la medida
en que es asumida con suficiente rigor la metodología de la psicología cognitiva
encaminada al estudio de las conductas internas del sujeto como atender, percibir,
razonar, querer, recordar, etc lejos de ser objetivos inalcanzables para la ciencia
comienzan a clarificarse en niveles hasta fechas muy recientes insospechados. A pesar de
o dicho, pecaríamos de optimismo inane si viéramos las posibilidades de la psicología
cognitiva más como conquista alcanzada que como reto desafiante y esta afirmación me
lleva de la mano a detenerme en algunos comentarios sobre los logros y limitaciones del
Cognitivismo, al igual que he hecho al hablar del conductismo.
• Logros del Cognitivismo. Curiosamente, entre los supuestos epistemológicos del
Cognitivismo está el reconocimiento de la dificultad de acceso y consiguiente análisis de la
actividad interna de los sujetos dado que esta nunca es directamente observable ni
mensurable a la manera como lo son las entidades físicas; dicho de otro modo, la cualidad
interna e intencional de los hechos mentales obliga a prescindir en buena medida de la
metodología experimental propia de la ciencias sobre la naturaleza. Surge, entonces, la
cuestión de cuáles son las vías fiables para acceder a los procesos internos de las
personas y en qué medida la apreciación que de ellos obtiene el investigador constituye
base suficiente para establecer regularidades equivalentes a verdaderas leyes científicas.
El análisis de las técnicas del autoinforme y el análisis de protocolos nos ayudarán a
responder al doble interrogante planteado.
Autoinformes. Por lo que se refiere a esta técnica, los datos disponibles muestran los
siguientes logros:
1) Actualmente sabemos que, más allá del puro símil, la mente humana actúa a
manera de potente procesador de información que se rige por las leyes
C narcea, s.a. de ediciones
La evaluación educativa 23
peculiares de la actividad representacional simbólica o semántica, es decir, por una
sintaxis o "gramática mental" en la que aparecen pautas relativamente claras que
definen con cierta precisión cómo actúan los aprendices a la hora de recibir los
estímulos que les llegan (inputs), realizan sus procesos mediadores internos y dan
sus respuestas finales (outputs).
2) Asimismo, se ha puesto en evidencia que la autoconciencia en cuanto
característica distintiva del ser humano, le permite percibir ampliamente y
comunicar a los demás aspectos esenciales de lo que ocurre en el interior de su
propio "espacio psicológico"-lo que los cognitivos han denominado "conciencia
cognitiva" o "metacognición" (Moreno, 1989). En los últimos treinta años,
numerosos estudios sobre este aspecto de la conducta humana han logrado crear,
a partir de autoinformes de los estudiantes, una rica base de datos referentes a
conductas metacognitivas tan variadas como la percepción de información, modos
de razonar, comisión de errores, vivencia de dudas, generación de juicios,
capacidad de planificar acciones, pensar desde hipótesis, apoyo de la actividad del
sujeto en conceptos ya conocidos por él, etc.) (Ericsson y Simón, 1985, entre
otros). Rechazar, por principio, la fiabilidad y validez de todos estos datos supone
contradecir el sentido común e identificar a los humanos con los seres carentes de
conciencia y pertenecientes al mundo físico. A mayor abundamiento y en la misma
línea de objetivos alcanzados por el Cognitivismo, se han evidenciado las notables
diferencias existentes entre la conducta del experto y del novel (Chi y otros, 1988):
así, por ejemplo, se sabe que el primero a diferencia del segundo, cuando detecta
un error o inconsistencia, utiliza una gama mucho más rica y compleja de
estrategias o recursos para remediar los fallos cometidos (Nickerson y otros,
1994)). Con estos datos coinciden igualmente los obtenidos por mis colaboradores
y yo mismo a lo largo del último decenio, en el que hemos logrado establecer con
nitidez claras diferencias o niveles de conciencia cognitiva entre los estudiantes
(Bernad, 1992 y 1995). Ello nos ha permitido recoger abundante información sobre
sus dudas, inseguridades, errores autocorregidos, recursos utilizados por el
estudiante para ir evaluando sobre la marcha las distintas fases implicadas en la
realización de tareas escolares prototípicas, etc.
Pero la técnica del autoinforme ofrece también algunas limitaciones. La principal
consiste en la dificultad del sujeto para desdoblar su atención entre "lo que hace" y "cómo
lo hace". A pesar de ello, no hay que exagerar tal dificultad pues se ha podido comprobar
que cuando el autoinforme es inmediatamente retrospectivo -por ejemplo, si se pide a un
alumno que describa cómo ha realizado una determinada tarea inmediatamente después
de haberla acabado- sus declaraciones suelen ser muy consistentes y, por tanto, dignas de
crédito. El análisis de gran número de autoinformes tanto individuales como realizados en
grupo por un reducido número de componentes evidencian que sus rutas de pensamiento
responden a patrones cuyo perfil puede tipificarse con relativa facilidad y consistencia.
Huelga el decir la utilidad que para los enseñantes representan estos datos.
C narcea, s.a. de ediciones
24 Las sombras y las luces de la evaluación educativa
Análisis de protocolos. En sentido amplio, los "protocolos" son pruebas parecidas a los
exámenes escritos convencionales. Sabemos que de estos exámenes los profesores
extraen gran cantidad de información sobre la conducta del alumno y especialmente la
evidencia de que tal conducta responde a pautas con frecuencia asombrosamente
regulares y repetidas. Pero al hablar aquí de "protocolos" nos referimos a pruebas
especiales que cumplen los cuatro requisitos siguientes, generalmente ausentes en los
exámenes habituales:
1) Son pruebas en las que, junto a preguntas sobre contenidos curriculares, se
intercalan consignas que invitan al alumno a describir cada cierto tiempo lo que
acaba de hacer, las dificultades experimentadas, sus dudas, autocorrección de
errores, etc.
2) Son pruebas relativamente abiertas en las que el estudiante tiene que describir
aspectos que casi nunca se incluyen en los exámenes convencionales como son:
qué se propone hacer tras leer atentamente las cuestiones que se le presentan
(planificación de su actividad), qué ha hecho para centrar el tema, dónde en su
experiencia anterior o en la vida cotidiana encuentra información que puede utilizar
para resolver la prueba, si conoce otros métodos posibles para resolver la tarea
que va desarrollando o ha desarrollado ya, qué cuestiones le han pareado más
difíciles o fáciles y por qué, etc. Como se ve, estos protocolos son lo opuesto al
formato de las típicas "pruebas objetivas"' en las que se incluyen diferentes
respuestas alternativas ya prefijadas y con relación a las cuales la fundón del
alumno se acaba en la mera elección de la respuesta que le parece "verdadera" y
que, por lo mismo, no aporta información alguna sobre las razones que tiene para
hacer su elección.
3) Son pruebas que se formulan de manera que cubren los principales procesos de
la secuencia global del proceso de aprender, selección de los conceptos relevantes,
habilidades implicadas en la representación interna de los mismos utilizando los
códigos verbal (vocabulario), visoespacial (los gráficos, mapas conceptuales, etc.) o
el pensamiento analógico.
4) Por último, son pruebas que indagan cómo se comporta el estudiante con
relación a los procesos especialmente significativos dentro del aprendizaje de la
materia específica, como la resolución de problemas en Matemáticas, análisis y
comentario de textos en Lengua, interpretación y comentario de gráficos, mapas...
en Geografía, etc. En definitiva, para los cognitivos los "protocolos" son
instrumentos cuya formulación y análisis sirven para esclarecer la conducta del
estudiante en cuanto procesador de información y por ello aportan datos
relevantes no sólo acerca de sus respuestas finales, acertadas o erróneas, sino
además y especialmente sobre los procesos internos implicados en la planificación
y ejecución de las tareas que se le plantean cuando se enfrenta a nuevos
conocimientos.
En síntesis, hoy no caben recelos sustanciales para poder hablar de una verdadera
ciencia cognitiva con objeto propio, el estudio de los procesos internos de los individuos, y
propios métodos, la exploración del espacio psicológico de los aprendices por vía indirecta
(autoinformes y análisis de protocolos).
C narcea, s.a. de ediciones
La evaluación educativa 25
• Limitaciones del Cognitivismo. El positivo cuadro anterior quedaría muy incompleto y
falseado si no subrayáramos, aunque sólo sea de pasada, las limitaciones y retos
pendientes de la psicología cognitiva, y ello a pesar de su rápida y espectacular evolución
durante los últimos tres lustros (García Vega y Moya, 1993). Entre dichas limitaciones,
cabe listar algunas altamente significativas; éstas entre otras:
a) La explicación que prioritariamente dan los psicólogos cognitivos del proceso de
aprendizaje, interpretándolo a partir de la analogía del computador artificial con inputs,
procesos mediadores y outputs, implica enmarcar dicho proceso dentro de unos límites
excesivamente estrechos que no acaban de proponer una explicación completa y
coherente de la complejidad de la conducta de los aprendices y de la mente humana en
general. Hoy sabemos que se dan grandes diferencias entre una concepción meramente
cibernética del procesamiento de información, propia de las máquinas de pensar, y la
gramática natural y específica de las personas; en éstas, a diferencia de la lógica de los
ordenadores que utilizamos en nuestro trabajo diario, se dan estados de indecisión, dudas,
bloqueos, marchas hacia atrás y hacia adelante... que poco tienen que ver con la lógica
peculiar de las máquinas de pensar. Dicho directamente, hoy es imposible establecer un
paralelismo riguroso y suficientemente congruente entre la actividad de los chips más
potentes, disponibles en el campo de la computación artificial, y los mecanismos de la
mente humana; por lo que, por ahora, los modelos de procesamiento de información
resultan útiles pero, al mismo tiempo, claramente insuficientes.
b) Lo anterior se hace más patente cuando se entra a analizar las etapas en las que se
despliega la dimensión evolutiva o desarrollo del pensamiento en el sujeto humano, pues
en éste, a diferencia de lo que ocurre en el área de la ingeniería de la inteligencia artificial,
las pautas de conducta se muestran con márgenes de flexibilidad que las máquinas
rechazan, incluidos los ordenadores de última generación. Por ello, la psicología cognitiva
tiene ante sí el reto de construir aún una psicología evolutiva del aprendizaje en la que las
pautas de actuación de los aprendices queden reflejadas en lo que las diferencian de los
modelos propuestos por la mayoría de los programas de entrenamiento cognitivo e
inteligencia artificial, que suelen, actuar con algoritmos terminales muy uniformes y
propios de experto.
c) Una tercera limitación de la psicología cognitiva es la que se refiere al
desconocimiento que actualmente poseemos sobre la"'arquitectura psicológica del
pensamiento", es decir, sobre el modo de intervenir o colaborar conjuntamente las
distintas habilidades de la inteligencia humana que, sabemos, utiliza heurísticos generales
-métodos de pensamiento transferibles de unas áreas del conocimiento a otras-, junto con
estrategias de nivel medio y que únicamente se muestran eficaces dentro de campos de
conocimientos específicos. Hoy está en cuestión la extendida creencia de bastantes
psicólogos en una repetidamente afirmada y nunca probada transferibilidad general en el
inte-
C narcea, s.a. de ediciones
26 Las sombras y las luces de la evaluación educativa
rior del campo de la cibernética del pensamiento humano. Las últimas aportaciones sobre
las inteligencias múltiples (Gardner, 1995), con la sólida fundamentación empírica que las
sustentan, representan un fascinante pero también complicado reto que no puede obviar
la psicología cognitiva si quiere seguir avanzando en la tarea que le es propia.
d) La psicología cognitiva del aprendizaje no ha logrado compaginar las formas de
aprendizaje derivadas del influjo de los factores sociales o contextuales (familia y entorno
cultural, principalmente) con las promovidas por la educación formal, es decir, la que se
realiza en la escuela y que a juicio de muchos equivale a un modelo reduccionista del
proceso de aprender y de las variables intervinientes en él. Entre las variables sociales
cuentan decisivamente los esquemas de pensar propios de la vida cotidiana, las teorías
implícitas o creencias ingenuas con que actuamos las personas, hecho que es olvidado por
el modelo de procesamiento de información con que hoy solemos analizar la actividad
intraescolar. En este sentido, bastantes estudiosos del pensamiento no se ruborizan a la
hora de afirmar la existencia de una cierta visión esquizofrénica entre los que podemos
considerar saberes y procesos de aprendizaje cotidianos y los saberes y procesos
escolares (Resnick y Ford, 1990; Lacasa, 1994; Pozo, 1996). Hoy se oye el clamor de que
hay que entrar en el análisis del aprendizaje contextualizado si se pretende lograr una
enseñanza eficaz y de calidad (Sternberg, 1987-88; Lave y Wenger, 1991; Rodrigo, 1994;
Perkins, 1995).
e) Por último, la gran laguna de la psicología cognitiva consiste, a juicio de muchos, en
no calibrar con la debida precisión la intervención de la inteligencia emocional en el
tratamiento de la información por parte de la inteligencia racional. En este sentido, la fría
lógica de los ordenadores no sirve más que para explicar muy parcialmente las leyes que
regulan la lógica propiamente humana (Goleman, 1996; Ortony y otros, 1996).
No podría terminar este capítulo sin dejar constancia del compromiso que contraigo
con el lector al proponerle un modelo de evaluación que, sin olvidar todas las limitaciones
actuales de la psicología cognitiva, pero también tomando en consideración todas sus
posibilidades, ofrezca a los educadores un nuevo modelo de evaluación escolar traducido
en un instrumento que desde hace ya diez largos años venimos aplicando en distintos
niveles educativos y que representa "un más allá" de los modelos de evaluación
convencionales. Quiero pensar que el intento merece la pena y ello justifica los capítulos
que siguen.
C narcea, s.a. de ediciones
También podría gustarte
- Evaluar y aprender: un único procesoDe EverandEvaluar y aprender: un único procesoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Tarea 6.2 Síntesis Sobre Las Teorías Del Razonamiento DeductivoDocumento6 páginasTarea 6.2 Síntesis Sobre Las Teorías Del Razonamiento DeductivoAndreaAún no hay calificaciones
- 2-Evaluación Psicopedagógica Jesús García VidalDocumento18 páginas2-Evaluación Psicopedagógica Jesús García VidalLosiram ZeraviloAún no hay calificaciones
- Criterios de Calidad de AprendizajesDocumento47 páginasCriterios de Calidad de AprendizajesJUAN ERIK RODRIGUEZ GRANADOSAún no hay calificaciones
- La gobernanza de los sistemas educativos: Fundamentos y orientacionesDe EverandLa gobernanza de los sistemas educativos: Fundamentos y orientacionesAún no hay calificaciones
- Paradigmas y Modelos de La Evaluaci 0 7N EducativaDocumento365 páginasParadigmas y Modelos de La Evaluaci 0 7N EducativaRicardo Victorio GamarraAún no hay calificaciones
- M1-Evaluación FormativaDocumento18 páginasM1-Evaluación FormativaLENINKA ARYUAún no hay calificaciones
- Shepard - Evaluación FormativaDocumento13 páginasShepard - Evaluación FormativaRodrigo Gómez100% (1)
- Transformación de Las Prácticas Pedagógicas A Través de Nuevos Dispositivos de Comunicación y La EsDocumento11 páginasTransformación de Las Prácticas Pedagógicas A Través de Nuevos Dispositivos de Comunicación y La EsFlor De Maria Taype AmaoAún no hay calificaciones
- Caja Negra William y BlackDocumento20 páginasCaja Negra William y BlackMaria Elena Camus LarenasAún no hay calificaciones
- Alvarez Méndez, J.M. - Dos Perspectivas Contrapuestas Sobre e Currúculum (2000) LDocumento28 páginasAlvarez Méndez, J.M. - Dos Perspectivas Contrapuestas Sobre e Currúculum (2000) LStevenAún no hay calificaciones
- CELMAN Susana, Es Posible Mejorar La Evaluacion y Transformarla en Herramienta de ConocimientoDocumento17 páginasCELMAN Susana, Es Posible Mejorar La Evaluacion y Transformarla en Herramienta de ConocimientoBrenda SingAún no hay calificaciones
- Modelos y Nuevos Paradigmas EducativosDocumento20 páginasModelos y Nuevos Paradigmas EducativosELEAZAR COLLADOAún no hay calificaciones
- TIANA, A. (1999) "La Evaluación de La Calidad de La Educación Conceptos, Modelos e Instrumentos".Documento20 páginasTIANA, A. (1999) "La Evaluación de La Calidad de La Educación Conceptos, Modelos e Instrumentos".cbionetAún no hay calificaciones
- Psicologia Del Aprendizaje UniversitarioDocumento3 páginasPsicologia Del Aprendizaje UniversitarioPablo TorradoAún no hay calificaciones
- ManjonDocumento10 páginasManjonYasmín Johana Hernandez AlvarezAún no hay calificaciones
- Calidad SverdlikDocumento9 páginasCalidad SverdlikgleguizamonAún no hay calificaciones
- Dialnet DosFormasDiferenciadasDeEvaluacionDidactica 3109891Documento10 páginasDialnet DosFormasDiferenciadasDeEvaluacionDidactica 3109891Paola Miño RamirezAún no hay calificaciones
- Capt 2 Aprendizaje y Evaluación Lo Que No Se Evalúa No Se Aprende TaxonomíasDocumento42 páginasCapt 2 Aprendizaje y Evaluación Lo Que No Se Evalúa No Se Aprende TaxonomíasValentinaAún no hay calificaciones
- ORIENTACIONDocumento17 páginasORIENTACIONElida AyalaAún no hay calificaciones
- El Aprendizaje y La Evaluacion AutenticaDocumento21 páginasEl Aprendizaje y La Evaluacion AutenticaCatalina Díaz MonsalveAún no hay calificaciones
- Analisis de La Estrategia Mapa Conceptual para Generar Aprendizaje en Estudiantes UniversitariosDocumento62 páginasAnalisis de La Estrategia Mapa Conceptual para Generar Aprendizaje en Estudiantes UniversitariosArmando PachecoAún no hay calificaciones
- Analizar La Relación Que Existe Entre Las Corrientes Educativas y La Evaluación de Los Aprendizajes en Los Tiempos Actuales.Documento38 páginasAnalizar La Relación Que Existe Entre Las Corrientes Educativas y La Evaluación de Los Aprendizajes en Los Tiempos Actuales.mrpiano100% (1)
- Comportamiento de Los Profesores y Resultados Del Aprendizaje - Análisis de Algunas RelacionesDocumento21 páginasComportamiento de Los Profesores y Resultados Del Aprendizaje - Análisis de Algunas RelacionesMaria Fiorella BertuniAún no hay calificaciones
- M1.la Evaluación de Los Aprendizajes Desde Sus Supuestos Básicos Subyacentes Sales 2004Documento15 páginasM1.la Evaluación de Los Aprendizajes Desde Sus Supuestos Básicos Subyacentes Sales 2004Je OpAún no hay calificaciones
- 3 Capitulo Escuela BasicaDocumento37 páginas3 Capitulo Escuela Basicaadrian valdesAún no hay calificaciones
- Paradigmas y Modelos de La Evaluación EducativaDocumento25 páginasParadigmas y Modelos de La Evaluación EducativaRUBÉN PERALTA GUIZADA80% (10)
- 1192 3960 1 PBDocumento23 páginas1192 3960 1 PBCarlos Quiñones100% (1)
- 4486-Texto Del Artículo-9948-1-10-20130613Documento4 páginas4486-Texto Del Artículo-9948-1-10-20130613bear.tesis2024Aún no hay calificaciones
- Extraccion Importante de La LecturaDocumento10 páginasExtraccion Importante de La LecturaMayito RojasAún no hay calificaciones
- Ensenar y Aprender en El Siglo XXi El Sentido de L-1Documento17 páginasEnsenar y Aprender en El Siglo XXi El Sentido de L-1Lucía Carranza CollaresAún no hay calificaciones
- Criterios de EvaluacionDocumento7 páginasCriterios de EvaluacionJulio CapdevilaAún no hay calificaciones
- Coll, C. (1994) - El Análisis de La Práctica EducativaDocumento24 páginasColl, C. (1994) - El Análisis de La Práctica EducativaATPGABY0% (1)
- Compendio de Estilos de AprendizajevakDocumento32 páginasCompendio de Estilos de AprendizajevakJuana Elisa Dioses RizziAún no hay calificaciones
- El ProfesorDocumento127 páginasEl ProfesorJorgeAún no hay calificaciones
- 2 Teorias - EPS - SanchezDocumento19 páginas2 Teorias - EPS - SanchezStefi RodriguezAún no hay calificaciones
- La Enseñanza en La Escuela Secundaria. Cuestiones Básicas IDocumento27 páginasLa Enseñanza en La Escuela Secundaria. Cuestiones Básicas IUlises PeñateAún no hay calificaciones
- Feldman D-Capitulo 1Documento6 páginasFeldman D-Capitulo 1Javier JaviAún no hay calificaciones
- Investigaciones Sobre EvaluaciónDocumento16 páginasInvestigaciones Sobre EvaluaciónNoelia MittagAún no hay calificaciones
- Feldman Ayudar A Ensenar PDFDocumento14 páginasFeldman Ayudar A Ensenar PDFSofia CastóAún no hay calificaciones
- Coll y Martin - Constructivismo, Innovacion Didactica y Aprendizaje en Las AulasDocumento11 páginasColl y Martin - Constructivismo, Innovacion Didactica y Aprendizaje en Las AulasFlorAún no hay calificaciones
- Evaluacion - Modelos. LAgDocumento15 páginasEvaluacion - Modelos. LAgOdderey Matus GAún no hay calificaciones
- Enfoques Teóricos Del CurrículumDocumento24 páginasEnfoques Teóricos Del Currículumsuelobares1297Aún no hay calificaciones
- Ensayo - Las Categorías Del Curriculum - Mario ZárateDocumento3 páginasEnsayo - Las Categorías Del Curriculum - Mario ZárateMario Zárate FabiánAún no hay calificaciones
- Hacia Una Evaluacion de Los Aprendizajes Desde Una Perspectiva ConstructivistaDocumento15 páginasHacia Una Evaluacion de Los Aprendizajes Desde Una Perspectiva Constructivistawaldo portilla hidaldo100% (19)
- 2 El CurriculoDocumento8 páginas2 El CurriculoMacu Lobaco ParraAún no hay calificaciones
- Intrumentos de Evaluación EducativaDocumento35 páginasIntrumentos de Evaluación EducativaJe SustoAún no hay calificaciones
- La Taxonomia de BloomDocumento19 páginasLa Taxonomia de BloomObandoRodasIchaccaya100% (1)
- Ensayo Sobre El Pensamiento Crítico en La Teoria EducativaDocumento5 páginasEnsayo Sobre El Pensamiento Crítico en La Teoria EducativaLeandro HerreraAún no hay calificaciones
- Celman, Susana - Es Posible Mejorar La Evaluación y Transformala en Herramienta de ConocimientoDocumento20 páginasCelman, Susana - Es Posible Mejorar La Evaluación y Transformala en Herramienta de ConocimientoNico DituAún no hay calificaciones
- Comparación Del Test de Bender Con El Rendimiento EscolarDocumento4 páginasComparación Del Test de Bender Con El Rendimiento EscolaryuriAún no hay calificaciones
- La Calidad de La Educación UNESCO.Documento14 páginasLa Calidad de La Educación UNESCO.montilla1982Aún no hay calificaciones
- Investigación Educativa y Práctica DocenteDocumento5 páginasInvestigación Educativa y Práctica DocenteKARLA JENNIFER MARIA LOPEZ CORADOAún no hay calificaciones
- Kenndey Tema ErroneoDocumento8 páginasKenndey Tema ErroneoTHALIA EUGENIO MAIZAún no hay calificaciones
- Articulo Ejercicio Grupal Evaluación Del AprendizajeDocumento13 páginasArticulo Ejercicio Grupal Evaluación Del AprendizajeJonathanErazoAún no hay calificaciones
- Aplicacion de ParadigmasDocumento12 páginasAplicacion de Paradigmasjenny floresAún no hay calificaciones
- CELMAN Susana, Es Posible Mejorar La Evaluacion y Transformarla en Herramienta de Conocimiento PDFDocumento17 páginasCELMAN Susana, Es Posible Mejorar La Evaluacion y Transformarla en Herramienta de Conocimiento PDFMatías V.Aún no hay calificaciones
- Enseñar en la Universidad: El EEES como reto para la Educación SuperiorDe EverandEnseñar en la Universidad: El EEES como reto para la Educación SuperiorAún no hay calificaciones
- Desarrollo de portafolios: Para el aprendizaje y la evaluaciónDe EverandDesarrollo de portafolios: Para el aprendizaje y la evaluaciónAún no hay calificaciones
- Motivar para educar: Ideas para educadores: docentes y familiasDe EverandMotivar para educar: Ideas para educadores: docentes y familiasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Razonar y Conocer: Aportes a la comprensión de la racionalidad matemática de los alumnosDe EverandRazonar y Conocer: Aportes a la comprensión de la racionalidad matemática de los alumnosAún no hay calificaciones
- Enfoques Cuantitativo y Cualitativo-U - UDocumento20 páginasEnfoques Cuantitativo y Cualitativo-U - URosa Marilu Juarez Briceño100% (1)
- Clase 1 Historia2Documento30 páginasClase 1 Historia2André FernándezAún no hay calificaciones
- Plan Decreto 696-01 Educ. Secundaria en Lengua y LiteraturaDocumento70 páginasPlan Decreto 696-01 Educ. Secundaria en Lengua y LiteraturaBettina BaimaAún no hay calificaciones
- Mito Ciencia y FilosofiaDocumento14 páginasMito Ciencia y FilosofiaBlmRhfuAún no hay calificaciones
- 1.el Maestro Ignorante DiapositivaDocumento8 páginas1.el Maestro Ignorante DiapositivaNavid RiAún no hay calificaciones
- Comentarios - Acerca de HartmanDocumento11 páginasComentarios - Acerca de HartmanRodrigo SalgueroAún no hay calificaciones
- Argumentación Según DuvalDocumento2 páginasArgumentación Según DuvalcarmencdAún no hay calificaciones
- John GledhillDocumento41 páginasJohn GledhillDiana GarcíaAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Paradigma CuantitativoDocumento30 páginasAntecedentes Del Paradigma CuantitativoDaniel Aguilar TerrazasAún no hay calificaciones
- Planeacion y Desarrollo Regional Quiz 1Documento7 páginasPlaneacion y Desarrollo Regional Quiz 1Alexandra CabreraAún no hay calificaciones
- Quantec RadionicaDocumento5 páginasQuantec RadionicaEzequiel DayanAún no hay calificaciones
- Método Científico para Cuarto de PrimariaDocumento2 páginasMétodo Científico para Cuarto de PrimariaLad BrothersAún no hay calificaciones
- Metodos - Capitulo 1.3. Marco TeoricoDocumento7 páginasMetodos - Capitulo 1.3. Marco TeoricoOscar Ccahuanihancco ArqueAún no hay calificaciones
- Taller de Ciencias II - Progresiones de AprendizajeDocumento38 páginasTaller de Ciencias II - Progresiones de AprendizajeJuan Sanchez100% (2)
- Guia # 1 Primer Periodo Grado 11° Ignacio SilvaDocumento3 páginasGuia # 1 Primer Periodo Grado 11° Ignacio SilvaIvan SolanoAún no hay calificaciones
- Ciencias NaturalesDocumento79 páginasCiencias NaturalesLiz OsorioAún no hay calificaciones
- Quezada, S. La Teoría de Los Sistemas y La Geografía HumanaDocumento24 páginasQuezada, S. La Teoría de Los Sistemas y La Geografía HumanajavdelapenaAún no hay calificaciones
- Libro El Hombre IluminadoDocumento73 páginasLibro El Hombre Iluminadotalentov100% (3)
- Definición e Investigación ContableDocumento18 páginasDefinición e Investigación ContableEdinsonMendozaAún no hay calificaciones
- Historia de La ContabilidadDocumento3 páginasHistoria de La ContabilidadJulian CubillosAún no hay calificaciones
- Capitulo Nº5 - Julio ArosteguiDocumento27 páginasCapitulo Nº5 - Julio Arosteguisally100% (2)
- Modelos Matematicos FinalDocumento3 páginasModelos Matematicos FinalArturo Raya100% (1)
- La Ciencia TrabajoDocumento11 páginasLa Ciencia TrabajoAntonio Jose Salcedo MartinezAún no hay calificaciones
- Gurevich Geografia El Desafio de ExplicaDocumento13 páginasGurevich Geografia El Desafio de ExplicaFernanda LemosAún no hay calificaciones
- Contenido Del Curso de Seminario de Trabajo de GraduacionDocumento17 páginasContenido Del Curso de Seminario de Trabajo de GraduacionAlexi EscobarAún no hay calificaciones
- Texto Expositivo o InformativoDocumento3 páginasTexto Expositivo o InformativoMauricio RiffoAún no hay calificaciones
- Unidad I Ciencia y TecnologíaDocumento24 páginasUnidad I Ciencia y TecnologíaMerari GarcíaAún no hay calificaciones
- Resumen 2023 - Met. y Téc. CualitativasDocumento106 páginasResumen 2023 - Met. y Téc. CualitativaslucreciacameraAún no hay calificaciones
- Cocinas, Alimentos y SímbolosDocumento458 páginasCocinas, Alimentos y Símboloscristianleonidas100% (1)