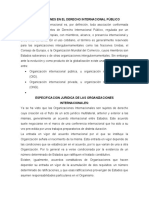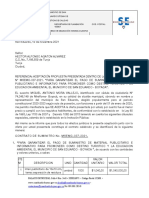Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Auto Tutela o Autodefensa
Auto Tutela o Autodefensa
Cargado por
José FigueroaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Auto Tutela o Autodefensa
Auto Tutela o Autodefensa
Cargado por
José FigueroaCopyright:
Formatos disponibles
Auto tutela o autodefensa
Consiste en la imposición que una de las partes del conflicto hace a la otra de su interés,
por la fuerza. En este caso, la "solución" del conflicto la impone una de las partes a la otra
(que somete sus intereses al dominante), mediante el empleo de mecanismos de fuerza.
Es la denominada justicia privada o justicia por mano propia. Como entraña el grave
riesgo de una reacción violenta, el ordenamiento proscribe la autotutela: Los particulares
no pueden solucionar sus conflictos mediante el empleo de la fuerza, de modo que el
arrendador no puede expulsar por la fuerza al arrendatario que le debe las rentas, ni el
pueblo puede proceder a linchar en la plaza pública al sujeto que ha sido sorprendido
cometiendo un hecho punible.
La autotutela está generalmente proscrita por la falta de control de la proporcionalidad de
la reacción, es decir, no existe ningún control de lo proporcionado o desproporcionada
que puede ser la respuesta al uso de la fuerza, y por ello es que todos los sistemas
tienden a prohibir el autotutela. Además, el empleo de la fuerza normalmente significa
incurrir en una conducta antijurídica.
Sin embargo, hay ocasiones en que la garantía de proscripción de la autotutela cede, por
razones de eficacia, con autorización legal: Hay casos de autotutela permitida, en que el
ordenamiento autoriza a los sujetos, que en ciertas situaciones, puedan resolver por sí
mismos y empleando la fuerza o imponiendo su interés al interés ajeno. Así ocurre, por
ejemplo, con la licencia que tiene toda persona de perseguir las abejas en suelo ajeno (no
sería razonable exigir a ese sujeto en esa particular circunstancia tener que esperar la
orden de un tribunal) o cortar las raíces o ramas de un árbol vecino. El mismo fundamento
autoriza la denominada legítima defensa, como causal de justificación en asuntos
penales; o la huelga en materia laboral; para algunos, la guerra, en las relaciones
internacionales.
En todo caso, y volviendo a la idea inicial, con bastante razón se sostiene que la
autotutela, realmente, no es un mecanismo de solución de conflictos, pues al permitir la
imposición forzosa de un interés sobre otro, deja latente el riesgo de renovar el conflicto.
En todo caso, la fijación del concepto de autotutela es de gran utilidad para comprender el
rol o función que cumplen la jurisdicción y el proceso en un estado democrático. La
sentencia, como acto de decisión final del conflicto, dictada por la jurisdicción, en el
proceso, se legitima precisamente por haber permitido la participación de los sujetos del
conflicto, en un contradictorio regulado ante un juez imparcial e independiente que
construye la decisión en base a motivos racionales y en un procedimiento adecuado al
caso concreto.
La autocompisición
Es un mecanismo de solución de conflictos de intereses, por las partes del conflicto y
mediante el acuerdo o encuentro de sus voluntades.
¿En qué se diferencia de la autotutela? Aquí ambas y no una de las partes, componen o
arreglan el conflicto. Pero, además, la solución se alcanza mediante un encuentro o
acuerdo de sus voluntades, es decir, hay una buena dosis de cesión de parte del interés
de una parte en beneficio de la otra.
Las formas autocompositivas, integran un fenómeno de mayor amplitud: La resolución
alternativa de conflictos, entendiendo que son una alternativa al proceso, según veremos.
Entre los mecanismos autocompositivos, destaca la transacción: Es un contrato por el que
las partes ponen término extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio
eventual, haciéndose concesiones recíprocas. La solución la brindan las partes, mediante
un acuerdo de voluntades, que en este caso es un contrato, esto es, un acto creador de
obligaciones (y derechos o créditos).
La transacción, al ser un acuerdo de voluntades, siempre es obra de las partes y no del
juez, de modo que siempre es un mecanismo extrajudicial, aun en aquellos casos en que
se celebra para terminar un proceso pendiente. Ello significa que lo que importa para
calificarla de extrajudicial es su origen en el acuerdo de voluntades entre las partes.
La transacción supone que las partes componen el conflicto mediante concesiones
recíprocas, expresión que significa que ambas partes generan el acuerdo.
En nuestro ordenamiento, generalmente, no es condición para la eficacia de la
transacción que esta sea aprobada judicialmente, ni aún en aquellos casos en que la
transacción pone término a un juicio ya iniciado. Pero sí se exige esa aprobación cuando
la transacción se refiere a alimentos futuros (art. 2451 CC), a la regulación de un régimen
comunicacional entre un menor y uno de sus padres, a una compensación económica, o
en aquellos casos en que sirve de medio para obtener un acuerdo reparatorio en sede
penal, entre otros.
La transacción produce efectos equivalentes al de una sentencia firme: Cosa juzgada (art.
2460 CC). Puede cumplirse por la fuerza e impide volver a discutir el objeto de la
transacción entre las mismas partes. Esto hace que la dogmática asimile la transacción a
la sentencia judicial y la denomine equivalente jurisdiccional, esto es, un acto que sin ser
sentencia, equivale a ella, tiene su mismo valor o eficacia (la cosa juzgada).
La transacción procede en todo tipo de asuntos en que las partes tengan la posibilidad
jurídica de disponer del objeto del conflicto o proceso.
En Chile, el contrato de transacción está regulado en los artículos 2446 a 2461 del Código
Civil.
Otras formas auto compositivas son la conciliación, el avenimiento y la mediación, en
asuntos civiles; y los acuerdos reparatorios, en asuntos penales.
La conciliación es un trámite procesal dispuesto en algunos procedimientos y que tiene
por objeto brindar oportunidad a las partes de poner término al proceso mediante una
transacción del objeto del litigio, con la intervención del juez, quien actúa proponiendo
bases de arreglo en calidad de amigable componedor, y que pone término al proceso con
eficacia de cosa juzgada. Las partes firman un acta que equivale a una sentencia firme.
He aquí otro equivalente jurisdiccional: Un acto que sin ser sentencia, equivale a ella.
El legislador, en el afán de reforzar este tipo de salidas alternativas a la sentencia en el
proceso civil dispositivo, erige a la conciliación a la calidad de trámite esencial: La omisión
de este acarrea la nulidad del procedimiento.
Ello no ocurre en el proceso penal, en que la conciliación versa sobre las pretensiones
civiles, pues ahí la conciliación no es un trámite esencial del procedimiento.
Como puede advertirse, la conciliación es un trámite procesal dispuesto para que las
partes, con la guía del juez, arreglen una transacción del proceso: Esa intervención es
guía u orientación para las partes, pero el arreglo es obra de la voluntad de las partes.
El avenimiento no tiene una regulación normativa sistemática en nuestro ordenamiento,
en el que sólo hay algunas referencias a este mecanismo. La doctrina está conteste en
orden a que el avenimiento es la transacción que las partes acuerdan durante un litigio y
ante el juez de la causa. Siendo una transacción sobre un litigio pendiente, tiene el
carácter de un equivalente jurisdiccional: Un acto procesal que sin ser sentencia equivale
a ella. Puede advertirse que a diferencia del contrato de transacción, por regla absoluta, el
avenimiento siempre refiere a derechos o intereses que están en juicio, pudiendo, en
cambio, la transacción aludir a derechos que no están aún disputados en juicio.
La mediación es un mecanismo autocompositivo por el que un tercero imparcial, sin poder
decisorio ni jurisdiccional (el mediador), auxilia a las partes para que éstas por sí solas
obtengan un acuerdo. Si se logra el acuerdo, se levanta un acta que se somete a
aprobación judicial, tras la que dicha acta equivale a una sentencia ejecutoriada (cosa
juzgada).
Se trata de un procedimiento no adversarial y cuyo objetivo es propender a que, mediante
la comunicación directa entre las partes y con intervención de un mediador, ellas lleguen a
una solución extrajudicial de la controversia.
En Chile la mediación está regulada en asuntos de familia (incluso es imperativa en
asuntos sobre alimentos, régimen comunicacional y cuidado personal); de responsabilidad
de prestadores institucionales públicos y privados de salud (mediación en salud); en
asuntos laborales (en el procedimiento de tutela, por la Inspección del Trabajo; y en la
negociación colectiva); en materias de copropiedad inmobiliaria, entre otras.
Por ahora no es conveniente tratar en forma exhaustiva dichos mecanismos, pero todos
tienen en común la solución del conflicto por el acuerdo de voluntad de las partes.
Los mecanismos autocompositivos tienen, además, como presupuesto común, la
posibilidad de que las partes dispongan de los derechos o intereses que constituyen el
objeto del proceso. Ello es posible, de forma general, en las cuestiones de derecho civil
dispositivo, en que las partes pueden decidir arbitrariamente sobre sus derechos e
intereses. Pero hay un sector del derecho civil en que ello no es posible, y que conforman
el derecho civil no dispositivo, pues el objeto del proceso no alude a derechos o intereses
privados de las partes, sino a intereses colectivos, al estado civil y a la condición de las
personas.
Sobre la posibilidad de disponer del objeto del proceso penal ahondaremos al tratar de
dicho proceso, pero puede adelantarse que el proceso penal tiene por objeto decidir sobre
la posibilidad de imponer sanciones penales, en cierta medida versa sobre el conflicto
entre la pretensión estatal de imponer penas y la libertad del imputado, de modo que, por
regla general, al no existir un debate sobre derechos e intereses particulares, no existe
una amplia posibilidad de disposición del objeto del proceso. Pero hay algunos
fenómenos, amparados en criterios de oportunidad (conveniencia), que permiten ciertos
grados de disposición del objeto del proceso, como ocurre con los acuerdos reparatorios y
la suspensión condicional del procedimiento, que permiten extinguir la responsabilidad
penal y la acción penal, respectivamente.
Definición de heterocomposición
Se trata de la resolución de una disputa mediante la intervención de un
tercero que no es parte del litigio en cuestión. Ese tercero no es una mera
presencia en el proceso, sino que su decisión sobre la resolución del mismo
es vinculante para las partes.
La resolución tomada por el tercero no puede ser revocada ni admite
recurso alguno. Son dos las opciones del método heterocompositivo: el
arbitraje y el proceso judicial.
Características de la heterocomposición
El método de resolución de conflicto de la heterocomposición se caracteriza
porque es un tercero quien dirime y encuentra una solución a la disputa.
Esto lo realiza mediante uno de estos dos procesos:
Arbitraje
Para que se pueda emplear este método tiene que existir una contrato de
arbitraje entre las partes, pudiendo ser alguien de su elección o un
organismo gubernamental o institución.
Dicho contrato tiene que plasmarse por escrito, bien sea mediante un
contrato separado o como una cláusula dentro del contrato que formalicen
las partes.
Es un método de resolución de disputas muy conveniente, ya que requiere
menos gestiones y su coste es más bajo. El sistema convencional de
resolución de conflictos es muy lento y habitualmente se retrasa mucho
debido al exceso de casos que tienen que tramitar algunos tribunales.
El árbitro cuenta con la autoridad jurídica necesaria para resolver el
conflicto a través del laudo.
Proceso
En este método el que se encarga de solventar el conflicto es también un
tercero, aunque en este caso con la autorización y la fuerza coercitiva del
Estado; es decir, el juez. Su decisión con respecto a la disputa tiene
carácter irrevocable, al igual que la del laudo.
El proceso
Una de las conquistas de la civilización es la solución de conflictos de intereses por un
tercero imparcial mediante decisiones motivadas, inmutables y eventualmente coercibles.
Se trata del proceso: Un mecanismo por el que sujetos en dualidad de posiciones, en
condiciones de contradicción equilibradas y con tratamiento de iguales, obtienen de un
tercero imparcial (juez o tribunal), la solución oportuna y razonada, de uno o más
conflictos de intereses, mediante decisiones públicas, de autoridad, inmutables y
eventualmente coercibles.
El concepto de proceso es autónomo e implica:
a) Dualidad de posiciones, en cuanto siempre han de existir intereses en conflicto, entre
dos o más sujetos que ocupan dichas posiciones;
b) Posibilidades semejantes de contradicción a los sujetos del conflicto (eso que se suele
denominar como bilateralidad de la audiencia, en el sentido de que los sujetos del
conflicto gozan de posibilidades semejantes de ser "oídos").
c) Tratamiento igualitario a sujetos que en realidad pueden no serlo, como garantía formal
de juzgamiento. Esta igualdad exige considerar, eso sí, que la posición y los intereses de
las partes son distintos, y ello importa, a veces, distribuir de diversa forma los
instrumentos para ese trato semejante;
d) Imparcialidad del juzgador, como nota esencial del proceso y la función jurisdiccional;
e) Solución oportuna del conflicto, pues no puede denominarse proceso a un mecanismo
que deviene en retardo (demora insoportable) o precipitación (apresuramiento irreflexivo)
de la solución;
f) Decisión racional motivada, en cuanto el juez, al decidir un caso concreto, está
aplicando una ley que es fruto del Congreso, esto es, de un acto deliberativo y de
representación del pueblo, de modo que debe dar buenas razones que convenzan a las
partes y también a la sociedad (que participó en la dictación de esa ley a través de sus
representantes) de la justicia de su decisión. En cierto modo, el juez, al no ser electo, no
goza del mismo grado de legitimidad en sus decisiones que el Congreso y el Ejecutivo; he
ahí la razón de su deber de dar cuenta de su decisión;
g) Por acto público de autoridad (por ende es imperativo, y no un mero consejo) inmutable
(imposibilidad de volver a discutir el objeto del debate) y coercible (posible de ser
cumplido por la fuerza). La publicidad es la cualidad del proceso que habilita una efectiva
participación de las partes de modo de influir (con actos de alegación, prueba,
contradicción, etc.) en la decisión; y de la sociedad, en la justicia de la sentencia, por ser
esta un acto particular, y como se adelantó, en algún grado contramayoritario (El juez no
es electo y sin embargo aplica una ley que es fruto del poder mayoritario)
También podría gustarte
- 14organigrama Direccion de Servicios PericialesDocumento1 página14organigrama Direccion de Servicios PericialesReynel CamposAún no hay calificaciones
- Trabajo de Derecho Procesal - Teoría de La Naturaleza Del Proceso2Documento11 páginasTrabajo de Derecho Procesal - Teoría de La Naturaleza Del Proceso2OswaldoCardonaAguirreAún no hay calificaciones
- Supervision Const PresaDocumento97 páginasSupervision Const PresaAnonymous PvHmtb100% (1)
- Derecho Mercantil 1 ParteDocumento31 páginasDerecho Mercantil 1 ParteMaly HernándezAún no hay calificaciones
- 3 AutocomposicionDocumento14 páginas3 AutocomposicionAle QueenAún no hay calificaciones
- Ensayo Teoria General Del ProcesoDocumento16 páginasEnsayo Teoria General Del ProcesoCHRISTOPHER ABRAHAM GUTIERREZ PEREZAún no hay calificaciones
- La Costumbre en El Derecho ComercialDocumento4 páginasLa Costumbre en El Derecho ComercialkaneniAún no hay calificaciones
- 1 Ciencia Del Derecho AdministrativoDocumento5 páginas1 Ciencia Del Derecho AdministrativoJ RT TiherAún no hay calificaciones
- Mapa Concep Der Int PrivDocumento1 páginaMapa Concep Der Int PrivArizbeth RobledoAún no hay calificaciones
- Ciencias Auxiliares Del Derecho AdministrativoDocumento3 páginasCiencias Auxiliares Del Derecho AdministrativoJuan Alejandro Galicia SegundoAún no hay calificaciones
- 1a. Clase Derecho MercantilDocumento14 páginas1a. Clase Derecho MercantilRycardo Bravo Colin100% (2)
- 7 - Nacionalidad de Las SociedadesDocumento12 páginas7 - Nacionalidad de Las SociedadesArnoldoDarioGilHernandezAún no hay calificaciones
- Antología de Teoría EconómicaDocumento45 páginasAntología de Teoría Económicamarichuy TorresAún no hay calificaciones
- Derecho Chino Omg RelaDocumento9 páginasDerecho Chino Omg RelaalmudenagardeazabalAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Derecho CivilDocumento2 páginasMapa Conceptual Derecho CivilYeli RodriguezAún no hay calificaciones
- Contrato de PromesaDocumento2 páginasContrato de Promesajohn_recinoz100% (1)
- UNIDAD III Der. MercantilDocumento11 páginasUNIDAD III Der. MercantilRycardo Bravo ColinAún no hay calificaciones
- Contratos MercantilesDocumento28 páginasContratos MercantilesivancabreraAún no hay calificaciones
- A9. Responsabilidad de Los NotariosDocumento4 páginasA9. Responsabilidad de Los NotariosprofejaimemanuelAún no hay calificaciones
- Evolucion Historica Del Derecho de India LeeyDocumento3 páginasEvolucion Historica Del Derecho de India LeeyArturo Acevedo VillanuevaAún no hay calificaciones
- S13 Trabajo de Investigación 2Documento14 páginasS13 Trabajo de Investigación 2HECTOR CARVAJAL100% (1)
- Derechos Reales de Aprovechamiento, Garantía y Adquisición PrferenteDocumento23 páginasDerechos Reales de Aprovechamiento, Garantía y Adquisición PrferenteHector Saiz SosaAún no hay calificaciones
- Cuadro DipDocumento1 páginaCuadro DipCrisAún no hay calificaciones
- Los Principios Fundamentales Del Juicio de AmparoDocumento5 páginasLos Principios Fundamentales Del Juicio de AmparoIvonneAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Constituciones de MexicoDocumento8 páginasCuadro Comparativo Constituciones de Mexicoirwing morenoAún no hay calificaciones
- Referencia 5. Derecho AdministrativoDocumento74 páginasReferencia 5. Derecho Administrativomiguelruiza100% (1)
- Infografia Procedimientos Administrativo y Procesos Judiciales.Documento2 páginasInfografia Procedimientos Administrativo y Procesos Judiciales.deurimarAún no hay calificaciones
- Apuntes Teoria General Del ProcesoDocumento51 páginasApuntes Teoria General Del ProcesoDaniela Verbel Rivero100% (1)
- Cader Camilot, Aldo Enrique - La Improponibilidad de La Demanda de AmparoDocumento15 páginasCader Camilot, Aldo Enrique - La Improponibilidad de La Demanda de AmparoMortycierAún no hay calificaciones
- Origen y Antecedentes de Las Garantias Individuales y SocialesDocumento9 páginasOrigen y Antecedentes de Las Garantias Individuales y Socialesnaghelly guerra perezAún no hay calificaciones
- Investigación JurídicaDocumento14 páginasInvestigación JurídicaBrenda LópezAún no hay calificaciones
- Diapositivas NotarialDocumento36 páginasDiapositivas NotarialEstudio Juridico Sullca & AsociadosAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Familia Jurídica Religiosa IslámicaDocumento2 páginasEnsayo Sobre Familia Jurídica Religiosa IslámicaJesus Medina0% (1)
- Fuentes Del Derecho ProcesalDocumento5 páginasFuentes Del Derecho ProcesalErlyn Sarceño VasquezAún no hay calificaciones
- Codigo Civil Veracruz TareaDocumento19 páginasCodigo Civil Veracruz TareaAidee Segura MazónAún no hay calificaciones
- 106832843-Medidas de Aplicació ForzosavDocumento16 páginas106832843-Medidas de Aplicació ForzosavIsaac Payá MartinezAún no hay calificaciones
- Mapa Promesa de ContratoDocumento1 páginaMapa Promesa de Contratoanibal587Aún no hay calificaciones
- Concepto de LaudosDocumento8 páginasConcepto de LaudosLIS AGUILARAún no hay calificaciones
- Act Final LOGDocumento3 páginasAct Final LOGLESLIE ORTIZ GONZALEZ100% (1)
- Concepto Del Derecho de HartDocumento3 páginasConcepto Del Derecho de HartDaliana HilasacaAún no hay calificaciones
- Unidad 5 ExpropiacionDocumento8 páginasUnidad 5 ExpropiacionAra Arita SalvaAún no hay calificaciones
- Cuadro MASCDocumento2 páginasCuadro MASCValentina Garcia100% (1)
- Partes en El Juicio de Amparo (Tercero Interesado y Ministerio Público Federal) - RicardoDocumento5 páginasPartes en El Juicio de Amparo (Tercero Interesado y Ministerio Público Federal) - RicardoRicardo Gonzalez AmezcuaAún no hay calificaciones
- Prenda MercantilDocumento13 páginasPrenda Mercantilkandycruz123Aún no hay calificaciones
- Familias Del Derecho1Documento4 páginasFamilias Del Derecho1javierisraelAún no hay calificaciones
- Material de Introduccion Al Derecho NotarialDocumento74 páginasMaterial de Introduccion Al Derecho NotarialYennifer Magali Pereira AdornoAún no hay calificaciones
- Sistemas Jurídicos de Tradición ReligiosaDocumento14 páginasSistemas Jurídicos de Tradición ReligiosaJordan LeyvaAún no hay calificaciones
- La Suspensión de Los Derechos Humanos y Sus GarantíasDocumento21 páginasLa Suspensión de Los Derechos Humanos y Sus GarantíasFrancisco Alvarez ValdezAún no hay calificaciones
- Nacionalidad de Las Sociedades en MeÌ-xicoDocumento7 páginasNacionalidad de Las Sociedades en MeÌ-xicoAnny AnnyAún no hay calificaciones
- Apuntes de Metodologia JuridicaDocumento6 páginasApuntes de Metodologia Juridicasamy_1507100% (2)
- Practicas de AmparoDocumento5 páginasPracticas de AmparoDuarte García Karen AmahiraniAún no hay calificaciones
- Diferencias Derecho Real y Derechos PersonalesDocumento2 páginasDiferencias Derecho Real y Derechos PersonalesMaria Belen OsorioAún no hay calificaciones
- Ensayo Seguridad JuridicaDocumento2 páginasEnsayo Seguridad JuridicaBarbara CandelasAún no hay calificaciones
- Organizaciones en El Derecho Internacional PúblicoDocumento48 páginasOrganizaciones en El Derecho Internacional PúblicoWilliam Carrillo83% (6)
- Ensayo de Las Fuentes Internacionales Del Derecho Internacional PrivadoDocumento3 páginasEnsayo de Las Fuentes Internacionales Del Derecho Internacional PrivadoClaudya Quiroz AvilaAún no hay calificaciones
- Títulos de CréditoDocumento11 páginasTítulos de CréditoJuan Fernando Estrada GarciaAún no hay calificaciones
- Cajas de SeguridadDocumento14 páginasCajas de SeguridadArturo SiriAún no hay calificaciones
- Examen - Clausulas AbusivasDocumento12 páginasExamen - Clausulas AbusivasJimy Paul Litano MariñasAún no hay calificaciones
- El Principio de Ad y Las AsDocumento2 páginasEl Principio de Ad y Las AsnecesitosabermasAún no hay calificaciones
- 3.capitulo III. El ProcesoDocumento14 páginas3.capitulo III. El ProcesoJaviera ZuñigaAún no hay calificaciones
- Teoría General Del ProcesoDocumento117 páginasTeoría General Del ProcesoKevin DavidAún no hay calificaciones
- Aceptación de CargosDocumento4 páginasAceptación de CargosJosé FigueroaAún no hay calificaciones
- Primer AvanceDocumento27 páginasPrimer AvanceJosé FigueroaAún no hay calificaciones
- Universidad - Rural - de - Guatemala (38) Analizar Segunda y Tercera EntregaDocumento63 páginasUniversidad - Rural - de - Guatemala (38) Analizar Segunda y Tercera EntregaJosé FigueroaAún no hay calificaciones
- Tecnica 01Documento39 páginasTecnica 01fernandaAún no hay calificaciones
- Derecho PenalDocumento3 páginasDerecho PenalJosé FigueroaAún no hay calificaciones
- EI-PR-12 Procedimiento de Instalacion y Mantenimiento Con AndamioDocumento14 páginasEI-PR-12 Procedimiento de Instalacion y Mantenimiento Con AndamioManuel Santiago Ramirez PerezAún no hay calificaciones
- Demanda Contenciosa MilagrosDocumento6 páginasDemanda Contenciosa Milagrosluis100% (2)
- Presentación Genreadores de CargaDocumento25 páginasPresentación Genreadores de CargaAlexander MuñózAún no hay calificaciones
- Contrato de Prestación de Servicios Jurídicos - Señora MauraDocumento2 páginasContrato de Prestación de Servicios Jurídicos - Señora MauraJimmy OrslarAún no hay calificaciones
- Arrendam para Uso Distinto de Viviend 03Documento19 páginasArrendam para Uso Distinto de Viviend 03Jud TuckAún no hay calificaciones
- CIUDADANODocumento4 páginasCIUDADANOLubia Zulay Lobaton HernandezAún no hay calificaciones
- Contrato de Estacionamiento VehicularDocumento39 páginasContrato de Estacionamiento VehicularKate Maguii100% (1)
- Camc Proceso 21-13-12463609 215660011 96405580Documento6 páginasCamc Proceso 21-13-12463609 215660011 96405580Joan Gabriel Mora RojasAún no hay calificaciones
- Resumen Último Del Libro, Como Hacer Cosas Con Palabras Austin.Documento7 páginasResumen Último Del Libro, Como Hacer Cosas Con Palabras Austin.Angélica SánchezAún no hay calificaciones
- De La "Condición Natural" Del Género Rumano, en Lo Que Concierne A Su Felicidad y A Su MiseriaDocumento9 páginasDe La "Condición Natural" Del Género Rumano, en Lo Que Concierne A Su Felicidad y A Su MiseriaAndrea MoretaAún no hay calificaciones
- Ses3 18-11-21 Amazonas Vasquez - DELITOS DE COLUSIÓN Y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLEDocumento39 páginasSes3 18-11-21 Amazonas Vasquez - DELITOS DE COLUSIÓN Y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLEcarloszoe38Aún no hay calificaciones
- Analisis ConceptoDocumento1 páginaAnalisis ConceptoMaria Paula NavarroAún no hay calificaciones
- Contrato de Prestación de Servicios de Marcela DelgadoDocumento3 páginasContrato de Prestación de Servicios de Marcela DelgadoLuis Marín FlórezAún no hay calificaciones
- FueroDocumento5 páginasFueroMiguel Angel DurangoAún no hay calificaciones
- Ley 11653Documento22 páginasLey 11653MiOtroPerfil100% (1)
- R.M. 945-2016 MTC-01.03 - Publicada El 18 de Noviembre Del 2016Documento2 páginasR.M. 945-2016 MTC-01.03 - Publicada El 18 de Noviembre Del 2016NATALIA SALDAÑAAún no hay calificaciones
- Juicio de Arrendamiento de Bienes Raíces UrbanosDocumento13 páginasJuicio de Arrendamiento de Bienes Raíces Urbanoseli_mistralAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Civil Extracontractual ChileDocumento39 páginasResponsabilidad Civil Extracontractual ChileMaría José Castillo Novoa100% (1)
- Exp. 108 - 2022 - Apelacion de Auto Final - I - Iq. 08.08.22.Documento14 páginasExp. 108 - 2022 - Apelacion de Auto Final - I - Iq. 08.08.22.FernandoHernandezOrtizAún no hay calificaciones
- Ejecucion de Contrato InternacionalDocumento3 páginasEjecucion de Contrato InternacionalAlonso Ramiro Begazo CaceresAún no hay calificaciones
- Modelos de Apoyo - Ma. Graciela IglesiasDocumento29 páginasModelos de Apoyo - Ma. Graciela IglesiasMalena RiosAún no hay calificaciones
- Terminos de Referencia. Contratación de Consultoria Operativa para Tarea No. 2Documento26 páginasTerminos de Referencia. Contratación de Consultoria Operativa para Tarea No. 2Massiel GonzalezAún no hay calificaciones
- Contrato de Prestamo Con Garantia PrendariaDocumento3 páginasContrato de Prestamo Con Garantia PrendariaCompucenter SabinoAún no hay calificaciones
- Contrato Internacional de FranquiciaDocumento5 páginasContrato Internacional de FranquiciaLuis Anibal Gutierrez VasquezAún no hay calificaciones
- Promesa Compraventa MerecureDocumento2 páginasPromesa Compraventa MerecureGeraldine EcheniqueAún no hay calificaciones
- Tesis Naturaleza Juruduca Del Contrato de Suministro de Energia ElectricaDocumento140 páginasTesis Naturaleza Juruduca Del Contrato de Suministro de Energia ElectricaEnzo Rivera100% (1)
- TSJ Regiones - Decisión PDFDocumento25 páginasTSJ Regiones - Decisión PDFLubign MakledAún no hay calificaciones
- Resumen Sentencias CompetenciaDocumento17 páginasResumen Sentencias CompetenciaOrlando JimenezAún no hay calificaciones
- 1Documento2 páginas1LV SCAún no hay calificaciones