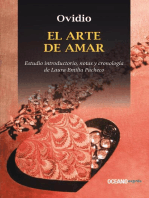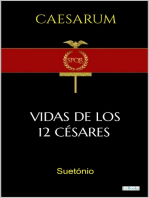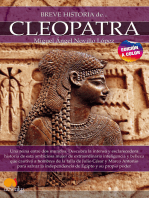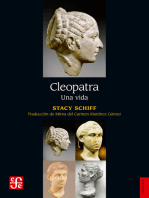Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Sirena Expectacular
Cargado por
Cheo Flow On FlowMusic0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
53 vistas2 páginasCleopatra logró cautivar a Julio César y Marco Antonio a través de su ingenio, encanto y capacidad de entretenimiento. Se presentó de forma teatral ante César envuelta en una alfombra y lo sedujo esa misma noche. Mantuvo a César en Egipto durante semanas a través de lujosos espectáculos y placeres exóticos. Más tarde, Marco Antonio también cayó bajo el hechizo de Cleopatra durante un encuentro en el que ella se presentó como la diosa Afrodita en una barcaza
Descripción original:
sirena
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCleopatra logró cautivar a Julio César y Marco Antonio a través de su ingenio, encanto y capacidad de entretenimiento. Se presentó de forma teatral ante César envuelta en una alfombra y lo sedujo esa misma noche. Mantuvo a César en Egipto durante semanas a través de lujosos espectáculos y placeres exóticos. Más tarde, Marco Antonio también cayó bajo el hechizo de Cleopatra durante un encuentro en el que ella se presentó como la diosa Afrodita en una barcaza
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
53 vistas2 páginasLa Sirena Expectacular
Cargado por
Cheo Flow On FlowMusicCleopatra logró cautivar a Julio César y Marco Antonio a través de su ingenio, encanto y capacidad de entretenimiento. Se presentó de forma teatral ante César envuelta en una alfombra y lo sedujo esa misma noche. Mantuvo a César en Egipto durante semanas a través de lujosos espectáculos y placeres exóticos. Más tarde, Marco Antonio también cayó bajo el hechizo de Cleopatra durante un encuentro en el que ella se presentó como la diosa Afrodita en una barcaza
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
La sirena espectacular. En el año 48 a.
C, Tolomeo XIV de Egipto logró deponer y exiliar a su
hermana y esposa, la reina Cleopatra. Resguardó las fronteras del país contra su regreso y empezó
a gobernar solo. Ese mismo año, Julio César llegó a Alejandría, para cerciorarse de que, pese a las
luchas de poder locales, Egipto siguiera siendo fiel a Roma. Una noche, César hablaba de
estrategia con sus generales en el palacio egipcio cuando llegó un guardia, para informar que un
mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio para el jefe romano.
César, en ánimo de diversión, autorizó el ingreso del mercader. Este entró cargando sobre sus
hombros un gran tapete enrollado. Desató la cuerda del envoltorio y lo tendió con agilidad,
dejando al descubierto a la joven Cleopatra, oculta dentro y quien, semidesnuda, se irguió ante
César y sus huéspedes como Venus que emergiera de las olas. La vista de la hermosa joven reina
(entonces de apenas veintiún años de edad) deslumbró a todos, al aparecer repentinamente ante
ellos como en un sueño. Su intrepidez y teatralidad les asombraron; metida al puerto a escondidas
durante la noche con sólo un hombre para protegerla, lo arriesgaba todo en un acto audaz. Pero
nadie quedó tan fascinado como César. Según el autor romano Dión Casio, "Cleopatra estaba en la
plenitud de su esplendor. Tenía una voz deliciosa, que no podía menos que hechizar a quienes la
oían. El encanto de su persona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al más frío y
determinado de los misóginos. César quedó encantado tan pronto como la vio y ella abrió la boca
para hablar". Cleopatra se convirtió en su amante esa misma noche. César ya había tenido para
entonces muchas queridas, con las que se distraía de los rigores de sus campañas. Pero siempre se
había librado rápido de ellas, para volver a lo que realmente lo hacía vibrar: la intriga política, los
retos de la guerra, el teatro romano. Había visto a mujeres intentar todo para mantenerlo bajo su
hechizo. Pero nada lo preparó para Cleopatra. Una noche ella le diría que juntos podían hacer
resurgir la gloria de Alejandro Magno, y gobernar al mundo como dioses. A la noche siguiente lo
recibiría ataviada como la diosa Isis, rodeada de la opulencia de su corte. Cleopatra inició a César
en los más exquisitos placeres, presentándose como la encarnación del exotismo egipcio. La vida
de César con ella era un reto perenne, tan desafiante como la guerra; porque en cuanto creía
tenerla asegurada, ella se distanciaba o enojaba, y él debía buscar el modo de recuperar su favor.
Transcurrieron semanas. César eliminó a todos los que le disputaban el amor de Cleopatra y halló
excusas para permanecer en Egipto. Ella lo llevó a una suntuosa e histórica expedición por el Nüo.
En un navío de inimaginable majestad —que se elevaba dieciséis metros y medio sobre el agua e
incluía terrazas de varios niveles y un templo con columnas dedicado al dios Dionisio—, César fue
uno de los pocos romanos en ver las pirámides. Y mientras prolongaba su estancia en Egipto, lejos
de su trono en Roma, en el imperio estallaba toda clase de disturbios. Asesinado Julio César en 44
a.C, le sucedió un triunvirato, uno de cuyos miembros era Marco Antonio, valiente soldado
amante del placer y el espectáculo, y quien se tenía por una suerte de Dionisio romano. Años
después, mientras él estaba en Siria, Cleopatra lo invitó a reunirse con ella en la ciudad egipcia de
Tarso. Ahí, tras hacerse esperar, su aparición fue tan sorprendente como ante César. Una
magnífica barcaza dorada con velas de color púrpura asomó por el río Kydnos. Los remeros
bogaban al compás de música etérea; por toda la nave había hermosas jóvenes vestidas de ninfas
y figuras mitológicas. Cleopatra iba sentada en cubierta, rodeada y abanicada por cupidos y
caracterizada como la diosa Afrodita, cuyo nombre la multitud coreaba con entusiasmo. Como las
demás víctimas de Cleopatra, Marco Antonio tuvo sentimientos encontrados. Los placeres
exóticos que ella ofrecía eran difíciles de resistir. Pero también deseó someterla: abatir a esa
ilustre y orgullosa mujer probaría su grandeza. Así que se quedó y, como César, cayó lentamente
bajo su hechizo. Ella consintió todas sus debilidades: el juego, fiestas estridentes, rituales
complejos, lujosos espectáculos. Para conseguir que regresara a Roma, Octavio, otro miembro del
triunvirato, le ofreció una esposa: su hermana, Octavia, una de las mujeres más bellas de Roma.
Famosa por su virtud y bondad, sin duda ella mantendría a Marco Antonio lejos de la "prostituta
egipcia". La maniobra surtió efecto por un tiempo, pero Marco Antonio no pudo olvidar a
Cleopatra, y tres años después retornó a ella. Esta vez fue para siempre: se había vuelto, en
esencia, esclavo de Cleopatra, lo que concedió a ésta enorme poder, pues él adoptó la vestimenta
y costumbres egipcias y renunció a los usos de Roma. Una sola imagen sobrevive de Cleopatra —
un perfil apenas visible en una moneda —, pero contamos con numerosas descripciones escritas
de ella. Su rostro era fino y alargado, y su nariz un tanto puntiaguda; su rasgo dominante eran sus
ojos, increíblemente grandes. Su poder seductor no residía en su aspecto; a muchas mujeres de
Alejandría se les consideraba más hermosas que a ella. Lo que poseía sobre las demás mujeres era
la habilidad para entretener a un hombre. En realidad Cleopatra era físicamente ordinaria y
carecía de poder político, pero lo mismo Julio César que Marco Antonio, hombres valerosos e
inteligentes, no percibieron nada de eso. Lo que vieron fue una mujer que no cesaba de
transformarse ante sus ojos, una mujer espectáculo. Cada día ella se vestía y maquillaba de otra
manera, pero siempre conseguía una apariencia realzada, como de diosa. Su voz, de la que hablan
todos los autores, era cadenciosa y embriagadora. Sus palabras podían ser banales, pero las
pronunciaba con tanta suavidad que los oyentes no recordaban lo que decía, sino cómo lo decía.
Cleopatra ofrecía variedad constante: tributos, batallas simuladas, expediciones, orgiásticos bailes
de máscaras. Todo tenía un toque dramático, y se llevaba a cabo con inmensa energía. Para el
momento en que los amantes de Cleopatra posaban la cabeza en la almohada junto a ella, su
mente era un torbellino de sueños e imágenes. Y justo cuando creían ser amos de esa mujer
exuberante y versátil, ella se mostraba alejada o enfadada, dejando en claro que era ella la que
ponía las condiciones. A Cleopatra era imposible poseerla: había que adorarla. Fue así como una
exiliada destinada a una muerte prematura logró trastocarlo todo y gobernar Egipto durante cerca
de veinte años. De Cleopatra aprendemos que lo que hace a una sirena no es la belleza, sino la
vena teatral, lo que permite a una mujer encarnar las fantasías de un hombre. Por hermosa que
sea, una mujer termina por aburrir a un hombre; él ansia otros placeres, y aventura. Pero todo lo
que una mujer necesita para impedirlo es crear la ilusión de que ofrece justo esa variedad y
aventura. Un hombre es fácil de engañar con apariencias; tiene debilidad por lo visual. Si tú creas
la presencia física de una sirena (una intensa tentación sexual combinada con una actitud teatral y
majestuosa), él quedará atrapado. No podrá aburrirse contigo, así que no podrá dejarte. Mantén
la diversión, y nunca le permitas ver quién eres en realidad. Te seguirá hasta ahogarse.
También podría gustarte
- Cleopatra: La reina que desafió a Roma y conquistó la eternidadDe EverandCleopatra: La reina que desafió a Roma y conquistó la eternidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Ultimo Sueno de Cleopatra - Christian JacqDocumento941 páginasEl Ultimo Sueno de Cleopatra - Christian JacqNieves100% (3)
- Alejandro MagnoDocumento181 páginasAlejandro MagnoindifrundiAún no hay calificaciones
- Isis, La Gran MagaDocumento15 páginasIsis, La Gran MagaHipólito Pecci100% (2)
- Marco Tulio Ciceron - Catilinarias - BilingueDocumento297 páginasMarco Tulio Ciceron - Catilinarias - BilingueIMQ010871100% (1)
- El EncantadorDocumento4 páginasEl EncantadorCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- El Poder y La Seduccion de Cleopatra en El ArteDocumento28 páginasEl Poder y La Seduccion de Cleopatra en El ArteLittle7Aún no hay calificaciones
- Cleopatra: Una guía fascinante sobre la última reina del antiguo Egipto y sus relaciones con Julio César y Marco AntonioDe EverandCleopatra: Una guía fascinante sobre la última reina del antiguo Egipto y sus relaciones con Julio César y Marco AntonioAún no hay calificaciones
- Cleopatra Una Reina de Leyenda - Jacqueline DauxoisDocumento200 páginasCleopatra Una Reina de Leyenda - Jacqueline DauxoisBiblioteca Pop DespertarAún no hay calificaciones
- Cleopatra Una Reina de Leyenda - Jacqueline DauxoisDocumento200 páginasCleopatra Una Reina de Leyenda - Jacqueline DauxoisBiblioteca Pop DespertarAún no hay calificaciones
- CALIGULA - Paul-Jean FranceschiniDocumento937 páginasCALIGULA - Paul-Jean FranceschiniWillians Ramírez leyvaAún no hay calificaciones
- Roma de Los Cesares - Juan Eslava GalanDocumento482 páginasRoma de Los Cesares - Juan Eslava GalancuquillojAún no hay calificaciones
- Querida AlejandriaDocumento11 páginasQuerida AlejandriaKaren Tapia100% (6)
- Mccullough Colleen - Roma 07 - Antonio Y CleopatraDocumento529 páginasMccullough Colleen - Roma 07 - Antonio Y Cleopatravictorsempe100% (3)
- Mas Alla Del Legado Pirata - Ernesto Frers PDFDocumento109 páginasMas Alla Del Legado Pirata - Ernesto Frers PDFCarlos GundínAún no hay calificaciones
- CLEOPATRA Dossierprofesores Educacion SecundariaDocumento39 páginasCLEOPATRA Dossierprofesores Educacion SecundariaJuan Manuel Díaz LavadoAún no hay calificaciones
- Cleopatra PDFDocumento18 páginasCleopatra PDFBat iakab100% (1)
- 152 - Varrón PDFDocumento29 páginas152 - Varrón PDFCarolina Rufián RodríguezAún no hay calificaciones
- Memorias de Cleopatra - Margaret GeorgeDocumento4258 páginasMemorias de Cleopatra - Margaret GeorgeTeasustocoomAún no hay calificaciones
- Cleopatra SexDocumento3 páginasCleopatra SexAndru FakayAún no hay calificaciones
- Cleopatra: Una reina inteligente y luchadora en un mundo dominado por hombresDe EverandCleopatra: Una reina inteligente y luchadora en un mundo dominado por hombresAún no hay calificaciones
- Cleopatra: de Pasiones y EstrategiasDocumento2 páginasCleopatra: de Pasiones y EstrategiasMartha DíazAún no hay calificaciones
- Arsinoe Hermana de Cleopatra y Maria Magdalena Historia Que No Has Escuchado Swaruu de ErraDocumento6 páginasArsinoe Hermana de Cleopatra y Maria Magdalena Historia Que No Has Escuchado Swaruu de ErraEduardo Campanelli Eye ShalomAún no hay calificaciones
- Cleopatra El EnsayoDocumento10 páginasCleopatra El EnsayoVerito BártulosAún no hay calificaciones
- Cleopatra, La Ultima Reina de EgiptoDocumento6 páginasCleopatra, La Ultima Reina de EgiptoCarla SimbronAún no hay calificaciones
- Historia de Cleopatra para NiñosDocumento6 páginasHistoria de Cleopatra para NiñosMATIAS RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- CLEOPATRA María José Trespalacios Diseño de Modas IDocumento7 páginasCLEOPATRA María José Trespalacios Diseño de Modas IMaria Jose TrespalaciosAún no hay calificaciones
- Cleopatra - Andy GarcíaDocumento164 páginasCleopatra - Andy GarcíaPlataforma CiudadanaAún no hay calificaciones
- Cleopatra "La Reina Del Nilo"Documento2 páginasCleopatra "La Reina Del Nilo"patriciabourdieuAún no hay calificaciones
- CleopatraDocumento54 páginasCleopatraPaulina FloresAún no hay calificaciones
- La Verdadera Historia de La Conquista de Cleopatra A CesarDocumento3 páginasLa Verdadera Historia de La Conquista de Cleopatra A CesarNataliaLopezAún no hay calificaciones
- Cleopatra Mito Leyenda e HistoriaDocumento15 páginasCleopatra Mito Leyenda e HistoriaYarury De Mello RiveroAún no hay calificaciones
- Reseña Penélope de La OdiseaDocumento3 páginasReseña Penélope de La OdiseaMaria Fernanda Bravo ArdilaAún no hay calificaciones
- Cleopatra - VideoDocumento8 páginasCleopatra - VideoYamile TarrilloAún no hay calificaciones
- Biografias Varias Sobre CleopatraDocumento10 páginasBiografias Varias Sobre CleopatrahectorixAún no hay calificaciones
- Marco y CleoDocumento3 páginasMarco y CleohugoAún no hay calificaciones
- Yo Soy Egipto - El Poder y La Seducción de Cleopatra en Las Artes Plásticas y en El Cine (Belén Ruiz Garrido) PDFDocumento28 páginasYo Soy Egipto - El Poder y La Seducción de Cleopatra en Las Artes Plásticas y en El Cine (Belén Ruiz Garrido) PDFJose Ricardo BetancourtAún no hay calificaciones
- V - MUJERES - Cleopatra Mito, Leyenda e HistoriaDocumento21 páginasV - MUJERES - Cleopatra Mito, Leyenda e HistoriaAbigail Nuñez de la FuenteAún no hay calificaciones
- La Hija de Cleopatra - Stephanie DrayDocumento377 páginasLa Hija de Cleopatra - Stephanie DrayNelly Romero100% (1)
- Julio CésarDocumento1 páginaJulio CésarFausto Abad ZúñigaAún no hay calificaciones
- Cleopatra El Arquetipo de La Reina SeducDocumento13 páginasCleopatra El Arquetipo de La Reina SeducPaulina FloresAún no hay calificaciones
- Cleopatra Trabajo FinalDocumento19 páginasCleopatra Trabajo Finalall shopAún no hay calificaciones
- Cleopatra El Arquetipo de La Reina SeducDocumento9 páginasCleopatra El Arquetipo de La Reina SeducAlexandra AAún no hay calificaciones
- Cleopatra, Retrato de Una ReinaDocumento8 páginasCleopatra, Retrato de Una ReinavicmapbAún no hay calificaciones
- Lectura No 01 Cleopatra La Reina Del NiloDocumento2 páginasLectura No 01 Cleopatra La Reina Del NiloCledi GonzalesAún no hay calificaciones
- Lectura Cleopatra La Reina Del NiloDocumento1 páginaLectura Cleopatra La Reina Del NiloCledi GonzalesAún no hay calificaciones
- Julio CesarDocumento4 páginasJulio Cesarwilner100% (1)
- LaReinaVencida PDFDocumento14 páginasLaReinaVencida PDFMiriam Blanco CesterosAún no hay calificaciones
- El Fin de La RepúblicaDocumento7 páginasEl Fin de La RepúblicaDaisy Vanessa Romero CarhuavilcaAún no hay calificaciones
- Obra CleopatraDocumento4 páginasObra CleopatraLaura Roda AlordaAún no hay calificaciones
- CLEOPATRADocumento6 páginasCLEOPATRAmaria vargasAún no hay calificaciones
- Siete Hechos Poco Conocidos Sobre Cleopatra y Las Comunidades Judías Que Ella GobernóDocumento5 páginasSiete Hechos Poco Conocidos Sobre Cleopatra y Las Comunidades Judías Que Ella GobernóRafael GarciaAún no hay calificaciones
- Hace Muchos Años CleopatraDocumento4 páginasHace Muchos Años CleopatraMargarita FriasAún no hay calificaciones
- Alejandro Magno - Mary RenaultDocumento292 páginasAlejandro Magno - Mary RenaultLuisAún no hay calificaciones
- Biografia de Los Grandes Iniciados de Fuego Texto Original de Santiago BovisioDocumento64 páginasBiografia de Los Grandes Iniciados de Fuego Texto Original de Santiago BovisioEmiliano Águila MonteblancoAún no hay calificaciones
- Cleopatra PDFDocumento23 páginasCleopatra PDFPenelope Garcia GarciaAún no hay calificaciones
- Cleopatra y Los JudíosDocumento13 páginasCleopatra y Los JudíosDamian PazosAún no hay calificaciones
- Julio CesarDocumento3 páginasJulio CesarDani laurensAún no hay calificaciones
- Colleen McCullough - Masters of Roma VII - Antonio y CleopatraDocumento557 páginasColleen McCullough - Masters of Roma VII - Antonio y CleopatraVictoria MAún no hay calificaciones
- Muerte de Cleopatra Tesis SocialesDocumento12 páginasMuerte de Cleopatra Tesis SocialesOlympia MartinezAún no hay calificaciones
- Cleopatra HistoriaDocumento5 páginasCleopatra HistoriadianitaAún no hay calificaciones
- Santiago MariñoDocumento63 páginasSantiago MariñoHector TriviñoAún no hay calificaciones
- Javier Negrete Roma Victoriosa v1 0AlexAinhoa Epub 1Documento171 páginasJavier Negrete Roma Victoriosa v1 0AlexAinhoa Epub 1falexs9Aún no hay calificaciones
- CLEOPATRADocumento2 páginasCLEOPATRACarmela MartinesAún no hay calificaciones
- 1 DP EmperadordeRomaMaryBeardDocumento21 páginas1 DP EmperadordeRomaMaryBeard42821738Aún no hay calificaciones
- 10 Transformación A DVDDocumento2 páginas10 Transformación A DVDCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- La Carga ElectricaDocumento1 páginaLa Carga ElectricaCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Corriente Electrica Aplicada en Diferencia de PotencialDocumento1 páginaCorriente Electrica Aplicada en Diferencia de PotencialCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- 5 Todo Lo Referente A La Edición de VideoDocumento1 página5 Todo Lo Referente A La Edición de VideoCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Latigazo Cervical - Síntomas, Cuidados y RecuperaciónDocumento5 páginasLatigazo Cervical - Síntomas, Cuidados y RecuperaciónCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Revisión Crítica Sobre El Síndrome Del Latigazo Cervical (II) - ¿Cuánto Tiempo Tardará en CurarDocumento11 páginasRevisión Crítica Sobre El Síndrome Del Latigazo Cervical (II) - ¿Cuánto Tiempo Tardará en CurarCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Introducción A La Grabación de Audio - Curso para Principiantes Con Home StudiosDocumento6 páginasIntroducción A La Grabación de Audio - Curso para Principiantes Con Home StudiosCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Peligros Del Libertino DemoniacoDocumento2 páginasPeligros Del Libertino DemoniacoCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- La Coqueta FriaDocumento5 páginasLa Coqueta FriaCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- La Sirena Del SexoDocumento2 páginasLa Sirena Del SexoCheo Flow On FlowMusic100% (1)
- El CarismáticoDocumento9 páginasEl CarismáticoCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Claves de Personalidad. Del Libertino DemoniacoDocumento8 páginasClaves de Personalidad. Del Libertino DemoniacoCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Movimiento y Cuerpo de La Sirena SeductoraDocumento2 páginasMovimiento y Cuerpo de La Sirena SeductoraCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- El Libertino Apasionado.Documento4 páginasEl Libertino Apasionado.Cheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Seduccion - El Arte de Seducir en 7 Pasos (Espanol)Documento6 páginasSeduccion - El Arte de Seducir en 7 Pasos (Espanol)Cheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Personalidad de La Sirena SeductoraDocumento3 páginasPersonalidad de La Sirena SeductoraCheo Flow On FlowMusicAún no hay calificaciones
- Dos Nuevas Variantes de Áureos de La Serie Legionaria de Marco Antonio (RRC 544) PDFDocumento2 páginasDos Nuevas Variantes de Áureos de La Serie Legionaria de Marco Antonio (RRC 544) PDFRubén EscorihuelaAún no hay calificaciones
- Cronologia de Historia Universal (Linea Del Tiempo)Documento69 páginasCronologia de Historia Universal (Linea Del Tiempo)Carmen Romero60% (10)
- Preguntas H. U. - Audios PDFDocumento93 páginasPreguntas H. U. - Audios PDFRolando Fernández MuchaAún no hay calificaciones
- Posadas, Juan Luis - Emperatrices y Princesas de Roma - 2008 (Valdés García, Hilda Julieta - Nova Tellus, 27, 2 - 2009 - 243-248)Documento6 páginasPosadas, Juan Luis - Emperatrices y Princesas de Roma - 2008 (Valdés García, Hilda Julieta - Nova Tellus, 27, 2 - 2009 - 243-248)the gatheringAún no hay calificaciones
- Arquitectura NeoclásicaDocumento24 páginasArquitectura NeoclásicaefraincarlosAún no hay calificaciones
- Test Lección 10 On LineDocumento3 páginasTest Lección 10 On LineMNoelia SánchezAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico RomaDocumento13 páginasTrabajo Practico Romamaria del rosario avalosAún no hay calificaciones
- Biografia de Octavio AugustoDocumento3 páginasBiografia de Octavio Augustomaritza ruzAún no hay calificaciones
- D.R. Periodización Del Derecho RomanoDocumento5 páginasD.R. Periodización Del Derecho RomanoSalazar DavidAún no hay calificaciones
- Biografía de AristótelesDocumento7 páginasBiografía de AristótelesVillalba KarenAún no hay calificaciones
- Edad Media y AntiguaDocumento37 páginasEdad Media y AntiguaJess Mtz100% (1)
- Julio César UltimoDocumento3 páginasJulio César UltimoWilson Patiño RoqueAún no hay calificaciones
- Literatura LatinaDocumento16 páginasLiteratura Latinaalu0101591506Aún no hay calificaciones
- Periodo Republicano2Documento18 páginasPeriodo Republicano2Jorge Jerez AguayoAún no hay calificaciones
- La OratoriaDocumento11 páginasLa OratoriaMiriam Marisol Yujra CopaAún no hay calificaciones
- Tema 1. RomaDocumento20 páginasTema 1. RomaPedroMerinoAún no hay calificaciones
- El Triunvirato (Ensayo)Documento1 páginaEl Triunvirato (Ensayo)Laury HilarioAún no hay calificaciones
- Massie Allan - TiberioDocumento187 páginasMassie Allan - TiberiomariaofeAún no hay calificaciones
- Historia Semana 08Documento42 páginasHistoria Semana 08can abis letraAún no hay calificaciones
- 7º Imperio Roma 08-11-21Documento2 páginas7º Imperio Roma 08-11-21Rafael CayoAún no hay calificaciones
- Las Casas en Grecia AntiguaDocumento40 páginasLas Casas en Grecia AntiguaJuan Alberto NavarroAún no hay calificaciones
- Cuento Derecho RomanoDocumento2 páginasCuento Derecho RomanoMaray EspejelAún no hay calificaciones