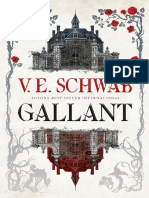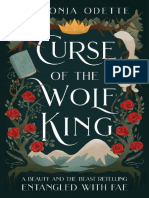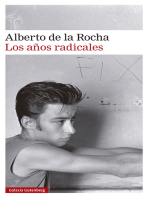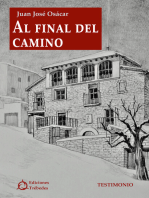Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Velorio de Mi Casa (I)
El Velorio de Mi Casa (I)
Cargado por
Labarbe0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas2 páginasTítulo original
El velorio de mi casa (I).docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas2 páginasEl Velorio de Mi Casa (I)
El Velorio de Mi Casa (I)
Cargado por
LabarbeCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
EL VELORIO DE MI CASA
A punto de terminar este año, el decimoséptimo que vivo en el barrio de Mixcoac,
estoy velando mi casa.
Los libros ya no están conmigo. Tampoco los libreros de encino que los
hospedaban. Sólo los muros de tepetate, desnudos.
He descolgado los cuadros que adornaban las paredes y en su lugar han quedado las
claras huellas de su estadía, como si su misión hubiese consistido en defender del polvo el
espacio que ocupaban.
No hay ningún traste en el trastero. No están los retratos en las mesas, ni las
medicinas en el botiquín del baño. Las lámparas ya no cubren los focos, ahora pelones, casi
obscenos, ni los papeles pueblan mi escritorio, como si milagrosamente se hubieran
tramitado todos los asuntos pendientes.
Los cajones del escritorio están vacíos, vacía la vitrina donde guardaba algunas
vasijas prehispánicas y algunos libros raros o antiguos. Ya no hay contenidos; sólo
continentes: un armario hueco, una alacena hambrienta, un ropero ensimismado en la luna
que lo reproduce.
Todos los libros están empacados en cajas de cartón, amarradas con mecate,
esperando su nueva sintaxis. Sin ellos al alcance de la mano me siento descobijado. Si
ahora que escribo esta página necesitara saber el significado de alguna palabra, no habría
diccionario que me protegiera.
Mientras puedo hacer la mudanza definitiva —como si las metáforas (no otra cosa
es una mudanza) lo fueran—, conservo dos mudas de ropa, un plato, una taza, una cafetera,
una botella de tequila, un caballito tequilero, algunos de mis más necesarios efectos
personales, este lápiz Eagle Mirado del número 2 1/2 y este cuaderno.
Salgo al jardín a tomar el sol porque si la casa, de techos tan altos y muros tan
anchos, es de suyo fría, sobre todo en invierno, ahora, con las alfombras enrolladas, sin los
libros que tapizaban las paredes, sin el fuego de la cocina, es helada.
Además del sol, tomo un tequila, sentado en mi equipal. Corto un limón del
limonero, que no ha empacado sus frutos, y desde el jardín miro la casa deshabitada, como
si fuera una fotografía muy vieja, color sepia.
En esta época del año, el jardín, que es un calendario, es desastroso a pesar de la
prodigalidad de limas y limones, de la cortesía de algunos alcatraces y de la terquedad de la
yerbasanta.
Estoy sentado bajo la glicina, que a estas alturas agónicas del año no da sombra:
despojada de su verdor, no es más que un hirsuto tejido de varas secas y tristes. Habrá que
esperar a la primavera para que la glicina florezca y se cubra de hojas —en ese orden. Pero
para la primavera yo ya no voy a estar aquí. Y por primera vez pienso, tequila en mano, que
ella tampoco. Que una vez que yo me vaya, una pala mecánica la segará de la misma
manera que devastarán este terreno para construir en el lugar de la casa centenaria un
pequeño y moderno centro comercial, aquí, al lado del mercado de Mixcoac. Tengo la
premonición dolorosa que, en yéndome yo, la casa habrá de ser demolida como demolieron
hace algún tiempo la casa de enfrente, que fungía como escuela secundaria y que tenía la
misma edad que la mía. Mía no; de las señoritas Carrasco, mis caseras.
Aquí estoy, bajo las encrucijadas ilegibles de las ramas de la glicina, sentado en mi
equipal, tomando un tequila acompañado de un limón recién desprendido del limonero.
Los gatos también toman el sol en silencio amodorrado. Mis gatos no tienen
nombre. Debería entonces decir los gatos y no mis gatos. No quise ponerles nombre, yo,
que a todo le pongo nombre, yo que a eso me dedico. Es que no quise encariñarme con
ellos porque no los admití en casa para que me hicieran compañía o para jugar con ellos y
acariciarlos, sino para que ahuyentaran a las ratas del mercado. Por eso no tienen nombre ni
les doy mucho de comer. Cuando por fin venga la mudanza, abandonaré a los gatos
anónimos quizás con cierta tristeza, pero a sabiendas de que el mercado se da abasto para
satisfacer sus apetitos.
El equipal cruje a cada suspiro y a cada trago de tequila. La yerbasanta ha crecido
tanto que ya oculta el corredor de la casa. No me he rasurado en cuatro días porque ya
empaqué la brocha de afeitar. No pensé que la barba me creciera tan canosa.
¿Cuándo volveré a tener el privilegio de cortar con mi propia mano un limón de un
limonero para acompañar mi tequila?
Siguen oyéndose villancicos españoles y El niño del tambor en el mercado, cuando
ya estamos a punto de terminar el año.
Siento que la casa se va (no en vano tiene forma de tren) y que yo habré de
permanecer aquí, sentado en mi equipal, mucho tiempo después de que la casa se haya ido,
tomando tequila bajo la glicina. Pienso en Malcolm Lowry y en su estupor volcánico y en
Cuernavaca y en una Jacaranda, que primero echa las flores y después las hojas, como la
glicina. Lowry bajo el volcán. Yo bajo la glicina.
Pero no es la casa la que se va. El que se va soy yo y sin embargo siento que, sin mí,
la casa está muerta, no sólo por el peligro inminente de su destrucción, sino por mi propia
lejanía, por nuestra separación. Tengo que abandonarla yo, que le daba vida. Mis caseras,
las señoritas Carrasco, me obligan a dejarla. Por primera vez comprendo el rigor del exilio.
Y de pronto, tras un trago súbito de tequila, sentado en mi equipal, rodeado por los
cuatro gatos sin rincón, presencio, con ojos alucinados como los de Malcolm Lowry, una
especie de milagro guadalupano. Entre las ramas secas de la glicina aparentemente
desahuciada: una flor, que la planta me ofrece como despedida, como anticipo de
primavera, como promesa de supervivencia; una flor lila y generosa como un racimo de
uvas, en pleno invierno.
Ni un tequila más, Gonzalo.
También podría gustarte
- Entre Amigas - Laura FreixasDocumento109 páginasEntre Amigas - Laura FreixasDominguez TomásAún no hay calificaciones
- Cuentos de Elena PoniatowskaDocumento44 páginasCuentos de Elena Poniatowskapirueta.ciudadmcy100% (1)
- EL SALMÓN - 1996 - Fabián CasasDocumento25 páginasEL SALMÓN - 1996 - Fabián Casasphanarme100% (1)
- Poemas de Pameos y MeopasDocumento7 páginasPoemas de Pameos y MeopasBruno Crisorio100% (1)
- Historia Sobre El Café Capuchino.Documento7 páginasHistoria Sobre El Café Capuchino.PEDRO LUIS MALAVER MILLAN(Estudiante)Aún no hay calificaciones
- Prueba 7° QuímicaDocumento3 páginasPrueba 7° Químicamononoke07100% (3)
- Exportacion de Café - Logística de CommoditiesDocumento14 páginasExportacion de Café - Logística de CommoditiesAlexander PumaAún no hay calificaciones
- Gallant - Victoria SchwabDocumento282 páginasGallant - Victoria SchwabNicol Morelia Vera ChuspeAún no hay calificaciones
- Gallant (V.e. Schwab) (Z-Library)Documento251 páginasGallant (V.e. Schwab) (Z-Library)Hio HazAún no hay calificaciones
- Etiquetado Nutricional Obligatorio de Alimentos PrinalDocumento41 páginasEtiquetado Nutricional Obligatorio de Alimentos PrinalJaume Pons FuxàAún no hay calificaciones
- Análisis Microbiológico de Bebidas Lab. 4Documento8 páginasAnálisis Microbiológico de Bebidas Lab. 4Bryan PasacheAún no hay calificaciones
- Hemon Aleksandar - El Hombre de Ninguna ParteDocumento152 páginasHemon Aleksandar - El Hombre de Ninguna ParteGustavoLatagliata100% (2)
- Takoyaki - Osaka, JaponDocumento2 páginasTakoyaki - Osaka, JaponDavid PozoAún no hay calificaciones
- Elaboracion de CervezaDocumento15 páginasElaboracion de CervezaJean Carlos BautistaAún no hay calificaciones
- Obligado, Clara - Una Mujer en La Cama y Otros CuentosDocumento60 páginasObligado, Clara - Una Mujer en La Cama y Otros CuentosFernando PereyraAún no hay calificaciones
- Gonzalo Celorio Material Lectura PDFDocumento24 páginasGonzalo Celorio Material Lectura PDFraltuzarAún no hay calificaciones
- La Mansión Starling - Alix E. HarrowDocumento375 páginasLa Mansión Starling - Alix E. HarrowLorena PizzutiloAún no hay calificaciones
- Ana Flecha Marco - Piso CompartidoDocumento80 páginasAna Flecha Marco - Piso CompartidoGR INAún no hay calificaciones
- BasuraDocumento8 páginasBasuraGaspar PeñalozaAún no hay calificaciones
- Cuento Realista El RegistroDocumento4 páginasCuento Realista El RegistroJose SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Allá afuera - Aquí dentro: (Mis cuentos)De EverandAllá afuera - Aquí dentro: (Mis cuentos)Aún no hay calificaciones
- Aura-Carlos Fuentes-ApuntesDocumento14 páginasAura-Carlos Fuentes-ApuntesAlberto RodriguezAún no hay calificaciones
- CAFÉ DE LA FERIA Graciela Gliemmo (Argentina)Documento7 páginasCAFÉ DE LA FERIA Graciela Gliemmo (Argentina)kevin gomezAún no hay calificaciones
- Curse of The Wolf King - Tessonja OdetteDocumento292 páginasCurse of The Wolf King - Tessonja Odetteazaharak967Aún no hay calificaciones
- Tlactocatzine Del Jardín de FlandesDocumento4 páginasTlactocatzine Del Jardín de FlandesDeyanira Lopez NietoAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento15 páginasDocumentoJack TAún no hay calificaciones
- Cortázar 2Documento4 páginasCortázar 2Sir NewtonAún no hay calificaciones
- Pinchedad E M CioranDocumento17 páginasPinchedad E M CioranSusana TelloAún no hay calificaciones
- El Último PortalDocumento2 páginasEl Último PortalMaría del Socorro Díaz ColodreroAún no hay calificaciones
- Spider - McGrathDocumento103 páginasSpider - McGrathLaura MedinaAún no hay calificaciones
- Siempre Será Verano - Daniela GesquiDocumento583 páginasSiempre Será Verano - Daniela GesquiGrace Bustos MedinaAún no hay calificaciones
- Leyenda Tres FechasDocumento5 páginasLeyenda Tres FechasRoger Dolcet PayàAún no hay calificaciones
- N AstoriaDocumento3 páginasN AstoriaFilologuilloAún no hay calificaciones
- Sarduy Severo - de Donde Son Los CantantesDocumento66 páginasSarduy Severo - de Donde Son Los CantantesEduardo ArceAún no hay calificaciones
- EEduardo Wilde - Vida ModernaDocumento12 páginasEEduardo Wilde - Vida ModernaMilagrosAún no hay calificaciones
- Araya Enrique - La Luna Era Mi TierraDocumento137 páginasAraya Enrique - La Luna Era Mi TierraHasael A SecasAún no hay calificaciones
- Cuentos LatinoamericanosDocumento60 páginasCuentos LatinoamericanosMauro AgüeroAún no hay calificaciones
- Poniatovska - EL RECADODocumento3 páginasPoniatovska - EL RECADOАнютка ЛяховичAún no hay calificaciones
- 205Documento294 páginas2054BarricadasAún no hay calificaciones
- La Marca en La Pared-Woolf VirginiaDocumento11 páginasLa Marca en La Pared-Woolf VirginiabettoAún no hay calificaciones
- Woolf - La Marca en La ParedDocumento5 páginasWoolf - La Marca en La ParedElle BenamanteAún no hay calificaciones
- Carlos Fuentes - Tlactocatzine Del Jardín de FlandesDocumento4 páginasCarlos Fuentes - Tlactocatzine Del Jardín de FlandesPájaro AzulAún no hay calificaciones
- TUS COSAS - LegadoDocumento1 páginaTUS COSAS - Legadopaularivero.pspAún no hay calificaciones
- Con Pasión Absoluta, Carol ZardettoDocumento365 páginasCon Pasión Absoluta, Carol ZardettoAzogues EspejosAún no hay calificaciones
- PDF of Memorias de Una Casa en Llamas Olga Maria Echavarria Full Chapter EbookDocumento69 páginasPDF of Memorias de Una Casa en Llamas Olga Maria Echavarria Full Chapter Ebookfarradsuki253100% (1)
- Recomendación Por Francisco Quevedo VillegasDocumento2 páginasRecomendación Por Francisco Quevedo VillegasLabarbeAún no hay calificaciones
- Conclusión. El Tamagochi Como Objeto InterpasivoDocumento5 páginasConclusión. El Tamagochi Como Objeto InterpasivoLabarbeAún no hay calificaciones
- Existe Un Eurocentrismo ProgresistaDocumento5 páginasExiste Un Eurocentrismo ProgresistaLabarbeAún no hay calificaciones
- La Tolerancia Represiva Del MulticulturalismoDocumento4 páginasLa Tolerancia Represiva Del MulticulturalismoLabarbeAún no hay calificaciones
- La Hegemonía y Sus SíntomasDocumento3 páginasLa Hegemonía y Sus SíntomasLabarbeAún no hay calificaciones
- en Defensa de La Intolerancia. IntroducciónDocumento1 páginaen Defensa de La Intolerancia. IntroducciónLabarbeAún no hay calificaciones
- Segunda Carta A Klaus EichmannDocumento14 páginasSegunda Carta A Klaus EichmannLabarbeAún no hay calificaciones
- J. Álvarez HiperiaDocumento9 páginasJ. Álvarez HiperiaLabarbeAún no hay calificaciones
- Anex IPC May20233Documento88 páginasAnex IPC May20233Ana Maria PerezAún no hay calificaciones
- Recetas SeleccionadasDocumento17 páginasRecetas SeleccionadasAlfonsa AlvarezAún no hay calificaciones
- Tradiciones y Costumbres de La Selva Peruana - Blogitravel - Viajes y Turismo - Información Destinos, Hoteles, Vuelos, Rutas, ConsejosDocumento22 páginasTradiciones y Costumbres de La Selva Peruana - Blogitravel - Viajes y Turismo - Información Destinos, Hoteles, Vuelos, Rutas, ConsejosAldo Alex Blanco Páez0% (1)
- Aqui Habia Una FronteraDocumento257 páginasAqui Habia Una Fronterafrancisco e. garciaAún no hay calificaciones
- Porcentaje Grado SeptimoDocumento3 páginasPorcentaje Grado SeptimoMaryFonsecaMJAún no hay calificaciones
- PlantasDocumento6 páginasPlantascibrAún no hay calificaciones
- Proceso CocoDocumento6 páginasProceso CocoMarioMoralesAún no hay calificaciones
- Brief Postobon SquashDocumento7 páginasBrief Postobon Squashlaurapineda1Aún no hay calificaciones
- AyahuascaDocumento2 páginasAyahuascaM D E100% (1)
- Acompañame A VivirDocumento34 páginasAcompañame A Vivirsandyr94Aún no hay calificaciones
- Los VinosDocumento28 páginasLos VinosFloro VeraAún no hay calificaciones
- Resumen Del MijoDocumento2 páginasResumen Del MijoGabriel OmarAún no hay calificaciones
- Los Mesestreinta Días Trae Septiembre (Rimas Variadas)Documento15 páginasLos Mesestreinta Días Trae Septiembre (Rimas Variadas)Janet PontexAún no hay calificaciones
- Dieta para VilmaDocumento5 páginasDieta para VilmaChuychú TanitaniAún no hay calificaciones
- Antiguo EgiptoDocumento3 páginasAntiguo EgiptoRonny ArmasAún no hay calificaciones
- Caso 1Documento4 páginasCaso 1Kathy Milagros RodríguezAún no hay calificaciones
- Gomitas TQDocumento6 páginasGomitas TQCristian Aaron Muñoz OrcadaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Cultura CientíficaDocumento12 páginasTrabajo de Cultura CientíficaMateo Sebastián León LeónAún no hay calificaciones
- Conservantes - La Lucha Contra Los MohosDocumento5 páginasConservantes - La Lucha Contra Los MohosferxcoAún no hay calificaciones
- Marengue JaponesDocumento1 páginaMarengue JaponesfelipeAún no hay calificaciones
- La Hora Del LonchecitoDocumento1 páginaLa Hora Del LonchecitoEmily LynchAún no hay calificaciones
- Los Artículos en InglésDocumento43 páginasLos Artículos en InglésRicardo Francisco Lopez OlivaAún no hay calificaciones
- Practica 2 (1) .Docx ConfiteriaDocumento3 páginasPractica 2 (1) .Docx ConfiteriaLovely ChicAún no hay calificaciones