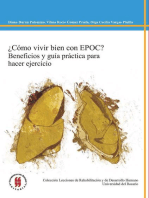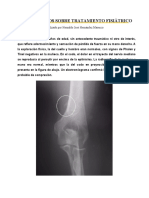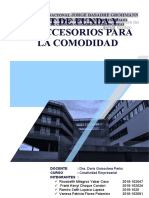Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MARCHA
MARCHA
Cargado por
Darwin Kcha Villanueva0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
68 vistas8 páginasTítulo original
MARCHA.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
68 vistas8 páginasMARCHA
MARCHA
Cargado por
Darwin Kcha VillanuevaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
MARCHA
Dentro del examen general del paciente, el estudio de la marcha es de gran
importancia, ya que nos permite de entrada una “impresión semiologica” que el
resto del examen encargara de confirmar o desechar. Se aconseja proceder de
acuerdo a las siguientes etapas:
A) Hay pacientes que están confinados en su cama y les resulta imposible
toda deambulación
B) Si son capaces de hacerlo, cabe observar como se sientan en la cama,
ya que, al estudiar la marcha de los miopaticos (enfermedad primitiva
muscular) veremos las dificualtadas que tienen estos pacientes para
levantarse
C) Hay que ver como se mantienen erguidos, si separan mucho las piernas
para mantener el equilibrio (hecho que se ven en enfermemos de la “vías
vestibulares”), o si titubean al estar de pie, debiendo balancearse hacia los
cuatro puntos cardinales para no caer (se ve en los pacientes afectados de
lesiones de los sistemas cordonales posteriores o de las vías o centros
cerebelosos)
D) Habrá que hacerlos caminar con los ojos abiertos. Algunos lo lo harán
correctamente, otros quizás mostraran una seria de alteraciones de alto
interés semiológico.
Aunque andamos de una manera automática, es decir, sin necesidad de
prestar la menor atención a ello, ponemos en juego un mecanismo nervioso
muy complejo, presidido por el cerebro frontal.
Para que la marcha se realice correctamente, se precisa la integridad
anatómica y funcional de las siguientes formaciones nerviosas:
1. Cerebro frontal: Cuya lesión origina un tipo de marcha particular.
2. Vía piramidal. Cuyo trastorno ocasiona la marcha hemipléjica y las
distintas variedades de marcha espasmódica.
3. Sistema extrapiramidal. Marcha parkinsoniana,
4. Órganos y vías que intervienen en el equilibrio y en la coordinación
muscular. Ya sea el laberinto (marcha laberíntica), los cordones posteriores
(marcha tabética ) o el cerebelo (marcha cerebelosa).
5. Nervios periféricos. Marcha polineurítica, marcha en la ciática, en la
parálisis del nervio ciático externo.
6. Músculos. Marcha miopatía.
7. Trastornos funcionales. Ciertos trastornos funcionales determinan
anomalías de la marcha que simulan una afección orgánica dando lugar a la
denominada marcha histérica.
Consideraremos de manera sucesiva las distintas anomalías de la marcha por
lesiones en las diferentes estructuras nerviosas.
I. Marchas por lesión del cerebro frontal
Cuando la lesión afecta al cerebro frontal las anomalías consisten en:
1. Síndrome de versión (Halpern). Si se hace andar con los ojos cerrados a
un individuo afecto de lesión del cerebro frontal, se desvía lateralmente y hacia
el lado opuesto a la lesión; si anda hacia atrás, se desvía hacia el mismo lado
de la lesión. Esto contrasta con el síndrome de ataxia cerebelosa, en que la
desviación es siempre homolateral, sea cual fuere la dirección en que camine
el enfermo.
2. Apraxia de la marcha de Brutis. Es la respuesta a lesiones de la corteza
frontal, secundarias a procesos isquémicos, neoplásicos o de otra índole. Un
reflejo plantar exagerado hace que los pacientes figurativamente «agarren» el
suelo con sus dedos. Avanzan a tropezones, dando pesados pasos de base
amplia, siendo además incapaces de apoyarse sobre los talones para
calculados adecuadamente; el acto de girar sobre sí mismos les es
particularmente difícil, y a veces quedan inmovilizados a mitad de este
movimiento. No evidencian festinación ni revelan otras perturbaciones motoras
como espasticidad. paresia o cambios reflejos, pero es típica la presencia de
ciertos reflejos primitivos de nutrición (succión, fruncimiento de los labios, etc.)
y de flexión palmar forzada.
3. Marcha en círculos progresivos (Barraquer). El paciente sólo experimenta
desorientación en el espacio.
4. Apraxia de la marcha de Gersiman y Schiller. El paciente se sostiene en
pie con dificultad, le es imposible la marcha, parece como si tuviera los pies
clavados en el suelo y los mueve frotándolos sobre el pavimento sin conseguir
avanzar.
5. Astasia-abasia (Charcot-Rirhet). Con este término se entiende la dificultad
del sujeto para mantenerse de pie y poder andar a pesar de poseer una
motilidad voluntaria bastante conservada. En la cama, no parece parapléjico,
pues posee el suficiente remanente de motilidad en los miembros inferiores.
Para que pueda permanecer de pie hay que sostenerlo, pues si no se encorva
y cae hacia atrás. Cuando se le ordena andar, no puede levantar los pies, frota
el suelo con ellos sin lograr avanzar y todo el cuerpo se le dobla hacia delante,
o bien el tronco no sigue la progresión que inician los miembros inferiores.
Presenta grandes analogías con la apraxia de la marcha de Gerstman y
Schiller, descrita anteriormente. No es exclusiva de los tumores frontales,
observándose también en la desintegración cerebral senil, neurosis histérica y
lesión del brazo anterior de la cápsula interna.
6. Marcha senil. Es lenta y a pasos pequeños (bradibasia); con frecuencia, el
talón del pie que avanza no llega a adelantar la punta del otro pie, y como
quiera que apenas lo levanta, toda su planta roza el suelo al andar; la
percepción del roce del pie al avanzar permite identificar esta marcha. La
actitud del paciente es característica: encorvado, presenta aumento de la
cifosis fisiológica senil, está algo tembloroso y anda de modo inseguro y
vacilante. La marcha rígida y los pequeños pasos presentan frecuentes paros
intercalados (marcha de Petrén). Es manifestación de una lesión difusa del
cerebro y de los núcleos de la base con «status cribosos».
II. Marchas por lesión en la vía motriz piramidal
Cuando la lesión afecta a la vía motriz piramidal las anomalías que se observan
son:
1. Marcha espástica. Por lesión bilateral de la vía piramidal. Las piernas se
mantienen rígidas y se van adelantando al mismo tiempo que se arrastra la
planta del pie, y el cuerpo va haciendo unos movimientos de giro (marcha
digitígrada espástica); Si hay un componente atáxico, se produce la marcha
ataxospasmódica propia de la esclerosis múltiple y mielosis funicular.
2. Marcha hemipléjica. El sujeto anda con la pierna enferma extendida, sin
doblar la rodilla y dándose un movimiento de circunducción hacia fuera, o sea
que la punta del pie describe un semicírculo de convexidad externa. No es raro
que el pie efectúe simultáneamente un ligero movimiento de aducción en el
instante de levantarse del suelo. El conjunto de este movimiento, por recordar
bastante el que realiza un con su guadaña o el girar de una hélice, se ha
denominado «marcha en guadaña, helicópoda o de Todd».
3. Diplejía cerebral espasmódica juvenil (enfermedad de Little). A causa de
la contractura en aducción y rotación interna de los muslos, flexión moderada
de las rodillas y posición equina y varoequina de los pies, el sujeto anda sobre
la punta de éstos y rozando sus rodillas. En los casos graves, permanece en
cama o precisa de ayuda para andar.
4. Marchas pendular flácida e impedida. En la primera, el enfermo se sirve
de muletas, el cuerpo oscila como un péndulo y los pies no se ponen en el
suelo más que para permitir la progresión de las muletas. En la forma
impedida, el enfermo está inmovilizado en la cama.
5. Drop-ariacks. Son típicos del síndrome de la insuficiencia vertebrobasilar de
Denny-Brown. Se ponen de manifiesto por una debilidad súbita de las piernas
que motiva la caída brusca sobre las rodillas. Estos ataques no van
acompañados de pérdida del conocimiento ni de sensación vertiginosa. Se
producen por alteración brusca de los haces reticulospinales facilitadores.
6. Marcha ataxoespasmótica. Se ve en ciertas esclerosis combinadas
medulares. Hay perturbación en los dos sistemas, el del sensibilidad
propioceptiva y el de la vía de la motilidad voluntaria. El predominio de uno u
otro trastorno dependerá del grado de lesión anatómica existente. La ataxia
puede responder a una agresión ya sea del sistema cerebeloso , del cordonal
posterior medular, y la espasticidad a una lesión de la vía piramidal
III. Marchas por lesión en los centros y vías extrapiramidales
Cuando la lesión afecta a los centros y vías extrapiramidales las anomalías
consisten en:
1. Síndromes hipertónicos-hipocinéticos (enfermedad de Parkinson, etc).
En ellos, el enfermo se inclina hacia delante y marcha a pequeños pasos con
un aire de «marcha de viejo». Si se acentúa la inclinación, al desplazar hacia
delante su centro de gravedad, da lugar, combinada con la acinesia del
enfermo, a un aspecto muy curioso, pues el paciente inclinado hacia delante,
intentando dar el primer paso en lucha contra la rigidez y acinesia que
continúan fijando sus miembros inferiores, comienza a caer inclinado hacia
delante, y sólo en el último instante, con evidente retraso, entran en juego los
automatismos de marcha, con lo cual «arranca» casi corriendo, como quien
tropieza, y sale trompicando, «persiguiendo» su centro de gravedad
(Trousseau) y con una dificultad todavía mayor para detener su marcha que
para comenzada, lo curioso es que estos enfermos, rígidos, inmóviles, y que
sólo con un esfuerzo parecen ponerse en marcha, para «dispararse»,
entonces, rara vez caen y consiguen desplazarse con bastante habilidad a
pesar de la impresión de caída próxima que causan.
Este aspecto aparece solamente en casos de rigidez avanzada. Lo más
frecuente es encontrar enfermos que marchan inclinados hacia delante, a
pequeños pasos, y que a veces inician un trotecillo corto que preludia la
marcha rápida, trompicada, persiguiendo su centro de gravedad.
Es muy interesante observar que quizá el primer trastorno de la marcha
originado por la rigidez consiste en una desaparición de los movimientos de
balanceo de los brazos, que normalmente la acompañan, y que se deben,
probablemente, a un triple mecanismo supresivo, inhibición de la parte
correspondiente al balanceo pasivo originado por el movimiento de marchar
(por disminución de la pasividad), inhibición del componente que tiene el
movimiento de balanceo como automatismo activo acompañante (debido a la
exageración de reflejos de postura que tienden a mantener fijas todas las
artículaciones) y a la existencia de la acinesia.
2. Corea (sobre todo la menor o de Sydenham). La marcha no se ejecuta
con un ritmo fisiológico, sino que las piernas se mueven de modo
descompasado, no como en los trastornos atáxicos, sino como si el enfermo
bailara, pero llevando mal el compás (Trousseau). Al mismo tiempo, se mueven
las extremidades superiores y el tronco, de suerte que el enfermo parece
ejecutar una danza ritual.
IV. Marchas por lesión en los órganos y vías que intervienen en el
equilibrio y coordinación.
Estas marchas corresponden a un gran grupo de marchas atáxicas. La ataxia
consiste en trastorno en la “coordinación” de los movimientos, sin que exista
parálisis. En todos estos tipos de marchas encontraremos similitudes. Entonces
cuando la lesión afecta a los órganos y vías relacionados con el equilibrio y la
coordinación las anomalías que se observan son:
1. Marcha atáxica “tabética”. Consiste en trastorno en la “coordinación” de los
movimientos, sin que exista parálisis. Esta vinculada a trastornos
propioceptivos que se produce en general por falla en la información
propioceptiva o sensibilidad profunda consciente. Es característica de los
enfermos tabéticos avanzados, aunque también se ve en la esclerosis en
placas y las polineuripatias, incluso en algunos procesos encefálicos. El
enfermo está sentado, tiene gran dificultad para levantarse, mira al suelo,
separa las piernas, a fin de encontrar una zona de apoyo más extensa, y
después de varios esfuerzos, bien apoyándose en un bastón o en algún
mueble próximo, consigue levantarse, más no logra mantener el equilibrio
hasta al cabo de varias oscilaciones.
Al empezar a andar, lo efectúa con las piernas sumamente separadas,
levantándolas exageradamente a cada paso y lanzándolas como si hubiera
perdido el poder de retenerlas; en general tales pacientes muestran una
marcha “taconeante”, apoyan primero el taco antes que el resto del zapato,
asimismo, a cada paso golpea fuertemente el suelo con el pie, pero de manera
distinta al estepaje, en que sólo es el pie péndulo el que golpea, mientras que
en la tabes es toda la extremidad la que choca violentamente contra el suelo.
La dirección de la marcha suele conservarse con bastante integridad. Los
trastornos atáxicos incipientes de la marcha pueden ponerse de manifiesto
ordenando al enfermo que se vuelva rápidamente o dé una o dos vueltas
completas estando en pie, o haciéndolo andar hacia atrás. Pero el control de la
vista puede mejorar la situación. Si el enfermo cierra los ojos el trastorno
aumenta.
2. Marcha cerebelosa. A diferencia del anterior esta marcha se debe a una
perturbación en los mecanismos de coordinación entre le cerebelo y sus vías.
Entonces en el enfermo veremos una dificultad de coordinar los movimientos
de las piernas con los de balanceo del cuerpo al marchar. Los pacientes andan
con la base de sustentación ensanchada (las piernas abiertas [dato típico]) y
los brazos en abducción, como actuando de balancín; la mirada está dirigida al
suelo; la marcha no es en línea recta, sino que experimenta desviaciones
laterales (lateropulsiones), que pueden ser hacia uno y otro lado si la lesión es
bilateral; a cada paso parece que van a caer. En cambio, cuando la lesión es
monolateral, el paciente siempre se desvía hacia el mismo lado, que es aquel
en donde asienta la lesión, pudiéndose provocar al hacer marchar
alternativamente hacia delante y atrás al enfermo, la llamada «marcha en
estrella o brújula». La marcha es zigzagueante, semejando la de un ebrio
(marcha titubeante o de ebrio). Las pulsaciones hacia delante y atrás son más
raras.
En la enfermedad de Priedreich (degeneración de los cordones posteriores y
fascículos espinocerebelosos de Gowers y Flechsig), a la ataxia cordonal
posterior se añade una nota cerebelosa. El sujeto se mantiene en pie con
dificultad, experimentando desviaciones en sentido anteroposterior o lateral;
incluso hallándose sentado, le oscilan cabeza y tronco (ataxia estática y
dinámica). Al examen el cierre de los ojos no empeora la situación, se notan
temblores en todo el cuerpo y además el enfermo no es capaz de “marchar en
tándem”.
3. Marcha vestibular. Algunos libros la mencionan como marcha laberíntica. El
enfermo suele desviarse hacia el lado del defecto. El paciente no puede
desplazarse en línea recta Cuando se encuentra bajo el efecto de
lateropulsiones contrapuestas, oscila en «zig zag», imprimiendo a su torso y
brazos movimientos muy diversos.
Si la lesión es unilateral, al hacerle marchar alternativamente hacia delante y
atrás, describe una marcha en estrella o brújula, como los cerebelosos,
mencionandos anteriormente. Otras veces, la desviación es siempre hacia el
mismo lado, «marcha en ballesta», y, por último, mantiene un punto de
convergencia mientras se desplaza hacia delante, o hacia atrás, dando lugar a
la llamada «marcha en abanico». En el enfermo vestibular los trastornos
aumentan cerrando los ojos, hecho que no ocurre en los cerebelosos
4. Marcha en tándem. El sujeto camina poniendo con cuidado un pie delante
del otro; si el laberinto está enfermo, se siente inseguro
V. Marchas por lesión en los nervios periféricos
Cuando la lesión afecta a los nervios periféricos se observan las lesiones
siguientes:
1. Marcha tipo estepaje, de trepador o de gallo. Es muy típica. Los pacientes
presentran caída del antepie. Al levantar la pierna del suelo, el pie, en lugar de
fiexionarse ligeramente como en el paso normal, queda extendido, colgando, y
el enfermo, para no tropezar con la punta inerte de aquél, levanta
excesivamente la pierna y deja caer de plano el pie sobre el suelo, como
azotándolo. Por recordar algo el movimiento de las piernas (piafar) de los
caballos, Charcot dio a esta marcha el nombre de «estepaje». El estepaje
unilateral es la manifestación de una paresia del peroneo (accidentalmente,
una lesión de disco o raíces); el bilateral es causado, frecuentemente, por una
grave polineuropatía o una atrofia muscular neural de Charcot-Marie-Tooth.
2 . Marcha (signo) de Trendelenhurg. Consiste en un descenso de la pelvis
en el lado de la pierna que avanza. Es síntoma de una paresia de los
abductores de la cadera, sobre todo el músculo glúteo mediano. Una
afectación unilateral puede ser el resultado de una lesión del nervio glúteo
superior (parálisis tras una inyección), y un «Trendelenburg» bilateral (marcha
de pato) corresponde, por lo común, a una miopatía (distrofia muscular,
polimiositis). Asimismo, puede originar una alteración parecida a la de la
marcha de la luxación congénita de cadera. En la paresia parcial de los
abductores de la cadera, se evita el descenso de la pelvis inclinándose mucho
hacia el lado de la pierna que apoya (cojeo de Duchenne).
3. Marcha de cuadrumano. Ha sido señalada por Curschmann en la parálisis
completa de la parte inferior de los músculos de los canales vertebrales, por
poliomielitis anterior aguda. Por ser imposible la bipedestación, los enfermos,
para desplazarse, se ven obligados a reptar o lo efectúan apoyándose en las
cuatro extremidades.
4. Marcha en la ciática. Habitualmente, no hay cojera, sino tan sólo una
deambulación con precauciones, para evitar el dolor. Cuando existe un déficit
motor importante, el tipo de marcha depende de si la raíz afecta es L5 o S1. En
las ciáticas motoras L5, hay dificultad en la elevación del pie con un leve
estepaje. En la ciática SI, es difícil efectuar la flexión plantar del pie; la cojera
es poco visible y sólo se pone de manifiesto al hacer determinados esfuerzos,
como subir escaleras. Se conoce con el calificativo de «claudicación radicular
de la cola de caballo» (Rotes, Blau) al síndrome parestésico que con molestias
y dolores a lo largo de los dermatomas lumbares y primeros sacros (región
glútea, pudendal y dorso piernas) aparece al cabo de un rato de caminar,
con sensación de poca fuerza en las piernas; de persistir en la marcha, obliga a
pararse. Se relaciona con espondilosis deformantes lumbares y pinzamientos
discales que comprimen las raíces de la cola de caballo, con bloqueo a la
altura de los últimos discos lumbares.
Debe diferenciarse de la «claudicación intermitente de la médula» (Dejerine),
en relación con perturbaciones intermitentes de la irrigación medular por
lesiones vasculares de la sífilis medular en sus comienzos. Después de
caminar un rato, uno o ambos miembros inferiores se sienten pesados, torpes y
difíciles de mover, llegando incluso a impedir la marcha. Un momento de
descanso basta para poder volver a andar. Al contrario que la claudicación
arterítica, faltan los calambres de las pantorrillas. La molestia que obliga a
suspender la marcha sería la torpeza, la pesadez y la paresia intermitente de
las piernas.
VI. Miopatías
Cuando la lesión afecta a los músculos se observan las anomalías siguientes:
1. Distrofia muscular progresiva de Erb: Con la cabeza hacia atrás, la
ensilladura lumbar muy angulada, el vientre y los muslos muy prominentes y
con un especial contorneo que remeda el de las palmípedas, el enfermo
camina oscilando «con un aire parecido al de los que pretenden darse
importancia» (dandinement). Esta marcha oscilante proviene de la afectación
de los músculos pelvianos y del muslo. Tiene dificultades para subir escaleras y
levantarse por sí mismo del suelo cuando cae. Para conseguirlo, si se
encuentra echado sobre el dorso, recurre a una maniobra complicada; primero
se tiende boca abajo, luego se coloca a gatas y finalmente yergue e¡ cuerpo
deslizando sus miembros superiores a lo largo de los inferiores. Se ha dicho
que el enfermo «trepa a lo largo de sus piernas». En los casos avanzados, el
enfermo ya no puede mantenerse en pie, pero apoyando los dedos de las
manos y de los pies sobre el suelo, y con el resto del cuerpo en cuclillas, puede
andar un corto trecho como l o hace un sapo (marcha de sapo).
2. Enfermedad de Thomsen. Al intentar andar, los músculos de los miembros
se contraen tónicamente durante unos segundos, para relajarse a continuación.
Por este motivo, la marcha es, al principio difícil y después, normal. Reacción
miotónica es muy acentuada y evidente cuando el paciente da un traspié.
Contrae automáticamente y de golpe varios grupos musculares; entonces
puede quedar con un envaramiento tan súbito como general de las piernas que
le hacen caer al suelo, aplomado como un tronco.
VII. Trastornos psicógenos
Ciertos trastornos psicógenos determinan las siguientes anomalías de la
marcha:
Marcha histérica. Es irregular en su expresión. La deambulación puede ser
imposible cuando la parálisis afecta las dos extremidades inferiores, semejando
una paraplejía flácida. Si afecta dos extremidades del mismo lado (hemiplejía),
la marcha es distinta a la de las demás hemiplejías orgánicas; el enfermo
arrastra el miembro paralizado cual si se tratara de una pieza de materia
inanimada y no efectúa con él ningún movimiento de circunducción; asimismo,
no efectúa esfuerzo de ninguna clase para levantar el pie, que parece que
barre el suelo al andar (marcha rastreando, de Todd).
Trastornos frecuentes de la neurosis histérica son la astasia o imposibilidad de
permanecer de pie sin apoyarse; la abasia o incapacidad para la marcha y su
cuadro combinado (la astasia-abasia). Rara vez se observa el fenómeno
denominado acatisia (Hanshowek) o incapacidad de permanecer sentado largo
tiempo, con constantes cambios de ubicación.
También podría gustarte
- Métodos de Aplicación de Imanes Dr. Bansal MagnetoterapiaDocumento32 páginasMétodos de Aplicación de Imanes Dr. Bansal MagnetoterapiaPC Bio100% (7)
- Debilidad MuscularDocumento14 páginasDebilidad MuscularMaria Alejandra Isaza suarezAún no hay calificaciones
- Anatomia de La RodillaDocumento24 páginasAnatomia de La RodillaNair AlvaradoAún no hay calificaciones
- Para Armar Proyecto FisioterapiaDocumento20 páginasPara Armar Proyecto FisioterapiaJuan Denis100% (1)
- Roger Morrison EspañolDocumento309 páginasRoger Morrison EspañolSaul Alvarez100% (4)
- Tipos de Marcha PatológicaDocumento3 páginasTipos de Marcha PatológicaSacnite Ramirez Martínez100% (1)
- Distrofia Muscular de Emery - DreifussDocumento14 páginasDistrofia Muscular de Emery - DreifussgeorgeAún no hay calificaciones
- Artículo: Fisioterapia de La Espasticidad: Técnicas y MetodosDocumento11 páginasArtículo: Fisioterapia de La Espasticidad: Técnicas y MetodosDaniela LeytonAún no hay calificaciones
- Glosario - Electiva IIDocumento11 páginasGlosario - Electiva IIAlex PintadoAún no hay calificaciones
- Valoración de Goniometría ArticularDocumento40 páginasValoración de Goniometría ArticularitachiAún no hay calificaciones
- Parálisis FacialDocumento10 páginasParálisis FacialPaula FuentesAún no hay calificaciones
- Fracturas de EESS Clase 2Documento5 páginasFracturas de EESS Clase 2Kirsten LeeAún no hay calificaciones
- Tratamiento de Fisioterapia para Epicondilitis en TenistasDocumento26 páginasTratamiento de Fisioterapia para Epicondilitis en TenistasSoraya Cardozo PinzonAún no hay calificaciones
- ESTIRAMIENTOS Dinámicos Vs EstáticosDocumento3 páginasESTIRAMIENTOS Dinámicos Vs EstáticosJavier Cárcamo100% (1)
- Diskinesia EscapularDocumento2 páginasDiskinesia EscapularAndrés MardonesAún no hay calificaciones
- CifosisDocumento5 páginasCifosisNazareth RobertisAún no hay calificaciones
- Trabajo Fisioterapia PipeDocumento5 páginasTrabajo Fisioterapia PipeJuan Felipe OsorioAún no hay calificaciones
- Terapia Paciente OncologicoDocumento2 páginasTerapia Paciente Oncologicopaula arias100% (1)
- La MarchaDocumento2 páginasLa MarchaROSA MARIA GIANELLA REATEGUI SIANCASAún no hay calificaciones
- HombroDocumento27 páginasHombroJuanVazquez100% (1)
- 4 EVALUACIONES SEDESTACIÓN OkDocumento42 páginas4 EVALUACIONES SEDESTACIÓN Okskin100% (2)
- Práctica 2Documento8 páginasPráctica 2Letty MendezAún no hay calificaciones
- Columna EscoliosisDocumento25 páginasColumna EscoliosisJose Luis Astargo CataldoAún no hay calificaciones
- Maniobras de Barlow y OrtolaniDocumento3 páginasManiobras de Barlow y OrtolaniYuki LeonAún no hay calificaciones
- Espondilolisis y EspondilolistesisDocumento8 páginasEspondilolisis y EspondilolistesisRraulr RojasAún no hay calificaciones
- Definición y Tipos de Cadenas MuscularesDocumento3 páginasDefinición y Tipos de Cadenas MuscularesValeria Rodriguez MoraAún no hay calificaciones
- Benefisios de La Actividad FisicaDocumento10 páginasBenefisios de La Actividad FisicaJonnathan Andy AgamaAún no hay calificaciones
- Coordinación Motora GruesaDocumento2 páginasCoordinación Motora GruesacarolAún no hay calificaciones
- Modulo de ColumnaDocumento136 páginasModulo de ColumnaPablo ValdesAún no hay calificaciones
- POsturas NeonatalesDocumento6 páginasPOsturas Neonatalesfernanda bojanichAún no hay calificaciones
- Analisis PosturalDocumento10 páginasAnalisis Posturalcristian f plataAún no hay calificaciones
- Parálisis Cerebral InfantilDocumento6 páginasParálisis Cerebral InfantilMaria Paula MexiaAún no hay calificaciones
- 03 Pie y Tobillo KineDocumento110 páginas03 Pie y Tobillo KineMaricarmen De La CruzAún no hay calificaciones
- Paciente Acude A Consulta Por Dolor Cervical Que Corre Hacia Su Cabeza y EspaldaDocumento4 páginasPaciente Acude A Consulta Por Dolor Cervical Que Corre Hacia Su Cabeza y EspaldaMayra GarciaAún no hay calificaciones
- Articulaciones Miembro Superior UcDocumento13 páginasArticulaciones Miembro Superior UcPedro Jose Montaño MenesesAún no hay calificaciones
- Cuadro Columna CervicalDocumento12 páginasCuadro Columna CervicalJair AcevedoAún no hay calificaciones
- Cadena Anterior MuscularDocumento52 páginasCadena Anterior MuscularKathe Mejia100% (1)
- Lumbociatica PDFDocumento58 páginasLumbociatica PDFRosmery PerezAún no hay calificaciones
- Fisioterapia CardiovascularDocumento9 páginasFisioterapia CardiovascularJoymilg UrbinaAún no hay calificaciones
- Guia RodillaDocumento11 páginasGuia Rodillamedico unicentro valleduparAún no hay calificaciones
- Rehabilitación Basada en La ComunidadDocumento4 páginasRehabilitación Basada en La ComunidadFrancisco Javier MontalvoAún no hay calificaciones
- Patologias de MarchaDocumento25 páginasPatologias de MarchaAlex Fercho Chavez LadinesAún no hay calificaciones
- Tipos de PisadaDocumento2 páginasTipos de PisadaPablo andres7123Aún no hay calificaciones
- Distrofia Muscular de Cinturas PediaDocumento26 páginasDistrofia Muscular de Cinturas PediaPaul WelchAún no hay calificaciones
- Deformidades Angulares y Rotacionales ConstitucionalesDocumento7 páginasDeformidades Angulares y Rotacionales ConstitucionalesYasmin Bruno Phowell50% (2)
- Ataxia CerebelosaDocumento6 páginasAtaxia CerebelosaDmb VestidosAún no hay calificaciones
- Evaluacion PosturalDocumento26 páginasEvaluacion PosturalRODRIGOCORDOVAAún no hay calificaciones
- Sindrome Del Desfiladero Toracico Protocolo de ReeducacionDocumento3 páginasSindrome Del Desfiladero Toracico Protocolo de ReeducacionAny DuarteAún no hay calificaciones
- Reparación y - Regeneración MuscularDocumento12 páginasReparación y - Regeneración MuscularJulieth Alejandra Chaves SuárezAún no hay calificaciones
- Diparesia EspásticaDocumento5 páginasDiparesia EspásticaJorge Andrés Juiica NaveaAún no hay calificaciones
- Pci TrabajoDocumento14 páginasPci TrabajoMaria Paula MexiaAún no hay calificaciones
- Analisis de La MarchaDocumento29 páginasAnalisis de La MarchaCastro palacios AndreaAún no hay calificaciones
- Escalas FuncionalesDocumento16 páginasEscalas FuncionalesVanesaAún no hay calificaciones
- Cintilla IliotibialDocumento7 páginasCintilla IliotibialGabii QuintanillaAún no hay calificaciones
- Amputado RehabilitaDocumento9 páginasAmputado RehabilitaRafael PichardoAún no hay calificaciones
- Columna LumbarDocumento7 páginasColumna LumbarAndres AvilaAún no hay calificaciones
- Enfermedad de ScheuermanDocumento11 páginasEnfermedad de ScheuermanLuis Fernando Rodríguez Villalpando100% (1)
- CodoDocumento11 páginasCodoMelito AucapiñaAún no hay calificaciones
- Amputacion Miembro SuperiorDocumento10 páginasAmputacion Miembro SuperiorPili Mallea ArausAún no hay calificaciones
- Articulo AmputadoDocumento10 páginasArticulo AmputadoLtf Oswaldo Guerrero IslasAún no hay calificaciones
- Tend SupraespinosoDocumento94 páginasTend SupraespinosovictoriafkAún no hay calificaciones
- ¿Cómo vivir bien con EPOC?: Beneficios y guía práctica para hacer ejercicioDe Everand¿Cómo vivir bien con EPOC?: Beneficios y guía práctica para hacer ejercicioAún no hay calificaciones
- Marchaspatologicas 130509172330 Phpapp02Documento16 páginasMarchaspatologicas 130509172330 Phpapp02Papalotl RmAún no hay calificaciones
- Elimine Su Dolor de EspaldaDocumento88 páginasElimine Su Dolor de Espaldaamiralles21100% (1)
- Patología de Columna Parte 1Documento21 páginasPatología de Columna Parte 1cjlevanoAún no hay calificaciones
- Anexo AsanasDocumento20 páginasAnexo AsanasErnesto SchultzAún no hay calificaciones
- ARATOMIADocumento8 páginasARATOMIAfranciscoAún no hay calificaciones
- Yoga Es Salud - Secuencia de Asanas para El Tratamiento de La Ciatica - W Yoghisnmo Org 4Documento4 páginasYoga Es Salud - Secuencia de Asanas para El Tratamiento de La Ciatica - W Yoghisnmo Org 4Jefatura EnfermeríaAún no hay calificaciones
- TESIS Ferrara Di CiccoDocumento232 páginasTESIS Ferrara Di CiccoMirco Galvez HinostrozaAún no hay calificaciones
- Activación y Perpetuación de Los Puntos GatilloDocumento2 páginasActivación y Perpetuación de Los Puntos GatilloKya Horna MillaAún no hay calificaciones
- ASANAS O EJERCICIOS - Julieta LopezDocumento25 páginasASANAS O EJERCICIOS - Julieta LopezGemma Gomis Solà50% (2)
- LUMBALGIADocumento6 páginasLUMBALGIAMarco QuijaiteAún no hay calificaciones
- Caso Clínico Corregido Nº05-Neurocirugía-cajusol KarenDocumento18 páginasCaso Clínico Corregido Nº05-Neurocirugía-cajusol KarenVictoriaJamancaAsto100% (1)
- Homeopaticos EsencialesDocumento18 páginasHomeopaticos EsencialesNatural VivirAún no hay calificaciones
- 3 Pasos para Tratar El Nervio Ciático Inflamado en CasaDocumento8 páginas3 Pasos para Tratar El Nervio Ciático Inflamado en CasamaritzaAún no hay calificaciones
- Reumatismo, Lumbalgia, HomeopatiaDocumento16 páginasReumatismo, Lumbalgia, Homeopatiakini2008Aún no hay calificaciones
- Biodescodificación CiáticaDocumento3 páginasBiodescodificación Ciáticacharop50Aún no hay calificaciones
- CoraPulse™ - Masajeador Eléctrico Con Tecnología TENSDocumento13 páginasCoraPulse™ - Masajeador Eléctrico Con Tecnología TENSJuan LosadaAún no hay calificaciones
- El Sistema Nervioso y La QuirofísicaDocumento4 páginasEl Sistema Nervioso y La Quirofísicaedgardiez100% (1)
- Catalogo Fisiomedic Octubre 2022Documento122 páginasCatalogo Fisiomedic Octubre 2022Astrhid Mancha EscobarAún no hay calificaciones
- Diagnostico de Condiciones Trabajo y SaludDocumento28 páginasDiagnostico de Condiciones Trabajo y SaludLuz AngelaAún no hay calificaciones
- Reconvesion Transcripcion m5 p2.1Documento10 páginasReconvesion Transcripcion m5 p2.1hazel barriosAún no hay calificaciones
- CASO CORREGIDO Nº05 NeuroDocumento18 páginasCASO CORREGIDO Nº05 NeuroAngel CruzadoAún no hay calificaciones
- Lesiones Más Comunes Causadas Por Sobreesfuerzo MuscularDocumento6 páginasLesiones Más Comunes Causadas Por Sobreesfuerzo MuscularAnonymous LlBfLaRGAún no hay calificaciones
- Musculo Psoas y Dolor EmocionalDocumento3 páginasMusculo Psoas y Dolor EmocionalDomingo Espinoza OñateAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Plexo BraquialDocumento8 páginasTrastornos Del Plexo BraquialYenni MuñozAún no hay calificaciones
- Ajuste Quiropráctico de Columna VertebralDocumento3 páginasAjuste Quiropráctico de Columna VertebralEligeEstarBienCuliacanAún no hay calificaciones
- 110 Usos para Los Aceites DiariosDocumento7 páginas110 Usos para Los Aceites DiariosMelania Pérez LópezAún no hay calificaciones
- Casos Clínicos Sobre Tratamiento FisiatricoDocumento7 páginasCasos Clínicos Sobre Tratamiento FisiatricohernaldoAún no hay calificaciones
- Informe EmpresarialDocumento6 páginasInforme EmpresarialLeonidAún no hay calificaciones