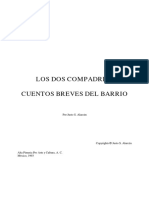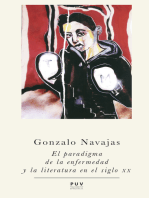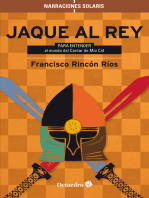Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Alejandro Goldzycher - SObre Una Poética Del Postmodernismo de Linda Hutcheon PDF
Alejandro Goldzycher - SObre Una Poética Del Postmodernismo de Linda Hutcheon PDF
Cargado por
LoratadinaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Alejandro Goldzycher - SObre Una Poética Del Postmodernismo de Linda Hutcheon PDF
Alejandro Goldzycher - SObre Una Poética Del Postmodernismo de Linda Hutcheon PDF
Cargado por
LoratadinaCopyright:
Formatos disponibles
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp.
518-526] ISSN 2314-3894
Sobre Una poética del
postmodernismo, de Linda Hutcheon
Alejandro Goldzycher
Universidad de Buenos Aires – CONICET
agoldzycher@gmail.com
Reseña de Hutcheon, Linda, Una
poética del postmodernismo. Prólogo
de Silvia Schwarzböck. Trad. de
Agostina Salvaggio, Buenos Aires:
Prometeo, 2014. 434 pp. ISBN 978-
987-574-641-1.
La invocación del concepto de “posmodernismo” en referencia a lo que
Jameson denominó “una completa heteronomía y emergencia de subsistemas
aleatorios e inconexos de todas clases” (1999: 59) ha permitido a diversos
autores inscribir en un marco periodizante y más bien totalizador el presunto
derrumbamiento de todas aquellas fronteras y jerarquías que supuestamente
habrían definido el humanismo liberal como dominante cultural y a la vez
como narrativa maestra. Se trata de la consabida paradoja –a veces asumida y
reivindicada como tal, otras impugnada en nombre de cierto tabú de la
totalidad– que entrañaría todo esfuerzo por captar en clave sistemática aquello
que, de hecho, se reconoce como una lógica exaltada de la diferencia o la
diferenciación. La figuración de un “gran relato” del fin de los grandes relatos
constituye, quizás, la muestra más patente de esta paradoja, atribuible a la
clave mítica en que el propio posmodernismo se ha visto integrado a ciertos
macroesquemas historiográficos. Ya en un ensayo de 1960 notaba Northrop
Frye cómo, “cuando el esquema de un historiador alcanza cierto grado de
amplitud se vuelve mítico en forma, y así se aproxima a lo poético en su
estructura” (citado en White 1985: 82). La reciente aparición de Una poética
del postmodernismo, de Linda Hutcheon, en el marco de la colección “Arte y
Estética” de Editorial Prometeo nos invita a volver nuestra mirada –ahora
desde una perspectiva en varios aspectos enriquecida, tal como lo demuestra
el esclarecedor prólogo de Silvia Schwarzböck– sobre la que tal vez fuera la
edad de oro de aquellos textos míticos del “posmodernismo”. Una edad que
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 518
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
podríamos a grandes rasgos identificar con la década de 1980, desde la
publicación de la tan citada como cuestionable Condition postmoderne
lyotardiana a finales de la década anterior hasta las obras de autores como
Hassan, Kroker, McHale, Jencks, Huyssen, Foster, Călinescu, Calabrese,
Baudrillard o Jameson. Con esto se nos ofrece, a la vez, una nueva
oportunidad de poner a prueba las tensiones –que Hutcheon quizás no
siempre resolvió del todo satisfactoriamente– entre la invocación de aquellas
construcciones “periodizantes y totalizadoras” y el abordaje de corpus
específicos, entre las exigencias de la crítica académica especializada y la
fuerza polémica y heurística de la mitopoiesis. La flamante y rigurosa
traducción a cargo de Agostina Salvaggio contribuye, en todo caso, a abrir
alentadores horizontes en el mundo editorial castellano, donde la presencia de
la obra de la gran académica canadiense continúa siendo prácticamente nula.
Es en esta obra –editada originalmente por Routledge en 1988– donde
Hutcheon desarrolló más extensamente la noción de “metaficción
historiográfica”. Sobre ésta se concentran especialmente los siete capítulos
que componen la segunda mitad del libro, mientras que la primera ofrece
una puesta en escena y una crítica más general del concepto de
“posmodernismo” (las cuales, de todas formas, trascienden la función de un
simple “marco teórico” a aplicar). La autora había presentado ya el concepto
en cuestión en su artículo “Beginning to Theorize Postmodernism” –el cual
había visto la luz el año anterior, en el primer número de Textual Practice,
para ser luego retomado como capítulo inicial de Una poética…– y más
tarde proseguiría su discusión en el ensayo “Historiographic Metafiction.
Parody and the Intertextuality of History”, de 1989. Hutcheon ha invocado
el pensamiento de autores como Hayden White, Paul Veyne, Michel de
Certeau, Dominick LaCapra, Louis O. Mink, Lionel Gossman, Edward Said
o –una vez más– Fredric Jameson con el fin de caracterizar un modelo de
ficción que, sin llegar para ella a confundirse con la novela histórica, sería
“a la vez metaficcional e histórica en sus ecos de los textos y contextos del
pasado” (1989: 3; traducción mía). Esta perspectiva se vincula directamente
con lo que Hutcheon interpretó –en una nueva formulación del problema de la
“Gran División” entre alta cultura y cultura de masas (cfr. Huyssen 1986)–
como la simultánea afirmación y subversión posmoderna de un ideal de obra
autónoma atribuido, en términos igualmente macrohistóricos, a la estética del
modernismo: de ahí el supuesto retorno de estos textos a un mundo que no
sería precisamente el empírico, sino más bien el mundo del discurso, el del
archivo, el de los “textos e intertextos” históricos y literarios (Ibíd.: 225). A la
vez, se trataría de ficciones híbridas que “usan y abusan paródicamente de las
convenciones de la literatura popular y de élite, y lo hacen de tal modo que
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 519
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
pueden […] usar la invasiva industria cultural para desafiar sus propios
procesos de mercantilización” (Hutcheon 2014: 66); algunas incluso se
habrían mostrado capaces de actualizar en sí mismas aquella potencia en su
doble carácter de populares best-sellers y objetos de intenso estudio
académico. Finalmente, y ya en un sentido más “horizontal”, tales ficciones
contribuirían también a difuminar las fronteras entre la literatura y otras
esferas a través de la “recurrencia pluralizante” a los discursos de las más
diversas disciplinas, tales como la historia, la sociología, la teología, las
ciencias políticas, la economía, la filosofía, la semiótica o la crítica literaria
(Ibíd.). Nos hallaríamos, en síntesis, ante un modelo de escritura que sería
capaz de trascender esas mismas distinciones que White habría de enumerar
poco más de una década después en su ensayo “Postmodernism and Textual
Anxieties”: a saber, aquellas entre los acontecimientos y su representación en
el discurso, entre documentos y textos literarios, entre estos últimos y sus
contextos sociales, entre el lenguaje literal y el figurado, entre el referente de
un discurso y su tema, entre hecho y ficción, entre historia y literatura.
El desarrollo del concepto de “metaficción historiográfica” –tan
sobrecargado, al parecer, de determinaciones que no siempre operan
simultáneamente– debe comprenderse en el contexto del embate de Hutcheon
contra algunas posiciones manifestadas por pensadores como Newman,
Eagleton o Jameson, quien no pudo más que lamentar la condena
posmoderna, aparentemente definitiva, a la lógica del pastiche: es decir, a
una parodia vacía, neutral, despojada en un contexto de extrema anarquía
estilística de “esa sensación aún latente de que existe algo normal
comparado con lo cual lo que se imita es más bien cómico” (Jameson 1999:
20). Para Jameson, estas circunstancias entrañarían, “como mínimo, un
síntoma alarmante y patológico de una sociedad que ya no es capaz de
enfrentarse con el tiempo y con la historia”, como si, oprimidos por la
náusea de un archivo inconmensurable, “nos hubiésemos vuelto incapaces
de producir representaciones estéticas de nuestra experiencia actual”
(Jameson 1999: 20, 25). Ecos semejantes resuenan en parte en el diagnóstico
de Kroker y Cook, con su apocalíptico escenario de decadencia y de
desintegración, de parodia improductiva, de kitsch y de agotamiento (1986:
8). En cambio, la postura de Hutcheon se aproxima –al menos en su
valoración de esta relación con el pasado histórico– a la de autores como
Danto (quien presentó su relato del “fin del arte” como garantía de una
relación mucho más abierta y dinámica con ese pasado [1997: 99]) o el
propio White (quien ha proclamado la idea de que el posmodernismo sería,
al menos en sus manifestaciones literarias, “el movimiento más
‘históricamente obsesionado’ con la historia de Occidente” [2010a: 175,
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 520
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
176]). Sin dejar de enriquecer este panorama de paradojas, Hutcheon señaló
así –en su caso, contra la identificación del posmodernismo como un
fenómeno donde convergerían la nostalgia y la incapacidad de pensar la
historia, la presunción de apoliticidad y el conservadurismo del pensamiento
y de las prácticas– la naturaleza “fundamentalmente contradictoria,
resueltamente histórica e ineludiblemente política” del posmodernismo
(Hutcheon 2014: 40). El “nostálgico” sería, a fin de cuentas, el propio
Jameson, al plantear este la visión idealizada de un pasado “más simple que
el presente, [que] ofrece un tipo de modelo del cual podemos comenzar a
aprender las realidades de la propia historia” (Ibíd.: 361). En definitiva, se
trata de una terminología de debate que ha ido cobrando espesor como locus
crítico en la bibliografía consagrada al tema –si bien se ha sugerido que las
respectivas posiciones de Jameson y Hutcheon tal vez no sean tan
irreconciliables como aparentan (cfr. Duvall 2002)– y sin duda sería difícil
negar la elocuencia polémica que concentra la “metaficción historiográfica”
como construcción teórica. Pero comprendida dicha noción como categoría
de análisis, el abordaje de Hutcheon llega a perder aunque sea una parte de
ese mismo verosímil crítico que, acaso paradójicamente, lo nutre con mayor
eficacia en una escala macroscópica.
Y es que, como Schwarzböck señala perspicazmente, Hutcheon se expresa en
un “estilo de escritura omnímodamente intertextual [que] se ha estandarizado
[…] hasta tal punto que ya ha dejado de notarse que alguna vez fue un estilo
entre otros: el estilo académico anglosajón en su versión norteamericana”
(Hutcheon 204: 13). Es así como, más allá de la enorme erudición desplegada
por la autora, el volumen del corpus de obras de ficción implicado por esta
clave de abordaje no deja de entrañar algunas ineludibles dificultades
metodológicas. Puede que la observación según la cual “resulta obviamente
reduccionista ver en este modo narrativo [la metaficción historiográfica] la
única manifestación posible de la sensibilidad postmoderna” (Juan-Navarro
2002: 25, 26) pierda fuerza desde la óptica de quienes, de hecho, no
reconocen en la idea de una “sensibilidad postmoderna” más que el fruto de
elucubraciones pseudo-históricas. Pero, en cualquier caso, no resulta fácil
reprimir cierto gesto de escepticismo ante la forma en que Hutcheon –quien,
por cierto, se propuso explícitamente conjurar los peligros de aquellas
totalizaciones polémicas sobre el posmodernismo que ella atribuye
específicamente a sus detractores– llega a remitir a un mismo “carácter,
cualidad o contraseña general” (Calabrese 1987: 17) un corpus tan amplio
como heterogéneo, el cual comprende obras tales como Matadero Cinco, de
Vonnegut, La mujer del teniente francés, de Fowles, El nombre de la rosa, de
Eco, Foe, de Coetzee, El libro de Daniel, de Doctorow, Terra Nostra, de
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 521
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
Fuentes o El arcoiris de la gravedad, de Pynchon, entre muchas otras. Para el
lector argentino, por otro lado, la inclusión de textos como El libro de
Manuel, de Cortázar, o El beso de la mujer araña, de Puig, puede resultar,
cuando menos, curiosa. De esta forma, puede suceder que el abordaje
demasiado extensivo de los materiales (desde la perspectiva crítica de
enfoques mucho más específicos) se complemente con la insistencia –a través
de la cita textual– sobre algunos rasgos muy puntuales de casos concretos que
no harían más que confirmar las hipótesis que la autora esbozara de
antemano. El zócalo mítico-crítico sobre el que se sustenta la articulación
entre ambos niveles puede hoy parecernos colmado de marcas de época,
incluyendo una posible sobrevaloración del impacto que los debates en torno
al vínculo entre ficción e historiografía durante los años ’80 (debates cuyo
referente máximo, al menos en el marco de los estudios literarios,
probablemente sea Hayden White) pudieron haber tenido sobre la producción
literaria contemporánea. Allí donde Hutcheon llegó a percibir una revulsiva
desestabilización de “las nociones recibidas por parte de la historia y la
ficción” (Hutcheon 2014: 218), o una complicación de “los conceptos frágiles
y habitualmente no investigados dentro de los discursos humanistas de la
historia y de la literatura (Ibíd.: 331), o la imposibilidad de “aislar al lenguaje
del discurso, ni al discurso de la subjetividad” (Ibíd.:291), otros críticos tal
vez no verían más que los protocolos y licencias típicas de la novela histórica
clásica, o a lo sumo –desde la visión crítica que la narratóloga Monika
Fludernik planteó al respecto– “[la] versión actualizada de finales del siglo
XX de exactamente ese mismo género” (Fludernik 1994: 93; traducción mía).
Y sin embargo, nada sería más injusto que reducir el prodigioso esfuerzo de
Hutcheon a un documento de interés puramente histórico, aunque este
interés sin duda exista (de hecho, la propia autora lo reconoció así en su
prefacio a la edición de 2013 de su Narcissistic Narrative: The
Metafictional Paradox [1980]). Tampoco se trata de caer en esa mirada
crítica que se complace en señalar –con una mezcla de admiración e
indulgencia– los méritos relativos, pero también los vicios metodológicos y
las ingenuidades, de textos reconocidos por su gran valor fundacional antes
que por la vigencia de sus propuestas. Por el contrario, esta monumental
obra parece haber perdido muy poco de su capacidad de interpelación y de
su fuerza como inspiración crítico-teórica; podemos criticarla, pero no
soslayarla. Hutcheon instala términos, dispone tramas léxico-onomásticas,
redefine cartografías, y de esta forma ilumina todo un campo fenoménico
cuyos ecos críticos, teóricos y editoriales resuenan todavía hoy, cuando el
escepticismo sobre los clichés del “posmodernismo” se ha vuelto, él mismo,
un lugar común. Esta trama conceptual se amplía aún más desde el
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 522
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
momento en que reconocemos la afinidad que el concepto de “metaficción
historiográfica” guardaría en relación con otras nociones a través de las que
se ha querido expresar conjuntos de problemáticas similares, desde el ideal
literario “posmoderno” expuesto por John Barth en su ensayo “The Literature
of Replenishment” (1980) hasta el muy reciente surgimiento o revival de
fenómenos teórico-literarios –vinculados a veces con fallidas operaciones de
marketing– tales como el transrealismo, el slipstream, el New Weird o las
llamadas “literatura intersticial” o “post-genre fiction”. Sterling, de hecho,
aseguró haber concebido el término “slipstream” como una alternativa más
eufónica a la expresión “novelas de sensibilidad posmoderna”. “Historical
figures –escribió el editor de la histórica antología ciberpunk Mirrorshades–
are used in slipstream fiction in ways which outrageously violate the
historical record. History, journalism, official statements, advertising copy…
all of these are grist for the slipstream mill, and are disrespectfully treated not
as ‘real-life facts’ but as ‘stuff,’ raw material for collage work” (Sterling
1989). En última instancia, lo que permanece invariable en unos y otros casos
es la idea de un derrumbamiento de todo un sistema de fronteras (ante todo,
aquella entre la “alta” y la “baja” cultura) como una dominante cultural
típicamente posmoderna, mientras que para el modernismo se habría tratado –
siempre según estos esquemas más o menos míticos– de un rasgo meramente
secundario (Jameson 1999: 16, 17).
Desde la feliz irrupción del libro de Hutcheon en el campo de los “estudios
posmodernos”, por no decir en el de la teoría y la crítica literarias en general,
otros autores han retomado y revisado su iniciativa a la luz de la experiencia
del más reciente período de entresiglos, poniendo a veces en juego la
especificidad de ámbitos académicos no anglosajones. El ejemplo más claro
en aquel primer sentido es, probablemente, el libro de Amy Elias Sublime
Desire. History and Post-1960s Fiction (2001), donde el término
“metaficción historiográfica” aparece virtualmente sustituido por el de
“romance sublime o metahistórico”. Partiendo de autores como Ankersmit,
Kellner o Lyotard a través del prisma de la estética kantiana y de la
historiografía post-Annales, e invocando explícitamente los nombres de
Hutcheon y de White, Elias definió lo posmoderno como “una conciencia
pos-traumática que redefine la historia positivista […] como lo sublime
histórico, un horizonte deseado que nunca puede ser alcanzado sino solo
aproximado en el intento de comprender los orígenes del hombre y el
significado de la existencia” (Elias 2001: xviii; traducción mía). Pero quizás
todavía más interesante resulte la encarnación que han tenido estos debates en
América Latina a través de la obra de autores como Alejandro Herrero-
Olaizola (Narrativas híbridas: parodia y postmodernismo en la ficción
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 523
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
contemporánea de las Américas, 2000), Santiago Juan-Navarro
(Postmodernismo y metaficción historiográfica: una perspectiva
interamericana, 2002) o Magdalena Perkowska (Historias híbridas. La nueva
novela histórica latinoamericana (1985-2000) ante las teorías posmodernas
de la historia, 2008). La traducción de Una poética… al castellano
seguramente contribuirá a la consolidación de estos lazos interamericanos,
llamando mientras tanto la atención sobre la formidable producción de una
autora que, aunque ya ampliamente consagrada en el ámbito anglosajón, no
parece recibir en estas latitudes toda la atención que sin duda merece. Más
aun, la disponibilidad de aquellos nuevos materiales bibliográficos que
revisan y complementan el enfoque de Hutcheon nos invita a dejar
parcialmente de lado los prejuicios de la hiperespecialización del trabajo
académico –siempre y cuando reconozcamos que es la vasta erudición de la
autora, antes que la inspiración de un “método sintético” (Lukács 2010: 7), lo
que en su caso sostiene semejante enfoque– para, en cambio, valorar este
libro en función del verosímil que mejor parece corresponderle: esto es, el de
una obra que se mueve –en la mayoría de los casos, con gran soltura y
precisión– entre la potencia de lo mítico como clave de inteligibilidad de la
historia y aquello que, ya en los albores del nuevo siglo, se nos presenta como
paroxismo de la nivelación de los materiales de la cultura, ya no (o ya no
solo) en términos de su común sujeción al fetichismo de la mercancía, sino
también de su infinita fragmentación y de su disolución en la “sublime”
nebulosa del espacio hipertextual.
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 524
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
Bibliografía
BARTH, John. 1984. “The Literature of Replenishment”. En Friday Book: Essays and
Other Non-Fiction. London: The Johns Hopkins University Press, pp. 193-206.
CALABRESE, Omar. 1987. La era neobarroca. Trad. Anna Giordano. Madrid:
Cátedra.
DANTO, Arthur C.. 1997. After the End of Art. Princeton: Princeton University Press.
DUVALL, John N.. 2002. “Troping History: Modernist Residue in Jameson’s Pastiche
and Hutcheon’s Parody”. En John N. Duvall (ed.). Productive Postmodernism.
Consuming Histories and Cultural Studies. Epílogo de Linda Hutcheon. Albany:
State University of New York Press, pp. 1-22.
ELIAS, Amy. 2001. Sublime Desire. History and Post-1960s Fiction. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.
FLUDERNIK, Monika. 1994. “History and Metafiction: Experimentiality, Causality,
and Myth”. En Bernd Engler, Kurt Müller (eds.). Historiographic Metafiction in
Modern American and Canadian Literature, 81-101. Beiträge zur Englischen
Und Amerikanischen Literatur. Vol. 13. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
HUTCHEON, Linda. 2014. Una poética del postmodernismo. Prólogo de Silvia
Schwarzböck. Trad. Agostina Salvaggio. Buenos Aires: Prometeo.
------------------------- 1993. “Beginning to Theorize Postmodernism”. En Joseph
Natoli, Linda Hutcheon (eds.). A Postmodern Reader. Albany, State University
of New York Press, pp. 243-272.
------------------------- 1989. “Historiographic Metafiction: Parody and the
Intertextuality of History”. En Patrick O’ Donnell y Robert Con Davis (eds.).
Intertextuality and Contemporary American Fiction. Baltimore: The Johns
Hopkins University Press.
HUYSSEN, Andreas. 1986. After the Great Divide: Modernism, Mass Culture,
Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press.
JAMESON, Fredric. 1999. El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el
posmodernismo 1983-1998. Trad. Horacio Pons. Buenos Ares: Manantial.
JUAN-NAVARRO, Santiago. 2002. Postmodernismo y metaficción historiográfica:
una perspectiva interamericana. Valencia: Universitat de València.
KROKER, Arthur y David Cook. 1986. The Postmodern Scene: Excremental
Culture and Hyper-Aesthetics. Montreal: New World Perspectives.
LUKÁCS, György. 2010. Teoría de la novela. Un ensayo histórico-filosófico sobre
las formas de la gran literatura épica. Trad. Micaela Ortelli. Buenos Aires:
Godot.
STERLING, Bruce. "CATSCAN 5: Slipstream" en SF Eye (5), July 1989.
WHITE, Hayden. 2010a. “Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica”.
En Hayden White, Verónica Tozzi (comp.). Ficción histórica, historia ficcional y
realidad histórica. Buenos Aires, Prometeo.
-------------------- 2010b. “Postmodernism and Textual Anxieties”. En Hayden
White, Robert Doran (comp.) The Fiction of Narrative: Essays on History,
Literature, and Theory, 1957-2007. Baltimore: The Johns Hopkins University
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 525
Una poética del postmodernismo. – Linda Hutcheon | Alejandro Goldzycher [pp. 518-526] ISSN 2314-3894
Press, pp. 304-317.
-------------------- 1985. “The Historical Text as Literary Artifact”. En Tropics of
Discourse. Essays in Cultural Criticism. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, pp. 81-100.
letras.filo.uba.ar Exlibris #4 (2015)
Revista del Departamento de Letras Reseñas / 526
También podría gustarte
- Mena - de La Etnicidad A La MulticulturidadDocumento22 páginasMena - de La Etnicidad A La MulticulturidadHipólito Gómez LópezAún no hay calificaciones
- Fernández Retamar, Roberto (1995) - para Una Teoría de La Literatura HispanoamericanaDocumento370 páginasFernández Retamar, Roberto (1995) - para Una Teoría de La Literatura HispanoamericanaToño MunguíaAún no hay calificaciones
- 1er Trimestre Sexto Grado Edicion 2022 2023Documento103 páginas1er Trimestre Sexto Grado Edicion 2022 2023Leonard Marck Greg0% (1)
- Alberca, M. de La Autoficción A La Antificción PDFDocumento15 páginasAlberca, M. de La Autoficción A La Antificción PDFMacarenaAún no hay calificaciones
- Uribarri, Gabino - Portar Las Marcas de JesusDocumento220 páginasUribarri, Gabino - Portar Las Marcas de Jesussestao12100% (4)
- Imperfecto y Pasado - DistinciónDocumento1 páginaImperfecto y Pasado - DistinciónLoratadinaAún no hay calificaciones
- El Cuento Periodístico y La Entrevista Literaria de Rosa MonteroDocumento11 páginasEl Cuento Periodístico y La Entrevista Literaria de Rosa MonteroLoratadina100% (1)
- Perlongher El Neobarroco y Sus Homosexualidades Anti-NeoliberalesDocumento27 páginasPerlongher El Neobarroco y Sus Homosexualidades Anti-NeoliberalesAndrés Maximiliano TelloAún no hay calificaciones
- Bajtín - Problemas de La Poética de DostoievskiDocumento115 páginasBajtín - Problemas de La Poética de DostoievskiAngi KrauseAún no hay calificaciones
- Alicia Llarena - Pedro Páramo El Universo Ambivalente PDFDocumento17 páginasAlicia Llarena - Pedro Páramo El Universo Ambivalente PDFLoratadinaAún no hay calificaciones
- Ejercicios ELE C1Documento2 páginasEjercicios ELE C1LoratadinaAún no hay calificaciones
- Novelistas Imprescindibles - Eugenio CambaceresDe EverandNovelistas Imprescindibles - Eugenio CambaceresAún no hay calificaciones
- De las más altas cumbres: Teoría crítica latinoamericana modernaDe EverandDe las más altas cumbres: Teoría crítica latinoamericana modernaAún no hay calificaciones
- Literatura y Fotografía en Hispanoamérica PDFDocumento15 páginasLiteratura y Fotografía en Hispanoamérica PDFLoratadinaAún no hay calificaciones
- El Inasible Witold GombrowiczDocumento4 páginasEl Inasible Witold GombrowiczPab ArkhamAún no hay calificaciones
- Enseà Anza y Sociedad. El Conocimiento Sociolã Gico de La EducacDocumento318 páginasEnseà Anza y Sociedad. El Conocimiento Sociolã Gico de La EducacRubi Aguilar100% (2)
- Justo S. Alarcón - Dos Compadres. Cuentos Del BarrioDocumento88 páginasJusto S. Alarcón - Dos Compadres. Cuentos Del BarrioLoratadinaAún no hay calificaciones
- Con Las Armas Ficcion - WebDocumento322 páginasCon Las Armas Ficcion - WebКристиан GarcíaAún no hay calificaciones
- T2 Literatura UniversalDocumento32 páginasT2 Literatura UniversalLorena Cabrera0% (1)
- WHITE, H. "La Trama Histórica y El Problema de La Verdad en La RepresentaciónDocumento17 páginasWHITE, H. "La Trama Histórica y El Problema de La Verdad en La RepresentaciónLeandro Barrancos100% (2)
- Juan Agustín García La Ciudad Indiana - ReseñaDocumento3 páginasJuan Agustín García La Ciudad Indiana - ReseñaJorge HalpernAún no hay calificaciones
- Semiosis 3Documento277 páginasSemiosis 3Cec RubioAún no hay calificaciones
- Resumen Juan José SaerDocumento4 páginasResumen Juan José SaerNaurglimAún no hay calificaciones
- La Novela Histórica Lukács PDFDocumento455 páginasLa Novela Histórica Lukács PDFBicenteguilar100% (1)
- Seymour MentonDocumento0 páginasSeymour MentonMaría Noel Batalla FuentesAún no hay calificaciones
- Yo Siempre Regreso A Los Pezones Y Al Punto 7 Del TractatusDocumento1 páginaYo Siempre Regreso A Los Pezones Y Al Punto 7 Del TractatusJose GonzalezAún no hay calificaciones
- Las Fronteras Del DiscursoDocumento48 páginasLas Fronteras Del DiscursoTylerescoAún no hay calificaciones
- Bizzarri, Gabriele, Nuevas Cartografías de Lo Familiar. Meruane y SchweblinDocumento40 páginasBizzarri, Gabriele, Nuevas Cartografías de Lo Familiar. Meruane y SchweblinAlenaAún no hay calificaciones
- Bajtin Mijail Novela PolifónicaDocumento5 páginasBajtin Mijail Novela PolifónicaYan RomoAún no hay calificaciones
- Thomas H. Ogden - Comments On Transference and Countertransference in The Initial Analytic MeetingDocumento5 páginasThomas H. Ogden - Comments On Transference and Countertransference in The Initial Analytic MeetingLoratadinaAún no hay calificaciones
- Elogio Del Resumen-EcoDocumento3 páginasElogio Del Resumen-EcoPaula Martínez Cano0% (1)
- El Yo Asalta La LiteraturaDocumento9 páginasEl Yo Asalta La LiteraturanievestricioAún no hay calificaciones
- Operadores Extensionales (Heterocosmica - Dolezel)Documento6 páginasOperadores Extensionales (Heterocosmica - Dolezel)ezequielvilaAún no hay calificaciones
- Apuntes MetodoDocumento37 páginasApuntes MetodoValentina RodriguezAún no hay calificaciones
- Fernandez Molina, Carolina - Cómo Se Analiza Una NovelaDocumento52 páginasFernandez Molina, Carolina - Cómo Se Analiza Una NovelaPeter GutembergAún no hay calificaciones
- COLLAGE Agustin CuevaDocumento16 páginasCOLLAGE Agustin CuevaMarco Vinicio Manotoa BenavidesAún no hay calificaciones
- Literatura Contemporánea 2020Documento22 páginasLiteratura Contemporánea 2020cuetoAún no hay calificaciones
- Amante Adriana - Nora Dominguez, de Donde Vienen Los Niños. Maternidad y Escritura en La Cultura ArgentinaDocumento3 páginasAmante Adriana - Nora Dominguez, de Donde Vienen Los Niños. Maternidad y Escritura en La Cultura Argentinaginger_2011Aún no hay calificaciones
- Original Problemas Teoricos de La ParodiaDocumento23 páginasOriginal Problemas Teoricos de La ParodiaYesenia ToledoAún no hay calificaciones
- Alazraki La Voz Narrativa en La Ficción Breve de CortázarDocumento10 páginasAlazraki La Voz Narrativa en La Ficción Breve de CortázarKenny KetinAún no hay calificaciones
- Introducción Novela ReportajeDocumento3 páginasIntroducción Novela Reportajeab0557Aún no hay calificaciones
- Análisis de La Asesina Ilustrada de Enrique Villa-MatasDocumento11 páginasAnálisis de La Asesina Ilustrada de Enrique Villa-Matasallan_estuAún no hay calificaciones
- La Literatura en Argentina de La Década de 1970Documento5 páginasLa Literatura en Argentina de La Década de 1970Anahí DuránAún no hay calificaciones
- Lengua Sonaste Alan PaulsDocumento3 páginasLengua Sonaste Alan PaulscarladolivoAún no hay calificaciones
- Panzera Venturelli Renato LenguajeDocumento59 páginasPanzera Venturelli Renato Lenguajemartinadan100% (1)
- El Cuento Mexicano Posmoderno PDFDocumento155 páginasEl Cuento Mexicano Posmoderno PDFAntes MaríaAún no hay calificaciones
- Émile Benveniste, "Problemas de Lingüística General I" ("Estructura de Las Relaciones de Persona en El Verbo" "Las Relaciones de Tiempo en El Verbo Francés" "De La Subjetividad en El Lenguaje")Documento22 páginasÉmile Benveniste, "Problemas de Lingüística General I" ("Estructura de Las Relaciones de Persona en El Verbo" "Las Relaciones de Tiempo en El Verbo Francés" "De La Subjetividad en El Lenguaje")Augusto Pérez50% (2)
- Grice - LÓGICA Y CONVERSACIÓNDocumento12 páginasGrice - LÓGICA Y CONVERSACIÓNTito Angel Beleño LiñánAún no hay calificaciones
- Apuntes Literatura S. XXDocumento3 páginasApuntes Literatura S. XXCarlosAún no hay calificaciones
- VISACOVSKY El Temor A EscribirDocumento23 páginasVISACOVSKY El Temor A Escribirlaulina77Aún no hay calificaciones
- Literatura Comparada y Literaturas Latinoamericanas - GramuglioDocumento5 páginasLiteratura Comparada y Literaturas Latinoamericanas - GramuglioLinkilloAún no hay calificaciones
- Narrativas Del Mal - Marieta Quintero PDFDocumento9 páginasNarrativas Del Mal - Marieta Quintero PDFMonica Patricia MateusAún no hay calificaciones
- Silvia SabajDocumento10 páginasSilvia SabajlitetercerobAún no hay calificaciones
- Por Un Realismo Idiota - Centro de Estudios de Literatura Argentina PDFDocumento11 páginasPor Un Realismo Idiota - Centro de Estudios de Literatura Argentina PDFSilvio AstierAún no hay calificaciones
- Guerrero - La DesbandadaDocumento5 páginasGuerrero - La DesbandadaAnonymous i1LwCVTayeAún no hay calificaciones
- Autoficciones de Filiación PDFDocumento16 páginasAutoficciones de Filiación PDFBrenda VargasAún no hay calificaciones
- Malinowski, Firth y Las Nociones de Contexto de Cultura y Contexto de Situación (Halliday)Documento3 páginasMalinowski, Firth y Las Nociones de Contexto de Cultura y Contexto de Situación (Halliday)Isabel Ruiz ClausenAún no hay calificaciones
- Dialnet ElBesoDeLaQuimeraUnaHistoriaDelDecadentismoEnMexic 5077719Documento6 páginasDialnet ElBesoDeLaQuimeraUnaHistoriaDelDecadentismoEnMexic 5077719martinezquezadadavidAún no hay calificaciones
- Adolfo Bioy Casares - El Amigo Del AguaDocumento1 páginaAdolfo Bioy Casares - El Amigo Del Aguamarej3120% (1)
- El Lenguaje en Don QuijoteDocumento26 páginasEl Lenguaje en Don QuijotePatricia AlejandraAún no hay calificaciones
- Mestizaje e Hibridez: Los Riesgos de Las Metaforas. ApuntesDocumento6 páginasMestizaje e Hibridez: Los Riesgos de Las Metaforas. ApuntesPatricio DragxAún no hay calificaciones
- El Naturalismo Literario Francés PDFDocumento20 páginasEl Naturalismo Literario Francés PDFjulian castrillonAún no hay calificaciones
- Libro Peirce Saussure Vitale PDFDocumento56 páginasLibro Peirce Saussure Vitale PDFPablo GonzalezAún no hay calificaciones
- La Ficción de Rulfo y La RealidadDocumento14 páginasLa Ficción de Rulfo y La RealidadCarlos HuertaAún no hay calificaciones
- Mujer Ideal RosauraDocumento10 páginasMujer Ideal RosaurasolanaAún no hay calificaciones
- Rojas, Mario (1981) - Tipología Del Discurso Del Personaje en El Texto NarrativoDocumento38 páginasRojas, Mario (1981) - Tipología Del Discurso Del Personaje en El Texto NarrativoMariaAún no hay calificaciones
- La poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonDe EverandLa poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonAún no hay calificaciones
- El paradigma de la enfermedad y la literatura en el siglo XXDe EverandEl paradigma de la enfermedad y la literatura en el siglo XXAún no hay calificaciones
- Jaque al rey: Para entender: el mundo del Cantar de Mio CidDe EverandJaque al rey: Para entender: el mundo del Cantar de Mio CidAún no hay calificaciones
- Weine Van Gayuse - Entre Periodismo y Literatura Los Periodistas Leñero PDFDocumento77 páginasWeine Van Gayuse - Entre Periodismo y Literatura Los Periodistas Leñero PDFLoratadinaAún no hay calificaciones
- Herrera Earle-La Magia de La CronicaDocumento97 páginasHerrera Earle-La Magia de La CronicaandreiinanvsAún no hay calificaciones
- Rafael Argullol, Héroes RománticosDocumento28 páginasRafael Argullol, Héroes RománticosGustavo Ramírez Vázquez100% (3)
- El Vampiro de La Colonia ROmaDocumento27 páginasEl Vampiro de La Colonia ROmaLoratadinaAún no hay calificaciones
- Ejercicio de Lectura ELE B1Documento1 páginaEjercicio de Lectura ELE B1LoratadinaAún no hay calificaciones
- Unidad Imperfecto - Cómo Hemos Cambiado PDFDocumento69 páginasUnidad Imperfecto - Cómo Hemos Cambiado PDFLoratadinaAún no hay calificaciones
- Letra - Jesse Joy y Alejandro SanzDocumento1 páginaLetra - Jesse Joy y Alejandro SanzLoratadinaAún no hay calificaciones
- MAMANI Imagenes y SonidosDocumento17 páginasMAMANI Imagenes y SonidosNicolas FenoglioAún no hay calificaciones
- Cita de Julius Evola (I) Sobre La TRADICION - Biblioteca EvolianaDocumento12 páginasCita de Julius Evola (I) Sobre La TRADICION - Biblioteca Evolianaalicia100% (1)
- Filosofia Undecimo 2015Documento47 páginasFilosofia Undecimo 2015Joan SebastianAún no hay calificaciones
- Define Con Tus Propias Palabras Qué Se Entiende Por HistoriaDocumento2 páginasDefine Con Tus Propias Palabras Qué Se Entiende Por HistoriaMauRo HernándezAún no hay calificaciones
- Taller Historia de La Quimica 1Documento1 páginaTaller Historia de La Quimica 1prcbupn83% (6)
- Sharpe, J. (1993) - Historia Desde AbajoDocumento3 páginasSharpe, J. (1993) - Historia Desde AbajoFelipilloDigitalAún no hay calificaciones
- Fabio Sanchez Calderon Hacia La Multiplicidad Del Espacio en La HistoriaDocumento12 páginasFabio Sanchez Calderon Hacia La Multiplicidad Del Espacio en La HistoriaCarlos VasquezAún no hay calificaciones
- Castorina Sentido ComúnDocumento34 páginasCastorina Sentido ComúnSandra del Valle PeraltaAún no hay calificaciones
- Trabajo de ÉticaDocumento22 páginasTrabajo de ÉticaPaolo GodoyAún no hay calificaciones
- Programa de Mano Natalia OrozcoDocumento218 páginasPrograma de Mano Natalia OrozcoMaría Teresa García SchlegelAún no hay calificaciones
- Silabo 2021-I HISTORIA UNIVERSAL BDocumento8 páginasSilabo 2021-I HISTORIA UNIVERSAL Bangie chero garayAún no hay calificaciones
- Libros de Texto 20212022Documento2 páginasLibros de Texto 20212022MaxGameYyTAún no hay calificaciones
- Syllabus Formación Social Del Ecuador IIDocumento15 páginasSyllabus Formación Social Del Ecuador IIAndrea Estefanía ChAún no hay calificaciones
- Un Paseo Por La Historia de La Divulgación Científica en EspañaDocumento27 páginasUn Paseo Por La Historia de La Divulgación Científica en EspañaJorge Iván MartínezAún no hay calificaciones
- PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL. HISTORIA II-2017docxDocumento5 páginasPLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL. HISTORIA II-2017docxRomina AguirreAún no hay calificaciones
- Representaciones Sociales de La Transexualidad y de Las Personas Transexuales en España Tania Esperanza Velasco Malagón PDFDocumento448 páginasRepresentaciones Sociales de La Transexualidad y de Las Personas Transexuales en España Tania Esperanza Velasco Malagón PDFLucía MellinasAún no hay calificaciones
- GEO Vila Valenti 2 Unidad 1Documento12 páginasGEO Vila Valenti 2 Unidad 1matiasAún no hay calificaciones
- SESION 1 HistoriaDocumento2 páginasSESION 1 HistoriaVeronica CadenillasAún no hay calificaciones
- Ensayo HistoriaDocumento4 páginasEnsayo HistoriaMaría Fernanda FernándezAún no hay calificaciones
- Introduccion A Sociales 1Documento54 páginasIntroduccion A Sociales 1Reza JesusAún no hay calificaciones
- Resumen 3er Parcial de Psico I - 2021 (Para Promo)Documento21 páginasResumen 3er Parcial de Psico I - 2021 (Para Promo)Bianca HartsfieldAún no hay calificaciones
- Ficha e Historia SocialDocumento10 páginasFicha e Historia SocialJocelyn DámasoAún no hay calificaciones
- Americanidad Como Concepto y Su Realidad Con La VenezolanidadDocumento2 páginasAmericanidad Como Concepto y Su Realidad Con La VenezolanidadVanessa BoadaAún no hay calificaciones
- Aspectos Culturales Socioecnómicos y Politicos de La ComunicaciónDocumento14 páginasAspectos Culturales Socioecnómicos y Politicos de La ComunicaciónDr. Félix Helí Contreras Martínez100% (4)