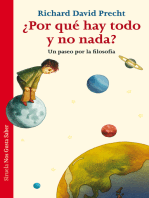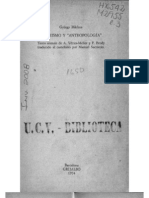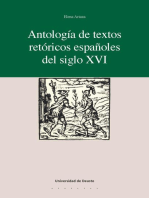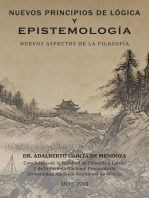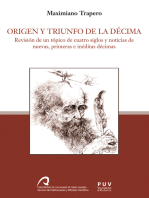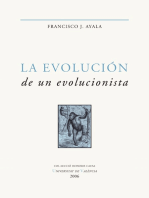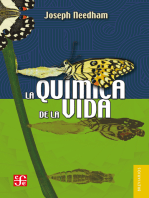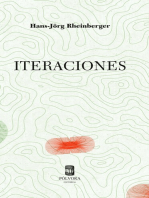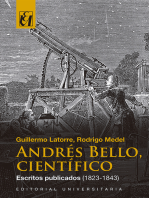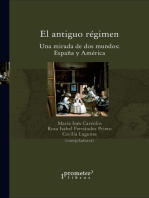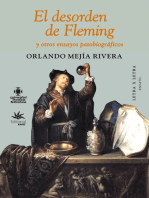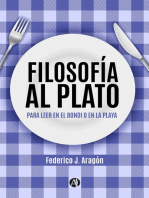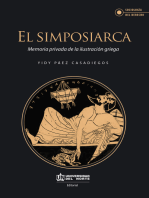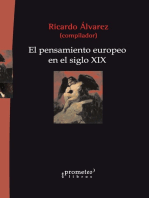Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Skinner Significado y Comprensi N PDF
Skinner Significado y Comprensi N PDF
Cargado por
max0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas43 páginasTítulo original
Skinner Significado y Comprensi�n.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas43 páginasSkinner Significado y Comprensi N PDF
Skinner Significado y Comprensi N PDF
Cargado por
maxCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 43
Significado y comprension
en la historia de las ideas*
Quentin Skinner
M objetivo es considerar lo que juzgo la cuestién fundamental que surge necesariamente
cada vez que un historiador de las ideas! se enfrenta a una obra que espera comprender.
Ese historiador tal vez haya centrado su atencicn en una pieza literaria —un poema, una obra tea-
tral, una novela o en un trabajo filos6fico: algtin ejercicio en los modos de pensamiento ético,
politico, religioso u otros similares. Pero en todos esos casos la cuestiGn fundamental seguird
siendo la misma: ,cudles son los procedimientas adecuadas que hay que adoptar cuando se in-
tenta alcanzar una comprensin de la obra? Bxisten desde luego dos respuestas actualmente or-
todoxas (aunque conflictivas) a esta pregunta, y ambas parecen tener una amplia aceptacién. La
primera (que acaso sea cada vex. mis adoptada por los historiadores de las ideas) insiste en que
el contexto “de los factores religiosos, politicos y econémicos” determina el sentido de cualquier
texto dado, y por ello debe proporcionar “el marco decisivo” para cualquier intento de compren-
derlo, La otra ortodoxia, en cambio (que quizé sea todavia la de mayor aceptacién), insiste en
la autonomia del texto mismo como Ia tinica clave necesaria de su sentido, y por lo tanto dese-
cha cualquier intento de reconstrur el "contexto total” como “gratuito e incluso algo peor”.
En lo que sigue, mi preocupacidn sera considerar una tras otra estas dos ortodoxias y
sostener que ambas comparten en sustancia Ja misma inadecuacién bésica: ninguno de los dos
* Titulo origina: "Meaning and understanding inthe history of ideas”, en James Tully (comp.), Meaning & Con-
text. Quentin Skinner and his Critics Princeton, Nueva Jersey, Prinee(on University Press, 1988, pp. 29-67. (Api
recido originariamente en History and Theory, N”8, 1969, pp. 35-53.) TradueciGn: Horacio Pons.
''En Maurice Mandelbaum, “The history of idea, imelloctual history, and the history of philosophy”, en The His-
‘oriography of the Hisiory of Philosophy, Beef 5, History and Theory, Middleton, Conn, Wesleyan University
Press, 1965, p. 33, nota, se encontrari un andisis de la hoy confusa dversidad de modos en que se ha ilizado es-
‘2 expresién ineludible. Yo la uso de manera consistente aunque con deliberada vaguedsd, para aludir simplemen-
te ana variedad lo més amplia posible de investigaciones histércas sobre problemas intelectuales.
2"Tomo estas citas de uno de los muchos enfrentamients en cl debate que divide 8 los ccs iteraros ene Tos
"académicos” y los “eriticos”, Los términosy problemas de este debate parecenrepetirse de manera idéatica (aun
que menos consciente) en las historia de las ideas filoséficas. Sin embargo, extraje mis ejemplos principalments
‘de estas chimas disciplina, Por otra parte, irt6 en todos los casos de Hila esos ejemplos a obras que son clési-
fas ode vigenefa actual. El hecho de que en su mayor parte correspondan a la historia de las ideas politicas rele
ja simplemente mi propia especiolidad. La ereeneia en la “lecture contextual” quo se proclama aqui es de F. W. Ba-
‘eson, "The functions of criticism atthe present time”, en Essays in Criticism, 3, 1983, p. 16, La ereencia contraria,
ten el texto mismo como “algo determinado” es sostenia por FR. Leavis, "The responsible critic: or the functions
of erticism at any ime", en Scrutiny, 19, 1953, p. 173.
Prismas, Revista de historia intelectual, N¥ 4, 2000, pp. 148-191
enfoques parece un medio suficiente y ni siquiera apropiado de alcanzar una comprensién
conveniente de cualquier obra literaria o filoséfica dada. Puede demostrarse que ambas me-
todologias cometen errores filosdficos en los supuestos que plantean sobre las condiciones
necesarias para la comprensi6n de enunciados. Se deduce de ello que el resultado de aceptar
una u otra ortodoxia ha sido llenar la literatura actual de la historia de las ideas con una serie
de confusiones conceptuales y afirmaciones empifricas erréneas.
El intento de ejemplificar esta afirmacién debe ser necesariamente un tanto critico y
negativo. Lo emprendo aqui, sin embargo, en la creencia de que puede producir conclusio-
nes mucho mas positivas y programaticas; puesto que la naturaleza de la presente confu-
si6n en la historia de las ideas no sefiala meramente la necesidad de un enfoque alternati-
vo, sino que también indica qué tipo de enfoque debe adoptarse obligatoriamente si se
pretende evitar dichas confusiones. Creo que ese enfoque alternativo serfa mas satisfacto-
rio como historia y, por otra parte, que servirfa para otorgar a la historia de las ideas su pro-
pio sentido filosofico.
Encaro en primer lugar la consideracién de la metodologia dictada por la afirmacién de que
el texto mismo deberfa constituir el objeto autosuficiente de investigacién y comprensién,
dado que €ste es el supuesto que sigue rigiendo la mayor parte de los estudios, planteando los
problemas filos6ficos mas amplios y dando origen a la mayor cantidad de confusiones. En si
mismo, este enfoque esté l6gicamente conectado, no menos en la historia de las ideas que en
los estudios mas estrictamente literarios, con una forma particular de justificacién de la rea-
lizacién del propio estudio. Segtin se sostiene de manera caracteristica, todo el sentido de es-
tudiar obras filoséficas (o literarias) pasadas debe radicar en que contienen (es una de las ex-
presiones predilectas) “elementos intemporales”3 en la forma de “ideas universales”,4 e
incluso una “sabiduria sin tiempo”5 con “aplicacién universal".6
Ahora bien, el historiador que adopta ese punto de vista ya se ha comprometido, en sus-
tancia, en lo que respecta a la cuestién de cual es la mejor manera de comprender dichos “‘tex-
tos cldsicos”.7 Puesto que si todo el sentido de un estudio de ese tipo se concibe en términos
de recuperacién de las “preguntas y respuestas intemporales” planteadas en los “grandes li-
bros”, y por lo tanto de demostracién de su “pertinencia” constante,’ debe ser no meramente
posible sino esencial que el historiador se concentre simplemente en lo que cada uno de los
4 Peter H. Merkl, Political Continuity and Changek, Nueva York, Harper and Row, 1967, p. 3. En cuanto a las “con-
figuraciones perennes” de los textos clasicos y sus “problemas perennes”, cf. también Hans J. Morgenthau, Dilem-
mas of Politics, Chicago, University of Chicago Press, 1958, p. 1, y Mulford Q. Sibley, “The place of classical the-
ory in the study of politics”, en Roland Young (comp.), Approaches to the Stuely of Politics, Chicago, University of
Chicago Press, 1958, p. 133 (un volumen que contiene muchas otras afirmaciones similares).
4 William T. Bluhm, Theories of the Political System, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1965, p. 13.
7G. E.G. Catlin, A History of Political Philosophy, Londres, 1950, p. x.
6 Andrew Hacker, “Capital and carbuncles: the “great books’ reappraised”, en American Political Science Review,
48, 1954, p. 783.
7 Empleo en todo el articulo esta expresidn poco agraciada dado que suclen usarla todos los historiadores de las
ideas, con una referencia aparentemente clara a un “canon” aceptado de textos.
® Con respecto a la insistencia en que el estudio de los “textos clasicos” debe “encontrar su gran justificacién en la
pertinencia”, véase R. G. McCloskey, “American political thought and the study of politics”, en American Polit’-
cal Science Review, 51, 1957, p. 129, En cuanto a las “preguntas y respuestas intemporales", véanse todos los I -
bros de texto y, para una regla mas general, Hacker, “Capital and carbuncles...”, citado en la nota 6, p. 786.
150
autores cldsicos ha dicho? sobre cada uno de esos “conceptos fundamentales” y “cuestiones
permanentes”.!0 En resumen, la meta debe ser proporcionar “una reevaluacion de los escritos
elasicos, al margen del contexto de desarrollo histérico, como intentos perpetuamente impor-
tantes de establecer proposiciones universales sobre la realidad politica”.!! Dado que sugerir,
en cambio, que el conocimiento del contexto social es una condicién necesaria para la com-
prensién de los textos clasicos equivale a negar que contienen elementos de interés intempo-
ral y perenne y, por lo tanto, a quitar todo sentido al estudio de lo que dijeron.
Esta creencia esencial en que cabe esperar que cada uno de los autores clasicos conside-
re y explique algtin conjunto especifico de “conceptos fundamentales” o “intereses perennes”
parece ser la fuente bdsica de las confusiones generadas por este enfoque del estudio de la his-
toria de las ideas literarias o filoséficas. Sin embargo, el sentido en que la creencia es enga-
fiosa parece ser un tanto elusivo. Es facil fustigar el supuesto como “un error fatal’’,!2 pero es
igualmente facil insistir en que debe ser una verdad necesaria en cierto sentido, Puesto que no
puede cuestionarse que las historias de diferentes actividades intelectuales estan marcadas por
el uso de algtin “vocabulario bastante estable”!3 de conceptos caracteristicos. Aun si adheri-
mos a la teorfa —vagamente estructurada, como impone la moda— de que s6lo podemos esbo-
zar y delinear actividades tan diferentes en virtud de ciertos “parecidos familiares”, nos com-
prometemos de todos modos a aceptar algunos criterios y reglas de uso, de modo tal que
ciertos desempefios pueden objetivarse correctamente y otros excluirse como ejemplos de una
actividad dada. De lo contrario, terminariamos por carecer de medios —y ni hablar de justifi-
caciones— para bosquejar y referirnos, digamos, a las historias del pensamiento ético o politi-
co como historias de actividades reconocibles. En realidad, lo que parece representar la prin-
cipal fuente de confusi6n es la verdad y no el absurdo de la afirmacién de que todas ellas
deben tener algunos conceptos caracteristicos. Puesto que si debe haber al menos alptin pare-
cido familiar que vincule todas las instancias de una actividad determinada y que sea necesa-
rio aprehender antes que nada a fin de reconocer la actividad misma, resulta imposible para
un observador considerar cualquiera de ellas o de sus instancias sin tener ciertas ideas precon-
cebidas sobre lo que espera encontrar.
La pertinencia de este dilema para la historia de las ideas —y en especial para la afirma-
cién de que el historiador debe concentrarse simplemente en el texto en si misma—consiste,
? Con respecto a la necesidad de concentrarse en lo que dice cada autor cldsico, se encontrard la reglaen K. Jaspers,
The Great Philosophers, vol. 1, Londres, Harcourt, Brace:and World, 1962, prologo [traduccion castellana: Los gran-
des filésofos, Madrid, Tecnos, 1993-1998, tres voldmenes}; y Leonard Nelson, “What isthe history of philosophy?”,
en Ratio, 4, 1962, pp. 32-33. En cuanto aeste supuesto-en la practica, véanse por ejemplo N. R. Murphy, The Inter-
pretation of Plato's Republic, Oxford, Clarendon Press, 1951, p. v, sobre “lo que dijo Platén”; Alan Ryan, “Locke
and the dictatorship of the bourgeoisie”, en Political Studies, 13, 1965, p. 219, sobre “lo que dijo Locke’; Leo
Strauss, On Tyranny, Nueva York, Political Science Classics, 1948, p. 7, sobre Jenofonte y “lo que él mismo dice”.
10 Con respecto a los “conceptos fundamentales”, véase por ejemplo Charles R. N. McCoy, The Structure of Poli-
tical Thought, Nueva York, McGraw-Hill, 1963, p. 7. En cuanto a las “cuestiones permanentes”, véase por ejem-
plo Leo Strauss y J. Cropsey (comps.), History of Political Philosophy, Chicago, Rand McNally, 1963, prefacio.
1 Bluhm, Theories of the Political System, cit., p. v.
12 Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics, Nueva York, Macmillan, 1966, p. 2 [traduccién castellana: His-
toria de la ética, Barcelona, Paidés, 1982, dos voltimenes). Sin embargo, las observaciones planteadas en sw intro-
duecién son extremadamente perceptivas y pertinentes.
'3 Sheldon S. Wolin, Politics and Vision, Boston, Little Brown, 1961, p. 27 [traduccidn castellana: Politica y pers-
pectiva: continuidad y cambio en el pensamiento politico occidental, Buenos Aires, Amorrortu, 1973). El capitulo
inicial presenta una perspicaz descripcidn del “yocabulario de la filosofia politica’, en especial en las pp. 11-17.
151
También podría gustarte
- Fluidos Permanentes y No PermanentesDocumento8 páginasFluidos Permanentes y No PermanentesOscar Skinfield GastelumAún no hay calificaciones
- Jesus Murio de ViejoDocumento87 páginasJesus Murio de Viejorojocananadiense100% (2)
- ¿Existe el método científico?: Historia y realidadDe Everand¿Existe el método científico?: Historia y realidadCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Student Response - Pivot InteractivesDocumento7 páginasStudent Response - Pivot InteractivesJavier ValbuenaAún no hay calificaciones
- Filosofia de La Historia - Manuel CruzDocumento95 páginasFilosofia de La Historia - Manuel CruzJaume Santos DiazdelRio0% (1)
- Raúl Serrano - Dialéctica Del Trabajo Creador Del Actor (Teatro Stanislavski)Documento65 páginasRaúl Serrano - Dialéctica Del Trabajo Creador Del Actor (Teatro Stanislavski)Patricio Joaquin Labarca Guzman100% (5)
- El hombre y la naturaleza en el RenacimientoDe EverandEl hombre y la naturaleza en el RenacimientoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (14)
- Cielo sangriento: Los impactos de meteoritos, de Chicxulub a CheliábinskDe EverandCielo sangriento: Los impactos de meteoritos, de Chicxulub a CheliábinskAún no hay calificaciones
- Merleau Ponty - Prologo A La Fenomenologia de La PercepcionDocumento26 páginasMerleau Ponty - Prologo A La Fenomenologia de La PercepcionFilosofia Ciencias Sociales100% (1)
- Vázquez García-Foucault y La IlustraciónDocumento12 páginasVázquez García-Foucault y La IlustraciónCarlos Villa Velázquez AldanaAún no hay calificaciones
- Herrera y Reissig - Nueva Antología de Sus PoemasDocumento100 páginasHerrera y Reissig - Nueva Antología de Sus PoemasDRA. VICTORIA PERCIANTEAún no hay calificaciones
- 1999b-Bitácora Arquitectura-01 Paul Gendrop y Alejandro VillalobosDocumento10 páginas1999b-Bitácora Arquitectura-01 Paul Gendrop y Alejandro VillalobosAlejandro Villalobos; PhD. (Arquitectura Prehispánica)Aún no hay calificaciones
- Dilthey Wilhelm - Introduccion A Las Ciencias Del Espiritu Libro 1Documento83 páginasDilthey Wilhelm - Introduccion A Las Ciencias Del Espiritu Libro 1bralkareAún no hay calificaciones
- Area Septentrional Andina Gaceta Arqueologica 1Documento12 páginasArea Septentrional Andina Gaceta Arqueologica 1Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Benjamin - Historia y Coleccionismo, Eduard FuchsDocumento25 páginasBenjamin - Historia y Coleccionismo, Eduard FuchsPan Cracio50% (2)
- Historia de La GuitarraDocumento12 páginasHistoria de La Guitarramariovasquezcastro100% (1)
- Apetitosas Galletas - Anne WilsonDocumento33 páginasApetitosas Galletas - Anne WilsonDijeja100% (3)
- Peter Burke - Qué Es La Historia CulturalDocumento86 páginasPeter Burke - Qué Es La Historia CulturalJhonaski Rivera100% (4)
- Markus, Gyorgy - Antropologia y MarxismoDocumento42 páginasMarkus, Gyorgy - Antropologia y MarxismoLucianoDawidiuk0% (1)
- Manuel Belgrano y Las Máximas de QuesnayDocumento43 páginasManuel Belgrano y Las Máximas de QuesnayFabián HarariAún no hay calificaciones
- 50 noPWDocumento52 páginas50 noPWsusanaflichmannAún no hay calificaciones
- Marxismo y Modernismo I, II y IIIDocumento54 páginasMarxismo y Modernismo I, II y IIINataliaQuiroga100% (3)
- Ginzburg Morelli Freud Sherlock HolmesDocumento25 páginasGinzburg Morelli Freud Sherlock HolmesCholobravoAún no hay calificaciones
- 01 - Taylor y Bodgan (1987)Documento17 páginas01 - Taylor y Bodgan (1987)enidbarragan765Aún no hay calificaciones
- Vietnam Ni Todas Las Bombas Del MundoDocumento192 páginasVietnam Ni Todas Las Bombas Del MundoOscar Dante Conejeros E.100% (2)
- Pocock Historia Intelectual Un Estado Del ArteDocumento30 páginasPocock Historia Intelectual Un Estado Del ArteVíctor M. Quiñones Arenas.Aún no hay calificaciones
- Lo Lúdico y Lo FantásticoDocumento16 páginasLo Lúdico y Lo FantásticoFede VialeAún no hay calificaciones
- Ricoeur S La Trad Desafio y Felicidad de La TraduccionDocumento10 páginasRicoeur S La Trad Desafio y Felicidad de La TraduccionGabriel ToremAún no hay calificaciones
- Sarlo Beatriz - Siete Ensayos Sobre BenjaminDocumento49 páginasSarlo Beatriz - Siete Ensayos Sobre BenjaminJavier Núñez Velázquez100% (1)
- Justificación y Crítica Al Poder DespóticoDocumento35 páginasJustificación y Crítica Al Poder Despóticothedistillers0% (1)
- Altamirano - Desarrollo y DesarrollistasDocumento20 páginasAltamirano - Desarrollo y DesarrollistasJuana De Los PalotesAún no hay calificaciones
- Atlas Fotografico de ANATOMIA Del Cuerpo Humano 3era EdicionDocumento147 páginasAtlas Fotografico de ANATOMIA Del Cuerpo Humano 3era EdicionPirata1551Aún no hay calificaciones
- Manejo Albergues - Cruz RojaDocumento45 páginasManejo Albergues - Cruz Rojajean8786Aún no hay calificaciones
- Martinez - Comportamiento Humano Metodos Investigacion PDFDocumento106 páginasMartinez - Comportamiento Humano Metodos Investigacion PDFPhillipAún no hay calificaciones
- Jacques Le Goff - Los Retornos en La Historiografia Francesa ActualDocumento10 páginasJacques Le Goff - Los Retornos en La Historiografia Francesa ActualM.Aún no hay calificaciones
- Antología de textos retóricos españoles del siglo XVIDe EverandAntología de textos retóricos españoles del siglo XVIAún no hay calificaciones
- Nuevos Principios De Lógica Y Epistemología: Nuevos Aspectos De La FilosofíaDe EverandNuevos Principios De Lógica Y Epistemología: Nuevos Aspectos De La FilosofíaAún no hay calificaciones
- De las bacterias al hombre: la evoluciónDe EverandDe las bacterias al hombre: la evoluciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Origen y triunfo de la décima: Revisión de un tópico de cuatro siglos y noticia de nuevas, primeras e inéditas décimasDe EverandOrigen y triunfo de la décima: Revisión de un tópico de cuatro siglos y noticia de nuevas, primeras e inéditas décimasAún no hay calificaciones
- Andrés Bello Científico: Escritos publicados (1823-1843)De EverandAndrés Bello Científico: Escritos publicados (1823-1843)Aún no hay calificaciones
- El antiguo régimen: Una mirada de dos mundos : España y AméricaDe EverandEl antiguo régimen: Una mirada de dos mundos : España y AméricaAún no hay calificaciones
- El desorden de Fleming y otros ensayos patobiográficosDe EverandEl desorden de Fleming y otros ensayos patobiográficosAún no hay calificaciones
- El sapiens asesino y el ocaso de los neandertalesDe EverandEl sapiens asesino y el ocaso de los neandertalesAún no hay calificaciones
- Filosofía al plato: Para leer en el Bondi o en la playaDe EverandFilosofía al plato: Para leer en el Bondi o en la playaAún no hay calificaciones
- El simposiarca: Memoria privada de la ilustración GriegaDe EverandEl simposiarca: Memoria privada de la ilustración GriegaAún no hay calificaciones
- El oxígeno: Historia íntima de una molécula corrienteDe EverandEl oxígeno: Historia íntima de una molécula corrienteCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Torsión miocárdica: Investigación anátomo-funcionalDe EverandTorsión miocárdica: Investigación anátomo-funcionalAún no hay calificaciones
- Astros, humores y cometas: Las obras de Juan Jerónimo Navarro, Joan de Figueroa y Francisco Ruiz Lozano (Lima, 1645-1665)De EverandAstros, humores y cometas: Las obras de Juan Jerónimo Navarro, Joan de Figueroa y Francisco Ruiz Lozano (Lima, 1645-1665)Aún no hay calificaciones
- El Higgs, el universo líquido y el Gran Colisionador de HadronesDe EverandEl Higgs, el universo líquido y el Gran Colisionador de HadronesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Las raíces anarquistas de la geografía. Hacia la emancipación espacialDe EverandLas raíces anarquistas de la geografía. Hacia la emancipación espacialAún no hay calificaciones
- Compuertas Lógicas 74XXDocumento4 páginasCompuertas Lógicas 74XXJoan MartínezAún no hay calificaciones
- 1 Potenciación Radicación EcuacionesDocumento2 páginas1 Potenciación Radicación EcuacionesErika Carreño RodriguezAún no hay calificaciones
- El Currículo de La Educación BásicaDocumento1 páginaEl Currículo de La Educación BásicaEdith GarciaAún no hay calificaciones
- Cuestionario 1 de GeografíaDocumento2 páginasCuestionario 1 de GeografíaLilDrek 03Aún no hay calificaciones
- 11 OLIMPIADA CIENTÍFICA - ContenidosDocumento4 páginas11 OLIMPIADA CIENTÍFICA - ContenidosdavidAún no hay calificaciones
- Anexo 2 Elementos para La Intervencion EspecializadaDocumento7 páginasAnexo 2 Elementos para La Intervencion EspecializadaEstephani GironAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Ritmo Circadiano de Sueño-VigiliaDocumento87 páginasTrastornos Del Ritmo Circadiano de Sueño-VigiliaTomas CastroAún no hay calificaciones
- Infiltración de Agua en El SueloDocumento15 páginasInfiltración de Agua en El SueloMirlov HCAún no hay calificaciones
- Etica Segunda EntregaDocumento6 páginasEtica Segunda EntregaanonimoAún no hay calificaciones
- Metodologia Tarea 5Documento14 páginasMetodologia Tarea 5Audry N. PirónAún no hay calificaciones
- Grupo 12 - V. MoyanoDocumento150 páginasGrupo 12 - V. MoyanoMATIAS NICOLAS PEREZ ALVAREZAún no hay calificaciones
- Taller de Expresion Profesional Cap 6 yDocumento16 páginasTaller de Expresion Profesional Cap 6 yAdriana GuerreroAún no hay calificaciones
- Matriz de Estandar Por Competencias Área de Ciencias SocialesDocumento14 páginasMatriz de Estandar Por Competencias Área de Ciencias SocialesAstrid Carolina Falla BarbozaAún no hay calificaciones
- "Año de La Unidad, La Paz y El Desarrollo": ¿Qué Hacer Frente A Las Lluvias Intensas?Documento8 páginas"Año de La Unidad, La Paz y El Desarrollo": ¿Qué Hacer Frente A Las Lluvias Intensas?lizbethAún no hay calificaciones
- T2 Propiedades Intensivas o Extensivas de Los MaterialesDocumento5 páginasT2 Propiedades Intensivas o Extensivas de Los MaterialesGabriela Gabetta50% (2)
- Secuencia Didactica - Tecnologia 1 - Con PortadaDocumento46 páginasSecuencia Didactica - Tecnologia 1 - Con PortadaavatarcidAún no hay calificaciones
- Cantidades Bocatoma ToribioDocumento67 páginasCantidades Bocatoma ToribioANIBAL MONTOYAAún no hay calificaciones
- Estados LimitesDocumento2 páginasEstados LimitesIngenieria CivilAún no hay calificaciones
- 4 Drives Base para Entregar (Las 4 Fuerzas Del Resultado)Documento69 páginas4 Drives Base para Entregar (Las 4 Fuerzas Del Resultado)Amy CanulAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento30 páginasUntitledpatricia vallejosAún no hay calificaciones
- L6IE311 Moises Diaz 20212000982Documento22 páginasL6IE311 Moises Diaz 20212000982moises sAún no hay calificaciones
- Tarea 4 de Ciencias Naturales DennyDocumento3 páginasTarea 4 de Ciencias Naturales DennyYOSELIN94Aún no hay calificaciones
- Protocolo para El Trabajo de Investigación - 2021Documento27 páginasProtocolo para El Trabajo de Investigación - 2021Evelyn camarenoAún no hay calificaciones
- 2019 - Juntas y RLSDocumento165 páginas2019 - Juntas y RLSPaulAún no hay calificaciones
- Compilado FloriculturaDocumento34 páginasCompilado FloriculturaLuis OrtizAún no hay calificaciones
- A007e 4 2022Documento3 páginasA007e 4 2022Ronaldo GarciaAún no hay calificaciones
- PRACTICA N°2 Vino BlancoDocumento47 páginasPRACTICA N°2 Vino BlancoPaty LuceritoAún no hay calificaciones
- Tema 27 Conceptos VirtudDocumento3 páginasTema 27 Conceptos VirtudAlberto Salmeron Lizaldi100% (1)