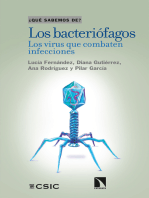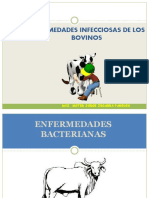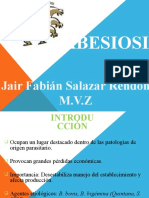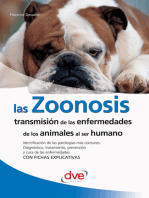Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Babesiosis - Bovina Pruebas Serologicas PDF
Babesiosis - Bovina Pruebas Serologicas PDF
Cargado por
kamikaze3001Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Babesiosis - Bovina Pruebas Serologicas PDF
Babesiosis - Bovina Pruebas Serologicas PDF
Cargado por
kamikaze3001Copyright:
Formatos disponibles
CAPÍTULO 2.3.8.
BABESIOSIS BOVINA
RESUMEN
La babesiosis es una enfermedad del ganado bovino transmitida por garrapatas y causada por los
parásitos protozoarios Babesia bovis, B. bigemina, B. divergens y otras especies. Boophilus spp.,
vectores principales de B. bovis y B. bigemina, se encuentran ampliamente distribuidos en paises
tropicales y subtropicales. El vector más importante de B. divergens es Ixodes ricinus. Otros
vectores importantes incluyen Haemaphysalis y Rhipicephalus spp.
Identificación del agente: Es posible la demostración de los parásitos en los animales muertos
mediante el examen microscópico de frotis de sangre, cerebro, riñón, hígado y bazo, con tal de que
la descomposición no esté avanzada. Los frotis se fijan con metanol, se tiñen con Giemsa al 10%
durante 20-30 minutos, y se examinan a 800-1000X con aceite de inmersión. En el caso de
animales vivos, se deben preparar frotis finos o gruesos de sangre capilar obtenidos, por ejemplo,
a partir del extremo de la cola. Se encuentran disponibles pruebas sensibles de la reacción en
cadena de la polimerasa que pueden detectar y diferenciar especies de Babesia en el ganado
bovino.
Pruebas serológicas: El método de inmunofluorescencia indirecta (IFI) es la prueba más
ampliamente utilizada para la deteccción de anticuerpos frente a B. bovis y B. divergens, aunque
los enzimoinmunoensayos están ganando en popularidad. La prueba IFI ha sido utilizada para la
deteccción de anticuerpos frente a B. bigemina, pero las reacciones serológicas cruzadas hacen
difícil el diagnóstico de la especie.
Requisitos para las vacunas y los materiales de diagnóstico: En varios países se preparan
vacunas con cepas vivas o atenuadas de B. bovis, B. bigemina o B. divergens se producen en
varios países a partir de la sangre de animales donantes infectados. Las vacunas se presentan en
forma congelada o refrigerada. Se recomienda generalmente la producción de la vacuna
congelada ya que permite un exhaustivo control de post-producción de cada lote. El riesgo de
contaminación de esta vacuna derivada de sangre hace que sea esencial un minucioso control de
calidad, aunque puede ser prohibitivamente caro.
Las vacunas vivas de Babesia no son completamente seguras. Una recomendación práctica es
limitar su uso a terneros, donde la inmunidad inespecífica minimizará el riesgo de reacciones frente
a la vacuna. Cuando van a vacunarse animales viejos, el riesgo de reacción justifica el seguimiento
riguroso y el tratamiento con un babesicida, si surgen reacciones.
La inmunidad protectora se desarrolla en 3-4 semanas y dura varios años después de una sola
vacunación.
A. INTRODUCCIÓN
La babesiosis bovina está causada por parásitos protozoarios del género Babesia, orden Piroplasmida, phylum
Apicomplexa. De las especies que afectan al ganado bovino, dos -Babesia bovis y B. bigemina- se encuentran
ampliamente distribuidas y son muy importantes en Africa, Asia, Australia y América Central y del Sur. Babesia
divergens es importante económicamente en algunas partes de Europa.
El vector de Babesia son garrapatas (18). Boophilus microplus es el vector principal de B. bigemina y B. bovis, y
se encuentra ampliamente distribuido en los trópicos y subtrópicos. El vector de B. divergens es Ixodes ricinus.
Otros vectores importantes incluyen Haemaphysalis, Rhipicephalus y Boophilus spp. Babesia bigemina presenta
la distribución más amplia de todas.
548 Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
Generalmente, B. bovis es más patógeno que B. bigemina y B. divergens. Las infecciones se caracterizan por
fiebre alta, ataxia, anorexia, shock circulatorio generaly, a veces también síntomas nerviosos como resultado del
secuestro de eritrocitos infectados en los capilares cerebrales. En casos agudos, la máxima parasitemia
(porcentaje de eritrocitos infectados) en sangre circulante es menor del 1%. Esto contrasta con las infecciones
por B. bigemina, donde la parasitemia a menudo excede del 10% y puede llegar a un 30%. En las infecciones por
B. bigemina, los síntomas más inportantes incluyen fiebre, hemoglobinuria y anemia. En las infecciones por
B. bigemina no tiene lugar el secuestro intravascular de eritrocitos infectados. La parasitemia y aspecto el clínico
de las infecciones por B. divergens son algo parecidas a las infecciones por B. bigemina (20).
Los animales infectados desarrollan una inmunidad de por vida frente a la reinfección con las mismas especies.
También existe evidencia de un grado de protección cruzada en animales inmunes a B. bigemina frente a
posteriores infecciones por B. bovis. Los terneros raramente muestran signos clínicos de enfermedad
después de la infección, independientemente de la especie de Babesia implicada o el estado inmune de las
madres (8, 10, 11).
B. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
1. Identificación del agente
El método tradicional de identificación del agente en animales infectados es mediante el examen microscópico de
frotis finos y gruesos de sangre teñidos, por ejemplo, con Giemsa. La sensibiliad de esta técnica es tal que puede
detectar parasitemias tan bajas como un parásito por 107 glóbulos rojos (RBCs) (6). La diferenciación de
especies es buena en frotis finos pero pobre en los frotis gruesos, más sensibles. Esta técnica es adecuada,
normalmente, para la detección de infecciones agudas, pero no para la detección de portadores donde las
parasitemias son en su mayoría muy bajas. La identificación y diferenciación del parásito puede mejorarse
empleando un colorante fluorescente, como el naranja de acridina, en lugar del Giemsa (19). Se ha desarrollado
un método BBC (Cuantitative Buffy Coat ®) empleando naranja de acridina para teñir parásitos en los vasos
capilares para demostrar Plasmodium en sangre humana y potencialmente podría detectar también parasitemias
bajas por Babesia, aunque la diferenciación es probable que resulte deficiente (6).
Las muestras de animales vivos deberían recogerse preferiblemente de capilares, como los de la punta de la
oreja o el extremo de la cola, ya que B. bovis es más común en la sangre capilar. Los parásitos Babesia
bigemina y B. divergens se encuentran distribuidos uniformemente a lo largo del tejido vascular. Si no es posible
preparar frotis frescos a partir de sangre capilar, se debería recoger sangre estéril de la yugular en presencia de
un anticoagulante con ácido eitilen diamino tetra-acético (EDTA) (por ejemplo 1 mg/ml). La heparina puede
afectar a las características de color de la tinción y no está recomendada. La muestra debe mantenerse fría,
preferiblemente a 5°C, hasta que se transporte al laboratorio, de nuevo preferiblemente en pocas horas desde su
recogida. Los frotis de sangre se secan al aire, se fijan en metanol absoluto durante 1 minuto, y se tiñen con el
colorante Giemsa al 10% durante 20-30 minutos. Es preferible teñir los frotis de sangre tan pronto como sea
posible después de su preparación para asegurar una definición adecuada del colorante. Los frotis gruesos se
preparan depositando una gota pequeña (aproximadamente 50 µl) de sangre sobre un porta limpio.
Entonces esta gota se seca al aire, se fija por calor a 80° durante 5 minutos, y se tiñe con Giemsa al 10%
durante 15-20 minutos. Los frotis de sangre sin teñir no deben guardarse en soluciones con formol ya que puede
afectar a la calidad de la tinción.
Las muestras de animales muertos deben consistir en frotis finos de sangre, así como de (en orden preferente)
cortex cerebral, riñón, hígado, bazo y médula ósea. Los frotis de órganos se preparan presionando un porta
limpio sobre la superficie de un corte fresco del órgano o aplastando una pequeña muestra del tejido entre dos
portas limpios colocados longitudinalmente para dejar una película de tejido sobre cada superficie. Entonces, el
frotis se seca al aire (en climas húmedos ayudado mediante calentamiento suave), se fija durante 5 minutos en
metanol absoluto, y se tiñe durante 20-30 minutos en Giemsa al 10%. Este método resulta especialmente
adecuado para el diagnóstico de infecciones por B. bovis, pero es poco fiable si las muestras se recogen 24 o
más horas después de que se haya producido la muerte. Sin embargo, los parásitos a menudo pueden ser
detectados en sangre recogida de las venas de los miembros bajos uno o más días después de la muerte.
Todos los frotis teñidos se observan con aceite de inmersión utilizando (como mínimo) lentes ocular de 8X y
objetivo de 60X. B. bovis es un parásito pequeño, localizado normalmente en posición central en el eritrocito.
Mide aproximadamente 1-1.5 µm de largo y 0.5-1.0 µm de ancho y, habitualmente, se encuentra en parejas que
forman un ángulo obtuso entre ellas. Babesia divergens es también un parásito pequeño y es morfológicamente
muy parecido a B. bovis. Sin embargo, las parejas que forman ángulos obtusos están localizadas normalmente
en el borde del eritrocito. Babesia bigemina tiene forma típica de pera, aunque se encuentran muchas formas
variadas y sencillas. Tiene 3-3.5 µm de largo y 1-1.5 µm de ancho, y las formas apareadas a menudo tienen en
cada parásito dos puntos separados teñidos de rojo (B. bovis y B. divergens siempre tienen sólamente uno). En
casos agudos, la parasitemia por B. bovis raramente alcanza el 1%, pero con B. bigemina y B. divergens la
Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004 549
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
norma son parasitemias mucho más elevadas. Los frotis gruesos de sangre son especialmente útiles para el
diagnóstico de infecciones por B. bovis de bajo nivel, como son los frotis de órganos (1).
Se han utilizado sondas para detectar ADN de algunas especies de Babesia, pero generalmente no son más
sensibles que la microscopía directa y la aplicación en diagnósticos de rutina es limitada (19). Los ensayos de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) han demostrado ser muy sensibles, particularmente en la detección
de B. bovis y B. bigemina en ganado portador (7, 11, 17, 35). Se han descrito niveles de detección tan bajos
como tres eritrocitos parasitados en 20µl de células concentradas (36). Se han descrito varias técnicas de PCR
que pueden detectar y diferenciar especies de Babesia en infecciones de portador (7, 35). Sin embargo, los
ensayos de PCR no se prestan bien para pruebas a gran escala y son poco prometedores para sustituir a las
pruebas serológicas como método de elección para estudios epidemiológicos. Los ensayos de PCR son útiles
como pruebas confirmativas y en algunos casos como pruebas reguladoras.
Se han utilizado métodos de cultivo in-vitro para demostrar la presencia de infecciones portadoras de Babesia
spp. (22), y B. bovis también ha sido multiplicada en cultivo. La parasitemia mínima detectable mediante este
método dependerá, en gran medida, de las infraestructuras disponibles y las habilidades del usuario (6), pero
puede ser tan baja como 10–10 (19), haciendo de éste un método muy sensible para la demostración de la
infección. Un beneficio añadido es que es 100% específico.
La confirmación de la infección en un animal sospechoso de ser portador también puede realizarse
transfundiendo intravenosamente aproximadamente 500 ml de sangre de yugular en un becerro
esplenectomizado libre de Babesia, y monitorizando al ternero para la presencia de infección. Este método es
incómodo y caro, y obviamente no adecuado para el uso diagnóstico rutinario. Sin embargo, los gerbos de
Mongolia (Meriones unguiculatus) se pueden utilizar para demostrar la presencia de B. divergens.
2. Pruebas serológicas
La prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) es utilizada ampliamente para detectar anticuerpos frente a
Babesia spp., aunque el ensayo tiene una especificidad baja en B. bigemina. En la prueba IFI para B. bigemina
las reacciones cruzadas con anticuerpos frente a B. bovis son un problema particular en areas donde coexisten
los dos parásitos. La prueba IFI tienen las desventajas del manejo de pocas muestras y la subjetividad. Se ha
desarrollado una prueba de enzimoinmunoensayo (ELISA), validada internacionalmente para el diagnóstico de
infección por B. bovis (13, 29, 38), pero, a pesar de los esfuerzos de varios investigadores en diferentes
laboratorios, no existe un ELISA parecido validado para B. bigemina. Los ELISAs para anticuerpos frente a
B. bigemina tienen una especificidad baja. En un estudio (16), un antisuero frente a B. bigemina pareció
reaccionar específicamente con fibrinógeno. Sin embargo, un ELISA desarrollado y validado recientemente en
Australia (30) resulta esperanzador. En ausencia de otra prueba factible para B. bigemina, se ha incluido aquí el
procedimiento para dicha prueba. También se han desarrollado ELISAs para B. divergens (9) utilizando antígeno
derivado de cultivo, de gerbos (Meriones) o de ganado vacuno, pero no parece existir uno que haya sido validado
internacionalmente.
a) Enzimoinmunoensayo para Babesia bovis
La preparación del antígeno está basada en una técnica descrita por Waltisbuhl et al. (38). A partir de un
ternero esplenectomizado se recoge la sangre infectada (normalmente 5-10% de parasitemia) en presencia
de EDTA. La sangre se lava tres veces en cinco volúmenes de tampón fosfato salino (PBS), y las células
infectadas se concentran mediante lisis diferencial de las células no infectadas en solución salina
hipotónica. Las células infectadas son más resistentes a la lisis en solucionas salinas hipotónicas que las
células no infectadas. Se preparan series de soluciones salinas hipotónicas, oscilando entre el 0,35% hasta
0,50% de NaCl, con incrementos del 0,025%. Para encontrar la mejor concentración, se añaden cinco
volúmenes de cada solución salina a un volumen de RBC concentrados, que se mezclan suavemente y se
dejan reposar durante 5 minutos.
Las mezclas se centrifugan y los sobrenadantes se aspiran. Se añade un volumen igual de plasma
(conservado a partir de la sangre original) a cada tubo con los RBC concentrados, y los contenidos de los
tubos se mezclan. Se preparan frotis finos de sangre a partir de las mezclas de células sanguíneas
resuspendidas, se fijan en metanol, y se tiñen con Giemsa. Estos frotis se examinan al microscopio para
determinar que solución salina lisa la mayoría de los RBC no infectados pero deja intactos a los RBC
infectados. Debería ser posible conseguir una infección >95% en los RBC intactos restantes. La mayor
parte de los RBC concentrados se lisa diferencialmente con la solución salina óptima y se centrifugan. El
sedimento (>95% de RBC infectados) se lisa en agua destilada a 4°C, y los parásitos se precipitan a
12,000 g durante 30 minutos. El precipitado se lava tres veces en PBS mediante resuspensión y
centrifugación a 4°C. Se resuspende entonces en uno a dos volúmenes de PBS a 4°C, y se sonica en
volúmenes adecuados utilizando una potencia media durante 60-90 segundos. El material sonicado se
ultracentrifuga, (105.000 g durante 60 minutos a 4°C) y se conserva el sobrenadante. El sobrenadante se
550 Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
mezcla con un volumen igual de glicerol y se conserva en alicuotas de 2-5 ml a –70°C. Es aceptable la
conservación a corto plazo a –20°C para la alicuota de trabajo.
• Procedimiento de la prueba
i) Se añaden 100 µl del antígeno, diluido 1/400 a 1/600 en tampón carbonato 0,1M, pH 9,6, a cada
pocillo de una placa de microtitulación de poliestireno con 96 pocillos. La placa se cubre y se incuba
durante la noche a 4°C.
ii) Se elimina el antígeno y los pocillos se bloquean durante 2 horas a temperatura ambiente mediante la
adición de 200 µl de una solución de caseinato sódico al 2% en tampón carbonato.
iii) Después de bloquear, los pocillos se lavan brevemente con PBS que contiene 0,1% de Tween 20
(PBST) y se añaden 100 µl de suero bovino diluido 1/100 en PBST que contiene 5% de suero normal
de caballo o 5% de leche desnatada en polvo, y las placas se incuban durante 2 horas a temperatura
ambiente.
iv) La fase de lavado consiste en un lavado suave con PBST, seguido de tres lavados de 5 minutos con el
mismo tampón (durante los cuales la placa se agita vigorosamente), y finalmente las placas se
someten a un lavado suave.
v) A continuación, se añaden 100 µl de IgG anti-bovina marcada con peroxidasa y diluida
adecuademente en PBST con suero de caballo o leche desnatada y las placas se agitan durante otros
30 minutos a temperatura ambiente. (NB: algunos lotes de leche desnatada en polvo pueden contener
inmunoglobulinas que pueden interferir con las IgG anti-bovinas conjugadas).
vi) Los pocillos se lavan como se describió anteriormente en la fase iv, y se añaden 100 µl de substrato
de peroxidasa (ABTS [2, 2’- Azino-bis-(ácido 3-ethylbenzothiazolin-6-sulfónico)]) a cada pocillo. La
reacción del substrato se deja continuar hasta que la absorbancia de un control positivo fuerte incluido
en cada placa se acerca a 1. En este punto se lee la absorbancia a 414 nm en un lector de placas de
microtitulación.
Para controlar la variación entre placas, se incluyen en cada placa sueros conocidos positivos y negativos
(38). Los sueros problema se bareman en relación al control positivo. Los resultados del ELISA se expresan
como un porcentaje de dicho control positivo (porcentaje de positividad). Los valores umbral positivo y
negativo deben determinarse en cada laboratorio probando tantos sueros positivos y negativos como sea
posible.
Cada lote de antígeno y conjugado deben ser valorados empleando un sistema de doble entrada o método
del tablero de ajedrez. El enzima más adecuado para el conjugado es la peroxidasa de rábano picante. El
ABTS o la tetrametil benzidina (TMB) son substratos adecuados. Con esta prueba, es posible detectar
anticuerpos hasta cuatro años después de una infección simple. Deberían producirse de un 95-100% de
reacciones positivas con animales inmunes a B. bovis, 1.2% de reacciones falsos positivos con suero
negativo y <2% de reacciones falsos positivos con animales inmunes a B. bigemina.
b) Enzimoinmunoensayo para Babesia bigemina
Este ELISA está basado en un antígeno de 58 kDa identificado por varios grupos en aislamientos de
B. bigemina en Australia, América Central y Texas, Estados Unidos de América, Egipto y Kenia (30). Se ha
utilizado un anticuerpo monoclonal (Mab) (D6) (Tick Fever Research Centre, Qld, Australia) dirigido contra
este antígeno para desarrollar un ELISA de inhibición competitiva (30). El antígeno utilizado en el ELISA es
un péptido de 26 kDa (Tick Fever Research Centre, Qld, Australia), codificado por un fragmento de 360 bp
del gen p58, expresado en E. coli y purificado mediante columnas de afinidad. Este antígeno también puede
ser empleado en un formato de ELISA indirecto, aunque se debe esperar alguna reacción cruzada de
anticuerpos frente a B. bovis.
• Procedimiento de la prueba
i) El antígeno recombinante de 26 kDa se diluye hasta una concentración de 2 µg/ml en tampón
carbonato 0,1 M, pH 9.6, y se añaden 100 µl en cada pocillo de una placa de microtitulación de
96 pocillos. Las placas se incuben durante la noche a 4°C.
ii) Se retira el exceso de antígeno y los pocillos se bloquean durante 1 hora a temperatura ambiente
mediante la adición a cada pocillo de 200 µl de una disolución del 2% de caseinato sódico en tampón
carbonato.
Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004 551
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
iii) Después de un lavado suave (3 x 200 µl) con PBS que contiene 0,1% de Tween 20 (PBST), se
añaden 100 µl de suero sin diluir y las placas se incuban durante 30 minutos a temperatura ambiente
con agitación suave.
iv) Las placas se lavan entonces con PBST (5 x 200 µl, 5 minutos de incubación con agitación), y se
añaden a cada pocillo 100µl de Mab D6 marcado con peroxidasa diluido a una concentración de 0,03
µg/ml en PBST conteniendo un 2% de leche desnatada en polvo. Las placas se incuban a temperatura
ambiente durante 30 minutos con agitación suave.
v) Las placas se lavan de nuevo, se añaden 100µl de substrato de peroxidasa TMB a cada pocillo, y se
incuban en la oscuridad hasta que la absorbancia de los pocillos control conjugados (sin suero) se
aproxima a 1. En este momento la reacción se para mediante la adición de 50 µl de ácido sulfúrico y
se lee la absorbancia a 450 nm. Se deben incluir en cada placa de ensayo sueros control positivos y
negativos.
Se calcula el porcentaje de inhibición (PI) para el suero problema relativo al control conjugado (PI = 100-
[100 x absorbancia problema/absorbancia del control conjugado]). Los valores umbral positivo y negativo
deben determinarse en cada laboratorio probando tantos sueros positivos y negativos como sea posible.
La especificidad del ELISA ha sido estimada en un 97% y la sensibilidad para la detección de anticuerpos
en terneros infectados experimentalmente es del 95,7% (30).
c) Prueba de inmunofluorescencia indirecta
• Preparación del antígeno
Los portas con antígeno se preparan a partir de sangre de yugular, de manera ideal cuando la parasitemia
se encuentra entre un 2% y 5%.
La sangre se recoge en presencia de un anticoagulante adecuado (citrato sódico o EDTA), y después se
lava al menos tres veces en cinco a diez volúmenes de PBS para eliminar las proteínas contaminantes del
plasma, y, en particular, las inmunoglobulinas del hospedador. Después de lavar, los RBC infectados se
resuspenden en dos volúmenes de PBS con 1% de seroalbúmina bovina (BSA). La BSA se emplea para
adherir los RBCs al porta. Preferentemente, se preparan frotis monocapa depositando una gota de sangre
sobre un porta limpio, el cual se centrifuga en una citocentrífuga. El sistema proporciona frotis muy
uniformes. Alternativamente, se pueden preparar frotis finos mediante la técnica convencional (arrastrando
una gota de sangre con el extremo de otro cubreobjetos). Los frotis se secan al aire y se fijan en un horno
de aire caliente a 80°C. Los frotis de sangre fijados se tapan (por ejemplo con papel de aluminio o cinta
adhesiva de papel de estraza) para permanecer herméticos, y se guardan a –70°C hasta que se necesiten
(máximo 5 años).
• Procedimiento de la prueba
Los sueros control y problema se diluyen 1/30 en PBS. Los sueros se pueden utilizar con o sin inactivación
del complemento por calor durante 30 minutos a 56°C. Los portas se marcan con 8-10 divisiones con un
lápiz graso para crear divisiones hidrofóbicas. Utilizando una pipeta de precisión se añaden 5-10 µl de cada
dilución de suero en cada cuadrado de prueba. Las preparaciones se incuban a 37°C durante 30 minutos
en una cámara húmeda. En cada porta de prueba se emplean como controles diluciones de sueros
positivos y negativos débiles.
Después de la incubación, los portas se lavan cuidadosamente una vez con PBS, dos veces más durante
10 minutos con PBS, y después otra con agua. Entonces se añade en cada cuadrado de prueba una
dilución adecuada de un anticuerpo antibovino marcado con isotiocianato de fluoresceína (disponible
comercialmente). Cada nuevo lote de conjugado debe ser titulado previamente, y el rango de trabajo
normalmente se encuentra entre 1/400 y 1/200. Generalmente, para este propósito, son más adecuados los
anticuerpos conjugados de conejo y pollo que los anticuerpos de cabra. Los portas con el conjugado se
incuban de nuevo a temperatura ambiente durante 30 minutos, y se lavan como antes. Los portas húmedos
se montan con cubreobjetos con glicerol y PBS 1:1, y se examinan mediante microscopía de fluorescencia.
Un operario competente puede examinar aproximadamente 150 muestras por día.
d) Otras pruebas
En años recientes se han descrito otras pruebas serológicas, que incluyen un ELISA de punto, un ELISA en
porta (25), y pruebas de aglutinación de latex y en tarjeta (3, 26). Estas pruebas presentan niveles
aceptables de sensibilidad y especificidad en B. bovis y, en el caso del ELISA de punto, también para B.
bigemina. Sin embargo, ninguna de estas pruebas parece haber sido adoptada para uso diagnóstico en
otros laboratorios más que en aquellos en los que tuvieron lugar su desarrollo original y validación. Por
tanto se desconoce la adaptabilidad de estas pruebas para laboratorios de diagnóstico rutinario.
552 Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
C. REQUISITOS PARA LAS VACUNAS Y LOS MATERIALES DE DIAGNÓSTICO
El ganado vacuno desarrolla una inmunidad larga y duradera después de una infección con B. bovis,
B. divergens o B. bigemina. Esta característica ha sido explotada en algunos paises para inmunizar ganado
ferente a la babesiosis (8, 14, 27, 34). La mayoría de estas vacunas vivas contienen cepas especialmente
seleccionadas de Babesia, principalmente B. bovis y B. bigemina, y son producidas como un servicio para las
industrias de ganadería en instalaciones de producción costeadas por el gobierno, concretamente en Australia,
Argentina, Sudáfrica, Israel y Uruguay. En Irlanda se ha empleado con éxito una vacuna experimental de B.
divergens preparada a partir de sangre de Meriones (gerbos) infectados (21).
En Austria se prepara una vacuna muerta de B. divergens a partir de la sangre de terneros infectados, aunque
existe poca información disponible sobre el nivel y duración de la inmunidad conferida. También se han
desarrollado vacunas experimentales que contienen antígenos sintetizados in vitro (2, 32), aunque el nivel y
duración de la protección frente a un estímulo heterólogo es poco claro. Se han caracterizado proteínas del
parásito y ha habido algún progreso en el desarrollo de vacunas de subunidades (11, 33). No existe una vacuna
de subunidades efectiva disponible comercialmente.
Las instrucciones para la producción de vacunas veterinarias se dan en el Capítulo I. 1. 7. Principios de
producción de vacunas veterinarias. Las directrices que se ofrecen aquí y en el Capítulo I. 1. 7 pretenden ser de
naturaleza general y pueden ser completadas mediante requisitos nacionales o regionales.
Esta sección tratará la producción de vacunas vivas de babesiosis, principalmente aquellas frente a infecciones
en ganado vacuno por B. bovis y B. bigemina. La producción conlleva la infección de terneros con cepas
seleccionadas, y el uso de la sangre como vacuna (8, 12, 14). Los terneros utilizados para la infección con estas
cepas deben encontrarse libres de agentes infecciosos que puedan ser transmitidos por productos derivados de
su sangre. En el caso de B. divergens, la sangre de los gerbos infectados (Meriones unguiculatus) puede ser
empleada en lugar de la sangre bovina. También se han utilizado métodos de cultivo in-vitro para producir
parásitos para vacuna (24, 27). Sin embargo, el relativamente alto coste de producción a partir de cultivo y la
evidencia de una posible deriva antigénica durante su mantenimiento en cultivo a largo plazo, hacen
impracticable en la actualidad el cultivo en masa de Babesia en la mayoría de los laboratorios.
Las vacunas de Babesia bovis y B. bigemina pueden prepararse en forma congelada o refrigerada dependiendo
de la demanda, los sistemas de transporte y la disponibilidad de suministro de nitrógeno líquido o hielo seco. Es
preferible la preparación de vacuna congelada (12, 14, 27, 34), ya que permite un control riguroso de post-
producción de cada lote. Sin embargo, es más costosa de producir y más difícil de transportar que la vacuna
refrigerada. EL riesgo potencial de contaminación de esta vacuna derivada de sangre convierte en esencial el
control de post-producción, pero puede situar la producción más allá de los recursos financieros de algunos
países en regiones endémicas (14). Es poco probable que una instalación de producción que suministre a un
mercado anual menor de 50.000 dosis funcione sin respaldo financiero.
1. Control del inóculo
a) Características del inóculo
• Cepas disponibles internacionalmente
Se han utilizado eficientemente cepas australianas atenuadas de B. bovis y B. bigemina para inmunizar
ganado vacuno en Africa, América del Sur y Sureste de Asia (12, 14). Están disponibles cepas transmisibles
y no transmisibles mediante garrapatas. También se ha desarrollado una cepa de B. divergens con una
virulencia reducida en Meriones (39).
• Aislamiento y purificación de cepas locales.
Las cepas de B. bovis, B. divergens y B. bigemina que se encuentran libres de contaminantes, tales como
Anaplasma, Eperythrozoon, Theileria, Trypanosoma y varios agentes bacterianos y virales, son más
fácilmente aislables alimentando garrapatas infectadas en ganado vacuno esplenectomizado. Los vectores
y modos de transmisión de las especies difieren, y estas características pueden ser utilizadas para
diferenciar las especies (18).
Babesia spp. también puede ser aislada a partir de ganado vacuno infectado mediante subinoculación de
sangre en terneros esplenectomizados susceptibles. Una desventaja importante de este método es la
dificultad de separar Babesia spp. de contaminantes tales como Anaplasma y Eperythrozoon. El aislamiento
de B. divergens es un procedimiento relativamente simple debido a la susceptibilidad de Meriones (21). Se
puede realizar el mantenimiento de las cepas aisladas in vitro (23) para eliminar la mayoría de los
contaminantes, pero no para distinguir Babesia spp. Se puede emplear la quimioterapia selectiva para
Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004 553
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
obtener B. bovis puro a partir de una infección mixta por Babesia, mientras que el tránsito rápido en
terneros susceptibles permitirá el aislamiento de B. bigemina (1).
• Atenuación de las cepas
Se han comunicado varias formas de atenuar Babesia spp. El método más seguro de reducir la virulencia
de B. bovis conlleva el tránsito rápido de la cepa a través de terneros esplenectomizados susceptibles. La
atenuación no está garantizada, pero normalmente aparece después de 8 a 20 pases en ternero (8).
La virulencia de B. bigemina disminuye durante la permanencia prolongada del parásito en animales con
infección latente. Esta característica ha sido empleada para obtener cepas avirulentas mediante infección
de terneros, esplenectomizándolos después de 3 meses y utilizando los parásitos resultantes para repetir el
proceso (8).
Atenuación de B. divergens para Meriones seguida de mantenimiento in vitro a largo plazo (39).
Se ha intentado la atenuación de Babesia spp. con irradiación, aunque los resultados han sido variables. De
manera similar, se ha utilizado experimentalmente la conservación in vitro en medios modificados.
Las cepas avirulentas deben guardarse como muestras vivas para pruebas de seguridad y uso futuro como
inóculo para la producción de vacuna.
b) Preparación y almacenamiento del inóculo original
Las cepas avirulentas son fácilmente almacenables como sangre infectada congelada en nitrógeno líquido o
hielo seco. El dimetil sulfóxido (DMSO) (28) y la polivinilpirrolidona PM 40.000 (37) son los crioprotectores
recomendados, ya que permiten la administración intravenosa después de congelar el inóculo original. Un
informe detallado sobre la técnica de congelación empleando DMSO se comunica en otra parte (28).
Brevemente, implica lo siguiente:
La sangre infectada se recoge y se enfría a 4°C. Se añade entonces, agitando lentamente, el crioprotector
frío (4M DMSO en PBS) hasta una relación final sangre/protector de 1:1, siendo la concentración final de
DMSO de 2M. Este método de dilución se lleva a cabo en un baño de hielo, y la sangre diluida se reparte
en contenedores adecuados (por ejemplo crioviales de 5 ml), y se congela tan pronto como sea posible en
la fase de vapor de un contenedor de nitrógeno líquido. Los viales se almacenan en la fase líquida de un
depósito destinado para prevenir la pérdida de viabilidad y la contaminación. Almacenados de esta forma,
se ha sabido de lotes de inóculos originales de Babesia que han permanecido viables durante 20 años.
c) Preparación y almacenamiento del inóculo de trabajo
El inóculo de trabajo se prepara de la misma forma que el inóculo original (Sección C. 1. b.), utilizando éste
último como material de partida.
d) Validación de la seguridad y eficacia del inóculo de trabajo
La idoneidad de un inóculo de trabajo se determina mediante la inoculación de una cantidad adecuada de
ganado bovino susceptible con la vacuna preparada a partir de éste, y estimulándolos a ellos y a controles
susceptibles con una cepa virulenta heteróloga. La seguridad y la eficacia pueden juzgarse mediante la
medida de la fiebre, las parasitemias en frotis sanguíneos teñidos, y la disminución de los volúmenes de
células concentradas. La pureza del inóculo de trabajo se analiza valorando la presencia de posibles
contaminantes en el ganado utilizado en la prueba de seguridad, como se menciona en la Sección C. 4. b.
2. Método de fabricación
a) Producción de un concentrado de vacuna congelado
Primero, se descongelan rápidamente volúmenes de 5-10 ml del inóculo de trabajo mediante inmersión de
los viales en agua precalentada a 40°C. El material descongelado se mantiene en hielo y se utiliza tan
pronto como sea posible (en 30 minutos si se utiliza DMSO) para infectar un ternero esplenectomizado
susceptible (libre de contaminantes potenciales para la vacuna) mediante inoculación intravenosa.
La sangre adecuada para la vacuna se obtiene mediante monitorización de frotis de sangre de yugular y
recolección del volumen necesario de sangre cuando se alcanza una parasitemia adecuada. Una
parasitemia de 1 x 108/ml (aproximadamente 2% de parasitemia en sangre de yugular) es adecuada, por lo
general, para la producción de la vacuna. Si no se obtiene una parasitemia adecuada de B. bovis, puede
554 Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
ser necesario el pase de la cepa mediante subinoculación de 100-500 ml de sangre en un segundo ternero
esplenectomizado. No se recomienda el pase de B. bigemina.
La sangre del ternero donante infectado se recoge mediante canulación de la yugular empleando como
anticoagulante heparina libre de conservantes (5 Unidades Internacionales [UI]de heparina/ml de sangre).
En el laboratorio, la sangre parasitada se mezcla con volúmenes iguales de glicerol 3M en PBS
suplementado con glucosa 5 mM (la concentración final de glicerol es 1.5 M) a 37°C durante 30 minutos. La
mezcla se equilibra entonces a 37°C durante 30 minutos, y se dispensa en contenedores adecuados (por
ejemplo crioviales de 5 ml). Los viales se enfrían a razón de aproximadamente 10° C /minuto en la fase de
vapor de nitrógeno líquido y, una vez congelados, se almacenan en la fase líquida (12, 14).
El DMSO puede ser empleado como crioprotector en lugar del glicerol. Ello se lleva a cabo de la misma
forma que la descrita para la preparación del inóculo original (34).
Si una vacuna congelada con glicerol va a ser diluida, el diluyente debe ser iso-osmótico y consistir en PBS
conteniendo glicerol 1.5 M y glucosa 5 mM. De manera similar, el diluyente empleado en la vacuna
criopreservada con DMSO debe ser iso-osmótico, y debe contener la misma concentración de DMSO en
PBS.
Se puede preparar una vacuna congelada que contenga tanto B. bovis como B. bigemina (27) mezclando
igual número de parásitos obtenidos a partir de donantes distintos.
Después de su reconstitución y dilución, la dosis recomendada de vacuna oscila entre 1 a 2 ml,
dependiendo de las prácticas y requisitos locales.
b) Producción de vacuna refrigerada
El material infeccioso utilizado en la preparación de la vacuna refrigerada se obtiene de la misma manera
que la vacuna congelada, pero debe ser expedido y utilizado tan pronto como sea posible después de la
recogida. Si es necesario obtener el máximo número de dosis por ternero, el material infeccioso puede
diluirse para proporcionar el número necesario de parásitos por dosis (normalmente 2,5 a 10 x 107). Un
diluyente adecuado es suero bovino estéril al 10% en una solución equilibrada de sales conteniendo los
siguientes ingredientes por litro: NaCl (7,00 g), MgCl2.6H2O (0,34 g), glucosa (1,00 g), Na2HPO4 (2,52 g),
KH2PO4 (0,90 g), y NaHCO3 (0,52 g).
La sangre que contiene B. divergens puede diluirse en solución de Hanks. Si no se necesita diluyente, se
pueden emplear como anticoagulantes dextrosa ácido cítrico o dextrosa citrato fosfato estériles, a razón de
una parte por cuatro partes de sangre, para proporcionar la glucosa necesaria para la supervivencia del
parásito.
3. Control interno
a) Fuentes y mantenimiento de los donantes de vacuna
Debe identificarse una fuente de donantes libres de infecciones naturales con Babesia, otras enfermedades
transmitidas por insectos, y otros agentes infecciosos transmisibles por la sangre. Si no se encuentra
disponible una fuente adecuada, puede ser necesario criar terneros donantes en condiciones libres de
garrapatas con ese objetivo específico.
Los terneros donantes se deben mantener en condiciones que prevengan la exposición a enfermedades
infecciosas y a garrapatas e insectos chupadores. En ausencia de las instalaciones adecuadas, se debe
estimar el riesgo de contaminación con los agentes de enfermedades infecciosas presentes en el país
implicado, y se deberían sopesar los beneficios de la producción local de vacuna (en contraposición a la
importación de un producto adecuado) frente a las posibles consecuencias adversas de diseminación de la
enfermedad (8).
b) Cirugía
Los terneros donantes deben ser esplenectomizados pera permitir un rendimiento máximo de parásitos
para la producción de la vacuna. Esto se realiza mejor en terneros jóvenes y bajo anestesia general.
c) Elección de donantes de vacuna antes de la inoculación
Los terneros donantes deben examinarse para la presencia de agentes de todas las infecciones
transmisibles por la sangre prevalentes en el país, incluyendo Babesia, Anaplasma, Theileria y
Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004 555
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
Trypanosoma. Ello se puede realizar mediante el examen rutinario de tinciones de frotis de sangre después
de esplenectomía, y preferiblemente mediante pruebas serológicas pre- y post-cuarentena. Los terneros
que muestren evidencia de infecciones naturales con alguno de estos agentes deben ser rechazados. Se
debe confirmar la ausencia de otros agentes infecciosos endémicos en el país, pudiendo incluir los agentes
de la leucosis bovina enzoótica, el virus de la inmunodeficiencia bovina, pestivirus bovino, rinotraqueitis
bovina infecciosa, la enfermedad de Akabane, fiebre efímera, lengua azul, glosopeda y peste bovina. Los
procedimientos de ensayo dependerán de las enfermedades prevalentes en el país y la disponibilidad de
pruebas, pero deben consistir en serología de parejas de sueros y, en algunos casos, aislamiento de los
virus y detección del antígeno o ADN (12, 34).
d) Seguimiento de las parasitemias después de la inoculación.
En la sangre recogida para la vacuna es necesario determinar la concentración de parásitos. Existen
técnicas precisas para determinar el recuento de parásitos (1), aunque la concentración parasitaria puede
ser estimada a partir del recuento de RBC y la parasitemia (% de RBCs infectados).
e) Recogida de sangre para la vacuna
Todo el equipamiento debe ser esterilizado antes de usarse (por ejemplo mediante autoclavado). Cuando
se alcanza la parasitemia deseada se recoge la sangre en presencia de heparina empleando técnicas
estrictas de asepsia. Ello se realiza mejor si el ternero es sedado con, por ejemplo, xylazina y mediante el
empleo de un sistema de recogida en circuito cerrado.
Se pueden recoger hasta 3 litros de sangre fuertemente infectada a partir de un ternero de 6 meses. Está
indicada la transfusión de una cantidad similar de sangre de un donante adecuado si el ternero se va a
mantener vivo. Alternativamente, el ternero debe ser sacrificado inmediatamente después de recoger la
sangre.
f) Distribución de la vacuna
Todos los procedimientos se realizan en un ambiente adecuado, tal como una cabina de flujo laminar,
empleando técnicas estériles estándar. El uso de un agitador magnético o mecánico asegurará la correcta
mezcla de la sangre y el diluyente a lo largo del proceso de reparto.
4. Control del lote
La potencia, seguridad y esterilidad de los lotes de vacuna no se pueden determinar en el caso de la vacuna
refrigerada, y las especificaciones de la vacuna congelada dependen del código práctico del país implicado. A
continuación se indican las especificaciones para la vacuna congelada producida en Australia.
a) Esterilidad y ausencia de contaminantes
Para cada lote de vacuna y diluyente se utilizan ensayos estándar de esterilidad. Se determina la ausencia
de contaminantes realizando pruebas serológicas apropiadas en el ganado donante y mediante inoculación
de linfocitos donantes en ovejas monitorizándolas para la presencia de infecciones víricas. Los agentes de
la leucosis bovina enzoótica, rinotraqueitis infecciosa bovina, pestivirus bovino, fiebre efímera, enfermedad
de Akabane, el virus Aino, Brucella abortus y Leptospira, glosopeda, enfermedad nodular cutánea de los
bóvidos, fiebre del valle del Rift, peste bovina, pleuroneumonía bovina contagiosa, cowdriosis, enfermedad
de Jembrana, y especies patógenas de Theileria y Trypanosoma (12, 14) son contaminantes potenciales.
b) Inocuidad
Las reacciones a la vacuna en el ganado inoculado en la prueba de potencia (ver Sección C. 4. c.) se
monitorizan midiendo la parasitemia, la fiebre y la pérdida del volumen de las células concentradas.
Solamente se libran para su uso los lotes con niveles de patogenicidad iguales o menores que un estándar
predeterminado.
c) Potencia
El concentrado congelado de vacuna con glicerol se descongela y se diluye 1/5 con diluyente isotónico (12,
14). La vacuna preparada se incuba entonces durante 8 horas a 30 °C, y se inoculan subcutáneamente
cinco terneros con dosis de 2 ml cada uno. En los terneros inoculados se monitoriza la presencia de
infecciones mediante el examen de frotis de sangre teñidos. Solamente se libran para su uso los lotes
completamente infectivos a una dilución de trabajo de 1/5.
556 Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
d) Duración de la inmunidad
Normalmente la inmunidad a largo plazo es consecuencia de una sola inoculación. Se han descrito
evidencias de fallos en vacunas de B. bovis (4) y están relacionados con el tipo de cepas de vacuna, la
presencia de cepas silvestres heterólogas, y factores del hospedador. Existe escasa evidencia de
disminución de inmunidad con relación al tiempo (8).
e) Estabilidad
La vacuna se puede mantener almacenada en nitrógeno líquido durante 5 años. El diluyente estéril se
puede almacenar en el frigorífico durante 2 años. La vacuna descongelada pierde rápidamente potencia y
no se puede volver a congelar.
f) Conservantes
En el momento de la dispensación se añaden a la vacuna penicilina (500,00 UI/litro) y estreptomicina
(370,000 µg/litro).
g) Uso de la vacuna
En el caso de la vacuna congelada, los viales se deben descongelar mediante inmersión en agua
precalentada a 40°C. La vacuna con glicerol debe mantenerse fría y usarse en 8 horas (9, 10), mientras que
la vacuna con DMSO como crioprotector debe mantenerse en hielo y ser utilizada a los 15-30 minutos de
descongelación.
La vacuna fría debe mantenerse refrigerada y usarse a los 4-7 días de la preparación, dependiendo de la
viabilidad de los parásitos.
Las cepas de B. bovis, B. divergens y B. bigemina empleadas en la vacuna pueden presentar virulencia
atenuada, por lo que no serán completamente seguras. Por tanto, una recomendación práctica consiste en
limitar el uso de la vacuna a terneros, donde la inmunidad inespecífica minimizará el riesgo de reacciones a
la vacuna. Si se van a vacunar animales viejos, existe el riesgo de reacciones graves. Estas reacciones
aparecen poco frecuentemente, aunque las hembras gestantes o las reservas de engorde valiosas justifican
la debida atención, y deben ser observados diariamente durante 3 semanas después de la vacunación. De
manera ideal, se deberían tomar las temperaturas rectales del ganado vacunado y los animales deben ser
tratados si se desarrolla fiebre apreciable. Las reacciones frente a B. bigemina y B. divergens se observan
generalmente hacia el día 6-8 y las de B. bovis hacia el día 10-16 (8).
La inmunidad protectora se desarrolla en 3-4 semanas y en la mayoría de los casos dura al menos 4 años.
A menudo las vacunas de babesiosis y anaplasmosis se utilizan conjuntamente, aunque no es aconsejable
utilizar otras vacunas al mismo tiempo (8).
h) Precauciones
Las vacunas de B. bovis y B. bigemina no son infectivas en humanos. Sin embargo han sido descritos
casos de B. divergens en individuos esplenectomizados. Cuando la vacuna se almacena en nitrógeno
líquido, se aplican las precauciones habituales referidas al almacenamiento, transporte y manejo de
material ultracongelado.
5. Pruebas en el producto final
a) Inocuidad
Ver Sección C. 4. b.
b) Potencia
Ver Sección C. 4. c.
REFERENCIAS
1. ANON (1984). Ticks and Tick-borne Disease Control. A Practical Field Manual, Vol. 11. Tick-borne Disease
Control. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Rome, Italy.
2. BENITEZ M.T., MONTENEGRO-JAMES S., RAMOS P., APONTE J., OBREGON J.M. & ARENAS E.L. (1996). Produccion
semi-industrial de vacuna anti-babesiosis origen cultivo in vitro. Vet. Tropical, 21, 59–74.
Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004 557
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
3. BLANDINO T., ALVAREZ M., LARRAMENDI R., GOMEZ E. & ALONSON M. (1991). Elaboracion y evaluacion de un
antigeno de Babesia bovis para la prueba de aglutination en latex. Rev. Salud Animal., 13, 177–179.
4. BOCK R.E., DE VOS A.J., LEW A., KINGSTON T.G. & FRASER I.R. (1995). Studies on failure of T strain live
Babesia bovis vaccine. Aust. Vet. J., 72, 296–300.
5. BOCK R.E., LEW A.E., MINCHIN C.M., JESTON P.J. & JORGENSEN W.K. (2000). Application of PCR assays to
determine the genotype of Babesia bovis parasites isolated from cattle with clinical babesiosis soon after
vaccination against tick fever. Aust. Vet. J., 78, 179–181.
6. BOSE R., JORGENSEN W.K., DALGLIESH R.J., FRIENDHOFF K.T. & DE VOS A.J. (1995). Current state and future
trends in the diagnosis of babesiosis. Vet. Parasitol., 57, 61–74.
7. CALDER J.A.M., REDDY G.R., CHIEVES L., COURTNEY C.H., LITTELL R., LIVENGOOD J.R., NORVAL R.A.I., SMITH C.
& DAME J.B. (1996). Monitoring Babesia bovis infections in cattle by using PCR-based tests. J. Clin.
Microbiol., 34, 2748–2755.
8. CALLOW L.L. (1984). Animal Health in Australia, Vol. 5. Protozoal and Rickettsial Diseases. Australian
Bureau of Animal Health, Australian Government Publishing Service, Canberra, Australia.
9. CHAUVIN A., L’HOSTIS M., VALENTIN A., PRECIGOUT E., CESBRON-ZEGGANE N. & GORENFLOT A. (1995). Babesia
divergens: an ELISA with soluble parasite antigen for monitoring the epidemiology of bovine babesiosis.
Parasite, 2, 257–262.
10. CHRISTENSSON D.A. (1987). Clinical and serological response after experimental inoculation with Babesia
divergens of newborn calves with and without maternal antibodies. Acta Vet. Scand., 28, 381–392.
11. DALGLIESH R.J. (1993). Babesiosis. En: Immunology and Molecular Biology of Parasitic Infections. K.S.
Warren, ed. Blackwell, Oxford, UK, 352–383.
12. DALGLIESH R.J., JORGENSEN W.K. & DE VOS A.J. (1990). New Australian vaccines for the control of babesiosis
and anaplasmosis in the world cattle trade. Trop. Anim. Health Prod., 22, 44–52.
13. DE ECHAIDE S.T., ECHAIDE I.E., GAIDO A.B., MANGOLD A.J., LUGARESI C.I., VANZINI V.R. & GUGLIELMONE A.A.
(1995). Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay kit to detect Babesia bovis antibodies in
cattle. Prev. Vet. Med., 24, 277–283.
14. DE VOS A.J. & JORGENSEN W.K. (1992). Protection of cattle against babesiosis in tropical and subtropical
countries with a live, frozen vaccine. In: Tick Vector Biology: Medical and Veterinary Aspects, Fivaz B.,
Petney T. & Horak I., eds. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 159–174.
15. EDELHOFER R., KANOUT A., SCHUH M. & KUTZER E. (1998). Improved disease resistance after Babesia
divergens vaccination. Parasitol. Res., 84, 181–187.
16. EL-GAYSH A., SUNDQUIST B., CHRISTENSSON D.A., HILALI M. & NASSER A. M. (1996). Observations on the use of
ELISA for detection of Babesia bigemina specific antibodies. Vet. Parasitol., 62, 51–61.
17. FIGUEROA J.V., CHIEVES L.P., JOHNSON G. S.& BUENING G. M. (1992). Detection of Babesia bigemina-infected
carriers by polymerase chain reaction amplification. J. Clin. Microbiol., 30, 2576–2582.
18. FRIEDHOFF K.T. (1988). Transmission of Babesia. In: Babesiosis of Domestic Animals and Man, Ristic M.,
ed. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 23–52.
19. FRIEDHOFF K. & BOSE R. (1994). Recent developments in diagnostics of some tick-borne diseases. En: Use
of Applicable Biotechnological Methods for Diagnosing Haemoparasites. Proceedings of the Expert
Consultation, Merida, Mexico, 4–6 October 1993, Uilenberg G., Permin A. & Hansen J.W., eds. Food and
Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Rome, Italy, 46–57.
20. FRIEDHOFF K.T., GANSE-DUMRATH D., WEBER C. & MULLER I. (1989). Epidemiology and control of Babesia
divergens infections in northern Germany. In: Proceedings of Eighth National Veterinary Haemoparasite
Disease Conference, Hidalgo R.J., ed. Louisiana State University, Baton Rouge, USA, 441–449.
21. GRAY J.S., KAYE B., TALTY P.J. & MCSWEENEY C. (1995). The field use of a gerbil-derived and drug controlled
live vaccine against bovine babesiosis in Ireland. Irish Vet. J., 48, 358–362.
22. HOLMAN P.J., FRERICHS W.M., CHIEVES L. & WAGNER G.G. (1993). Culture confirmation of carrier status of
Babesia caballi-infected horses. J. Clin. Microbiol., 31, 698–701.
558 Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004
Capítulo 2.3.8. — Babesiosis Bovina
23. JORGENSEN W.K. & WALDRON N S.J. (1994). Use of in vitro culture to isolate Babesia bovis from Theileria
buffeli, Eperythrozoon wenyoni and Anaplasma spp. Vet. Parasitol., 53, 45–51.
24. JORGENSEN W.K., WALDRON S.J., MCGRATH J., ROMAN R.J., DE VOS A.J. & WILLIAMS K.E. (1992). Growth of
Babesia bigemina parasites in suspension cultures for vaccine production. Parasitol. Res., 78, 423–426.
25. KUNG’U M.W. & GOODGER B.V. (1990). A slide enzyme-linked assay (SELISA) for the diagnosis of Babesia
bovis infections and for the screening of Babesia-specific monoclonal antibodies. lnt. J. Parasitol., 20, 341–
345.
26. MADRUGA C.R., KESSLER R.H., SCHENK M.A.M., HONER M.R. & MIQUITA M. (1995). Analise de testes de
conglutinacao rapida para deteccao de anticorpos contra Babesia bovis e Babesia bigemina. Arq. Bras.
Med. Vet. Zoot., 47, 649–657.
27. MANGOLD A.J., VANZINI V.R., ECHAIDE I.E., DE ESCHAIDE S.T., VOLPOGNI M.M. & GUGLIELMONE A.A. (1996).
Viability after thawing and dilution of simultaneously cryopreserved vaccinal Babesia bovis and Babesia
bigemina strains cultured in vitro. Vet. Parasit., 61, 345–348.
28. MELLORS L.T, DALGLIESH R.J., TIMMS P., RODWELL B.J. & CALLOW L.L. (1982). Preparation and laboratory
testing of a frozen vaccine containing Babeisa bovis, Babesia bigemina and Anaplasma centrale. Res. Vet.
Sci., 32, 194-197.
29. MOLLOY J.B., BOWLES P.M., BOCK R.E., TURTON J.A., KATSANDE T.C., KATENDE J.M., MABIKACHECHE L.G.,
WALDRON S.J., BLIGHT G.W. & DALGLIESH R.J. (1998). Evaluation of an ELISA for detection of antibodies to
Babesia bovis in cattle in Australia and Zimbabwe. Prev. Vet. Med., 33, 59–67.
30. MOLLOY J.B., BOWLES P.M., JESTON P.J., BRUYERES A.G., BOWDEN J.M., BOCK R.E., JORGENSEN W.K., BLIGHT
G.W. & DALGLIESH R.J. (1998). Development of an ELISA for detection of antibodies to Babesia bigemina in
cattle in Australia. Parasitol. Res., 84, 651–656.
31. MONTENEGRO-JAMES S., GUILLEN T. & TORO M. (1992). Dot-ELISA para diagnostico serologico de la
anaplasmosis y babesiosis bovina. Rev. Cientifica [FCV de Luz.], 2, 23.
32. MONTENEGRO-JAMES S., TORO M., LEON E., GUILLEN A.T., LOPEZ R. & LOPEZ W. (1992). Immunisation of cattle
with an inactivated polyvalent vaccine against anaplasmosis and babesiosis. Ann. NY Acad. Sci., 653, 112–
121.
33. MUSOKE A.J., PALMER G.H., MCELWAIN T.F., NENE V. & MCKEEVER D. (1996). Prospects for subunit vaccines
against tick-borne diseases. Br. Vet. J., 152, 621–639.
34. PIPANO E. (1981). Frozen vaccine against tick fevers of cattle. In: XI International Congress on Diseases of
Cattle, Haifa, Israel. Mayer E., ed. Bregman Press, Haifa, Israel, 678–681.
35. SALEM G.H., LIU X.-J., JOHNSRUDE J.D., DAME J.B. & ROMAN REDDY G. (1999). Development and evaluation of
an extra chromosomal DNA-based PCR test for diagnosing bovine babesiosis. Mol. Cell. Probes, 13, 107–
113
36. SPARANGAO O. (1999) Molecular diagnosis of Theileria and Babesia species. J. Vet. Parasitol., 13, 83–92.
37. STANDFAST N.F. & JORGENSEN W.K. (1997). Comparison of the infectivity of Babesia bovis, Babesia bigemina
and Anaplasma centrale for cattle after cryopreservation in either dimethylsulphoxide (DMSO) or polyvinyl
pyrrolidine (PVP). Aust. Vet. J., 75, 62–63.
38. WALTISBUHL D.J., GOODGER B.V, WRIGHT I.G., COMMINS M.A. & MAHONEY D.F. (1987). An enzyme linked
immunosorbent assay to diagnose Babesia bovis infection in cattle. Parasitol. Res., 73, 126–131.
39. WINGER C.M., CANNING E.U. & CULVERHOUSE J.D. (1989). A strain of Babesia divergens attenuated after long-
term culture. Res. Vet. Sci., 46, 110–113.
*
* *
Manual de la OIE sobre animales terrestres 2004 559
También podría gustarte
- Los bacteriófagos: Los virus que combaten infeccionesDe EverandLos bacteriófagos: Los virus que combaten infeccionesAún no hay calificaciones
- 2.04.02. Babesiosis BovinaDocumento14 páginas2.04.02. Babesiosis BovinachabucalocaAún no hay calificaciones
- 2da Lista de Enfermedades - Yanory IrachetaDocumento20 páginas2da Lista de Enfermedades - Yanory Irachetay.iracheta03Aún no hay calificaciones
- Actividad Unidad2 - Paso 2 - JorgeGarces - Grupo201540 - 2Documento25 páginasActividad Unidad2 - Paso 2 - JorgeGarces - Grupo201540 - 2Tavo MonrroyAún no hay calificaciones
- Babesiosis BovinaDocumento1 páginaBabesiosis BovinaTrejo Guerrero SaúlAún no hay calificaciones
- Clostridium ActinomicetosDocumento10 páginasClostridium ActinomicetosDaniel LópezAún no hay calificaciones
- 16.bacillus Clostridium-2Documento78 páginas16.bacillus Clostridium-2CieloAún no hay calificaciones
- Caso Clinico BabesiaDocumento25 páginasCaso Clinico BabesiaAldibey MuñozAún no hay calificaciones
- BacilosDocumento23 páginasBacilosHeavenAún no hay calificaciones
- Babesia Bovis EscritoDocumento10 páginasBabesia Bovis Escritosequence aguilarAún no hay calificaciones
- BABESIADocumento14 páginasBABESIAelizabethREIZAún no hay calificaciones
- Enfermedades Infecciosas de Los Bovinos: Mvz. Mgter Jorge Zegarra ParedesDocumento30 páginasEnfermedades Infecciosas de Los Bovinos: Mvz. Mgter Jorge Zegarra ParedesRufino Alberto Mamani RojasAún no hay calificaciones
- Enfermedades Virales en Bovinos: MVZ. Carlos Manuel Castro ArizaDocumento39 páginasEnfermedades Virales en Bovinos: MVZ. Carlos Manuel Castro Arizacarlos andresAún no hay calificaciones
- BacteriologiaDocumento65 páginasBacteriologiavalentinaAún no hay calificaciones
- 617 PDFDocumento172 páginas617 PDFJosé Hiram Sánchez GascaAún no hay calificaciones
- Clase 11 Protozoarios IntracelularesDocumento31 páginasClase 11 Protozoarios IntracelularesManuelAún no hay calificaciones
- 16.bacillus Clostridium 2Documento78 páginas16.bacillus Clostridium 2CieloAún no hay calificaciones
- Anteproyecto OriginalDocumento28 páginasAnteproyecto Originaldrjpilay0% (1)
- Diagnostic Tools For The Identification of Babesia Sp. in Persistently Infected Cattle - En.esDocumento14 páginasDiagnostic Tools For The Identification of Babesia Sp. in Persistently Infected Cattle - En.esjuan pablo huertasAún no hay calificaciones
- BARTONELOSISDocumento24 páginasBARTONELOSISOmar Teran LinaresAún no hay calificaciones
- Brucella 3Documento37 páginasBrucella 3Nuria GomezAún no hay calificaciones
- Piroplasmosis BovinaDocumento5 páginasPiroplasmosis BovinaFreddy SerrudoAún no hay calificaciones
- AdenovirusDocumento26 páginasAdenovirusMartin GuerraAún no hay calificaciones
- Enfermedades BovinasDocumento5 páginasEnfermedades BovinasMaría de los angeles Ramirez bustamanteAún no hay calificaciones
- Carbunco Bacteridiano o Ántrax FirmeDocumento16 páginasCarbunco Bacteridiano o Ántrax FirmeGustavo Tafur AcostaAún no hay calificaciones
- Babesiosis Bovina EpidemiologiaDocumento4 páginasBabesiosis Bovina EpidemiologiaBrayan Gregori Uceda Paico0% (1)
- Enfermedades BovinasDocumento35 páginasEnfermedades BovinasHector J YariardyAún no hay calificaciones
- Bacilos Gramnegativos No Fermentadores, Mapa ConceptualDocumento8 páginasBacilos Gramnegativos No Fermentadores, Mapa ConceptualErmily ValentinaAún no hay calificaciones
- Resumen YERSINIA-PASTEURELLADocumento5 páginasResumen YERSINIA-PASTEURELLADaniel RiveroAún no hay calificaciones
- Brucella RevDocumento24 páginasBrucella RevAlexi ValladaresAún no hay calificaciones
- AntraxDocumento8 páginasAntraxLucía EscobedoAún no hay calificaciones
- La PiroplasmosisDocumento4 páginasLa PiroplasmosisAylen ReinagaAún no hay calificaciones
- Hortensius SlidesCarnivalDocumento45 páginasHortensius SlidesCarnivalluz mila sanchezAún no hay calificaciones
- Enfermedades en Ganod BovinoDocumento47 páginasEnfermedades en Ganod BovinoANA GABRIELA RAMIREZ RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Bacilos Gram Positivos, Formadores de Esporas. MicroLabDocumento7 páginasBacilos Gram Positivos, Formadores de Esporas. MicroLabNathanael Alcantara M.Aún no hay calificaciones
- BabesiosisDocumento12 páginasBabesiosisJuank MoralesAún no hay calificaciones
- Investigacion de Carbunco-Edema y SepticemiaDocumento11 páginasInvestigacion de Carbunco-Edema y SepticemiaDAYANNA KAROLINA FEBRES LOPEZAún no hay calificaciones
- Babesiosis BovinaDocumento5 páginasBabesiosis BovinaVenezuelaGanadera.com100% (1)
- Bacterias Gram NegativasDocumento8 páginasBacterias Gram NegativasJAHN CARLO CUBIDES AGUILARAún no hay calificaciones
- 0A Resumen 2do Parcial BacterioDocumento108 páginas0A Resumen 2do Parcial BacterioAgustina DiazAún no hay calificaciones
- Epidemiología de La Babesiosis Bovina IIDocumento11 páginasEpidemiología de La Babesiosis Bovina IIjuan pablo huertasAún no hay calificaciones
- Babesiosis BovinaDocumento8 páginasBabesiosis BovinaInaoris MdoAún no hay calificaciones
- Patologías Del Ganado BovinoDocumento19 páginasPatologías Del Ganado Bovinobebipoetisa167Aún no hay calificaciones
- 12 GarrapatasDocumento13 páginas12 GarrapatasAndrea Muñoz Porras100% (1)
- BRUCELLADocumento56 páginasBRUCELLALeonardo HernándezAún no hay calificaciones
- Babesiosis en El Ganado Bovino de EcuadorDocumento17 páginasBabesiosis en El Ganado Bovino de EcuadorJose LeonAún no hay calificaciones
- Babesia en Bovinos Paras LDocumento20 páginasBabesia en Bovinos Paras LloranyiAún no hay calificaciones
- BARTONELLADocumento6 páginasBARTONELLALaopa otrocasAún no hay calificaciones
- Manual de Enfermedades ClostridialesDocumento19 páginasManual de Enfermedades ClostridialesEdgar Cerna ValderramaAún no hay calificaciones
- Tuberculosis BovinaDocumento12 páginasTuberculosis BovinaorlynmagdalysAún no hay calificaciones
- TUBERCULOSISDocumento25 páginasTUBERCULOSISNADIA DELGADOAún no hay calificaciones
- Brucella, Bordetella y HaemophilusDocumento10 páginasBrucella, Bordetella y HaemophilusDavid PerezAún no hay calificaciones
- Moraxella Bovis PDFDocumento8 páginasMoraxella Bovis PDFJOSE LUIS LOPEZ FLORESAún no hay calificaciones
- BGPDocumento61 páginasBGPMilagros Martínez GomezAún no hay calificaciones
- Bacilos GrampositivosDocumento23 páginasBacilos GrampositivosYamilex Rojas RodríguezAún no hay calificaciones
- Bacillus y ListeriaDocumento16 páginasBacillus y ListeriaNidia Novillo GutierrezAún no hay calificaciones
- Bacillus AntracisDocumento9 páginasBacillus AntracisMary NúñezAún no hay calificaciones
- BabesiosisDocumento41 páginasBabesiosisLeidyAperadorOsorio0% (2)
- Babesia BovinaDocumento21 páginasBabesia BovinaricardovargasrinconAún no hay calificaciones
- Higiene y Manipulacion de AlimentosDocumento68 páginasHigiene y Manipulacion de AlimentosMv PcAún no hay calificaciones
- GeneralidadesDocumento11 páginasGeneralidadesDelia TicllasucaAún no hay calificaciones
- Informe Resistencia de Las PlantasDocumento12 páginasInforme Resistencia de Las PlantasAntonioAún no hay calificaciones
- CervitisDocumento2 páginasCervitisLunaticaAún no hay calificaciones
- Brucelosis BovinaDocumento3 páginasBrucelosis BovinaVan Van LevedoAún no hay calificaciones
- Jur - TEDH (Seccion 1a) Caso Maric Contra Croacia. Sentencia de 12 Junio 2014 - TEDH - 2014 - 42Documento23 páginasJur - TEDH (Seccion 1a) Caso Maric Contra Croacia. Sentencia de 12 Junio 2014 - TEDH - 2014 - 42Erick NosAún no hay calificaciones
- Evaluacion Individual 2Documento2 páginasEvaluacion Individual 2ROSA PEREZAún no hay calificaciones
- INMUNODEFICIENCIADocumento15 páginasINMUNODEFICIENCIACristina Huidobro100% (1)
- La BioseguridadDocumento6 páginasLa BioseguridadMeDalii AcostaAún no hay calificaciones
- Presentacion de IAASDocumento17 páginasPresentacion de IAASMaryuli Jimenez JulioAún no hay calificaciones
- Tema 7. Identificacion y Evaluacion de Los Agentes Biologicos ContaminantesDocumento11 páginasTema 7. Identificacion y Evaluacion de Los Agentes Biologicos ContaminantesinmaAún no hay calificaciones
- Carpeta Caso ClinicoDocumento21 páginasCarpeta Caso ClinicoPaola GalarzaAún no hay calificaciones
- Bases Celulares de La Respuesta Inmunitaria-1Documento59 páginasBases Celulares de La Respuesta Inmunitaria-1Cynthia GranadosAún no hay calificaciones
- RODHOTORULADocumento2 páginasRODHOTORULALuz Mariela Champi CahuiAún no hay calificaciones
- CUC-HSE-P-009 Procedimiento para La Identificacion de Peligros, Evaluacion y Valor de Riesgos - V04Documento27 páginasCUC-HSE-P-009 Procedimiento para La Identificacion de Peligros, Evaluacion y Valor de Riesgos - V04gabriel villadiegoAún no hay calificaciones
- Cattlemaster 4Documento2 páginasCattlemaster 4Arnold yupanqui cortezAún no hay calificaciones
- Documentacion InfliximabDocumento59 páginasDocumentacion InfliximabFrancisco Luis Polo HernándezAún no hay calificaciones
- El Bih (Sida)Documento8 páginasEl Bih (Sida)Marco Antonio Ibarra BenavidezAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento317 páginasIlovepdf MergedNeide EncinaAún no hay calificaciones
- Antibiótico Natural para Infecciones de Vejiga y RiñonesDocumento263 páginasAntibiótico Natural para Infecciones de Vejiga y RiñonesBrian Bravo100% (2)
- CONTROL DE INFECCIONES Azul PDFDocumento71 páginasCONTROL DE INFECCIONES Azul PDFAndrésAún no hay calificaciones
- TBC y MDR (Seminario)Documento38 páginasTBC y MDR (Seminario)Milagros Guzmán GarcíaAún no hay calificaciones
- Diagnosticos P y PDocumento16 páginasDiagnosticos P y PLudy Milena Sanguña PachecoAún no hay calificaciones
- Desinfeccion Concurrente y Terminal 2Documento14 páginasDesinfeccion Concurrente y Terminal 2kettyAún no hay calificaciones
- Introducción de BetarragaDocumento9 páginasIntroducción de BetarragaMiguel Serna Contreras100% (1)
- Compendio de BioseguridadDocumento17 páginasCompendio de BioseguridadFernando AlvarezAún no hay calificaciones
- Mitos y Creencias Del BebéDocumento2 páginasMitos y Creencias Del Bebésthefany9pazAún no hay calificaciones
- Introduccion A Las Enfermedades ViralesDocumento10 páginasIntroduccion A Las Enfermedades ViralesNahum Saldaña BravoAún no hay calificaciones
- Vacuna Del Covid 19 MonografiaDocumento4 páginasVacuna Del Covid 19 MonografiaLopez Silvia100% (2)
- BIODESCODIFICACIÓNDocumento2 páginasBIODESCODIFICACIÓNAlpargata Rueda RuedaAún no hay calificaciones