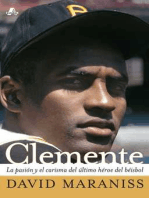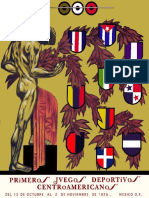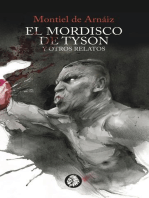Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Juan Forn - El Tercero de La Foto
Cargado por
cdgcdg0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas9 páginasEl documento describe la historia del australiano Peter Norman, el tercer atleta en la famosa foto del podio de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de 1968 en la que los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos hicieron el saludo de los Panteras Negras durante el himno nacional. A pesar de haber ganado la medalla de plata, Norman sufrió discriminación y ostracismo en Australia por haber apoyado la protesta de Smith y Carlos a favor de los derechos civiles.
Descripción original:
dfgfgbdv
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe la historia del australiano Peter Norman, el tercer atleta en la famosa foto del podio de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de 1968 en la que los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos hicieron el saludo de los Panteras Negras durante el himno nacional. A pesar de haber ganado la medalla de plata, Norman sufrió discriminación y ostracismo en Australia por haber apoyado la protesta de Smith y Carlos a favor de los derechos civiles.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
42 vistas9 páginasJuan Forn - El Tercero de La Foto
Cargado por
cdgcdgEl documento describe la historia del australiano Peter Norman, el tercer atleta en la famosa foto del podio de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de 1968 en la que los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos hicieron el saludo de los Panteras Negras durante el himno nacional. A pesar de haber ganado la medalla de plata, Norman sufrió discriminación y ostracismo en Australia por haber apoyado la protesta de Smith y Carlos a favor de los derechos civiles.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
El tercero de la foto
Juan Forn
Todos conocemos la imagen: se ha
vuelto ícono e incluso estatua, sólo
que en la estatua se eliminó a uno
de sus tres protagonistas. No es
una crítica ni una denuncia:
también nosotros eliminamos
mentalmente de la foto a aquel
flaquito pelirrojo que parecía estar
de prestado en la escena. El año
era 1968: la masacre de MyLai en
Vietnam, el Mayo francés, los
asesinatos de Martin Luther King y
Bobby Kennedy en Estados
Unidos, los tanques rusos
acabando con la Primavera de
Praga, la matanza de Tlatelolco y,
apenas unos días después,
empiezan las Olimpíadas,
precisamente en México, con la
sangre de los estudiantes muertos
todavía fresca. En la final de los
200 metros llanos, el podio es
ocupado por dos atletas negros
norteamericanos y un australiano,
bastante más bajito y esmirriado
que ellos. Los dos negros suben a
recibir sus medallas descalzos y
con un guante negro cada uno, y
cuando suena el himno americano
bajan sus cabezas y alzan el puño
enguantado, haciendo el saludo de
los Panteras Negras (iban también
descalzos, en alusión a sus
hermanos de raza de los
algodonales de Luisiana, que no
tenían derecho a usar calzado). La
foto dio la vuelta al mundo: en el
reino de la confraternidad
ecuménica a través del deporte,
hacía su fulminante ingreso la
protesta política. Casi medio siglo
después me escribe un lector, uno
de esos lectores exigentes que es
una bendición tener, y me pide que
cuente la historia de la foto y del
blanquito que aparece en ella de
prestado: el australiano Peter
Norman. Yo tenía ocho años en
1968, y había sido educado en los
valores del Barón de Coubertin:
me acuerdo todavía de la
consternación que despertó aquel
episodio pero, como el resto del
mundo, lo ignoraba todo sobre
Peter Norman.
Los velocistas negros Tommie
“Jet” Smith y John Carlos sabían,
desde principios de 1968, que
tenían chances seguras de ganar
medalla: sus tiempos eran cada vez
más mejores, no tenían rivales a la
vista, el oro estaba entre los dos.
También eran miembros de un
grupo de atletas que habían creado
el OPCR (Programa Olímpico por
los Derechos Civiles) que apoyaba
la lucha contra la segregación
racial. Ante el desdén del Comité
Olímpico por sus pedidos
decidieron que, al subir al podio,
portarían un distintivo de la
organización como protesta. Smith
había nacido en Texas, el séptimo
de once hermanos, era hijo de un
peón de los algodonales. Carlos era
de Harlem, hijo de un zapatero
remendón. Ambos tenían en claro
por quién corrían. En las rondas
preliminares arrasaron con sus
rivales y en la final también
picaron ambos en punta, Carlos a
la cabeza y Smith mordiéndole los
talones hasta que en el sprint de los
últimos cincuenta metros superó a
su colega y ya estaba alzando los
brazos cuando vio por el rabillo del
ojo al australianito Norman, que
había hecho toda la carrera en
sexto lugar, achicando a trancazos
la distancia hasta instalarse como
una cuña entre ambos.
Para entender cabalmente la escena
hay que decir que Norman medía
casi veinte centímetros menos que
los dos afroamericanos: cada
tranco de ellos era tranco y medio
para él. Sin embargo algo le había
pasado desde su llegada a México:
no paraba de mejorar sus tiempos.
Hasta entonces no alcanzaban a
hacer sombra a los de Smith y
Carlos, pero ahora estaba
ocurriendo lo imposible. Norman
hizo los 200 metros en 20.07, una
marca que nadie había logrado
hasta entonces. Obligó a “Jet”
Smith a dejar la vida en esos
últimos metros y convertirse así en
el primer atleta en el mundo en
bajar la barrera de los veinte
segundos (clavó la aguja en 19.86).
Carlos quedó en tercer lugar, con
sus 20.10.
En el vestuario antes de subir al
podio, Smith y Carlos encararon a
Norman y le avisaron lo que iban a
hacer. El australiano venía de una
familia de “salvos” (así llamaban
en su país a los voluntarios del
Ejército de Salvación). Cuando
Smith y Carlos le preguntaron si
creía en los derechos civiles y en la
igualdad ante Dios, contestó:
“Creo que todo hombre tiene
derecho a beber la misma agua.
Creo en lo que creen ustedes”. Y a
continuación señaló el distintivo
del OPCR y preguntó si tenían uno
para él. Otro atleta norteamericano
le dio el suyo. Smith y Carlos se
preguntaban de dónde había salido
ese blanquito que pensaba más en
lo que estaban por hacer que en su
medalla de plata. En el revuelo
descubrieron que se les había
perdido un par de guantes. “Que
cada uno use uno”, sugirió con
practicidad Norman. Desde el
podio no pudieron apreciar del
todo lo que pasaba en las tribunas:
el estadio entero en silencio
cuando, con los primeros
compases del himno, Smith y
Carlos alzaron su puño
enguantado.
Ambos fueron desafectados y
expulsados de la Villa Olímpica en
cuanto bajaron del podio (al atleta
que le dio el distintivo a Norman
también lo suspendieron). Apenas
volvieron a casa empezaron los
problemas. Uno de ellos terminó
lavando autos en Texas, el otro
cargando bolsas en el puerto de
Nueva York. Les escribían insultos
en la puerta de sus casas, cada
noche sonaba el teléfono con
amenazas anónimas. Debieron
pasar más de diez años hasta que
pudieron volver al mundo del
atletismo, ya como entrenadores, y
después como portavoces de la
igualdad en el deporte.
Para Norman fue peor. En
Australia, las minorías raciales
sufrían una forma más silenciosa
pero igual de cruel de
discriminación (en el censo
nacional de 1968 se contaron las
ovejas pero no los aborígenes).
Expresar apoyo a la equidad racial
fue condenarse al ostracismo. No
sólo se le hizo difícil seguir
corriendo; tampoco conseguía
quién le diera trabajo. Repetidas
veces lo invitaron a pedir perdón
por el episodio de México, pero él
se negó, y siguió entrenando por
las suyas y logrando tiempos
superiores a sus rivales. En los
cuatro años siguientes batió trece
veces la marca de calificación en
los 200 metros para ir a las
Olimpíadas de Munich en 1972,
pero no lo convocaron al equipo
nacional y, por primera vez en la
historia de los Juegos, Australia no
tuvo sprinter en las finales de 100
y 200 metros. Norman intentó
dedicarse al fútbol australiano
profesional pero una lesión en el
tendón de Aquiles lo puso al borde
de perder la pierna por gangrena.
Se hizo adicto a los calmantes que
le recetaban, luego alcohólico,
luego se recuperó y empezó a
militar en el sindicalismo y
trabajar en una carnicería. Usaba
su medalla olímpica para trabar la
puerta de su departamento.
Cuando se anunció que Australia
organizaría los Juegos en el 2000,
se ilusionó con que lo incluyeran
en los festejos. Los organizadores
de Sydney invitaron a todos los
medallistas olímpicos australianos
a desfilar el día de la inauguración,
pero a Norman no sólo lo
excluyeron del desfile: ni siquiera
le mandaron entradas para ir al
estadio. Era el mejor velocista de
la historia australiana pero no
existía. Incluso en la estatua que se
había erigido en el campus de San
José, California, conmemorando
aquel podio de México 68, el
segundo lugar estaba vacío.
Murió sin que nadie le pidiera
perdón, el 9 de octubre de 2006.
Los ya sexagenarios Smith y
Carlos viajaron hasta Melbourne y
llevaron el féretro en el funeral. La
banda que acompañaba el cortejo
tocaba “Carrozas de fuego”. El
sobrino de Norman, Matt, había
hecho un documental sobre su tío:
no consiguió financiación en su
país, pero logró terminarla igual.
Después de colarla en el circuito
de festivales y cosechar media
docena de premios, el Comité
Olímpico declaró el 9 de octubre
Día Mundial del Atletismo. La
marca de 20.07 sigue sin ser
superada en Australia hasta el día
de hoy. Ningún otro record en el
atletismo mundial ha durado tanto.
También podría gustarte
- Clemente: The Passion and Grace of Baseball's Last HeroDe EverandClemente: The Passion and Grace of Baseball's Last HeroCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (95)
- El Tercero de La Foto - Peter NormanDocumento3 páginasEl Tercero de La Foto - Peter NormanMifer RegarAún no hay calificaciones
- El Tercero de La Foto by Juan FornDocumento3 páginasEl Tercero de La Foto by Juan FornRolando VillegasAún no hay calificaciones
- Biografia de LíderesDocumento5 páginasBiografia de LíderesJose Luis Iparraguirre PeñaAún no hay calificaciones
- Mano de PiedraDocumento3 páginasMano de PiedraLuciano FernandezAún no hay calificaciones
- Biografia de GeronimoDocumento4 páginasBiografia de Geronimooliver0% (1)
- La Lucha de Tommie Smith y John CarlosDocumento1 páginaLa Lucha de Tommie Smith y John CarlosAdriel EloyAún no hay calificaciones
- Hitler y Jesse Owens, Una Mentira de 50 AñosDocumento12 páginasHitler y Jesse Owens, Una Mentira de 50 AñosMarco Aurelio Antonino AugustoAún no hay calificaciones
- Chilenos de Oro (Prólogo)Documento6 páginasChilenos de Oro (Prólogo)Esteban Abarzua100% (2)
- Jaime Francisco Viñals MassanetDocumento5 páginasJaime Francisco Viñals MassanetJose Giovanni Gonzalez RosalesAún no hay calificaciones
- Crónica 1940 SDocumento6 páginasCrónica 1940 Si73108903Aún no hay calificaciones
- Tlatelolco para UniversitariosDocumento9 páginasTlatelolco para UniversitariosMouthy 64Aún no hay calificaciones
- De La Iupi A La CárcelDocumento7 páginasDe La Iupi A La CárcelAnarcoAún no hay calificaciones
- NocautDocumento112 páginasNocautfco_soriaAún no hay calificaciones
- GeronimoDocumento4 páginasGeronimoGianpierre MoralesAún no hay calificaciones
- B JoaquinDocumento4 páginasB Joaquintonanzy lunestraAún no hay calificaciones
- La Batalla de Muhammad AliDocumento78 páginasLa Batalla de Muhammad AliGeovanni Rodriguez CatarinoAún no hay calificaciones
- Tropas Del EspacioDocumento6 páginasTropas Del EspacioElibut ZkfAún no hay calificaciones
- Nina Simone Más Allá Del CantoDocumento3 páginasNina Simone Más Allá Del CantoPedroAún no hay calificaciones
- Guillermo Vilas - Los 60 Años Del Inventor Del TenisDocumento13 páginasGuillermo Vilas - Los 60 Años Del Inventor Del TenisJulio César Pisón RomeroAún no hay calificaciones
- 14 MujeresDocumento8 páginas14 Mujeresgabriel mendozaAún no hay calificaciones
- Circo Atayde HermanosDocumento5 páginasCirco Atayde HermanosCesar Lopez LopezAún no hay calificaciones
- Secuestrados EE - UUDocumento4 páginasSecuestrados EE - UUGabriel Alberto Barbosa BallenaAún no hay calificaciones
- PANTERAs Negras 2Documento2 páginasPANTERAs Negras 2guadageAún no hay calificaciones
- Nuevo Documento de TextoDocumento3 páginasNuevo Documento de TextoTomas VallejosAún no hay calificaciones
- Periódico Reporte Corporativo BlancoDocumento2 páginasPeriódico Reporte Corporativo BlancoMiguel Ángel Sánchez DomínguezAún no hay calificaciones
- BiografiaDocumento4 páginasBiografiaJose Luis Iparraguirre PeñaAún no hay calificaciones
- George Jackson - Cartas Da PrisãoDocumento242 páginasGeorge Jackson - Cartas Da PrisãoAugusto CostaAún no hay calificaciones
- Juegos OlimpicosDocumento100 páginasJuegos OlimpicosSebassAún no hay calificaciones
- Carlos Castillo ArmasDocumento6 páginasCarlos Castillo ArmasDilsy Leonora Mendez VelasquezAún no hay calificaciones
- Los Referentes Historicos Del Lanzamiento de DiscoDocumento6 páginasLos Referentes Historicos Del Lanzamiento de DiscoJuan Sebastian AcevedoAún no hay calificaciones
- Teodoro Palacios FloresDocumento12 páginasTeodoro Palacios FloresKren RamirezAún no hay calificaciones
- Biografías Luchadores EnmascaradosDocumento4 páginasBiografías Luchadores EnmascaradosALBERTO ARMENTAAún no hay calificaciones
- Jack ElamDocumento4 páginasJack ElamRafael FrancoAún no hay calificaciones
- Qué Pasó El Día Que NacíDocumento22 páginasQué Pasó El Día Que NacíaracelisanjoseAún no hay calificaciones
- 50 RECHAZOS QUE HICIERON HISTORIA: Grandes personalidades que superaron la decepción para ser memorablesDe Everand50 RECHAZOS QUE HICIERON HISTORIA: Grandes personalidades que superaron la decepción para ser memorablesCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (2)
- Información 20 S y 30 SDocumento5 páginasInformación 20 S y 30 Si73108903Aún no hay calificaciones
- Libro 2 Juegos Olimpicos 1896-2016 - Ernesto Rodriguez IIIDocumento174 páginasLibro 2 Juegos Olimpicos 1896-2016 - Ernesto Rodriguez IIIErnesto Rodríguez III100% (1)
- Agosto Negro 2014 Fanzin Formateado CartaDocumento70 páginasAgosto Negro 2014 Fanzin Formateado CartaJosé Eduardo Hermenegildo SandovalAún no hay calificaciones
- Jim Crow, La Historia NegraDocumento3 páginasJim Crow, La Historia NegraRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- El Atleta Negro Que Enfureció A Hitler en Sus JuegosDocumento2 páginasEl Atleta Negro Que Enfureció A Hitler en Sus JuegosCynthia GarcíaAún no hay calificaciones
- Alhí BoxerDocumento3 páginasAlhí Boxerlic. neyraAún no hay calificaciones
- El Deporte y La Doble Moral en La HistoriaDocumento8 páginasEl Deporte y La Doble Moral en La HistoriaJuan PeresAún no hay calificaciones
- Imprimir Noticia - Cómo Era Todo La Última Vez Que Licey y Estrellas Disputaron La Serie FinalDocumento2 páginasImprimir Noticia - Cómo Era Todo La Última Vez Que Licey y Estrellas Disputaron La Serie FinalJuan Francisco Romero GuillenAún no hay calificaciones
- 1926 Juegos CACDocumento25 páginas1926 Juegos CACIsaacPorcayoAún no hay calificaciones
- Cronica de Los Juegos Olímpicos de 1968Documento4 páginasCronica de Los Juegos Olímpicos de 1968Carlos Daniel López ChávezAún no hay calificaciones
- AeropuertoDocumento11 páginasAeropuertodarlin agudeloAún no hay calificaciones
- Jesse OwensDocumento3 páginasJesse OwensJose RamonAún no hay calificaciones
- Diarioentero 251 ParawebDocumento48 páginasDiarioentero 251 ParawebjpdiaznlAún no hay calificaciones
- Espanol Mitos de Los 80sDocumento3 páginasEspanol Mitos de Los 80sgianschiaffino04Aún no hay calificaciones
- Convocados Por CarmeloDocumento3 páginasConvocados Por CarmeloYanet SegoviaAún no hay calificaciones
- El mordisco de Tyson y otros relatos: Biblioteca Infame, #1De EverandEl mordisco de Tyson y otros relatos: Biblioteca Infame, #1Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Boxeo en MéxicoDocumento33 páginasBoxeo en MéxicoElizza Gutiérrez100% (1)
- 1Documento5 páginas1Nain MejiaAún no hay calificaciones
- Vol 12Documento257 páginasVol 12Pablo CalviAún no hay calificaciones
- Olympic Games. Mario & PedroDocumento3 páginasOlympic Games. Mario & Pedromariobeltranzuluaga010Aún no hay calificaciones
- El Fenomeno CaraballoDocumento4 páginasEl Fenomeno CaraballoAlberto Galvis RamírezAún no hay calificaciones
- Primera Parte Del Segundo Gobierno de PerónDocumento2 páginasPrimera Parte Del Segundo Gobierno de PerónEsteban BonifacioAún no hay calificaciones
- Asesinato de Hyrum y Jose SmithDocumento223 páginasAsesinato de Hyrum y Jose SmithVerawnica LamaAún no hay calificaciones
- Aldo Marín y La MemoriaDocumento8 páginasAldo Marín y La MemoriacdgcdgAún no hay calificaciones
- VonnegutDocumento3 páginasVonnegutcdgcdgAún no hay calificaciones
- Tierra AmarillaDocumento279 páginasTierra AmarillacdgcdgAún no hay calificaciones
- Cordua PM PDFDocumento16 páginasCordua PM PDFcdgcdgAún no hay calificaciones
- Maubert Franck El Olor A Sangre Humana No Se Me Quita de Los OjosDocumento137 páginasMaubert Franck El Olor A Sangre Humana No Se Me Quita de Los OjoscdgcdgAún no hay calificaciones
- Juan Forn - El Tercero de La FotoDocumento9 páginasJuan Forn - El Tercero de La FotocdgcdgAún no hay calificaciones
- El Acoso de Las Fantasias - Slavoj ZizekDocumento269 páginasEl Acoso de Las Fantasias - Slavoj Zizekbarflyowski91% (11)
- Pohlhammer - Poema para Mi Hijo MartínDocumento3 páginasPohlhammer - Poema para Mi Hijo MartíncdgcdgAún no hay calificaciones
- Pohlhammer - Poema para Mi Hijo MartínDocumento3 páginasPohlhammer - Poema para Mi Hijo MartíncdgcdgAún no hay calificaciones
- Francisco Mouat - Tiro Libre. CrónicasDocumento2176 páginasFrancisco Mouat - Tiro Libre. Crónicascdgcdg100% (2)
- Norman Mailer - EstiloDocumento26 páginasNorman Mailer - EstilocdgcdgAún no hay calificaciones
- Tommaso Landolfi - La Esposa de GogolDocumento40 páginasTommaso Landolfi - La Esposa de GogolcdgcdgAún no hay calificaciones
- Oratoria Sobre El DeporteDocumento2 páginasOratoria Sobre El DeporteHighnet CarlosAún no hay calificaciones
- Programación ASCUNDocumento1 páginaProgramación ASCUNJohanna ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Desencadenado - Tu Cuerpo Es Tu GimnasioDocumento13 páginasDesencadenado - Tu Cuerpo Es Tu GimnasioPablo Recuero ListaAún no hay calificaciones
- Banco de Preguntas 1B OtoDocumento45 páginasBanco de Preguntas 1B Otocristian ottoAún no hay calificaciones
- Runners World Mexico - Marzo 2016Documento100 páginasRunners World Mexico - Marzo 2016Auryn07100% (1)
- Ejercicios de Extrem Infer Conductor PDFDocumento2 páginasEjercicios de Extrem Infer Conductor PDFPablo Enrique gallardo salasAún no hay calificaciones
- Reglamento de Judo para AlbitrajeDocumento15 páginasReglamento de Judo para Albitrajebendavid_38@hotmail.comAún no hay calificaciones
- Vallas Semana 4-4801693338452Documento10 páginasVallas Semana 4-4801693338452bexy CedeñoAún no hay calificaciones
- NATACIÓNDocumento7 páginasNATACIÓNAldo GOAún no hay calificaciones
- La Biblia Del Salto Vertical EspanolDocumento241 páginasLa Biblia Del Salto Vertical EspanolBetty AriasAún no hay calificaciones
- Records de Chile Varones Al 2011Documento5 páginasRecords de Chile Varones Al 2011Esteban MendezAún no hay calificaciones
- Reglamento Comentado - Atletismo para Todos PDFDocumento114 páginasReglamento Comentado - Atletismo para Todos PDFmarianocliAún no hay calificaciones
- HosinsulDocumento1 páginaHosinsuljuliochavez100% (1)
- Football Manager 2019Documento1 páginaFootball Manager 2019Javier SevillaAún no hay calificaciones
- Salto en Alto TeoriaDocumento4 páginasSalto en Alto TeoriaAixita sanhuezaAún no hay calificaciones
- Centros Deportivos AbandonadosDocumento6 páginasCentros Deportivos AbandonadosEduardo RamirezAún no hay calificaciones
- CarrerrasDocumento25 páginasCarrerrasArranzAún no hay calificaciones
- Atletas Con Su BiografiaDocumento6 páginasAtletas Con Su Biografiapatricia sotoAún no hay calificaciones
- Orden de Salto en Largo y Salto TripleDocumento2 páginasOrden de Salto en Largo y Salto TripleJose Melgarejo100% (1)
- La Historia Del DeporteDocumento2 páginasLa Historia Del DeporteAnonymous 9f9ODWYpAún no hay calificaciones
- Lian GongDocumento8 páginasLian Gongsusana_riffoAún no hay calificaciones
- Prueba Ojos Del Perro SiberianoDocumento6 páginasPrueba Ojos Del Perro SiberianoMaria Gertrudis Gangas GarnicaAún no hay calificaciones
- Habilidades AtléticasDocumento14 páginasHabilidades AtléticasJose G VasquezAún no hay calificaciones
- Control Del BalonDocumento5 páginasControl Del BalonLuis Ángel Morón BejaranoAún no hay calificaciones
- Comite Olimpico Internacional (Deporte 3)Documento40 páginasComite Olimpico Internacional (Deporte 3)Indi TorresAún no hay calificaciones
- Calendario de Eventos Deportivos IMDET 2015 PDFDocumento6 páginasCalendario de Eventos Deportivos IMDET 2015 PDFVictor Hugo OrtizAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo Modelo de HistoriaDocumento3 páginasLinea de Tiempo Modelo de HistoriaVir Lucena100% (1)
- Analitica Sports GpsDocumento16 páginasAnalitica Sports GpsGonzalo CilleyAún no hay calificaciones
- Taller 2 de Atletismo de Pista - Eliana BellaizaDocumento18 páginasTaller 2 de Atletismo de Pista - Eliana BellaizaEliana BellaizaAún no hay calificaciones
- La Historia Del Atletismo Como Disciplina Deportiva Puede Ser Tan Antigua Como Nuestra Propia ExistenciaDocumento4 páginasLa Historia Del Atletismo Como Disciplina Deportiva Puede Ser Tan Antigua Como Nuestra Propia ExistenciaNorma PonceAún no hay calificaciones