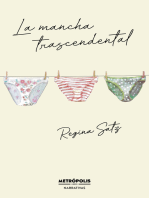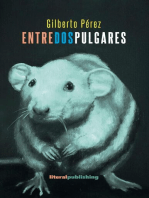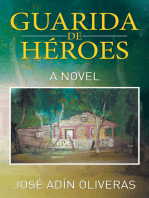Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Max Neef Cuando Era Nino y Ahora Soy PDF
Cargado por
marianojoselarra2890Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Max Neef Cuando Era Nino y Ahora Soy PDF
Cargado por
marianojoselarra2890Copyright:
Formatos disponibles
CUANDO YO ERA NIÑO... Y AHORA SOY...
Manfred Max-Neef
Cuando yo era niño me daban al desayuno Cocoa Raff, para criarnos robustos
nos debíamos tomar la Emulsión de Scott, los baños de la casa se limpiaban
con Creolina, las guagua comían Alimento Meyer y los más grandes
tomábamos Helados Haiskrim y Noel Smack. Los domingos tomábamos el
tranvía, por cierto que en el acoplado que costaba un cinco, para ir a la matiné
del Teatro Oriente y ver la serial de Flash Gordon en su lucha contra el
perverso Emperador Ming. En lo que hoy es la convergencia de la Costanera
con El Bosque y Vitacura, jugábamos a la pelota, y, más o menos cada 20
minutos alguien gritaba “paren que viene un auto”. Pasaba el auto y
continuaba el partido. El Cerro San Luis estaba ahí para lanzarnos hacia abajo
en unas tablas con ruedas que nosotros mismos fabricábamos. Con las
carretillas de hilo de la abuela, un elástico y un clavito nos fabricábamos unos
prodigiosos tanques capaces de ascender notables pendientes. Jugábamos al
trompo, a los tres hoyitos y a la hachita y cuarta, en que las mejores bolitas
eran las perillas de los catres de bronce, porque cuando se tiraban “se
chantaban”. En la mañana muy temprano llegaba hasta la casa el carretón que
repartía la Leche Delic ias, y al poco rato llegaba el coche de caballos con el
pan de la Panadería Suiza, y en algún momento de la tarde se escuchaba el
pregón del “estiro somieres”. En el pupitre de la escuela teníamos un tintero y
escribíamos con pluma fuente, y el profesor solía castigarnos con un reglazo.
Si nos portábamos bien, nos llevaban un Miércoles a Gath y Chavez a tomar
onces y gozar con los payasos.
Cuando yo era adolescente usábamos pantalones de golf (guardapeos los
llamábamos) que era la transición para llegar a hombre. Los primeros
pantalones largos eran motivo de una ceremonia familiar, y cuando salíamos a
la calle sentíamos que todo el mundo nos estaba mirando. Y de allí en
adelante, pololeábamos en el Parque Forestal y estudiábamos de noche
alrededor del monumento a Balmaceda. Un poco mayores, inic iábamos las
interminables tertulias en Il Bosco, y cuando juntábamos plata llevábamos a la
polola al Goyescas, y si el papá nos prestaba el auto, la llevábamos al Drive In
Charles. Bailábamos boleros chic-to-chic, y nos entusiasmaba el mambo de
Dámaso Pérez Prado. Hacíamos excursiones a la Casa de Piedra y al Abanico,
y amábamos la naturaleza. Chile era un país modesto pero digno, y de mucho
encanto. En aquel entonces Santiago era una ciudad amable y tenía a su
alrededor una bella cordillera. Se sentían realizadas las personas que tenían
una Citroneta. Los huevos provenían de gallinas que vivían vida de gallinas, y
cuando comíamos un durazno quedábamos impregnados de su aroma, y el
jugo nos resbalaba por el codo. Las compras se hacían en el almacén de la
esquina, y se anotaban en una libreta para pagar a fin de mes. Los almacenes
más elegantes se llamaban Emporios de Ultramarinos, porque tenían
productos importados. No existía la obsesión del crecimiento económico y el
PIB no se había puesto de moda. Cuando las cosas andaban bien o andaban
mal, uno se daba cuenta sin tener que recurrir a un arsenal de estadísticas. Los
políticos se peleaban en el hemiciclo, pero cuando abandonaban el edificio
eran todos amigos. De jóvenes universitarios íbamos a la galería del Congreso
a escuchar los debates. Eran debates brillantes entre oradores magistrales y de
enorme ingenio, que discutían con pasión y con erudición temas de
trascendencia. Eran simplemente políticos cultos. No había televis ión, pero el
radioteatro era la gran atracción. Mi padre y yo gozábamos juntos, después de
la comida, los episodios del Monje Loco. Existía algo que en aquel entonces
se llamaba vida de familia. Primos, tíos, abuelos eran una realidad tangible y
cotidiana.
Ahora que soy candidato a viejo ¿qué puedo contar? Chile 2002: Email,
celulares, malls, apuro, velocidad, estrés, trastornos mentales, nuevos ricos
cultores del kitsch, violencia innecesaria, odio y descalificaciones políticas,
televisión - salvo pocas excepciones - vulgar e idiotizante, ausencia de grandes
ideas y de temas de trascendencia, obsesión con el crecimiento, desprecio por
la naturaleza, comidas chatarra, alimentos transgénicos, duraznos bonitos sin
gusto a durazno, gallinas de fábricas de gallinas, ausencia de vida familiar,
espectaculares tecnologías con creciente desempleo, desconcierto, angustia y
depresión. Jóvenes que, con razón, ya no creen. Imagen de futuro confusa y
nebulosa y miedo de diseñar proyectos de vida.
No todo era bueno antes, ni todo es malo ahora. Sin embargo pienso que ahora
hay menos posibilidades que antes, de alcanzar cuotas simples de felicidad.
Quizás la gran diferencia radica en que antes la vida era más simple y hoy es
más complicada. Si pregunto sobre el porqué del mundo actual que hemos
construido, suelo escuchar como respuesta: “Son los costos del progreso”. No
respondo a la respuesta, y me retiro a solas con otra pregunta: “Si progreso es
lo que disminuye mi felicidad, ¿tiene sentido pagar un costo por ello?”
También podría gustarte
- Ru - Kim ThuyDocumento189 páginasRu - Kim ThuyDaniela Garcia100% (1)
- Joaquin Edwards Bello - La Chica Del CrillonDocumento125 páginasJoaquin Edwards Bello - La Chica Del CrillonFrancisco Gariglio100% (2)
- El Chalet de Los Quintana - Beatriz PaganiniDocumento191 páginasEl Chalet de Los Quintana - Beatriz PaganiniJulius TortiAún no hay calificaciones
- Si viviéramos en un lugar normalDe EverandSi viviéramos en un lugar normalCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (59)
- A Los Nacidos en Los 80Documento6 páginasA Los Nacidos en Los 80Melisa0% (1)
- Arbol Del Paraiso Rafael BielsaDocumento12 páginasArbol Del Paraiso Rafael Bielsapinar2013Aún no hay calificaciones
- La Chica Del Crillon PDFDocumento126 páginasLa Chica Del Crillon PDFMaría JoséAún no hay calificaciones
- Una Biblia para Ninos AdnDocumento29 páginasUna Biblia para Ninos Adnpablo olortigaAún no hay calificaciones
- La Chica Del CrillonDocumento126 páginasLa Chica Del CrillonchinobacanAún no hay calificaciones
- Revista Quesada 2015 PDFDocumento257 páginasRevista Quesada 2015 PDFQuesada Donde Nace El GuadalquivirAún no hay calificaciones
- Taller 3 Grupo 236 Angie VargasDocumento20 páginasTaller 3 Grupo 236 Angie Vargasangie vargasAún no hay calificaciones
- Sin Ira y Sin NosalgiaDocumento2 páginasSin Ira y Sin NosalgiaDeyvin Burgos GomezAún no hay calificaciones
- Los Que Quedamos.Documento5 páginasLos Que Quedamos.olgacgbAún no hay calificaciones
- Nada Que Temer PDFDocumento16 páginasNada Que Temer PDFMarco Antonio BalderasAún no hay calificaciones
- La Chica Del CrillonDocumento89 páginasLa Chica Del Crilloncamilomc68Aún no hay calificaciones
- Entrevista Con Un Niño Del Siglo XIXDocumento2 páginasEntrevista Con Un Niño Del Siglo XIXLoami BastarracheaAún no hay calificaciones
- Bello Joaquin Edwards - La Chica Del Crillon (Doc)Documento133 páginasBello Joaquin Edwards - La Chica Del Crillon (Doc)Laura García100% (1)
- Peregrinar V1Documento6 páginasPeregrinar V1nereyda rivasAún no hay calificaciones
- UnmarsinorillasDocumento227 páginasUnmarsinorillasKarla VegaAún no hay calificaciones
- La Sombra Del YacaréDocumento9 páginasLa Sombra Del YacaréProfes MayormenteAún no hay calificaciones
- El Sabor de Las Frutas AjenasDocumento14 páginasEl Sabor de Las Frutas AjenasGeraldine CasamachinAún no hay calificaciones
- La Raza (1998)Documento46 páginasLa Raza (1998)Santiago Llach50% (2)
- La Importancia de Hablar Mierda Libro CompletoDocumento98 páginasLa Importancia de Hablar Mierda Libro CompletoMaria Alejandra GuzmánAún no hay calificaciones
- Segundo Bloque - Recuerdos de InfanciaDocumento5 páginasSegundo Bloque - Recuerdos de InfanciaJuan Carlos SarapuraAún no hay calificaciones
- A Traves de Los Ojos de Un Niño - NarrativaDocumento5 páginasA Traves de Los Ojos de Un Niño - Narrativajorge100469Aún no hay calificaciones
- Abuelo Cuentame Un CuentoDocumento2 páginasAbuelo Cuentame Un CuentoartoilloAún no hay calificaciones
- La Sopa de MamaDocumento4 páginasLa Sopa de MamaRaúl Oscar IfranAún no hay calificaciones
- La Oroya de Mis RecuerdosDocumento16 páginasLa Oroya de Mis RecuerdosSaul Cruz SilvaAún no hay calificaciones
- DR Juan MartinezDocumento6 páginasDR Juan MartinezFernando Vera CabreraAún no hay calificaciones
- La Tierra Que Nos Dieron - J. Andrés HerreraDocumento67 páginasLa Tierra Que Nos Dieron - J. Andrés HerreraJuandreskAún no hay calificaciones
- Caso Muñeca RepolloDocumento5 páginasCaso Muñeca RepolloMabe Albán0% (1)
- Malditos Hermanos Carter Joy Dark Full ChapterDocumento67 páginasMalditos Hermanos Carter Joy Dark Full Chapterjohn.sule812100% (6)
- Buenos Aires MemoriosoDocumento31 páginasBuenos Aires MemoriosoFerchuAún no hay calificaciones
- Ordinary Girls \ Muchachas ordinarias (Spanish edition): MemoriasDe EverandOrdinary Girls \ Muchachas ordinarias (Spanish edition): MemoriasAún no hay calificaciones
- Managua en Mis RecuerdosDocumento35 páginasManagua en Mis RecuerdosLuisanaMontenegroGutiérrezAún no hay calificaciones
- Ciudad Madero Libro Historia PDFDocumento12 páginasCiudad Madero Libro Historia PDFDamian Redes Fotografía ProfesionalAún no hay calificaciones
- Calixto Garmen Dia FinalDocumento6 páginasCalixto Garmen Dia FinalHermanosMelendezAún no hay calificaciones
- 28 AnécdotasDocumento12 páginas28 AnécdotasSofía Amelia Salvador CárdenasAún no hay calificaciones
- La Rellenara Del QueremalDocumento6 páginasLa Rellenara Del Queremalwilpica2Aún no hay calificaciones
- Oci Estatal 2022 Venta 1 1Documento31 páginasOci Estatal 2022 Venta 1 1Jessica Isabel Toledo AlvaradoAún no hay calificaciones
- Una MujerDocumento5 páginasUna MujerPolett MagaAún no hay calificaciones
- La Otra HuelgaDocumento8 páginasLa Otra HuelgaGustavo KreimanAún no hay calificaciones
- Los Villa o la historia de un amor eólicoDe EverandLos Villa o la historia de un amor eólicoAún no hay calificaciones
- La Extraordinaria Vida de Un Hombre CorrienteDocumento27 páginasLa Extraordinaria Vida de Un Hombre CorrienteAnonymous 7SnhVeJJPUAún no hay calificaciones
- Capitulo 9788420410425Documento9 páginasCapitulo 9788420410425Andres GuayesAún no hay calificaciones
- Cuentos Del Dinero La Riqueza y El PoderDocumento133 páginasCuentos Del Dinero La Riqueza y El PoderPablo Del Río Serna100% (2)
- Charles Bukowsky La Senda Del PerdedorDocumento222 páginasCharles Bukowsky La Senda Del PerdedorYaser Enoc López BeltránAún no hay calificaciones