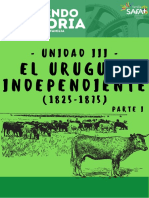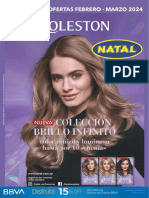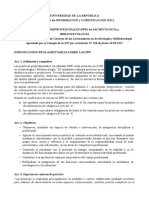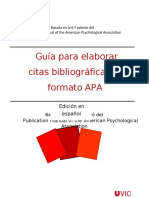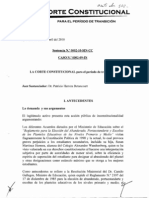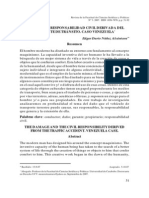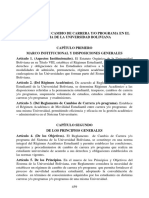Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Uruguay Siglo XX
Uruguay Siglo XX
Cargado por
brendaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Uruguay Siglo XX
Uruguay Siglo XX
Cargado por
brendaCopyright:
Formatos disponibles
URUGUAY SIGLO XX
En la historia del Uruguay en el siglo XX se distinguen cuatro etapas:
la consolidación de la democracia política, la reforma social y la prosperidad
económica (1903-1930);
la crisis económica y política y la restauración democrática (1930- 1958);
el estancamiento económico, la atomización de los partidos políticos
tradicionales, el crecimiento de la izquierda, y la dictadura militar (1959-
1985);
y por fin la restauración democrática y la entrada del Uruguay
al Mercosur (1985-).
La primera etapa es fundacional y parece clave para explicar algunas de las
características y la mentalidad dominantes en el país hasta muy avanzado el siglo.
La figura de José Batlle y Ordóñez (1856-1929) domina políticamente este
período.
Presidente en dos oportunidades (1903-1907), (1911-1915), signo con sus ideas y
a la vez expresó la sociedad de clases medias que estaba naciendo al amparo de la
prosperidad económica y la facilidad del ascenso social.
La economía vio aparecer nuevas formas industriales que valorizaron plenamente
la producción de carnes al refrigerardas y venderlas a Europa (el
primer frigorífico es de 1905), lo que tuvo consecuencias políticas pues alejó
definitivamente el fantasma de las viejas guerras civiles entre blancos y colorados
ya que los estancieros se oponían ahora a ellas por destructoras de bienes con valor
de mercado.
La intervención estatal comenzó. La gestión financiera del Estado (Banco de la
República, 1896 y Banco Hipotecario, 1912), comercial (Banco de Seguros, 1911),
e industrial (energía eléctrica y teléfonos, 1912, combustibles y petróleo, 1931), se
constituyó en un elemento definitorio de la relación entre sociedad civil y Estado
en todo el siglo XX.
La democracia política, obra, en la que sobresalió más la oposición política que el
partido colorado en el gobierno, se afianzó con el logro del voto secreto y la
representación proporcional establecidos en la Constitución de 1917, la pureza
electoral garantizada por las leyes de 1924, y una atmósfera de tolerancia fundada
en parte en la imposibilidad tanto de las personalidades políticas como de los
partidos en que se dividía la opinión , de hegemonizar a la opinión pública.
En lo social, el Uruguay vivió una época de legislacion del trabajo, protectora de
los obreros y otros sectores populares (la ley de 8 horas fue aprobada en 1915) y
de garantías para el retiro de los trabajadores establecidas por diferentes leyes que
fundaron Cajas de Jubilaciones para casi todos los oficios en los años 20.
Demograficamente el país, que contaba con 1.042.000 habitantes según el Censo
realizado en 1908, apenas duplicó su población en 1930, estimada en 1.900.000.
El descenso de la tasa de mortalidad fue muy significativo y se debió sobre todo al
avance del nivel de vida de la población y a las medidas higiénicas que el gobierno
adoptó. El descenso relevante de la tasa de natalidad convirtió al Uruguay,
probablemente en el primer país de América Latina que obviamente controlaba sus
nacimientos.
La difusión de la cultura (la tasa de analfabetismo también descendió y se expandió
la Enseñanza Secundaria en el interior del país), la facil recepción de los modelos
demográficos europeos por una población de origen inmigratorios, la mentalidad
prudente de las dominantes clases medias, todo ello explica que en 1930 el
Uruguay tuviera de sí mismo la imagen de un país moderno, europeizado y
escasamente latinoamericano. Un dato mas contribuía a acentuar esta imagen: la
cultura y la enseñanza se habían secularizado y la influencia de la Iglesia Católica
era escasa al grado de que sin mayores repercusiones sociales, ni políticas el Estado
y la Iglesia se separaron por la Constitución de 1917.
La ley de divorcio por causal, la primera aprobada, fue en 1907 y la mujer obtuvo
en 1913 la ley de divorcio "por su sola voluntad". En 1932 logró el derecho al
sufragio.
La crisis económica mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos, repercutió en el
Uruguay a partir de 1930-31. El descenso del precio de las materias primas y
alimentos que el Uruguay exportaba, y las restricciones del comercio internacional,
generaron aumento de la desocupación y caída del ingreso.
La lucha por la distribución del mismo se acentuó entre los grupos sociales y el
reformismo social batllista fue enjuiciado duramente por ineficaz y populista por
las gremiales de estancieros y comerciantes que criticaban el peso impositivo de
un Estado que no controlaban.
El Presidente de la República electo en 1931, Gabriel Terra, oyó estas demandas
de las clases altas y con el apoyo de algunas fracciones de los dos partidos
tradicionales dio un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, disolviendo el Poder
Legislativo y la parte colegiada del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de
Administración.
Este golpe y el gobierno resultante, de Terra, hasta 1938, aunque represor del
movimiento obrero y los partidos de izquierda y "progresistas", y desconocedor en
muchos planos, de los derechos individuales, demostró también la originalidad de
la historia uruguaya. El golpe había sido protagonizado por un presidente civil y
dado con la aprobación del ejército pero sin su intervención directa, había contado
con el apoyo de arte de los partidos políticos tradicionales y además, procurado la
legitimación inmediata de las urnas convocando a elecciones ya en 1933.
La lenta recuperación de la economía mundial, el peso en la sociedad toda de las
tradiciones democráticas, y el alineamiento del Uruguay con los Aliados enemigos
del nazi-fascismo en la II Guerra Mundial (1939-45), determinaron la
recuperación plena de la vida institucional democrática con las elecciones de
noviembre de 1942 en las que fue electo presidente Juan José de Amézaga (1943-
1947).
Bajo el gobierno de Luis Batlle Berres (1947-1951), la prosperidad económica se
consolidó por los crecientes beneficios que deparó a las exportaciones uruguayas
la guerra de Corea (1950-1953). En 1952 se adoptó una nueva Constitución que
implantó una estructura colegiada de nueve miembros para el Poder Ejecutivo, seis
de ellos para el partido mayoritario y tres para el que le siguiera en votos.
La intervención del Estado en la economía recibió un nuevo impulso con la
nacionalizacion de las empresas británicas (ferrocarriles y aguas corrientes, 1949).
En realidad, Gran Bretaña pagó de esa manera al Uruguay la deuda que había
contraído por el suministro de carnes uruguayas durante la II Guerra Mundial.
La prosperidad económica y el impulso del gobierno de este segundo batllismo
consolidaron un vigoroso crecimiento de la industria de sustitución de
importaciones y el número de obreros aumento con espectacularidad.
Otra vez, el país de los años 50 parecía recordar al país de los años 20. El desarrollo
cultural era muy importante y el analfabetismo tendía a desaparecer. Desde el
gobierno se insistía en que el Uruguay era la Suiza de América, tanto por la
continuidad de su democracia, como por la fuerza de su clase media y hasta por el
Ejecutivo Colegiado que lo regía.
La tercera etapa de la historia del Uruguay en el siglo XX (1959- 1985), estuvo
caracterizada por la crisis y el estancamiento económico y, en sus años finales
(1973-1985), por la caída de las instituciones democríticas y la instalación de una
dictadura militar, aparentemente insólita, observadas las características de la
historia de la larga duración en el Uruguay, pero reveladora de la gravedad de la
situación.
Las modificaciones de la economía mundial, en especial la formación del Mercado
Común Europeo (1957) y la sustitución de la hegemonía británica por la
estadounidense en América Latina, dejó a las producciones exportables uruguayas
a la deriva. El país, por ejemplo, dependía financieramente de una nación (EEUU.)
con una economía competitiva y no complementaria de la suya, mientras su
tradicional mercado europeo se cerraba a sus carnes. El estancamiento de la
ganadería y el fin del proceso de industrialización, completaron el panorama
negativo que se tradujo en una disminución permanente del ingreso.
Los diversos sectores sociales, los sindicatos obreros y de empleados públicos, y
las gremiales empresariales, lucharon entre sí por la distribución de una riqueza
cada día menor en medio de una inflación que nada parecía detener.
Los partidos tradicionales se alternaron en el poder (gobiernos blancos de 1959 a
1967 y colorados de 1967 a 1973) y se fraccionaron. La izquierda se unificó y
surgió así el Frente Amplio en 1971. El gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-
1972) funcionó ya dentro de esquemas autoritarios pues decretó la suspensión de
las garantías individuales casi durante todo su mandato y, del otro lado, ciertos
sectores de la izquierda con el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) a
la cabeza, también descreyeron del sistema democrático impulsando la lucha
armada.
El proceso de deterioro de las instituciones fue vivido dramáticamente por una
sociedad que sólo con lentitud dejó de tener fe en ellas, y culminó con el Golpe de
Estado que las Fuerzas Armadas protagonizaron el 27 de junio de 1973,
disolviendo las cámaras legislativas y asumiendo, bajo la cobertura del presidente
civil Juan María Bordaberry (1972-1976), la totalidad del poder público hasta
febrero de 1985.
Los 12 años de la dictadura militar estuvieron signados por la represión de todas
las fuerzas políticas, particularmente dura con las de izquierda, por el
encarcelamiento de todos los dirigentes sindicales y la prohibición de la actividad
gremial a obreros y empleados, y por la expulsión de los funcionarios públicos,
especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinacion izquierdista.
Desde el punto de vista económico, el gobierno militar, asesorado por técnicos de
ideas neoliberales, procedió a cierta apertura de la economía al exterior,
procurando atraer al capital extranjero y limitar la intervención del Estado. El
deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno
conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo
fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los sectores
populares y la clase media.
Las resistencias de la sociedad al régimen militar tuvieron su expresión más clara
en el rechazo de la Constitución autoritaria que el gobierno promovía, ocurrido en
el plebiscito del 30 de noviembre de 1980 cuando "el NO" recogió el 57,2% del
total de sufragios, y eso en medio de una censura militar casi completa de los
medios de comunicación.
La crisis financiera y económica de 1982, que aceleró la inflación y sobre todo la
desocupación, y esas resistencias sociales aludidas, que también condujeron a la
reorganización del movimiento sindical, llevaron a los militares a ceder el poder a
la sociedad civil, aunque con ciertas limitaciones, de las que dio cuenta el llamado
Pacto del Club Naval concluído el 3 de agosto de 1984.
En elecciones en que hubo candidatos todavía vetados por las Fuerzas Armadas,
surgió como presidente constitucional el líder colorado Julio Maria Sanguinetti.
Bajo su presidencia (1985-1990) y la de su sucesor, Luis A. Lacalle (1990-1995)
se fortificaron las instituciones democráticas, el clima de tolerancia recíproca
renació y políticamente el país tendió a dividirse en tercios: colorados, blancos y
frenteamplistas.
Los militares lograron que la Ley de Caducidad y el posterior referendum popular
que la consolidó (1989) impidiera su persecucion judicial ante las violaciones de
los derechos individuales acaecida bajo la dictadura.
En 1991, el Uruguay paso a fundar e integrar el Mercosur, alianza económico
aduanera que lo incluye junto a Brasil, Argentina y Paraguay.
En 1995, la población del país alcanza los 3 millones de habitantes, acentuándose
el rasgo ya advertible en los comienzos del siglo XX, el escaso crecimiento natural
de su población, debido sobre todo al alto grado de control de la natalidad que
practican sus habitantes. La tasa de analfabetismo representa apenas el 4,25 de la
población del país. La calidad de vida de la mayoría de los habitantes es una de las
mas altas de América Latina, aventajada solo en ciertos rubros, por Costa Rica,
Cuba y Argentina, siendo la esperanza de vida al nacer de 71 años y fracción. La
mayoría de sus habitantes es considerada católica por las estimaciones de esta
Iglesia, pero el numero de sacerdotes no sobrepasa los 700. La tasa de divorcios es
alta, similar a la de las naciones europeas.
También podría gustarte
- Historia de la Argentina, 1916-1955De EverandHistoria de la Argentina, 1916-1955Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (5)
- Resumen de El Peronismo 1943-1955 de Peter Waldmann: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Peronismo 1943-1955 de Peter Waldmann: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- URUGUAY SIGLO XX BarránDocumento5 páginasURUGUAY SIGLO XX BarránDaniel RodjrAún no hay calificaciones
- En La Historia Del Uruguay en El Siglo XX Se Distinguen Cuatro EtapasDocumento21 páginasEn La Historia Del Uruguay en El Siglo XX Se Distinguen Cuatro Etapastitina27Aún no hay calificaciones
- Uruguay Siglo XXDocumento41 páginasUruguay Siglo XXGimena Bonjour CastroAún no hay calificaciones
- Material para Primera Mitad Del Siglo XX en UruguayDocumento3 páginasMaterial para Primera Mitad Del Siglo XX en UruguayNatalia LeivaAún no hay calificaciones
- El Uruguay de Principios Del Siglo XX o El Uruguay Del 900Documento2 páginasEl Uruguay de Principios Del Siglo XX o El Uruguay Del 900lorenaAún no hay calificaciones
- Antonio Miguel GromponeDocumento13 páginasAntonio Miguel GromponeXandria LacriAún no hay calificaciones
- Trabajo Integrador de HistoriaDocumento5 páginasTrabajo Integrador de HistoriaSergio KollnAún no hay calificaciones
- El Teatro en Uruguay A Principios Del Siglo XXDocumento58 páginasEl Teatro en Uruguay A Principios Del Siglo XXFernando Rodriguez CompareAún no hay calificaciones
- El Populismo en UruguayDocumento6 páginasEl Populismo en UruguayJuan Cruz Perez RemisAún no hay calificaciones
- Fútbol, Identidad y Poder 15 El Impulso y Su FrenoDocumento28 páginasFútbol, Identidad y Poder 15 El Impulso y Su FrenoJuan José DimuroAún no hay calificaciones
- El PaisDocumento20 páginasEl PaisLuisa PinazzoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Fines 2 Historia TP6Documento5 páginasCuadernillo Fines 2 Historia TP6gabriela iturriozAún no hay calificaciones
- Diapositiva 2Documento25 páginasDiapositiva 2Andy SanchezAún no hay calificaciones
- Argentina 1916 - 1930 - 1943Documento3 páginasArgentina 1916 - 1930 - 1943Brisa ZulemaAún no hay calificaciones
- Oligarquia en Argentina 1930 1943Documento7 páginasOligarquia en Argentina 1930 1943Firulé ImpresionesAún no hay calificaciones
- Oncenio de LeguiaDocumento17 páginasOncenio de Leguia2023205015.estAún no hay calificaciones
- Clase 10Documento4 páginasClase 10Jessica Paola AguirreAún no hay calificaciones
- Historia Sobre BatllismoDocumento9 páginasHistoria Sobre Batllismopatolopez1970Aún no hay calificaciones
- Resumen HobsbawnDocumento11 páginasResumen HobsbawnGuido RockanrolAún no hay calificaciones
- Causas Internas y ExternasDocumento2 páginasCausas Internas y ExternasEdgar YC100% (3)
- INDIGENISMO EN EL PERU Irene Nahir Chada HauríaDocumento21 páginasINDIGENISMO EN EL PERU Irene Nahir Chada HauríaespartajoAún no hay calificaciones
- 2 Década InfameDocumento5 páginas2 Década InfameandroAún no hay calificaciones
- Ensayo - PC2 DesafiosDocumento4 páginasEnsayo - PC2 Desafioskatherine campos100% (1)
- FORO 6 Problemas de Historia Del Siglo XXDocumento4 páginasFORO 6 Problemas de Historia Del Siglo XXBri FarAún no hay calificaciones
- Decada InfameDocumento22 páginasDecada Infame564654Aún no hay calificaciones
- El Tercer MilitarismoDocumento24 páginasEl Tercer MilitarismoSaly Portugues CastilloAún no hay calificaciones
- Participación Política de La Mujer en El Apra-TesisDocumento85 páginasParticipación Política de La Mujer en El Apra-TesisJose Samuel Saavedra PacotaipeAún no hay calificaciones
- Tendencias Políticas de Hispanoamérica Post-1945Documento29 páginasTendencias Políticas de Hispanoamérica Post-1945OswaldoMattosAún no hay calificaciones
- Uruguay Entre 1933 y 1959 .Crisis y Recuperación. Guia de EstudioDocumento22 páginasUruguay Entre 1933 y 1959 .Crisis y Recuperación. Guia de EstudioDiego Artucio67% (3)
- Consolidación y Crisis de Las Estructuras Históricas Del Siglo XXDocumento8 páginasConsolidación y Crisis de Las Estructuras Históricas Del Siglo XXAngela MaitaAún no hay calificaciones
- Guia 9 de Sociedad y EstadoDocumento6 páginasGuia 9 de Sociedad y EstadoGian GiuglianiAún no hay calificaciones
- Informe HistóricoDocumento10 páginasInforme Históricobndn_Aún no hay calificaciones
- La Década Del 20. Ampliación Democrática, Radicalismo y Contexto InternacionalDocumento14 páginasLa Década Del 20. Ampliación Democrática, Radicalismo y Contexto InternacionalPame MamaniAún no hay calificaciones
- Resumen - Clase de FORJADocumento9 páginasResumen - Clase de FORJANATASHAAún no hay calificaciones
- BLOQUE 10. Estándar 115. Explica El Agotamiento Del Modelo Político de La Restauración y La Proclamación de La Segunda República en El Contexto de Crisis Económica MundiDocumento2 páginasBLOQUE 10. Estándar 115. Explica El Agotamiento Del Modelo Político de La Restauración y La Proclamación de La Segunda República en El Contexto de Crisis Económica MundiSamuel Cruz MéndezAún no hay calificaciones
- Golpe de Estado de 1930 Hasta 1976Documento32 páginasGolpe de Estado de 1930 Hasta 1976Mara Fusz100% (1)
- U3 Guía Lectura 9 y 10Documento7 páginasU3 Guía Lectura 9 y 10Sabrina RomeroAún no hay calificaciones
- Resumen Cap 4 Sindicalismo Uruguayo Durante El Gob de TerraDocumento15 páginasResumen Cap 4 Sindicalismo Uruguayo Durante El Gob de TerraCLAUDIAAún no hay calificaciones
- Bloque 10 - Estándares Pau 24Documento15 páginasBloque 10 - Estándares Pau 24Erika PerezAún no hay calificaciones
- Historia General 1Documento6 páginasHistoria General 1Denise BevilacquaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico N 5Documento5 páginasTrabajo Practico N 5vacamaximilianoAún no hay calificaciones
- La Novia Es Excelente, Sólo Un Poco Ciega, Algo Sorda y Al Hablar Tartamudea (Ansaldi)Documento34 páginasLa Novia Es Excelente, Sólo Un Poco Ciega, Algo Sorda y Al Hablar Tartamudea (Ansaldi)nico_euroAún no hay calificaciones
- Historia Del Siglo XX Eric Hobsbawm Version ResumidaDocumento160 páginasHistoria Del Siglo XX Eric Hobsbawm Version ResumidaHaroll HEAún no hay calificaciones
- UNIDAD III El Uruguay Independiente (1825-1875) PARTE I PDFDocumento6 páginasUNIDAD III El Uruguay Independiente (1825-1875) PARTE I PDFMicaAún no hay calificaciones
- HistoriaDocumento20 páginasHistoriaflavia espinosaAún no hay calificaciones
- La Republica Perdida - AaaaaaadocxDocumento23 páginasLa Republica Perdida - AaaaaaadocxFlor PazAún no hay calificaciones
- Monografía Salinas Navarrete VegaDocumento20 páginasMonografía Salinas Navarrete VegaPAUL ANDERSON VASQUEZ RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- La Comuna Asturiana de 1934Documento62 páginasLa Comuna Asturiana de 1934celso juniorAún no hay calificaciones
- El NeobatllismoDocumento10 páginasEl NeobatllismoLorena Echenique SantosAún no hay calificaciones
- Historia de UruguayDocumento14 páginasHistoria de UruguayJader GonzalezAún no hay calificaciones
- TP 2 SociopoliticaDocumento4 páginasTP 2 SociopoliticaBrendaAún no hay calificaciones
- Historia Argentina Tomo 4Documento488 páginasHistoria Argentina Tomo 4Cristian VilardoAún no hay calificaciones
- Contextualización de El Cuarto de Atrás e Historia de Una EscaleraDocumento3 páginasContextualización de El Cuarto de Atrás e Historia de Una EscaleraRaquel MaraverAún no hay calificaciones
- Análisis Ético de La Historia Del Perú y El Mundo en El Siglo XXDocumento14 páginasAnálisis Ético de La Historia Del Perú y El Mundo en El Siglo XXpilar100% (1)
- 1930 - 1943 - Informe y Video. COMPLETODocumento10 páginas1930 - 1943 - Informe y Video. COMPLETOFlaBAún no hay calificaciones
- Los Años 30-Hasigloxx-ResumenDocumento15 páginasLos Años 30-Hasigloxx-ResumenLILIANA BAYLEAún no hay calificaciones
- Sintesis La Etapa RadicalDocumento2 páginasSintesis La Etapa Radicalyesica yamila escuderoAún no hay calificaciones
- Tema-49.-Espana.-La-Segunda-Republica-y-la-Guerra-Civil. 2Documento19 páginasTema-49.-Espana.-La-Segunda-Republica-y-la-Guerra-Civil. 2PilarAún no hay calificaciones
- Mailing Febrero Marzo 2024Documento58 páginasMailing Febrero Marzo 2024downloadstuffAún no hay calificaciones
- Disposiciones ReglamentariasDocumento6 páginasDisposiciones ReglamentariasdownloadstuffAún no hay calificaciones
- Protocolo de Difusión - FICDocumento9 páginasProtocolo de Difusión - FICdownloadstuffAún no hay calificaciones
- Programa - A4 - Interior-Pag-1 Al 12Documento12 páginasPrograma - A4 - Interior-Pag-1 Al 12downloadstuffAún no hay calificaciones
- Normas APADocumento53 páginasNormas APAdownloadstuffAún no hay calificaciones
- Guilbaud, G. (1958) Los Problemas de La EstadísticaDocumento27 páginasGuilbaud, G. (1958) Los Problemas de La EstadísticadownloadstuffAún no hay calificaciones
- Vidal Ledo y Araña Perez 2012 - Gestion de La Informacon y El ConocimientoDocumento11 páginasVidal Ledo y Araña Perez 2012 - Gestion de La Informacon y El ConocimientodownloadstuffAún no hay calificaciones
- BIBLIO - Montejo y Sousa - GD, GI y GC. Nociones e InterrelacionesDocumento6 páginasBIBLIO - Montejo y Sousa - GD, GI y GC. Nociones e InterrelacionesdownloadstuffAún no hay calificaciones
- Tercer Film 5 PDFDocumento80 páginasTercer Film 5 PDFdownloadstuffAún no hay calificaciones
- Lamp MetadatosDocumento82 páginasLamp MetadatosdownloadstuffAún no hay calificaciones
- Einstein - La Chispa de EinsteinDocumento3 páginasEinstein - La Chispa de EinsteindownloadstuffAún no hay calificaciones
- Informe de Gestión Municipio de Morelia 2016 - 2019Documento86 páginasInforme de Gestión Municipio de Morelia 2016 - 2019Teresa Carbonó PachecoAún no hay calificaciones
- Cuentas Contables y Tipos de IVADocumento11 páginasCuentas Contables y Tipos de IVAalicia sanchezAún no hay calificaciones
- Cap. 5-6 Resumen-Sistema ContableDocumento2 páginasCap. 5-6 Resumen-Sistema ContableElvia BeltreAún no hay calificaciones
- Consentimiento Informado - Menor Edad 2023Documento2 páginasConsentimiento Informado - Menor Edad 2023Juan100% (1)
- El Derecho A La TranquilidadDocumento3 páginasEl Derecho A La TranquilidadAbogadoCriticadoAún no hay calificaciones
- Sacramento Del MatrimonioDocumento2 páginasSacramento Del MatrimonioGlady Nahiara Cunya HidalgoAún no hay calificaciones
- Fundamentos Filosóficos Del ComunismoDocumento4 páginasFundamentos Filosóficos Del ComunismoAdriana MezaAún no hay calificaciones
- Reporte Infocorp ARROYODocumento13 páginasReporte Infocorp ARROYOCecilia Lozano LlacuachaquiAún no hay calificaciones
- Payasada Que Destruye A Una SociedadDocumento1 páginaPayasada Que Destruye A Una SociedadDawn HarrisAún no hay calificaciones
- Rosario Norte Desratizacion Shaft AgostoDocumento2 páginasRosario Norte Desratizacion Shaft AgostoFabián RuizAún no hay calificaciones
- Examen de CuidadaniaDocumento2 páginasExamen de CuidadaniaFercho GuamushigAún no hay calificaciones
- CV Henry Garrido PDFDocumento2 páginasCV Henry Garrido PDFhenryAún no hay calificaciones
- EVOLUCIONDocumento1 páginaEVOLUCIONRafael Antonio Reyes PerezAún no hay calificaciones
- La Transformación Del Sistema Educativo Venezolano Un Reto Ineludible Documento de La Cámara Venezolana de Educación PrivadaDocumento138 páginasLa Transformación Del Sistema Educativo Venezolano Un Reto Ineludible Documento de La Cámara Venezolana de Educación Privadaalberto100% (1)
- Derechos Humanos y LaicidadDocumento7 páginasDerechos Humanos y LaicidadCaminante11Aún no hay calificaciones
- Tna $ Tem $ TEM U$S 1,644 % Tna U$S: PaginaDocumento2 páginasTna $ Tem $ TEM U$S 1,644 % Tna U$S: PaginaEfectivo MdqAún no hay calificaciones
- Caso Manufacturera CecilitaDocumento8 páginasCaso Manufacturera CecilitaNaomi CasasAún no hay calificaciones
- Actividad No. 3 Módulo 3 Unidad No.3Documento5 páginasActividad No. 3 Módulo 3 Unidad No.3Abreu Elena MariaAún no hay calificaciones
- PRESUPUESTO para Primer AñoDocumento2 páginasPRESUPUESTO para Primer AñoDiana Diaz DiazAún no hay calificaciones
- Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales y La Seguridad Social en El Trabajo de RiesgoDocumento4 páginasAccidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales y La Seguridad Social en El Trabajo de RiesgoAngela Quevedo100% (1)
- Las Excusas LegalesDocumento8 páginasLas Excusas Legalesfederico natosAún no hay calificaciones
- Línea Del Tiempo de La Toma de ZacatecasDocumento2 páginasLínea Del Tiempo de La Toma de Zacatecastomas dimas100% (1)
- POLÍTICA Seguridad Alimentaria NutricionalDocumento21 páginasPOLÍTICA Seguridad Alimentaria NutricionalWilfredo AltamiranoAún no hay calificaciones
- Intervención Litisconsorcial 1Documento6 páginasIntervención Litisconsorcial 1Manuel Achulla Palacios100% (1)
- Infografía SSTDocumento3 páginasInfografía SSTLuis SantosAún no hay calificaciones
- Tarea Deberes FormalesDocumento12 páginasTarea Deberes FormalesKarol EspinozaAún no hay calificaciones
- Acuerdo Ministerial 183Documento23 páginasAcuerdo Ministerial 183Santiago Moscoso BernalAún no hay calificaciones
- Informe de RequerimientoDocumento2 páginasInforme de RequerimientoVacoBanchoAún no hay calificaciones
- El Daño y La Responsabilidad Civil Dreivada Del Accidente de Transito Caso VenezuelaDocumento42 páginasEl Daño y La Responsabilidad Civil Dreivada Del Accidente de Transito Caso VenezuelaEleazarClavo100% (1)
- 14 Reglamento Cambio de Carrera PRGDocumento3 páginas14 Reglamento Cambio de Carrera PRGEddy Hernán Huanca ZambranaAún no hay calificaciones