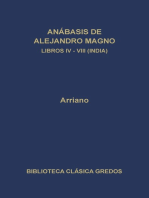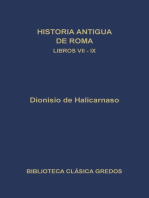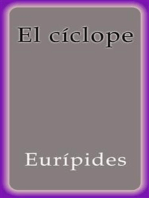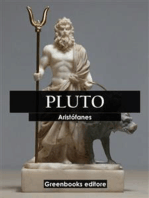Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet PenelopeYElFeminismoLaReinterpretacionDeUnMito 2490918 PDF
Dialnet PenelopeYElFeminismoLaReinterpretacionDeUnMito 2490918 PDF
Cargado por
Larry SmithTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet PenelopeYElFeminismoLaReinterpretacionDeUnMito 2490918 PDF
Dialnet PenelopeYElFeminismoLaReinterpretacionDeUnMito 2490918 PDF
Cargado por
Larry SmithCopyright:
Formatos disponibles
PENÉLOPE Y EL FEMINISMO.
LA REINTERPRETACIÓN DE UN MITO1
Penelope and the feminism. The reinterpretation of a myth
Lic. Iván Pérez Miranda2
RESUMEN: Pretendemos analizar la figura de Penélope en la mitología griega y
cómo se ha convertido en uno de los personajes mitológicos más reinterpretados a lo
largo del tiempo, con enorme influencia en el arte y la cultura actuales.
Desde ciertas posturas feministas se ha querido ver en este personaje rasgos que
nos permitirían rastrear la existencia de un presunto matriarcado anterior a la llegada
del orden patriarcal. Sin embargo, consideramos que el análisis de las fuentes demues-
tra que ni Penélope, ni otras mujeres poderosas como Areté,Yocasta o Níobe, detentan
el poder por si mismas ni se adaptan a los parámetros del matriarcado.
El mito sabe mutar para adaptarse a los nuevos tiempos, y su revisión puede ser-
vir para redefinir el género femenino y nuestra cultura actual, pero ello no debe llevar-
nos a malinterpretar de manera anacrónica el pasado, ni a juzgar los mitos antiguos
desde una escala de valores morales actuales.
Palabras clave: Penélope, Feminismo, Tradición Clásica, Mito, Género.
ABSTRACT: We try to analyze the figure of Penelope in Greek mythology, and
how she has become one of the mythological prominent figures more reinterpreted
throughout the times, with enormous influence in the art and the present culture.
1. El presente texto corresponde a la comunicación presentada en el I Encuentro de
Jóvenes Investigadores de Historiografía, «Usos Públicos del Pretérito» del Instituto de His-
toriografía «Julio Caro Baroja» de la Universidad Carlos III celebrado en Madrid los días 18-
19 de enero de 2007 y se enmarca dentro del proyecto de investigación HUM2006-09503
financiado por el MEC.
2. Becario FPI del MEC adscrito al departamento de Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología de la Universidad de Salamanca. Correo electrónico: ivan@usal.es.
Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278 267
ISSN: 1698-7799
IVÁN PÉREZ MIRANDA
From certain feminist positions it has been wanted to see in Penelope role many
characteristics that they would give us a supposition about the existence of a matri-
archy, which was previous to the arrival of the patriarchy order. Nevertheless, we con-
sidered that the analysis of the sources demonstrate that powerful women such as
Penelope, Areté,Yocasta or Níobe, had not the power by themselves, neither they have
the character to be considered into the matriarchy parameters.
The myth can transform itself to adapt to the new times, and it can serve to re-
define the feminine gender and our current culture, but it must lead us neither to mis-
interpreting in an anachronistic way the past, nor to judging the ancient myths from a
set of moral current values
Key words: Penelope, Feminism, Classic Tradition, Myth, Gender.
Fecha de recepción: 16-II-2007
Fecha de aceptación: 1-III-2007
En verdad tú tomaste mujer de virtud grande y fuerte:
¡de cuán nobles entrañas Penélope ha sido, la hija
sin reproche de Icario! ¡Cuán fiel su recuerdo de Ulises
con quien moza casara! Jamás morirá su renombre,
pues los dioses habrán de inspirar en la tierra a las gentes
hechiceras de canciones que alaben su insigne constancia.
(HOMERO, Odisea XXIV, 193-198).
La figura de la que vamos a tratar en el presente artículo, Penélope, es una
de las más reinterpretadas a lo largo de la historia, y de manera especial en los
últimos años, sobre todo desde la óptica de ciertas escritoras que han procedi-
do a realizar una revisión de los mitos femeninos marcada por la subversión.
A pesar de que Penélope es un personaje sobradamente conocido, con-
viene recordar, muy resumidamente, qué es lo que sabemos de ella a través de
las fuentes clásicas. La versión que podríamos llamar «oficial», y la más anti-
gua, es la homérica, principalmente la Odisea, aunque no podemos descartar
otras fuentes como Apolodoro, Pausanias, o Higinio.
Penélope es hija de Icario y de la náyade Peribea. Sobre su matrimonio
con Odiseo existen dos versiones, ambas igual de interesantes. En una de ellas,
de la que ya hemos tratado en otra ocasión, Tindáreo, hermano de su padre,
intercedió para que Odiseo obtuviese su mano a cambio de un consejo: que
todos los pretendientes de Helena jurasen auxiliar al vencedor en caso de con-
flictos producidos por su matrimonio. En otra versión Penélope es el premio de
una carrera en la que Odiseo fue el vencedor. Este modelo de matrimonio
como premio de una competición es el que encontramos en los casos de Hipo-
268 Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278
ISSN: 1698-7799
PENÉLOPE Y EL FEMINISMO. LA REINTERPRETACIÓN DE UN MITO
damia, Atalanta y Yocasta, y en época histórica en el caso de Agariste, hija de
Clístenes, rey de Sición (600-570 a.C.)3.
Sea como sea, evidentemente, ella no tiene ninguna capacidad de deci-
sión en el matrimonio, aunque sí en el lugar donde se asentaría, pues Icario se
mostró reacio a separarse de su hija y sugirió a Odiseo que se quedase a vivir
con ellos. Odiseo se negó y dejó en libertad a Penélope para elegir con quién
se quedaba. La doncella guardó silencio y ocultó su rostro bajo un velo, con lo
cual quedó claro que el elegido era Ulises. Icario accedió a su partida y en aquel
lugar construyó un templo dedicado al pudor.
Como sabemos, después del rapto de Helena por Paris, todos los preten-
dientes de Helena deben acudir a la llamada de Menelao. Odiseo trató de
negarse fingiéndose loco, pero su ardiz fue desenmascarado por el héroe Pala-
medes, y Odiseo tuvo que partir a la guerra dejando atrás a su esposa y a su
recién nacido hijo Telémaco, confiando su casa y su esposa a su viejo amigo
Mentor, e indicando a Penélope que si él no había regresado en el momento
en que Telémaco hubiera alcanzado la madurez debería elegir a otro esposo
(Od, XVIII, 265-270). Posteriormente Odiseo se vengaría de Palamedes provo-
cando con engaños su muerte.
Tras la marcha de Odiseo, Penélope quedó como la única dueña de todos
los bienes de Odiseo, pues su padre había decidido retirarse al campo y su
madre Anticlea murió de pesar al conocer la partida de su hijo. Según algunas
versiones poshoméricas, Nauplio, buscando venganza por la muerte de su hijo
Palamedes, difundió el rumor de que Odiseo había muerto, y por ello se suici-
dó Anticlea. Aunque algunas versiones dan la vuelta al mito y hacen que, al
intentar Nauplio que Penélope se entregase a alguno de los pretendientes,
Anticlea actuó engañando a Nauplio diciéndole que otro de sus hijos había
muerto, motivo por el cual Nauplio se suicidó.
En todo caso, como sabemos, en ausencia de Odiseo acudieron más de
cien pretendientes solicitando la mano de Penélope, pero al rehusar ella, se
instalaron en el palacio consumiendo sus bienes. Es de sobra conocida la estra-
tagema que urdió ella para no elegir a ninguno de los pretendientes: afirmó
que elegiría a uno de ellos después de terminar de tejer una mortaja para Laer-
tes (no un velo como se piensa a veces)4. Ella tejía por el día y destejía por la
noche, así durante tres años, hasta que fue traicionada por una de sus criadas.
Se ve obligada entonces a elegir a uno de los pretendientes, pero ello
coincide con el regreso de Odiseo que no se da a conocer a su esposa hasta
después de acabar con la vida de los pretendientes.
3. POMEROY, Sarah B., Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad
clásica, Akal, Madrid, 1987, p. 49.
4. Véase al respeto JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Juan, «¿El «velo» de Penélope? ¿la caja
de Pandora?», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 162, 1996, pp. 267-271.
Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278 269
ISSN: 1698-7799
IVÁN PÉREZ MIRANDA
Las versiones poshoméricas reelaboran el mito, y reinterpretan al perso-
naje. De este modo se hace a Penélope ceder sucesivamente ante los 129-136
pretendientes, siendo el dios Pan el resultado de estos amores5. En otra ver-
sión, Penélope es castigada por Odiseo a su regreso, bien siendo desterrada
por su infidelidad (acabaría entonces muriendo en Mantinea donde se levan-
taba su sepultura) o bien el propio Odiseo le daría muerte como castigo a sus
amores adúlteros con el pretendiente Anfínomo.
Sin embargo, como sabemos, las versiones más extendidas son aquellas
en las que Penélope permaneció fiel a su esposo. Distintas tradiciones posho-
méricas6 continúan en ésta línea y hacen que Odiseo y Penélope conciban a un
segundo hijo: Polipertes. Odiseo marcharía después al país de los tésprotos, y
a su regreso sería asesinado por Telégono, un hijo que habría engendrado con
Circe, pero al que no conocía. Telégono llevó entonces a Penélope a la mansión
de Circe, donde se casaría con ella. Circe transportaría a los dos al reino de los
bienaventurados.
Hasta aquí, muy resumidamente, lo que nos dicen las fuentes clásicas
sobre Penélope.Veamos cómo ha sido reutilizado en los últimos años por escri-
toras feministas o cercanas al feminismo.Ya en 1961 Dorothy Parker dedicaba
un poema a Penélope en el que la verdadera valentía residía en la capacidad de
espera de la reina de Ítaca, aunque fuese Odiseo quien recibiese la fama. Es
precisamente el papel secundario de Penélope una de las denuncias que ponen
de relieve gran parte de las escritoras en los últimos años pues es evidente que
en el mito Penélope sólo adquiere relevancia en función de su padre, de su
esposo o de su hijo. Como dice González Delgado, «sin Ulises y sin Troya,
Penélope no tendría a quién esperar y su fama ya se habría quedado muda en
el imaginario mítico griego»7.
Olga Zamboni escribe sobre ello, concluyendo que:
«Nadie sabrá de vos, Penélope, más que el diseño
que te forjaron los homeros y las mitologías».
5. Vid. RUIZ DE ELVIRA, Antonio, Mitología Clásica, Gredos, Madrid, 1995, p.98. Pan
sería hijo de Penélope y de Hermes en schol. Theocr. VII 109 Apollod. Epit VII 38, de Pené-
lope y de todos los pretendientes en Siringe (v. 1), en Duris (citado en schol. Lyc. 772), etc.
6. APOLODORO, Epit. 5, PAUSANIAS, VIII 12, 6.
7. GOZÁLEZ DELGADO, Ramiro, «Penélope y el secreto de una espera: la pervi-
vencia de una heroína griega en la poesía contemporánea», en PEDREGAL RODRÍGUEZ,
Amparo; GONZÁLEZ, GONZÁLEZ, Marta (eds.), Venus sin espejo. Imágenes de Mujeres en la
Antigüedad Clásica y el Cristianismo Primitivo, Ediciones KRK, Oviedo, 2005, pp. 327-345,
esp. 331.
270 Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278
ISSN: 1698-7799
PENÉLOPE Y EL FEMINISMO. LA REINTERPRETACIÓN DE UN MITO
Algunas escritoras, como Juana Rosa Pita en los poemas reunidos en Los
viajes de Penélope, presentan a una Penélope creadora, urdidora del mito y de la
trama que llega a inventar como escritora, del mismo modo que hace la Pené-
lope de Katerina Anguelaki-Rooke en Los papeles dispersos de Penélope, donde
se asocia la tela y la escritura.
No es de extrañar que un aspecto en el que incidan las autoras contem-
poráneas sea el de la sexualidad insatisfecha de Penélope, que es abandonada
por su esposo y condenada a esperar su regreso en una cama solitaria. Gio-
conda Belli nos presenta así una Penélope que exige su cuota de amor al aman-
te olvidadizo.
Ya A. Buero Vallejo, en la Tejedora de Sueños (1952), hace que Penélope se
enamore de uno de los jóvenes a los que Ulises da muerte. Para Penélope, el
regreso de Ulises no es tanto el final de su angustiosa espera, como el final de
sus ensoñaciones romátincas8. En las nuevas versiones, el tiempo causa estra-
gos, y tanto Penélope como Ulises envejecen. Así sucede en ¿Por qué corres Uli-
ses? (1976) de Antonio Gala, o en El Último Desembarco (1988) de F. Savater.
Desde el teatro, Itziar Pascual muestra, en Las voces de Penélope, cómo el
arquetipo de Penélope como la mujer que espera se mantiene a lo largo del
tiempo, como las Penélopes que aparecen en las letras de Juan Manuel Serrat
o Ismael Serrano, poniendo en escena al personaje mítico, junto con una mujer
actual que espera, y una amiga deslenguada para quien «ellos [los hombres]
son así. Así de cabrones». Las tres mujeres sufren esperando, y construyen, en
su soledad, su propia identidad.
Pero en las nuevas interpretaciones del mito se pasa también de la mujer
que espera a la mujer que actúa. Así Xohana Torres hace que Penélope, en el
poema homónimo, cansada de tanto ovillo y tanta historia, se eche también a
navegar. El último verso «EU TAMÉN NAVEGAR» dio título a su discurso de
ingreso en la Academia Gallega en 2001.Y es que Penélope tiene gran influen-
cia en una región como Galicia, con tantas mujeres esperando, mirando hacia
la mar, el regreso de sus esposos. Mayor influencia tiene aún en las islas grie-
gas, donde Penélope sigue constituyendo un modelo a imitar9.
8. GARCÍA GUAL, Carlos, «Ulises, el más moderno de los héroes griegos», en
<http://www.dste.ua.es/medite/Publicaciones/cd1/12Gual.pdf> p. 6 (página consultada el
1-VI-2007).
9. KAVADIA-SIMEONIDI, «Penélope, arquetipo de mujer en el hogar: de la Odisea
a nuestros días. El caso de una sociedad local en la Grecia de hoy», en BALLARÍN DOMIN-
GO, Pilar y MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida (eds.), Del Patio a la Plaza. Las mujeres en las socie-
dades mediterráneas, Universidad de Granada, Granada, 1995, pp. 141-148.
Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278 271
ISSN: 1698-7799
IVÁN PÉREZ MIRANDA
Oriana Fallaci también hace que Giovanna, una Penélope actual, se mar-
che en Penélope en la guerra. La protagonista abandona Italia con la esperanza
de encontrar a Richard, un soldado del que se enamoró hacía tiempo. Lo
encuentra y renace el amor. Pero pronto descubre que Richard es gay y decide
volver a su tierra, donde la espera Francesco, que la ama, pero no quiere acep-
tar el nuevo rol de mujer asumido por Giovanna.
La nueva heroína regresa por dos motivos: la casa y el amor, pero ya no
los encontrará porque Francesco rechaza su nuevo comportamiento, pues pre-
fiere a la mujer sumisa y obediente. Ella reflexiona y comprende su nueva posi-
ción:
«Lo importante, baby, no es existir sino saber hacer saber a los demás que se
existe» Y luego me veo con esos idiotas que me critican porque soy una mujer.
Yo soy más valerosa que un hombre y las Penélopes ya no se usan.Yo hago la
guerra y sigo una ley de los hombres». (Oriana Fallaci, Penélope en la guerra).
Actualizando también el mito, Ángela Vallvey hace que Penélope aban-
done a Ulises y a su pequeño Telémaco, se convierta en una famosa diseñado-
ra de moda, se haga unas operaciones estéticas y practique la promiscuidad
sexual, haciendo una inversión del mito que pasa a mostrar el modelo de mujer
que nos presentan las revistas femeninas. También esta Penélope regresa a su
hogar, esta vez con un final feliz.
El mito de Penélope, que representa la tradición patriarcal de la mujer
sumisa y obediente, puede derribarse o deconstruirse, adaptándose a un tiem-
po y una realidad para la que no fue concebido. La actualización de los mitos
puede ser indicativa del cambio que se está produciendo en la sociedad, y a la
vez puede contribuir a que este cambio necesario se produzca.
Hasta ahí el uso del mito, un uso positivo pues permite plantear una
redefinición artística y social. Pero creo que podemos hablar también de la
existencia de un abuso del mito que es el que se produce cuando éste se falsea
o manipula bien intencionadamente o bien por ignorancia. Y es que es dife-
rente reinterpretar un mito o modelarlo desde nuestro tiempo, y darle un sig-
nificado equivoco al significado que el mito tenía en su origen, juzgándolo
desde nuestros propios valores morales.
Puede servir como ejemplo la interpretación que la artista feminista Ruth
Scheuing hace del personaje, que toma como base para elaborar su propia teo-
ría artística. Ella relaciona a Penélope con «aquellos antiguos poderes que
dominaban el destino por medio de hilos entrelazados, las diosas del Destino.
Su negativa a cortar el hilo final o concluir la obra conduce a la suposición,
nunca confirmada en realidad, de que dominaba la vida de su marido, Ulises.
Su acción parece menos heroica que la de Ulises, pero ella triunfó sin derra-
272 Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278
ISSN: 1698-7799
PENÉLOPE Y EL FEMINISMO. LA REINTERPRETACIÓN DE UN MITO
mamiento de sangre. Ulises «resolvió» las cosas rápida y brutalmente matan-
do a todos los pretendientes». Se ve aquí claramente como el mito es juzgado
desde un tiempo como el nuestro, en el que el derramamiento de sangre
puede y debe considerarse algo negativo, sin embargo, en la Odisea, tras la
muerte de los pretendientes, Euriclea, la fiel sirvienta, le dice a Penélope:
«...Telémaco vino
del salón a llamarnos por fin, lo mandaba su padre;
sólo entonces vi a Ulises de pie y a los muertos en torno
encimados el uno en el otro cubriendo aquel duro
pavimento. ¡Qué gozo en el alma tuvieras de verlo
semejante a un león, todo lleno de polvo y sangre!» (XXIII, 43-48)10.
Sobre la tela que teje y desteje Penélope, escribe Ruth Scheuing, que:
«Ellos [los pretendientes] sólo esperaban el proceso acabado y no se intere-
saban por el proceso. ¿Era posible que el proceso llegara a serlo todo y el pro-
ducto nada? ¿Cómo podría el reconocimiento por Penélope de su propio
poder afectar a su tarea? ¿Creía acaso que podía ejercer un dominio absolu-
to sobre la vida de Ulises? No hay en el texto escrito nada que sugiera esto,
pero los hombres escribieron la historia y no lo sabían»11.
Lo que no tiene en cuenta es que Penélope es precisamente un persona-
je mítico, no histórico. Es decir, fue creado, no vivió como dice ella:
«en la época primitiva griega, durante la Edad del Bronce. Esta época –conti-
núa la autora– es interesante porque en ella tuvo lugar un cambio de papeles
entre mujeres y hombres. «Las leyendas de la Edad del Bronce están invadi-
das de poderosas figuras femeninas como Clitemnestra, Hécuba, Andrómaca
y Penélope». Las mujeres como Pentesilea, Helena, Casandra, Antífona, Elec-
tra, Medea y Fedra tienen intensos y trágicos papeles, aunque tal vez esto no
describa con mucha exactitud la vida cotidiana de todas las mujeres. Pero sí
muestran mujeres que toman decisiones y que utilizan el poder personal para
conseguir sus fines»12.
10. Traducción de José Manuel Pabón.
11. SCHEUING, Ruth, «Penélope y la historia desenmarañada», en DEEPWELL,
Katty (ed.), Nueva crítica feminista del arte. Estrategias críticas, Ed. Cátedra, Madrid, 1998,
pp. 319-331, esp. 328-330.
12. Idem, p. 323.
Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278 273
ISSN: 1698-7799
IVÁN PÉREZ MIRANDA
Este es precisamente uno de los puntos donde considero que se produce
un abuso del mito, al pretender tomarle como demostración de la existencia de
un matriarcado anterior a la instauración del orden patriarcal.
Quienes sostienen eso piensan, como Thomas o Mactoux, que unido al
matrimonio con Penélope iría el gobierno de Ítaca. Se ha llegado incluso, me
refiero a Butterworth, a decir que Laertes sería el padre de Penélope y que su
madre habría sido Euriclea, derivado de Anticlea, quien habría transmitido a su
hija el poder real. Este tipo de planteamientos han sido ya criticados por auto-
res como Bermejo Barrera13, Reboreda Morillo14 o el propio Finley15.
Sin embargo, leyendo detenidamente la Odisea, vemos cómo lo que
muestra es que la herencia de las propiedades se transmitía a través de la vía
paterna. Penélope actuaba como guardiana de la hacienda hasta que Teléma-
co alcanzara la edad adulta y fuese capaz de dirigir el oikos16. Es por ello por lo
que Odiseo indica a Penélope que contraiga matrimonio cuando Telémaco lle-
gue a la edad adulta, y es por ello que este también desea que contraiga matri-
monio para que los pretendientes dejasen de devorar su patrimonio. Los pre-
tendientes no podían alcanzar el poder en Ítaca mediante el matrimonio con
Penélope mientras Telémaco estuviese vivo.
Analizando personajes o mitos aislados puede argumentarse, sin lugar a
dudas, tanto a favor como en contra de la existencia del matriarcado. Sin
embargo, si analizamos la mitología griega como un todo coherente, como una
estructura formada por diversos mitemas que se relacionan entre sí, con inde-
pendencia de la existencia de distintas variantes de los mitos, podemos llegar
a concluir «que de veras no se puede seguir fantaseando sobre el matriarcado
–como se sigue haciendo, por ejemplo, en el ensayo ¿Existe una ética feminista?
de Silvia Bovenschen17– ya que científicos de ambos sexos y distintas proce-
dencias han demostrado y afirmado repetidamente lo que está implícito en la
teoría de Lévi-Strauss, es decir, que el matriarcado nunca ha existido»18.
13. BERMEJO BARRERA, José, Introducción a la sociología del mito griego, Akal, Madrid,
1979, p. 81; Ibidem, Mito y parentesco en la Grecia Arcaica, Akal, Madrid, 1980, p. 108.
14. REBOREDA MORILLO, Susana, «Penélope y el Matriarcado», en ARYS, 1, 1998,
pp. 31-37.
15. FINLEY, M. I., El Mundo de Odiseo, Fondo de cultura económica, México D.F., 1961,
p. 99.
16. Véase al respecto MIRÓN PÉREZ, María Dolores, «El gobierno de la casa en Ate-
nas clásica: género y poder en el Oikos», en SHHA, vol. 18, pp.103-117, esp. p. 116.
17. BOVENSCHEN, Silvia, «¿Existe una ética feminista?» en Estética feminista, Icaria,
Barcelona, 1987
18. DÍAZ-DIOCARETZ, Myriam; ZABALA, Iris M. (coords.), Breve historia de la litera-
tura española (en lengua castellana) I. Teoría feminista: discursos y diferencia, Editorial Anthro-
pos, Barcelona 1993, p. 21.
274 Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278
ISSN: 1698-7799
PENÉLOPE Y EL FEMINISMO. LA REINTERPRETACIÓN DE UN MITO
Coincidimos en este aspecto con Wulff Alonso, para quien las mujeres
poderosas, especialmente las divinidades femeninas dominadoras o destructo-
ras de hombres, no deberían ser investigadas en términos de resquicios del
matriarcado, por muy aparentemente compensador que ello pueda resultar
desde ciertas perspectivas de estudios de la mujer, o no únicamente en estos
términos, sino en el contexto del conjunto de formulaciones sobre la mujer y
las relaciones subyacentes más o menos aprensibles de la época o períodos
relacionados. Existía un uso de los mitos como legitimadores simbólicos de la
sumisión de la mujer.
Parece oportuno señalar aquí, como hace también Ana Iriarte, que la
defensa de la historicidad del matriarcado no es una condición indispensable
para el proyecto feminista. Si hubiese alguna duda sobre ello, quizás fuesen
suficientes las palabras que en 1949 escribía Simone de Beauvoir:
«En realidad, esta edad de oro de la Mujer no es más que un mito. Afirmar
que la mujer era lo Otro es afirmar que no existe una relación de reciprocidad
entre los sexos: Tierra, Madre, Diosa, ella no era un semejante para el hom-
bre; su capacidad se afirmaba allende el reino humano: ella estaba, por lo
tanto, fuera de ese reino. La sociedad siempre fue masculina; el poder políti-
co siempre estuvo en manos de hombres»19.
Consideramos que lo importante para la búsqueda de la equidad entre los
sexos no es que el matriarcado haya existido o no, sino la utopía que puede
representar. De hecho, la defensa de la existencia de un matriarcado puede
servir tanto para plantear objetivos feministas como para legitimar el propio
patriarcado.
El recurrir a un pasado imaginario que intente desprestigiar las afirma-
ciones autorreificadoras del poder masculinista puede resultar peligroso para
la causa feminista. Del mismo modo que mirando al pasado se puede buscar
el rastro de un futuro utópico, una posible fuente de subversión o insurrección
que permita derribar la ley patriarcal instituyendo un nuevo orden, el hecho de
recurrir a este pasado imaginario puede servir también para la autojustificación
del patriarcado, pues, como expone brillantemente Judith Butler:
«La autojustificación de una ley represiva o subordinadota casi siempre se
basa en un relato acerca de cómo eran las cosas antes de la llegada de la ley,
y cómo fue que la ley surgió en su forma presente y necesaria. La invención
19. BEAUVOIR, S. DE: Le deuxiène sexe. París, 1976 (edición corregida), t. I. págs. 121-
122, citado en IRIARTE, Ana, «Mujer y religión: la Méter en el umbral del III Milenio»,
Stvdia Historica, Historia Antigua, vol. 18., Salamanca, 2000, p. 95.
Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278 275
ISSN: 1698-7799
IVÁN PÉREZ MIRANDA
de esos orígenes tiende a describir una situación anterior a la ley en una
narración necesaria y unilateral que culmina con la constitución de la ley, y
así la justifica. Por lo tanto, el relato de los orígenes es una táctica estratégica
dentro de una narración que, al contar una sola historia autorizada acerca de
un pasado irrecuperable, hace aparecer la constitución de la ley como una
inevitabilidad histórica»20.
El pasado imaginario puede servir tanto para legitimar el estado actual de
la ley como el posible futuro más allá de la misma. De este modo, ese pasado
imaginario está imbuido de las invenciones autojustificadoras de los intereses
políticos presentes y futuros, ya sean feministas o antifeministas.
Como decimos, no consideramos que el defender o no la existencia de un
matriarcado en el pasado tenga ninguna relación con ser o no feminista. Lo
importante es saber que otro mundo, en el que las relaciones de poder sean
más justas y equitativas, es posible.
Por otro lado, consideramos que para poder analizar los mitos y su signi-
ficado debemos recurrir a las fuentes. Quizás entonces no haría falta que nos
preguntásemos, como hace Ruth Scheuing, «¿Y qué sucede con Atenea, que ha
heredado el conocimiento de su madre y su habilidad como tejedora pero que
actúa dentro del panteón masculino con tanta aparente comodidad?»21 No
creemos que Palas Unigénita, la inventora de la rueca y el telar, haya heredado
la capacidad tejedora de una madre que no tuvo.
Reelaborar y reinterpretar los mitos antiguos desde nuestro tiempo es
posible y deseable, pero ello no debe ensombrecer el conocimiento de los
mitos originales, ni llevarnos a una malinterpretación o manipulación de los
mismos motivada por nuestros intereses actuales, por muy legítimos que estos
puedan parecer.
Fuentes y bibliografía citada
APOLODORO, Biblioteca Mitológica. Traducción, introducción y notas de Julia García
Moreno, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
HIGINIO, Fábulas, Ediciones Clásicas, Madrid, 1997. Traducción de Santiago Rubio
Fernaz.
HOMERO, La Odisea, Editorial Gredos, Madrid, 2000. Introducción de Carlos García
Gual, traducción de José Manuel Pabón.
20. BUTLER, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad,
Paidós, México, 2001, p. 70.
21. SCHEUING, Ruth, «Penélope...», p. 331.
276 Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278
ISSN: 1698-7799
PENÉLOPE Y EL FEMINISMO. LA REINTERPRETACIÓN DE UN MITO
PAUSANIAS, Descripción de Grecia, Editoria Gredos, Madrid, 1994. Introducción, tra-
ducción y notas de María Cruz Herrero Ingelmo.
Bibliografía.
BERMEJO BARRERA, José, Introducción a la sociología del mito griego, Akal, Madrid,
1979.
BERMEJO BARRERA, José, Mito y parentesco en la Grecia Arcaica, Akal, Madrid, 1980.
BOVENSCHEN, Silvia, «¿Existe una ética feminista?» en Estética feminista, Icaria, Bar-
celona, 1987
BUTLER, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Paidós,
México, 2001.
DÍAZ-DIOCARETZ, Myriam; ZABALA, Iris M. (coords.), Breve historia de la literatura
española (en lengua castellana) I. Teoría feminista: discursos y diferencia, Editorial
Anthropos, Barcelona 1993.
FINLEY, M. I., El Mundo de Odiseo, Fondo de cultura económica, México D.F., 1961.
GARCÍA GUAL, Carlos, «Ulises, el más moderno de los héroes griegos», en
<http://www.dste.ua.es/medite/Publicaciones/cd1/12Gual.pdf>
GONZÁLEZ DELGADO, Ramiro, «Penélope se hace a la mar: la remitificación de una
heroína», en Estudios Clásicos, nº 128, 2005, pp. 7-21.
GOZÁLEZ DELGADO, Ramiro, «Penélope y el secreto de una espera: la pervivencia
de una heroína griega en la poesía contemporánea», en PEDREGAL RODRÍ-
GUEZ, Amparo; GONZÁLEZ, GONZÁLEZ, Marta (eds.), Venus sin espejo. Imáge-
nes de Mujeres en la Antigüedad Clásica y el Cristianismo Primitivo, Ediciones KRK,
Oviedo, 2005, pp. 327-345.
IRIARTE, Ana, «Mujer y religión: la Méter en el umbral del III Milenio», Stvdia Histori-
ca, Historia Antigua, vol. 18, 2000, pp. 91-101.
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Juan, «¿El «velo» de Penélope? ¿la «caja» de Pandora?», en
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 162, 1996, pp. 267-271.
KAVADIA-SIMEONIDI, «Penélope, arquetipo de mujer en el hogar: de la Odisea a
nuestros días. El caso de una sociedad local en la Grecia de hoy», en BALLARÍN
DOMINGO, Pilar y MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida (eds.), Del Patio a la Plaza. Las
mujeres en las sociedades mediterráneas, Universidad de Granada, Granada, 1995,
pp. 141-148.
MIRÓN PÉREZ, María Dolores, «El gobierno de la casa en Atenas clásica: género y
poder en el Oikos», en SHHA, vol. 18, pp. 103-117.
NOGUEROL JIMÉNEZ, Francisca, «Penélope no es lo que era: mitos femeninos en la
última literatura escrita por mujeres», en SEVILLANO SAN JOSÉ, Mª Carmen;
RODRÍGUEZ CORTÉS, Juana; OLARTE MARTÍNEZ, Matilde; LAHOZ, Lucía
(eds.), El Conocimiento del Pasado. Una herramienta para la igualdad, Plaza Univer-
sitaria Ediciones, Salamanca, 2005, pp. 329-344.
POMEROY, Sarah B., Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad clási-
ca, Akal, Madrid, 1987.
REBOREDA MORILLO, Susana, «Penélope y el Matriarcado», en ARYS, 1, 1998, pp. 31-
37.
RUIZ DE ELVIRA, Antonio, Mitología Clásica, Gredos, Madrid, 1995.
Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278 277
ISSN: 1698-7799
IVÁN PÉREZ MIRANDA
SCHEUING, Ruth, «Penélope y la historia desenmarañada», en DEEPWELL, Katty
(ed.), Nueva crítica feminista del arte. Estrategias críticas, Ed. Cátedra, Madrid, 1998,
pp. 319-331.
WULFF ALONSO, Fernando, «Circe, Odiseo, diosas y hombres», en BAETICA, Estudios
de Arte, Geografía e Historia, nº 8, 1985.
WULFF ALONSO, Fernando, La fortaleza asediada: diosas, héroes y mujeres poderosas en
el mito griego, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997.
Anexos
Skyphos ático de figuras rojas, de Chiusi. Penélope y Telémaco.
278 Foro de Educación, n.o 9, 2007, pp. 267-278
ISSN: 1698-7799
También podría gustarte
- Gramática de La Lengua China. Ed. CátedraDocumento425 páginasGramática de La Lengua China. Ed. CátedraJulian Rodriguez Llamas100% (9)
- Escape A La Libertad PDFDocumento6 páginasEscape A La Libertad PDFCandela Fondevila0% (2)
- Arnaut DanielDocumento2 páginasArnaut DanielAngie Sacks67% (3)
- 2009 AntígonaDocumento16 páginas2009 AntígonaAnonymous i5pNjipxj5Aún no hay calificaciones
- Cuestión HoméricaDocumento29 páginasCuestión HoméricaIsabel Villalobos Cordero100% (1)
- 05 Apocolocyntosis de SénecaDocumento5 páginas05 Apocolocyntosis de SénecaFrancisca Hernández Barra100% (1)
- Wolfram Eschenbach Parsifal Orfelio UlisesDocumento204 páginasWolfram Eschenbach Parsifal Orfelio UlisesEl Portal de Los Hechos100% (1)
- Harry Potter y El Viaje Del HéroeDocumento6 páginasHarry Potter y El Viaje Del HéroeMarcela Simonetti100% (1)
- Harry Potter y El Viaje Del HéroeDocumento6 páginasHarry Potter y El Viaje Del HéroeMarcela Simonetti100% (1)
- Goethe - Fausto (Trad. en Verso de Augusto Bunge) PDFDocumento246 páginasGoethe - Fausto (Trad. en Verso de Augusto Bunge) PDFLe Ticia100% (6)
- Chatelet, Una Historia de La Razón Cap.1Documento12 páginasChatelet, Una Historia de La Razón Cap.1laotrasociologia129Aún no hay calificaciones
- Penelope y Helena PDFDocumento18 páginasPenelope y Helena PDFAndrea HumeresAún no hay calificaciones
- Espacios Míticos - EdipoDocumento39 páginasEspacios Míticos - EdipoKléber Quiroz100% (1)
- Materiales para Una Iconografía de Las Hilanderas y Los Borrachos de VelázquezDocumento13 páginasMateriales para Una Iconografía de Las Hilanderas y Los Borrachos de VelázquezEnriqueOromendiaAún no hay calificaciones
- Historia antigua de Roma. Libros VII-IXDe EverandHistoria antigua de Roma. Libros VII-IXCalificación: 1.5 de 5 estrellas1.5/5 (1)
- Euripides ResumenDocumento7 páginasEuripides ResumenSergio Tarcaya0% (1)
- Nagy Cuestiones Homéricas FichaDocumento28 páginasNagy Cuestiones Homéricas FichaAnita Bolgiano100% (1)
- Facultad de DerechoDocumento146 páginasFacultad de DerechoJoAún no hay calificaciones
- ANTONIO DANIEL GARCÍA ORELLANA IcaroDocumento40 páginasANTONIO DANIEL GARCÍA ORELLANA IcaroNoemi DuranAún no hay calificaciones
- Literatura HelenisticaDocumento3 páginasLiteratura HelenisticaCarlos Sanchez50% (2)
- Grecia - Safo - Poemas (Bilingüe)Documento161 páginasGrecia - Safo - Poemas (Bilingüe)sirius7aldebar7nAún no hay calificaciones
- Períodos de La Literatura Clásica GriegaDocumento4 páginasPeríodos de La Literatura Clásica GriegaPaola BarredaAún no hay calificaciones
- Heroico. Gimnástico. Descripciones de cuadros. Descripciones.De EverandHeroico. Gimnástico. Descripciones de cuadros. Descripciones.Aún no hay calificaciones
- Ficha Comprensión de Lectura #2Documento2 páginasFicha Comprensión de Lectura #2Celia Aguayo ÁvilaAún no hay calificaciones
- La Evolución Del Mito de OrfeoDocumento13 páginasLa Evolución Del Mito de OrfeoÁlvaro Bayán RodrigoAún no hay calificaciones
- La Maldición de Minerva - Lord ByronDocumento1 páginaLa Maldición de Minerva - Lord ByronProf_NNMaisonnaveAún no hay calificaciones
- Cottrell, Leonard - El Toro de Minos v1.1 (RTF)Documento157 páginasCottrell, Leonard - El Toro de Minos v1.1 (RTF)dbenitAún no hay calificaciones
- La Troya Homerica de Schliemannn A Korfmann PDFDocumento18 páginasLa Troya Homerica de Schliemannn A Korfmann PDFlidabracaliAún no hay calificaciones
- Lista Actualizada de Intérpretes Jurados-Nov2t-10Documento1161 páginasLista Actualizada de Intérpretes Jurados-Nov2t-10MouhcinAún no hay calificaciones
- La Tragedia Griega y ElectraDocumento5 páginasLa Tragedia Griega y Electraanon_710137463Aún no hay calificaciones
- La Musica en AristotelesDocumento15 páginasLa Musica en AristotelesVanya Sofia GcAún no hay calificaciones
- Movimimo 17Documento64 páginasMovimimo 17sergioAún no hay calificaciones
- Carpe Diem PDFDocumento48 páginasCarpe Diem PDFmissbearAún no hay calificaciones
- El Silencio de CasandraDocumento26 páginasEl Silencio de CasandracesarurregoAún no hay calificaciones
- Ciceron, Marco Tulio - Las Leyes (Bilingüe) PDFDocumento98 páginasCiceron, Marco Tulio - Las Leyes (Bilingüe) PDFjubar476Aún no hay calificaciones
- Delgado, M. - La Mujer Fanática. Anticlericalismo y Misoginia en La España Contemporánea (1998)Documento41 páginasDelgado, M. - La Mujer Fanática. Anticlericalismo y Misoginia en La España Contemporánea (1998)rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Alceo PresentaciónDocumento28 páginasAlceo PresentaciónChristian Omar Sandoval González100% (1)
- Cuerpos de Mujeres en La Ceramica ClasicDocumento46 páginasCuerpos de Mujeres en La Ceramica ClasicNancy RojasAún no hay calificaciones
- Colombani HESÍODODocumento11 páginasColombani HESÍODOmaria inesAún no hay calificaciones
- Lía Schwartz - La Amada Fiera y La Amada DuraDocumento12 páginasLía Schwartz - La Amada Fiera y La Amada DuraVic Oromaz100% (1)
- MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL de AtenasDocumento3 páginasMUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL de AtenasmajesfriasAún no hay calificaciones
- El Destino de Madame Cabanel-1880Documento12 páginasEl Destino de Madame Cabanel-1880Gustavo SchimppAún no hay calificaciones
- Literatura 5° - Semana 9 - Poesía Clásica y Literatura LatinaDocumento41 páginasLiteratura 5° - Semana 9 - Poesía Clásica y Literatura LatinaMariSol Gonzales Ochoa100% (1)
- Trad.2019. Thomas Hardy - Tres Poemas Sobre La Muerte de DiosDocumento6 páginasTrad.2019. Thomas Hardy - Tres Poemas Sobre La Muerte de DiosAngelo Narváez LeónAún no hay calificaciones
- El Canon Queer. Lisístrata de Ralf Konig.Documento7 páginasEl Canon Queer. Lisístrata de Ralf Konig.Romi MunafóAún no hay calificaciones
- Lirica GriegaDocumento17 páginasLirica GriegaAna Calix de RamosAún no hay calificaciones
- GORGIAS Encomio de HelenaDocumento3 páginasGORGIAS Encomio de HelenaVentasVariasAún no hay calificaciones
- García Gual, Carlos - Ulises, El Más Moderno de Los Héroes GriegosDocumento6 páginasGarcía Gual, Carlos - Ulises, El Más Moderno de Los Héroes GriegosAbracadabra CafeteriaAún no hay calificaciones
- Lingüística Latina. Tema III.1. Acento. VulgarDocumento10 páginasLingüística Latina. Tema III.1. Acento. VulgarPaqui Luján MartínezAún no hay calificaciones
- Las Mujeres Griegas Desde La Perspectiva Arqueologica. Los Documentos Figurativos Los Vasos Pintados.Documento68 páginasLas Mujeres Griegas Desde La Perspectiva Arqueologica. Los Documentos Figurativos Los Vasos Pintados.Laúnica CarolaAún no hay calificaciones
- Esslin-Capítulo Ionesco-Teatro-y-AntiteatroDocumento15 páginasEsslin-Capítulo Ionesco-Teatro-y-AntiteatroAdriana DuchAún no hay calificaciones
- Epodo 7Documento3 páginasEpodo 7Lisi Perez MuñozAún no hay calificaciones
- Lord Byron - Cartas Y Poesias MediterraneasDocumento437 páginasLord Byron - Cartas Y Poesias MediterraneasJuan Sebastian Pantoja100% (1)
- Lírica Griega ArcaicaDocumento14 páginasLírica Griega ArcaicaAbril Esteva Román0% (1)
- Aspasia de Mileto. Testimonios y DiscursDocumento3 páginasAspasia de Mileto. Testimonios y DiscursJoaquin ParedesAún no hay calificaciones
- Las LaringalesDocumento5 páginasLas LaringalesEdward EsparzaAún no hay calificaciones
- Comentario "Las Vetas Creativas Del Cine Español", Santos ZunzuneguiDocumento3 páginasComentario "Las Vetas Creativas Del Cine Español", Santos Zunzuneguijaime diaz miguelAún no hay calificaciones
- 10 - Bruit Zaidman - Las Hijas de Pandora - RedDocumento25 páginas10 - Bruit Zaidman - Las Hijas de Pandora - RedAlejandra RomanoAún no hay calificaciones
- Cristóbal, Dido y Eneas en La Lit. EspañolaDocumento36 páginasCristóbal, Dido y Eneas en La Lit. EspañolaDoris BrinkAún no hay calificaciones
- VeleyoDocumento103 páginasVeleyoPhilFrenchAún no hay calificaciones
- Bauzá SófoclesDocumento11 páginasBauzá SófoclesVanina Can100% (1)
- Narcisismo Patologico y Trofico HORNSTEIN, LUISDocumento13 páginasNarcisismo Patologico y Trofico HORNSTEIN, LUISMarcela Simonetti100% (2)
- Proyecto Taller de Estimulación .OgnitivaDocumento4 páginasProyecto Taller de Estimulación .OgnitivaMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Lo Femenino en El Tarot de MujeresDocumento2 páginasLo Femenino en El Tarot de MujeresMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Arquetipo Del ComunicadorDocumento1 páginaArquetipo Del ComunicadorMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- 2 - La Reina Del Aire Y Las Tinieblas - Saga Camelot - T.H WhiteDocumento68 páginas2 - La Reina Del Aire Y Las Tinieblas - Saga Camelot - T.H WhiteMarcela Simonetti50% (2)
- Arquetipo Del MediadorDocumento1 páginaArquetipo Del MediadorMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Bordwell-El Espacio en El Cine Clásico. Cap VDocumento12 páginasBordwell-El Espacio en El Cine Clásico. Cap VMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Viaje Del Heroe Star WarsDocumento2 páginasViaje Del Heroe Star WarsMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Arquetipo de La Intelectual - Caroline MyssDocumento3 páginasArquetipo de La Intelectual - Caroline MyssMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Practico ShakespeareDocumento19 páginasPractico ShakespeareMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Leyendas GuaraniesDocumento333 páginasLeyendas GuaraniesMiguel Gabriel Jaritz100% (5)
- La ArtistaDocumento2 páginasLa ArtistaMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Los Tres Tiempos Del EdipoDocumento6 páginasLos Tres Tiempos Del EdipoMarcela Simonetti100% (1)
- Un Tipo de Amor en La Neurosis ObsesivaDocumento3 páginasUn Tipo de Amor en La Neurosis ObsesivaMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- F BastosDocumento4 páginasF BastosMarcela Simonetti100% (1)
- Sublimacion y DanzaDocumento6 páginasSublimacion y DanzaMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Arquetipos RevistaDocumento2 páginasArquetipos RevistaMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Henry Ey MelancolíaDocumento2 páginasHenry Ey MelancolíaMarcela SimonettiAún no hay calificaciones
- Lo ExtranjeroDocumento5 páginasLo ExtranjeroRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Presentación SQL 11G 1Documento101 páginasPresentación SQL 11G 1Nenita BuezitoAún no hay calificaciones
- Glosario de Introducción A La Comunicación AcademicaDocumento3 páginasGlosario de Introducción A La Comunicación AcademicaJose GuatemalAún no hay calificaciones
- TOGETHER3 Spanish GrammarDocumento20 páginasTOGETHER3 Spanish GrammarAndre Seifert LoyolaAún no hay calificaciones
- Taller 1 Castellano Estilo NarrativoDocumento4 páginasTaller 1 Castellano Estilo Narrativocaled maestre oliveros100% (1)
- Tarea 5 de Procesos Cognoscitivos.Documento4 páginasTarea 5 de Procesos Cognoscitivos.jean carlos vasquezAún no hay calificaciones
- CODISEÑODocumento5 páginasCODISEÑOErnestoAún no hay calificaciones
- Cristian Cambronero ViajaDocumento2 páginasCristian Cambronero ViajavioletaAún no hay calificaciones
- SignosDocumento154 páginasSignosJames Hudson100% (1)
- Análisis de Oraciones SimplesDocumento12 páginasAnálisis de Oraciones SimplesDrGeePeeAún no hay calificaciones
- Mary Calmes - Rana y PrincipesDocumento163 páginasMary Calmes - Rana y PrincipesBereniceOlenkaRueda0% (1)
- Propiedades Textuales ActividadesDocumento11 páginasPropiedades Textuales ActividadesMariana Figueroa100% (1)
- Semana 6 Presencial VirtualDocumento4 páginasSemana 6 Presencial VirtualMelanie ValenzuelaAún no hay calificaciones
- 100 Frases de Ingles Languz PDFDocumento11 páginas100 Frases de Ingles Languz PDFCarlos Santillana100% (2)
- GramaticaDocumento8 páginasGramaticaluzAún no hay calificaciones
- Examen 4 Grado PrimariaDocumento4 páginasExamen 4 Grado PrimariaJuanCarlosEnriquezTaipe0% (1)
- Lenguaje Unidad 11Documento16 páginasLenguaje Unidad 11Jorge Contreras100% (1)
- Guía de Lectura de Momo de Michael EndeDocumento13 páginasGuía de Lectura de Momo de Michael EndePaulaPuertaPavon50% (2)
- Estructura Basica de Un Informe TecnicoDocumento3 páginasEstructura Basica de Un Informe TecnicocarlosAún no hay calificaciones
- Veo Una VozDocumento11 páginasVeo Una VozMayraEliana0% (1)
- Formatos Documentos ComercialesDocumento7 páginasFormatos Documentos Comercialesjaimepfranco5798Aún no hay calificaciones
- Los 10 Libros de Arquitectura - VitruvioDocumento2 páginasLos 10 Libros de Arquitectura - VitruvioFabiola Martinez MunaycoAún no hay calificaciones
- Miahuatlán de Porfirio DíazDocumento2 páginasMiahuatlán de Porfirio DíazRigo LópezAún no hay calificaciones
- Ing B2 Procoto JunDocumento26 páginasIng B2 Procoto JunSandra Sierra RighiAún no hay calificaciones
- J.R. Ribeyro y Sus DoblesDocumento265 páginasJ.R. Ribeyro y Sus DoblesOmar Arce Paredes100% (3)