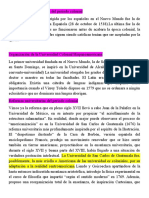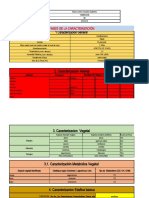Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Universum Universalidad Universidad PDF
Universum Universalidad Universidad PDF
Cargado por
Andrea RodriguezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Universum Universalidad Universidad PDF
Universum Universalidad Universidad PDF
Cargado por
Andrea RodriguezCopyright:
Formatos disponibles
UNIVERSUM, UNIVERSALIDAD, UNIVERSIDAD
Por: Ricardo Sánchez Fernández
Profesor Universidad Distrital
Asambleísta consultivo
“Sólo las épocas críticas inventan utopías;
las utopías son los sueños de la razón”
Octavio Paz
1. DESARROLLO HISTÓRICO
La Universidad es una institución histórica que a lo largo de la historia se
desarrolló y se transformó. Su definición es dinámica porque, plástica, la
universidad toma la forma de los tiempos y si también flexible, se acomoda a
circunstancias más o menos pasajeras para recuperar después su forma de ser.
Que como institución sabia, la universidad entiende el medio social en que vive;
sobré él influye y el medio, a su vez, deja en ella parte de su forma. Porque hay
intercambio de influjos entre la universidad y la sociedad, aunque no siempre
fácil discernir en dónde deban situarse las causas y en dónde los efectos.
Es sabiduría indispensable para saber de universidad y sentir como
universitarios para mejor comprender qué somos y en dónde estamos como
universitarios, son efectos intelectuales que nos ayudarán a vivir por la
universidad y para ella, sin reducirnos al recortado recurso de vivir de la
universidad, insensibles de la Colombia mejor, que está en nuestras manos
construir como universitarios.
En ese transcurrir histórico encontramos el carácter espontáneo del origen de la
universidad que recae sobre grupos de maestros en el mundo medieval, por lo
cual el régimen administrativo dependió del cuerpo profesoral; diverso fue el
caso de Bolonia en donde los estudiantes convocaban a los docentes que
aquellos desearan; de manera que el gobierno y dirección recayó sobre estos
más que sobre los maestros. Pero ambos se fundieron mediante los principios
de la participación y del co-gobierno, tan común éste en Latinoamérica a partir
de la reforma cordobesa de 1918.
Acerca del currículo y las profesiones
La clasificación y ordenamiento pedagógico de las artes, será el contenido
curricular de las facultades en la universidad primitiva de los siglos XII y XIII, a
través del trivium (Gramática, dialéctica y retórica) de la filosofía escolástica y
del quatrivium (aritmética, geometría, astronomía y música) de las cosas y
cantidades.
Entrado el renacimiento el currículo se verá enriquecido con el aporte de las
lenguas clásicas, el latín y el griego. La revolución científica, que tanto auge dio
a la exploración de las ciencias naturales, trae consigo la sectorización del
currículo secular (profano, laico, mundano) en artes y ciencias, entendidas la
primera por las disciplinas humanas y por las segundas, el cercado de las
ciencias de la naturaleza. Con el advenimiento de nuevos intereses intelectuales
induce cambios en la concepción curricular histórica, enriqueciéndola, que trae
consigo el ingreso a la universidad de las profesiones modernas, con la
consiguiente presencia de los currículos técnicos y profesionales en el sentido
moderno y contemporáneo.
Las profesiones universitarias por siglos se mantuvieron ceñidas a las tres
profesiones universitarias primigenias: la teología, el derecho y la medicina; las
cuales, juntamente con otros oficios artesanales guardaban cierta relación con la
organización social y espontánea del trabajo.
En la segunda mitad del siglo XIX, por repercusiones de la revolución científica y
la revolución industrial, hicieron su ingreso al seno universitario las profesiones
técnicas: las ingenierías, la arquitectura y en general las profesiones cuyo
fundamento se hunde en las ciencias naturales. También profesiones sociales
como la administración, la economía, la psicología y varias otras.
Nuevas profesiones seguirán apareciendo en el siglo XX, que amplían el
abundante elenco de las profesiones contemporáneas. Es así que la universidad
se ajusta a la organización científica y técnica del trabajo.
Hoy se siente más la crisis en que viene incidiendo el mundo contemporáneo de
las profesiones, por causa de su abundancia y su desidentificación profesional;
por el rápido desarrollo de la ciencia que en poco tiempo toma obsoletos los
conocimientos habidos el día de la graduación y por la dificultad que se palpa
para mantener estables relaciones entre los títulos universitarios y la disposición
técnica del trabajo.
Estructura académica e investigación
La estructura académica que se mantuvo intacta por siglos, inicia cambios a
partir del siglo XIX, nuevas unidades académicas se instauran dentro del tejido
estructural universitario; los departamentos, los laboratorios, los institutos de
investigación, los centros, los museos, los jardines botánicos en la medida que
se hacia más compleja la función universitaria y diversificada la función de
servicio a la sociedad. Y que hoy en día hay tantas fuentes de información, y
que el viejo principio de libertad de cátedra, debe complementarse con el de
libertad de acceso a esas fuentes y a la investigación.
Veamos las respuestas más comunes de cómo la universidad aborda el tema de
la investigación: Formar hombres pensantes, recursivos, de iniciativa,
innovadores, en donde la docencia unida a la investigación; no tan
profesionalizados que responda, y nada más, a situaciones concretas y
exigencias del trabajo. Fortalecer los postgrados que en realidad tengan
carácter investigativo, para, en ellos, formar investigadores y finalmente, acudir
a la formula de la universidad-empresa investigativa que vende servicios al
estado y a la empresa, de manera especial. Compromiso, este último, que
cumplirán unos cuantos, los investigadores de oficio, en los institutos “ad hoc”.
2. LA UNIVERSIDAD EN COLOMBIA
“La universidad es también imaginación o no es nada
y que su tarea es la creación del futuro”
Alfred Whitehead
La universidad colombiana tiene sus orígenes coloniales por el signo de la
contradicción, pues ésta no ha sabido ser reflejo de la cambiante realidad social,
semeja más bien un espectador pasivo del acontecer histórico y sólo en muy
contadas ocasiones, ha hecho esporádico acto de presencia en episodios
cruciales de la vida nacional.
La aparición de la universidad en Colombia, su receso en la independencia, su
emergencia republicana, su desaparición en aras de las libertades absolutas,
durante la administración de José Hilario López, su reaparición y su posterior
consolidación, sus copiosas reformas intrascendentales y las circunstancias que
han determinado la proliferación de instituciones de educación superior
caracterizan el desarrollo histórico y actual de la universidad.
La Universidad en la Colonia
El origen de la universidad no es de iniciativa del gobierno español, sino del
sector privado, casi siempre de origen eclesiástico, que orientó sus estudios
ideologizantes mediante el método escolástico hacia estudios especulativos y
fue esencialmente dogmática. Fue elitista, especulativa, y por ende desdeñosa
del conocimiento de la realidad de su época. Sirvió a los intereses de los
núcleos urbanos de propietarios y comerciantes, a quienes se reservaba
exclusivamente el saber y los bienes de la cultura.
La universidad colonial fue señorial y clasista, como la sociedad a la cual servía
y de la que era expresión. Tuvo como misión atender los intereses de la corona,
la iglesia y las clases superiores de la sociedad, su objetivo fundamental era
formar clérigos y abogados y a partir del siglo XVIII de las ciencias naturales.
Universidad científica
Con la renovación y el cambio de metodología de la enseñanza a través de
Mutis se inician los estudios de astronomía y luego de anatomía. Lo cual creo un
ambiente propicio para la elaboración de un plan de estudios por parte de
Francisco Antonio Moreno y Escandón y se diera paso a una gran empresa del
saber como fue la Expedición Botánica. De tal manera que se genera un
renacimiento cultural al remplazar la deducción, por la inducción; lo
especulativo, por lo práctico; y la aplicación del método positivo de la
observación y la experimentación, propio de las ciencias naturales,
coadyuvando estos nuevos espacios del saber la conformación del espíritu
emancipador y de sentimiento de patria.
La Universidad pública
El proyecto de universidad pública se hace realidad en el año de 1826, mediante
la Ley que le permite el general Santander crear las primeras instituciones
educativas de educación superior: Escuelas normales, escuela náutica de
Cartagena y la escuela nacional de minas en 1823, respondiendo a las
necesidades de la nueva nación.
El regreso confesional de la universidad estuvo dada por Mariano Ospina
Rodríguez; la supresión durante Hilario López; en donde la Comisión
coreográfica de Agustín Codazzi, en cierta forma viene a suplir el vació dejado
ante la ausencia de la Universidad.
Es hasta el año de 1863 que se crea la Universidad Nacional de los Estados
Unidos de Colombia, mediante la Ley 66 de 22 de septiembre de 1867, la cual
era eminentemente gratuita y de carácter popular, laico dentro del pensamiento
liberal radical. Es durante la regeneración que la universidad vuelve a tener
carácter confesional, restableciendo las relaciones entre el estado y la iglesia y
entregando a ésta, a través del concordato, su intervención en los asuntos de la
educación colombiana, elitista y sólo al servicio del partido de gobierno. De tal
manera que las resistencias desde el pensamiento liberal condujo a la fundación
de universidades privadas, abiertas, con libertad de cátedra que en cierta forma
se constituyeron en focos de resistencia frente a la dictadura de la regeneración.
Las incidencias del movimiento de Córdoba en la Universidad colombiana
Es el general Rafael Uribe Uribe quien plantea en el año de 1909 ante el
Congreso de la República la necesidad de modernizar los estudios universitarios
y afirma que la universidad ha de ser, ante todo nacional, en cuanto ha de
reflejar la vida del país, tener en cuenta su historia intima y adoptar un sistema
de enseñanza concordante con el espíritu de la raza; en cuanto ha de ser más
armónica con la fisonomía geográfica del territorio y la modalidad étnica de la
comunidad sobre la cual va a operar y que reviva el espíritu patrio en cuanto
debe elaborar los destinos nacionales y modelar la mentalidad y las aptitudes
del pueblo, de acuerdo con la naturaleza de las instituciones.
Uribe Uribe plantea que la universidad debe ser científica, experimental,
moderna, actual y evolutiva, debe ser unificadora. Se propone la creación de un
presidente, un consejo superior, la asamblea de profesores, los rectores de las
facultades, los consejos de estos y se indica la manera de elegir las autoridades,
sin interferencia gubernamental o política. Esa modalidad de autonomía que se
proclama como de la más recia estirpe de izquierda, está ya en el patrimonio
histórico del liberalismo. Estos son los antecedentes del manifiesto de córdoba,
Argentina en 1918, en donde se plantea una reforma total de la estructura
universitaria, pues se formulan fundamentales enunciados en torno al
cogobierno estudiantil, a la autonomía universitaria, a la selección del cuerpo
docente, al sistema de enseñanza, a la libertad de cátedra, a la gratuidad de la
enseñanza superior y a la misión de la universidad en sí. Estas ideas fueron
traídas a Colombia por Germán Arciniegas y que sólo fue posible su
implementación durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, después de un
manifiesto de estudiantes expedido en 1928. Y es por las recomendaciones de
la Misión Alemana, mediante la ley 68 de 1935 que se acogen éstas dentro de
las cuales están varios postulados del movimiento de Córdoba de 1918. Esta
Ley integró las dispersas escuelas, ordeno la creación de una ciudad
universitaria y concedió la autonomía universitaria, la participación del
estudiantado en el gobierno de la misma. Nuevas facultades se crearon, se
hicieron esfuerzos por superar la tradicional educación libresca y verbalista. Se
hicieron esfuerzos por modificar los métodos de enseñanza, el concepto de
universidad como complejo de investigación y docencia hizo su aparición y se
introdujeron en la política universitaria instituciones de extensión cultural y el
bienestar estudiantil, como el profesorado profesional.
Universidad burocrática
Es a través del Decreto de 1980 que surge la universidad burocratizada durante
la administración de Turbay ayala, en donde se señalan los requisitos que debe
reunir un establecimiento de educación superior, establece categorías entre
ellos y asigna al ICFES tal cúmulo de atribuciones y poderes, que el Estado, en
vez de ejercer la inspección y vigilancia que le compete, lo que en la práctica
realiza es una intervención inusitada en la universidad con desmedro de la
autonomía universitaria, tal podríamos decir hoy del Consejo Nacional de
Acreditación. Y es que el ICFES su única función es selección/exclusión.
Se revive el modelo napoleónico, en el cual la universidad es totalmente
dependiente de la voluntad del estado en lo que se enseña, en el cómo se
enseña y en quién enseña. En rigor, no existe como universidad y se trata, en el
fondo, de una institución docente del estado para preparar a sus propios
funcionarios y a los profesionales en el espíritu burocrático propio del
funcionario. Es así que se desestimula la universidad científica, comprometida
con la problemática del país, en donde el estado prefiere diseñar un modelo de
universidad burocrática, elitista, mantenedora del status quo, simple formadora
de tecnócratas y de núcleos dirigentes.
3. LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
Los elementos enunciados anteriormente no se alejan en nada en el desarrollo
de la Universidad Distrital, sus similitudes en algunos aspectos no obedecen a la
pura coincidencia, sino que ha sido el resultado de esas prácticas heredadas de
las formas de gobiernos tradicionales en la vida nacional y que se reflejan en
nuestra alma mater.
Se hace necesario que se reinvente la universidad, ya que no ha estado
cumpliendo adecuadamente con las nuevas exigencias. Pero ¿cuáles son esas
nuevas exigencias para la U. Distrital? ¿Cuál es ese nuevo ambiente en el cual
se está desenvolviendo la universidad y se desenvolverá en el futuro?
En cuanto al ambiente de nuestra universidad su tendencia es que está inmersa
en la globalización del conocimiento, independientemente de barreras
geográficas y culturales. En ese sentido toda reflexión o acción que hagamos
localmente debe ser insertada en un contexto global mundial y tendrá
consecuencias en ese contexto global; al mismo tiempo, lo global debe utilizarse
como marco de referencia de las acciones locales, de allí el slogan, pensar
globalmente y actuar localmente. Otra tendencia es la de querer ser ciudadanos
del mundo, interactivo y cada vez más entrelazado.
También la tendencia hacía el pluralismo y la diversidad, no obstante la
identidad y especificidad de las partes componentes y no la desintegración de
un todo, que son los retos y apuestas que debemos asumir.
Una de las tendencia de importancia es la complementariedad, se rompe con la
concepción de autosuficiencia de las sociedades tipo enclave; no se trata que
una sociedad o universidad haga exactamente lo mismo que otra sino que haga
lo que pueda hacer mejor que otras e intercambie con ellas lo que le hace falta.
Para ello se requiere superar las estructuras rígidas que han caracterizado a la
universidad para flexibilizar su acción y facilitar su acceso a sus recursos por
usuarios muy diversos y con objetivos disímiles, sin perder en ningún momento
su autonomía.
La universidad debe responder al cambio rápido y la transitoriedad aspecto
denominador de la sociedad globalizante, lo que requiere una estructura
dinámica, con ciclos de vida menores que en el pasado o al menos capaces de
adaptarse a los cambios rápidos y poder garantizar su supervivencia, en un
mundo con advenimientos de una sociedad de la información o del conocimiento
como factor clave del desarrollo y que no se puede desconocer que la
universidad derive sus fuerzas y tendencias presentes en el ambiente en el cual
se están moviendo las universidades, por lo tanto la universidad debe ser más
abierta a su ambiente.
En ese sentido la universidad debe desenvolverse y respetar las formas
pluralistas y la diversidad obligan a la universidad a diversificar sus productos y
la manera como ellos se ofrecen a la sociedad, rompiendo la orientación hacia
adentro y fortalecer el hacia fuera.
Por eso es necesario romper con muchas barreras formales de acceso y hacer
más transparente la vida universitaria. La educación permanente, rompiendo
con el horario clásico de clases de las universidades públicas, abierta todos los
días de la semana y en todo horario y capaz de prestar servicios a todos en
cualquier momento de su vida profesional, deben ser una de las constantes de
una nueva universidad. Porque el común denominador es que las universidades
han sido lugares relativamente cerrados, por donde las personas pasan una vez
en su vida y no vuelven a ellas, tal vez porque no encuentran respuestas a sus
necesidades ulteriores en el transcurso de su desarrollo profesional.
El mundo cambia a un ritmo acelerado mientras la universidad permanece
orientada hacia la conservación y la permanencia. Por ello, si la universidad
desea sobrevivir como universidad con reconocimiento en la academia y en la
investigación, para que tenga asegurada la inserción de sus productos en el
ámbito del mercado laboral y en el mundo del conocimiento, debe transformarse
en instituciones cuyas ofertas, estructuras y productos puedan adaptarse a los
cambios rápidos, propios en la sociedad de la información, del conocimiento que
son el recurso, el producto y el elemento principal que transforman las
universidades, mediante actividades de investigación, enseñanza y extensión.
La nueva universidad debe ser un agente de vigilancia permanente de evolución
científica y tecnológica y de la significación de los adelantos científicos,
tecnológicos y humanistas en la sociedad.
Multifuncionalidad y superación de las deficiencias
Por otra parte la universidad deberá recuperar su multifuncionalidad pérdida,
aspecto determinante, pues afectará su misión, sus objetivos, su estructura y su
funcionamiento en general que supere algunas deficiencias y propender por:
1. Deficiencia en la coordinación entre las funciones de la universidad
clásica, investigación, enseñanza y extensión, pues le corresponde a las
universidades y a sus profesionales la producción de conocimientos, que
otras instituciones lo vienen haciendo, y a otros profesionales
conservarlo en bibliotecas y centros de documentación.
2. Deficiencia de la concepción unidireccional de la enseñanza, pero poco
énfasis se ha puesto en el proceso de aprendizaje, es decir en lugar de
enseñar la orientación debe ser la de producir aprendizaje, que supere el
sistema que no facilita esos mecanismos de aprendizaje, pues no está
concebido para facilitar el aprendizaje sino para transmitirlo.
3. No haber alcanzado niveles de información y conocimientos como
recursos para la producción y para la vida en general. Es decir la
universidad debe transformarse en un vasto sistema de información y
conocimiento que funcione de manera integrada para planificar, conducir
y evaluar los procesos de adquisición, creación, conservación y difusión
del conocimiento, que caracteriza una verdadera y sistemática gestión del
conocimiento con la ayuda de la informática y la telemática, que haga de
la universidad Distrital una universidad del conocimiento, para el
conocimiento y la emancipación epistémica.
4. Teniendo en cuenta la segunda y tercera deficiencias, se hace necesario
que cada universitario (profesor, investigador, estudiante) se transformara
en un dinamizador del conocimiento de su propia disciplina particular, que
sea capaz de adquirir, crear, conservar, difundir y aplicar conocimientos
para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
5. Que supere la indiferencia por el saber pedagógico, como suele suceder
en la Facultad de Ciencias y Educación. Más bien hacer de la pedagogía
una Escuela que de manera transversal coadyuve a la formación
pedagógica, no solo a los estudiantes de la Facultad de Ciencias y
Educación, sino al conjunto de la comunidad académica de la
Universidad.
6. Si bien es cierto se habla de flexibilización académica, tal flexibilización
no debe corresponder a la flexibilización laboral, que hace de los
docentes de vinculación ocasional o especial, lo más indigno y
deshumanizante de la universidad.
7. Que supere la interferencia gubernamental y/o de sectores políticos que
hacen de la Universidad asignaciones de intereses particulares,
resquebrajando integralidad que promueve estructuras feudales desde
las decanaturas, proyectos curriculares, institutos, centros y
dependencias, perdiendo así la universidad su sentido y razón de ser.
8. Una universidad para una ciudad en crecimiento y cambios acelerados,
incluyente en lo social, teniendo como prelación los sectores populares.
9. Una universidad que como proyecto cultural y social promueva la
democracia, la libertad, la emancipación epistémica de la nación
acompañada de la praxis transformadora de la sociedad y con vocación
de integración latinoamericanista.
Por último debemos asumir la transformación de la universidad desde adentro
hacía afuera y no dejar que desde afuera se arrastre con nuestra universidad.
Bibliografía consultada:
BORRERO CABAL, Alfonso S.J. Conceptos universitarios en su desarrollo
histórico, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, D.C. de 1.999.
LOPEZ OSPINA, Gustavo, La Universidad del próximo milenio: un modelo para
armar. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, D.C. de 1.999.
RIVADEBEIRA VARGAS, Antonio, Desarrollo histórico de la universidad
colombiana. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, D.C. de
1.999.
También podría gustarte
- 5 Tanques y RecipientesDocumento29 páginas5 Tanques y RecipientesGilberto Garcia Romero100% (3)
- 9 Noches Navaratri 2019Documento8 páginas9 Noches Navaratri 2019edwin BarreroAún no hay calificaciones
- Akal, Historia de La Ciencia, Capítulo 36Documento46 páginasAkal, Historia de La Ciencia, Capítulo 36Mauricio OrellanaAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Contaminaciòn Del AguaDocumento2 páginasEnsayo Sobre La Contaminaciòn Del Aguaclaudia guerra100% (1)
- Informe Calidad de Agua 2016 AMPIDocumento23 páginasInforme Calidad de Agua 2016 AMPICornelio ChabléAún no hay calificaciones
- Las Primeras Universidades Del Mundo y Sus Antecedentes HistóricosDocumento22 páginasLas Primeras Universidades Del Mundo y Sus Antecedentes Históricosdenilson rubio67% (6)
- Historia de La UniversidadDocumento26 páginasHistoria de La Universidadlorieth barriosAún no hay calificaciones
- Las escuelas de artes y oficios en Colombia (1860-1960): Volumen 1: el poder regenerador de la cruzDe EverandLas escuelas de artes y oficios en Colombia (1860-1960): Volumen 1: el poder regenerador de la cruzAún no hay calificaciones
- Analisis Analitico Del Origen de Las UniversidadesDocumento15 páginasAnalisis Analitico Del Origen de Las UniversidadesFrancys VileraAún no hay calificaciones
- Resumen Wallerstein - Las Incertidumbres Del Saber Cap. 2Documento3 páginasResumen Wallerstein - Las Incertidumbres Del Saber Cap. 2Facundo Moyano67% (3)
- Educación Universitaria PDFDocumento12 páginasEducación Universitaria PDFMichelle Del Carmen RomeroAún no hay calificaciones
- Historia Universidades en El MundoDocumento5 páginasHistoria Universidades en El MundoLisethSimonArmasAún no hay calificaciones
- La Educacion Superior Universitaria 4 PDFDocumento142 páginasLa Educacion Superior Universitaria 4 PDFVioletaRolonAún no hay calificaciones
- La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias: Vol. 6. Organización universitariaDe EverandLa universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias: Vol. 6. Organización universitariaAún no hay calificaciones
- Iniciacion UniversitariaDocumento7 páginasIniciacion UniversitariaDirección General de Acompañamiento y OPEAún no hay calificaciones
- Fundación UscoDocumento12 páginasFundación UscoDiana Brigette OrtizAún no hay calificaciones
- Modelos de UniversidadesDocumento4 páginasModelos de UniversidadesMark AnthonyAún no hay calificaciones
- Velasco Toro, J.M. El Paradigma Educativo en La Universidad Hacia El Siglo XXI. Tópicos de LaDocumento12 páginasVelasco Toro, J.M. El Paradigma Educativo en La Universidad Hacia El Siglo XXI. Tópicos de Laestepariosvc2801Aún no hay calificaciones
- La Escuela Como Proyecto Cultural de La Modern Id Ad. 2011Documento11 páginasLa Escuela Como Proyecto Cultural de La Modern Id Ad. 2011Lizi JamiesAún no hay calificaciones
- Material Asignatura I 2022Documento49 páginasMaterial Asignatura I 2022María Emilia PereyraAún no hay calificaciones
- SEMANA1 - Lectura 1Documento8 páginasSEMANA1 - Lectura 1Kenny P. MelgarejoAún no hay calificaciones
- Historia UniversitasDocumento18 páginasHistoria UniversitasSantiago GiraldoAún no hay calificaciones
- Tareas La Reforma UniversitariaDocumento19 páginasTareas La Reforma UniversitariaLUIS FERNANDO GAYTÁN CASTILLOAún no hay calificaciones
- Fundaciones Universitarias Del Periodo ColonialDocumento5 páginasFundaciones Universitarias Del Periodo ColonialKATHERINE ANDREA HERRERA VARGASAún no hay calificaciones
- Modelo Educativo de La UCE-2013Documento13 páginasModelo Educativo de La UCE-2013anitaneuropsiAún no hay calificaciones
- Brebe Historia Del Desarrollo de La Universidad en América Latina Desde La Época Colonial Seguida de La Republica Hasta El Dia de HoyDocumento12 páginasBrebe Historia Del Desarrollo de La Universidad en América Latina Desde La Época Colonial Seguida de La Republica Hasta El Dia de Hoysantiago serranoAún no hay calificaciones
- Guión de Clase 3Documento14 páginasGuión de Clase 3Yamila GeresAún no hay calificaciones
- Clase 2 Vida UniversitariaDocumento37 páginasClase 2 Vida Universitariatgigena23Aún no hay calificaciones
- Vida Universitaria UncDocumento4 páginasVida Universitaria UncLuciana RianAún no hay calificaciones
- Marilynbuendia, TIERRA NUESTRA 12-55-68Documento14 páginasMarilynbuendia, TIERRA NUESTRA 12-55-68Jesus Eduardo Urbina RoqueAún no hay calificaciones
- Notas Sobre Gregorio Weinberg y La Universidad ADocumento7 páginasNotas Sobre Gregorio Weinberg y La Universidad AkandelvAún no hay calificaciones
- La Universidad Breve Evolucion HistoricaDocumento4 páginasLa Universidad Breve Evolucion Historicaseba_miñoAún no hay calificaciones
- Las Funciones de La Universidad en La SociedadDocumento17 páginasLas Funciones de La Universidad en La SociedadfjsainzpAún no hay calificaciones
- Cultura UniversitariaDocumento19 páginasCultura UniversitariaKeyla Flores AlcantaraAún no hay calificaciones
- Venezuela y El Problema de La CienciaDocumento76 páginasVenezuela y El Problema de La CienciaJesus Astudillo50% (2)
- Investigacion Metodologia Del Trabajo UniversitarioDocumento3 páginasInvestigacion Metodologia Del Trabajo Universitarionicolsosa465Aún no hay calificaciones
- La Universidad Como Caleidoscopio Los Modelos Originarios en La Edad Media EuropeaDocumento8 páginasLa Universidad Como Caleidoscopio Los Modelos Originarios en La Edad Media Europeabelkis arellanoAún no hay calificaciones
- Politicas UniversitariasDocumento43 páginasPoliticas UniversitariasJHEREMYOJEDAAún no hay calificaciones
- Reseña Histórica de La UniversidadDocumento4 páginasReseña Histórica de La UniversidadNahuel LeñeroAún no hay calificaciones
- La Construcción Social Del Científico Jorge Gibert Galassi 2011 PDFDocumento29 páginasLa Construcción Social Del Científico Jorge Gibert Galassi 2011 PDFMauricio FloresAún no hay calificaciones
- Ponencia Juan Casado Canales Seminario TCUE1Documento86 páginasPonencia Juan Casado Canales Seminario TCUE1yogui1965Aún no hay calificaciones
- La Universidad Un Acercamiento Historico FilosoficoDocumento15 páginasLa Universidad Un Acercamiento Historico Filosoficocharlie10Aún no hay calificaciones
- Orígenes de La Universidad en Boyacá y Movimientos UniversitariosDocumento18 páginasOrígenes de La Universidad en Boyacá y Movimientos Universitarios.50% (2)
- 1.3.clase 2 - Modelos Pedagogicos en La Universidad Argentina - Historia y Panorama A Comienzos Del Siglo XXDocumento15 páginas1.3.clase 2 - Modelos Pedagogicos en La Universidad Argentina - Historia y Panorama A Comienzos Del Siglo XXLuis Caro ZottolaAún no hay calificaciones
- Tauber, Fernando. Hacia El Segundo Manifiesto. Cap 2Documento23 páginasTauber, Fernando. Hacia El Segundo Manifiesto. Cap 2carmelaledesma9Aún no hay calificaciones
- Informe Universidad LatinoamericanaDocumento14 páginasInforme Universidad LatinoamericanaErixon JulonAún no hay calificaciones
- Puntos Clave - JORGE ANDRES MESA VADERRAMA - DocDocumento5 páginasPuntos Clave - JORGE ANDRES MESA VADERRAMA - DocjorgemotoAún no hay calificaciones
- Evolucion Historica-Critica - Sandra GezmetDocumento17 páginasEvolucion Historica-Critica - Sandra GezmetRegina CaelisAún no hay calificaciones
- AproximacionHistorica UniversidadColombianaDocumento39 páginasAproximacionHistorica UniversidadColombianaJulieth A. Rincon A.Aún no hay calificaciones
- Trabajo 1 CulturaDocumento12 páginasTrabajo 1 CulturaJulinho Pezo RuizAún no hay calificaciones
- El Futuro Del Sistema Universitario - Immanuel WallersteinDocumento3 páginasEl Futuro Del Sistema Universitario - Immanuel WallersteinGarciaArechigaJulianAún no hay calificaciones
- Emmanuel RODRÍGUEZ LÓPEZ PDFDocumento15 páginasEmmanuel RODRÍGUEZ LÓPEZ PDFAle LamasAún no hay calificaciones
- La Universidad en La Argentina - Síntesis Temas PrincipalesDocumento5 páginasLa Universidad en La Argentina - Síntesis Temas PrincipalesmargknowsAún no hay calificaciones
- Resumen Currulum Vitae Orlando Castejon 2020Documento62 páginasResumen Currulum Vitae Orlando Castejon 2020Orlando Castejón SandovalAún no hay calificaciones
- Bajo El Signo de AteneaDocumento33 páginasBajo El Signo de AteneamanurhcAún no hay calificaciones
- Libros de Filosofía y Letas UNAM 2024Documento16 páginasLibros de Filosofía y Letas UNAM 2024biol.luismoyaAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional Del CallaoDocumento35 páginasUniversidad Nacional Del CallaoRené RivasAún no hay calificaciones
- TALLER 1 Universidad MedivalDocumento18 páginasTALLER 1 Universidad MedivalJuan UrreaAún no hay calificaciones
- Buchbinder Evolucion Historica 2008Documento4 páginasBuchbinder Evolucion Historica 2008Guadalupe CoriaAún no hay calificaciones
- Leccion 2 PDFDocumento10 páginasLeccion 2 PDFAGELICA GARAYAún no hay calificaciones
- Marcela MollisDocumento32 páginasMarcela MollisYamila GeresAún no hay calificaciones
- Las Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Antioquia: Avatares históricos y epistemológicosDe EverandLas Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Antioquia: Avatares históricos y epistemológicosAún no hay calificaciones
- El antiguo colegio de San Pedro en Mérida, Yucatán: una residencia para universitarios (siglo XVIII).: La fundación, los benefactores y el corpus documentalDe EverandEl antiguo colegio de San Pedro en Mérida, Yucatán: una residencia para universitarios (siglo XVIII).: La fundación, los benefactores y el corpus documentalAún no hay calificaciones
- Sesion de AprendizajeDocumento1 páginaSesion de AprendizajeFernando RamirezAún no hay calificaciones
- Regresión Logística BinariaDocumento5 páginasRegresión Logística BinariaraswerAún no hay calificaciones
- Farmacos ParasimpaticomimeticosDocumento45 páginasFarmacos ParasimpaticomimeticosK1NG0LDAún no hay calificaciones
- Epidemiologia - Actividad 8Documento4 páginasEpidemiologia - Actividad 8Isabel CaleroAún no hay calificaciones
- Lawrence KohlbergDocumento1 páginaLawrence KohlbergMIGUEL TORRES ARROYO100% (1)
- Guía para El Desarrollo Del Componente Práctico - Unidad 1, 2 y 3 - Fase 5 - Desarrollo Del Componente PrácticoDocumento20 páginasGuía para El Desarrollo Del Componente Práctico - Unidad 1, 2 y 3 - Fase 5 - Desarrollo Del Componente PrácticoYeraldineAún no hay calificaciones
- Bolivar No Liberto BoliviaDocumento4 páginasBolivar No Liberto BoliviaGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Proyecto Creacion de Institución EducativaDocumento8 páginasProyecto Creacion de Institución EducativaJavier PeñaAún no hay calificaciones
- Life MasterDocumento12 páginasLife MasterElectroindustrial LopezAún no hay calificaciones
- GUÍA PRÁCTICA #01 - FinalDocumento6 páginasGUÍA PRÁCTICA #01 - FinalCristina TiradoAún no hay calificaciones
- Álgebra Lineal Parte 1Documento93 páginasÁlgebra Lineal Parte 1Rivera VictorAún no hay calificaciones
- CiberseguridadDocumento10 páginasCiberseguridadSergio Cardenas ValenciaAún no hay calificaciones
- Informe de La OdiseaDocumento15 páginasInforme de La OdiseaDenisRobertoMonterroso100% (2)
- PSP Ingreso 2023Documento5 páginasPSP Ingreso 2023integracion velozAún no hay calificaciones
- Estanislao LopezDocumento8 páginasEstanislao LopezPaloma RodriguezAún no hay calificaciones
- Guía de Trabajo 2 Ciencias Sociales - Grado NovenoDocumento4 páginasGuía de Trabajo 2 Ciencias Sociales - Grado NovenoPedro J AriasAún no hay calificaciones
- Fases de La Caracterización: 1 Caracterizacion GeneralDocumento6 páginasFases de La Caracterización: 1 Caracterizacion Generalalison casallasAún no hay calificaciones
- Integrador de GuiasDocumento16 páginasIntegrador de GuiasAdrian MendozaAún no hay calificaciones
- Nutricion en Plantas...Documento8 páginasNutricion en Plantas...Amanda Soto GarciaAún no hay calificaciones
- TEMA 30. Farmacos AnticonvulsivantesDocumento25 páginasTEMA 30. Farmacos AnticonvulsivantesAlessandra TatajeAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento24 páginasTrabajo FinalcheeptreakAún no hay calificaciones
- Proceso Constructivo EscudoDocumento19 páginasProceso Constructivo EscudoJulio Cesar NavarreteAún no hay calificaciones
- Filemon 1-3 ComparacionesDocumento1 páginaFilemon 1-3 ComparacionesFredy Daniel CarrilloAún no hay calificaciones
- J I y SC Caracolito de Mar Pei 2018 2019 UltimaDocumento80 páginasJ I y SC Caracolito de Mar Pei 2018 2019 UltimaIngelore HeitmannAún no hay calificaciones
- Boletin Fe y AlegriaDocumento2 páginasBoletin Fe y AlegriaJesus HernandezAún no hay calificaciones
- Libro de Resumenes VI JCTEM 2018 V5Documento62 páginasLibro de Resumenes VI JCTEM 2018 V5Biblioteca Colegio 701 Politécnico EsquelAún no hay calificaciones