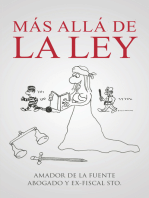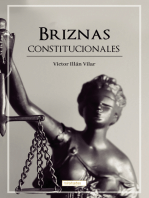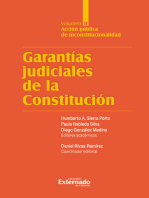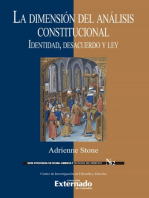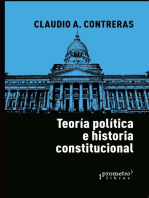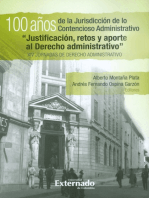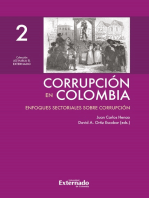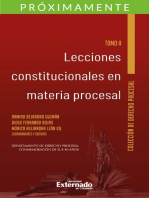Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Humanización Del Robot en El Hombre Bicentenario PDF
Cargado por
Hadasa Abigail Servian VeraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Humanización Del Robot en El Hombre Bicentenario PDF
Cargado por
Hadasa Abigail Servian VeraCopyright:
Formatos disponibles
“La Humanización del Robot en El Hombre del Bicentenario:
Del relato de Isaac Asimov a la adaptación cinematográfica
de Chris Columbus y Nicholas Kazan”
Sara Martín, Universitat Autònoma de Barcelona
“Seminario Tecnología y Posthumanidad: La Artificialidad del Ser”
coordinado por la Dra. Meri Torras, Diciembre 2002
Se abre el telón, como se dice en los malos chistes basados en deformar títulos
de famosas películas, y se ve en El Hombre del Bicentenario cómo dos esforzados
mozos de carga entregan a la familia Martin su nuevo electrodoméstico: un robot
diseñado para el servicio. Este objeto de consumo pensado para el bienestar de las clases
medias en un futuro cercano se convierte con su entrada en la familia en un incómodo
añadido a su núcleo humano, hasta el punto de que al cabo de tres generaciones el
androide se acaba uniendo sentimentalmente - y felizmente para ella - a Portia, la
bisnieta de su comprador. ¿Qué ha ocurrido entre tanto para que el sirviente metálico se
convierta en amante neumático pseudo-humano? El robot ha escogido ser humano y
acaba siendo, como en aquel famoso slogan de la película Blade Runner, más humano
que los humanos.
En nuestro mundo futurista que parece cada vez más retrasado, no sé si
mentalmente, las tareas del robot son claras: entretiene en la ficción del cine y la novela
- sólo hay que pensar en C3PO y R2D2 - y trabaja en las factorías, sólo hay que pensar
en la SEAT. La robótica no es una ciencia de ficción, sino una ciencia en expansión,
aliada de la cibernética pero alejada de la ingeniería genética por el momento. Nuestros
robots metálicos no son antropomórficos, es decir, no son androides a imitación del
cuerpo humano, sino mayormente brazos con una precisión mucho mayor que la de
nuestras limitadas extremidades, lo cual los hace tan aptos para la fábrica como para la
cirugía de precisión. La razón por la cual la visión de un futuro lleno de androides
utilizados como esclavos no se ha cumplido es bien sencilla: desarrollar estos carísimos
ingenios carece de sentido en un mundo con bolsas de pobreza capaces de suplirnos con
tantos esclavos como queramos. Que nos les llamemos esclavos, sino pobres o
emigrantes, o pobres emigrantes, es parte de nuestra famosa ironía post-moderna.
Podría parecer que el tema del robot humanizado está un tanto trasnochado en
vista de los avances en genética. Estos apuntan más bien hacia el futuro descrito por
Aldous Huxley en su famosa novela de 1933, Un Mundo Feliz, en la que la
manipulación embrionaria permite crear felices seres humanos con distintas clases de
cerebro aptos para distintas tareas: los épsilon esclavos encuentran en la droga soma el
consuelo a su condición, si es que la sienten. De momento, la coartada de la ingeniería
genética es la mejora de la especie humana - ¿quién no quiere librarse de sufrir 1
enfermedades horrendas o prefiere engendrar niños bellos? - aunque los debates en
torno a la clonación ya perfilan un futuro en el que se crearán seres humanos inferiores,
evidentemente cuando este proceso sea más barato que la importación clandestina de
emigrantes. O sea, dentro de algunos siglos. Bastantes.
| Sara Martín, “La humanización del robot en El hombre del bicentenario”
Es precisamente en razón de los dilemas éticos y morales que Huxley destapó y
que el drama de la emigración nos recuerda cada día que pienso que el androide
metálico tiene mucho futuro. Al leer y después ver El Hombre del Bicentenario -
especialmente su primera parte - no pude sino sentir envidia de mi tocaya, la Sra.
Martin, a quien su galante marido libera de las tareas domésticas con la adquisición del
androide Andrew. Como se puede apreciar, pese a estar situada en el futuro, la trama de
Asimov y la de su adaptador, Nicholas Kazan, siguen situando a la mujer en el hogar y,
lo que es aún más sangrante, se preocupan más de liberar al pobre robot - masculino
pese a ser artificial - de ejercer de mayordomo fiel que a la mujer de ejercer de madre y
esposa…
En fin, dejando feminismos aparte, la cuestión es que comprar un
electrodoméstico como Andrew tiene obvias ventajas éticas sobre comprar un ser
humano, ni que sea por horas, o dejarse la piel haciendo una doble jornada. El hecho de
que la historia de Asimov trate sobre un robot anómalo cuyos circuitos mal montados
generan una personalidad propia es también tranquilizador ya que sugiere que, con la
sola excepción de Andrew, los otros robots de su marca no darían más quebradero de
cabeza que el que puede dar un aspirador - a una mente sana, por supuesto. Que me diga
El Corte Inglés cuándo venderán el primero; sólo espero que Bill Gates no se adelante a
Siemens, Philips o cualquiera de los habituales fabricantes de tecnología aparentemente
liberadora para la doméstica mujer moderna y me acabe de colonizar la casa.
Isaac Asimov, por si no lo saben, es el padre fundador de la robótica en la
ciencia ficción moderna. En su relato de 1942, “Runaround”, Asimov enunció las
famosísimas tres leyes que rigen la conducta de todo robot de ficción que se precie,
menos, claro está, villanos como Terminator o el engendro metálico de la película
homónima. Estas tres leyes son: 1. Un robot no puede dañar a un ser humano o, por
omisión de la acción, permitir que reciba daño; 2. Un robot debe obedecer las órdenes
dadas por los humanos, excepto cuando entren en conflicto con la primera ley; 3. Un
robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en
conflicto con la primera y la segunda ley. Andrew está sujeto a estas leyes en “El
Hombre del Bicentenario”, con lo cual nos encontramos desde el principio de la trama
con una situación muy distinta a la de, por ejemplo, Blade Runner, en que los androides
orgánicos que rompen las cadenas de su esclavitud no dudan en matar. Andrew no
reviste peligro alguno para el ser humano: todo lo contrario, es el ser humano quien
amenaza su individualidad y su existencia.
La génesis del relato de Asimov aporta aspectos relevantes a su lectura, ya que
este texto fue escrito y publicado en 1976, año del bicentenario de la fundación de los
Estados Unidos. Técnicamente, el relato recibe su nombre del hecho de que Andrew
logra ser reconocido como ser humano el año en que alcanza el bicentenario de su
puesta en funcionamiento, pero, claramente, Asimov tenía en mente al escribir su
historia el concepto de libertad siempre asociado a la fundación de los Estados Unidos.
No es necesario ser extraordinariamente perceptivo para ver la analogía entre la lucha
2
del esclavo afroamericano para alcanzar la libertad y la lucha legal que Andrew lleva
adelante para ser reconocido como humano. Obviamente, en el caso del esclavo lo que
está en juego es su derecho a controlar su situación como trabajador y como persona con
derecho a una vida privada y no se cuestiona en absoluto su humanidad. El caso de
| Sara Martín, “La humanización del robot en El hombre del bicentenario”
Andrew empieza como un alegato contra la esclavitud y se transforma a medida que el
relato avanza en una reflexión sobre los límites del cuerpo humano.
La esclavitud doméstica de Andrew se transforma en esclavitud artística cuando
su propietario, el legislador Gerard Martin, descubre que su electrodoméstico tiene
aptitudes para crear objetos bellos. No se aclara quién pasa a hacer las tareas domésticas
o si la Sra. Martin protesta –tal vez ella tiene también aptitudes artísticas. Dispuesto a
llegar hasta los límites creativos e intelectuales de Andrew, y no por avaricia, el Sr.
Martin educa a su robot, quien se convierte en una máquina de ganar dinero. La
generosidad del amo es tal que incluso le permite a Andrew conservar la mitad de los
ingresos que genera su trabajo. Tal como le sucedió a todo amo o colonizador benévolo
dispuesto a emancipar a sus esclavos, por distinguirlos de algún modo de los negreros
irreducibles, el Sr. Martin se encuentra con que en lugar de darle las gracias, Andrew le
da su fortuna para así comprar su libertad. Como su hija pequeña le recuerda, Andrew
ha usado la lógica propia de su cerebro artificial para deducir que la libertad es deseable,
deducción alcanzada gracias a la educación ofrecida por el Sr. Martin. Éste, furioso ante
lo que considera ingratitud, rompe toda relación con su ex-propiedad, lo cual es
comprensible pero muy poco admirable.
Hay que leer el deseo de libertad de Andrew dentro de un marco social que ni
relato ni película reflejan adecuadamente y es que una cosa es ser un robot artista libre y
otra un robot sin creatividad. Andrew quiere ser libre pero lo que hace que transcienda
sus límites domésticos es el accidente de su creatividad –sin ella podría ser también
libre pero no tendría más remedio que seguir empleado como esclavo doméstico. Esta es
una trampa habitual en la ficción occidental, que equipara siempre libertad individual
con una ocupación personal y financieramente enriquecedora, con lo cual
inevitablemente condena al trabajador con menos suerte al limbo de la consciencia
humana.
Relato y película coinciden en narrar a continuación la transformación del robot
liberado en un humano libre en base a la progresiva asimilación del cuerpo metálico de
Andrew a un cuerpo pseudo-orgánico. Sin embargo, Asimov y sus adaptadores difieren
en lo que se refiere a la vida afectiva del robot, que no interesa al autor original, pero
ocupa las energías de Columbus y Kazan. El relato de Asimov incide una y otra vez en
las campañas en favor de legislación más tolerante con la diferencia, campañas que
Andrew lleva a cabo con la ayuda de la firma de abogados que la familia Martin ha
montado gracias al dinero que él generó como su esclavo.
Un primer juez declara su derecho a ser libre; el siguiente paso es la
promulgación de leyes que protejan a los robots de ser dañados por los humanos; en
tercer lugar, Andrew consigue ser declarado humano de facto y no sólo de jure, pero aún
así la asamblea legislativa mundial no reconoce su plena humanidad hasta su muerte.
Esto no es una casualidad, ni una maldad, sino una condición: lo que separa finalmente
a Andrew del resto de la humanidad, no son sus emociones, ni su inteligencia, ni su
cuerpo modificado, sino su inmortalidad, que tanta envidia genera. Sólo la renuncia a la
3
vida eterna le vale el título de humano.
Andrew se da cuenta de que no puede aspirar a que se reconozca su humanidad
interior sin un cambio exterior, en lo cual recuerda al transexual humano que necesita de
| Sara Martín, “La humanización del robot en El hombre del bicentenario”
la cirugía plástica más radical para adecuar alma y cuerpo. Es el propio Andrew quien,
con la ayuda poco gentil de la corporación que le creó en el relato y con la de un tierno
científico excéntrico en la película, diseña las modificaciones necesarias para completar
su acto de transformismo. No es que Andrew vaya añadiendo carne humana a su
caparazón metálico, sino que diseña piezas biomecánicas intermedias entre su cuerpo y
el humano que acaban siendo usadas en transplantes para las personas humanas. No sin
razón, le recuerda Andrew al legislador que le deniega su status humano que los riñones
que le mantienen vivo son de su invención. Sin ser nunca él mismo orgánico, Andrew
consigue con sus revolucionarios implantes que los humanos que le juzgan dejen de ser
complenamente orgánicos. Estos nuevos ciborgs se resisten, pese a ello, a la idea de
aceptar a Andrew y acaban dictaminando que el problema es su cerebro. La identidad
humana, aduce la asamblea mundial, reside en el cerebro –todos los demás órganos
pueden ser artificiales, menos éste. Andrew, que posee un cerebro positrónico no puede,
por lo tanto, ser humano. Poco importa que Andrew sienta y piense mucho más que los
verdaderos humanos.
Claramente, Asimov no quiso en este relato tocar el tema de los sentimientos
amorosos de Andrew, pero sus adaptadores sí cayeron en la tentación, haciendo que
Andrew quiera ser plenamente humano para vivir e incluso morir con su amada Portia,
la hija de su antiguo amo. No es un tema original, ni mucho menos. El hecho de que el
robot femenino que trabaja para el científico que ayuda a Andrew se llame Galatea así lo
reconoce. Galatea era, hay que recordar, una bellísima estatua de mármol esculpida por
Pigmalión, quien se enamora de ella. La diosa Afrodita se compadece de su fiel devoto y
transforma por ello a Galatea en humana - se supone que plenamente satisfecha de ser
entregada sin más a Pigmalión. El mito del hombre que ama a la bella artificial es fácil
de interpretar: se trata de una fantasía de control sobre la mujer, que se contempla como
imagen creada por el propio hombre y no como ser autónomo. En el caso de El Hombre
del Bicentenario (película) la relación entre humano y robot se sigue presentando como
fantasía masculina: en este caso el macho metálico se hace implantar genitales para
tener algo que ofrecerle a la mujer que ama –el sueño de todo robot, viene a decir la
película, es conseguir una compañera humana.
La mujer en cuestión, Portia, no se resiste demasiado a la unión, lo cual no es
nada sorprendente: cierto, el robot no es tan guapo como el prometido al que ella planta
(es Robin Williams, no Brad Pitt) pero tiene dos grandes ventajas sobre los hombres ‘de
verdad’. Una, implícita, es que el sexo debe ser ideal (hablamos, señoras y señores, de
una máquina incansable); la otra es que, por muy humano que sea, Andrew es un robot
y, como tal, jamás puede dejar de obedecer las leyes de la robótica. Portia puede, en
definitiva, darle órdenes que él no puede desobedecer, aunque me queda la duda de
quién hace las tareas domésticas en el hogar común. ¿Será esta obediencia programada
la clave del éxito entre las féminas de los robots que estoy segura se fabricarán el
futuro? Es increíble ver qué fantasías feministas se cuelan en los patriarcales productos
hollywoodienses.
La cuestión de la inmortalidad, y con esto acabo, se relaciona en la película con
4
el amor que Andrew siente por Portia; no así en el relato. La vida y la juventud de Portia
se alargan gracias a los inventos de Andrew, pero el tedio vital la vence y ella pide
empezar a morir. Andrew, incapaz de soportar el dolor de tal ausencia, decide envejecer
y morir con ella a base de permitir que su sistema neurológico empiece a desgastar su
| Sara Martín, “La humanización del robot en El hombre del bicentenario”
cerebro artificial. La muerte les llega juntos después de décadas de felicidad sin que su
bello amor parezca más increíble que su anatomía. ¿Habrá parejas humanas, me
pregunto yo, en el año 2205 que hayan vivido juntas tantos años como Andrew y Portia?
Lo dudo…
Como en la mayoría de ficción estadounidense sobre seres a medias entre lo
prodigioso y lo monstruoso, desde El Hombre Elefante a X-Men, el final deja un sabor
agridulce. Dulce porque finalmente se celebra la singularidad del protagonista; amargo
porque se recibe su muerte con poco disimulado alivio. Muerto el perro… ya se sabe.
Muerto Andrew, único en su especie desde que su fabricante sabiamente retiró del
mercado a todos los demás, se extingue el dilema moral. El problema es que El Hombre
del Bicentenario me parece un excelente anuncio –el mejor posible para esos ‘otros’
metálicos que algún día se nos instalarán en casa, de eso estoy segura.
Usted es libre de: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el
licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Sin obras derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta
obra.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta
obra.
| Sara Martín, “La humanización del robot en El hombre del bicentenario”
También podría gustarte
- El Ejercicio Profesional en El 2030Documento4 páginasEl Ejercicio Profesional en El 2030jjruttiAún no hay calificaciones
- Certeza JuridicaDocumento3 páginasCerteza JuridicaRichy Streiter MendozaAún no hay calificaciones
- Los requisitos legales del chequeDocumento9 páginasLos requisitos legales del chequeFlormary-2Aún no hay calificaciones
- Constituciones fundacionales de El Salvador de 1824De EverandConstituciones fundacionales de El Salvador de 1824Aún no hay calificaciones
- Libros de ContabilidadDocumento2 páginasLibros de ContabilidadAro ReyesAún no hay calificaciones
- PLAN de TESIS (Proyecto de Investigación)Documento28 páginasPLAN de TESIS (Proyecto de Investigación)Ahuva Bat JaveritAún no hay calificaciones
- Estudio de derecho comparado (2a. edición)De EverandEstudio de derecho comparado (2a. edición)Calificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Analisis de La Pelicula EllaDocumento2 páginasAnalisis de La Pelicula EllaRamon Enrique Hinostroza GutierrezAún no hay calificaciones
- Entendiendo El Fenómeno de Las Extorsiones en GuatemalaDocumento64 páginasEntendiendo El Fenómeno de Las Extorsiones en GuatemalaCentro de Investigaciones Económicas Nacionales - CIEN100% (2)
- Código completo de las comunidades de propietariosDe EverandCódigo completo de las comunidades de propietariosAún no hay calificaciones
- Clase de Sentencias y Sus Efectos YiselDocumento13 páginasClase de Sentencias y Sus Efectos YiselDERECHOTK.COMAún no hay calificaciones
- Regímenes PenitenciariosDocumento21 páginasRegímenes PenitenciariosEdgardo Morales MendozaAún no hay calificaciones
- Delitos Contra La Libertad e Indemnidad Sexual de Las PersonasDocumento13 páginasDelitos Contra La Libertad e Indemnidad Sexual de Las PersonasDerek Diaz100% (1)
- La jurisprudencia constitucional como fuente obligatoria del derecho: Una aproximación desde la ideología jurídica al discurso de la corte constitucional colombianaDe EverandLa jurisprudencia constitucional como fuente obligatoria del derecho: Una aproximación desde la ideología jurídica al discurso de la corte constitucional colombianaAún no hay calificaciones
- Constitución de las Provincias Unidas del Centro de AméricaDe EverandConstitución de las Provincias Unidas del Centro de AméricaAún no hay calificaciones
- El Caso de Los Niños de La CalleDocumento3 páginasEl Caso de Los Niños de La CalleAnderson Mujica GamarraAún no hay calificaciones
- Las obligaciones contenido y requi*tos de la prestacionDe EverandLas obligaciones contenido y requi*tos de la prestacionAún no hay calificaciones
- La tecnología es la nueva prisión: Evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónicaDe EverandLa tecnología es la nueva prisión: Evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónicaAún no hay calificaciones
- El Fruto Del Árbol Envenenado: La Constituyente Como Excusa Para Matar Al Estado DemocráticoDe EverandEl Fruto Del Árbol Envenenado: La Constituyente Como Excusa Para Matar Al Estado DemocráticoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Derecho Parlamentario ComparadoDocumento49 páginasDerecho Parlamentario ComparadoChristian Proaño JAún no hay calificaciones
- La persona ante la Corte Interamericana de Derechos HumanosDe EverandLa persona ante la Corte Interamericana de Derechos HumanosAún no hay calificaciones
- Retos del derecho de familia contemporáneoDe EverandRetos del derecho de familia contemporáneoAún no hay calificaciones
- Diálogos y debates de la investigación jurídica y sociojurídica en NariñoDe EverandDiálogos y debates de la investigación jurídica y sociojurídica en NariñoAún no hay calificaciones
- Acceso A La Justicia GUATEMALADocumento134 páginasAcceso A La Justicia GUATEMALAJuan Navarrete100% (1)
- Garantías judiciales de la Constitución Tomo II: Acción pública de inconstitucionalidad, procedimiento y sentencia. Libro de InvestigaciónDe EverandGarantías judiciales de la Constitución Tomo II: Acción pública de inconstitucionalidad, procedimiento y sentencia. Libro de InvestigaciónAún no hay calificaciones
- Abogados y justicia social Derecho de interés público y Clínicas jurídicasDe EverandAbogados y justicia social Derecho de interés público y Clínicas jurídicasAún no hay calificaciones
- El ámbito de lo colectivo: Teoría y praxis de los derechos colectivosDe EverandEl ámbito de lo colectivo: Teoría y praxis de los derechos colectivosAún no hay calificaciones
- Información, participación y justicia ambiental herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia ambientalDe EverandInformación, participación y justicia ambiental herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia ambientalAún no hay calificaciones
- La jurisdicción constitucional en América Latina. Un enfoque desde el IUS constitucionale commune. Vol IDe EverandLa jurisdicción constitucional en América Latina. Un enfoque desde el IUS constitucionale commune. Vol IAún no hay calificaciones
- La dimensión del análisis constitucional: Identidad, desacuerdo y leyDe EverandLa dimensión del análisis constitucional: Identidad, desacuerdo y leyAún no hay calificaciones
- Argumentacion JudicialDocumento3 páginasArgumentacion JudicialDalma Olenka Puma ChipanaAún no hay calificaciones
- La administración de la justicia digitalizadaDe EverandLa administración de la justicia digitalizadaAún no hay calificaciones
- Demolición, reposición y comiso en los delitos urbanísticosDe EverandDemolición, reposición y comiso en los delitos urbanísticosAún no hay calificaciones
- La reparación integral con énfasis: en las medidas de reparación no pecunarias en el sistema interamericano de derechos humanosDe EverandLa reparación integral con énfasis: en las medidas de reparación no pecunarias en el sistema interamericano de derechos humanosAún no hay calificaciones
- Economía jurídica. Introduciión al análisis económico del derecho iberoamericanoDe EverandEconomía jurídica. Introduciión al análisis económico del derecho iberoamericanoAún no hay calificaciones
- Arrendamiento de Bien Inmueble Con Garantía de FiadorDocumento12 páginasArrendamiento de Bien Inmueble Con Garantía de FiadorMelissaAún no hay calificaciones
- El control de la constitucionalidad en episodios: Acerca del control constitucional como límite al poderDe EverandEl control de la constitucionalidad en episodios: Acerca del control constitucional como límite al poderCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 100 años de la Jurisdicción de lo Contencioso AdministrativoDe Everand100 años de la Jurisdicción de lo Contencioso AdministrativoAún no hay calificaciones
- Pensamiento político de la Independencia venezolanaDe EverandPensamiento político de la Independencia venezolanaAún no hay calificaciones
- Contrato de ComodatoDocumento4 páginasContrato de ComodatoJennifer Nayeli Roblero VillatoroAún no hay calificaciones
- Filosofía política de la pena: Una lectura acerca de los fundamentos filosóficos de la pena estatalDe EverandFilosofía política de la pena: Una lectura acerca de los fundamentos filosóficos de la pena estatalAún no hay calificaciones
- La adecuación del derecho interno al Estatuto de la Corte Penal Internacional: en el marco de la complementariedad y la cooperaciónDe EverandLa adecuación del derecho interno al Estatuto de la Corte Penal Internacional: en el marco de la complementariedad y la cooperaciónAún no hay calificaciones
- La generación del estado de sitio: el juicio a la anormalidad institucional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991De EverandLa generación del estado de sitio: el juicio a la anormalidad institucional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991Aún no hay calificaciones
- Guía del abogado para el uso de pruebas forenses de ADNDe EverandGuía del abogado para el uso de pruebas forenses de ADNAún no hay calificaciones
- Casación SalvadoreñaDocumento30 páginasCasación SalvadoreñaBilly BatzAún no hay calificaciones
- Corrupción. Corrupción en sectores concretos: causas y consecuencias. Tomo 2De EverandCorrupción. Corrupción en sectores concretos: causas y consecuencias. Tomo 2Aún no hay calificaciones
- Lecciones constitucionales en materia procesal. Tomo II.De EverandLecciones constitucionales en materia procesal. Tomo II.Aún no hay calificaciones
- Mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia: Una cultura diferente diferente de resolución de conflictosDe EverandMecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia: Una cultura diferente diferente de resolución de conflictosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Lecturas sobre derecho de tierras, tomo VDe EverandLecturas sobre derecho de tierras, tomo VAún no hay calificaciones
- SOBRE ALGUNAS FUNCIONES DE LA LITERATURA U. EcoDocumento7 páginasSOBRE ALGUNAS FUNCIONES DE LA LITERATURA U. EcoHadasa Abigail Servian Vera100% (1)
- Felix Rodriguez Lenguaje Contracultura JuvenilDocumento29 páginasFelix Rodriguez Lenguaje Contracultura JuvenilLu StylesAún no hay calificaciones
- El Nuevo EcrituronDocumento96 páginasEl Nuevo EcrituronAdriana CarrilloAún no hay calificaciones
- Avisos Clasificados Cuento de HumorDocumento1 páginaAvisos Clasificados Cuento de HumorHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Raymond, Williams - Marxismo y Literatura-28-34Documento9 páginasRaymond, Williams - Marxismo y Literatura-28-34Hadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- BarthesDocumento10 páginasBarthesB.C.Aún no hay calificaciones
- Qué Pasó El 24 de Marzo de 1976 - Ministerio de EducaciónDocumento7 páginasQué Pasó El 24 de Marzo de 1976 - Ministerio de EducaciónHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Los Generos Literarios-TomachevskiDocumento3 páginasLos Generos Literarios-TomachevskiHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Juliocortázar ToritoDocumento4 páginasJuliocortázar ToritoHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- TODOS LOS GATOS SON GRISES - Cuento Ciencia FicciónDocumento5 páginasTODOS LOS GATOS SON GRISES - Cuento Ciencia FicciónHadasa Abigail Servian Vera40% (5)
- Tinianov Iuri - El Hecho LiterarioDocumento31 páginasTinianov Iuri - El Hecho LiterarioHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- La Teoria Literaria en El Siglo XXDocumento11 páginasLa Teoria Literaria en El Siglo XXA. Mariana GómezAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico - Analisis Estructural Del Relato Teoría Y Análisis Literaro - Isfd Paulo Freire (2022)Documento3 páginasTrabajo Práctico - Analisis Estructural Del Relato Teoría Y Análisis Literaro - Isfd Paulo Freire (2022)Hadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Avisos Clasificados Cuento de HumorDocumento1 páginaAvisos Clasificados Cuento de HumorHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- La MonografíaDocumento4 páginasLa MonografíaHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Hay Una Sopa en Mi MoscaDocumento6 páginasHay Una Sopa en Mi MoscaHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Argumentación - RecursosDocumento6 páginasArgumentación - RecursosHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- CENS 364 - Lengua y Literatura Módulo IV - La LiteraturaDocumento72 páginasCENS 364 - Lengua y Literatura Módulo IV - La Literaturabahiana100% (3)
- Microrrelatos - SelecciónDocumento1 páginaMicrorrelatos - SelecciónHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Proyecto Clases Virtuales MayoDocumento5 páginasProyecto Clases Virtuales MayoHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- 2.NAP Secundaria Lengua 2011 BajaDocumento42 páginas2.NAP Secundaria Lengua 2011 BajaJavier PonceAún no hay calificaciones
- 08 Multiplos y Divisores Numeros PrimosDocumento17 páginas08 Multiplos y Divisores Numeros PrimosLuis Sandoval50% (2)
- Nueva Vida 2Documento38 páginasNueva Vida 2pcarlosAún no hay calificaciones
- 17 de AgostoDocumento2 páginas17 de AgostoHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Grimoldi Mesa 40Documento12 páginasGrimoldi Mesa 40Pedro Antonio Rojas ValenciaAún no hay calificaciones
- Tiempo con Dios: Disfrutando su presenciaDocumento93 páginasTiempo con Dios: Disfrutando su presenciasheila GtzAún no hay calificaciones
- Renacimiento RomanticismoDocumento1 páginaRenacimiento RomanticismoHadasa Abigail Servian VeraAún no hay calificaciones
- Manual Ad UNICO TodoDocumento28 páginasManual Ad UNICO TodoLidia De Vásquez100% (1)
- Comprensión Lectora 3 Manual para El Docente de Tercer Grado de SecundariaDocumento130 páginasComprensión Lectora 3 Manual para El Docente de Tercer Grado de SecundariaIris Geovana Zambrano Miranda100% (1)
- Material para Docentes. Prácticas Del Lenguaje. Segundo CicloDocumento370 páginasMaterial para Docentes. Prácticas Del Lenguaje. Segundo CicloMica Sp80% (5)
- Octogesima Adveniens PDFDocumento24 páginasOctogesima Adveniens PDFCerafin NietoAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulo 2 Ética para JóvenesDocumento10 páginasResumen Capitulo 2 Ética para JóvenesGrimlock 720Aún no hay calificaciones
- Garrigou Lagrange, Reginald - La Vida Eterna y La Profundidad Del AlmaDocumento351 páginasGarrigou Lagrange, Reginald - La Vida Eterna y La Profundidad Del Almamediamilla100% (7)
- Int Dº Rrabbibaldi2019 UltimoDocumento114 páginasInt Dº Rrabbibaldi2019 UltimoMiriam Cristina RuizAún no hay calificaciones
- Programa de gobierno regional Perú LibreDocumento12 páginasPrograma de gobierno regional Perú LibreLupita ARAún no hay calificaciones
- José Manuel Rodríguez Delgado. Medicina - VV - AaDocumento148 páginasJosé Manuel Rodríguez Delgado. Medicina - VV - AaPedro CaballeroAún no hay calificaciones
- ExistencialismoDocumento4 páginasExistencialismoEvelin AcelasAún no hay calificaciones
- 3.1 Perspectiva Bíblica Del HombreDocumento22 páginas3.1 Perspectiva Bíblica Del HombreDiego ValenciaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 2 - Foro Reflexivo Posturas Del Desarrollo Humano.Documento7 páginasACTIVIDAD 2 - Foro Reflexivo Posturas Del Desarrollo Humano.Diana SaavedraAún no hay calificaciones
- Nietzsche y BakuninDocumento21 páginasNietzsche y BakuninAnastasio DominguezAún no hay calificaciones
- Quiz HegelDocumento2 páginasQuiz HegeloscarflanAún no hay calificaciones
- Primer mensaje del gobernador SabattiniDocumento12 páginasPrimer mensaje del gobernador SabattiniMarcos FunesAún no hay calificaciones
- Catálogo So Lazy Expo CaixaforumDocumento51 páginasCatálogo So Lazy Expo CaixaforumvavAún no hay calificaciones
- ÉTICADocumento28 páginasÉTICALeonel Postigo (Postigoxx)Aún no hay calificaciones
- Respuestas Al Documento de Martinez Navarro (30+10)Documento9 páginasRespuestas Al Documento de Martinez Navarro (30+10)Brendita50% (4)
- La Ilustración y El Pensamiento de Simón BolívarDocumento4 páginasLa Ilustración y El Pensamiento de Simón BolívarLinda Perez100% (1)
- La Red de IndraDocumento9 páginasLa Red de IndraSofia Monserrat Hernandez PeñaAún no hay calificaciones
- Alcances Del Artículo 18 Constitucional: Un Sistema Penitenciario Con Enfoque de Derechos HumanosDocumento7 páginasAlcances Del Artículo 18 Constitucional: Un Sistema Penitenciario Con Enfoque de Derechos HumanosEdith PeñaAún no hay calificaciones
- Principios y valores de la democracia según autoresDocumento36 páginasPrincipios y valores de la democracia según autoresFreddy Lima RiveroAún no hay calificaciones
- El Ser Humano y Lo Valioso Del SerDocumento2 páginasEl Ser Humano y Lo Valioso Del SerJuliana ZamudioAún no hay calificaciones
- Manuel Aragon Reyes - Neoconstitucionalismo y GarantismoDocumento14 páginasManuel Aragon Reyes - Neoconstitucionalismo y GarantismoGustavo David Hidalgo SantanderAún no hay calificaciones
- Parcial Etica Corte IiDocumento3 páginasParcial Etica Corte IiKaren Natalia Cubides GarzonAún no hay calificaciones
- Res 2014007980091704000130214Documento94 páginasRes 2014007980091704000130214Krishna Espinoza PérezAún no hay calificaciones
- 7 Momentos Procesales de La Detención en Flagrancia - Mtro Epigmeo PDFDocumento85 páginas7 Momentos Procesales de La Detención en Flagrancia - Mtro Epigmeo PDFjose guillermo bello castro90% (30)
- Derechos Fundamentales de La Persona HumanaDocumento22 páginasDerechos Fundamentales de La Persona HumanaMaría Belén Imán Rivera100% (1)
- El PPV: Un camino de identificación con la vocación salesianaDocumento36 páginasEl PPV: Un camino de identificación con la vocación salesianaRubén Marriaga100% (1)
- Ética y drogadicciónDocumento5 páginasÉtica y drogadicciónLuis ParedesAún no hay calificaciones
- Adriano CorreiaDocumento10 páginasAdriano CorreiaMaría Cecilia MoraisAún no hay calificaciones
- Drum Line IntroDocumento7 páginasDrum Line IntroAghastyGAún no hay calificaciones
- Angel Puyol. Propuesta de Simposio para El I Congreso de La REFDocumento14 páginasAngel Puyol. Propuesta de Simposio para El I Congreso de La REFlindymarquezAún no hay calificaciones