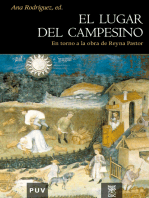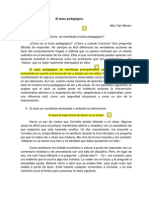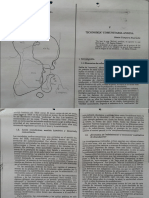Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lecturas de Ensenanza de La Historia PDF
Lecturas de Ensenanza de La Historia PDF
Cargado por
Ricardo RebolledoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lecturas de Ensenanza de La Historia PDF
Lecturas de Ensenanza de La Historia PDF
Cargado por
Ricardo RebolledoCopyright:
Formatos disponibles
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR.
MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
INTRODUCCIN A LA
ENSEANZA DE:
HISTORIA
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 1
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
INDICACIONES ACERCA DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA*
Carlos A. Carrillo
Apuntar algunas reflexiones que han venido a mi mente en diversas ocasiones, y que no
he tenido tiempo ni oportunidad de madurar, todas relativas al estudio de la historia
patria.
1 Es conveniente dividir el perodo colonial en tantas fracciones, como virreyes
gobernaron la Nueva Espaa durante l? Esta es la prctica de todos los autores de
compendios escolares de que tengo conocimiento, y sin embargo, no me parece
laudable. En fa vida histrica de una nacin, significa muy poco que la gobierne ste o
aquel sujeto; las fases de su evolucin dependen de causas muy distintas y de mayor
tamao que las prendas personales de que est dotado quien Ileva en sus maos las
riendas del gobierno. No sera absurdo, al estudiar el crecimiento y vegetacin de una
planta, fraccionar la duracin de su vida en tantos perodos como jardineros le han
cuidado? Pues no me parece menos dividir la historia con arreglo al criterio de que antes
he hablado pues carla nacin tiene tambin vida propia que se desarrolla, en mucha
parte, completa independencia del carcter personal de quien la gobierna.
2 Conviene seguir un orden rigurosamente cronolgico en la narracin de los
sucesos histricos? Conviene antes de dar una respuesta, aadir algo que aclara mi
pensamiento. Hay autores, como Lev Alvars en su Compendia de historia universal, que
se apegan de tal manera a la cronologa, que dividen la historia en perodos iguales de
un siglo carla uno; pudiera llevarse ms lejos la divisin, y repartir verbi gracia, el estudio de
nuestra poca colonial en perodos pequeos de diez aos. A cada uno de estos se
dedicara un captulo en que se narraran los sucesos notables acaecidos en este espacio
de tiempo.
Me parece no solo malo sino malsimo este modo de proceder. En la historia de todo
pueblo, se presentan series de sucesos eslabonados entre s ntimamente que constituyen
una cadena, un solo todo, y no creo que se forme idea exacta del conjunto, quien lo
estudia a retazos, despedazndolo por obedecer al orden cronolgico. Para fijar las
ideas, pondr un ejemplo. La lucha sostenida en la Colonia entre los indios, par una parte,
y los defensores de stos par la otra, fue larga, y ofrece materia dignsima de estudio.
Sera la manera ms fructuosa y lgica de hacer ste, dividir esa lucha en perodos del
mismo tamao, que coincidieran exactamente con las dcadas de aos? Debe
considerarse la historia como un pedazo de jabn que se rebana arbitrariamente en
pedazos de dimensiones iguales al arbitrio de uno? No es ms bien un todo orgnico
compuesto de diversas partes, cada una de las cuales tiene unidad propia, y constituye
un todo parcial que hay que estudiar en su conjunto?
Se formara idea cabal del cuerpo humano quien quisiera estudiarlo rebanndolo
horizontalmente en tajadas de una pulgada, que ofreceran el ms complicado mosaico
de los rganos ms dismiles, la confusin ms espantosa e indescifrable de arterias, venas,
huesos, nervios, msculos, glndulas, tendones, y quin sabe cuntas cosas ms?
Comprendera el juego de los rganos, la direccin de los nervios, la reparticin de los
vasos sanguneos quien tal hiciera?
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 2
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
En geografa, se formara concepto cabal de la direccin de las cadenas de
montaas, del curso de los ros, de la configuracin de los pases, quien emprendiera el
estudio de la superficie terrestre dividiendo el globo en zonas de un grado de latitud, para
estudiar cada una separadamente?
Pues, "por que desdicha lo que no se hace en anatoma ni en geografa, se hace la
vida de un pueblo, su pretexto de hacer metdico el estudio?
3 Conviene estudiar la historia patria independientemente de la de Espaa y sus
dems colonias? Me parece que no. Una colonia podr compararse, con cierta
exactitud, a la rama de un rbol que vive con la vida comn de! vegetal, y que prospera
o se marchita por causas que no residen en ella misma, sino que hay que buscar en otra
parte: en el tronco comn, en las ramas hermanas, o en las races que alimentan a la
planta. No es posible, a mi escaso entender, comprender ciertos fenmenos de la vida
colonial de Mxico sin conocer la historia de la madre patria, y en parte, las de sus dems
colonias esparcidas en toda la extensin de Amrica.
Despus de cada una de las cuestiones anteriores, debe imaginarse un gran signo de
interrogacin, par decirlo con las palabras de un pedagogo americano. Son dadas que
presento al estudio de todos los maestros, y tendra sumo gusto en recibir de cualquiera de
ellos observaciones favorables o adversas que me ayudarn a esclarecer aquellas en
provecho comn.
Un deseo vivsimo me anima desde primer momento que tom la pluma para escribir
en La Reforma: ver unidos fraternalmente a todos los maestros, auxilindonos en la obra
comn de elevar las almas a una esfera superior en el mundo de belleza, la verdad y el
bien. Esta es suprema ambicin, por la que he trabajado y trabajar continuamente. Por
qu todos los maestros no han de ayudamos con su reflexiones? Por qu no ha de ser
hoy primer da de esa anhelada unin?
Enero 15 de I88
Fechas, nombres propios, batallas
Muchos creen que aprender historia es grabar en la memoria un largo catlogo de
fechas. 50 fechas, 100 fechas, 200 fechas en el estudio de la historia de Mxico, como he
visto exigir algunos maestros de pobres nios de once y de trece aos, eso ya rasa de la
raya de abuso, eso constituye una verdadera torturain quisitorial.
Yo quisiera que se hiciera la estadstica de las fechas que retienen los nios a los veinte,
quiero menos, a los diez aos o haber salido de la escuela. Si de cada cien recuerdan
cinco, decididamente me paso a las filas de los partidarios de historia-fecha.
Fechas! Y para qu? Qu provecho le resulta al nio de saber que Corts salt a
tierra el 21 de abril de 1519, o que entraron los franciscanos en la capital en1524? Qu
beneficios recoge de aprenderse el ao exacto, y tal vez el mes, en que Revillagigedo
empuo las riendas del gobierno?
Tras de las fechas viene la plaga de los nombres propios. Yo he odo a las nias de un
colegio de nota repetir imperturbablemente la serie completa de los nombres de todos los
virreyes que han gobernado la Nueva Espaa. Probablemente a esta seguirla en su
memoria la los presidentes de la repblica, y ms atrs quin sabe hasta dnde se ira a
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 3
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
perder la genealoga de los gobernantes cuyos nombres hablan logrado retener? Es
tiempo ya de podar todas esas superfluidades de los estudios. Los instantes de los nios
son un tesoro demasiado precioso para derrocharlo en aprender frusleras que a nada
conducen.
No creis, padres de familia, que la bondad de una escuela o con ms precisin, los
adelantos de vuestros hijos en historia, se miden por la cantidad de nombres propios que
hay almacenados en su memoria. La regia inversa sera ms segura: mientras menos
nombres, mejor la escuela, y ms sustancial la enseanza.
Las batallas! Otro de los flacos de los autores de compendios histricos. Dirase que la
historia no tiene ojos, sino para ver de el aspecto salvaje de la humanidad. La sucesin de
batallas podr ser la historia de la barbarie; pero no es, sin duda, la de la civilizacin.
Entresacad a un nio de una clase de historia, y preguntadle por la batalla de Otumba
o la del monte de las Cruces, y al momento os responder. Preguntadle si los mexicanos,
antes de la venida de Corts, conocan y usaban el hierro, s utilizaban el caballo o el
buey, si cultivaban la caa de azcar y el caf; y os sorprenderis de su ignorancia.
Lo que deba hacerse, y lo que no se hace, era trasladar al alumno a la poca anterior
a la conquista, para que viera con ojos la agricultura, la, industria, el comercio, en el
estado en que entonces se encontraban; para que siguiera al labrador al campo, y
observara las plantas que cultivaba y los instrumentos de que se serva; para que en el
taller o en el hogar domestico, fuera testigo de las operaciones de aquella industria tosca
y primitiva; para que, en compaa de las caravanas de mercaderes, recorriera los
caminos, viendo el estado que guardaban en aquella fecha, y presenciara la permuta o
venta de las mercancas que aquellos hacan. Deba drsele a conocer a la familia, y
ensearle cuales eran sus ocupaciones habituales; conducrsele a los templos y mostrarle
las ceremonias y ritos sangrientos con que se tributaba culto a las divinidades, descubrirle
el mecanismo del gobierno, con su sistema de tributos, y su espritu guerrero, y su afn de
conquista.
As que ya hubiera conocido a Mxico actual en su tuna, por decirlo as, deba irle
siguiendo su mirada en el progreso lento, es verdad, pero real, con que se ha ido
acercando lentamente a un grado superior de civilizacin.
Estudiara, pues, no la historia de las guerras, sino la de la familia, la de la agricultura, la
de las artes, la del comercio la de la religin y el culto, la del gobierno y administracin, la
de las ciencias, de las costumbres, de los sentimientos, de los hbitos, en suma, la historia
de la civilizacin en general.
En vez de poner ante sus ojos el cuadro de las luchas sangrientas y funestas ente
pueblos hermanos, se le mostrara el de la lucha porfirizada, pacfica y fecunda con que
el hombre avasalla por media del trabajo, la spera bravura de la naturaleza; en ve del
espectculo que ofrece la conquista, ensanchando los lmites del territorio a expensas de
la justicia y de! derecho, contemplara el que presenta el espritu humano sometiendo a su
yugo las fuerzas naturales, y dilatando el dominio que su poder abarca.
Agosto 1 de 188
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 4
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
BEBIDAS Y EXCITANTES
El vino
Al hablar de vino, hay que referirse a toda Europa, si se trata de quien lo bebe, y a una
parte de Europa tan slo si se trata de quien lo produce. Aunque la vid (no el vino) tuvo
xito en Asia, en frica, y ms an en el Nuevo Mundo, en el que se impuso
apasionadamente el ejemplo obsesivo de Europa, tan slo cuenta este ltimo y exiguo
continente.
La Europa productora de vino est formada por el conjunto de los pases
mediterrneos, ms una zona que consigui incorporar la perseverancia de los viticultores
hacia el Norte. Como dice Bodino, ms all, la vid no puede crecer allende los 49 grados
par el fro. Una lnea trazada desde la desembocadura del Loira, sobre el Atlntico, hasta
Crimea y ms all hasta Georgia y Transcaucasia, seala el lmite norte del cultivo
comercial de la Vid, es decir, una de las grandes articulaciones de la vida econmica de
Europa y de sus prolongaciones hacia el Este. A la altura de Crimea, el espesor de esta
Europa vincola se reduce a una estrecha franja, que adems no recuperar fuerza y
vigor hasta el siglo XIX. Se trata, no obstante, de una implantacin muy vieja. Durante la
Antigedad, en estas latitudes se enterraban las cepas, en vsperas del invierno, para
protegerlas de los vientos fros de Ucrania.
Fuera de Europa, el vino ha seguido a los europeos. Se realizaron verdaderas hazaas
para aclimatar la vid en Mxico, en Per, en Chile en 1541, en Argentina a partir de la
segunda fundacin de Buenos Aires, en 1580. En Per, a causa de la proximidad de Lima,
ciudad riqusima, la vid prospera pronto en los valles prximos, clidos y malsanos. Se
desarrolla todava mejor en Chile, donde se encuentra favorecida por la tierra y el clima:
la vid brota ya entre las cuadras, las primeras manzanas de casas de la naciente ciudad
de Santiago. En 1578, en las costas de Valparaso, Drake se apoder de un barco
cargado de vino chileno. Ese mismo vino lleg a loma de mulas o de llamas a lo alto del
Potos. En California, hubo que esperar al final del siglo XVII y, en el siglo XVIII, al ltimo
avance hacia el Norte del Imperio espaol.
Pero los xitos ms impresionantes tuvieron lugar en pleno Atlntico, entre el Viejo v el
Nuevo Mundo, en las islas (a la vez nuevas Europas y Pre-Amricas) a la cabeza de las
cuales se sita Madeira, donde el vino tinto va sustituyendo progresivamente al azcar;
despus en las Azores, donde el comercio internacional encontraba a mitad de viaje
vinos de un alto grado alcohlico y que sustituyeron ventajosamente, al intervenir la
poltica (el: tratado de lord Methuen con Portugal es de 1704), a los vinos franceses de La
Rochelle y de Burdeos; en Canarias, por ltimo concretamente en Tenerife, desde donde
se export en grandes cantidades vino blanco hacia la Amrica anglosajona o ibrica, e
incluso a Inglaterra.
Hacia el sur y el este de Europa, la vid tropieza con el pertinaz obstculo del Islam. Bien
es verdad que en los espacios que este controla persisti el cultivo de la vid y el vino
demostr ser un infatigable viajero clandestino. En Estambul, cerca del Arsenal, los
taberneros los servan diariamente a los marineros griegos, y Selim, el hijo de Solimn el
Magnfico, apreci en exceso el vino generoso de Chipre. En Persia (donde los
capuchinos tenan parras cuyos vinos no se dedicaban exclusivamente a la misa), eran
afamados y contaban con clientes fieles los vinos de Chiraz y de lspahn. Llegaban hasta
las Indias en enormes garrafas de cristal, cubiertas de mimbre y fabricadas en el propio
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 5
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
lspahn. Fue una pena que los grandes Mogoles, sucesores a partir de 1526 de los sultanes
de Delhi, no se contentaran con estos vinos fuertes de Persia, y se entregaran al alcohol
de arroz, al araj.
Europa resume, pues, por s sola los rasgos esenciales del problema del vino, y conviene
volver al lmite norte de la vid, a esa larga articulacin del Loira a Crimea. Por un lado,
campesinos productores y consumidores habituados al vino local, a sus traiciones y a sus
ventajas; por otro, grandes clientes, bebedores no siempre experimentados pero
exigentes, que preferan por lo general vinos de muchos grados: as por ejemplo, los
ingleses dieron fama, muy pronto, alas malvasas, vinos dulces de Candia y de las islas
griegas. Pusieron de moda despus los vinos de Oporto, de Mlaga, de Madeira, de Jerez
y Marsala, vinos clebres, con muchos grados. Los holandeses aseguraron el xito de todo
tipo de aguardientes a partir del siglo XVII. Haba, pues, paladares y gustos particulares. El
Sur contempla con socarronera a estos bebedores del Norte que, desde su punto de
vista, no saben beber y vacan el vaso de un solo trago. Jean d'Auton, cronista de Luis XII,
asiste a la escena de los soldados alemanes ponindose bruscamente a beber (trinken)
en el saqueo del castillo de Forli. Y todo el mundo pudo verlos desfondando toneles de
vino, completamente borrachos poco despus, durante el terrible saqueo de Roma en
1527. En los grabados alemanes de los siglos XVI y XVII que representan fiestas campesinas,
casi nunca falta el espectculo de uno de los comensales vuelto de espaldas, para
vomitar el exceso de sus libaciones. Flix Platter, ciudadano de Basilea que resida en
Montpellier en 1556, reconoce que todos los borrachos de la ciudad son alemanes. Se
les encuentra roncando bajo los toneles, vctimas de reiteradas bromas.
El fuerte consumo del Norte determino un gran comercio procedente del Sur: por mar,
desde Sevilla, y desde toda Andaluca, a Inglaterra y Flandes; o lo largo del Dordoa y del
Garona hacia Burdeos y la Gironde; a partir de La Rochelle o del estuario del Loira; a lo
largo del Yonne, de Borgoa hacia Paris y, ms all, hasta Run; a lo largo del Rin; a travs
de los Alpes (despus de cada vendimia, los grandes carruajes alemanes, los carretoni,
como dicen los italianos, iban a buscar los vinos nuevos del Tirol, de Brescia, de Vicenza,
de Friul y de Istria); de Moravia y de Hungra hacia Polonia; luego, por los caminos del
Bltico, desde Portugal, Espaa y Francia hasta San Petersburgo, para saciar la sed
violenta, pero inexperta, de los rusos. Claro est que no es toda la poblacin del Norte
europeo quien bebe vino, sino los ricos. Un burgus o un religioso prebendado de Flandes
desde el siglo XIII; un noble de Polonia, en el siglo XVI, que tendra la sensacin de
rebajarse si se contentara, como sus campesinos, con la cerveza destilada en sus
dominios. Cuando Bayard, prisionero en los Pases Bajos en 1513, tuvo mesa franca, el vino
era tan caro que un da gast veinte escudo en vino.
As viajaba, por tanto, el vino nuevo, esperado con ansia, saludado por doquier con
alegra. Ya que de un ao para otro el vino se conservaba mal, se picaba, y las tcnicas
de trasiego, de embotellado, as como el uso regular de tapones de corcho no se
conocan aun en el siglo XVI ni quiz incluso en el XVII. Tan es as que, hacia 1500, un tonel
de viejo burdeos no vala ms que 6 libras mientras que un tonel de buen vino nuevo vala
50. En el siglo XVIII, por el contrario, se haba avanzado mucho en este sentido, y, en
Londres, la recogida de viejas botellas vacas, para entregrselas a los comerciantes de
vino, era una de las actividades lucrativas del hampa de la ciudad. No obstante, hacia ya
mucho tiempo que el vino se transportaba en toneles de madera (de duelas juntas y
enarcadas), y no ya en nforas como antao, en tiempos de Roma (aunque segua
habiendo. en algunos lugares, supervivencias arraigadas). Estos toneles (inventados en la
Galia romana) no siempre conservaban bien el vino. No hay que comprar, aconseja el
duque de Mondjar a CarIos V, el 2 de diciembre de 1539, grandes cantidades de vino
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 6
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
por la flota. Si han de transformarse por s mismos en vinagre ms vale que se queden
con ellos sus propietarios y no Vuestra Majestad. Todava en el siglo XVlll, un diccionario
de comercio se asombra de que en tiempos de los romanos se valorara la cantidad de
los vinos por su antigedad, mientras que en Francia se considera que los vinos se
pasan (incluso los de Dijon, de Nuits y de Orleans, los ms apropiados para ser
conservados) cuando llegan a la 5 6 hoja (es decir, ao). La Enciclopedia dice
claramente: Los vinos de cuatro y cinco hojas que algunas personas alaban tanto son
vinos pasados. Sin embargo, cuando Gui Patin, para celebrar su decanato, rene a
treinta y seis colegas, Nunca vi rer y beber tanto a gente seria, cuenta. [...] Era el mejor
vino viejo de Borgoa que haba reservado para este banquete.
Hasta el siglo XVIII, la fama de los grandes vinos tarda en afirmarse. el hecho de que
algunos sean ms conocidos se debe no tanto a sus propias cualidades como a la
comodidad de su transporte y, sobre todo, a la proximidad de las vas fluviales o martimas
(tanto el pequeo viedo de Fontignan en la costa del Languedoc como los grandes
viedos de Andaluca, de Portugal, de Burdeos, o de La Rochelle); o a la proximidad de
una gran ciudad: Paris, por si sola, absorbe los 100.000 toneles (1698) que producen las
cepas de Orlans; los vinos del reino de Npoles, greco, latino, mangiaguerra, lacryma
christi, cuentan en sus cercanas con la enorme clientela de esta ciudad y hasta con la de
Roma. En cuanto al champaa, la fama del vino blanco espumoso que comienza a
fabricarse durante la primera mitad del siglo XVIII tard mucho tiempo en borrarla de las
antiguas cosechas de tinto, clarete y blanco. Pero a mediados del siglo XVIII lo haba
conseguido: todas las grandes reservas conocidas en la actualidad estaban ya
perfectamente definidas. Probad, escribe Sbastien Mercier en 1788, los vinos de la
Romane, de Saint-Vivant, de Cteaux, de Grave, tanto el tinto como el blanco [...] e
insistid en el Tokai si lo encontris, porque se trata, a mi modo de ver, del mejor vino del
mundo, y tan slo los grandes de la tierra tienen el privilegio de beberlo. el Dictionnaire
de commerce de Savary, al enumerar, en 1762, todos los vinos de Francia, coloca en la
cima los de Champaa y Borgoa. Y cita: Chablis... Pomar, Chambertin, Beaune, le Cios
de Vougeau, Volleney, la Romane, Nuits, Mursault. Es evidente que el vino, con la
diversidad creciente de los caldos, se desarrolla cada vez ms como un producto de lujo.
En esta misma poca (1768), segn el Dictionnaire sentencieux aparece la expresin:
sabler le vin de champagne, expresin de moda entre las personas de categora para
decir apurar precipitadamente.
Pero nos interesa aqu, ms que estos refinamientos cuya historia nos arrastrara con
facilidad demasiado lejos, los bebedores corrientes cuyo numero no ha cesado de crecer.
Con el siglo XVI, el alcoholismo aument por doquier: as por ejemplo en Valladolid, donde
el consumo, a mediados de siglo, llego a 100 litros por persona y ao; en Venecia, donde
la Seora se vio obligada, en 1598, a castigar de nuevo con rigor el alcoholismo pblico;
en Francia, donde Laffemas, a principios del siglo XVII, se mostraba terminante sobre este
punto. Ahora bien, esta extendida embriaguez de las ciudades nunca exige vino de
calidad; en los viedos abastecedores se increment el cultivo de cepas vulgares de gran
rendimiento. En el siglo XVIII, el movimiento se extendi incluso al campo (donde las
tabernas arruinaban a los campesinos) y se acentu en las ciudades. el consumo masivo
se generaliz. Es el momento en que aparecen triunfalmente las guinguettes a las puertas
de Pars, fuera del recinto de la ciudad, all donde el vino no pagaba las ayudas, impuesto
de cuatro sueldos de entrada por una botella que intrnsecamente slo vale tres....
Pequeos burgueses, artesanos y mozas,
Salid todos de Pars y corred a las guinguettes
Donde conseguiris cuatro pintas al precio de dos
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 7
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Sobre mesas de madera y sin mantel ni servilletas,
Tanto beberis en estas bquicas quintas
Que el vino se os saldr por las orejas.
Este prospecto para pobres, al pie de un grabado de la poca, no es falaz. De ah el
xito de las ventas de los arrabales, entre las que figuraba la celebre Courtille, cerca del
barrera de Belleville, fundada por un tal Ramponeau, cuyo nombre es mil veces ms
conocido por la multitud que los de Voltaire o Buffon, segn dice un contemporneo. O
el famoso saln del populacho. en Vaugirard, donde hombres y mujeres bailan
descalzos, entre el polvo y el ruido. Cuando Vaugirard est lleno, [la] gente [Ios
domingos] afluye hacia el Petit Gentilly, los Porcherons y la Courtille: al da siguiente se ven,
en los comercios de vino, docenas de toneles vacos. Esta gente bebe para ocho das.
Tambin en Madrid, fuera de la ciudad, se bebe buen vino a bajo precio, al no pagarse
los derechos que suben ms que el precio del vino.
Embriaguez, lujo del vino? Aleguemos circunstancias atenuantes. El consumo en Pars,
en vsperas de la Revolucin, es del orden de 120 litros por persona y ao, cantidad que
no es, en s misma, escandalosa. En realidad, el vino se convirti en una mercanca
barata, en particular el vino de baja calidad. Su precio bajaba incluso relativamente,
cada vez que el trigo se encareca en exceso. Quiere esto decir, como sostiene un
historiador optimista, Witold Kula, que el vino ha podido ser una compensacin (como el
alcohol), es decir, caloras a bajo precio, siempre que faltaba el pan? 0 tan slo que, al
vaciarse los bolsillos por los altos precios en poca de hambre, el vino menos solicitado,
bajaba forzosamente de precio? En cualquier caso, no se debe juzgar el nivel de vida por
estos aparentes derroches. Y debe pensarse que el villa, independientemente de las
caloras, supone a menudo una forma de evadirse, lo que una campesina castellana
llama, todava hoy, el quitapenas. Es el vino tinto de los dos personajes de Velzquez
(Museo de Budapest), o el de color dorado, que parece an ms valioso en las altas
copas y los magnficos vasos, panzudos y glaucos, de la pintura holandesa: alI se asocian,
para mayor alegra del bebedor; vino, tabaco, mujeres fciles y la msica de aquellos
violinistas populares que el siglo XVII puso de moda.
La cerveza
Al referirnos a la cerveza, si no nos remontamos demasiado a los lejanos orgenes de
tan antiguo brebaje, estamos nuevamente obligados a hablar de Europa, con la
excepcin de alguna cerveza de maz de la que ya hemos tratado incidentalmente al
hablar de Amrica, y de la cerveza de mijo que, entre los negros de frica, desempea la
funcin ritual del pan y del villa entre los occidentales. La cerveza, en efecto, se conoce,
desde siempre, tanto en la antigua Babilonia como en Egipto. Aparece ya en China a
finales del segundo milenio, en la poca de los Changs. el Imperio romano, que file poco
aficionado" a ella, la encontr sobre todo lejos del Mediterrneo, como por ejemplo en
Numancia, sitiada por Escipin en 133 a. de C., y en las Galias. El emperador Juliano el
Apostata (361-363) slo la bebi una vez y se burl de ella. Pero en Trveris, en el siglo IV,
hay ya barriles de cerveza, que se ha convertido en la bebida de los pobres y de los
brbaros. Est presente en todo el vasto Imperio de Carlomagno y en sus propios palacios,
donde los cerveceros se encargaban de fabricar buena cerveza, cervisam bonam...
facere debeant.
Se puede fabricar tanto a partir del trigo como de la avena, del centeno, del mijo, de
la cebada o incluso de la espelta. Nunca se utiliza un solo cereal; hoy, los cerveceros
aaden a la cebada germinada (malta), lpulo y arroz. Pero las recetas de antao eran
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 8
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
muy variadas e incluan amapolas, championes, plantas aromticas, miel, azcar, hojas
de laurel... Los chinos echaban tambin a sus vinos de mijo o de arroz ingredientes
aromticos a incluso medicinales. La utilizacin del lpulo, hoy generalizada en Occidente
(transmite a la cerveza su sabor amargo y asegura su conservacin), parece proceder de
los monasterios de los siglos VIII o XI (se menciona por primera vez en el 822); se seala en
Alemania en el
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 9
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
VALOR Y USO DEL PASADO*
Como en todas las sociedades complejas, en las Mesoamericanas el valor que se atribua
al pasado y el usa que se haca de l no eran unvocos, sino mltiples. el pasado servia
para darle cohesin a los grupos tnicos, hacia comunes orgenes remotos, identificaba
tradiciones y luchas como propias y constitutivas de la idiosincrasia de los pueblos. A su
vez, la pertenencia a un tronco tnico comn prometa futuros mesinicos a quienes
trabajaban en mantener la unidad y fortaleza del grupo.
La recordacin del pasado, al vivirse como actualizacin de los orgenes constitutivos
del cosmos, ofreca la doble gracia hay perdida por los seres humanos de revivir
compartidamente los principios del mundo y de liberarse de las angustias del presente. La
continua actualizacin del pasado incorporaba al individuo en el grupo y lo integraba a
los intereses de la colectividad. Ya su vez, la constante revitalizacin que el rito y las
ceremonias hacan del pasado era tambin un conjuro contra las incertidumbres del
presente y del futuro. Baarse peridicamente en las aguas primordiales del pasado era
para los hombres y mujeres de estas sociedades una manera de reconstituir el origen, una
forma de unirse a los principios fundadores del cosmos y reconstituirse ellos mismos. La
catarsis colectiva que significaban las ceremonias y ritos masivos devolva al individuo a
sus orgenes sociales, al tiempo que le infundan nueva vitalidad y .f confianza para vivir el
presente.
El prestigio del pasado
Por tener la cualidad de la duracin, el pasado era algo que daba lustre y prestigio. El
pasado era constantemente revitalizado porque su recordacin le confera fundamento,
valor y sentido a los acontecimientos presentes, pues a semejanza de lo creado en el
momento de la creacin primigenia, lo acontecido en un tiempo remoto ejerca la
atraccin de lo que haba podido resistir sin deterioro el desgaste del tiempo.
Los mayas, los zapotecos, los aztecas y todos los pueblos Mesoamericanos l rindieron un
culto fervoroso al pasado. Lo que para estos pueblos era estimable y valioso, como el
origen de la agricultura, el calendario y las artes, se haca remontar a un tiempo
legendario, que estaba ornado de prestigio y era objeto de veneracin.
Por su parte, a lo que en el presente tena esas calidades o representaba un valor que
se quera inculcar en la poblacin, se le haca descender de esos antecedentes
prestigiosos, incorporndolo al linaje de las fundaciones carismticas y duraderas. Pero
hay que subrayar que ese culto al pasado omita el desgaste ocasionado por el fluir del
tiempo, creando un nexo directo entre el pasado mtico y el presente. Mediante este
artificio que eluda el paso del tiempo, el pasado llegaba al presente con el lustre de las
cosas que haban resistido el paso del tiempo, y el presente se revesta del prestigio y la
fuerza de lo duradero y casi inmutable. As, en contraste con la tradicin histrica
occidental, que considera el pasado como algo muerto, lejano o escindido del presente,
como lo diferente a lo actual, en estas sociedades el pasado se representa como algo
vivo, .como una realidad profundamente integrada al presente. Si en la tradicin
occidental el pasado slo parece revivir por obra del historiador, en la tradicin
*
En: Florescano, E. Valor y uso del pasado, en Memoria mexicana, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1994 [Primera
edicin:1987] pp. 177-184.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 10
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Mesoamericana el pasado era una realidad que se actualizaba constantemente y una
presencia evocada por todas las artes y medios.
El pasado como sancionador del orden establecido
Entre los usos que los pueblos Mesoamericanos le dieron al pasado sobresale la utilizacin
de la memoria histrica como instrumento para legitimar el poder, sancionar el orden de
cosas establecido e inculcar en los gobernados los valores que orientaban la accin de
los gobernantes. Esta utilizacin del pasado fue muy opresiva por el hecho de que las
clases dirigentes disfrutaron de un monopolio del poder, de tal manera que el discurso
histrico producido por este grupo no slo fue exclusivo, sino que se impuso autoritaria-
mente al resto de la poblacin.
La fusin tan estrecha entre clase dominante y grupo gobernante, y la dbil presencia
de grupos intermedios con base econmica y social propia para generar su interpretacin
del pasado, determinaron que el discurso histrico elaborado por el grupo en el poder
tuviera la caracterstica de ser exclusivo y legitimador del grupo gobernante.
El registro del pasado y la composicin de los textos que lo perpetuaban se realizaban
en el mismo palacio del soberano, y la difusin de esta memoria del poder se hacia
tambin por los canales del Estado. En las grandes ceremonias religiosas, en las fiestas que
peridicamente actualizaban los acontecimientos fundadores del orden social, o en los
actos que celebraban la entronizacin de un nuevo gobernante, la historia oficial se
converta en memoria colectiva. Como en Mesopotamia, Egipto y China, los gobernantes
de los pueblos campesinos de Mesoamrica hicieron de la recuperacin del pasado una
arma poderosa para legitimar el orden establecido. al igual que en las antiguas
civilizaciones orientales, en Mesoamrica los primeros relatos no estrictamente mticos son
anales dinsticos, memoria de los ascensos y sucesiones de los gobernantes, registro de los
triunfos militares de un jefe sobre otros pueblos.
EI desciframiento de la escritura maya mostr que las famosas estelas pobladas de
inscripciones, cuyo sentido se consideraba religioso, astronmico y calendrico, son en
realidad monumentos conmemorativos del ascenso al poder de los gobernantes, un
registro de las fechas principales de sus vidas y una recordacin de sus hazaas. Otro
descubrimiento reciente: la lectura de los cdices mixtecos revelo la ms dilatada historia
genealgica que se conoce en Mesoamrica. Las genealogas que Alfonso Caso
presenta en Reyes y reinos de la mixteca son un registro cronolgico de los seores que
gobernaron pequeos reinos en esa regin desde el ao 692 de nuestra era hasta el siglo
XVI. En ellas se recogen las principales fechas de la vida de estos gobernantes
particularmente las de su nacimiento, ascenso al poder y muerte y se relatan sus
hazaas. Estas genealogas hacen entroncar el linaje terreno de los gobernantes con el
divino en este caso con Quetzalcatl y convierten la entronizacin de los gobernantes
en un acto sagrado, ratificado por los mismos dioses. Aunque tratan de seres humanos y
lugares terrenos, su propsito es perpetuar la creencia en la continuidad inextinguible de
las familias gobernantes y en el carcter divino del oficio real.
Estas y otras formas de utilizar el pasado para legitimar el poder fueron heredadas y
enriquecidas por los pueblos nahuas del centro de Mxico, y singularmente por los
mexicas. Como se ha visto, la mayora de sus testimonios histricos son una memoria del
poder: anales donde se recogen los hechos significativos que hicieron poderoso a un
grupo tnico, genealogas de gobernantes, registros de la extensin territorial del reino,
monumentos destinados a fijar imperecederamente las hazaas de jefes y caudillos.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 11
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Como toda memoria del poder, la de los pueblos mesoamericanos era una memoria
selectiva: retena lo que engrandeca y daba prestigio a los gobernantes; exclua lo que
afectaba a los intereses del linaje gobernante, y dedicaba un esfuerzo sistemtico a
adecuar el pasado a los fines de la dominacin presente. Quienes depuraban y
transmitan la memoria del pasado eran los altos miembros de la clase gobernante, lo cual
le imprimi una gran coherencia a esas tareas y permiti su revisin peridica. As, cuando
las sucesivas conquistas del tlatoani Itzcatl provocaron un cambio poltico en el Altiplano
y los mexicas se convirtieron en uno de los reinos ms poderosos de la cuenca de Mxico,
sus dirigentes mandaron destruir las antiguas historias:
Se guardaba su historia.
Pero entonces fue quemada:
Cuando rein Itzcatl en Mxico.
Se tom una resolucin,
los seores mexicas dijeron:
no conviene que coda la gente
conozca Las pinturas.
Los que estn sujetos (el pueblo)
se echarn a perder y andar torcida la tierra,
porque all se guarda mucha mentira,
y muchos en ellas han sido tenidos
por dioses.
La quema de los libros antiguos y la elaboracin de una memoria dedicada a
presentar una nueva imagen del pasado es un acontecimiento ligado a la posicin
poltica que ocuparon los mexicas a partir de la victoria de su tlatoani Itzcatl sobre los
tepanecas en 1427. Antes de esa fecha los mexicas estuvieron sometidos al poder
tepaneca que tena su centro en Azcapotzalco. En 1426 el nuevo gobernante de
Azcapotzalco mat al rey mexica Chimalpopoca, y como respuesta los mexicas se aliaron
con Netzahualcyotl, rey de Texcoco y lder del grupo acolhua. Junto a este aliado
poderoso, Itzcatl, sucesor de Chima]popoca, recibi el apoyo de dos primos,
posteriormente clebres en la historia mexica, Tlacalel y Motecuhzoma Ilhuicamina.
Segn la reelaboracin histrica que hicieron ms tarde los mexicas, Itzcatl,.Tlacalel.y
Motecuhzoma emprendieron una guerra feroz contra los tepanecas, y con sus propias
fuerzas no mencionan a sus poderosos aliados de Texcoco vencieron a los tepanecas.
La versin mexica de este episodio cuenta que Tlacalel prometi ascender en rango a
quienes participaran en la guerra si resultaban triunfadores. Esta decisin produjo un
cambio decisivo: en adelante, la jerarqua poltica y social mexica no se baso ms en el
linaje, pues se poda ascender en la escala social por meritos militares.
Con excepcin de Netzahualcyotl, los tres lderes que dirigieron la ofensiva contra el
poder tepaneca, Itzcatl, Tlacalel y Motecuhzoma Ilhuicamina descendan de linajes
nobles solo por la rama masculina, pero no por las dos lneas, como lo exiga la tradicin
tolteca. Frente a ese obstculo, los nuevos gobernantes de Tenochtitlan crearon otras
reglas para eliminar a los descendientes de Chimalpopoca y mantenerse ellos en el
poder: Tlacalel fue elevado al rango de Seor de la Casa de las Flechas y ms tarde se
convirti en cihuacatl, principal consejero de Itzcatl. Motecuhzoma Ilhuicamina
accedi al rango de tlacateccatl, un alto puesto militar equivalente a general del ejrcito
mexica, y Netzahualcyotl continuo como gobernante de Texcoco. Adems, las reformas
introducidas por Itzcatl hicieron que estos cuatro personajes integraran el Consejo
Imperial de Tenochtitlan. Asimismo, estas reformas dispusieron que los seores que haban
ayudado a Itzcatl en la guerra recibieran nuevos ttulos, y que la tierra conquistada fuera
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 12
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
repartida entre quienes haban destacado en la victoria. As que para excluir a los dems
linajes que aspiraban al poder, y principalmente a los descendientes de Chimalpopoca,
se crearon estas nuevas reglas y se destruyeron los antiguos registros genealgicos y los
cdices que recogan esas tradiciones.
La quema de las antiguas escrituras tuvo pues el triple cometido de acabar con las
tradiciones que no se avenan con las nuevas reglas de poder, borrar el pasado que
legitimaba a los antiguos gobernantes tepanecas y crearle un pasado prestigioso a los
vencedores. Para legitimar su derecho a gobernar los reinos y pueblos antiguos de la
cuenca de Mxico, desde 1427 los mexicas reescribieron el pasado. En esa nueva
escritura se mostraron como un pueblo de orgenes humildes destinado a convertirse en el
poder ms grande que haba existido en la cuenca de Mxico. En los nuevos cdices,
cantos y monumentos se inscribi la historia que conocemos de los mexicas, la que
cuenta su obstinada peregrinacin desde el legendario Aztln hasta la mtica fundacin
de Mxico-Tenochtitlan. En esta versin se lee que el pueblo mexica fue el escogido por
Huitzilopochtli para gobernar a las dems naciones, imponer tributos que engrandecieran
a Tenochtitlan y sacrificar cautivos para mantener la vitalidad del quinto sol.
Otra constante de estas sociedades fue la utilizacin de los prestigios de civilizaciones
remotas para los fines de la dominacin presente. Los mexicas, por ejemplo, mientras que
por un lado borraron la memoria que recordaba sus orgenes oscuros y modificaron los
hechos que se contra ponan a la imagen poltica que buscaban inculcar, por otro
recuperaron la tradicin mitificada del reino tolteca y la convirtieron en antecedentes
cultural de su propia dominacin. Como lo ha mostrado Van Zantwjk, los mexicas se
especializaron en lo que el llama el "prstamo de ancestros". Mediante esta estrategia se
apropiaron primero del prestigioso pasado tolteca y ms tarde del de Teotihuacan y de
otros pueblos.
EI mensaje que broto de ese registro de los hechos histricos resulto ser imperativo y
opresivo. el mira, el ritual, la ideologa religiosa, la pintura y los discursos pictogrficos y
orales explicaban el mundo, mostraban como haba sido creado y destacaban la
participacin de los dioses en su creacin y en el esfuerzo de mantenerlo estable. Ya partir
de esa "explicacin" se definan las cargas y compromisos humanos, que deban cumplirse
como obligaciones ineludibles. Con una coherencia que envidiaran los mensajes
publicitarios actuales, el discurso histrico transmiti con insistencia unas cuantas
imgenes por todos los medios disponibles, a todos los miembros del conglomerado social,
desde el nacimiento basta la muerte, la clase dirigente no slo utiliz el pasado como un
instrumento para sancionar el poder establecido, tambin hizo de la memoria histrica un
poderoso proyector de conductas y prcticas sociales que la tradicin oral y el ritual se
encargaban de difundir, con el auxilio de la danza, la msica, la pintura, la escultura y la
escenificacin ceremonial. Reconstruir el proceso que fue formando a esta memoria
exige el anlisis de todos sus componentes, no slo de los textos que la tradicin
occidental ha calificado como histricos.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 13
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EL QUESO Y LOS GUSANOS*
Menocchio
Su nombre era Domenico Scandella, y le llamaban Menocchio. Naci en 1532 (en su
primer proceso declar tener cincuenta y dos aos) en Montereale, un pueblecito entre
las colinas del Friuli, a veinticinco kilmetros al norte de Pordenone, desde el que se divisan
los Alpes del Vneto. Siempre vivi all, salvo durante dos aos de destierro (1564-1565),
par motivo de una ria, en los que residi en otro pueblo cercano Arba y en una
localidad de la comarca de Carniola que no conocemos. Estaba casado y era padre de
siete hijos; otros cuatro murieron. al cannigo Giambattista Maro, vicario general del
inquisidor de Aquileia y Concorda, declar que sus actividades eran de "molendero,
carpintero, serrar, hacer muros y otras cosas". Pero fundamentalmente trabajaba como
molinero y vesta las prendas tradicionales del oficio: bata, capa y gorro de lana blanca.
As compareci en el proceso, vestido de blanco.
Dos aos ms tarde dira a sus inquisidores que era "pobrsimo": "slo tengo dos marinas
en alquiler y dos campos como aparcero, con ello he sustentado y sustento a mi pobre
familia". Pero desde luego exageraba. Aunque buena parte de las cosechas sirvieran
para pagar y tuviera que satisfacer el impuesto del canon sobre los terrenos y el alquiler
de los dos molinos (probablemente en especies), deba quedarle suficiente para vivir y
basta salir de apuros en las malas temporadas. Sabemos que, cuando estuvo desterrado
en Arba, alquilo en seguida otro molino. Su hija Giovanna, al casarse (ya haca casi un
mes que Menocchio haba muerto), aport una dote equivalente a doscientas cincuenta
y seis liras y nueve sueldos. No era gran cosa, pero tampoco una miseria en comparacin
con lo habitual en la regin por aquellos tiempos.
A grandes rasgos, no parece que la situacin de Menocchio, en el microcosmos social
de Montereale, fuese de las peores. En 1581 haba sido alcalde de su municipio y de las
villas circundantes (Gaio, Grizzo, San Lonardo, San Martino), as como, en fecha no
precisada, camarero, es decir, administrador, de la parroquia de Montereale. No
sabemos si all, como en otras localidades de Friuli, el antiguo sistema de cargos rotativos
haba sido remplazado por el sistema electivo. Si as era, el hecho de saber leer, escribir y
cuentas debi jugar a favor de Menocchio. Desde luego los camareros solan elegirse
entre personas que haban ido a una escuela pblica elemental, en donde aprendan
incluso algo de latn. Existan escuelas de este tipo en Aviano y Pordenone; sin duda
Menocchio asisti a una de ellas.
EI 28 de septiembre de 1583 Menocchio fue denunciado al Santo Oficio. La acusacin
era haber pronunciado palabras herticas e impas" sobre Cristo. No se trataba de una
blasfemia ocasional: Menocchio haba intentado expresamente difundir sus opiniones,
argumentndolas (praedicare et dogmatizare non erubescit"). Con ello su situacin era
grave.
Estos intentos de proselitismo quedaron claramente confirmados en la encuesta
informativa que un mes ms tarde se iniciara en Portogruaro, y proseguira en Concorda y
en el propio Montereale. Siempre esta llevando la contra en cosas de la fe, por discutir, y
tambin con el prroco", declar Francesco Fassetta al vicario general. Otro testigo,
*
En: Ginzburg, C., Manocchio, en El queso y los gusanos. El cosmo segn un molinero del siglo XVI, Mxico, Muchink. Ocano, 1998
[Edicin original en italiano: 1976], pp. 35-42.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 14
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Domenico Melchiori, manifest: Suele discutir con unos y con otros, y como quera discutir
conmigo yo le dije: 'Yo soy zapatero y t molinero, y t no eres docto, a qu disputar
sobre esto?. Las cosas de la fe son graves y difciles, lejos del alcance de molineros y
zapateros: para discutir era necesaria la doctrina, y los depositarios de ella eran antes que
nada los clrigos. Pero Menocchio afirmaba no creer que el Espritu Santo gobernase la
Iglesia, y aada: "Los prelados nos tienen dominados y que no nos resistamos, pero ellos se
la pasan bien"; en cuanto a l: "Conoca mejor a Dios que ellos". Y cuando el prroco del
pueblo le condujo a Concorda, ante el vicario general; para que aclarara sus ideas, le
reconvino dicindole: "Estos caprichos tuyos son herejas., Menocchio le prometi no
enzarzarse ms en discusiones, pero volvi en seguida a las andadas. En la plaza, en la
hostera, en el camino de Grizzo o de Daviano, de regreso de la montaa: "Suele con todo
el que habla dice Giuliano Stefanut salir con razonamientos sobre las cosas de Dios, y
siempre meter algo de hereja: as porfa y grita para mantener su opinin".
El pas
No es fcil captar, por las actas del sumario, cul fue la reaccin de los paisanos de
Menocchio a sus palabras; esta claro que ninguno estaba dispuesto a admitir el haber
escuchado aprobatoriamente los argumentos de un sospechoso de hereja. Por el
contrario, alguno se apresur a manifestar al vicario general que instrua el caso su propia
reaccin de enojo. "Quita, Menocchio, por gracia, por amor de Dios, no digas esas
cosas!", haba exclamado Domenico Melchiori al orle. Y Giuliano Stefanut: "Yo le he dicho
muchas veces, y sobre todo cuando bamos hacia Grizzo, que le aprecio, pero no puedo
soportar lo que dice sobre cosas de la fe, porque siempre me pelear con l, y si cien
veces me matase y yo resucitara, siempre me hara matar por la fe". el sacerdote Andrea
Bionima le lanz incluso una amenaza velada: "Calla, Domenego, no digas esas cosas,
porque algn da podras arrepentirte". Otro testigo, Giovanni Povoledo, dirigindose al
vicario general, hizo una definicin, aunque peque de genrica: "Tiene mala fama, es
decir, opiniones equivocadas sobre la rama del Lutero". Pero este coro de voces no debe
inducirnos a engao. Casi todos los interrogados declararon conocer de mucho tiempo a
Menocchio: algunos haca treinta o cuarenta aos, otros veinticinco, otros veinte. Uno de
ellos, Daniele Fasseta, dijo que le conoca "desde que era un chuponcillo porque somos
de la misma parroquia". Parece que algunas de las afirmaciones de Menocchio databan
no slo de algunos das atrs, sino de "muchos aos", hasta de treinta aos antes. En todo
ese tiempo nadie del pueblo le haba denunciado. Yo sin embargo, todos conocan sus
discursos; la gente los repeta quiz con curiosidad, quiz moviendo la cabeza. En los
testimonios recogidos par el vicario general no se advierte una clara hostilidad hacia
Menocchio, a lo sumo desaprobacin. Cierto que algunos de ellos son parientes, como
Francesco Fassetta o Bartolomeo di Andrea, primo de la mujer que lo define como
"hombre de bien". Pero, por otra parte, el propio Giuliano Stefanut que haba plantado
cara a Menocchio, dicindose dispuesto a dejarse "matar por la fe, aade: "Yo le
aprecio". Nuestro molinero, alcalde del pueblo y administrador de la parroquia, no viva
precisamente al margen de la comunidad de Montereale. Muchos aos ms tarde,
durante el segundo proceso, un testigo declar: "Yo siempre le veo con gente y creo que
es amigo de todos". A pesar de todo, en un momento determinado, fue vctima de una
denuncia que puso en marcha el sumario.
Como veremos, los hijos de Menocchio en seguida atribuyeron la delacin annima al
prroco de Montereale don Odorico Vorai. No se equivocaban. Entre l y Menocchio
existan rencillas: hacia cuatro aos que el molinero se confesaba fuera del pueblo. Cierto
que el testimonio de Vorai con el que se cierran !as indagaciones del proceso es
curiosamente elusivo: "No puedo recordar exactamente que cosas deca, por tener poca
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 15
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
memoria, y por mis ocupaciones en otros asuntos". En principio, ninguno mejor que l para
facilitar al Santo Oficio informacin sobre el asunto, pero el vicario general no insisti. No
haba necesidad: haba sido el propio Vorai, instigado por otro cura don Ottavio
Montereale, miembro de la familia seorial del pueblo quien transmiti la denuncia
detallada sobre la que se basaron los interrogatorios del vicario general a los testigos.
Es fcil explicar tal hostilidad del clero local. Como hemos visto, Menocchio no
reconoca a las jerarquas eclesisticas ninguna autoridad especial en cuestiones de fe.
"Los papas, los prelados, los curas!, deca con desprecio que no crea en ellos", alego
Domenico Melchiori. A fuerza de discutir y polemizar por calles y hosteras, Menocchio
deba haber casi llegado a impugnar la autoridad del prroco. Pero qu es lo que deca
Menocchio?
Para empezar, no slo blasfemaba "desmesuradamente", sino que sostena que
blasfemar no es pecado (segn otro testigo, no era pecado blasfemar de los santos, pero
si de Dios) y aada sarcstico: "Cada uno hace su oficio, unos aran, otros vendimian, y yo
hago el oficio de blasfemar". Adems haca extraas afirmaciones, que sus paisanos
refieren ms o menos fragmentariamente y de forma inconexa al vicario general. Por
ejemplo: "El aire es Dios [...] la tierra es nuestra madre"; "Quin os imaginis que es Dios?
Dios no es ms que un hlito, y todo lo que el hombre pueda imaginarse"; "Todo lo que se
ve es Dios, y nosotros somos dioses"; "EI cielo, tierra, mar, aire, abismo e infierno, todo es
Dios"; "Qu creis, que Jesucristo naci de la virgen Mara?; no es posible que le haya
parido y siguiera siendo virgen: puede que haya sido algn hombre de bien o el hijo de
algn hombre de bien". Hasta se deca que esconda libros prohibidos, especialmente la
Biblia en lengua vulgar: "Siempre discute sobre esto y aquello, tiene la Biblia vulgar y en
ella se fundamenta obstinndose en sus razonamientos".
Mientras se iban recogiendo los testimonios, Menocchio empez a sospechar que se
estaba preparando algo contra l. Por ello fue a visitar al vicario de Polcenigo. Giovanni
Daniele Melchiori, amigo de la infancia, quien le exhort a presentarse voluntariamente al
Santo, Oficio, o por lo menos a obedecer sin dilacin cualquier citacin que se produjera,
y le amonest as: "Contstales a todo lo que te pregunten y no intentes hablar de ms ni
trates de hablar de estas cosas; responde nicamente a lo que te pregunten. Tambin
Alessandro Policreto, un antiguo abogado de Menocchio, a quien se encontr
casualmente en casa de un amigo suyo mercader de lea, le aconsej presentarse a los
jueces reconocindose culpable, pero declarando al mismo tiempo no haber nunca
credo sus propias afirmaciones heterodoxas. Por ello Menocchio fue de inmediato a
Maniago, obedeciendo la citacin del tribunal eclesistico. Pero al da siguiente, 4 de
febrero, visto el curso que tom la instruccin sumarial, el inquisidor en persona, el
franciscano fray Felipe de Monlefalco, le hizo arrestar y llevar esposado" a la crcel del
Santo Oficio de Concordia. El 7 de febrero de 1584 Menocchio sufri su primer
interrogatorio.
Primer interrogatorio
A pesar de los consejos que le haban dado, muy pronto se mostr extremadamente
locuaz. Intent presentar su postura bajo un ngulo an ms favorable que el que arrojan
los testimonios. Por ejemplo, aun admitiendo haber tenido, dos o tres aos antes, dudas
sobre la virginidad de Mara y haber hablado con varias personas, entre ellas un
sacerdote de Barcis, puntualiz: Es cierto que yo he dicho estas palabras ante varias
personas, pero no las exhortaba a que las creyeran, y al contrario, he exhortado a muchos
dicindoles: 'Queris que os ensee el camino verdadero? Tratad de hacer el bien y
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 16
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
seguir el camino de mis antecesores, y lo que manda la Santa Madre Iglesia'. Pero las
palabras que yo antes pronunciara, las deca por tentacin, y porque as las crea y quera
ensear a otros; ha sido el espritu maligno el que me haca creer aquellas cosas y
asimismo me incitaba a decirlas a otros". Con esta declaracin. Menocchio confirmaba
sin ms, inconscientemente, la sospecha de que se haba atribuido en el pueblo el papel
de maestro en doctrina y en comportamiento (Queris que os ensee el camino
verdadero?"). En cuanto al contenido heterodoxo de este tipo de predica no haba
dudas, y, sobre todo, ante la exposicin que hara Menocchio de su singularsima
cosmogona, de la que al Santo Oficio haba llegado hasta entonces un eco confuso: Yo
he dicho que por lo que yo pienso y creo, todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua y
fuego juntos; y aquel volumen poco a poco form una masa, como se hace el queso con
la leche y en l se forman gusanos, y estos fueron los ngeles; y la santsima majestad
quiso que aquello fuese Dios y los ngeles; y entre aquel nmero de ngeles tambin
estaba Dios creado, tambin el de aquella masa y al mismo tiempo, y fue hecho seor
con cuatro capitanes, Luzbel, Miguel, Gabriel y Rafael. Aquel Luzbel quiso hacerse seor
comparndose al rey, que era la majestad de Dios, y por su soberbia Dios mand que
fuera echado del cielo con todos sus rdenes y compaa; y as Dios hizo despus a Adn
y Eva, y al pueblo, en gran multitud, para llenar los sitios de los ngeles echados. Y como
dicha multitud no cumpla los mandamientos de Dios, mando a su hijo, al cual prendieron
los judos y fue crucificado". Y aadi: Yo no he dicho nunca que lo mataron como a una
bestia" (era una de las acusaciones contra l: ms tarde admitira que s, que poda haber
dicho algo as). "Yo he dicho claramente que se dej crucificar, y aquel que fue
crucificado era uno de los hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, y de la misma
naturaleza que el crucificado; y era hombre como nosotros, pero de mayor dignidad,
como si dijramos hoy da el papa, que es hombre como nosotros, pero con mas dignidad
que nosotros porque tiene poder; y el que fue crucificado naci de san Jos y la virgen
Mara.".
"Poseso"?
Durante la fase de instruccin del proceso, dadas las extraas manifestaciones
referidas por los testigos, el vicario general pregunto al principio si Menocchio hablaba en
serio o en son de burla"; ms adelante, si estaba mentalmente sano. En ambos cosas la
respuesta no dej lugar a dudas: Menocchio hablaba en serio", y estaba en su juicio, no
[] loco. Pero una vez iniciados los interrogatorios, uno de los hijos de Menocchio,
Ziannuto, por sugerencia de algunos amigos de su padre (Sebastiano Sebenico, y otro al
que slo le ha identificado como Lunardo) comenz a difundir el rumor de que estaba
"loco" o poseso.Pero el vicario no lo crey y el proceso sigui su curso. Por un momento
se pens en liquidar las opiniones de Menocchio, especialmente su cosmogona,
calificndolas de amasijo de extravagancias impas pero inocuas (el queso, la leche, los
gusanos-ngeles, Dios-ngel creado del caos), pero le descart esta alternativa. Cien o
ciento cincuenta aos ms tarde, probablemente Menocchio habra sido recluido en un
hospital para locos, por afeccin de delirio religioso, pero en plena Contrarreforma las
modalidades represivas eran distintas, y antes que nada pasaban por la individualizacin
y, en consecuencia, la represin de la hereja.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 17
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
DONDE EL AGUA SE ARREMOLINA*
EL PEQUEO PUEBLO de Anenecuilco, enclavado en el corazn del paraso perdido,
aparece ya en el Cdice Mendocino como tributario de los aztecas. Su traduccin del
nhuatl es "Iugar donde el agua se arremolina". Luego de la Conquista, en 1579 el pueblo
se ve forzado a defender y lo hace con xito su condicin de "cabecera de por s
frente al Marquesado del Valle que pretende incorporarlo a otras cabeceras o
compelerlo a trabajar en obras ajenas a su jurisdiccin. La identidad del pueblo se ve
amenazada de nueva cuenta en 1603, cuando las autoridades buscan congregar a su
poblacin junto a la de otros dos pueblos vecinos en la villa de Cuautla. Los dos pueblos,
Ahuehuepan y Olintepec, ceden ante la presin y desaparecen. Anenecuilco sobrevive.
En 1607, el virrey Luis de Velasco le concede merced de tierras, pero ese mismo ao se le
quitan para la constitucin de la Hacienda del Hospital.
Durante el siglo XVII y parte del XVIII, el pueblo vivi de milagro. En 1746 lo componan
20 familias que defienden su fundo legal de un acoso triple: las Haciendas de Cuahuixtla,
del Hospital y Mapaztln. En 1798 el pueblo pide tierras y se opone al acuerdo de la Real
Audiencia en favor del hacendado Abad, de Cuahuixtla. Al final del siglo su poblacin ha
crecido: el censo de 1799 encuentra 32 familias indias "con todo y gobernador". Un testigo
de la poca asienta en 1808 que los indios de Anenecuilco entre los que aparece el
apellido Zapata "arrendaban las Haciendas del Hospital por no serles suficientes las
suyas". Ese mismo ao se ventila una diligencia entre Anenecuilco y la hacienda de
Mapaztln en la que los representantes de esta sostienen una declaracin reveladora del
rencoroso desdn hacia el pueblo:
La poblacin verdadera de Anenecuilco haba venido en decadencia, de
muchos aos a esa fecha, de manera que no llegaban a treinta las familias de
indios originarios del lugar. Que por esa razn no tienen utensilios ni paramentos
sagrados por lo que cuando celebran misa los piden prestados al Mayordomo
del Seor del Pueblo, Don Fernando Medina, colector de la limosna quien los ha
hecho con la ayuda de los rancheros de Mapaztln y los presta y los guarda
segn es necesario. Que las tierras que aun tienen los de Anenecuilco son muy
superabundantes en relacin con las que gozan otros pueblos compuestos de
cien o ms familias, y que por lo tanto las cultivan dejando muchas vacas y
arrendando otras. Que permitindoseles salir a los indios de la atarjea de cal y
canto para entrar en tierras de la Hacienda, causaran un enormsimo dao
perjudicando las labores de caa, y robndosela segn acostumbran, por lo que
se tiene que pagar un pen constantemente para ahuyentar los ganados y
cerdos. Que del carta pedazo de tierra que tomaran dentro de la Hacienda
apenas podran sacar diez o doce pesos de renta anual o dos fanegas de
sembradura de maz, perjudicando en cambia a la Hacienda grandemente. Que
la atarjea de la Hacienda es hecha a mucho costo y que no podra mudarse por
no permitirlo la situacin de las aguas necesarias para las sementeras. Que la
mayor parte de las tierras de que goza Anenecuilco se las dio la Hacienda
cuando se erigi este Pueblo en principios del siglo prximo pasado. Que en
aquel tiempo, quedaron deslindadas las tierras de la citada Hacienda en la
conformidad en que se hallan, y segn la cual se hizo la atarjea sin contradiccin
*
En: Krauze, E., Donde el agua se arremolina, en El amor a la tierra, Emiliano Zapata, Mxico, Fondo de Cultura Econmica (Biografa
del Poder, 3), 1995 [Primera edicin: 1987], pp. 29-37.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 18
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
de parte de los indios. Que por todo lo expuesto los indios no se mueven ni se
moveran si no mediara algn secreto impulso, puesto que no tienen necesidad
de pedir tierras ya que gozan de grandes ventajas respecto de otros infinitos
pueblos, lo cual indica que los indios litigan par sugestin de algn enemigo de la
Hacienda.
Por su parte, los indios de Anenecuilco revelan que la querella con las haciendas es
tanto asunto de tierras como de dignidad: quieren ver las resultas del pleito "aunque
tuvieran que ceder las tierras que deban reintegrarles las Haciendas del Hospital y
Cuahuixtla". La era colonial termin sin que sucediera ninguna de las dos cosas.
Anenecuilco puso su grana de arena en la Guerra de Independencia. En su pequea
iglesia salv la vida uno de los insurgentes ms cercanos a Morelos: Francisco Ayala,
casado con una vecina de Anenecuilco apellidada Zapata. Como en toda la regin, los
siguientes decenios hasta mediados de siglo son un parntesis, pero la tregua se rompe en
1853: el pueblo vuelve a pedir su documentacin al Archivo General y reabre su pleito
con Mapaztln. En 1864 pide sus tierras a Maximiliano. el Emperador visita la zona de
Cuernavaca con asiduidad. Lo atraen el paraso y la India Bonita. Desarrolla una
sensibilidad para escuchar y en tender los reclamos indgenas, y concede la merced a
Anenecuilco. Por desgracia para el pueblo, el Imperio se disuelve. Despus del episodio
de los Plateados que tiene en Anenecuilco uno de sus principales escenarios, Jos Zapata
criollo de Mapaztln ejerce las funciones de gobernador del pueblo. Es l quien
escribe a Porfirio Daz en junio de 1874:
Los ingenios azucareros son como una enfermedad maligna que se extiende y
destruye, y hace desaparecer todo para posesionarse de tierras y ms tierras con
una sed insaciable.
Cuando usted nos visit se dio cuenta de esto y unindose a nosotros, prometi
luchar y creemos, y ms bien estamos seguros, de que as lo har.
Destruir usted sta, pues no es an tiempo de que se conozca el pacta, como
usted dice. Slo es una recordatoria, para que est este problema en su mente y no
lo olvide.
"No descansaremos hasta obtener lo que nos pertenece." Son sus propias palabras,
general.
Fiamos en la prudencia que le es a usted caracterstica en que nos disimulara
nuestro rstico pero leal lenguaje.
Dos aos despus, apenas lanzado el Plan de Tuxtepec al amparo del cual derrocara
al gobierno de Sebastin lerdo de Tejada, Porfirio Daz recibe una nueva carta an ms
esperanzada y firme, del pueblo de Anenecuilco:
Los tan conocidos para usted, miembros de este club de hijos de Morelos, nos
dirigimos nuevamente a usted con el respeto debido para hacerle presentes
nuestros agradecimientos por la gran ayuda de que hasta ahora nos ha prestado.
Recibimos su nota de comunicacin y estamos satisfechos con los adelantos que ha
proporcionado a nuestra causa.
Como le hemos: estado remitiendo constantemente cartas recordatorios, creemos
que no se ha olvidado de nosotros, aunque su ltima contestacin fue de 13 de
enero del pasado, sabemos que esto se debe a sus muchas ocupaciones.
General, no tendremos con que pagarle si podemos realizar nuestro anhelo y
salimos victoriosos en este trance tan difcil para nosotros. ,
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 19
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Nos damos cuenta de que el problema es bien difcil, pero tenga usted en cuenta
que estamos decididos a luchar hasta el fin, junto con usted. Y hemos resuelto todos
de comn acuerdo, que es preferible que desaparezca la gran riqueza que
constituyen los ingenios azucareros (que luego podr repararse), a que se sigan
apoderando de nuestras propiedades hasta hacerlas desaparecer.
Tenemos fe y confiamos en que algn da la justicia se haga cargo de nuestros
problemas, guardamos con celo los papeles que algn da demostrarn que somos
los nicos y verdaderos dueos de estas tierras.
Las miras de usted, general, hasta hoy siempre han sido justas y nosotros hemos
seguido fielmente sus pasos, no creemos ser dignos de olvido.
No estamos reprochando nada, pero queremos estar seguros de que no nos ha
olvidado.
De quien s hemos recibido correspondencia es del Lic. don Justo Bentez que esta
con nosotros y tambin nos apoya en todos los puntos.
Dispense que distraigamos sus ocupaciones, pero el asunto no es para menos;
estamos al borde de la miseria unos y los otros han tenido que emigrar por no tener
alimentos para sus hijos. Los de los ingenios cada vez ms dspotas y desalmados.
No queremos cometer con ellos algn acto de violencia, esperaremos con
paciencia hasta que usted nos de la seal para iniciar nuestra lucha.
Confiamos en que usted tampoco ha dado nada a conocer, pues sera peligroso en
estos momentos.
Con gran pena le comunicamos el fallecimiento de nuestro querido presidente y a
quien considerbamos casi como padre. Mientras, me han nombrado a m, pero es
seguro que no quede de fijo, pues hay otros que ms lo merecen.
Por toda respuesta Porfirio que evidentemente los conoca bien marc en el
margen: "Contestarles en los trminos de siempre. Estoy con ellos y los ayudare hasta lo
ltimo. Siento la muerte del seor Zapata, pues era fiel servidor y capaz amigo."
En 1878, el hacendado de Cuahuixtla Manuel Mendoza Cortina sostiene que "la justicia
para los pobres ya se subi al cielo", y emprende un nuevo despojo ahora sobre las aguas
del pueblo. Uno de los mandatarios del pueblo, Manuel Mancilla, en tabla con l plticas
conciliatorias aunque secretas. Al descubrirlo, los vecinos lo degellan. "Su cuerpo
escribe Jess Sotelo Incln, el gran historiador de la genealoga zapatista del que
provienen todas estas noticias y documentos sobre Anenecuilco qued tirado por el
Cerro de los Pedernales en el camino a Hospital, y lo enterraron fuera del pueblo par
traidor, al pie de unos cazahuates blancos, junto al ro.
"
En el caso de Anenecuilco, el porfiriato no fue una era de paz. En 1882, el hacendado
de Hospital se queja de que los animales del pueblo maltratan sus caas. En 1883, los
campesinos se cotizan para comprar armas. En 1885, denuncian los huecos y demasas de
Cuahuixtla. En 1887, sufren la destruccin del barrio oriental del pueblo llamado Olaque,
por el archienemigo Mendoza Cortina. En 1895, Vicente Alonso Pinzn, espaol, nuevo
dueo de Hospital y la hacienda cercana, Chinameca, ocupa tierras de pasto del
pueblo, mata sus animales y coloca cercas de alambre. al inicio de siglo, Anenecuilco
retoma, por ensima vez, el camino legal: pide copias de sus ttulos al Archivo General de
la Nacin y busca el dictamen de un abogado clebre, Francisco SerraIde. Despus de
analizar los ttulos. SerraIde opina: "los ttulos amparan plenamente las 600 varas de terreno
que se concedieron a los naturales de Anenecuilco por decreto y por ley". Con el
dictamen en la mana, en 1906 los vecinos apelan al gobernador, quien concierta una
junta con los representantes de Hospital. Un ao ms tarde, en vista de la irresolucin
completa de sus antiqusimas demandas, los de Anenecuilco visitan a Porfirio Daz en la
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 20
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
vecina Hacienda de Tenextepango, propiedad de su yerno, Ignacio de la Torre. Haban
pasado 40 aos desde aquellas cartas esperanzadoras. Porfirio les promete una vez
ms interceder. el gobernador los conmina a acreditar con ttulos pertinentes sus
alegados derechos".. Nada se resuelve. En enero de 1909, el pueblo interpone un nuevo
curso para recobrar sus documentos:
Don Vicente Alonso, propietario de la Hacienda del Hospital, trat de despojar
nuestros ganados que all pastaban y no nos permita seguir hacienda uso de los
campos de sembradura que nosotros siempre habamos cultivado, por decirse
dueo de esa posesin, que nosotros mantenemos y hemos mantenido, por
indeterminado lapso de tiempo por ser exclusivamente de nuestra propiedad.
Aquel ao 1909 seria segn recordaba uno de los ms activos representantes "el
ms pesado". En junio, el administrador de Hospital decidi dar un paso hacia el abismo: ni
siquiera en arrendamiento dio las tierras a Anenecuilco. En septiembre, el nuevo
presidente del pueblo, el joven Emiliano Zapata, estudia cuidadosamente los papeles de
la comunidad, muchos en nhuatl, su lengua materna. En octubre, Zapata busca el
patrocinio del licenciado Ramrez de Alba y el consejo del escritor y luchador social
Paulino Martnez. Todo sin xito. En una frase trgicamente celebre, el administrador de
Hospital responde as a sus reclamos: "Si los de Anenecuilco quieren sembrar, que
siembren en maceta porque ni en tlacolol* han de tener tierras."
En abril de 1910 el tono de una carta al gobernador ya no es de combate sino de
splica, casi de imploracin:
Que estando prximo el temporal de aguas pluviales, nosotros los labradores
pobres debemos comenzar a preparar los terrenos de nuestras siembras de maz;
en esta virtud, a efecto de poder preparar los terrenos que tenemos
manifestados conforme a la Ley de Reavalo General, ocurrimos al Superior
Gobierno del Estado, implorando su proteccin a fin de que, si a bien lo tiene, se
sirva concedernos su apoyo para sembrar los expresados terrenos sin temor de ser
despojados por los propietarios de la Hacienda del Hospital. Nosotros estamos
dispuestos a reconocer al que resulte dueo de dichos terrenos, sea el pueblo de
San Miguel Anenecuilco o sea otra persona; pero deseamos sembrar los dichos
terrenos para no perjudicarnos, porque la siembra es la que nos da la vida, de
ella sacamos nuestro sustento y el de nuestras familias.
En mayo, el pueblo se juega la ltima carta: escribe al presidente Daz. ste les contesta
informando que ha vuelto a recomendar el asunto al gobernador interino del estado,
quien de inmediato los recibe en Cuernavaca y les solicita una lista de las personas
agraviadas. A los dos das el pueblo le enva el documento, precedido de un prrafo
revelador de la intacta memoria histrica del pueblo:
Lista de las personas que anualmente han verificado sus siembras de temporal en
los terrenos denominados Huajar, Chautla y La Canoa, que estn comprendidos
en la merced de tierras concedidas a nuestro pueblo en 25 de septiembre de
1607, par el Virrey de Nueva Espaa, hoy Mxico, segn consta en el mapa
respectivo, y de cuya propiedad nos ha despojado la Hacienda del Hospital.
*
Sitios pequeos y deslavados en las laderas de los cerros.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 21
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
A mediados de 1910, Emiliano Zapata advierte que el trance es de muerte y toma una
resolucin aplazada por siglos: ocupa y reparte por su cuenta y riesgo las tierras. el jefe
poltico de Cuautla, Jos A. Vivanco, se entera pero no lo toca. Poco tiempo despus el
presidente Daz ordena a la sucesin del hacendado Alonso devolverlas tierras a
Anenecuilco. En diciembre de 1910, Zapata derriba tecorrales y realiza un segundo
reparto de tierras, al que se unen los vecinos de Moyotepec y Villa de Ayala. Previendo
que las nubes del horizonte eran presagio de un cataclismo social, Vivanco abandona el
distrito, no sin antes festejar en un jaripeo con Zapata la reivindicacin histrica de
Anenecuilco. Tres siglos despus de su expedicin, la merced del virrey Luis de Velasco,
comenzaba a surtir efecto.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 22
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE CUERPO E IDEOLOGA EN EL
OCCIDENTE MEDIEVAL*1
Una historia ms digna de este nombre que los
tmidos ensayos a los que nos reducen hoy
nuestros medios dejara paso a las aventuras del
cuerpo.
(MARC BLOCH. La sociedad feudal)
LA REVOLUCION CORPORAL
Entre las grandes revoluciones culturales ligadas al triunfo del cristianismo en
Occidente, una de las mayores es la que se refiere al cuerpo. Ni siquiera las doctrinas
antiguas que asignan la mxima preeminencia al alma conciben una virtud o un bien que
no se realice por la mediacin del cuerpo. El gran vuelo de la vida cotidiana de los
hombres que, en las ciudades (en la antigedad, lugar de la vida social y cultural por
excelencia) suprime el teatro, el circo, el estadio y las termas, espacios de sociabilidad y
cultura que con diversos ttulos exaltan o utilizan el cuerpo, ese vuelco, pues, representa la
derrota doctrinaria de lo corporal.
CUERPO Y ALMA
La encarnacin es humillacin de Dios. El cuerpo es la prisin (ergastulum, prisin para
esclavos) del alma: y sta es, ms que su imagen habitual, la definicin del cuervo. el
horror del cuerpo culmina en sus aspectos sexuales. el cristianismo medieval conviene en
pecado sexual el pecado original, otrora pecado de soberbia intelectual, desafo
intelectual a Dios. La abominacin del cuerpo y del sexo llega al colmo en el cuerpo
femenino. Desde Eva a la hechicera de finales de la Edad Media, el cuerpo de la mujer es
el lugar elegido por el diablo. al igual que los perodos litrgicos que entraan una
prohibicin sexual (cuaresma, vigilias y fiestas de guardar), el perodo del flujo menstrual es
objeto de tab: los leprosos son los hijos de los esposos que han mantenido relaciones
sexuales durante la menstruacin de la mujer. el inevitable choque de lo fisiolgico y lo
sagrado lleva a un esfuerzo para negar al hombre biolgico: vigilia y ayuno que desafan
al sueo y a la alimentacin. el pecado se expresa por la tara fsica o la enfermedad. La
enfermedad simblica e ideolgica por excelencia de la Edad Media, la lepra (que
ocupa el mismo lugar que el cncer en nuestra sociedad) es en primer lugar la lepra del
alma. el camino de la perfeccin espiritual pasa por la persecucin del cuerpo: el pobre
es identificado con el enfermo, el tipo social eminente, el monje, se afirma atormentando
su cuerpo mediante el ascetismo, el tipo espiritual supremo, el santo, nunca lo es de
manera tan indiscutible como cuando hace el sacrificio de su cuerpo en el martirio. En
cuanto a las divisiones sociales laical esenciales, nunca se expresan mejor que en
*
En: Le Goff, J. Algunas observaciones sobre cuerpo e ideologa en el Occidente medieval, en Lo maravilloso y lo cotidiano en el
Occidente medieval, Barcelona, Gedisa (CLA-DE-MA, Ciencias Sociales/Historia), 199 [Edicin original en francs], pp. 40-42.
1
Estas observaciones fueron presentadas en el coloquio Hombre biolgico y hombre social (organizado por el Centro Royaumont para
una Ciencia del Hombre con el patrocinio de la Delegacin General para la Investigacin cientfica y tcnica, diciembre de 1978).
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 23
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
oposiciones corporales: el noble es hermoso y est bien formado, el villano es feo y
deforme (Aucassin et Nicolette, Yvain de Chrtien de Troyes, etc.). Ms aun que polvo, el
cuerpo del hombre es podredumbre. el camino de toda carne es la decrepitud y la
putrefaccin. En la medida en que el cuerpo es una de las metforas fundamentales de
la sociedad y del mundo, igual que a ste, les llega la ineluctable decadencia. el mundo
del cristianismo medieval, segn la teora de las seis edades, ha entrado en la vejez.
Mundus senescit.
Un clebre poema de los ltimos aos del siglo XII atestigua esa omnipresencia del
cuerpo que corre a su consuncin; se trata de los Gusanos de la muerte del cisterciense
Elinando de Froimont:
Un cuerpo bien nutrido, una carne delicada no es ms que una camisa de
gusanos y de fuego [los gusanos del cementerio y el fuego del Infierno]
EJ cuerpo es viI malolinte y est mancillado.
La alegra de la carne est envenenada y corrompe nuestra naturaleza.
Sin embargo la salvacin del cristiano pasa por una salvacin del cuerpo y de las
almas juntas.
EI monje ingls de alrededor de 1180 que escribi el Purgatorio de san Patricio en el
que relata un viaje al ms all se excusa, al disponerse a hablar de las torturas de los
impuros y de las alegras de los justos, por tener que hablar slo de cosas corporales o
semejantes al cuerpo. El autor apela a san Agustn y a san Gregorio para que le ayuden a
explicar que las penas corporales pueden castigar a espritus incorpreos. En el hombre
corporal y mortal las cosas espirituales slo se manifiestan con una apariencia y forma
corporales" ("quasi in specie et forma corporaIi").
El hecho de que, en efecto, el alma misma se manifiesta a los hombres de la Edad
Media en una forma corporal no es la menor de las paradojas de este sistema del
cristianismo medieval. El alma se representa habitualmente en la forma de un hombrecillo
o de un nio y puede tomar formas materiales an ms desconcertantes. En el Dialogus
miraculorum de Cesario de Heisterbach, escrito a comienzos del siglo XIII, los demonios
juegan con un alma como si sta fuera una pelota.
Para los hombres de la Edad Media lo sagrado se revela con frecuencia en ese
turbador contacto entre lo espiritual y lo corporal. Los reyes taumaturgos manifiestan su
sacralidad curando a los escrofulosos que tocan. Los cadveres de los santos prueban su
santidad difundiendo un olor suave, el olor de santidad. Las revelaciones divinas as como
las tentaciones diablicas se expresan en los cuerpos dormidos por los sueos y las visiones
que tanto desconcertaban a los hombres de la Edad Media. En el siglo XII uno de los
espritus ms originales del medioevo, santa Hildegarde de Bingen, en quien se ha credo
reconocer a una epilptica (pero el asunto no importa en este contexto) expone en su
extrao tratado Causae et curae los fundamentos de una biologa y de una medicina
ntimamente ligadas a la teologa mstica.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 24
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LA ENSEANZA DE LA HISTORIA
EN LA ESCUELA PRIMARIA
Rodolfo Ramrez Raymundo*
1. La historia como asignatura
En el plan de estudios de 1993 se reintegraron la historia, la geografa y la educacin
cvica como asignaturas especficas, despus de 20 aos durante los cuales los nios
estudiaron una materia llamada ciencias sociales. Existen varias razones que justifican este
cambio. el establecimiento del rea de ciencias sociales a partir de la Reforma de 1972-
76, estuvo influenciado por la aspiracin de las ciencias sociales de producir grandes
explicaciones integradas del mundo que recuperaran los aportes de la economa, de la
antropologa, de la sociologa, de la ciencia poltica, de la geografa, de la historia,
etctera, sin embargo, el desarrollo de la investigacin cientfica revel que en este plano
no fue posible lograr el tipo de explicaciones esperadas.
La instrumentacin de un estudio integrado de los fenmenos sociales en la
educacin bsica signific un doble reto: por una parte para los maestros, cuya
formacin no era suficiente para manejar de este modo los contenidos y, por otra, para
los nios, ya que real mente es prematuro esperar que produzcan una explicacin
integrada del mundo social. Los problemas para enfrentar estos retos se expresaron en un
debilitamiento muy fuerte del conocimiento de nuestro pas, tanto en su geografa como
en su historia. La integracin de las ciencias sociales a los programas de estudio se
tradujo, adems, en una yuxtaposicin de temas. Esto se puede ver claramente en los
libros de texto de ese periodo, en los que el presente ocupa una unidad y la siguiente es
ocupada por la historia y as sucesivamente. Es necesario reconocer que la integracin de
las ciencias sociales a los programas tambin tuvo ventajas importantes, ya que introdujo
problemas que no se haban considerado antes en la educacin primaria como la
desigualdad, la marginacin, la relacin entre el campo y la ciudad, etctera. Sin
embargo, combinando la formacin de los profesores y los retos que implicaba que los
nios elaboraran explicaciones integradas de los fenmenos sociales, no se lograron los
resultados esperados.
Con el plan de estudios vigente se espera que los nios estudiando a partir de tercer
grado cada una de las asignaturas y reorientando el enfoque de la enseanza de stas
desarrollen una visin ms sistemtica de algunas cuestiones fundamentales. En historia,
uno de los propsitos es, por ejemplo, que adquieran el conocimiento de los principales
hechos y procesos que dieron origen a nuestro pas: que desarrollen la idea de que existi
una poca prehispnica con formas de vida absolutamente distintas de las que ellos
tienen en la actualidad; que vino un largo perodo de dominacin colonial durante el
cual se form la cultura mexicana, lo que hoy somos, que es una mezcla de las culturas
prehispnicas y de la cultura europea. Otro propsito importante consiste en desarrollar la
idea de cambio, de que la sociedad se transforma poco a poco en distintos aspectos,
tanto en lo poltico como en lo material, en lo cultural y en la vida de todos los das. Estos
son los propsitos fundamentales de la reforma.
*
Director de Investigacin Educativa de la Subsecretara de Educacin Bsica y Normal.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 25
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
El valor formativo de la historia
Durante mucho tiempo, y con justificada razn, ha existido una crtica muy fuerte a la
forma en que se ensea historia en la educacin bsica: una historia difcil, aburrida, con
muchas batallas, llena de nombres de virreyes y presidentes que cambian
frecuentemente. Mxico es un pas tiene una historia violenta, en gran parte. Ese tipo de
historia, que es un recuento de datos aislados, francamente parece intil y preferira,
como sostiene el maestro Carlos A. Carrillo, que no se enseara. Sin embargo, se puede
intentar otra forma de ensear y de presentar los contenidos. Considero, como se afirma
en el plan de estudios, que el estudio de la historia es un elemento fundamental en la
formacin de los seres humanos porque, en primer lugar, la sociedad humana tiene
historia, es decir, no surge espontneamente, no se construye en un momento y, sobre
todo, porque a diferencia de otros seres vivos, la sociedad humana es, en gran parte,
producto de su propio aprendizaje sobre experiencias anteriores, entonces, cmo
entender el mundo de hoy, que es en donde los nios se van a desenvolver? Cmo
comprender lo que sucede y la forma en que afectan las acciones de otros hombres y de
otras mujeres en la vida personal, en la vida de su comunidad, de su ciudad o de su pas,
si no se tienen los elementos bsicos que expliquen cual es la dinmica de la sociedad?
En este sentido el estudio de la historia tiene un valor formativo muy grande.
El segundo elemento que aporta el estudio de la historia es una forma de pensar, es
decir, la capacidad de explicar y de comprender los hechos del presente en relacin con
los procesos que explican su origen y evolucin, esto puede darle a los nios, cuando
terminen su educacin bsica, una forma de pensar, lo que algunos autores han
denominado pensar histricamente. El estudio de la historia contribuye a que los nios
superen el presentismo una forma relativamente simplista de explicar las cosas que
puede causar confusiones cuando se enfrentan, ya que adultos, a problemas sociales
para los que se requiere una explicacin. Por ejemplo, qu es lo que explica la violencia
actual problemas polticos, la inestabilidad o la fragilidad de la economa? Lo ms comn
y recurrente es que se diga: "el gobernante en turno cometi los errores ms garrafales de
la historia".
No se comprende que esa situacin es un producto histrico, que el hecho de que
Mxico tenga una economa dbil se debe al tipo de desarrollo que tuvo durante el siglo
XX y que, a la vez, ese desarrollo estuvo condicionado por la propia construccin del pas
en el siglo XIX y quiz antes. Para comprender el presente, es necesario, por ejemplo,
conocer la poca colonial para ver como las prohibiciones a la apertura de empresas
que era la poltica colonial condicionaron el desarrollo del pas. La desigualdad, el
atraso econmico, el desarrollo urbano, el centralismo, es decir, muchas de las cosas que
hoy ocurren en nuestro pas y que estn en proceso de cambio se explican slo a
partir de su larga historia.
Lo que se puede esperar en este nivel de educacin es que los nios tengan esquema
de ordenamiento de las pocas de la historia de Mxico, para que posteriormente
puedan acomodar en ste cualquier informacin que reciban y puedan darle algn
sentido; que entiendan que nuestro pas se ha formado a lo largo de muchos aos y que
han sucedido cambios importantes, en los que las condiciones del pas juegan un papel
fundamental, pero tambin la voluntad de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, y en
ese sentido, el estudio de la historia tambin contribuye a la formacin cvica y tica. Creo
que la historia tiene esa posibilidad porque tambin es la lucha de los ciudadanos para
mejorar las condiciones de vida y de trabajo, no slo familiares que siempre es un
motivo importante sino de vida social, y eso tiene que ver con la lucha permanente por
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 26
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
las libertades, por la justicia, y cmo, poco a poco, se ha ido construyendo en nuestro pas
un ambiente de tolerancia cada vez mayor.
La historia tiene un valor formativo que consiste en desarrollar la identidad con los
grandes valores de nuestro pas que son la defensa de la soberana, la lucha por la justicia,
la formacin de instituciones para encauzar los conflictos, lo que nos lleva a reflexionar
sobre los grandes conflictos armados y abrir la posibilidad de que siempre existe otro
camino que es el de la paz y la legalidad. El estudio de la historia tiene que promover la
solucin no violenta de los conflictos sin condenar el pasado, no tiene caso decir: estuvo
mal que tomaran las armas. Ese es un hecho que sucedi y el propsito de la enseanza
de la historia es explicar por qu y cmo sucedi, no decir si estuvo mal o estuvo bien, sino
abrir la posibilidad intelectual de reflexionar acerca de si conviene ms otro camino, no si
hubiera sido mejor que lo hicieran as, sino visto el saldo de los conflictos armados, no es
preferible el camino de la paz y el de la solucin no violenta de los conflictos?
Secuencia y alcance de los contenidos de historia en el plan de estudios
Al plantearse la inclusin de la historia en el plan de estudios surge la necesidad de revisar
cul ser el mejor camino para que los nios lleguen a los objetivos que se plantean. Es
necesario tomar en cuenta las posibilidades de aprendizaje que tienen los nios , as como
la forma de plantear el contenido en s mismo, por su propia dificultad, por ejemplo, sera
absurdo hablar del Tratado de Libre Comercio o de las reformas borbnicas en primer
grado. Es ms o menos evidente que tiene que haber un camino que permita a los nios
transitar de contenidos ms simples a nociones ms complejas, y esto depende en gran
parte de las posibilidades de su desarrollo intelectual.
En el plan de estudios est propuesto que en el primer ciclo, primero y segundo grados,
los nios empiecen a reflexionar sobre la nocin de pasado y la nocin de cambio, que
reflexionen ms en torno a su pasado personal, que es muy breve, son apenas unos
cuantos aos, pero ese tiempo est lleno de cambios y cuando los nios reflexionan sobre
ello, distinguen con relativa facilidad que muchas cosas estn cambiando, primero en su
cuerpo, en su forma de ser. Despus que trabajen con los cambios que han ocurrido en su
familia, que tambin tiene historia. La historia de las familias puede ser muy larga, hasta se
puede prestar para tesis doctorales as como las biografas. Por otro lado, tambin es
muy importante la historia de los objetos cotidianos, es decir, de lo que usamos diario, los
nios pueden con su curiosidad natural descubrir cmo han cambiado o han aparecido
objetos de uso comn que no se usaban antes; Del molcajete a la licuadora o Del comal
a la tortilladora podran ser buenos temas para trabajar con los nios. El propsito principal
es que se formen la idea de que hay cambio y hay secuencia, es decir, que existe una
cosa antes y una cosa despus. Otro de los propsitos es formar su identidad como
mexicanos, es por ello que en el programa se incluye el repaso de los grandes hechos de
la historia de Mxico: la llegada de los espaoles, el descubrimiento de Amrica, la
Independencia de Mxico, la defensa de la soberana en la poca de Jurez, la
Revolucin de 1910 y otros temas que se plantean no con la idea de que los nios, en el
primer ciclo, ya los expliquen, sino que reconozcan par que se conmemoran esos
acontecimientos, que se empiecen a formar la idea de que son algo importante en la
historia de nuestro pas.
En tercer grado se ha incluido, y creo que es una cuestin que hay que estudiar
todava con cuidado para ver cmo est resultando, la historia de la entidad.
Probablemente lo mas adecuado sea estudiar algunos elementos de historia de la
localidad y promover que los nios se familiaricen con el tipo de cambios que ocurren en
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 27
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
la localidad y que son relativamente observables; consolidar la nocin de medicin del
tiempo hasta que la dominen totalmente. En el programa actual est propuesto revisar la
historia de la entidad, lo que en trminos de estudio podra ser equivalente a la historia de
un pas. El planteamiento consiste en que los nios se familiaricen con algunos hechos
importantes de la historia del estado, pero no deja de ser complicado. En las entidades
hay historias milenarias, por ejemplo, las que tuvieron culturas prehispnicas; hay
entidades, sobre todo las del norte, que no tuvieron asentamientos prehispnicos estables
y pueden ser ms breves, pero de todos modos es un salto brusco con respecto al primer
ciclo.
En cuarto grado es cuando los nios estudiarn una primera revisin sistemtica de
todas las pocas de la historia de Mxico, con los planteamientos que mencion antes, es
decir, primero que se estudien solamente grandes perodos y los procesos mas
importantes, con esto se quiere eliminar de la enseanza de la historia la acumulacin de
nombres, de fechas y centrarla en aquello que podra significar para los nios alga
interesante y que puede ser muy formativo, por ejemplo: Cmo se viva en la poca
prehispnica? De dnde obtenan su sustento las personas que vivan en ese tiempo?
Qu es lo que coman principalmente? Cmo se alimentaban? Cmo explicaban las
cosas? Ah hay cambios fundamentales, cmo explicaban la lluvia? Cmo explicaban
los fenmenos naturales que todos observamos actualmente? Cmo era la educacin
de los nios? El libro de historia para cuarto grado y las propuestas de actividades que el
maestro debera realizar con sus alumnos tienen esa orientacin.
En quinto y sexto lo que esta propuesto, y todava no totalmente logrado, es que se
estudie nuevamente la historia de Mxico, pero en el contexto de la historia del mundo, y
deseo ser enftico en que se trata del contexto de la historia del mundo y no de repasar
todo lo que sucedi en este planeta desde el origen del hombre hasta la actualidad, sino
de estudiar los hechos ms relevantes de la historia del mundo y que, adems, tengan
que ver con el desarrollo de nuestro pas, quiz no en el momento, esto es algo
complicado, pero s despus, por ejemplo, tendra algn caso estudiar las culturas
asiticas, Japn sobre todo, en la poca equivalente a la Edad Media? Probablemente,
a primera vista, la respuesta sea que no, pero Japn tuvo una intervencin destacada en
la Segunda Guerra Mundial y hoy es una de las grandes potencias, es decir, hay hechos
de hoy que generan la necesidad de conocer, por lo menos, desde cundo exista esa
cultura, cundo se constituy ese pas. Este es un planteamiento muy complicado que
esta representando un reto muy grande para los profesores, pero que puede tener
muchas posibilidades de manejo. En el programa tambin se refleja un esfuerzo por
incorporar la historia material y la historia cultural, por ejemplo, China se estudia y esto
ya es tradicin a partir de sus aportes tcnicos, se estudian algunos elementos de
historia de la ciencia: cundo empezaron a surgir las grandes ciencias, cmo cambiaron,
cmo tuvieron impulso durante el Renacimiento, por ejemplo, y luego en el siglo XIX. De
hecho el curso de sexto grado abarca los siglos XIX y XX, es un periodo ms corto, pero el
espacio es muy grande y, por lo tanto, es muy complicado ordenar los acontecimientos
en trminos didcticos, es decir, para que los nios los puedan comprender. Hay que
hacer un esfuerzo por seleccionar solo algunas cuestiones que nos muestren, adems de
lo que he comentado, la diversidad del mundo. Una de las cosas ms importantes es que
los nios entiendan que vivimos en un mundo que tiene distintos orgenes y que los
pueblos han tenido distintos caminos, y por eso son diferentes. Esa es la base de la
tolerancia, la comprensin de que la diferencia es importante y est explicada por un
proceso. Uno es tolerante cuando comprende eso, no solo porque sea buena persona.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 28
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
2. el enfoque de la enseanza de la historia en el plan de estudios 1993
Los planteamientos actuales para la enseanza de la historia no son absolutamente
nuevos. Desde finales del siglo XIX se empieza a plantear en nuestro pas una nueva forma
de ensear historia. En 1993, al restituir la historia como asignatura especfica, se plantea
un cambio importante en la forma de presentar y de abordar los contenidos durante la
clase. Esto es lo que entendemos por enfoque: cmo se presentan los contenidos, a qu
se da prioridad y cmo se pretende que el nio logre los propsitos planteados. El
enfoque se podra sintetizar de la siguiente manera:
1) Dar priori dad a la comprensin de las grandes pocas por encima de los hechos y
acontecimientos aislados; la organizacin de los acontecimientos en perodos o grandes
pocas permite que los nios comprendan los cambios sociales o polticos. Por ejemplo,
cuando a los nios se les dice: "en ese perodo se formaron dos grupos polticos, los
yorkinos y los escoceses, ambos sostenan posiciones contrarias respecto a la organizacin
del Estado. Mientras unos queran volver a los privilegios de la poca colonial, otros,
siguiendo el modelo poltico recientemente implantado en Estados Unidos, y por el influjo
de las ideas liberales, pretendan un cambio en nuestro pas", es evidente que no
entendern y que tampoco les dice algo que puedan asociar con su experiencia o con
los hechos que les inquietan. De por s las categoras polticas y la vida poltica son
abstractas, son alga muy complejo, entonces, para qu apresurarnos en tratar de que los
nios tengan una explicacin muy completa de todos los factores que influyen en cada
perodo: cmo jug el factor humano? Qu ideologa tena cada grupo? "Cual es el
origen de esa ideologa? Tendramos que elegir algunos elementos explicativos, el nio
profundizar despus, no importa que no conozca en ese momento las profundas y
filosficas diferencias entre los grupos en pugna, lo que importa es que vea su
trascendencia, pero antes tenemos que decidir si lo que paso con el enfrentamiento de
estos grupos fue trascendente o fue un hecho que, acumulado, se expres en otra cosa,
de tal forma que, primero, no se estudien los procesos polticos especficos, por lo menos
en educacin primaria, sino los procesos ms generales y, segundo, se descarten los
elementos demasiado abstractos. Siempre se tiene que buscar la forma de que los nios
comprendan lo que queremos explicarles, no slo con la historia, sino tambin con otras
ciencias. En la enseanza de la historia existe la tentacin de utilizar las categoras que
utilizan los historiadores para explicar determinados hechos y procesos. Uno de los
primeros retos de los materiales para nios es buscar como explicar sin perder rigor, es
decir, difundir sin vulgarizar el conocimiento. Ese es un reto muy grande. Lo que se
pretende con este cambio es no saturar a los nios, estar conscientes de que si los
contenidos aumentan los nios la pagan peor y aprenden menos, que lo ms importante
es que tengan elementos bsicos que les permitan seguir aprendiendo, esa sera la clave.
Que tengan una idea de la sucesin de los perodos principales, de como se producen los
cambios, es decir, un pensamiento histrico. No importa que se olviden algunos hechos o
conceptos especficos porque los conceptos se reelaboran constantemente. Si nuestra
escuela lograra ego sera un triunfo, aunque los nios no hubieran aprendido hechos
especficos, con dos o tres cosas que les permitan seguir aprendiendo seran suficientes.
2) Poner especial atencin a las formas de vida, al desarrollo material, a la vida de
todos los das, a las formas de pensar y de explicar los fenmenos sociales y naturales, por
encima de los acontecimientos polticos y militares, que son los que tradicionalmente
tienen mayor importancia en la enseanza de la historia. En los libros de texto de cuarto
grado, por ejemplo, el nfasis esta puesto en el estudio de las formas de vida, de la vida
diaria, y no tanto en cual fue la sucesin de los gobernantes mexicas o zapotecas, eso no
est en los contenidos; la finalidad es conocer cmo era esa sociedad, una sociedad
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 29
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
histrica, y cmo cambi con la llegada de los europeos a Amrica y con la conquista
espaola. Ya se sabe que el imperio mexica fue derrotado y que despus cayeron otros
reinos, pero qu cambios hubo en las formas de vida de la gente? Desde luego que fue
un proceso muy violento, pero cmo se fue integrando una nueva forma de vivir? Hay
cosas muy elementales que no se revisan con la suficiente fuerza, por ejemplo, qu
signific para la vida e estas tierras el hecho de que los espaoles hubieran trado los
animales de tiro? En ese hecho hay un cambio muy importante, los medios de transporte
en la poca prehispnica eran los tamemes y las canoas, es decir, el propio hombre, no
haba ms medio de transporte. Las carretas empiezan a llegar relativamente pronto, esa
fue otra aportacin fundamental. Se sabe que los mexicas conocan la rueda porque se
han encontrado juguetes con rueditas, pero nunca la utilizar para transportar, no pudieron
rebasar esa fase de desarrollo tcnico. Otro ejemplo es el trabajo con los metales. Aqu el
trabajo era fundamentalmente de ornato y con la lIegada de los espaoles se diversific,
este es un cambio que altero la vida de las comunidades. Otro asunto que se tiene que
estudiar es la evangelizacin y as, con las caractersticas generales de los grandes
periodos en los que, desde luego, se tienen que estudiar los hechos polticos
fundamentales, pero se tiene que hacer un esfuerzo por seleccionar slo los ms
importantes, es decir, aquellos que tienen trascendencia a la actualidad, esos son los que
tienen que estudiar los nios porque les dan la idea de cambio y de proceso histrico.
3) Establecer una relacin continua entre los hechos del pasado y el presente, esto es
buscar la explicacin del presente en los hechos del pasado y analizar cmo la sociedad
se transforma poco a poco en distintos aspectos, lo cual permite desarrollar la idea de
cambio. Hay elementos, inclusive de orden poltico, que pueden hacer ms accesible el
conocimiento para los nios, veamos dos ejemplos. Los nios se enterarn de que durante
una parte del siglo XIX hubo una gran inestabilidad en relacin con los presidentes, ya que
cambiaban muy seguido, cada seis meses o menos. Los nios saben que actualmente
tenemos un presidente cada seis aos. Este hecho marca una diferencia entre una poca
pasada y el presente, y esa diferencia puede ser comprensible para los nios. Qu se les
podra explicar en este caso? Quiz que haba una fuerte pugna entre muchos grupos y
que ninguno respetaba las leyes establecidas, as en esos trminos, y que por la fuerza de
la violencia los presidentes lIegaban y se iban. Si lo comparamos con lo que sucede
ahora, tenemos una situacin distinta en la que, aunque sigue habiendo problemas,
algunas cosas, como la estabilidad del pas, hall mejorado mucho. Se hacen elecciones y
se respetan los resultados. Ese es un ejemplo sencillo de como se puede acercar a los
nios a la comprensin de hechos polticos, pero no tendra mucho sentido si se estudian
solo en si mismos, olvidando el conjunto de cambios de la sociedad. Esa es la clave. Otro
tema que puede ilustrar muy bien la forma de relacionar los hechos histricos con el
presente es el de las comunicaciones. En algn momento del curso de historia, en cuarto
o quinto grados, los alumnos estudian el desarrollo de los inventos que comenzaron a
llegar a Mxico en el siglo XIX como el ferrocarril o el telgrafo, as como el impacto que
tuvieron esos adelantos tcnicos en nuestro pas, que fueron muy importantes en la poca
y que hay prcticamente han sido desplazados. Los nios conocen hay otro tipo de
transportes y de comunicaciones, los cuales son ms rpidos, ms veloces y ms precisos.
Este tema es un claro ejemplo de como si se puede relacionar el estudio del pasado con
el presente. La idea no es que los nios se olviden del presente, sino que con ejemplos
sencillos porque eso es algo complicado establezcan la vida social y, en este caso, el
desarrollo material de la sociedad.
4) Incluir la relacin del hombre con la naturaleza como un aspecto fundamental:
conocer cmo el hombre ha aprovechado y ha dominado a la naturaleza, lo cual una
gran hazaa aunque en tiempos de ecologismo no parece ser una gran virtud y eso
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 30
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
es reconocido por los filsofos: uno de los seres ms indefensos este planeta fue el que
logr dominar a agresiva naturaleza y esa fue una hazaa de la humanidad. el problema
es que una vez dominada, se aprovecha en forma irracional. Los nios pueden ser ms
responsables si comprenden cmo ha sido ese proceso de dominacin de la naturaleza
para su aprovechamiento y cmo en ese proceso se han cometido grandes excesos que
amenazan con destruir el habitat, que si los espantamos con que estamos destruyendo
todo.
5) Otro aspecto importante es no renunciar a la dimensin cvica y tica que tiene el
estudio de la historia. Este es, quiz, uno de los puntos ms controvertidos porque, al
parecer, en ningn pas la enseanza de la historia esta desligada de los valores sociales,
porque es la memoria colectiva, es la que nos explica cmo somos y de lo que nos
enorgullecemos. Existe una interpretacin de los hechos del pasado, de algunos estamos
orgullosos, a otros los consideramos, desde nuestra visin actual, grandes catstrofes
polticas o sociales, eso implica un sesgo en la visin de los hechos del pasado, pero si
incluimos una reflexin que nos explique por qu una cosa se convirti en leyenda o por
qu tom un valor que quiz no tuvo en su origen, podemos entender a la sociedad de
ese tiempo y comprender por qu se forjaron los grandes mitos y valores cvicos, que no
son malos en s mismos. Entre los asuntos ms discutidos estn el Ppila y los Nios Hroes,
por citar dos casos. Existe un debate acerca de si existi o no el Ppila. Algunos
historiadores dicen que s, que esta documentado, pero otros refutan esto y dicen que no
hubo suficiente documentacin que probara la existencia de este individuo. Pero por
qu se sedimento como una creencia popular? y no es a travs de los libros de texto, es
una cosa que exista mucho antes de que se distribuyeran estos materiales en nuestro
pas. Por qu se le dio un gran valor y se apreci muchsimo algo que pudo existir o no?
La leyenda explica la valenta de un hombre en la lucha por la liberacin de este pas, y
los nios tienen derecho a conocer como surgi. Se les puede decir que hay dos puntos
de vista, que los historiadores no se ponen de acuerdo, y creo que no les causa ningn
problema. Algo similar puede suceder con la historia de los Nios Hroes. Si esa historia se
sobre explot fue porque una vez pasada la tragedia de la invasin norteamericana, el
pas tuvo que buscar formas para recuperar su unidad, su identidad, y estos muchachos
pasaron a ser smbolo de la resistencia frente al invasor. Si hay detalles que no
corresponden estrictamente con los hechos, ego es otra cosa.
La nocin de tiempo histrico
Cuando se habla de tiempo histrico, lo que se trata de decir es que en el transcurso de
la vida social pueden formarse ciertas unidades de tiempo que no son constantes, el
tiempo histrico es variable. Quiz el ejemplo ms claro que tenemos es el siguiente. De
acuerdo con el tiempo convencional, el siglo XIX comprende los aos transcurridos entre
1801 Y 1900, sin embargo, los grandes cambios en la historia de este pas no coinciden con
el siglo XIX, porque la revolucin de Independencia ocurre veinte aos despus y el otro
parteaguas que es la revolucin ocurre en 1910. En historia eso es lo que se conoce como
siglo XIX, aunque invada partes del tiempo convencional.
La nocin de tiempo histrico esta asociada a la idea de comprensin de perodos. En
el tiempo histrico hay sucesin como en el tiempo convencional, hay procesos de
cambio y de continuidad, es decir, uno puede ubicar en un perodo algunas
caractersticas que pasan al siguiente, y tambin una serie de cambios, que son
fundamentales, que le dan fin al perodo y que marcan otra poca. Cmo hacer que el
nio llegue a esa nocin Puede haber muchos caminos y, justamente, lo que la
investigacin ha encontrado es que para comprender esta nocin, uno tiene que
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 31
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
dominar primero el tiempo convencional: los das, las semanas, los meses, los aos; saber
que son comparable entre s, que tienen la misma duracin pero sobre todo poder
proyectarlo al pasado. Ese es el gran problema con los nios. Lo que nos dicen las
investigaciones, es que basta cierta edad algunos sostienen que hasta los doce o trece
aos los nios depositan los hechos pasados en una gran bolsa, todo es pasado, y en
esa gran bolsa no hay distincin, de tal manera que el nacimiento de su pap que para
los nios ya es muy lejano y la guerra de Independencia, pueden estar en el mismo
lugar, no importa, estn juntos en una cosa que se llama pasado. En ese caso la nocin
de tiempo histrico se dificulta porque se refiere al pasado y tiene esa doble
complicacin. Entonces, cmo acercarse? Primero se necesita consolidar la nocin de
tiempo convencional y proyectarlo, y eso se logra poco a poco. Tambin depende del
desarrollo intelectual de los nios, el cual tambin esta en funcin de la informacin que
se obtiene, es decir, es el propio estudio de la historia el que puede llevar a construir la
nocin de tiempo histrico. Cuando uno es adulto, creo que se puede ir proyectando en
forma ms o menos natural hacia el pasado, pero existen casos de adultos que no han
estudiado historia y que enfrentan dificultades similares a las de los nios, porque no
tuvieron informacin que les permitiera desarrollar esa nocin. La nocin no nace y se
desarrolla sola, depende de la informacin y, en ese sentido, la escuela y la enseanza de
la historia juegan un papel muy importante. En resumen, la nocin de tiempo histrico se
construye con el paso del tiempo y tiene que ver con la experiencia personal y con la
informacin que se adquiera y se sistematice, de ah la importancia de que el nio se
forme un esquema temporal de las grandes pocas de la historia de Mxico y del mundo.
3. La evaluacin
A este enfoque le deberan de corresponder formas de evaluacin que pongan en el
centro los objetivos principales mencionados: a) La comprensin de las caractersticas de
los grandes periodos; b) La formacin del esquema temporal acerca de la historia de
Mxico y del mundo; c) El desarrollo de habilidades para seleccionar esta informacin y
analizarla; d) La comprensin del papel de los actores; e) Relacionar los hechos histricos
con el medio geogrfico. Ciertamente, una evaluacin basada en la memorizacin de
datos aislados es absolutamente intil; pero vale una aclaracin: en historia s hay que
memorizar. Se necesita memorizar algunos datos porque de lo contrario se genera una
gran confusin, pero slo los ms importantes. En el libro del maestro editado por la SEP se
pone como ejemplo que nadie puede tener una idea de la historia de nuestro pas si no
sabe que ocurri en1492, en 1521, en 1810, en 1821, en 1857, en 1862, en 1867, en 1910.
El esquema temporal que se pretende que los nios se formen en la primaria est
asociado a hechos fundamentales y, por lo tanto, a fechas y a algunos personajes
principales, que pasaran a ser simplemente como el esqueleto donde se acomoda toda
la explicacin y que permite sostenerla, pero no debera pasar de ah. Si por alguna
"desgracia" alguien olvida de dnde vino Carlota o si Maximiliano era francs o austraco,
no pasara nada, lo importante es que tenga una idea de la poca histrica en que
participaron, antes de qu y despus de que ubicamos su presencia en Mxico; los datos
secundarios, no siempre accesorios, se pueden consultar en cualquier libro y en cualquier
momento, pero los datos fundamentales si deberan formar parte de ese esquema
temporal. Con esa salvedad, en la evaluacin se tendra que poner nfasis en la
comprensin de los grandes periodos, es decir, identificar si el nio:
1) Ubica temporalmente el perodo que se estudia.
2) Distingue cul fue la caracterstica principal en el caso de los grandes
enfrentamientos, que es lo que estaba en disputa. En cada perodo histrico se
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 32
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
pueden encontrar dos o tres cuestiones centrales alrededor de las cuales se
movilizaron actores, por ejemplo, en la Revolucin se pueden encontrar dos o tres
motivaciones principales, por un lado, en el centro estaban la no reeleccin y la
efectividad del voto, por otro, estaba el problema social, la desigualdad.
3) Sabe qu grupos o qu personajes intervinieron y, tal vez, cules fueron los
argumentos principales, que queran y por que lo queran.
4) Conoce que otros elementos influyeron en el hecho histrico.
5) Esa seria la primera parte de la comprensin de los perodos histricos. La otra parte
se refiere a los procesos de cambio y a la continuidad: qu cambi de una poca
a otra y qu permanece hasta la actualidad? Qu dej la historia? El mejor
aprendizaje no se logra dndole al alumno directamente las explicaciones, sino
ayudndole a que las forme y, por lo tanto, la evaluacin debera reforzar,
justamente, los propsitos enunciados. Lo ms importante es que el alumno muestre
cmo maneja la informacin para producir explicaciones, relativamente sencillas,
que de todos modos requieren un trabajo fuerte para que el nio las asimile. En este
campo se requiere un cambio radical de las formas de evaluar, que estn muy
asociadas a la forma de concebir la historia. Como la concepcin dominante en el
magisterio es que la historia es slo un recuento de hechos y datos, la evaluacin se
centra en la memorizacin. Quiz, esta es una de las cosas ms difciles de
cambiar, pero tambin hay propuestas y muchas posibilidades para hacer una
evaluacin distinta, que ponga en el centro la comprensin de la historia y la
formacin de habilidades. No se puede ensear a los maestros una forma distinta
de evaluar en historia si no se reflexiona primero cmo se conciben los contenidos y
la propia disciplina.
4. El papel del maestro en la clase de historia
Como en otras asignaturas, el papel del maestro casi siempre ha consistido en trasmitir la
informacin, lo cual, quiz, era justificable, digamos hace cien aos, cuando la
informacin no estaba disponible para todos, incluso, por razones muy elementales, no
solamente porque no existan la televisin o la radio. Simplemente los nios no tenan el
material escrito para consultar la informacin, haba recursos mucho ms escasos y
lugares donde el recurso principal era la voz del maestro y la fuente de informacin su
memoria. Ese papel sigue siendo importante, pero sin duda no debera de ser el
fundamental; esto no quiere decir que el maestro puede estar desinformado acerca de lo
que quiere ensear, en ese caso no podra ensear nada.
Lo principal es que ayude a los nios a construir una serie de explicaciones sobre los
periodos y los procesos histricos, a distinguir algunos factores que influyeron para que eso
fuera as. Esto significa que tiene que ayudar, primero, a que el nio comprenda la
informacin, es decir, que la lea y comprenda de qu se trata y, enseguida, tiene que
provocar en el nio reflexiones para que analice esa informacin, y eso slo lo puede
hacer si tiene una comprensin del perodo o del proceso que se estudia, de otra manera
el nio expresara alguna idea confusa y el maestro si no sabe agregara otra, lo cual
no tiene ningn sentido. En ese proceso, por ejemplo, cuando el nio formule algn
intento de explicacin que suelen ser muy ingenuas en la primaria el maestro tiene
que hacer preguntas que generen conflicto intelectual. Lo ms elemental seria decirles:
"Por qu? Por qu dices esto? ..., pero no te acuerdas que suceda tal cosa?, a ver
vamos a recordar". De esta forma las explicaciones ms simplistas, que suelen ser
comunes, entran en problemas, en dificultades y el nio se ve obligado a producir otro
tipo de explicacin. Pero para producir eso que seria un proceso intelectual, de cambio
de concepcin en el nio el maestro necesita echar mano de muchos recursos como
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 33
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
los siguientes. En primer lugar, hacer interesante la historia, y ese es un papel que le
corresponde al maestro, porque ya sabemos que esta asignatura, aun con todos los
replanteamientos, tiene dificultades para ser interesante de por s. Si hablamos a los nios
de la explosin de un volcn, puede ser impactante y muy interesante de por s, pero si les
hablamos de la vida en el siglo XIX, si no es una cosa que les llame directamente la
atencin, es el maestro quien tiene que generarla, buscando los elementos de la historia
que puedan interesar a los alumnos. Puede echar mano de recursos que son tradicionales
y que forman parte del arte de ser maestro por ejemplo, la narracin histrica, que a
veces se presenta como algo que no fuera deseable, pero que es una de las cosas ms
impactantes que pueden sucederle al nio. Una bella narracin histrica que le despierte
curiosidad sin problemas. En segundo lugar, es necesario que el maestro diversifique las
formas de enseanza. La exposicin debera ser slo una parte de la clase. Esto permite
que sean los nios quienes realicen distintas actividades que los lleven a cuestionarse
explicaciones y a comprender la informacin. Eso nos habla de un maestro que tiene que
ser activo en la clase e informado.
El profesor debe transmitir informacin, pero sta tiene que ser oportuna, es decir, tiene
que ayudar a que los nios mejoren sus explicaciones durante la clase. El maestro debe
tener un arsenal de ideas para que en el momento en que el nio tenga alguna duda y
produzca una explicacin que no es congruente con la historia, lo pueda cuestionar para
que reoriente sus explicaciones: "No fue as, sucedi de esta manera; en realidad estas
personas queran otra cosa". Esto requiere que el maestro tenga un dominio superior de la
informacin.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 34
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LA FUNCIN SOCIAL DEL HISTORIADOR*
Enrique Florescano
A Octavio Paz
La historia es la disciplina del "autoconocimiento humano (...)
conocerse a s mismo significa conocer lo que se puede hacer, y
puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, la
nica pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar
lo que ha hecho. E1 valor de la historia, por consiguiente, consiste
en que nos ensea lo que el hombre ha hecho y en ese sentido lo
que es el hombre".
R. G. Collingwood
A diferencia del cientfico, que en el siglo XIX fue ungido con el aura del genio solitario,
desde los tiempos ms antiguos el historiador se ha pensado un deudor de su grupo social.
Conoce el oficio a travs de las enseanzas que recibe de sus profesores. Aprende la
arquitectura de su disciplina desmontando y rehaciendo los modelos heredados de sus
antepasados. Descubre los secretos del arte par el anlisis que hace de las variadas
tcnicas imaginadas por sus colegas. Sus libros de cabecera son obras escritas en lenguas
ajenas a la suya y nutridas por las culturas ms diversas.
Los desafos que le imponen sus compaeros de generacin, y la ineludible
competencia que padece en nuestros das, son los incentivos que lo inducen a superarse.
Es decir, desde que elige su vocacin hasta que aprende a encauzarla, esta rodeado de
condicionantes sociales inescapables. De una parte, es un producto social, un resultado
de diversas corrientes colectivas; y de otra, un individuo acuciado par el deseo de superar
herencias del pasado y de renovar su oficio a partir de los desafos que le impone su
presente.
Cuando la alfombra mgica de la historia nos transporta a los tiempos transcurridos, y
nos acerca alas tareas que nuestros antecesores le asignaron al rescate del pasado,
advertimos que las funciones de la historia han sido variadas. Tambin observamos que
buena parte de esas tareas se concentro en dotar a los grupos humanos de identidad,
cohesin y sentido colectivo.
Desde los tiempos mas antiguos, los pueblos que habitaron el territorio que hoy
llamamos Mxico acudieron al recuerdo del pasado para combatir el paso destructivo
del tiempo sobre las fundaciones humanas; para tejer solidaridades asentadas en
orgenes comunes; para legitimar la posesin de un territorio; para afirmar identidades
arraigadas en tradiciones remotas, para sancionar el poder establecido; para respaldar
con el prestigio del pasado vindicaciones del presente; para fundamentar en un pasado
*
En La historia y el historiador, Mxico, FCE (Fondo 2000), 1997, pp. 63-88. [La primera versin de este ensayo se public en francs e
ingls en la revista Diogne, Pars, Gallirnard, 1994, nm. 168, pp. 43-51; el texto en espaol apareci en la revista Vuelta, en enero de
1995, pp. 15-20. En los aos siguientes encontr textos e ideas que complementaban o enriquecan mis concepciones acerca de la funcin
social del historiador. La presente versin incorpora esos hallazgos. N. del autor.]
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 35
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
compartido la aspiracin de construir una nacin; o para darle sustento a proyectos
disparados hacia la incertidumbre del futuro.1
En todos esos casas la funcin de la historia es la de dotar de identidad a la diversidad
de seres humanos que formaban la tribu, el pueblo, la patria o la nacin. La recuperacin
del pasado tena por fin crear valores sociales compartidos, infundir la idea de que el
grupo o la nacin tuvieron un origen comn, inculcar la conviccin de que la similitud de
orgenes le otorgaba cohesin a los diversos miembros del conjunto social para enfrentar
las dificultades del presente y confianza para asumir los retos del porvenir.
Dotar a un pueblo o a una nacin de un pasado comn, y fundar en ese origen
remota una identidad colectiva, es quiz la ms antigua y la ms constante funcin social
de la historia. Se invento hace mucho tiempo y sigue vigente hay da. Como dice Jonh
Updike, el historiador sigue siendo el especialista de la tribu que tiene el cargo de contarle
a los dems lo que todo grupo necesita saber: "quines somas? Cules fueron nuestros
orgenes? Quines fueron nuestros antepasados? Cmo Ilegamos a este punto o a esta
encrucijada de la historia?"2
Esta funcin primordial explica el atractivo tan grande que tiene el relata histrico y su
audiencia vasta, continuamente renovada. Atrae al comn de la gente y al curiosa
porque el relata histrico los transporta al misterioso lugar de los orgenes. Seduce al
auditorio mas variado porque ofrece un viaje a lugares remotos y propone esclarecer los
comienzos del grupo. al tender un puente entre el pasado distante y el presente incierto,
el relata histrico establece una relacin de parentesco con los antepasados prximos y
lejanos, y un sentimiento de continuidad en el interior del grupo, el pueblo o la nacin. al
dar cuenta de las pocas aciagas o de los aos de gloria, o al rememorar los esfuerzos
realizados por la comunidad para defender el territorio y hacerlo suyo, crea lazos de
solidaridad y una relacin intima entre los miembros del grupo y el espacio habitado.
II
Pero si par una parte la historia ha sido una bsqueda infatigable de lo propio, debe
reconocerse que su prctica es un registro de la diversidad del acontecer humano. La
inquisicin histrica nos abre el reconocimiento del otro, y en esa medida nos hace
participes de experiencias no vividas pero con las cuales nos identificamos y formamos
nuestra idea de la pluralidad de la aventura humana.
Para el estudioso de la historia la inmersin en el pasado es un encuentro
constantemente asombrado con formas de vida distintas, marcadas por la influencia de
diversos medios naturales y culturales. Par esos rasgos peculiares del conocimiento
histrico, a la prctica de la historia puede llamrsele el oficio de la comprensin. Obliga
a un ejercicio de comprensin de las acciones y motivaciones de seres humanos
diferentes a nosotros. Y como esta tarea se prctica con grupos y personas que ya no
estn presentes, es tambin un ejercicio de comprensin de lo extrao.
Podemos decir entonces que estudiar el pasado supone una apertura a otros seres
humanos. Nos obliga a trasladarnos a otros tiempos, a conocer lugares nunca vistas antes,
a familiarizarnos con condiciones de vida diferentes alas propias. Dicho en forma
resumida, el oficio de historiador exige una curiosidad hacia el conocimiento del otro, una
1
Enrique Florescanp, Memoria mexicana, Mxico, FCE, 1994.
2
John Updike, "el escritor como conferenciante", La Jornada Semanal, 19 de febrero de 1989. En este sentido dice Owen Chadwik (The
Secularization of the European Mind in the 19th Century, Cambridge, Cambrige University Press, 1995, p. 189): "No human being is
satisfied if he knows nothing of his father or mother. And no human society is content unless it knows how it came to be, and why it
adopted the shape and the institutions which it finds. The European mind demands imperiously the perspective which history alone can
give. Nescire autem quid antiquan natus sis acciderit, id est semper esse puerum, Cicero, Orator, 120- that is, you cannot even grow up
without history".
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 36
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
disposicin para el asombro, una apertura a lo diferente, y una prctica de la tolerancia.
Como advierte Owen Chadwik, el oficio de historiador requiere la humildad del corazn y
la apertura de la mente, dos cualidades que proverbialmente se ha dicho que son
indispensables para la comprensin histrica.3
Es verdad que no en todos los historiadores alienta la simpata y la disposicin hacia lo
extrao. Pero el conjunto de los practicantes de este oficio, y los maestros ms eminentes,
nos muestran que el oficio de historiador, cuando se ejerce con probidad, es una apertura
a la comprensin y una disposicin hacia lo extrao.
III
AI mismo tiempo que la imaginacin histrica se esfuerza par revivir lo que ha
desaparecido, por darle permanencia a lo que poco a poco se desvanece, por otro lado
es una indagacin sobre la transformacin ineluctable de las vidas individuales, los grupos,
las sociedades y los estados. La historia, se ha dicho, es el estudio del cambia de los
individuos y las sociedades en el tiempo. Buen numero de los instrumentos que el
historiador ha desarrollado para comprender el pasado son detectores del cambia y la
transformacin. el historiador registra el cambia instantneo, casi imperceptible, que el
paso de los das provoca en las vidas individuales Y colectivas. Estudia los impactos
formidables producidos par las conquistas, las revoluciones y las explosiones polticas que
dislocan a grupos tnicos, pueblos y naciones. Y ha creado mtodos refinados para
observar los cambios lentos que a travs de miles de aos transforman la geografa, las
estructuras econmicas, las mentalidades o las instituciones que prolongan su vida
atravesando el espesor de los siglos.
Gracias al anlisis de estos diversos momentos de la temporalidad, el estudio de la
historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia
individual, la certidumbre de que nuestros actos de hay se apoyan en la experiencia del
pasado y se prolongaran en el futuro, y la conviccin de que formamos parte del gran
flujo de la historia, de una corriente mayor par la que transitan las naciones, las
civilizaciones y el conjunto de la especie humana. al reconstruir la memoria de los hechos
pasados, la historia satisface una necesidad humana fundamental: integra las existencias
individuales en la corriente colectiva de la vida. Como advierte Grahame Clark: "Es propio
de las sociedades humanas, en contraste con las otras especies animales, el estar
constituidas y motivadas, en una proporcin muy grande, par una cultura heredada. Es
cosa comn aceptar que las actitudes y creencias de los seres humanos, y los modelos de
conducta que se derivan de estas, provienen del pasado, y su validez descansa,
ciertamente, en su antigedad. Los seres humanos deben su carcter distintivo al hecho
de compartir memorias sociales y sustentar valores heredados del pasado".4
IV
Por otra parte, cuando la investigacin histrica analiza los hechos ocurridos en el pasado,
se obliga a considerar cada uno de ellos segn sus propios valores, que son precisamente
los valores del tiempo y el lugar don de esos hechos ocurrieron. al proceder con este
criterio de autenticidad, el historiador les confiere a esas experiencias una significacin
propia y un valor duradero. De este modo, la historia viene a ser el instrumento por medio
del cual los hechos del pasado adquieren un significado singular e irrepetible dentro del
3
Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind, p. 3
4
Grahame Clark, Space, Time and Man. A Prehistorian's View, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 39.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 37
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
desarrollo humano general. Por esa va las experiencias individuales y los actos nacidos de
la intimidad ms recndita se convierten en testimonios imperecederos, en huellas
humanas que no envejecen ni pierden valor por el paso del tiempo.
Hace siglos, al observar esta caracterstica de la recuperacin histrica, el humanista
italiano Marsilio Ficino escribi: "La historia es necesaria, no slo para hacer agradable la
vida, sino tambin para conferir a esta un sentido moral. Lo que es en si mortal, a travs de
la historia conquista la inmortalidad; lo que se halla ausente deviene presente: lo viejo se
rejuvenece".5 Un siglo ms tarde, el fraile franciscano Juan de Torquemada, al escribir en
Mxico el prologo de su notable Monarqua indiana, reprodujo con otras letras la
sentencia del humanista italiano. Deca Torquemada: "Es la historia un enemigo grande y
declarado contra la injuria de los tiempos, de los cuales claramente triunfa. Es un
reparadar de la mortalidad de los hombres y una recompensa de la brevedad de esta
vida; porque si yo, leyendo, alcanzo clara noticia de los tiempos en que vivi el catlico
rey don Fernando o su nieto, el emperador Carlos V, qu menos tengo (en la noticia de
esto) que si viviera en sus tiempos?".6
Por otro lado, la historia, al revisar infatigablemente los asuntos que obsesionan a los
seres humanos, los despoja del sentido absoluto que un da se les quiso infundir. Contra las
pretensiones absolutistas de quienes desearon imponer una sola Iglesia, un solo Estado o
un orden social nico para toda la humanidad, la historia muestra, con la implacable
erosin del paso del tiempo sobre las creaciones humanas, que nada de lo que ha
existido en el desarrollo social es definitivo si puede aspirar a ser eterno. La historia,
advierte Hornung, "inexorablemente destruye todos los valores 'eternos' y 'absolutos' y
demuestra la relatividad de los referentes absolutos que nos esforzamos por establecer".7
al contemplar la naturaleza efmera de los datos que recogen el historiador, el etnlogo o
el analista del desarrollo social, cobramos conciencia del carcter mudable de las
construcciones humanas, y comprendemos tambin los impulsos desquiciados que
quisieron congelarlas en el tiempo y hacerlas inmunes al paso de los das.
Entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX era comn escuchar, en el saln de clases, la
tertulia social o en los discursos que recordaban los hechos pasados, el dicho de que "Ia
historia es la maestra de la vida". Con esa frase se quera decir que quien lea libros de
historia o examinaba con atencin los hechos que haban conducido a tal o cual
resultado, podra utilizar esos conocimientos para no incurrir en los errores que afectaron a
nuestros ancestros, o para normar los actos de la propia vida, apoyndolos en las
experiencias del pasado. Como sabemos, Hegel cort esta pretensin con una sentencia
tajante: "lo que la experiencia y la historia nos ensean es que los pueblos y los gobiernos
nunca han aprendido nada de la historia, y nunca han actuado segn las doctrinas que
de ellas se poda haber extrado". En nuestro tiempo, Agnes Heller observ que los pueblos
y los gobiernos "no son nios en absoluto, y para ellos no existe un maestro Ilamado
historia".8
5
Citado por Erwin Panofsky, El significado en las artes visuales, Madrid, Alianza Editorial. 1991, pp. 38-39.
6
Fray Juan de Torquemada, Monarqua indiana, edicin preparada por el Seminario para el Estudio de Fuentes de Tradicin Indgena,
bajo la coordinacin de Miguel Len-Portilla, Mxico, UNAM, 1975-1983, 7 vols., vol. 1, p. XXVIII. Vase tambin Alejandra Moreno
Toscano, Fray Juan de Torquemada y su monarqua indiana, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1963, p. 41.
7
Erik Hornung, Les dieux de I' Egypte, Paris, Flammarion, 1992, pp. 233.
8
Angnes Heller, Teora de la historia, Mxico, Fontamara, 1989, pp.15. De aqu procede la cita de Hegel.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 38
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Como reconoce Agnes Heller, si es verdad que no extraemos "Iecciones de la historia",
constantemente estamos aprendiendo de los hechos histricos. Los desafos de la
actualidad casi siempre nos remiten alas encrucijadas del pasado, y muchas veces los
acontecimientos pasados sirven de "principios orientadores de nuestras acciones
presentes". Pero todo esto nos Ileva a la conclusin de que la "historia no nos ensea
nada", puesto que "somos nosotros los que, aprendiendo de ella, nos enseamos a
nosotros mismos. La historicidad, la historia, somas nosotros. Somas nosotros los maestros y
los discpulos en esta escuela que es nuestro planeta (...) La historia no 'continua
avanzando', porque no avanza en absoluto. Somas nosotros los que avanzamos (...) Como
dice Vico, slo podemos entender un mundo que nosotros mismos hemos creado. No nos
limitamos a andar a tientas en la oscuridad. el rayo que ilumina las zonas oscuras de
nuestro pasado es el reflector de nuestra conciencia".9
VI
De tiempo en tiempo se ha considerado, sobre todo despus de los desastres provocados
par las guerras, o en pocas de crisis, si una de las funciones de la historia no sera la de
condenar los crmenes, o los actos monstruosos cometidos en el pasado. Esta corriente se
ha unido con otra, ms antigua, que considera a la historia como una suerte de gran
tribunal al que compete dictaminar el contenido moral de las acciones humanas. Lord
Acton, por ejemplo, afirmaba que "la inflexibilidad del cdigo moral es el secreta de la
autoridad, de la dignidad y de la utilidad de la historia". Apoyado en ese razonamiento,
quiso hacer de la historia "un rbitro de las controversias, una gua para el caminante, el
detentador de la norma moral que tanto los poderes seculares como hasta los religiosos
tienden a menguar".10
Contra esa opinin se ha manifestado la corriente que advierte que el historiador no es
un juez, ni le asisten razones morales para condenar a sus antepasados. Benedetto Croce,
uno de los ms convencidos defensores de esta tesis, la razonaba de la manera siguiente:
La acusacin olvida la gran diferencia de que nuestros tribunales (sean jurdicos o
morales), son tribunales del presente, instituidos para hombres vivos, activos y
peligrosos, en tanto que aquellos otros hombres ya comparecieron ante el tribunal
de sus coetneos y no pueden ser nuevamente condenados o absueltos. No puede
hacrseles responsables ante ningn tribunal par el mero hecho de que son hombres
del pasado que pertenecen a la paz de lo pretrito y de que en calidad de tales no
pueden ser mas que sujetos de la historia, ni les cabe sufrir otro juicio que aquel que
penetra y comprende el espritu de su obra... Los que, so pretexto de estar narrando
historia, se ajetrean con ademn de jueces, condenado ac e impartiendo su
absolucin all, y pensando que tal es la tarea de la historia... Son generalmente
reconocidos como carentes de todo sentido histrico.11
Sir Isaiah Berlin, el eminente pensador ingles, suscribe esta idea, pero piensa que ningn
"escrito histrico que sobrepasa a la pura narracin de un cronista" puede evitar la
expresin de juicios valorativos. Aade que pedir a los "historiadores que intenten entrar
con la imaginacin en las experiencias que han tenido otros y prohibirles que desplieguen
su comprensin moral, es invitarlos a decir una parte demasiado pequea de lo que
9
Ibid., pp. 179-180.
10
Citado en Edward H. Carr, Qu es la historia?, Barcelona, Seix Barral, 1970, pp. 102- 103.
11
Citado por Carr, ibid., pp. 104.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 39
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
saben, y quitarle significado humano a su trabajo".12 al reflexionar sobre estos temas
acuciantes y demandantes, Agnes Heller concluy:
En nuestro siglo. Las catstrofes originaron grandes esperanzas para que nuevas
catstrofes las aplastaran (...) el infierno de la primera Guerra Mundial trmino con la
promesa (...) de que aquella habra sido la ltima (conflagracin). De las
democracias y las revoluciones surgieron nuevas tiranas, la economa se arruin y el
mundo se precipito en una nueva guerra, incluso ms terrible que la anterior. Los
campos de concentracin (...), las enormes fbricas de "procesar la materia prima
humana", convirtieron en amarga frase la supuesta "superioridad" de la cultura
europea. Pero, desde las profundidades de este nuevo abismo (...), renacieron
frescas las esperanzas (...). He aqu nuestra historia: en su cruda desnudez es una
historia de esperanzas traicionadas. (Hay que echar la culpa de ello al mundo o a
nuestras esperanzas? Si culpamos al mundo, nos culpamos a nosotros mismos,
puesto que somas historia. Si culpamos a nuestras esperanzas, culpamos a lo mejor
que hay en nosotros, que somos historia. Buscar culpables es una irresponsabilidad.
Lo que habra que hacer es asumir responsabilidades. Lo que hay que hacer es
asumir responsabilidades.13
VII
Si es verdad que una de las tareas que ms desvelan al historiador es la de corregir las
interpretaciones que distorsionan el conocimiento fidedigno de los hechos histricos, no es
menos cierto que en ningn tiempo ha sido capaz de ponerle un freno alas imgenes que
ininterrumpidamente brotan del pasado y se instalan en el presente, o a las que cada uno
de los diversos actores sociales inventa o imagina acerca del pasado.
Lo quiera o no el historiador, el pasado es un proveedor inagotable de arquetipos que
influyen en la conducta y la imaginacin de las generaciones posteriores. Desde los
tiempos ms remotos, cuando los mitos narraron la creacin del cosmos, definieron
tambin la relacin entre los seres humanos, los dioses y la naturaleza. Eran mitos
dedicados a reproducir normas y tradiciones remotas, y a legitimar el poder. En estos
relatos el orden del cosmos y de la vida humana se atribua al poder inconmensurable del
soberano. En Mesoamrica, este modelo le di sustento a la construccin de numerosos
reinos, fijo el arquetipo del gobernante y, a travs de las diversas artes, multiplico el ideal
de vida predicado en los mitos cosmognicos. En Mesopotamia, las primeras muestras de
escritura registran los innumerables eptetos que acompaaban el nombre de los reyes, y
tambin dan cuenta de la congoja que invadi el espritu de Gilgamesh al contemplar,
consternado, como la vida abandonaba el cuerpo de Ekind, su amigo. Hemos olvidado
los 50 adjetivos hiperblicos que exaltaban la persona de los reyes de Babilonia, pero
cada generacin que lee el poema de Gilgamesh recuerda la imagen desolada del
hroe ante la intromisin inesperada de la muerte que le arrebata la compaa del amigo
irrepetible.
Los cantos que Homero disemino en la antigua Grecia propagaron imgenes
imperecederas del hroe guerrero y del amigo fiel, del momento fragoroso de las batallas
y de los giros ineluctables que los dioses imponan en la conducta humana. Ms tarde, el
12
Isaiah Berlin, Libertad y necesidad en la historia, revista de Occidente, Madrid, 1974, p. 29.
13
Agnes Heller, Teora de la historia, pp. 275-276. En nuestro pas, estas ideas son las que han prevalecido. Entre los decanos del
gremio de historiadores, don Silvio Zavala ha sido uno de sus defensores ms vigorosos. Por su parte, Edmundo O'Gorman ha repetido
que la misin del historiador "consiste en dar explicaciones por los muertos, no regaarlos o juzgarlos. Sin embargo, la pasada
preparacin y celebracin del V Centenario del Descubrimiento de Amrica hizo aicos esa tradicin. Casi en todas partes, pero sobre
todo en Hispanoamrica, brotaron tribunales y jueces que condenaron a los actores de los descubrimientos, exploraciones y conquistas
del territorio americano, derribaron sus monumentos, quemaron sus efigies e impugnaron sus legados.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 40
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
genio griego sustituyo la explicacin mtica del cosmos por un anlisis razonado del
desarrollo social, basado en un pensamiento separado de la religin y dotado de sus
propios instrumentos de anlisis (Herodoto, Tucfdides).14
En esta tradicin abrevo la corriente dedicada a extraer de la historia ejemplos
morales. Plutarco, el polgrafo griego que vivi entre los arias 50 y 126 d. C., se convirti en
el primer maestro del genera al escribir biografas edificantes de sus antecesores de la
poca clsica y de los romanos que vivieron los esplendores de la repblica. Siguiendo a
Platn, Plutarco pensaba que las virtudes podan enseriarse. A ese fin dedic sus Vidas
paralelas, una galera de hombres ilustres que enaltece sus valores morales.15 Con el correr
del tiempo esta obra vino a ser el texto que difundi los principios que nutrieron a la
antigedad clsica, y en el modelo mas imitado para transmitir los ideales de vida de
otras pocas.
Durante la Edad Media, el triunfo del cristianismo hizo de la pasin de Jesucristo el
relata ms celebrado. Par primera vez se difundi, par todos los medios conocidos, un solo
mensaje religioso y una forma nica de vida, al mismo tiempo que se condenaban las
experiencias histricas distintas al cristianismo. el humanismo del Renacimiento cancel
esa pretensin e inauguro los tiempos modernos. Las Vidas paralelas de Plutarco
convivieron entonces con las hagiografas de los varones y mujeres piadosas. Las estatuas
de filsofos, estadistas y hroes de la Antigedad invadieron el espacio pblico. Los
antiguos caones del arte clsico renacieron en la vida mundana y en el seno de la
misma Iglesia. La estima de los valores clsicos produjo las primeras colecciones priva- das
de antigedades, y esta pasin llev a la creacin del museo de arte, el recinto don de el
visitante pudo contemplar por primera vez obras maravillosas creadas par seres que
haban vivido en tiempos lejanos. Como lo percibi con claridad Erich Auerbach, el
humanismo del Renacimiento creo una nueva perspectiva para mirar el pasado:
Con el despuntar inicial del humanismo, empez a existir un sentido de que los
hechos de la historia antigua y los mitos clsicos, y tambin los de la Biblia, no
estaban separados del presente tan solo par una extensin de tiempo, sino tambin
par condiciones de vida completamente diversas. el humanismo y su programa de
restauracin de las antiguas formas de vida y de expresin abren una perspectiva
histrica de una profundidad inexistente en las anteriores pocas que conocemos:
los humanistas perciben la antigedad con hondura histrica, y sobre ese trasfondo
tambin las sombras pocas de la Edad Media... (Esto hizo posible) restablecer la
vida autrquica propia de la cultura antigua, o la ingenuidad histrica de los siglos
XII Y XIII.16
La sensacin de vivir simultneamente en diferentes espacios y tiempos histricos fue
acelerada por los descubrimientos geogrficos de los siglos XV y XVI. Los viajes de Colon y
Magallanes, al mismo tiempo que precisaron los confines geogrficos del planeta, dieron
a conocer la diversidad del globo terrqueo. el instrumento que difundi ese universo
nuevo, poblado por geografas, bestiarios, civilizaciones, dioses y tradiciones diversas, fue
el libro impreso. Por primera vez el relato del viajero y del historiador registro las peripecias
de la aventura humana en los escenarios ms apartados y las comunic a seres de
culturas diversas. Gracias al libro impreso, el ciudadano de un pas pudo ser
contemporneo de civilizaciones extraas y lleg a conocer los itinerarios histricos de
14
Vase Jean Pierre Vemant, Les origines de la pense grecque, Paris, Presses Universitaries de France, 1988.
15
Plutarco, Vidas paralelas, introduccin de Francisco Montes de Oca, Mxico, Porra ("Sepan Cuantos..."), 1987.
16
Erich Auerbach, Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature, Garden City, Nueva York, Doubleday Anchor, 1957,
p. 282.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 41
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
pueblos hasta entonces ignorados. Del libro, los temas y los personajes histricos saltaron al
centro de las obras teatrales (William Shakespeare), la pera (Claudio Monteverdi, Handel,
Gluck, Wagner, Richard Strauss), la novela histrica (Walter Scott), hasta invadir, en
tiempos ms cercanos a nosotros, la industria del entretenimiento y de la nostalgia: cine,
televisin y tiras cmicas. Desde esos aos, el libro, el museo y los medios de
comunicacin masiva son los principales difusores de imgenes y tradiciones provenientes
del pasado. Son los instrumentos que completan y extienden la funcin social del
historiador.
Hoy sabemos que los pueblos y los gobiernos de algunos pases hispanoamericanos,
asiticos y europeos, al enfrentar diversas amenazas en el siglo XIX, imaginaron ancestros
inexistentes; inventaron lazos de identidad con el propsito de unir a poblaciones de
lenguas y culturas diferentes; forjaron smbolos nacionales (el territorio, el folklore, la
bandera y el himno nacional); o inauguraron monumentos, museos, ceremonias y
panteones heroicos que definieron los emblemas y los principios de legitimidad que
sustentaron a la nacin y al Estado nacional. Esas manipulaciones del pasado crearon
"comunidades imaginadas", construcciones mentales que ms tarde desafiaron la
comprensin y el anlisis del historiador, el socilogo o el estudioso de los sistemas
polticos. Entre los instrumentos que ms se distinguieron en la creacin de estos
imaginarios colectivos habra que destacar un nuevo tipo de obras edificantes: el texto
oficial de historia, el mapa del territorio, el calendario cvico, los emblemas nacionales, los
rituales pblicos y el uso de los nuevos medios de comunicacin.17
Otra funcin social que cumple la historia proviene de los hbitos establecidos par sus
propios practicantes. En los dos ltimos siglos, pero sobre todo en el que esta par terminar,
el estudio de la historia se convirti, ms que en una memoria del pasado, en un anlisis
de los procesos del desarrollo humano, en una reconstruccin crtica del pasado. Como
ha dicho Marc Bloch, "EI verdadero progreso (en el anlisis histrico) surgi el da en que la
duda se hizo 'examinadora' (...); cuando las reglas objetivas, para decirlo en otros
trminos, elaboraron poco a poco la manera de escoger entre la mentira y la verdad".18
A travs del examen cuidadoso de los vestigios histricos, sometiendo los testimonios a
pruebas rigurosas de veracidad y autenticidad, y atendiendo mas al como y al par que
ocurrieron asilos hechos, el relata histrico se transformo en un saber critico, en un
conocimiento positivo de la experiencia humana. La investigacin histrica estableca
entonces la regia que dice que "una afirmacin no tiene derecho a producirse sino a
condicin de poder ser comprobada", y nos advirti que "de todos los venenos capaces
de viciar un testimonio, la impostura es el ms violento".
En la medida en que el historiador puso mayor cuidado en la crtica y seleccin de sus
fuentes, mejoro sus mtodos de anlisis y saco provecho de las tcnicas de las ciencias y
las disciplinas humanistas, en esa misma medida se transformo en un impugnador de las
concepciones del desarrollo histrico fundadas en los mitos, la religin, los he- roes
providenciales, los nacionalismos y las ideologas de cualquier signa. De este modo, en
lugar de buscarle un sentido trascendente a los actos humanos, de legitimar el poder o de
17
Vase Josefina Vzquez, Nacionalismo y educacin en Mxico, Mxico, El Colegio de Mxico, 1979; David A. Brading, Los orgenes
del nacionalismo mexicano, Mxico, SEP, 1972; Benedict Anderson, Imagined Communities, Londres, Verso, 1991; Eric Hobsbawm y
Terence Range (comps.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983; E. J. Hobsbawm, Naciones y
nacionalismos desde 1780, Barcelona, Crtica, 1992; Fernando Escalante, Ciudadanos imaginarios, Mxico, El Colegio de Mxico,
1992; Francois- Xavier Guerra (comp.), Memoires en Devenir, Amrique Latina, XVle-XXe Sicle, Burdeos, Maisn des Pays Ibriques,
1994.
18
Marc Bloch, Introduccin al estudio de la historia, Mxico, FCE, 1952, p. 66.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 42
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
ponerse al servicio de las ideologas, la prctica de la historia se convirti en un ejercicio
crtico y desmitificador, en una "empresa razonada de anlisis", como deca Marc Bloch.19
La investigacin histrica, al recibir la presin de estas demandas, abandono las
interpretaciones universales del desarrollo humano y se dedico a estudiar las acciones de
los actores individuales y colectivos de manera concreta, buscando explicar la conducta
de los hombres a partir de su propia lgica, y esforzndose por comprender el cambio
histrico a partir de sus propios desenvolvimientos, en tanto procesos capaces de ser
observados con los instrumentos analticos creados por la inteligencia y el saber positivo.
Podra entonces decirse que la norma que se ha impuesto la investigacin histrica de
nuestros das es hacer de su prctica un ejercicio razonado, crtico, inteligente y
comprensivo. Es decir, se ha convertido en un estudio sometido a las reglas de la prueba y
el error propias del conocimiento riguroso.
Aun cuando los historiadores de este siglo soaron algunas veces equiparar el
conocimiento histrico con el cientfico, despus de ensayos desafortunados acabaron
por reconocer que la funcin de la historia no es producir conocimientos capaces de ser
comprobados o refutados par los procedimientos de la ciencia experimental. A diferencia
del cientfico, el historiador, al igual que el etnlogo o el socilogo, sabe que no puede
aislar hermticamente su objeto de estudio, pues las acciones humanas estn inextricable
mente vinculadas con el conjunto social que las conforma. Y a diferencia del historiador
positivista, que crea posible dar cuenta de los hechos tal y como estos efectivamente
ocurrieron en el pasado, el historiador de nuestros das ha aceptado que la objetividad es
una relacin interactiva entre la inquisicin que hace el investigador y el objeto que
estudia: "La validez de esta definicin proviene de la persuasin ms que de la prueba;
pero sin prueba no hay relata histrico digno de ese nombre"20
A pesar de las diferencias de enfoque que hay oponen a los diversos historiadores y
escuelas historiogrficas, hay consenso en que el objetivo principal de la historia es la
produccin de conocimientos a travs del ejercicio de la explicacin razonada.
Desentraar los enigmas de la conducta humana y dar razn del desarrollo social se
convirtieran en indagaciones presididas por el anlisis sistemtico y la explicacin
convincente.
IX
Con todo y las presiones que las ciencias experimentales han hecho sentir en el campo de
la historia, los miembros de este oficio decidieron no cerrarles las puertas a los legados que
provienen del arte, los humanistas y el sentido comn. Despus de largos y a veces
acalorados debates sobre los mtodos cientficos que conducen al conocimiento
verdadero, los maestros del oficio proponen practicar con rigor unas cuantas reglas
bsicas. Entre ellas destaco las siguientes:
Ignorar a quienes quieren encerrar la historia en una rgida camisa de fuerza
determinista, sea marxista, estructuralista o funcionalista. Evitar caer en las explicaciones
monocausales. Alejarnos de las banalidades del anticuario que invierte su tiempo en el
pasado por el slo hecho de que ah reposan datos cubiertos por el polvo de los tiempos.
Rechazar los casilleros acadmicos que han dividido la historia en campos, reas,
19
Ibid., p. 16.
20
Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, Telling the Truth about History, Nueva York, W. W. Norton and Company, 1994, pp.
260-261.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 43
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
disciplinas y especialidades que fragmentan la comprensin del conjunto social e impiden
conocer su desarrollo articulado.
Vincular la historia de la vida material, la historia social y la historia de los productos de
la cultura con la historia poltica, con el anlisis de las estructuras profundas del poder, uno
de los campos del conocimiento histrico ms descuidados en las ltimas dcadas.
Restituir la vida real de los seres humanos, tanto la de los grandes como la de los
pequeos, al escenario social de donde fueron expulsados por los istmos que se
impusieron a lo largo de este siglo.21
Imponer, como norma benvola de comunicacin, la claridad en el lenguaje y la
expresin. Combatir la tendencia que busca fragmentar a los historiadores en grupos
cada vez ms pequeos, especializados e incomunicados. Reivindicar, en fin, la funcin
central de la historia en el anlisis del desarrollo social. Quiz esta funcin se reduzca a
mostrar, con la fuerza de datos fidedignos y de la explicacin razonada, que la inquisicin
histrica produce conocimientos positivos que nos ayudan a comprender las conductas,
las ideas, los legados y las aspiraciones profundas de los seres humanos.
AI fin y al cabo, como observa E. H. Gombrich, "cada civilizacin ha concebido a la
historia como una bsqueda de sus propios orgenes. Las culturas ms tempranas
recibieron su historia bajo la forma de mitos o de relatos picos, como los de Homero. Y no
es necesario subrayar la importancia que el culto de los ancestros y las reivindicaciones
basadas en orgenes remotos tuvieron en el desarrollo de la historiografa. De ah que
Huizinga pensara que la mejor descripcin que le conviene a la historia es la que la define
como 'la forma intelectual bajo la cual una civilizacin rinde cuentas de su propio
pasado"'22
21
Lawrence Stone, "Una doble funcin. Las tareas en que se deben empear los historiadores en el futuro", El Pas, 29 de julio de 1993.
22
The Essential Gombrich, editado por Richard Woodfield, Londres, Phaidon Press, p. 366.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 44
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LA ENSEANZA DE LA HISTORIA, 1859-1889
La dcada de 1847 a 1857 haba visto enormes cambios en el pas. A la generacin
irresponsable que se disputaba el poder cuando los norteamericanos se encontraban a
unos pasos de la ciudad, suceda otra, concienzuda y seria que, del lado liberal o del
conservador, defenda su posicin en trminos de lo que crea mejor para la nacin,
aunque la disputa se dilucidara nuevamente en los campos de batalla. Los conflictos
armados eran diferentes y estaban basados en las ideas antagnicas sobre lo que era la
nacin mexicana de los grupos, por lo que no caban simples oportunistas polticos. Se
trataba de dos nacionalismos frente a frente: el conservador, con toda su nostalgia
hispnica, su pesimismo y su antiyanquismo obsesivo y el liberal, antiespaol, antiyanqui,
antifrancs, durante algn tiempo, y con una medida de nostalgia indigenista, pesimista y
defensiva. Como instrumento de dos partidos polticos que queran imponerse en el pas,
se afinaban en la lucha poltica y el enfrentamiento iba determinando los hroes y la
interpretacin del pasado que lo sustentaba.
El primer triunfo de los liberales con la revolucin de Ayutla signific, por ejemplo, la
consagracin "oficial" de los insurgentes y la apertura del camino hacia la glorificacin del
pasado indgena y la negacin de la conquista. Hidalgo era ya sin disputa el Padre de la
Patria, aunque todava no se rechazaba del todo a Iturbide.34 Ignacio Ramrez haba
llegado a afirmar que en el momento en que el cura inici su hazaa, haba nacido
Mxico,35 interpretacin que evitaba la polmica hispano-indgena de los orgenes, que
no se impuso por lo caro que resultaba renunciar a las grandezas pasadas.
La invasin francesa que cumplira tan bien su papel como refuerzo a la cohesin
nacional, daba momentneamente primaca a hroes y hazaas heroicas contra los
franceses,36 especialmente con una victoria que se poda cantar. Con el triunfo de las
armas nacionales dirigidas por los liberales, la Repblica se constitua en caracterstica
inseparable de la imagen de Mxico. Para entonces, los hroes eran todos nacionales
para los liberales: Hidalgo, Morelos y Jurez. Cuitlhuac y Cuauhtmoc, loados a menudo,
tenan que esperar an que los autores escogieran al que mereca estar en la cspide del
panten heroico. Todava al final de la dcada de 1880, a pesar de que en 1887 se haba
erigido el monumento a Cuauhtmoc, muchos autores preferan a Cuitlhuac como
ejemplo. En esa misma dcada Corts, hasta entonces tratado en los textos con
34
Vase: Coso, Severo: Discurso cvico pronunciado en la solemnidad del aniversario independencia mejicana, el 16 de septiembre de
1857, Zacatecas, Telsforo Macas, 1857, p. 23 "Pueblo! no te desalientes: tienes una historia gloriosa, aunque lgubre que referir a tus
hijos, la historia de Hidalgo, de Allende, de Rayn, de Morelos, de Guerrero y de Iturbide..."
Discursos pronunciados en las funciones cvicas del ao 1861 en la capital de la repblica, por los C.C. Ignacio M. Altamirano,
Joaqun Alcalde, Ignacio Ramrez y Guillermo Prieto, Mxico, Imprenta de Vicente Garca Torre, 1861, p. 16: "El sol de la libertad
alumbr el cadalso de Hidalgo y de Morelos, de Iturbide y de Guerrero, y su sangriento reflejo ilumin tambin las guilas triunfantes del
pueblo, desde las cruces en 1810 hasta Calpulalpan en 1861" (Alcalde). Altamirano hablo contra el clero. Ramrez se refiri a Hidalgo y a
la Corregidora, pero especialmente contra el clero y llam a la Malinche "la barragana de Corts" (p. 21). Prieto mencion a Hidalgo y a
Morelos.
35
Ramrez: Obras (1947), vol. I, p. 136.
36
Mirafuentes, Juan A.: Discurso que por disposicin de la Junta Patritica de esta capital form el C... diputado suplente al Congreso
de la Unin para la noche del 15 Septiembre de 1862. Mxico, Imp. de Luis G. Incln, 1862: "en los momentos en que la planta inmunda
de un tirano extranjero huella con desprecio el seno de Mxico... Viva la independencia, la libertad y la reforma! Mueran los traidores y
los franceses! Mxico!"
Barada, Joaqun: Algunos discursos patriticos de... Mxico, Talleres de la Escuela N. de Artes y Oficios para Hombres, 1899, p. 27:
"5 de mayo, primera flor de una corona inmarcesible que hoy cie la frente de la hija de Hidalgo; 5 de mayo, primera pgina de
vindicacin de Mxico ante el mundo; 5 de mayo, da en que renaci la Repblica de Mxico." En un lbum, "de las glorias nacionales,
1862 a 1866", se cantaban los contados triunfos contra los franceses y se expresaba as del Gral. Ignacio M. Zaragoza: "cuanto se haga,
no ser bastante nunca para honrar la memoria del hombre que ha hecho brillar un rayo de gloria sobre Mxico, y que con su genio y su
espada victoriosa, ha conquistado para su patria un lugar honroso entre las naciones.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 45
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
naturalidad como conquistador de Mxico, era rechazado por dos de los grandes autores
de libros de texto: Prez Verda y Guillermo Prieto. Altamirano, en un comentario al libro de
Prez Verda, sintetizaba el rechazo absoluto:
...ese gran forajido a quien slo su fortuna y el inters de Espaa han podido colocar en
el rango de los hroes, no habiendo sido su vida ms que un tejido de bajezas y
traiciones en Cuba, de perfidias, asesinatos y crueldades en Mxico, en donde cometi
todos los crmenes posibles.37
Los conservadores insistan en un grupo diferente de hroes encabezados por Corts,
seguidos por Morelos e Iturbide. El consumador iba a ser rechazado, con la clara
conciencia de la paradoja que sealaba el Mxico a travs de los siglos, de que ocupara
el puesto que el destino deba reservar a Hidalgo o Morelos".
Los dos partidos estaban conscientes de la importancia que la escuela poda tener en
la transmisin de las ideas. As, si el decreto de 1857 haca obligatoria la historia patria slo
en el nivel normal, una vez terminada la guerra civil ocasionada por la testarudez de los
conservadores, los liberales convencidos de la necesidad de implantar enseanzas que
formaran ciudadanos leales imponan instruccin cvica e historia patria en el nivel
elemental. Ya el 7 de mayo de 1859 Jurez haba hecho un llamado en un manifiesto en
que urga la publicacin de
...manuales sencillos y claros sobre los derechos y obligaciones del hombre en la
sociedad, as como de aquellas ciencias que ms directamente contribuyen a su
bienestar y a ilustrar su entendimiento, haciendo que esos manuales se estudien an
por los nios que concurren a los establecimientos de educacin primaria, a fin de que
desde su ms tierna edad vayan adquiriendo nociones tiles y formando sus ideas en el
sentido que es conveniente para el bien general de la sociedad.38
La ley de instruccin de 1861 daba al paso inmediato que mencionbamos antes
hacer obligatoria la lectura de las leyes fundamentales del pas en la primaria elemental;
la constitucin y la enseanza de la historia patria en la elemental perfecta.
Esto no lo consideraban suficiente ni Justo Sierra, ni Jos Maria El primero, en un articulo
publicado en 1874 en La Tribuna, protestaba porque no haba todava una ctedra de
historia y en 1875, en El Federalista, insista en que "el estudio de la historia del pas... ningn
pueblo de la tierra lo ve con ms culpable abandono que nosotros".39 Por su parte, Vigil
escriba en El Correo Postal una serie de artculos durante el roes de junio y la a semana de
julio de 1878, sobre la "Necesidad y conveniencia de estudiar la Historia Patria". Como
historiador con informacin y una actitud discreta, trataba de resaltar el contraste entre el
estudio serio que se haca de la historia y la literatura extranjeras, mientras se mantenan
en el olvido las propias. Achacaba las asonadas, pronunciamientos y dems males que la
nacin haba padecido durante medio siglo al desconocimiento de nuestro pasado y a la
falta de una justa evaluacin de nuestros orgenes. Se percataba agudamente de lo que
haba sucedido con los mexicanos. Su reaccin contra el sistema colonial les hizo convertir
en un comn anatema todo lo que preceda de aquella forma", sin alguna reflexin.
Pero de todos modos, en ella
37
Prez Verda, Luis: Compendi de historia de Mxico (1962), p. XI.
38
Escuelas laicas, p. 117.
39
Sierra, Justo: Obras completas, vol. VIII, pp. 13-47.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 46
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
estn los grmenes de nuestras costumbres y nuestros hbitos, y... su estudio, en
consecuencia, es indispensable para el que quiera comprender los problemas de
actualidad.
Pero no slo ello, sino que a pesar de su bsqueda de races les en la cultura indgena,
tampoco haba superado "un sentimiento de desprecio legado por los conquistadores
hacia las razas vencidas"; al contrario, se haba incrementado por la triste representacin
que quedaba de estas. El conocimiento de esta parte de nuestro pasado tambin tena
importancia para nuestro porvenir, y
estudiar esa barbarie, que por ms que se afecte despreciar, vive y persiste entre
nosotros, constituyendo el obstculo ms formidable para el establecimiento de la paz
y el desarrollo de los elementos benficos.40
Para ayudar a esa masa indgena, que forma parte de nuestra poblacin, Vigil
consideraba que haca falta algo ms que las hermosas palabras de los liberales.
No escapaba a la mirada de Vigil un problema que ya entonces era notorio: la
existencia de dos interpretaciones de la historia de Mxico, contradictoria y polmica.
Una, "la escuela espaola, admiradora entusiasta de la nacin que conquisto y domin
en nuestro pas"; la otra,
...la mexicana, que examina los hechos bajo una luz muy distinta, haciendo recaer la
condenacin y el anatema sobre los hombres que por medio del hierro y el fuego
obligaron al Nuevo Mundo a entrar en el regazo de la civilizacin cristiana.41
Esta actitud doctrinaria la consideraba peligrosa por la importancia prctica de la
historia, formadora moral del pueblo. Por ello haca un llamado urgente para que la
educacin literaria tomara "un carcter de acendrado y profundo mexicanismo", cuidara
las antigedades y permitiera que el idioma nhuatl "figurase al lado de las lenguas
sabias". Vigil anunciaba posiciones que haban de ser las que se pondran en prctica en
el momento de la "consolidacin del porfirismo" (1890-1910).
Despus de los clamores de Sierra y Vigil sobre la importancia del estudio de la historia
de Mxico que siempre haba sido parte de la ctedra de Historia General que dictaba
Ignacio M. Altamirano, con tiempo limitadsimo el 20 de abril de 1885 el Congreso
promulgo un decreto que la creaba:
Se establece en la Escuela Nacional Preparatoria una clase especial de Historia del
pas, quedando consagrada la que existe actualmente de Historia General y del pas, a
la primera materia exclusivamente. Estas clases sern obligatorias, para todos los
alumnos la de Historia Nacional, y la de general para cuantos deban estudiarla
conforme a la ley orgnica de instruccin pblica de 15 de mayo de 1869.42
Para nuestro objeto, no slo es importante la creacin de la ctedra, sino la
obligatoriedad de su enseanza para todos los alumnos, especialmente cuando la historia
general no se consideraba tan importante.
40
Correo Postal, 15 de junio de 1878.
41
el Correo Postal, 22 de junio de 1878.
42
Dubln y Lozano: op. cit., vol. XVII, p. 404.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 47
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Por todo lo anterior, no es de extraar que los autores de texto de historia patria
tuvieran una idea sobre el objeto de su enseanza que estaba en general de acuerdo
con la que daba el gobierno y en cierta medida con la que le daban Vigil y Sierra. Roa
Brcena quera evitar que los ciudadanos entraran "con tal ceguedad en la vida poltica,
cuyo norte ms segura, despus de la justicia, es el conocimiento de los antecedentes del
pas en cuya administracin se toma parte";43 pensaba, pues, que su conocimiento
mejorara en el futuro las malas administraciones que el pas haba padecido, Eufemio
Mendoza expresaba algo semejante, aunque a continuacin subrayaba la importancia
de dicha enseanza para inculcar el patriotismo en el ciudadano comn, un objeto
siempre central
Las repblicas se sostienen y prosperan por el patriotismo de sus hijos, y nadie se
sacrifica por lo que no conoce. Por eso nuestros legisladores han decretado que la
enseanza de la historia nacional se establezca en las escuelas.44
Payno y Aurelio Oviedo iban ms alI planteando la necesidad de la veneracin de los
hroes. Al decir del primero, "ms adelante calificar la historia a nuestros hroes con la
justicia e imparcialidad necesarias. A nosotros nos toca, mexicanos, admirar su valor, imitar
su abnegacin y honrar su memoria ",45 Oviedo exhortar en forma parecida, aunque
insista en su importancia como ejemplo:
Nio, que ahora comienzas a subir la pendiente de la vida, nio, que tal vez maana
defenders con la palabra o con tu brazo la integridad y el honor de la patria; al
recorrer las pginas de este libro procura hacerlo con la conviccin de imitar los nobles
ejemplos que Guatimoc, Hidalgo, Jurez te dan de herosmo, amor a la patria y
honradez.46
Felipe Buenrostro, asimismo, consideraba la practibilidad de la historia como ejemplo,
sobre todo la historia antigua, con sus episodios admirables que pueden producir
"reflexiones tiles para el presente y el porvenir".47
Prez Verda tambin quera hacer a los mexicanos ms mexicanos por media de su
historia y confiaba en que su texto sirviera para acrecentar su amor a la patria y su fe en el
porvenir. Pero historiador que estaba al tanto de las preocupaciones cientificistas de su
tiempo se preocupaba, en especial, en "buscar siempre la verdad histrica, aparte de
toda pasin". Guillermo Prieto le conceda igualmente un lugar importante a la verdad y
consideraba que era deber de cualquier maestro relatar slo "hechos probados y de
ningn modo sujetos a duda". Confiaba tanto en que la verdad estaba del lado de sus
convicciones polticas que no dudaba en expresar abiertamente que su libra, dedicado a
los alumnos del Colegio Militar, tena como objeto
...dar a conocer a la juventud mexicana los buenos principios liberales, para hacerla
ante todo mexicana, patriota, liberal, republicana y definitivamente entusiasta del
pueblo y de la Reforma.
43
Roa Brcena, J. M..: Catecismo elemental de historia de Mxico desde la fundacin hasta mediados del siglo XIX (1867), p. 4.
44
Mendoza, Eufemio: Curso de Historia de Mxico. Lecciones dadas en el Liceo de del Estado de Jalisco (1871), p. 3.
45
Payno, Manuel: Compendio de la historia de Mxico para uso de los establecimientos de instruccin pblica en la repblica mexicana
(1883), pp. 75 y 145.
46
Oviedo y Romero, Aurelio: Epitome de historia antigua, media y moderna de Mxico (1887), p, 11.
47
Buenrostro, Felipe: Compendio de historia antigua de Mxico (1887), p. 5.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 48
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Activo, liberal y poltico tendra ms dificultades con la imparcialidad, pero su
importancia en la historia del nacionalismo mexicano esta precisamente en ese empeo
intencionado de transmitir una interpretacin acorde con el gobierno en el poder,
instrumento en la formacin de ciudadanos patriotas, especialmente de los militares,
conocedores de las leyes, para acatarlas, y sostenerlas "con las armas en la mano".48
El pedagogo Carlos A. Carrillo tambin crea en el poder de la historia como fuente de
enseanza poltica y en algunas de las lecciones-modelo preparadas para los jvenes
maestros haca, en verdad, una critica del sistema imperante. La sociedad azteca le
serva para mostrar los males que podan aquejar a cualquier sociedad. El mismo Carrillo
se preocupaba por el abuso del estudio de la historia de las guerras y llamaba a hacer un
estudio ms adecuado, que comprendiera la familia, la agricultura, las artes, el
comercio, la religin, el gobierno... en suma, la historia de la civilizacin en general", para
que fuera verdaderamente educativa.49
Para Jos Rosas y Tirso R. Crdoba la historia era un conocimiento didctico, pero en
una forma ms general. Rosas, en su historia escrita en verso, definan:
Qu se entiende por historia?
Es del pasado sin cera,
Fiel narracin verdadera
Del hombre escarmiento y gloria
Gran maestra y buen testigo,
Espejo del alma humana.
EI bien en premiar se afana
Y en dar al crimen castigo...
Qu debemos deducir?
Nuestra historia al contemplar
Lecciones para evitar
Los males del porvenir... 50
Para Crdoba, la finalidad general de la historia era "ensear a los hombres presentes y
futuros a practicar el bien, para conseguir a felicidad".51 Pero aun en estas concepciones
aparentemente ms amplias, no dejan de expresarse preocupaciones semejantes a la de
los otros autores. Rosas quera elevar el patriotismo con lecciones de historia prehispnica;
Crdoba, al decir de su prologuista, "resalta la vivificadora influencia del catolicismo en
nuestros acontecimientos".52 Por tanto, todos encuentran en la enseanza de la historia
una finalidad pragmtica y una manera de influir en los ciudadanos del futuro..
UNO DE LOS PRINCIPALES OBSTCULOS en la elaboracin de libros de texto de historia era,
sin duda, la falta de buenas sntesis de historia de Mxico. Algunas etapas haban
merecido grandes historiadores, como las escritas por Clavijero o Alamn, pero obras de
este tipo no servan para todos los autores. Ms o menos la misma corriente de ideas que
auspici la enseanza de la historia y de la instruccin cvica, cre un ambiente de
urgencia de escribir una historia del pas, imparcial y definitiva, de acuerdo con los aires
de los tiempos. La intervencin no interrumpi tal empeo; la misma Comisin Cientfica,
48
Prieto, Guillermo: Lecciones de historia patria escritas para los alumnos del Colegio Militar (1891), pp. 464 y viii.
49
Carrillo, Carlos A.: Artculos pedaggicos coleccionados y clasificados por los seores profesores Gregorio Torres Quintero y Daniel
Delgadillo (1907), vol. I, pp. 392, 417-420.
50
Rosas, Jos: Nuevo compendio de historia de Mxico escrito en verso y dedicado a la infancia mexicana (1877), p. 3.
51
Crdoba, Tirso R.: Historia elemental de Mxico (1881), p. 1.
52
Ibid., p. xii
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 49
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Literaria y Artstica creada por el Imperio encarg a Manuel Larrainzar un estudio sobre
que bases podra escribirse la historia de Mxico, del que result el libro Algunas ideas
sobre la historia y la manera de escribir la de Mxico, especialmente la contempornea,
desde la declaracin de Independencia en 1821, hasta nuestros das (1865). El autor haca
una revisin de la historiografa mexicana existente y fijaba los periodos que tendran que
destacarse.
La poca que sigui a la Intervencin vio florecer el ejercicio de la historia. Unos se iban
a ocupar principalmente de perseguir documentos y otras fuentes de la historia mexicana,
como Orozco y Berra y Garca Icazbalceta, que tan digna labor llevaron a cabo en sus
respectivos campos de inters; otros autores, bajo la direccin de Riva Palacio, iban a
intentar la tarea que tanto urga: hacer la primera gran sntesis de Historia de Mxico. El
resultado, Mxico a travs de los siglos (1884-1889), iba a tener una influencia importante
en los textos que le seguiran; no slo fijara una posicin hacia los personajes de la historia
mexicana, con toda la mesura que una obra seria ameritaba, sino que, tambin iba a
cambiar la importancia que se le conceda a las diversas etapas del pasado. Hasta
entonces, y esto es palpable en los libros de texto, la etapa predominante era la colonia,
a tal grado que si se incluye la conquista llegaba a constituir casi siempre un as tres
quintas partes del libro. La historia que se hacia era casi en su totalidad poltica,
organizada crono1gicamente, rey tras rey, virrey tras virrey, gobierno tras gobierno. La
poca nacional, a menudo sin la informacin necesaria, muchos la despachan con una
larga relacin de la guerra de independencia, una lista de gobiernos y una somera
referencia alas guerras extranjeras.
Otro de los obstculos en la elaboracin de textos de historia lo constitua el mtodo
catequstico, tan difcil de manejar y que pareca dar por resultado el convencer a los
nios de la inutilidad de la historia. Algunos exageraban el uso del mtodo hasta dejar
reducido el relato a conceptos sin sentido. Como ejemplo tendramos el aparecido bajo
las iniciales E. R.: Lecciones Sencillas de Historia de Mxico, Poltica y Aritmtica Azteca:
Qu sucedi con el Mxico antiguo?
Acab.
Y en su lugar?
Fue mandado a construir el Mxico moderno o conquistado, a cuya obra ayudaron
los mismos aztecas.53
De los libros de texto para nivel elemental que hemos localizado, los de Eufemio
Mendoza y Aurelio Oviedo y Romero rompieron con el mtodo del catecismo, que
todava iba a tener vigencia hasta el fin de siglo.
La calidad de los libros era psima, a pesar de lo cual casi no e hicieron esfuerzos
oficiales para mejorarla. Sabemos slo de un concurso convocado por el Ayuntamiento
de Mxico a travs de su Comisin de Instruccin Pblica para elaborar libros de texto. Se
requera un tratadito de historia formado por dos libros, uno de Mxico y otro universal. Los
Elementos de Historia General de don Justo Sierra obtuvieron el premio en 1885, pero no
sabemos que sucedi con el de historia patria.
De doce libros para enseanza elemental, slo cuatro podramos considerarlos de
tendencia conservadora: Jos Maria Roa Brcena (1827-1908), Catecismo de la Historia
de Mxico; desde su fundacin hasta mediados del siglo XIX, formado con vista de las
53
E. R.: Lecciones sencillas de historia de Mxico, polticas y aritmtica azteca (1882), p. I.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 50
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
mejores obras y propio para servir de texto a la enseanza de instruccin pblica (1862);
Tirso R. Crdoba (1838-1889), Historia elemental de Mxico (1881); E. R., Lecciones sencillas
de historia de Mxico, poltica y aritmtica azteca (1882) y Mxico, brevsimo compendio
de historia patria. Escrito expresamente para los colegios y escuelas guadalupanas de
Durango, por un miembro de la Sociedad de Propaganda Catlica de esta ciudad
(1889). De la simple revisin de las fechas de las publicaciones salta a la vista que, con
excepcin del libro de Roa Brcena segundo libro de texto de historia patria los otros
son de la dcada de 1880. Esto, seguramente, se debi al golpe de desprestigio que
signific la actuacin de los conservadores en el Segundo Imperio, del que no pudieron
reponerse sino muy lentamente.
Publicado tan temprano, Roa Brcena no sinti ningn remordimiento de dar por
terminada su obra con los Tratados de Guadalupe y aunque parece participar de las
mismas inquietudes que anima a los otros autores, es el ms moderado en sus opiniones. El
menos precavido es el texto para las escuelas guadalupanas, Mxico, brevsimo
compendio.
Una caracterstica sobresaliente en todos ellos, incluso los que como Roa y Crdoba
hacen el relato de las culturas indgenas, es el despego y falta de inters en ellas. Se hace
slo una crnica de las principales culturas, en general la lnea tolteca-chichimeca-
azteca, con menciones a otras culturas, sobre todo la maya. Todos adjetivan su religin de
cruel y el inters se circunscribe a los aspectos polticos. Todos subrayan la heroicidad de
Cuauhtmoc "de nimo intrpido, celebre por la defensa que hizo de la ciudad de
Mxico, y por el mrito y la muerte que le hicieron sufrir los conquistadores".54
Aunque no lo digan tan directamente como lo harn posteriormente otros autores, el
descubrimiento, la conquista y la colonizacin tienen un gran significado como
fundamento de lo que despus ser Mxico. Corts se destaca apenas, "noble
extremeo, dotado de valor, actividad, firmeza y astucia que lleno despus el mundo con
la fama de sus hazaas".55 No se callan sus crueldades, ni las de los espaoles en general,
pero se relatan con una naturalidad que no tendrn en los textos liberales. El papel ms
importante lo desempea Corts en el libro de Crdoba, en donde el relato de la
conquista ocupa buena parte del libro y en el cual la epopeya tiene el fundamental
significado de sumar "estas tierras a la cristiandad". Aun el acontecimiento de Cholula,
una de las pruebas mximas de la crueldad de Corts, para todos los autores est
justificada:
Vindose traidoramente reducido a aquella extremidad, cito una junta de guerra y en
ella se resolvi a no dejar a Cholula sin hacer un terrible escarmiento, de funesta
recordacin en la historia de la conquista, pero que debe ser juzgado por una recta
crtica transportndonos al tiempo en que sucedi, y ponindonos en la situacin de
los espaoles, y no apreciando las circunstancias de aquella poca, por las ideas que
felizmente reinan ahora.56
La Colonia se convierte tambin en una crnica. Crdoba le dedica menos tiempo
que los otros autores, pero no se olvida de mencionar la aparicin de la Virgen de
Guadalupe en un captulo especial dedicado al acontecimiento "cuya autenticidad, no
hay quien dude entre los fieles hijos mexicanos, objetos del amor y visible proteccin de
54
Roa Brcena, p. 41.
55
Ibid., p. 59.
56
Crdoba, pp. 169-170. La cursiva es nuestra.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 51
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
tan augusta Madre.57 La revolucin de independencia se ve venir naturalmente, no se
habla de las causas que la originaron, se relatan simplemente los acontecimientos en
forma cronolgica y slo destaca Morelos "el hombre extraordinario, el alma de la
revolucin". El reconocimiento de los conservadores al genio de Morelos es casi general,
en cambio en Hidalgo no podan abandonar la imagen alamanista del irresponsable
movedor de masas.
Crdoba consideraba que a la muerte de Morelos prcticamente se haba pacificado
el virreinato, pero no era posible consolidar la paz porque la idea de independencia
estaba ya en los nimos de la mayora de los mexicanos", slo que "aleccionados por la
sangrienta y dolorosa experiencia de la mal dirigida lucha iniciada olores, trataron de
realizar la emancipacin, por mejores medios.58 Por ello, para el texto de las escuelas
guadalupanas, Iturbide es el "padre de la independencia mexicana",59 aunque Guerrero
alcanza el ttulo de "benemrito". A continuacin se hace una mera mencin de los
mltiples cambios de gobierno y slo se ocupa con ms cuidado de las guerras
extranjeras, sobre todo las de Texas y con los Estados Unidos. Roa y Crdoba les dedican
mucho espacio y no dudan en acusar a los Estados Unidos:
La nacin vecina tom el papel de agresor y nos trajo la guerra con el fin poco
disimulado de asegurar su conquista y adquirir la raja inmensa de territorio que,
adems de Tejas, le fue cedida.60
Crdoba y el texto annimo tienen mucho cuidado al tratar la revolucin de Ayutla y
las medidas tomadas al triunfo de los liberales, temas que se revisan tan sucintamente que
casi es imposible emitir juicios. En cambio el Mxico, brevsimo compendio, directamente
habla de "medidas de extrema violencia" y
...medidas que ofendan el sentimiento catlico de la nacin, tales como la
promulgacin de la Constitucin de 1857 y exigir su juramento.61
Adems considera presidentes legales a Zuloaga y a Miramn; juzga que no termin la
guerra y continuo por "las novedades que se introducan bajo el nombre de reforma".
Crdoba es ms cuidadoso y lo dice con menos nfasis: se acab de plantear
...la reforma iniciada por sus decretos expedidos en Veracruz, haciendo para ello
responsable al clero de la sangrienta lucha que la nacin haba sufrido, a fin de
despojarlo de todos sus bienes.
Casi no habla de Jurez y no lo enjuicia directamente; tambin reconoce la victoria
del 5 de mayo, a pesar de que en 1868 haba escrito un folleto para hacerla aparecer
como una patraa liberal.62 Las Lecciones Sencillas despachan de manera simple el
problema: "Qu vino a poner la mano sobre la tradicin de Mxico? La reforma
religiosa." Se refiere a las escuelas que tienen y a las que no tienen enseanza religiosa y
57
Ibid., p. 242.
58
Ibid., p. 374.
59
Mxico, Brevsimo compendio de historia patria, escrito expresamente para los colegios y escuelas guadalupanas de Durango, por un
miembro de la Sociedad de Propaganda Catlica de esta ciudad (1889), p. 102.
60
Roa Brcena, p. 254.
61
Mxico, Brevsimo compendio de historia patria, pp. 114-115.
62
Crdoba, p. 495. Vase Crdoba, Tirso R.: El sitio de Puebla, 1868: "Dcese que los juaristas se cubrieron de gloria prolongando la
defensa de esta plaza [Puebla] por el espacio de dos meses. Hay ciertos laureles que son de muy fcil consecucin y de ninguna estima,
porque no se deben ni al esfuerzo, ni al valor, ni al talento; dbense nicamente a circunstancias que pueden ser favorables aun a los
hombres ms incapaces
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 52
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
haciendo votos por que en el futuro se lleguen a conciliar todos los derechos y todos los
intereses legtimos por medio de la tolerancia, de la fraternidad y de la concordia, con la
inscripcin de estas ideas "orden y libertad, tradicin y reforma, presente y porvenir",63 lo
que es indispensable para que Mxico sea grande. El nacionalismo, pues, del grupo
derrotado estaba todava tenido de bastante pesimismo y de mucha nostalgia, aun en
1882, cuando se publicaron las Lecciones Sencillas.
Los textos liberales: Manuel Payno (1810-1894), Compendio de historia de Mxico para
uso de los establecimientos de instruccin pblica en la repblica mexicana (1870);
Eufemio Mendoza (1840-1876), Curso de Historia de Mxico. Lecciones dadas en el Liceo
de varones del Estado de Jalisco (1871); Anastasio Leija, Compendio de Historia de
Mxico, arreglado para las escuelas primarias (hacia 1875); ngel Muoz Ortega (1840-
1890), Cartilla de la historia de Mxico dedicada a las escuelas municipales; Ramn Lain,
Catecismo de historia general de Mxico escrito para las escuelas elementales de la
Repblica Mexicana (2 edicin 1879); Felipe Buenrostro, Compendio de Historia Antigua
de Mxico (1877); Jos Rosas (1838-1883), Nuevo compendio de la Historia de Mxico
escrito en verso y dedicado a la infancia mexicana. Los toltecas (1877); Longinos Banda
(1821-1898), Catecismo de Historia y Cronologa Mexicana, escrito para las escuelas
primarias (1878); Aurelio Oviedo y Romero, Eptome de historia antigua, media y moderna
de Mxico (1877), resultan un tanto ms variados de pensamiento y de forma. El de Payno
es el ms comprensivo y moderado, tal vez porque su autor tena ya unos sesenta aos
cuando pblico. Esto puede haber influido en que haya sido el de ms circulacin, as
como haber alcanzado la aprobacin de la Compaa Lancasteriana y del
Ayuntamiento de Mxico. Carrillo en los aos ochenta se quejaba de que el de Payno era
el nico texto usado para nios y jvenes.
Las preocupaciones de los liberales contrastan con el empeo tradicionalista de los
conservadores. Se nota en todos ellos un empeo de cambio, aunque muchos insistan
tambin en que para ello se tomen en cuenta los orgenes. Se habla del suelo, de sus
riquezas, de su paisaje y de su belleza: "son indescriptiblemente hermosos los paisajes que,
por donde quiera, presenta esta parte de la Amrica:
Qu nombre tiene esta hermosa
Frtil tierra americana?
Repblica Mexicana
Bella regin montaosa
Prdiga en oro y en flores.64
Los recursos humanos, las "razas", tambin les preocupan. Buenrostro insiste en la
importancia de conocer las antiguas tribus para "distinguir el carcter de los primeros
pobladores, sus inclinaciones, su aptitud para determinadas labores",65 lo que parece
indicar que cree que el origen del caos constante era forzar las inclinaciones naturales.
Ninguno duda en que los indios sean tan capaces como los dems. Buenrostro, que hace
una sntesis de Clavijero, insiste en que lo que lo hace diferente es la falta de educacin.
Eufemio Mendoza tambin alaba las virtudes de la educacin:
EI cimiento indestructible de los pueblos es la educacin popular y de l han carecido
todas las naciones, la nica que hace menos de un siglo ha trabajado por tenerla, son
los Estados Unidos y ya veis, los prodigios que ha realizado y su solidez que le promete
63
E. R.: Lecciones sencillas, pp. 60 y 61.
64
Mendoza, p. 11 y Rosas, p. 3.
65
Buenrostro, p. 5.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 53
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
duracin eterna, cuando no pudo deshacerle la guerra civil ms gigantesca... en la
historia.66
As que para ellos era la panacea para todos los males, ella cambiara las actitudes
tradicionales, herencia funesta de la colonia. En muchos autores esta presente el anhelo
positivista que alcanzara gran importancia en las dos ltimas dcadas del porfiriato:
formar ciudadanos patriotas y trabajadores. Qu mejor ejemplo para los nios, que los
antiguos aztecas?
Gracias a su industria y trabajo incesante, lograron hacer habitables esas islitas... Nunca
ms heroica aparece a nuestra vista la nacin mexicana, que en este periodo en que
dio a conocer la grandeza de nimo.67
Estas preocupaciones por la raza estaban sin duda inspiradas por la polmica que
provoco la ley de colonizacin a mediados de la dcada de 1870. Con la discusin sobre
la conveniencia de importar extranjeros para hacer progresar al pas aparecieron muchos
argumentos en contra y en favor de los indgenas y de los mestizos as como muchas
acusaciones contra los espaoles, segn puede verse en la Polmica entre el Diario Oficial
y la Colonia Espaola, la administracin virreynal en la Nueva Espaa (1875).
Las culturas precortesianas son fuente de orgullo, con excepcin los sacrificios
brbaros y odiosos que prescriba su imperfecta religin". Payno y Buenrostro muestran un
poco de mayor comprensin y emiten juicios ms certeros, por ejemplo el de Payno sobre
la esttica indgena:
...figuras ms o menos grandes... generalmente deformes, no porque los indgenas
estuvieran tan atrasados en la escultura, sino porque as deberan representarse segn
las ideas religiosas que tenan de cada divinidad.65
Buenrostro y Oviedo insisten en que por encima de sus numerosas divinidades estaba la
idea de un ser supremo, teotl, al que por su inmaterialidad no representaban. Casi todos
encuentran difcil que "a una rara perfeccin moral" unieran "un culto tenebroso y
sangriento, as como el despotismo en el gobierno y la esclavitud individual con ciertos
derechos sociales".69 Casi todos se limitaban a tratar a los toltecas, los chichimecas y los
aztecas; se ocupaban mucho de los mitos y de la relacin poltica de la vida de egos
pueblos. Oviedo y Romero, que cita constantemente a Orozco y Berra, comunican ideas
ms elaboradas sobre los conceptos indgenas y encuentra que tuvieron como gran
virtud, un gran celo en la educacin y como mayor error, los sacrificios.
A pesar de que uno esperara un rechazo violento de la conquista de la colonia en una
poca en que la victoria sobre el partido clerial era tan reciente, se advierte en los autores
una casi naturalidad al hablar de esas etapas. Desde luego se encuentran opiniones
extremas. Payno resulta de nuevo el ms comprensivo:
Los espaoles, en el siglo en que se verific la conquista, formaban una nacin
influyente y poderosa. Esa raza de hombres valientes, tenaces y afectos a las aventuras
novelescas dieron clima a proezas y hazaas que difcilmente puede igualar ninguna
nacin del mundo, pero desgraciadamente mancharon estas acciones con actos de
66
Mendoza, pp. 142-143.
67
Oviedo, p. 33.
65
Payno, pp. 65 y 75.
69
Banda, Longinos: Catecismo de historia y cronologa mexicana escrito para las escuelas primarias (1878), p. 12.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 54
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
refinada crueldad... pasados los aos de la conquista, el sistema de crueldad y
opresin se modifico mucho... Los espaoles, piles, dieron alas colonias americanas
cuanta civilizacin tena la misma Espaa, o mejor dicho, el siglo.70
Mendoza y Oviedo son los ms antihispanistas. El primero afirma que las Leyes de Indias
no tenan "ms objeto que la opresin y no produjo ms que la destruccin paulatina,
fsica y moral de la raza indgena"; califica a sus autores de "maquiavlicos e hipcritas".
Oviedo piensa que la poca toda fue "de prueba para los mexicanos, el tiempo de la
esclavitud tirnica y del absolutismo ms cruel".71
Corts, el conquistador de un gran Imperio, aun para estos autores antihispanistas, no
poda ser un ser despreciable. Oviedo mismo destaca "el gran valor con que le dotara la
Providencia", seala del "objeto ms grande para que le destinaba en sus altos v
misteriosos juicios". Todos sealan sus crueldades y Buenrostro llega a comentar la
contradiccin y rareza de que, "un caudillo conquistador, formado en la escuela del
mundo, no equilibrase sus virtudes con sus vicios".72
La independencia la yen venir los ms antihispanistas, como la vuelta a la libertad
perdida; los moderados, como Payno, el ejercicio de "un derecho de los pueblos, del cual
no se duda hoy. En las familias, cuando los hijos llegan a, mayor edad, se emancipan, se
casan y forman a su vez nuevas familias. ..Hubo de una y otra parte, jefes valientes y
humanos y de una y otra, soldados brbaros, ladrones y sanguinarios". el que los hroes
fueran religiosos les resulta natural, en una sociedad en donde la Iglesia tena un papel tan
importante. Iturbide aparece, sin mayor explicacin: "en el ao de 1820, Iturbide se puso
del lado de la patria, y esto y la abnegacin de Guerrero, ocasionaron el desenlace de
una guerra que haba inundado de sangre el suelo de Anhuac.73 Leija no puede dejar
de sealar la paradoja de que fuera precisamente l quien la consumara:
Las revoluciones de los pueblos presentan anomalas cuyo origen intilmente se
intentara explicar. Don Agustn de Iturbide... el oficial mexicano que haba derramado
ms la sangre de sus conciudadanos por sostener la sumisin y esclavitud de la patria,
fue el que se puso a la cabeza del movimiento que dio por resultado la total
independencia del pas.74
La poca que sigue a la independencia, con excepcin del texto Payno, esta relatada
con prisa, en especial por Oviedo, que casi no la toca porque "no nos parece fcil dar
una idea clara de estas pocas de constantes guerras". Leija expresa que "no fue culpa
del sistema de gobierno el estado de anarqua del pas, sino el atraso en que se
encontraba el pueblo mexicano bajo la dominacin espaola".75 En cambia, Mendoza y
Payno yen en las guerras les, males necesarios para llegar a la paz:
..la mayor parte de los que nos hall criticado tan amargamente olvidan las lecciones y
enseanza de la historia. No hay pas en el mundo que haya dejado de pasar por crisis
peligrosas y trastornos infinitos antes de llegar a un estado de paz y prosperidad.
70
Payno, p. 278.
71
Mendoza, p. 72 y Oviedo, p. 150.
72
Oviedo, p. 98 y Buenrostro, p. 177.
73
Payno, pp. 273 y 132.
74
Leija, Anastasio: Compendio de la historia de Mxico, arreglado para la enseanza primaria (1882), p. 35.
75
Oviedo, p. 190 y Leija, p. 40.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 55
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Las guerras internacionales, sobre todo la de los Estados Unidos, ocupan menos
espacio que en el caso de los textos conservadores, pero las interpretaciones no varan
mucha, ni la amargura que la prdida de la mitad del territorio les produce. Payno acusa
a los estados esclavistas de favorecerla; Leija acusa a los Estados Unidos de haberla
provocado "con el fin poco disimulado de obligar a Mxico a cederle ms de la mitad de
su territorio".76 Se habla de las hazaas heroicas de los mexicanos, aunque todava no se
hace un altar especial a los nios hroes.
La Reforma esta relatada con la calma del vencedor, no as la Intervencin que incluso
hace a Payno condenar violentamente a los monarquistas y a quienes, sin duda, dirige sus
palabras Oviedo:
...vas a conocer muchos nombres y ojal que con santo horror veas los de aquellos
hijos ingratos que vendieron su patria, que la hicieron derramar lgrimas que caern
como eterna maldicin sobre sus frentes.77
Los autores liberales parecen ms esperanzados que los conservadores, a pesar de los
obstculos que ven para alcanzar la tan ansiada prosperidad; sienten que a pesar de
todo el pas ha evolucionado. En la edicin de 1883 del librito de Payno se nota cmo
esta esperanza va convirtindose en un optimismo moderado.
Nuestra situacin actual no puede considerarse perfecta y sera una loca vanidad el
creer que hemos llegado a la cima de la civilizacin y de prosperidad, pero
relativamente es buena. La libertad de prensa es ilimitada, la libertad religiosa es
completa, si se exceptan las agrias e intiles polmicas de prensa, a nadie se molesta
ni se persigue... con excepcin de la seguridad en los caminos y ciudades, que no es
completa... En ningn pas se goza de tan amplia libertad.78
Dos libros muy importantes dedicados a la enseanza de la historia fueron publicados
en la dcada de 1880. En 1883 apareci el de Luis Prez Verdia (1857-1914), Compendio
de la Historia de Mxico desde sus primeros tiempos hasta la cada del Segundo Imperio,
uno de los textos que mayor vigencia han tenido en el pas, puesto que an se sigue
imprimiendo. Las primeras ediciones fueron corregidas y aumentadas cuidadosamente
por su autor de acuerdo con las crticas y los comentarios que recibi. La obra no slo ha
servido de texto a numerosas generaciones, sino tambin de modelo a muchos autores
de libros de enseanza. Prez Verda reuna sin duda excelentes condiciones para escribir
un texto y el hecho mismo que haya tenido vigencia durante tanto tiempo nos dice basta
que punto cumpli estas importantes funciones. En general, para su da, no era
partidarista, pero si acudi muchos de los conceptos que emplearan ya los
antihispanistas, ya los conservadores (los primeros, por ejemplo, han usado ampliamente
sus juicios anti-Corts, los ltimos sus juicios anti-Jurez). Pero si en esa forma ha sido
utilizado el texto, no fue nunca la intencin del autor, ni es esa la impresin que deja la
lectura de conjunto. El libro de Prieto (1818-1897), Lecciones de Historia Patria, debe
haberse publicado por primera vez hacia 1886, porque Oviedo y Romero en su texto
publicado en 1887 utilizaba los trozos referentes a la intervencin. Las ediciones que
hemos podido ver son la segunda de 1890 y la tercera de 1891. Dedicado a los alumnos
del Colegio Militar, tiene enorme importancia puesto que, en gran medida, signific la
acuacin de la interpretacin oficial" de la historia de Mxico hasta la Reforma.
76
Payno, p. 279 y Leija, p. 44.
77
Oviedo, p. 4
78
Payno, p. 281.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 56
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Dirigidos a un pblico de jvenes, los dos libros estn libres del mtodo catequstico,
ms elaborados y mejor escritos. Los dos hacen uso de gran parte de la bibliografa
disponible, especialmente Prez Verda, que como verdadero historiador beneficia sus
investigaciones documentales. Los dos intentan ser imparciales aunque, por supuesto,
estn condicionados por las limitaciones humanas; para Prieto, actor en la poltica de su
tiempo, es an ms difcil.
Las dos visiones de las culturas precolombinas resultan muy adecuadas para un texto.
Se ocupan fundamentalmente de la lnea tolteca-chichimeca-azteca. Prez Verda
incluyo posteriormente un captulo sobre la maya y hace mencin del pueblo tarasco. Los
dos trascienden la crnica poltica e incluyen una larga y cuidadosa elacin de la cultura
azteca, para Prez Verda "la primera de Amrica". Aunque la relacin de Prieto es ms
larga y ms viva, sin duda los juicios son ms comprensivos en Prez Verda. Los dos
subrayan los mejores aspectos de la cultura azteca y el que los mexicanos fueron "de
buena ndole y buenas costumbres"; aunque Prez Verda los encuentra atrasados en las
bellas artes, en el ejercicio de la libertad individual y el respeto a la independencia de los
pueblos. En cambio es comprensivo con la religin, prueba suprema hasta para los
apologistas. La religin era idoltrica, pero crean en un slo dios, al que no representaban
porque juzgaban incomprensible. Fueron los primeros en derramar "en abundancia sangre
humana en aras de los dioses... costumbre que tomaron de los asiticos en los ms
remotos tiempos",79 pero esto no debe interpretarse como salvajismo, sino como una
exaltacin de los principios religiosos. Prieto no tiene esta misma actitud ante la religin;
juzga que los sacrificios han hecho a los mexicanos "funestamente celebres"; se refiere a su
"abominable dios", a la "ofrenda maldita" y confiesa describir todo esto "brevemente y con
mucha repugnancia".80
Una actitud semejante se nota en el enfrentamiento con la siguiente etapa. Prez
Verda muestra tambin comprensin para entender la conquista, aunque le cuesta ms
trabajo. Los conquistadores despiertan su admiracin con sus hazaas increbles, pero
considera que, aun a la luz de los tiempos, el "derecho de conquista" no es sino "una de
tantas aberraciones del entendimiento"81 y ni la expansin de la civilizacin, ni la de la
religin, pueden justificar las crueldades que ocasion a los habitantes aborgenes. Corts,
sin duda, fue uno de los "primeros generales de su siglo", pero careca completamente de
moralidad, tanto as que incluso llego a dar muerte a su primera esposa y las crueldades
de Cholula y con Cuauhpopoca son borrones "que no pueden lavarse los
conquistadores". Los otros personajes del drama estn tratados con el mismo cuidado.
Moctezuma, valiente y humilde. Como prncipe, soberbio y supersticioso como
emperador, llev con l a la ruina su imperio; Cuitlahuatzin el olvidado porque no gan la
gloria, es el hroe azteca por antonomasia, "hombre extraordinario... uno de los hroes
ms notables de nuestra historia", con talento poltico y valor, pero que pereci antes de
poder luchar. Cuauhtmoc, heroico y valiente, ocupo en esta historia: un lugar menor que
el anterior.
No todo en la conquista lo considera negativo, puesto que junto a los soberbios
soldados vinieron los hombres de sayal que haban de plantar la verdadera civilizacin. En
cambio, Prieto no reconoce Dada positivo en la conquista, aunque siente la necesidad
de reconocer en alguna forma la participacin de Espaa en la formacin de la nueva
nacionalidad, al tiempo que pone
79
Prez Verda, Luis: Compendio de la historia de Mxico, desde sus primeros tiempos hasta la cada del Segundo Imperio (1883), p.
48.
80
Prieto, pp. 57.58.
81
Prez Verda (1883), p. 139.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 57
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
...al descubierto, la explotacin de los conquistadores que tienen an ardientes
partidarios, porque en sus abusos, en sus favoritismos y en sus crmenes estn los
orgenes de sus fortunas y sus falsos ttulos de supremaca.82
El truco de que se vale el autor para cumplir los dos fines, consiste en darle gran
significacin al descubrimiento y al descubridor, solucin que tambin llegara a hacerse
tradicional en los libros de texto. Corts est dibujado de carne y hueso, buen guerrero y
mejor poltico, audaz y de claro ingenio, pero cruel. Moctezuma es ya la figura triste que
nos legara la historiografa oficial, soberbio y supersticioso. Es interesante que al igual que
Prez Verda, Prieto prefiere a Cuitlahuatzin como hroe indio: "joven lleno de talento y de
bravura, patriota hasta la heroicidad y resuelto como ningn otro guerrero mexicano".
Cuauhtmoc es, de todas maneras, "valiente y lleno de inteligencia, aunque poco
experto en la guerra, de gran des y generosos sentimientos". Pero nada se salva en la
conquista:
...crueles y arbitrarios los conquistadores, venal e hipcrita el clero y rapaces y
turbulentos los representantes del poder civil, se turnaban en la explotacin de los
pueblos... contribuan al embrutecimiento de las masas y la exaltacin de los robos, las
arbitrariedades y desorden de los gobernantes.
No poda salvar ni siquiera esa parte de la hazaa espaola que todos salvan, la
conquista espiritual, porque como liberal todava en polmica con el clero, tena que
negar toda su accin. A lo ms que llega es a conceder que al principio "el poder del
clero, an no corrompido del todo, era a veces regenerador y benfico".83 Hace una
excelente revisin de las condiciones econmicas y sociales e la Nueva Espaa, pero
llega a la conclusin de que "ninguno e los elementos que producen la felicidad de una
nacin recibi desarrollo".
En la etapa que sigue, el Mxico independiente, tambin difieren los autores. Prez
Verda ve llegar la independencia naturalmente, un hecho necesario. Desmiente el cargo
hecho a Hidalgo de no tener ni ideas polticas, ni plan; pero le reprocha su actitud
impoltica despus de las Cruces, que iba a permitir que se falseara el plan lgico de
aquella revolucin y que trajera consigo todas las desgracias de medio siglo. Morelos es el
"benemrito patriota"; a Iturbide, a pesar de sus tristes principios, le reconoce "inmensos
servicios" a la patria. Guerrero ocupa una posicin gris, grande en su desprendimiento,
pero nunca merecedor de un lugar semejante al de los primeros insurgentes.
Prieto ve en la independencia la reconquista de la libertad anterior, no slo un
encuentro inevitable, sino la venganza de la conquista. No exageramos, el mismo lo dice,
en el tono que lo haba hecho en otros tiempos Bustamante, "los indios se vengaban en
Granaditas de la conquista".84 Los mximos hroes son Hidalgo y Morelos. Las divergencias
entre Rayn y Morelos ponen sobre el terreno la simiente de los futuros partidos. Iturbide no
es slo el terrible capitn enemigo de los insurgentes, es tambin el traidor a la confianza
del virrey Apodaca. "Con ms astucia que talento, lleno de ideas dominadoras y
ambiciosas", su entrada signific una nueva victoria de las clases aristocrticas sobre el
pueblo. Y esta victoria marco la suerte de los primeros aos del nuevo pas.
82
Prieto, p. 462.
83
Ibid., p. 229. La cursiva es nuestra.
84
Ibid., p. 287.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 58
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Los dos siguen con cuidado los forcejeos de los grupos por el poder y la actuacin de
un Santa Anna valiente, pero incapaz, irresponsable y sin convicciones polticas, segn
Prez Verda, y simplemente hombre "sin principios, ignorante, expresin genuina del
soldado arbitrario y vicioso", para Prieto. Todo se vino a agravar por la rapilla de los pases
extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, autores de "una de las ms odiosas injusticias
que por la fuerza hall cometido con Mxico las naciones ms poderosas",85 cuya "rica
adquisicin... no les quita la mancha de iniquidad que cayo, por esta invasin, en las
paginas de su historia".86
El movimiento de Ayutla resulta un grito de esperanza para el pueblo y la Constitucin
de 1857 la liberacin del pasado, dice Prieto: "no hay un slo precepto... que no hiera un
antiguo abuso, que no rompa una tradicin funesta".87 Prez Verda, que a] contrario de
un Prieto entusiasta trata de ser justo y evita tomar un partido decidido, est por la
Constitucin, pero piensa que las Leyes de Reforma fueron demasiado radicales y que
deberan haber sido paulatinas. En cambio Prieto las considera corolario de la
Constitucin y "base de la gran revolucin econmica y social tan necesaria al progreso
radical de nuestra sociedad"; por ello, el acontecimiento ms importante de la historia
contempornea.
Prez Verda ve al Segundo Imperio como una aventura de Napolen III, puesto que "el
pueblo francs reprobaba el proyecto". Prieto lo considera slo como el ltimo y
desesperado intento del partido reaccionario. Ante Jurez vuelven a separarse los juicios:
Prez Verda con su empeo justiciero le reconoce patriota impasible, pero tambin
vengativo liberal que logr con su entereza mantener intacta la representacin del pas.
Para Prieto no hay sombras, Jurez es el hroe popular, "salvador de la honra y la
independencia de la patria" al que seguramente "har justicia a posteridad asignndole
uno de los ms eminentes lugares en la historia del presente siglo".88
En el tratamiento de los ltimos aos se escapa a los dos un optimismo que se
expresara directamente en ediciones posteriores del texto de Prez Verda: "al finalizar el
siglo XIX, la Repblica Mexicana ha logrado entrar de lleno en el progreso y alcanzar una
prosperidad que le asegura un porvenir halageo". Prieto muestra en sus apndices, con
estadsticas, el desarrollo que el pas ha alcanzado en los ltimos aos.
El nacionalismo mexicano entraba con Prieto en una etapa en la que, de manera
intencionada, se iba a ensear la historia para preparar al tipo de mexicano que, segn
crean, el pas necesitaba.
Exaltar el sentimiento de amor a la patria, enaltecer a sus hombres eminentes por sus
virtudes, sealar los escollos en que puede tropezar su marcha y alumbrar el camino
que la eleve a la prosperidad y a la gloria, tales han sido los objetos de mi Compendio,
porque estoy persuadido que la enseanza de la historia debe ser intencional, es decir,
conducir al educando por el camino del bien, conforme con la libertad y las
instituciones del pas... identificarlo con amor y con entusiasmo con la madre patria
para hacer de su prosperidad la religin de su espritu y de su honra, como su
patrimonio personal, basta decir con el poeta indio: "La ma es la ms bella y la ms
amada de la patrias."89
85
Prez Verda, p. 282.
86
Prieto, p. 375.
87
Ibid., p. 387.
88
Ibid., p. 423.
89
Ibid., p. 464.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 59
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LA ENSEANZA DE LA HISTORIA, 1889-1917
Las discusiones de los Congresos Nacionales de Instruccin de 1889-1890 y 1890-1891
tuvieron enormes consecuencias en la enseanza de la historia, pueblo que la
preocupacin fundamental del Congreso fue trabajar para lograr la uniformidad de la
enseanza en toda la Repblica con el fin de dar la misma formacin a todos los nios
mexicanos y se pudieran formar ciudadanos cumplidos, que respondieran a. los mismos
ideales. El Congreso fij concretamente como deba ensearse la historia porque era una
de las materias que consideraba fundamentales en la formacin del carcter nacional.
De acuerdo con las ideas pedaggicas vigentes, primero deba introducirse a los nios en
la historia a travs de la vida de gran des personajes; para el segundo ao el maestro
deba hacer "relatos y conversaciones familiares sobre los personajes ms notables" de
toda la historia de Mxico; en el tercer ao se le dara al nio una visin general sobre la
historia antigua y la poca colonial, y para el cuarto, la guerra de independencia y la
historia del Mxico independiente basta la intervencin francesa. El quinto ao deba
ampliar lo visto en aos anteriores con insistencia en "los hechos que han ido cambiando
la faz de nuestro pas". Slo hasta el sexto ao, despus de afirmar la personalidad
nacionalidad, se introduca al nio en la historia general "para despertar el amor a la
familia humana.22
Conforme a este esquema y a la urgencia que planteaba el Congrego, Rbsamen
publicaba apenas concluido el primer congreso su Gua metodolgica para la enseanza
de la historia (1891). Preocupado porque la "unidad nacional, completada en los campos
de batalla" se consolidase a travs de la escuela para lograr "la unidad intelectual y moral
de este hermoso pas [y] evitar una reaccin del partido clerical" como eran sus objetivos.
Su Gua estaba dirigida a proporcionar a los maestros la formacin necesaria para que
pudieran llevar a cabo la tarea de hacer mejores ciudadanos, para lo cual centraba su
atencin en la enseanza de la historia porque "es la piedra angular para la educacin
nacional junto con la instruccin cvica, forman al ciudadano".23 La importancia de la
materia determinaba la urgencia de superar la manera rutinaria de ensearla y de
asegurarse de que el maestro fuera consciente de inyectarle el verdadero sentido que
debe tener para
...conseguir la unidad nacional, por el convencimiento de que todos los mexicanos
forman una gran familia, aprovechando circunstancias que se presenten para destruir
el espritu de localismo.24
Rbsamen se mostraba decididamente opuesto al principio de iniciar la enseanza por
la historia local y desde sta abordar la historia nacional. Esto le pareca no slo
"atentatorio a los principios pedaggicos, sino an ms, a la idea de la unificacin
nacional",25 objetivo fundamental de la escuela y tarea que, deba preceder a cualquier
otra. Claro est, no haba que falsificar la historia "ni siquiera por patriotismo". Seguro de
estar del lado de la razn, pensaba que la versin liberal encerraba la verdad. Insista eso
s, en dar la mxima importancia a la historia de Mxico independiente y tal vez al pensar
que tal etapa podra unir, ms que desunir, despus de la victoria.
22
Rbsamen, Enrique C.: Gua metodolgica para la enseanza de la historia (1914), pp. 24-26.
23
Ibid., p. 5.
24
Ibid., p. 27.
25
Ibid., p. 7.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 60
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Mxico slo lleg a formar una nacin despus de conquistar su independencia y... la
va nacional debe tener ms inters para nosotros que la de las tribus aisladas y la de
nuestros antepasados bajo la dominacin espaola.26
El tono patritico de Rbsamen limitado por la mesura de su slida formacin de
pedagogo no satisfizo a todos y no dej de molestar a algunos que fuera un "extranjero" el
que hiciera el llamado. el 23 de enero de 1891 Guillermo Prieto empez a publicar en El
Universal una serie de artculos en que atacaba la Gua. Con ciertas pretensiones, Prieto
citaba muchos autores extranjeros para llegar, aunque con otras palabras, a la misma
conclusin que Rbsamen:
...conforme a nuestras instituciones y a los intereses nacionales, es la escuela... el
embrin de la nacin entera, como el lugar de ensayo de las funciones polticas y
sociales, como el gran laboratorio del patriotismo y de las virtudes cvicas.27
Para nosotros en la escuela se nace a la patria, se respira la patria.28
La diferencia era el grado de aplicacin del mismo principio. Rbsamen, aunque
liberal, cree que es suficiente con la transmisin de la verdad, sin necesidad de convertirla
en asunto de partido; para l hay que desarrollar el sentimiento patritico con buenos
ejemplos de virtudes cvicas. En cambio Prieto quiere no slo el relato verdadero que por s
mismo muestre los hechos, sino hacer el anlisis de los vicios del partido contrario, el
ataque abierto y, como afirmaba en su texto, la propaganda de los principios liberales:
Un gobierno es hijo de un partido con su programa poltico y social y puesto que cobr
sus ttulos en determinados principios que constan en sus instituciones como programa y
pacto con el pueblo, propaganda de esos principios es su deber para consolidarse y
aspirar al progreso.
Otro de los desacuerdos de Prieto se refiere a detalles pedaggicos. Rbsamen sugera
centrar la atencin del alumno al estudiar el movimiento de independencia, en tres
figuras: Hidalgo, Morelos e Iturbide. Para Prieto esto era insuficiente; "siguiendo muy
atentamente la marcha filosfica de la revolucin de independencia tendra que ser:
Hidalgo inicia, Morelos formula, Rayn aclara las tendencias de Hidalgo y la sura que se
arrima a las clases, Mina rectifica y debilidad del gobierno espaol, Guerrero mantiene
la esperanza del triunfo, Iturbide se ali a la causa de los serviles, falsea el m Dolores,
engaa a Apodaca, proclama el plan de Iguala, que es una transaccin prfida y lo
sacrifica todo a su ambicin.29
Demuestra pues poca sensibilidad hacia las exigencias pedaggicas que tanto
preocupaban a Rbsamen y no entendi realmente la Gua. Su mayor celo por enraizar
firmemente las instituciones liberales en el espritu infantil se debe seguramente a haber
visto las terribles luchas entre partidos y haber militado con los liberales. Rbsamen, en
cambio, lleg a Mxico en 1884 y conoca slo el pas bajo el predominio liberal.
Los afanes del Congreso fueron consagrados en la ley reglamentaria de la instruccin
obligatoria de 1891 sealando como finalidad de la instruccin cvica "despertar el
sentimiento de patriotismo.30
26
Ibid., p. 29.
27
El Universal, 31 de enero de 1891.
28
El Universal, 5 de febrero de 1891.
29
El Universal, 3 de febrero de 1891.
30
Dubln y Lozano, op. cit., tomo XXI, p. 26.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 61
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La enseanza primaria se iniciaba siempre con plticas sobre personajes
fundamentales en el primer ao. En el segundo, se abordaba la historia preCortsiana y
colonial:
...con mayor detenimiento se narraran los hechos que han ido cambiando los
caracteres de la civilizacin de nuestro pas, las conquistas de los aztecas, la conquista
de los espaoles, la obra de los misioneros, la degeneracin de la raza indgena, la
aparicin de nuevos elementos sociales (los mezclados, los criollos), las relaciones
sostenidas entre el clero y el gobierno, a la expulsin de los jesuitas, el desarrollo de la
industria, del comercio, de la moral pblica, los sufrimientos del pueblo y la
independencia.
Todo, esto centrndolo en las personalidades de Ilhucamina, Netzahualcyotl,
Cuitlhuac, Cuauhtmoc, Corts, el Virrey Mendoza, Las Casas, Luis de Velasco hijo, el
Marqus de Croix, Bucareli, el 2 Conde de Revillagigedo, la Corregidora de Quertaro,
Hidalgo, Morelos, Calleja, Allende, Bravo, Mina, Guerrero e Iturbide. El ambicioso plan
deba, adems, enlazar "los acontecimientos, en cuanto sea posible, filosfica y
cronolgicamente", y deban procurar destruir el espritu de localismo. En el tercer ao, el
curso de historia cubrira de 1821 basta los acontecimientos contemporneos
...insistiendo con particularidad en cuanto a los pasados sufrimientos de la nacin
(guerras intestinas, guerras civiles, anarqua), la organizacin del pas, la Constitucin
de 1857 y la Reforma, las mejoras materiales, el desarrollo de la agricultura, la
institucionalizacin y la moralidad pblica.
Las figuras centrales en este periodo eran Gmez Faras, Santa Anna, Comonfort,
Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Jurez, Gonzlez Ortega y "los personajes ms notables
de la poca actual". El programa inclua, para fines de siglo, la poca porfirista e insista
en las bondades que haba trado al pas. El plan, en general, era demasiado ambicioso, si
consideramos que estaba dirigido a la enseanza primaria.
La fe en la enseanza de la historia patria para estimular el sentimiento nacional hizo
tambin aumentar a seis las horas dedicadas a la historia patria en la Preparatoria, y
ampliar un semestre el programa de historia, gracias a las gestiones de don Justo Sierra en
1897. En la Preparatoria, adems de los cursos de la materia, se ofrecan basta 1907 unas
conferencias complementarias que durante el primer ao versaban sobre "los grandes
patriotas y los excelsos filntropos". La cancelacin de estas conferencias no mengu los
afanes nacionalistas del programa, puesto que en el plan de estudios de ese ao se
insista:
...la enseanza de la historia patria comprender la sugestin constante del civismo,
har notar los servicios que Mxico ha prestado para la solucin de complejos
problemas sociales y har sentir que la conciencia nacional se ha ido formando con el
esfuerzo cooperativo de los buenos ciudadanos, sobre todo en los das de crisis.31
El espritu de la enseanza de la historia permaneci igual desde la ley de 1891 basta la
de 1908, aunque los trminos cambiaran un poco. En esta ltima se declaraba que la
educacin elemental sera integral y nacional, y se propona como finalidad
...diferenciar a los educandos que reciban su influencia, de todos los educandos que
haya en el mundo... la ley expresamente recomienda que los educadores lleguen a
31
Dubln y Lozano, op. cit., Continuacin, tomo XXXIX, pp. 52-54.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 62
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
conseguir que sus alumnos se desarrollen en el amor a la patria mexicana y a sus
instituciones, as como el propsito de contribuir al progreso del pas y al
perfeccionamiento de sus habitantes.32
En otro tipo de fuentes, como libros de lectura y tesis de normal se encuentra tambin
la insistencia en la historia como auxiliar de la consolidacin del patriotismo, adems de
ser un ejemplo para provocar el amor por la paz, por el trabajo y por el progreso. Las tesis
normalistas de la poca los expresan muy claramente. Mariano Isunza afirma en su tesis
Pormenor del programa para los tres cursos de la enseanza primaria elemental (1896)
que la funcin de la historia era interesar al alumno en el progreso. Ana Mara Ortega, en
El Patriotismo, en qu medida y por qu medios debe excitarse (1898) seala que ensear
a leer, escribir, contar, es importante, pero lo fundamental es inculcar los buenos principios
y "despertar buenos sentimientos, entre ellos el muy importante del patriotismo". Este
sentimiento es esencial para "consolidar y hacer estable la vida de la nacin". La autora
consideraba el amor patrio como innato no slo en el hombre, sino tambin en los
animales y en las plantas, por eso "estas prefieren algunas zonas para fructificar".33
En los libros de lectura, civismo e historia se insiste naturalmente en la importancia del
patriotismo y se exhorta a los nios en diferentes tonos, a dar su vida para defender a la
patria, a trabajar por ella, etc. Delfina Rodrguez en su libro de lectura La perla de la casa
(1906) dedicado a las nias, defina al patriotismo como el amor "a la patria, la tierra
donde nacimos", que se demostraba "derramando la sangre por ella, si es necesario;
claro que en el caso de las mujeres la obligacin era diferente: educar a los hijos,
inculcarles buenos sentimientos, amor al trabajo y honradez y "el sacrosanto amor a la
patria".34 Correa Zapa, en su libro Nociones de instruccin cvica y derecho usual (1906),
tambin insiste en que es "la madre la que debe desarrollar en corazn del nio" el
patriotismo y en que es un deber primordial de los mexicanos "defender la
independencia". Adems trata de convencer a las nias de la importancia de que un pas
tenga paz y de que sus hijos trabajen, dando ejemplos de todo lo que Mxico ha logrado
con paz y trabajo.35
Los libros de historia insisten en la importancia de conocer historia para cumplir con el
deber de amar a Mxico. Justo Sierra, en sus Elementos de Historia Patria, dedica el libro a
s y explica:
...el amor a la patria comprende todos los amores humanos. Ese amor se siente primero
y se explica luego. Este libro dedicado en vosotros a los nios mexicanos, comprende esa
explicacin.
En el Catecismo tambin insiste en que "porque el primer deber de todo mexicano es
amar a su patria... para amarla es preciso conocerla y saber su historia, es decir lo que ha
luchado y sufrido por nosotros".36 La mayora de los autores hacen un llamado de amor,
como el de Sierra o el de Gregorio Torres Quintero: amad a Mxico y amadlo como se
merece, aprended a conocer sus glorias y sus infortunios, sus alegras y sus dolores,
estudiad la historia de Mxico".37 Pero tambin hay llamados como el de Fuentes, que
32
Sierra, La educacin nacional, p. 404.
33
Ortega, Ana Mara: El patriotismo, en qu medida y por qu medios debe excitarse (Puebla, 1898), pp. 3-5.
34
Rodrguez, Delfina: La perla de la casa, Libra tercero de instruccin primaria elemental (1906), p. 61.
35
Correa Zapata: Nociones de instruccin cvica y derecho usual (1906), pp. 17, 34 y 54.
36
Sierra, Obras completas, tomo IX, Ensayos y textos elementales de historia, p. 395.
37
Torres Quintero, Gregorio: La patria mexicana, elementos de historia nacional (s.p.), p. 11.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 63
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
cree "conveniente generar vigorosamente en el espritu del alumno el odio para todo lo
que para la patria es estigma y es crimen.38
Sierra y en general los pedagogos de la poca, haban sembrado la idea bsica y la
haban cultivado. En 1904 Sierra hablaba de la necesidad de crear "la religin cvica que
une y unifica, destinada no a reemplazar alas otras... sino a crear una en el alma social.
Porque ego es la religin de la patria".39 Kiel, en el libro Gua metodolgica para la
enseanza de la instruccin cvica y del derecho usual en las escuelas primarias (1908),
hablaba en tono semejante:
El maestro... debe perfilar ante la imaginacin de sus discpulos la divina figura de la
patria y colocarla con fe inquebrantable en el sagrario de la conciencia infantil,
fomentando la religin cvica del patriotismo, que es una egregia y divina religin.40
Aunque la aceptacin de esta idea fue muy general no dej de haber disidentes.
Francisco Bulnes en su libro Las Grandes Mentiras de Nuestra Historia relacionaba el tipo de
historia que se enseaba a los nios, con el estado cultural que haba alcanzado un pas.
Se ensean leyendas, fbulas y apologas de secta? Me desalienta y preocupa
esta historia, forma y rondo del siglo XVIII. Se comienza a ensear la verdad?
Convengo entonces en que cierta y afortunadamente vamos entrando en un digno y
sereno periodo de civilizacin.41
Con ese motivo atacaba los libros de Prieto y Prez Verda y se lanzaba a deshacer las
"leyendas patriticas" de nuestro herosmo en las guerras internacionales. La destruccin
de otros mitos patriticos la intent tambin un autor annimo en el Compendio la historia
de Mxico escrita en vista de los autores de mejor nota (1908), que derribaba a Hidalgo y
levantaba a lturbide, desmenta la historicidad del Ppila y el abrazo de Acatempan. Pero
la polmica relacionada con la finalidad de la enseanza de la historia ms importante, la
llevaron a cabo Pereyra y Prez Verda. El primero sostena que a los nios no se les
debe ensear a tener patriotismo con la historia, sino lo que es ms noble, moral y
conveniente: se les debe ensear a hacer la historia con el patriotismo".42 Prez Verda
juzgaba que esto era una paradoja insostenible,
.. Pretender mutilar el dominio de la historia... desde Cicern... considerada como
maestra de la vida y la cual entre sus muchas enseanzas no contiene otra ms grata
que la destinada a formar los verdaderos patriotas, exhumando a sus prohombres de
los tiempos pasados para ejemplo vivo de la juventud.
Esto deba cumplirse sin caer nunca en los embustes, "no es incompatible el amor a la
verdad con el amor a la patria".43 Prez Verda pensaba que la principal funcin de la
historia era como esuela del patriotismo. Pereyra, en cambio, pensaba en que deba
ayudar a desarrollar la conciencia en el ciudadano. Pero opiniones como las de Pereyra y
Bulnes fueron de excepcin.
38
Fuentes, Ernesto: Historia patria, obra adoptada por la Secretara de Guerra y Marina para servir de texto a las escuelas de tropa
(1909), pp. 7-8.
39
Sierra, Obras completas, tomo V, La educacin nacional, p. 339.
40
KieI, Leopoldo: Gua metodolgica para la enseanza de la instruccin cvica y del derecho usual en las escuelas primarias (1908), p.
7.
41
Bulnes, Francisco: Las gran des mentiras de nuestra historia (1960), p. 2.
42
Pereyra, Carlos: "La maravillosa historia de Mxico que ensea el compendiador Prez Verda", Revista Positiva, VI; 70 (1906), pp.
321-.361 y Prez Verda, Luis: Un polemista infiel, supuestos errores en un compendio de historia de Mxico (1906).
43
Prez Verda: Un polemista, p. 30.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 64
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La definicin de patria generalmente era geogrfica: "la tierra donde nacimos". Algn
autor como Jos Ascensin Reyes la elaboraba a un poco ms: "el pas donde nacimos, la
religin que nos ense nuestra madre y el lenguaje que nos comunico a travs de sus
labios: todo ego es la patria".44 Definicin en la que patria era algo ms que el lugar
geogrfico, era lengua y era religin, lo que planteaba el problema de que dejaba fuera
a los habitantes que no tuvieran la misma lengua y la misma religin, bastante crtico en
un pas como Mxico. Tal vez por ello Sierra prefiri darle un sentido histrico-geogrfico:
"la patria se compone del suelo en que nacimos, de todos los hijos de ese pueblo que
viven ahora y de todos los mexicanos que han muerto".45 De acuerdo al programa de
Historia, el hroe era el lazo de unin de todos los mexicanos.
Se despertara en los alumnos grande admiracin por nuestros hroes, haciendo ver
que por ellos todos los mexicanos formamos una familia.46
El problema a despejar era cules hroes? Los conservadores haban de resistir la serie
Cuauhtmoc, Hidalgo, Morelos y Jurez que empezaba a ser la oficial a principios de la
dcada de los noventas. Rbsamen haba aconsejado dar importancia fundamental a la
historia del pas como nacin independiente y siguiendo este consejo Sierra no slo le
dedic mayor espacio, sino que centr significacin de esa etapa en las figuras de
Hidalgo y de Jurez. A pesar de sus deseos conciliatorios y de que su visin evolutiva
misma le hacia aceptar todo el pasado de Mxico, su eleccin fue problemtica, pero en
general aceptada. En los libros de propaganda poltica nacionalista como el de los
seores Hernndez y O'Farril: Mi Patria, compendio histrico, poltico, cientfico, literario,
industrial, comercial, social y religioso de Mxico en 1890 y reproducido en 1894 bajo el
ttulo de A la Patria, se sealaban como hroes a Hidalgo, Jurez y Daz, "trinidad augusta
de la independencia, la reforma y la paz".47 En libros como el de P. H. San Juan, El lector
catlico mexicano (1910), se adverta que debemos gratitud a Allende por proponer la
independencia, a Hidalgo por intentarla y a lturbide por haberla logrado, pero adems "a
Fernando Corts por habernos formado la nacionalidad que luego hicimos
independiente".48 En esta posicin el esfuerzo conciliador era evidente; aceptaba a los
insurgentes, a cambio del reconocimiento de Corts e lturbide. Y aunque durante toda la
etapa se trat de estimular la unin, no se pudo evitar algunos autores negaran a lturbide
(como Torres Quintero y Aguirre Cinta), lo que al final result en un lugar ms respetable
para Guerrero.
De cualquier forma la polmica principal continuaba centrada en la figura del
conquistador. En 1894 se suscit una polmica periodstica sobre "quin mereca el ttulo
de Padre de la Patria. La polmica suscitada por el articulo de Francisco G. Cosmes
intitulado "A quin debemos tener patria?", en el peridico El Partido liberal, del 15 de
septiembre de 1894, continu en El Diario del Hogar con los artculos de Jos P. Ribera el
20, el da 23 con otro de Ezequiel Chvez y el da 30 con uno de Sierra. Otros muchos
peridicos se hicieron eco. Sierra, molesto de tener que contestar a la pregunta Quin
merece ms el ttulo de Padre de la Patria, Hidalgo o Corts? contest a favor de Hidalgo.
Sustent su eleccin aclarando los trminos nacionalidad y nacin o patria. Nacionalidad,
dice, "es un ser vivo en' que operan en plena actividad los factores de raza, medio,
44
Reyes, Jos Ascensin: Nociones elementales de historia patria escritas conforme al programa vigente: ley de instruccin (1903), p.
7.
45
Sierra, Ensayos r textos, p. 395.
46
Dubln y Lozano, op. cit., vol. XXVI, p. 487. La cursiva es nuestra.
47
Hernndez y O'Farril: Mi patria, compendio histrico, poltico, cientfico, literario, industrial, social r religioso de Mxico (1890), p.
111.
48
San Juan, P. H.: El lector catlico mexicano (Mtodo de lectura conforme a la inteligencia de los nios) (1910), p. 173.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 65
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
religin, lengua y costumbres para hacerlo cada vez ms coherente": nacin "es una
nacionalidad en el momento en que el fenmeno de la vida personal e independiente se
verifica". De acuerdo a ello, su solucin versaba:
Hernn Corts, fue, como la personalidad capital de la conquista, el fundador de la
nacionalidad, Hidalgo, como la personalidad de la independencia, es el Padre de la
Patria.
No quera esto decir, explicaba a continuacin, que negara el "supremo beneficio de
la conquista", misioneros y aventureros fundaron los "vnculos de una sociedad nueva y
crearon fsicamente esta sociedad". "As pues, la obra del conquistador fue una creacin,
la de Hidalgo, fue una redencin."49
A pesar de que el conquistador todava tena sus partidarios y los libros de lectura
incluan poemas que le estaban dedicados, parece ser que este artculo decidi en cierta
forma el papel que se le otorgara a don Hernando en la historia de Mxico. A partir de
este momento su suerte estara muy ligada al partido conservador, aunque el esfuerzo
conciliador de Sierra se empeara tratarle con menos intransigencia.
La influencia positivista y el optimismo de dos dcadas de paz crearon una cierta
confianza en que Mxico haba entrado en el camino llano del progreso. Libros como los
de Hernndez y O'Farril hablaban de querer mostrar "el avance del pas, cada da ms
perceptible", y querer "dar a conocer los factores ms poderosos de esta civilizacin tan
notable". Para 1901 apareci como producto de ese espritu Mxico, su evolucin social.
Evolucin, explicaban su autores, porque implicaba "el paso de un estado inferior a otro
superior"; social, "porque abarca las principales manifestaciones de la actividad del grupo
mexicano". Deseaban presentar la penosa gestacin de esa sociedad que "se desprendi
del organismo colonial y fue por un acto supremo de su voluntad"; quera explicar cmo
tras una existencia irregular y tumultuosa, ha llegado a normalizar una labor vital de
asimilacin de los elementos sustanciales de la civilizacin general, sin perder las lneas
distintas de su personalidad; la inspiracin provena, por supuesto, de una devocin
profunda a la patria".50
Guajaba en esta obra la visin conciliatoria de la historia de Mxico: "los mexicanos
somos hijos de dos pueblos y de dos razas y "glorificando el pasado de los indgenas, se
les ensea a mejorar el porvenir".51 Tanto Corts como Cuauhtmoc son grandes; Hidalgo,
por supuesto; Guerrero redimi a lturbide, "el ambicioso y "en un abrazo, le perdon en
nombre de la patria mexicana.52 La historia de la "nacin" mexicana es la historia de un
pas dbil, que a sus propios problemas de integracin haba de sumar la necesidad de
luchar contra el invasor. Vencido, pero "nunca dominado", despus de haber pasado una
"segunda aceleracin violenta de su evolucin" la Reforma haba entrado en una
evidente era de progreso que enorgulleca a los editores de la obra, quienes deseaban
"presentar... las seales claras de nuestro crecimiento parte principal de toda evolucin
orgnica".53
De la obra pareca desprenderse un nuevo tipo de nac expansivo y optimista, que
haba perdido mucho de su indigenismo y de su antihispanismo, que no era totalmente
defensivo y que por lo tanto se mostraba confiado en el futuro. Sus grandes esperanzas le
49
Sierra: Obras completas, tomo IX, Ensayos y textos elementales de historia, pp. 191-194.
50
Sierra: Mxico, su evolucin social, vol. I, primera parte, introduccin.
51
Ibid., pp. 25 y 71.
52
Ibid., p. 157.
53
Ibid., p. 225.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 66
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
hacan semejante al de los criollos de principios del siglo XIX, pero estos mexicanos ya
haban experimentado la desgracia, aunque la interpretaban positivamente: "vencidos,
pero nunca dominados...
En los libros de texto de enseanza elemental se notaban claramente dog grupos, los
publicados antes de la aparicin de los textos de historia patria de Justo Sierra, y los
publicados despus, casi todos ya en el siglo XX. En el primer grupo tenemos: Leopoldo
Batres, Cartilla histrica de la Ciudad de Mxico. Obra aprobada como texto (1893),
Teodoro Bandala, Cartilla histrica de la Ciudad de Mxico, dedicada a las escuelas de la
Repblica Mexicana (1892), Manuel Brioso y Candiani, Naciones sobre la historia nacional
(1892-1893); Antonio Garca Cubas (1831-1912), Cartilla de Historia de Mxico y
Compendio de historia de Mxico y su civilizacin (hacia 1894, lo hemos visto anunciado
en libros publicados ese ao); Ramn Manterola (1845-1914), Cartilla sobre historia patria,
escrita y arreglada al sistema cclico (1891) y Julio Zrate (1844-1917), Compendio de
historia general de Mjico para uso de las escuelas (1892). Todos ellos tienen todava los
defectos y el tono de la poca anterior y en su mayora con el sistema del catecismo. Los
que no usan el mtodo de preguntas y respuestas an arrastran la idea bsica de usar
prrafos pequeos para memorizar en letra normal y el resto en letras ms pequeas se
considera complementario; o bien, como el de Brioso, incluye las preguntas al final del
libro. Destaca el empeo de mostrar lecciones cvicas en los hechos histricos. Por
ejemplo, la leccin dedicada a la conquista sugiere a Manterola "una leccin sobre el
patriotismo y la grandeza del alma de Cuauhtmoc".54 Hay tambin un empeo por evitar
polmica sobre la preeminencia hispana o indgena de Mxico y se acepta que las dog
razas son "slo mexicanas". Esto no obsta para que Manterola admita que los indios no
posean la inteligencia de los europeos, ya que stos tenan la superioridad de los que
saben sobre los ignorantes. Su relato de las culturas precortesianas es minsculo, a la
manera tradicional, la crnica de los reyes toltecas, chichimecas y aztecas. La conquista
se relata con el intento de hacer resaltar ms los mritos de los espaoles y no su
crueldad; sin destacar personalidades y con el fin de "encender mejor que el odio, la
gratitud y los nobles sentimientos en los corazones de los nios".55 Zrate, Bandala y Garca
Cubas optan por la crnica asptica, sin comprometer juicios. La colonia merece un
espacio menor que en los libros que les antecedieron, y no se hacen mayores juicios
negativos, excepto Manterota que remonta el origen de todos los problemas
contemporneos a esa poca, expresando muchas de las preocupaciones progresistas
de la misma: la necesidad de introducir los adelantos tcnicos y cumplir el sueo de hacer
de los mexicanos pequeos propietarios:
Las haciendas estaban en poder de unos cuantos, descendientes en su mayor parte
de los conquistadores... los indios labradores eran casi esclavos... en medio de la
ignorancia y la supersticin y en la mayor miseria. Desgraciadamente estos ltimos y
dolorosos males se arraigaron tanto durante la poca colonial... que an despus de la
independencia, poco se ha podido hacer para corregirla y slo desaparecern
lentamente, cuando se logre extender la instruccin a todo el pueblo y cuando los
ricos sean bastante ilustrados para que, comprendiendo sus verdaderos intereses
fraccionen sus gran des propiedades e introduzcan en sus cultivos, los mtodos y
descubrimientos... y puedan as, aumentar los salarios y mejorar la condicin de los
jornaleros.56
54
Manterola, Ramn: Cartilta sobre historia patria (1891), p. 80 y Batres, Leopoldo: Cartilla histrica de la ciudad de Mxico (1893),
p. 4. No citaremos la pgina de los textos, sino cuando sea de alguna importancia.
55
Manterola, p. 10.
56
Ibid.; p. 14.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 67
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La independencia ocupa un gran espacio con sus hroes acostumbrados; Hidalgo es
ya el "ilustre anciano" que proclam la independencia, paralelo del 'Washington del pas
del Norte y que no est opacado por el gran genio militar de la independencia, Morelos.
En este grupo de libros, a lturbide se le reconoce con naturalidad como consumador. Sin
profundizar mucho en las causas, se afirma que "decidi al fin, utilizar en favor de su patria
los elementos que le confi el gobierno espaol".57 Garca Cubas no se refiere en especial
a l como lo hace basta de hroes secundarios sino que comenta que el
restablecimiento de la Constitucin de 1812 y otros decretos dividieron la opinin de los
espaoles residentes en el pas, y de sus disensiones naci un bien para la causa de la
independencia del que procuraron aprovecharse los patriotas.58 Guerrero merece en este
grupo una mencin especial, sin llegar a ocupar un lugar semejante al de Hidalgo y
Morelos.
Todos los autores abrevian la historia que va desde la independencia hasta la Reforma,
con excepcin del relato de las injustas guerras internacionales. La revolucin de Ayutla,
la Constitucin de 57, la guerra de Reforma y la intervencin ocupan atencin cuidadosa,
pero evitando dar lugar a calificativos; se habla de Jurez con ponderacin de la "firmeza
de sus principios y la inflexibilidad de su carcter", de "el gran ciudadano", de "uno de los
hombres ms notables que ha producido Mxico".59 Manterola aventura alabanzas al
dictador Daz; los otros autores concluyen sus obras antes de su permanencia en el
gobierno, Zrate remata su relacin en 1880, Garca Cubas y Bandala en 1867.
Los libros de .Justo Sierra (1848-1912), Catecismo de Historia Patria y Elementos de
Historia Patria, que en nuestra opinin marcan toda una poca en la historia de los libros
de texto, aparecieron en 1894. Eran sin duda la respuesta al llamado del Congreso
Nacional de reorganizar la enseanza de la historia para que cumpliera con la misin
fundamental de integrar nacionalmente a Mxico. el Catecismo fue realizado a manera
de preguntas y respuestas, aunque se puede seguir el texto sin las preguntas y estaba
destinado al primer ao de instruccin primaria, mientras los Elementos se destinaban al
segundo y tercer aos del mismo cicIo. Este ltimo es tal vez el mejor texto de historia
patria destinado enseanza primaria con conocimientos slidos de historia. Sierra logr, no
slo hacer una estupenda sntesis, sino tambin un libro agradable, sencillo y constructivo.
EI autor se inspir en el modelo de Lavisse, pero sustituy los relatos complementarios
del historiador francs por pequeas biografas al margen. La eleccin de las biografas es
muy significativa: Quetzalcatl. Moctezuma II, Coln, Las Casas, don Luis de Velasco, el
segundo Conde de Revillagigedo, Hidalgo, Santa Anna, Ignacio Comonfort y Jurez.
Puede afirmarse que incluye a todos aquellos que desempearon un papel fundamental
en algunos momentos como Moctezuma II y Santa Anna y principalmente a los que
contribuyeron en alguna forma ala evolucin de Mxico. Extraa la ausencia de Corts o
de Cuauhtmoc, pero sin duda fue para evitar discusiones justamente como la que
tendra lugar ese ao. Espaa se salva a travs de las figuras de Coln, Las Casas y los
virreyes Velasco y Revillagigedo. Las ms largas biografas son las que dedica a Santa
Anna, Hidalgo y Jurez. Hidalgo como smbolo esencial de nacionalidad, porque "de un
acto de su voluntad naci nuestra patria";60 Jurez por el significado de su gobierno
mediante el cual, "Mxico haba cambiado para siempre su modo de ser social y
poltico".61 Ms difcil de justificar es Santa Anna:
57
Zrate, Julio: Compendio de historia general de Mjico para uso de la escuela (1892), p. 292.
58
Garca Cubas. Antonio: Compendio de historia general de Mxico (1906), p. 134.
59
Zrate, p. 437.
60
Sierra: Ensayos y textos, p. 340.
61
Ibid., p. 380.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 68
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Este hombre personifica un gran periodo de nuestra historia, entre las dos
verdaderas revoluciones que Mxico ha tenido: la de independencia y la de Reforma.
Apasionado en los placeres, del brillo militar, valiente, sin ideas fijas, pronto a
sacrificarse por cualquier bandera y a sacrificar, a los dems, Santa Anna tambin
personifica los defectos del pueblo mexicano; por ego fue siempre popular. Su
educacin de soldado le haca considerar a la Repblica como suya... Era malsimo
general, como lo demostr la guerra con los americanos; era un excelente soldado,
muy bravo y muy sufrido; tena una gran cualidad, el apego profundo e invencible a su
patria. Por eso, a pesar de sus inmensas faltas, la patria guarda respetuosamente sus
huesos dentro de su tierra sagrada.62
Resulta obvio el intento de Sierra de utilizar la figura de Santa Anna como ejemplo para
que los mexicanos vean claramente sus faltas y las superen. Ese empeo por formar
mejores ciudadanos y por inspirar en ejemplos buenos y malos el amor a la patria, lo
respira toda su obra. Por ello se preocupa en hacer amable la historia, para que el
mensaje sea efectivo, puesto que "la historia patria es, por excelencia el libro del
patriotismo".63
A esta fundamental preocupacin al servicio de la "religin de la patria", le sigue la
idea de inculcar "la nocin del adelantamiento y progreso y desenvolvimiento, base de la
historia,64 amn de crear en los nios el deseo de vivir en paz y trabajar arduamente para
que Mxico progrese. Un pas civilizado, dice Sierra, es aquel en que hay ms escuelas
para que los nios cuando sean mayores trabajen mejor y "contribuyan as al
mejoramiento o progreso de la sociedad en que viven"; es un pas en "el que hay mejores
comunicaciones, mayor numero de sabios, literatos y artistas". Pero, "todo esto vale muy
poco, si en un pueblo no hay libertad". Aparente contradiccin, el que uno de los
decididos sostenedores de Daz se preocupara por inculcar amor a la libertad; pero no
debemos olvidar que don Justo, que haba vivid aos de caos, consideraba necesaria la
paz porfiriana como puente para que el pas entrara en la madurez que le permitiera vivir
en libertad.
Desde el principio, el libro est empapado de la confianza de que, con los recursos de
Mxico y la transformacin de los nios por la escuela, Mxico contine una "evolucin"
cada vez ms rpida. Trata de combatir la ingenua idea de que se trata de uno de los
pases "ms ricos de la tierra". La afirmacin de esta desmedida riqueza, dice Sierra, no es
totalmente cierta, porque el pas siempre ha estado poco habitado y carece de ros
navegables, o sea de comunicaciones fciles". Por tal razn, casi todo lo que se gana en
el comercio se gasta en caminos.
Por eso no somos un pas muy rico, sino medianamente rico; slo a fuerza de trabajo
podemos llegar a dar valor a nuestras riquezas.65
La relacin de los hechos tiene la naturalidad que requera la finalidad conciliadora del
libro. La cultura indgena est descrita tratando de despertar inters, sin insistir en una
apologa o mostrar horror como Prieto por algunos de sus aspectos, como el religioso.
En medio de la descripcin de la hermosa Tenochitlan, se explica muy de paso donde
estaba situada la piedra de los sacrificios y como los sacerdotes tendan a la vctima.
62
Ibid., p. 367.
63
Ibid., p. 335.
64
Ibid., p. 293.
65
Ibid., p. 394.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 69
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
...el sumo sacerdote con su penacho de plumas, su casulla de tela y el rostro
pintado de ul negro, le arrancaba el corazn con un cuchillo de piedra, lo presentaba
humeante al sol y luego corra a la capilla en que Hutzilopochtli, con su largo pico de
colibr y envuelto en telas riqusimas esperaba que le embadurnasen el rostro con
sangre humana.
Un poco ms adelante agrega, sin mayor comentario, que en el mismo recinto "se
celebraban los banquetes sagrados de carne humana". el comentario ms acre se refiere
a la dedicacin del gran Teocalli:
...fue una fiestra monstruosa: murieron cuatro mil prisioneros la ciudad qued
ambadurnada de sangre y ola a muerte. Quin dijera al soberbio Ahuzotl que en
manos de su hijo, acabara el imperio! 66
Pero sin duda destacan en este trozo dos puntos: la notable disminucin de la cifra de
los sacrificios y el tono didctico del comentario.
La conquista tiene, a pesar de la violencia, el carcter de un paso hacia adelante en
la evolucin de Mxico. Las crueldades espaolas se mencionan junto a las cualidades de
Corts y de sus bravos soldados. Al conquistador se le reconocen "sus cualidades de
poltico superior y resuelto", la "celeridad y destreza sorprendentes" con que venci a
Narvez, etc., pero no se subraya su personalidad ni la de Cuauhtmoc, aunque s se
cuentan las famosas ancdotas de su prisin y tormento. La conquista se salva figura de
su crtico ms duro: Las Casas, que logro atenuar la situacin de los indios y "salv la raza...
por qu este cristiano sin mancha no tiene altares en las iglesias de Amrica? No importa
tiene un altar en el corazn de cada americano".67
Se encarga muy sutilmente de explicar cmo se gener el problema religioso y para
ello insiste en la natural devocin de los indios y de los espaoles que "explica la influencia
del clero sobre todos. Al principio, los obispos y los misioneros hicieron grandsimos bienes:
...ellos salvaron a los indios de la rapacidad de los encomenderos... En cambio, a la
larga, causaron males graves: como consideraban a los indios como cosa suya, los
aislaron de todo contacto con lo espaoles, los trataron como nios, lo cual ha
producido un dao tal, que todava lo resentiremos durante muchos aos.68
Contra lo que muchos autores pensaban, Sierra juzga que es la etapa nacional la
leccin fundamental para los nios, por ello le dedica ms espacio a pesar de que es
mucho ms corta. La idea de la independencia surge lentamente en la dormida colonia,
gracias a
...los criollos ilustrados, ahogados y clrigos que estaban al tanto del inmenso
trastorno poltico que haban producido en el mundo la Revolucin Francesa y la
independencia de los Estados Unidos.
"Todo esto, calentado por el odio a los espaoles" dio origen a la conspiracin,
principio de la larga lucha en la que habra tanto sacrificio ignorado, tantos mrtires sin
nombres, tanta hazaa maravillosa sin recuerdo". Pero, irona del destino, la
66
Ibid., pp. 309.310.
67
Ibid., p. 323.
68
Ibid., p. 327.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 70
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
independencia la iba a consumar uno de aquellos incapaces de comprender los anhelos
del pueblo "por su educacin y sus relaciones de familia y sus acendrados sentimientos
catlicos", Agustn de lturbide, que slo vio en los insurgentes traidores a Dios y a la patria
(que era lo mismo que el rey) ". En 1820, cuando haba sido enviado a batir a Guerrero, de
repente, casi como una iluminacin, "concibi la noble y santa intencin de unirse con el
caudillo insurgente y, haciendo a un lado sus compromisos de realista y conjurado,
proclama la independencia".69 En esta forma, Sierra daba un lugar ms honrosa a lturbide
que el que reciba de muchos liberales y alcanza la categora de hroe. La figura principal
de la independencia ya dijimos, es Hidalgo, ante el cual incluso el gran Morelos, nuestro
orgullo de mexicanos en el periodo ms terrible de nuestra historia ", esta en segundo
pIano.
lturbide cometi el error de proclamar la monarqua a pesar de que "la ndole de la
nacin era democrtica" y no haba recursos econmicos para sostenerla. Su fin poda
haberse anticipado:
lturbide cometi errores y faltas irreparables; pero prest un inmenso a la patria; la
Repblica no fue generosa ponindolo fuera de la ley, aunque tal vez esto fue
necesario. Lo que no fue un acto bueno fue su muerte; era inocente, puesto que no
conoca la ley; la Repblica fue injusta.70
Por supuesto, tambin lamenta el fusilamiento de Guerrero.
Fue imposible evitar que se formaran dog grupos, debido a las aspiraciones diferentes
de los criollos ricos y del pueblo, origen del caos que sigui a la consumacin de la
independencia. La divisin de los mexicanos favoreci la secesin y la prdida de
territorios "bajo la proteccin ms o menos oculta de los Estados Unidos y el desarrollo de
las dos guerras internacionales, la de 1838, en que "los franceses nos hicieron una guerra
absurda e injusta, y la de 1845-1848 con los Estados Unidos. Ningn otro episodio le duele
tanto a Sierra, hasta hacerle perder el aire fro del espectador ante la "evolucin" de un
pueblo, con experiencias unas veces duras y tristes, otras felices. La guerra del 47 le hace
proferir las frases ms amargas: "el pueblo americano haba cometido un gran crimen,
nosotros habamos recibido una gran leccin", "el 15 de septiembre de 1847 arriada la
bandera tricolor, las estrellas y las barras rojas de la bandera americana, flamearon en el
palacio nacional. Vergenza y dolor inevitables".71 Y claro, no deja escapar la ocasin
para hacer una meditacin didctica "renunciaramos a las guerras civiles que nos
debilitaban y agotaban nuestra energa y disolvan nuestro patriotismo?" Despus de un
nuevo nterin catico, la revolucin se abri paso y
...de esa revolucin nacieron una serie de leyes en que comenzaron a plantearse los
principios de la Reforma y una Constitucin federal democrtica, en que esos mismos
principios y las libertades del hombre estaban consignados.72
La sangre volvi a correr, pero finalmente el partido "constitucionalista" se adue de
Mxico, aunque slo para enfrentar nueva tragedia de la Repblica. La bancarrota
producida por las guerras obligaba al gobierno a suspender los pagos, medida que
servira de pretexto para un nuevo conflicto internacional. Franceses, ingleses y espaoles
se presentaron ante Veracruz; convencidos los dos ltimos de la buena fe del gobierno, se
retiraron, quedando los franceses, cuyo "Emperador Napolen quera establecer aqu un
69
Ibid., p. 345.
70
Ibid., p. 358.
71
Ibid., p. 366.
72
Ibid., p. 374.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 71
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
gobierno monrquico". A pesar de la inferioridad en las tropas mexicanas, "el general
Zaragoza, hombre que tena una sublime fe en el derecho y en la patria", logr la victoria
el 5 de mayo de 1862.
Esta victoria es inolvidable, jams dejaremos de conmemorarla mexicanos, porque
fue un acto del ms puro patriotismo, porque fue un ejrcito heroico, porque detuvo un
ao a la invasin y as permiti a la nacin armarse para la defensa..: esta batalla
marca por eso una de las fechas ms gloriosas de nuestra historia: no por odio a
Francia, sino por amor a nuestra patria.73
Sierra pone, por tanto, la culpa en el emperador; como afrancesado, justifica a Francia
y le perdona a los franceses dos guerras injustas. El imperio dur el tiempo que los ejrcitos
franceses permanecieron en Mxico; a su salida, Ia repblica, es decir, la patria",
triunfaba.
EI insigne Jurez restableci el gobierno constitucional... A Jurez sucedi el seor
Lerdo de Tejada, y luego, despus del triunfo de la revolucin acaudillada por el
general Daz, comenz una era de paz de mejoras materiales.
Con estas frases terminan los Elementos y no hay otra referencia a Daz; el Catecismo
termina con una referencia ms amplia a la "nueva era", pero a la pregunta final sobre
cunto falta hacer el pas, Sierra contesta:
...falta formar el pueblo por medio de la educacin y del trabajo, para que sepa
gobernarse a s mismo y haya en la Repblica una verdadera democracia, que es el
rgimen que se funda en la soberana del pueblo y que est establecido por nuestra
sagrada Constitucin de 1857.74
Era la sntesis del mensaje de Sierra y de su conviccin de que el pas tena que trabajar
arduamente para poner en prctica la forma de gobierno que haba elegido. Era
tambin su declaracin de la fe en lo que, por medio del trabajo y la paz, poda
alcanzarse.
El libro tuvo un xito merecido. En parte se justifica por su calidad, por el hecho de
haberse realizado de acuerdo a lo pedagogos demandaban para los nios mexicanos y
que seguramente aconsejaban a sus estudiantes imponer en la prctica de la docencia.
La otra parte se justifica por el papel tan importante que Sierra desempe durante los
aos que siguieron a su primera publicacin. La quinta edicin (1904) dice en la portada
misma que es de 10 000 ejemplares, cifra considerable y que en nuestros das slo el texto
gratuito ha podido superar. Este xito dificult la aparicin de nuevos libros, aunque la ley
de 1896 con su exigencia de temas posteriores al fin de la intervencin, "las mejoras
materiales, el desarrollo de la agricultura, la institucionalizacin y la moralidad pblica",
daba pretexto para que poco a poco aparecieran libros que insistiran en cubrir el
programa vigente, o en llegar hasta nuestros das".
En 1898 empez a aparecer el grupo de textos posteriores al de Sierra con el Curso
elemental de historia patria de Jos R. del Castillo, que a partir de 1900 empezaron a
multiplicarse: Andrs Oscoy, Elementos de historia patria, arreglados conforme al
programa de la ley de instruccin obligatoria vigente (1900); Javier Santa Maria,
Compendio de historia de Mxico (1902); Teodomiro Manzano, Lecciones de historia de
Mxico, comprendidas desde los tiempos prehistricos hasta nuestros das (1902); Jos
73
Ibid., p. 383, cursivas nuestras.
74
Ibid., p. 420, cursivas nuestras.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 72
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Ascensin Reyes, Nociones elementales de historia patria, escritas conforme al programa
vigente de la ley de instruccin (1903); Rafael Aguirre Cinta (? -1936), Lecciones de historia
general de Mxico desde los tiempos primitivos hasta nuestros das (1907); Gregorio Torres
Quintero (1866-1934), La Patria Mexicana, elementos de historia nacional (que debe haber
aparecido entre 1908 y 1910, porque la hemos visto anunciada en ediciones de textos de
1911), Ernesto Fuentes, Historia patria, obra adoptada por la Secretara de Guerra y Marina
para servir de texto a las escuelas de tropa (1909) y Gonzalo Franco, El libro de la Patria
(1912). El nico que igualaba en calidad y sobrepasaba al de Sierra en cuidado
didctico, era el de Torres Quintero, los dems eran mediocres y el de Ernesto Fuentes, por
su empeo de hacerlo ameno, era exagerado en sus juicios y en el uso de ancdotas.
Slo los de Reyes y Franco eran de simpatas conservadoras, el resto hacan gala de
liberalismo, pero todos eran moderados.
En esos libros que suceden al de Sierra se agudiza el hbito de abreviar las etapas que
disgustan al autor. Algunos, como Epitafio de los Ros y Oviedo y Romero, expresaban
disgusto por la catica historia que segua a la independencia y con el juicio de que "no
era para los nios", la dejaban a un lado y la reemplazaban por una lista de gobernantes.
La vctima general de los nuevos textos es la Colonia. La antigua larga relacin de virrey
por virrey desaparece y despus de la conquista se habla del gobierno, de la Iglesia, la
inquisicin y algunas veces las costumbres y las letras. Despus de una larga referencia a
la guerra de independencia, al decir de Del Castillo "la epopeya ms hermosa de nuestra
historia ", el periodo que va del establecimiento de la repblica en 1824 basta la Reforma,
es sintetizado al mximo con excepcin de las guerras internacionales. La historia se
centra en realidad en tres acontecimientos: conquista, independencia y Reforma; pero
sobre todo los dos primeros, ricos en ancdotas coloridas. Se menciona la subida de las
aguas para lavar la sangre de Morelos, el perdn de los espaoles por Bravo, las lgrimas
del padre de Guerrero para convencerle de que abandone la lucha, etc. Todo ello hace
a los libros ms amenos que los tediosos catecismos.
En los libros hay en general un aprecio por la civilizacin indgena; la pintura ms
completa es, sin duda, la de Torres Quintero, cuyas dotes de pedagogo se demuestran en
el equilibrio entre las descripciones y los relatos de mitos. Centra su atencin de cada
momento en un personaje: Xchitl, Quetzalcatl, Tezozmoc. Slo Del Castillo y Aguirre
Cinta reflejan gran horror hacia la religin indgena; el primero detalla sus ritos sangrientos
y su antropologa; el segundo califica estas prcticas de "baldn del pueblo azteca.
En cuanto a la conquista hay bastante acuerdo en que la militar fue cruel, pero la de
los misioneros, dulce y fructfera. Slo Franco insiste en que es el evento que permiti la
mezcla de las dos razas dando origen a un pueblo viril, inteligente y magnnimo: el
actual pueblo mexicano".75 Ernesto Fuentes parece ms atrado que los otros por las
hazaas militares espaolas que considera "una gloria de Espaa", y un ejemplo para los
soldados a quienes su obra se dirige; pero se siente obligado a rechazarlas. La conquista
espiritual "que no se llev a cabo por la fuerza, no fue la conquista de los cuerpos, fue la
de las almas", casi todos la salvan. Del Castillo es la excepcin, no le concede mrito
alguno: se logr sin convencimiento, los indios se dieron cuenta de que convirtindose
podan escapar en parte de "la rapacidad y el salvajismo" de los espaoles.
En tantos autores tiene que haber variedad de juicios sobre los personajes, pero sin
duda de poca importancia. Moctezuma es siempre el rey "cobarde y supersticioso" que
lleg a olvidarse de su patria, slo pens "en la salvacin de su vida y sigui a los
75
Franco, Gonzalo: El libro de la patria (1912), p. 11.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 73
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
espaoles". Cuauhtmoc es todo lo contrario, "valiente y esforzado guerrero" ante cuya
presencia temblaban su propios capitanes y desde luego, "no vacil para defender a la
patria". Para Fuentes es casi un milagro: "de ese pueblo envilecido por las supersticiones
brota un gran valor y un patriotismo inmenso".76 En el juicio de Corts hay mayor variedad
de criterios; uno lo ve como modelo: all tenis el ejemplo del valor militar, de la grandeza
del espritu con que debe el soldado desafiar los reveses de la suerte".77 Aguirre Cinta le
admira como "valiente, astuto, de gran talento poltico y posedo de inconmensurable
ambicin". A veces es totalmente responsable de sus crueldades, y otras, es vctima de las
circunstancias como en el caso de la antigua enemistad entre cholultecas y
tlaxcaltecas.78 Algunos autores incluso aminoran su culpabilidad en el caso del tormento
de Cuauhtmoc, en que por una debilidad extraa, obligado por sus soldados, permiti
que fuera atormentado.79 Pero es Reyes el nico que le concede el papel de "fundador
de la nacionalidad mexicana".
Todos, excepto Franco, consideran que la Colonia fue calamitosa; se llega a afirmar
que, "en el apogeo del poder colonial, la capital de Mxico era un enorme convento". La
opinin de Fuentes es un tanto contradictoria: la religin mejor a los conquistados, pero
Espaa se neg a ilustrar al pueblo mexicano porque no le convena hacerlo. Santa Mara
acepta que hubo buenos virreyes, como don Antonio de Mondoza, a quien "se llamo
Padre de la Patria,80 y Franco defiende contra la corriente, que los tres siglos de Colonia
fueron de abundancia y progreso, a pesar de la tirana. Pero buena o mala
...durante tres siglos de dominacin espaola se oper en la Nueva Espaa un lento
y silencioso trabajo social. A pesar de que las Ieyes estatuan la divisin de las razas y de
las castas, las familias fueron enlazndose, 1os intereses identificndose, la tierra
convirtindose en Patria, formndose poco a poco el alma nacional.81
Estos y otros acontecimientos empujaron al pas lentamente hacia la idea de
independencia, por ego cuando el ilustrado y progresista anciano decidi encabezar la
lucha "el pueblo acudi desde luego al llamamiento de la patria". Hidalgo es, casi sin
discusin, el "padre de la independencia mexicana". Slo Del Castillo y Franco subrayan
ms la heroicidad de Morelos, a quien todos le reconocen "genio militar y excelsas
virtudes", "que dio fama a su nombre y lustre a la historia". Fuentes completa la trinidad
con Guerrero, cuya constancia permiti la consumacin de la independencia. Persiste en
los autores el problema de Iturbide. Su accin es siempre un enigma. La determinaron los
acontecimientos en la metrpoli?, quiso prever el triunfo de la independencia? o tal vez
"porque se convenciera de la justicia de la causa", o porque desde haca tiempo
meditara "declararse en favor de la independencia de Mxico82 La causa del brusco
cambio en su conducta, explica Manzano, fue el comprender que no podra vencer a
Guerrero". Santa Mara simplemente narra y concluye que, con la accin de Iturbide,
"realizse en todo el plan de los conjurados de la Profesa"; pero Torres Quintero y Aguirre
Cinta se deciden por la perfidia de Iturbide, "hombre sobre el cual es muy difcil emitir un
juicio acertado. A estos autores les resulta evidente, que "este plan de independencia
76
Fuentes, p. 44.
77
Ibid., p. 38.
78
Aguirre Cinta, Rafael: Lecciones de historia general de Mxico desde los tiempos primitivos hasta nuestros das (1907), p. 139 y
Manzano, Teodomiro: Lecciones de historia de Mxico, comprende desde los tiempos prehistricos, hasta nuestros das, escritas para uso
de las escuelas primarias de la repblica (1902), p. 63.
79
Oscoy, Andrs: Elementos de historia patria, arreglados conforme al programa de la ley de instruccin obligatoria vigente (1900), p.
51; Reyes, p. 65.
80
Fuentes, pp. 61-62; Santa Mara, Javier: Compendio de historia de Mxico (1902), p. 46.
81
Aguirre Cinta, p. 143, cursivas nuestras.
82
Oscoy, p. 17; Franco, p. 42.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 74
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
obedeci a otros mviles, lo concibieron los que aborrecan a Hidalgo y lo iba a ejecutar
el mayor enemigo que haba tenido la revolucin iniciada en 1810".83 Para Fuentes hay
todava algo la peor: Iturbide se atrevi a manchar el honor militar y su muerte era
necesaria para afirmar la Repblica.84 Todos, con excepcin de Fuentes, tratan de ser
ecunimes; sus juicios parecen poco apropiados; por ejemplo, cuando relata los excesos
del ejrcito de Hidalgo en Guanajuato, "reprensibles e indignos", afirma que no eran "en
circunstancias otra cosa que el disgusto contra el verdugo"; afirma tambin que para
Elizondo "los mexicanos tenemos una maldicin eterna".85
Entre las figuras que destacan en el perodo nacional est supuesto, el imprescindible
Santa Anna, a quien los autores sin la magnanimidad de Sierra consideran despreciable,
"aunque prest algunos servicios a la patria".86 De las guerras internacionales, la de Texas y
con Estados Unidos absorben toda la atencin y toda la pasin. La responsabilidad la
tienen los Estados Unidos y a veces la comparten los malos mexicanos: as de extraviado
estaba el sentimiento patritico en las clases llamadas de la aristocracia.87 Todos
concuerdan en que la guerra estuvo llena de hazaas valerosas, pero como se perdieron
una a una las batallas, relatan con cuidado las acciones que consuelan el patriotismo
escolar, como la batalla de la Angosturas88 y el ejemplo de los nios hroes:
...jvenes imberbes y muchos de ellos casi nios, no obstante, grande amor a la
patria y mucho odio al invasor... Gloria siempre a los alumnos del Colegio Militar! Noble
y heroica juventud que ofreci a la patria a la hora del peligro su sangre y su vida.
En el relato de este evento tanto se extralimit Fuentes que la comisin que dictamin
sobre su libro le pidi explicaciones sobre "los hechos heroicos de los nios defensores" de
Chapultepec; Fuentes indic que sus datos eran de una memoria escrita por los
defensores supervivientes de ese glorioso hecho.
EI sacrificio fue vano y el 15 de septiembre, treinta y siete aos despus de la
proclamacin de la independencia, "el nefasto pabelln de las estrellas ondeaba en el
palacio nacional".89 Y como era de esperarse, Mxico perda territorio por conquista:
la historia no registra hecho ms vil que el robo que los americanos nos hicieron,
cogindose por la fuerza aquella considerable porcin de nuestro territorio.90
Y adems el pas tenia que vivir la odiosa dictadura santanista, que afortunadamente
terminara ante la Revolucin de Ayutla. Desgraciadamente las desventuras parecan no
terminar; ahora era el forcejeo entre
...el gobierno y el clero, porque el primero, persuadido de la parte activa que el
segundo tomaba en las revoluciones, proporcionando para ellas dinero, trataron de
quitarle este elemento.91
83
Torres Quintero, pp. 76, 216 y 233.
84
Fuentes, pp. 146-150.
85
Fuentes, pp. 80-85.
86
Oscoy, p. 24.
87
Torres Quintero, p. 219.
88
Aguirre Cinta, pp. 264-265: "puede decirse con un apreciable historiador, que si no es posible apellidar vencedor al ejrcito mexicano,
no hubo vencedor en los campos de la Angostura".
89
Manzano, p. 125
90
Aguirre Cinta, p. 209.
91
Oscoy, p. 36.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 75
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Se elabor una nueva Constitucin, dice Torres Quintero, pero el clero "convirti... en
cuestin religiosa lo que no era sino cuestin poltica".92 La guerra de Reforma est vista,
en general, con la menor pasin posible; Del Castillo incluso subraya que Osollo y Miramn
eran jvenes generales "honrados, inteligentes y amantes del progreso, caballerosos y
valientes".93
El ltimo acontecimiento que se revisa con algn detenimiento, es el de la intervencin
francesa, que origina reflexiones menos amargas que el de la guerra con los Estados
Unidos posiblemente porque no perdimos territorio. Aguirre Cinta juzga la actitud
francesa, despus de los tratados de la Soledad, como "triste ejemplo de vileza e
indignidad nico en los anales del mundo". La culpa la sigue cargando el Emperador y su
"viciosa corte"; los ejrcitos que invadieron a Mxico eran "soldados de Napolen y no de
Francia".94 La actitud ante el liberal Maximiliano va a ser muy ambivalente; podramos
decir que casi todos deploran su muerte, alguno le acusa de tener la "voluntad de un nio
mimado". El 5 de mayo contina siendo un smbolo de libertad y el triste captulo de la
intervencin se cierra de todas formas con el triunfo de Jurez "el personaje ms
Importante e nuestra historia, una de nuestras mayores glorias, su nombre tiene fama
universal.95
Los ltimos captulos llegan todos hasta la poca de Daz, como lo pedan los
programas. Se alaba el progreso, la paz y los adelantos que el pas ha alcanzado en los
ltimos aos. Tambin los Veinticuatro cuadros de historia patria de Sierra (1907) cubran
los ltimos tiempos. Los nombres de los dos ltimos cuadros (23), La Paz y (24) El Progreso,
son muy expresivos. El retrato ms grande es el de Daz, pero estn tambin el general
Gonzlez, Protasio Tagle y Limantour. Se ilustra con algunas fbricas, ferrocarriles y edificios
construidos. Torre Quintero, Aguirre Cinta y Santa Mara describen minuciosamente la
poca. Santa Mara y Aguirre Cinta son optimistas y sobreestiman el progreso. El primero
afirma que Daz present "al mexicano la perspectiva de negocios seguros, dio ocupacin
a las masas populares y nadie pens ms en la guerra.96 Aguirre Cinta, despus de
analizar los adelantos que ha logrado el pas con la paz, hace un llamado para continuar
por esta senda:
...procuremos que tanta sangre derramada en luchas fratricidas encaminadas a lograr
la situacin actual, no haya sido intil y esforcmonos por seguir siempre adelante.
Sean pues nuestro lema: Paz, progreso y libertad!97
Un llamado, por cierto, hacia los tres ideales del positivismo mexicano en el orden que
este los coloc. Fuentes asegura que Da es digno de figurar al lado de Hidalgo y Jurez,
lo que no es de extraar al leer su servil dedicatoria:
...al eximio titn de la Repblica. Al celebrrimo presidente, seor general de divisin
don Porfirio Daz, glorioso en la guerra y gigante en la construccin redentora de la paz.
92
Torres Quintero, p. 284. En una edicin posterior a 1917, Torres Quintero critica las dos constituciones y afirma que, despus de
cincuenta aos, muchos pensadores son de la misma opinin de Comonfort, nadie puede gobernar con la Constitucin. "La de Quertaro
no corrigi, tal vez agravo los defectos de aqulla."
93
Del Castillo, Jos R.: Curso elemental de historia patria (1898), pp. 57 y 249.
94
Aguirre Cinta, p. 230; Manzano p. 143.
95
Manzano, p. 160; Torres Quintero, p. 348.
96
Santa Mara, p. 121; Aguirre Cinta, p. 129.
97
Aguirre Cinta, p. 262.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 76
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Durante tres dcadas no aparecieron ms textos de enseanza media de historia
patria que el de Nicols Len (1859-1929), Compendio de historia general de Mxico
desde los tiempos prehistricos hasta el ao de 1900 (1902) y el Carlos Pereyra (1871-1941),
Historia del pueblo mejicano (1909). Como era de esperar de historiadores profesionales,
los libros estaban realizados con esmero, con amplias fuentes de informacin, bien escritos
y bien ilustrados. Los juicios de Nicols Len estn limitados por su aguda conciencia de lo
aventurado que resulta opinar en un momento en que "los estudios histricos estn... en
plena reconstruccin". Hasta donde se lo permiten los conocimientos existentes sobre las
culturas prehispnicas, Len ofrece una pintura muy completa de las culturas indgenas
con juicios menos simples sobre puntos crticos, como la religin y la belleza en el arte
indgena. Sin horrorizarse ante las expresiones religiosas aztecas, llega a comprender que
era la misma religin, como expresin de una concepcin filosfica peculiar, la que
obligaba a dar a sus representaciones "atributos simblicos formas extravagantes que
muchas veces pueden parecernos feas".98
Pereyra limita sus juicios consciente de lo difcil que es alcanzar la imparcialidad y, en
especial porque quiere evitar males mayores: "si el conocimiento de los hechos sociales no
ha de llevar a la concordia, por lo menos que no sea vehculo de odios".99 Su visin de las
culturas indgenas es muy sucinta, puesto que para l, el arribo de Corts marca en
realidad el primer captulo de la historia de Mxico y slo "para dar idea clara de la
conquista y de la dominacin, debemos estudiar previamente a los pueblos
conquistados". Encuentra a las culturas indgenas con grandes deficiencias morales y
sociales, propias de, un estado teocrtico basado en la esclavitud y en donde al
carecerse de bestias de carga, los hombres tenan que desempear tal papel.
Con una visin universalista de los acontecimientos histricos, Len le da al
descubrimiento de Amrica un gran significado para la revolucin que tuvo lugar durante
el siglo XVI, en la que se pusieron los cimientos de la vida poltica y social moderna. Por
tanto, mediante su descubrimiento y conquista, Mxico entro al concierto universal y
empez a constituirse al tiempo que otras partes del mundo sufran gran des cambios. Los
personajes fundamentales de la conquista,
...Motecuhzoma, Cuauhtmoc y Corts, son personajes que apareo en el momento
histrico fijado por la Providencia para caracterizar a la humanidad en uno de sus gran
des triunfos y tambin en uno de sus grandes dolores.
Motecuhzoma fue sin duda intrpido, valiente y denodado, pero "degener de su
carcter y ofusc sus altos mritos dominado por dos grandes defectos: la supersticin y la
soberbia": Cuauhtmoc es el
...espritu elevado, lleno de digna altivez y abnegacin, sabe sacrificarse por su
pueblo, inmola su juventud en aras de la patria Mxico y su rey eran dignos el uno del
otro, heroicos hasta la sublimidad y no un pueblo brbaro, como ligeros escritores lo
han escrito.
EI conquistador, "todo un carcter, un hombre extraordinario en todos sus actos de su
arriesgada empresa... si bien le faltan de sensibilidad y conmiseracin". Muchos de sus
actos estn teidos de negro: Cholula, fue "ms inhumanidad que valenta indeleble
borrn a la memoria de Corts"; su conducta con Cuauhpopoca fue tambin "viI
conducta". Pero su conclusin es la de un hombre providencialista, que declara sus
98
Len, Nicols: Compendio de historia general de Mxico, desde los tiempos prehistricos hasta el uno de 1900 (1902), p. 158.
99
Pereyra, Carlos: Historia del pueblo mejicano (1909), vol. I, p. vi.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 77
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
limitaciones para comprender algunos hechos: "la conquista fue una iniquidad, sus
procedimientos una infamia... pero lo permiti la Providencia".100 l, por supuesto salva la
conquista por la llegada de los misioneros y su increble obra civilizadora. Dedica largo
espacio a hablar de la Colonia y su juicio no es del todo negativo.
Para Pereyra, con su fro spencerianismo, la conquista vena a significar el triunfo de
una cultura superior. Los indios sufrieron grandemente y si sobrevivieron fue
...porque estaban acostumbrados a sufrir yugos, no por la piedad del conquistador...
ni leyes, ni gobierno, ni frailes, consiguieron conquista se dejara de apoyar en la
explotacin del vencido.101
La independencia y todos sus antecedentes en Europa, la invasin francesa en Espaa,
las agitaciones polticas de la Metrpoli y la profunda divisin de partidos entre espaoles
y criollos, est cuidadosamente relatada. Para Len fue "la evolucin la que convirti en
nacin independiente a la colonia de Nueva Espaa en ao de 1808 debe considerarse
como el primero de una nueva era en la historia de Mxico. Los personajes tienen menos
preponderancia que en los libros dirigidos a los nios, puesto que los jvenes pueden
entender mejor la complejidad de los acontecimientos. Hidalgo aparece como el viejo
fuerte y vigoroso que inicia el movimiento; Morelos, el buen militar que continua la lucha;
Guerrero, quien mantiene el fuego en las montaas del sur e lturbide, cruel y encarnizado,
el que la consuma. Pereyra lamenta los principios impolticos de nuestra revolucin de
independencia desde el golpe de Yermo, pasado por el apresurado coronamiento de
lturbide, hasta la ilegal toma del poder por Guerrero, que convertira al pronunciamiento
en el procedimiento habitual de la poltica mexicana.
Ante los acontecimientos del siglo XIX toman la lnea en boga: considerarlos como
males necesarios que tena que sufrir el pas en su desarrollo. El doloroso evento de la
guerra con los Estados Unidos, Len lo considera un lobo sin justificacin y se apoya en la
cita de Clay para concluir que "hay crmenes que por su enormidad, rayan en lo
sublime"102
Pereyra favorece a los liberales y en cierta forma justifica la dictadura de Daz. Len, a
pesar de un espritu moderado que a ratos le hace parecer casi conservador, tambin
toma el partido de los liberales. Su libro termina con una extensa revisin de la cultura su y
la civilizacin mexicana de la poca porfirista, sin ocultar su admiracin por Daz, bajo
cuya "hbil y severa administracin nacin mexicana ha entrado en una va de progreso
y alcanzado una prosperidad que, a no dudarlo, es augurio de un porvenir halageo".
Incluso menciona que en 1900 Daz no iba a aceptar la reeleccin y slo las muestras de
conmocin general le obligaron a aceptar: "la nacin mexicana, dice, no poda haber
obrado con ms cordura".103
100
Ibid., pp. 227, 236 y 264.
101
Pereyra, op. cit., vol. I, p. 115.
102
Ibid., p. 481.
103
Ibid., p. 562.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 78
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LA ENSEANZA DE LA HISTORIA, 1917-1940
La Revolucin permiti un replanteamiento de problemas fundamentales, lo que
produjo en ltima instancia una nueva disputa sobre las verdaderas races de la
mexicanidad, el eterno debate entre el predominio de lo indgena o de lo espaol en la
nacionalidad. Este replanteamiento estaba favorecido por la oportunidad de
"reorganizar" la vida mexicana sobre bases nuevas, despus del caos que haba
producido el movimiento, as como la incorporacin a las preocupaciones nacionales de
las preocupaciones de provincia. Esto iba a reflejarse en la poltica educativa y desde
luego en los libros de texto de historia patria. Sin embargo, podemos afirmar que hasta
ms o menos 1925, en lo fundamental, hubo una continuacin de la visin conciliadora
oficial de la historia de Mxico y la publicacin masiva del texto de Sierra en 1922 lo
prueba.
Los conservadores, como partido que senta una nueva derrota, de inmediato se
separaron del esfuerzo conciliador desplegado durante la ltima etapa del porfiriato y
expresaron una visin opuesta a los principios constitucionales y a los fundamentos de la
nacionalidad de la versin oficial. Los gobiernos revolucionarios como parte del partido
triunfante mostraban, en cambio, ms preocupacin por reorganizar al pas que por
adoptar posiciones ideolgicas que en esos primeros momentos resultaban secundarias.
Dividida la interpretacin de la historia de Mxico, que en cierta medida se haba
unificado bajo el esfuerzo directo de Sierra, en los primeros mementos todava hubo la
posibilidad de reconciliacin y se expresaba constantemente que no haba que temer
"que varios maestros traten la cuestin desde diversos puntos de vista, segn sus simpatas
polticas... al salir de la escuela se formarn su propia opinin".35 Para disminuir su carcter
polmico se insista en que la historia no fuera un relato de guerra y poltica, sino ms bien
de la evolucin de la civilizacin, camino que slo Romero Flores iba a intentar seguir. A
partir de 1926 por los problemas con la Iglesia, la agudizacin de algunos problemas
sociales a fundacin del partido oficial que, para su fortalecimiento, abanderara los
intereses de los nuevos grupos, la posicin oficial en los libros de texto se torn polmica,
ms y ms indigenista en oposicin a su opositora hispanista.
El indigenismo que se anunciaba desde la Revolucin haba presentado la forma
comprensiva de Gamio o la exaltada de Castellanos, pero adems haba expresado
diversas teoras de cmo salvar al indio para integrarlo a la vida nacional. Un grupo de
hombres como Pani, Ramrez, Vasconcelos, Antonio Caso y Moiss Senz, pensaba que el
indio tena que ser hispanizado para asimilarlo cuIturalmente le al grupo dominante, el
mestizo, cuya raz cultural fundamentalmente era hispana. Ramrez y Senz llegaron a
propugnar por la desaparicin de las lenguas indgenas; Antonio Caso hablaba de
completar la obra de la conquista y el mismo Toledano pensaba que haba que ensearle
el espaol para que. la comunicacin fuera efectiva. Otro grupo de intelectuales como
Gamio, Alfonso Caso, y ms tarde Chvez Orozco y Othn de Mendizbal, estaba de
acuerdo con la idea de Castellanos de que la hispanizacin de Mxico haba sido
superficial y, por tanto, el indio deba desarrollar su personalidad e inegrarse desde su
misma cultura.
En lo que todos estaban de acuerdo es que los indios se encontraban en la abyeccin
y que haba que rescatarlos. Las misiones culturales, en plticas semanarias, tenan que
35
Boder, David Pablo: La educacin, el maestro y el Estado (1921), p. 14.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 79
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
despertar su sentimiento patritico, mediante relatos biogrficos de personajes histricos,
en especial indgenas, que pudieran darle motivos de orgullo racial y confianza en el
porvenir. Para no aburrirle, la enseanza deba mezclarse con otras materias ms
prcticas, como la higiene.36
Toledano insista en la necesidad de hacer sentir "a los indios, lo que han degenerado y
lo que pueden ser". La idea implcita era que la degeneracin indgena haba tenido
Iugar por la Colonia, pero se insista en que an podan "resurgir los esplendores de su vieja
cultura, moldeando en las matrices de la civilizacin modema".37 Haba pues que insistir en
el patriotismo de Cuauhtmoc, Cuitlhuac y Xicotncatl para darle una seguridad que le
ayudara a liberarse econmicamente: "cuando el indio vea y comprenda todo esto, que
ignora en lo absoluto, desaparecern su preconcebida insignificancia y su caracterstica
autohumillacin". El sentimiento de culpa lo expresaba un editorial de El libro y el pueblo,
rgano de la Secretara de Educacin, donde se aseguraba que no deba ensersele al
indio la esclavitud en que se le hizo vivir durante la Colonia para no despertar su odio;
"cuando ya hayamos redimido econmicamente y polticamente al indio, este podr
perdonar los mayores pecados de que nos acusa la historia".38
Mientras Vasconcelos estuvo en la Secretara de Educacin se puso en prctica la va
de saIvacin hispanizante. Con Gamio como subsecretario se empez a poner en
marcha en 1925 la segunda va. Desgraciadamente su renuncia al puesto haba de
degenerar en un indigenismo poltico que perseguira otros fines y el cual se mantuvo a la
deriva hasta la poca de Crdenas, que signific su apogeo y su crisis.
La visin indigenista de la historia que presentaban los libros de texto no era original,
proceda en lnea directa de la que tiempo atrs haba acuado Prieto y que haba
permanecido latente en muchos libros a pesar de todos los intentos conciliatorios. Aunque
es cierto que se iba a ocupar para defender la reforma agraria y la supremaca del
Estado, los argumentos se derivaban de las mismas fuentes. Tampoco dejaron de existir
prejuicios acerca del indio39 en el mismo indigenismo, como el expresado por los
profesores Luna Arroyo, al decir que hasta hace poco
...los japoneses eran tambin seres inferiores. Sin embargo, en pocos aos de
preparacin, de estudio y de trabajo... han alcanzado uno de los primeros lugares en el
mundo... por eso muy bien ha hecho el gobierno en considerar al indio.40
Conscientes de que parte del problema para integrar al indio estaba en la
permanencia de esta clase de ideas en la poblacin, en libros como el de Chvez Orozco
se haca un esfuerzo por demostrar la interdependencia de los dos grupos de poblacin:
36
El movimiento educativo en Mxico (1922), p. 574: Esta asignatura se desarrollar en plticas semanarias no se pretender dar un
curso de historia, sino slo de despertar en el pueblo sentimientos de admiracin por nuestros hroes y deseos de imitar sus virtudes, de
hacer comprender a los pueblos que nuestra raza tiene un pasado glorioso y que esto debe inspiramos gran triunfo en el porvenir...
tendrn el carcter de pequeas biografas de los personajes ms notables de nuestra historia, muy especialmente los de la raza indgena.
El maestro no perder oportunidad de explicar a sus alumnos el modo de cumplir con sus deberes cvicos... las plticas alternarn con
temas higinicos."
37
El problema educativo de Mxico (1924), p. 18.
38
El libro y el pueblo IV: 1.3 (1925), p. 16.
39
Toro, Alfonso: Compendio de historia de Mxico (1931), vol. I, p. 8: "el indio americano imita con gran facilidad, pero difcilmente
inventa. Apegado a la rutina es poco o nada aficionado a las novedades. Perezoso, fIemtico y disimulado, es fantico en poltica y en
religin y es capaz de dar la vida por sus dioses o por sus caudillos.
40
Luna Arroyo, Francisco y Antonio: Las instituciones sociales en general. Primer curso de citlismo (1934), p. 36, cursivas nuestras.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 80
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
...cuando salimos de paseo al campo, nos encontramos con muchos hombres que
labran la tierra. Estos hombres andan pobremente vestidos y generalmente viven en
casas de zacate. A estos hombres que habitan lejos de las grandes ciudades, los
llamamos indios.
En seguida, en un apartado llamado "por qu debemos amar al indio", conclua,
...porque sin su esfuerzo no tendramos muchas cosas que son indispensables para
nuestra vida. Y para demostrar nuestro amor al indio, lo debemos ayudar, as como l
nos ayuda a nosotros.41
No siempre el indigenismo fue indigenismo; a veces se convirti en simple
antihispanismo que produjo una ridcula polmica con los hispanistas que, para la dcada
de los treinta, tambin llegaron a expresiones violentas como las del jesuita Mrquez
Montiel:
...raya en la candidez y en la estulticia quien aora los tiempos precCortesianos y
quiere retrotraemos a ellos, quien acusa a los espaoles de haber venido a destruir
civilizaciones que nunca existieron.42
No hay duda de que la enseanza de la historia se vea afectada por esta disputa y de
que no presentaba un aspecto reconfortante. Zepeda Rincn se quejaba en 1933 de su
"carcter tendencioso, convencional... arma de combate" y haca un llamado a desterrar
los odios que dividan a los mexicanos.43 Nez y Domnguez se expresaban en forma
semejante en su artculo "Reformas a la enseanza de la historia44. y recordaba que
Mxico haba adquirido el compromiso de revisar los textos y la enseanza de la historia al
suscribir las decisiones de la VII Conferencia Internacional de Americanistas de
Montevideo (1932).
No todos estaban, por supuesto, de acuerdo. Gilberto Loyo crea que el nacionalismo
exagerado era peligroso slo en los pases en que una fuerte nacionalidad amenazaba a
otros tan fuertes como ellos. Consideraba que en Mxico era necesario para integrar una
patria. Loyo defenda la enseanza tendenciosa de la historia en las escuelas primarias y
secundarias: "en Mxico, deca, la tendencia debe ser nacional y revolucionaria".45
Algunos se preocuparon por el efecto que poda tener esta profunda divisin de
criterio en la enseanza, sobre todo por las consecuencias que el curso mismo de nuestra
historia tenia en el carcter del mexicano. Este tipo de reflexin produjo el libro de Samuel
Ramos El perfil del hombre y la cultura en Mxico (1934), con la teora del complejo de
inferioridad del mexicano como consecuencia de su experiencia histrica. Produjo
tambin otro tipo de reflexin como la de Jos Vasconcelos en su Breve historia de
Mxico (1937). Vasconcelos, que en 1922 crea en la necesidad de imponer una visin
histrica equilibrada como la de Sierra de cuyo libro hizo una edicin masiva,
41
Chvez Orozco. Luis: Historia patria (1938), p. 10.
42
Mrquez Montiel, Joaqun: Apuntes de historia gentica mexicana (1940), p. 16 Vase el libro de Rafael Garca Granados: Filias y
fobias, que contiene artculos periodsticos escritos en la dcada de 1930 a favor del hispanismo. Mxico se escribe siempre con j. Acusa
a Morrow de fomentar odios y a Genaro Garca de ser el campen del antihispanismo.
43
Zepeda Rincn, Tomas: La enseanza de la historia en Mxico (1933), p. 110.
44
Nez y Domnguez, Jos de Jess: "Reformas a la enseanza de la historia de Mxico", Anales del Museo Nacional de Arqueologa,
Historia y Etnografa, I:2 (1934), pp. 221-236.
45
Loyo, Gilberto: Sobre la enseanza de la historia (1930), pp. 53, 54 y 60.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 81
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
pensaba ahora que haba que destruir todo lo que constitua la imagen de Mxico,
puesto que "una verdad resplandeciente es condicin previa de todo resurgimiento".
Se afirma que al destruir los mitos de ms de un siglo y al desnudar la inmundicia en
que nos debatimos, se deja a la juventud sin esperanza acerca de los destinos de
Mxico. A esto respondo que tampoco hay esperanza para que el vive de la mentira.
Nada hay ms miserable que empearse en el disimulo de la iniquidad. Ni existe ms vil
espectculo que el de un pueblo embriagado de su propia ineptitud.46
Su historia cumpla bien esa finalidad destructiva; la historia nacional quedaba
reducida a la historia de la dilapidacin de la grandeza heredada de los espaoles.
Corts y los virreyes haban logrado constituir un pas continental, donde "nuestra lengua,
nuestra religin y nuestra cultura eran soberanos".
Sgase la historia del mapa y se ve que coinciden las reducciones con la aparicin
de los caudillos, que solo piensan en el propio beneficio, en la propia dominacin y
para lograrla no vacilan en ofrecer a quien lo quiera, ya sea Texas, ya la California, ya
ms tarde, el Istmo de Tehuantepec, bajo el Benemrito de las Amricas, Benito
Jurez.47
Su intento llevado a cabo con gil pluma era demasiado radical para no ser peligroso
y un indicia de hasta dnde poda llegarse en la polmica histrica; de ese "algo" que, de
cualquier modo, todos queran constituir en una nacin. Porque eso s, los autores de texto
estaban de acuerdo en que la historia deba de cumplir dos finalidades: la instruccin
cvica y el estmulo patritico. Tradicionalistas y oficialistas estaban de acuerdo en que
esas eran las funciones que, deba cumplir la enseanza de la historia. "El ejemplo de los
que trabajaron por el bien de sus conciudadanos nos seala el camino de nuestros
deberes cvicos,48 deca Pereyra; el conocimiento de la historia patria ayudar a la
unificacin de la "gran familia mexicana", afirmaba Santibez.49 Claro que los
tradicionalistas estaban interesados en destacar la importancia de mantener las virtudes
de la raza, y los oficialistas en mostrar todo lo que haca falta cambiar. El momento crtico
se iba a provocar al mezclarse los ideales nacionalistas con los de reivindicacin social en
la escuela socialista. En el Programa de educacin de 1935 se afirmaba el anhelo de
formacin de una conciencia nacional mediante un estudio de la historia nueva, puesto
que hasta el momento se le haba presentado tendenciosamente en detrimento del
mejoramiento de las clases trabajadoras. Se requera ahora que la historia fuera un
verdadero factor de socializacin, mostrando que en la "base de todo acontecimiento
social existe un factor econmico que en gran parte lo determina". Tena que explicar la
universalidad de la lucha de clases y al explicar la evolucin de Mxico subrayar "el valor
trascendental que en la estructura de nuestra nacionalidad tienen los elementos de las
civilizaciones precortesianas". La Revolucin deba destacarse tambin para proyectar los
ideales de una nueva sociedad sin explotadores y explotados. Y se sealaban como fines
de la enseanza de la historia: 1) mostrar al alumno la sociedad mexicana tal cual es,
cmo ha sido y cmo se pretende que sea; 2) mostrarle la verdad histrica en su mayor
pureza; "para ello se pondr de relieve el carcter fundamental que en el desarrollo de los
procesos histricos tienen los fenmenos econmicos y la lucha de clases"; 3) ejercitar la
formacin de juicios, "exenta de pasiones y que debe conducir a la destruccin de todo
linaje de prejuicios, fanatismos y errores". Todo ello ayudar a lograr valores como "la
46
Vasconcelos, Jos: Breve historia de Mxico (1944), p. 675. La cursiva es nuestra.
47
Ibid., p. 15.
48
Pereyra, Carlos: Patria (1917), p. 7.
49
Santibez, Enrique: Principios de instruccin cvica (1928), p. 3.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 82
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
formacin de una conciencia de clase", "una. actitud mental generosa y decidida para
combatir la guerra y el imperialismo", "un concepto racional y exacto de la vida social y
de la marcha de la humanidad a travs del tiempo y del espacio", "una mentalidad libre
de prejuicios, errores y fanatismos", "una actitud personal que pueda hacer del alumno un
ciudadano inteligentemente til, con amplio espritu de cooperacin y de servicio, bien
dispuesto hacia los problemas del pas y del mundo" y la "formacin del gusto por las
lecturas e investigaciones histricas".50
Autores como Castro Cancio o Hernn Villalobos, al subrayar la finalidad de formar la
conciencia de clase dejan a un lado en cierto grado el fomento del patriotismo, o lo
rechazan. El ltimo afirma que ha sido la historiografa burguesa la que ha ocultado las
causas econmicas para fomentar un "falso patriotismo" y mantener un espritu blico.51
El concepto de patria sigue siendo geogrfico, excepto para el grupo tradicionalista
que ve en la experiencia histrica el supremo lazo de unin. Los autores siguen loando la
belleza o la riqueza un pas que an est en espera de la laboriosidad de sus ciudadanos.
A veces se nota claramente la confusin a la que conduce la concepcin esencialista de
un Mxico desde siempre hecho y definido; los mismos autores que afirman que el pas
volvi a tener su libertad con la independencia haban de su "gestin" durante, la Colonia.
Bonilla en 1939 se rebela contra esa idea de que "el pueblo mexicano es el mismo que
habit este suelo antes de la conquista"52 y clama por una visin ms adecuada, que
reconozca que el pueblo mexicano naci de la fusin de las dog razas.
Resulta curioso ver hasta qu punto algunos autores adecuaron la definicin de nacin
al caso mexicano, como lo hacen los profesores Luna Arroyo:
no es sino un con junto de grupos, tribus o razas, ms o menos unidos por la
comunidad de idiomas, de tradiciones e historia y que tienen un gobierno que se
preocupa por las necesidades de todos los pueblos, ciudades y estados.53
El elemento ms importante resulta aqu el gobierno comn. El Programa de
educacin de 1935, en cambio, al darse cuenta de Mxico no era una unidad, se fija
como meta para el futuro borrar las diferencias, salvar los obstculos del medio fsico,
... la composicin tnica, la divisin de idiomas, los prejuicios irracionales y sobre todo,
la desigualdad de posiciones econmicas que se oponen a la integracin de un
verdadero pueblo, con afinidad lingstica, homogeneidad racial, bienestar material y
comunidad de ideales.
El panten heroico de la patria vuelve a dividirse profundamente desde la Revolucin.
Los autores oficiales mantienen su lealtad a Cuauhtmoc, Hidalgo, Morelos, Guerrero y
Jurez, aunque con la Revolucin aumenta la estatura de Morelos. Durante los aos
veinte, la cercana de la Revolucin y sus rencillas de partido, no permiten sino la
aceptacin de un solo caudillo revolucionario: Madero. Para los treintas se aceptan ya
Zapata y Carranza. Algunos autores como Castro Gancio, al aplicar el patrn de la lucha
de clases a la historia de Mxico, afectan la imagen de algunos de nuestros hroes.
Hidalgo, por ejemplo, resulta "representante los intereses criollos". Pero en general, la
flexibilidad con que us la interpretacin hizo posible mantener lealtad a los mismos
50
La educacin en Mxico (1940), II, pp. 34-40.
51
Villalobos Lope, Hernn: Interpretacin materialista de la historia de Mxico (1937), I, p. 9.
52
Bonilla, Jos Mara: Historia nacional. Origen y desarrollo econmico y social del pueblo mexicano. Nociones de historia patria
(1939), p. 114.
53
Luna Arroyo. Francisco y Antonio: op. cit., p. 29. La cursiva es nuestra.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 83
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
hroes. Los tradicionalistas-conservadores veneraban bsicamente a Corts y a Iturbide.
En general aceptaron tambin a Cuauhtmoc, Hidalgo, Morelos y Madero. Los
tradicionalistas-liberales aceptaron el panten oficial, pero sumaron a Corts y a Iturbide.
En cambio Vasconcelos en su Breve Historia no iba a respetar sino a dos hroes: Corts
como "fundador de la nacionalidad" y Madero, "uno de los pocos en quien puede fundar
su orgullo la raza mexicana". Cuauhtmoc le resulta un mito inventado por Prescott y los
historiadores anglosajones, defendido por los agentes indirectos del protestantismo".
Rechaza no slo a Hidalgo, a Morelos y a Guerrero, instrumentos de las ambiciones
anglosajonas, sino tambin a Iturbide, "hombre sin honor", a Jurez, uno de los agentes del
expansionismo yanqui. Su yankifobia desmedida y su hispanismo acendrado le une al
grupo conservador, a quien dio muchos argumentos.
En realidad durante el periodo funcionaron dos nacionalismos: uno, tradicionalista,
defensivo, conservador, yankfobo, hispanista y pesimista, otro, el oficial, revolucionario,
xenfobo, indigenista optimista y populista.
Los LIBROS DE TEXTO escritos en esta etapa54 pueden reunirse en dos grupos. El primero lo
constituyen los escritos entre 1917 y 1925 y el segundo aquellos publicados de 1926 a 1940.
En el primer grupo encontraramos tres diferentes tipos de libros: los publicados antes de la
Revolucin que, con pequeas adiciones y cambios, fueron textos por largo tiempo,
como los de Torres Quintero, Aguirre Cinta, Justo Sierra, Jos Ascensin Reyes, Prez Verda
y Nicols Len. En segundo lugar, los textos que seguan fielmente la posicin oficial, como
Antonio Santa Mara, Jos M. BonilIa, Longinos Cadena y Jess Romero Flores.55 En tercero,
los tradicionalistas como los de Carlos Pereyra, Ignacio Loureda, Francisco Escudero y Abel
Gmiz.56
Los libros del primer tipo, con excepcin de los de Len y Sierra, que a pesar de sus
excelencias no sobrevivieron ms all de los veintes, van a mostrar una gran capacidad
de supervivencia, en especial los de Prez Verda y Torres Quintero.
Las adiciones de algunas de las obras son interesantes. Las de Prez Verda fueron
hechas con el simple propsito de poner al da los datos cronolgicos. Las de Torres
Quintero son discretas; al narrar la Revolucin lo har ms o menos de acuerdo a la
versin oficial, aunque no declara negativa la dictadura porfirista en ningn momento y se
nota una cierta hostilidad par la Constitucin de 1917.57 Aguirre Cinta tuvo que cortar los
prrafos finales con la apologa de Daz, par un juicio ms moderado que explicara la
Revolucin:
no obstante el adelanto logrado por todo el pas, el descontento era general,
porque Daz gobernaba a la nacin como un verdadero autcrata, si bien en un principio
con bastante prudencia y acierto.58
54
A partir de esta etapa va a convertirse en un gran problema la fecha de publicacin de muchos libros. ya que algunas editoriales no
fechan sus pies de imprenta.
55
Santa Mara, Antonio: Historia patria y educacin cvica, 1917; Sherwell, Guillermo: Historia patria, 1917; Bonilla, Jos Mara: La
evolucin del pueblo mexicano (elementos de historia patria), 1920; Cadena, Longinos (1862.1933): Elementos de historia general y de
historia patria, 1921; Romero Flores, Jess (n. 1885): Historia de la civilizacin mexicana, 1923.
56
Pereyra, Carlos (1871-1942): Patria, 1917; Loureda, Ignacio (1883-193), Elementos de historia de Mjico, 1919; Escudero Hidalgo,
Francisco (1876-1928): Elementos historia de Mxico para uso de las escuelas primarias, 1920; Gmiz, Abel: Historia nacional de
Mxico, 1924 (2a. edicin).
57
Torres Quintero, op. cit., p. 374.
58
Aguirre Cinta, op. cit. (1950), p. 186.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 84
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EI resto sigue las lneas oficiales. La edicin de, 1923 del libro Reyes habla solamente de
que Daz dej el poder "obligado por opinin publica y el triunfo de la Revolucin que
apareci en el norte".59 Los personajes de la Revolucin no son juzgados con simpata.
Madero no pudo cumplir sus promesas; Zapata fue un verdadero "Atila del Sur"; a Huerta
se le alivia, en cambio, del crimen de Madero y Pino Surez que sucumbieron cuando los
trataron de liberar. Lo que no ha cambiado es la exhortacin para engrandecer a Mxico
y defenderlo cuando sea necesario, hasta derramar la ltima gota de vuestra sangre.
Los libros que siguen la lnea oficial no difieren mucho de los que los que les
antecedieron. Tienen el mismo empeo didctico y, en general, son moderados en sus
juicios. El tono didctico est exagerado en Sherwell, que no desperdicia ocasin para
predicar a los nios:
... muchos de los progresos de los chichimecas o acolhuas se debieron su amor a la
instruccin... los nios mexicanos, si quieren ver a Mxico ocupando un lugar muy alto,
deben tener cario a la escuela y deben estudiar con ahnco para hacer que progrese
este suelo tan querido.60
Santa Mara utiliza las lecciones en una forma ms cvica; explica por ejemplo el
mecanismo de las elecciones con referencia a los sistemas azteca y tlaxcalteca.
Las culturas indgenas merecen, en general, comentarios de orgullo con la excepcin
de siempre, los sacrificios humanos, "espectculo repugnante que pone pavor en el ms
valiente espritu". Pero se cuidan los autores de explicar que no fueron usados slo por las
culturas mexicanas, sino que fue una prctica general de las culturas del continente. Pero
en muchos aspectos de la cultura los destacar los pueblos precortesianos. Entre ellos
sobresalen los toltecas, por su gran cultura; los chichimecas por su notable transformacin
de tribu salvaje en civilizada, y los aztecas por su gran poder y resistencia ante los
conquistadores. El obstculo ms importante para el desarrollo de esos pueblos fue la
falta de unidad, motivo de discordia perenne, "que haba de jugar un papel fundamental
en la conquista, ya que por los profundos odios existentes ningn pueblo habra de ayudar
a los mexicanos".
Descubrimiento y conquista son acontecimientos fundamentales, en especial porque
de ellos naci el mestizo y se unificaron las naciones indgenas.61 Colon contina siendo
una alternativa para reconocer la hazaa espaola. Cuauhtmoc es el gran hroe
mexicano, frente a un Moctezuma "odioso, cobarde y vil", que llena pginas "que
quisiramos borrar de la historia." Cuauhtmoc cay con el pueblo azteca, "pero cay
con dignidad, causando la admiracin de sus mismos vencedores". Era "el ltimo gran
azteca que borraba las crueldades y errores de su raza y la dignificaba para siempre".62
Corts merece juicios variados, desde el ms favorable de Cadena que reproduce a
Pereyra, basta el ms duro de Santa Mara. Los otros dos autores se quedan en una
posicin intermedia,
59
Reyes, Jos Ascensin, op. cit. (1923), p.61.
60
Sherwell (1940), I, p. 77; Cadena, I, p. 126; Sherwell, II, p. 7; Bonilla, p. 65 y Cadena, p. 136.
61
Romero Flores, op. cit., p. 20: "del conquistador ibero y de la india esclava naci una nueva raza..."; p. 27: "la raza mestiza que ms
tarde deber ser la ms numerosa, la ms culta, la que formara el verdadero pueblo mexicano". Tambin Sherwell, I, p. 166 y Bonilla, p.
81.
62
Bonilla, p. 36; Sherwell, I, pp. 113 y 117; Cadena, I, p. 155.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 85
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
...muchas veces fue cruel con los indios, pero a veces los defendi contra otros
espaoles. ..lo que nunca se podr negar al conquistador es el valor y el atrevimiento que
despleg al emprender tan gran obra como fue la de la conquista.63
Se explica la matanza de Cholula como reaccin a una emboscada, pero la del
Templo Mayor no tiene paliatorio y queda a cuenta de Alvarado. A pesar de altas y bajas
en la apreciacin de Corts, es evidente que los autores no resisten una fascinacin ante
la figura del conquistador que, adems, les permite abordar con ancdotas sus
narraciones.
La conquista es rechazada como hecho violento, ya que "todas s conquistas hechas
por las armas llevan aparejada la idea de explotar al vencido y... dejarlo en estado de
inferioridad".64 Y aunque se reconoce que de ella surgi el embrin de la nacin facilit la
conquista espiritual, se subraya que dej a la raza metida en estado miserable y que a la
luz misma de la doctrina e predic, "la conquista fue una injusticia". Cadena la considera
"obra de la Providencia"; sin embargo, y como tal "no se poda cumplir sin que al lado del
mal y de los malos, estuvieran bien y los buenos, como sucede casi siempre en la historia".
A Sherwell, como a tantos otros autores, le preocupa no generar odios y en sus
advertencias al maestro insiste en la necesidad de evitar exageraciones... los espaoles
no fueron en su totalidad buenos y cariosos, ni crueles y malvados. Los hubo de todas
ndoles y condiciones". Tambin exhorta a los nios en una forma que nos dice del dice
del antihispanismo militante que exista: "no gritemos nueras a nadie. Los espaoles y todos
los extranjeros que viven entre nosotros son nuestros amigos y ayudan a Mxico a
progresar.65
Como se haba hecho tradicin, la Colonia se revisa sin inters, hubieron buenas
intenciones, pero pocas acciones, cuya nica importancia esta en dar lugar a la lenta
gestacin del pueblo que haba de independizarse. La narracin de la independencia, en
cambio, vuelve a tener el aire de gesta que se daba a la conquista, pero con mayor
oportunidad de ejercitar el tono patritico.66 Hidalgo sigue en un gran sitial, pero hay
quien afirma que si Allende hubiera sido el dirigente, "ms afortunada hubiera sido quizs,
la causa de la independencia". En la lista curiosa en que Santa Mara sintetiza el legado
de Hidalgo, se adivinan las preocupaciones contemporneas: "1) Amor al estudio y al
trabajo. 2) iniciativa para la formacin de industrias. 3) Proteccin a los desvalidos y cario
al proletariado. 4) Espritu libertario.67
A Morelos, que ha crecido con la Revolucin, se le considera "grande como hroe,
grande como caudillo, gran de como prisionero, gran de como mrtir" y Bonilla llegar a
hacer una afirmacin curiosa, "con justa razn se le ha llamado. "el Napolen
americano".68 Guerrero simboliza la generosidad y sobre todo la alter- nativa para no darle
la gloria de consumador a lturbide, al que slo Bonilla reconoce como autor de la
"independencia y que mereca la gratitud nacional ", aunque todos deploran su muerte. El
lema de la consumacin permite a Sherwell hablar de la significacin de la bandera y de
la consabida obligacin de los mexicanos de morir par su honor. Tambin hace una
63
Sherwell, I, p. 166.
64
Cadena, I, pp. 159-160.
65
Sherwell, II, pp. 12 y 57.
66
Sherwell, II, p. 18: "Quin no ha odo en nuestras grandes fiestas del 16 de septiembre decir con veneracin y amor el nombre
glorioso de Miguel Hidalgo y Costilla? Quin no ha sentido estremecida el alma al orle Ilamar el Padre de la Patria?"
67
Santa Maria, p. 46
68
Sherwell, II, p. 40 y Bonilla, p. 100.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 86
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
digresin para hablar de la imperfeccin humana, de la que no escapan ni aun los
hroes, pero advierte que aunque "no alcanzaron la perfeccin inmaculada, no por eso
son menos dignos de nuestra veneracin".69
La triste etapa que sigue a la adopcin de la Repblica es ejemplo, a la manera de
Sierra, de los males que acarrea la falta de unidad:
... por nuestra desunin ramos tan dbiles ante el extranjero y para colmo tenamos
gobernantes como Santa Anna, "ignorante, dspota, vicioso. "El ms funesto gobernante
que ha tenido Mxico".70
En las guerras injustas que el pas enfrento con el extranjero, el pueblo mexicano tuvo
una conducta heroica, pero sin dirigentes y n recursos el resultado era previsible. La guerra
que ms se reo ente es la invasin americana en la que, segn afirma Sherwell, nosotros
perdimos la mitad del territorio, ellos su reputacin". A Bonilla se le escapa una
exclamacin indigna de un libro de texto: "Mxico perdi la mitad de su territorio a
cambio de una mezquina indemnizacin."
El pas cay an ms bajo con una nueva dictadura de Santa Anna, pero revivi con
la "revolucin libertadora [que] cunda no una oleada de patriotismo" y que promulg la
Constitucin 1857, "la ms sabia y liberal que basta entonces haba tenido Mxico", que
incluso haca libres a los esclavos de otros pases slo tocar nuestro territorio: una "hermosa
leccin al mundo".71 Pierde Sherwell la ocasin, por supuesto, para advertir que para que
su aplicacin sea fcil, es necesario un grado de progreso que buena parte de nuestro
pueblo no alcanza todava" y permite explicarse que un grupo de mexicanos no la
hubiera entendido y que llegaran a la felona de traicionar a su patria. La intervencin
francesa contina siendo obra de los malos mexicanos y de Napolen III, "los buenos
franceses han sido siempre amigos de Mxico". El 5 de mayo y Jurez estn debidamente
exaltados y sealados como ejemplo para los mexicanos,72 pero al mismo tiempo se
busca moderar el juicio sobre Meja, Miramn y Maximiliano. Sherwell afirma que "la patria
los ha perdonado y sus nombres deben ser respetados".
Daz esta visto con naturalidad, un presidente popular, que no supo retirarse a tiempo.
"El general Daz no destruyo las ilusiones nacionales... cumpli tan bien su cometido que los
sufragios populares lo sostuvieron en la magistratura"; su error fue imponer a Corral como
vicepresidente, pero tuvo "el rasgo patritico de retirarse de la presidencia" al empezar la
revolucin.73 Los estereotipos sobre la Revolucin todava no se acuan y esta tan cerca,
que su visin es vaga. Madero es el nico que merece "perdurar en la conciencia
nacional", porque fue mrtir. A Carranza se le reconoce la labor de consolidacin
revolucionaria, "pero a la vez se constituy en un verdadero dictador".74 Su reciente cada
todava no le permite ocupar el lugar que tendr ms tarde. El ideal revolucionario de
lograr derechos para todo el pueblo esta presente en los libros de Bonilla y Sherwell, que
no slo tratan de despertar la conciencia cvica con las lecciones de historia, sino que,
antes de terminar el libro, exhortan a los nios a luchar por los derechos ciudadanos.
69
Sherwell, II, p. 56.
70
BonilIa, p. 123.
71
Sherwell, II, pp. 94, 98 y 116 y Bonilla, 143.
72
Sherwell, II, pp. 105 y 123: "ya tenemos al pastorcillo de Guelatao hecho presidente de la Repblica Mexicana; tal es el poder de la
constancia del trabajo y de la honradez.
73
Ibid., pp. 164-167.
74
Bonilla, p. 167.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 87
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Frente a este grupo que hemos identificado como oficialista, encontramos el de los
libros utilizados principal mente en escuelas privadas. En ellos se nota menor uniformidad y
claramente se distinguen dos grupos: el de los simplemente hispanistas, como Loureda y
Gmiz y el de los conservadores que rechazan casi todas las premisas de la visin oficial,
por lo que hemos optado por llamarlos tradicionalistas, puesto que su nico denominador
comn es el empeo de que los mexicanos acepten todo su pasado aun cuando ellos
hagan tambin a veces excepciones. Dos de ellos, Loureda y Pereyra, simbolizan su
rebelin ortogrficamente y escriben Mjico.
Como hemos dicho en alguna otra parte, la vertiente conserva- dora, por lo que tiene
de empeo tradicionalista, trasmite una visin ms histrica, puesto que la necesidad
misma de reconocer la obra de Espaa75 les hace postular en Mxico que se va haciendo
y no un Mxico que es, desde un principio. Gmiz lo dice claramente: Mxico "no ha
existido siempre... naci de la conquista consumada por Corts... y ha sido necesario el
paso de varios siglos para que quede constituida nuestra patria". En la misma forma
Loureda trata de demostrar lo trgico que puede ser el empeo vivir de espaldas a la
realidad histrica y afirma que "son pueblos suicidas los que no aman su pasado". Pereyra
subraya tambin el que la historia nos dice cmo se ha formado la patria, "que no podra
conservarse sin nuestras virtudes"; por ello dedica su rito a los maestros, los encargados de
cultivar "en los corazones infantiles, las virtudes de la raza".76 Se declara tambin el
propsito de evitar encender odios.77 Gmiz expresa, adems, que no pretende haber
alcanzado la "verdad", ni tiene deseos de entablar a polmica, sino que escribe lo que el,
como educador, piensa que deben saber los nios.
No hay duda que en estos libros desmerecen algo las culturas prehispnicas;78 aunque
se reconoce su desarrollo, la religin parece tan monstruosa que Gmiz exclama: "este
solo rasgo de la civilizacin precortesiana, justifica la conquista". Loureda advierte que no
slo era una religin amoral y sanguinaria, sino antropfaga. Pereyra y Loureda, como
positivistas y spencerianos, ven la cultura, de todas formas, como el primer escaln en la
evolucin la civilizacin mexicana; si no lleg a superar ciertos lmites fue por la falta de
algunos elementos. En todo caso los pueblos prehispnicos slo son uno de los
componentes de lo que despus ser Mxico, puesto que fue la conquista la que uni a
los diferentes pueblos bajo un solo poder poltico, de ah su indiscutible carcter de
fundamento de la nacin mexicana. Esta idea determina posicin de todo el grupo ante
la conquista y sus personajes. Loureda y Escudero parecen estar a la defensiva al hacer la
apologa de la obra de Espaa;
.. En la Nueva Espaa jams hubo esclavitud legal para los indios, algunos
encomenderos pisoteando las leyes del gobierno espaol que lo prohiban,
esclavizaron por su capricho a algunos de los indios.
Para la generalidad de miopes y avillanados historiadores que intoxican el alma de
la candorosa niez e inexperta juventud, el mvil de h conquista fue exclusivamente el
oro azteca.
75
Loureda, op. .cit.: "Nos hacen abrigar la alentadora y querida esperanza de que habremos de contribuir a que el santo nombre de
Espaa siga siendo bendecido en esta hermosa tierra."
76
Gmiz, op. cit., pp. 181 y 183; Loureda, p. 328; Pereyra, p. 7.
77
Loureda, p. 5: afirma que su objetivo era impedir "que manos ms engaadas e inconscientes, que criminales, siembren en el corazn
virgen de los nios y jvenes, grmenes de odio".
78
Pereyra, p. 9; Loureda, p. 70: "las supersticiones de Moctezuma demuestran que eran tantos los adelantos aztecas en astronoma".
Ibid., p. 85: "Ia organizacin era cruel asimismo y tirnica". Ibid., p. 87: "no sabemos que ninguna nacin del mismo mundo haya Ilegado
al frenes blico de la guerra de casa, que se llam".
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 88
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La colonia espaola es nica en la historia universal... las dems metrpolis
colonizaron para s y Espaa coloniz para las colonias.79
Los hroes de la jornada son Corts y Cuauhtmoc, que crecen uno junto al otro. A
Corts como "uno de los hombres ms notables que conoce la historia" se le justifican casi
todos sus pecados Se acepta la tesis de la conspiracin en Cholula y en otras acciones se
justifica par la crueldad natural de la guerra.80 el tormento de Cuauhtmoc se explica
como una debilidad ante la insistencia de su: soldados.81
EI rey azteca es fuente de orgullo, dice Gmiz, "por cuanto no! sentimos descendientes
de su raza brava y batalladora", pero en el elogio de Loureda se adivinan los prejuicios
raciales:
... es el personaje ms relevante, el tipo ms blanco del Mjico precolombino y es
grato al espaol contemplar esta hermosa figura, noble, caballerosa, de alta idea y
esfuerzo titnico.
Con la excepcin de Loureda, se pasa por alto la Colonia y e movimiento
independentista se ve llegar como natural a una determinada etapa de evolucin.
Escudero y Pereyra consideran trgico que no triunfara el movimiento de 1808, que poda
haber evitado desrdenes futuros. Ante los hroes de la emancipacin las opiniones se
dividen. Pereyra y Gmiz favorecen a Hidalgo, segn la versin ya tradicional: viejo,
ilustrado, progresista;82 Loureda, en cambio, lamenta que llamara a matar gachupines,
que hubiera permitido el pillaje y los fusilamientos de espaoles.83 Morelos en este grupo
tiene tambin el ms alto pueblo, no slo "el hombre ms puro de nuestra historia", sino el
representante ms autntico, puesto que era mestizo.84
El contraste principal con los libros oficiales est en la defensa decidida de lturbide:
"pinsese lo que se quiera, lturbide no podr ser despojado de su carcter de libertador
de Mxico".85 Se le presenta como un hombre sensato que va madurando sus ideas
independentistas, no un oportunista; se uni a los insurgentes porque crey que "en el
fondo, su proyecto era en todo semejante". El evento muestra todo lo que puede alcanzar
la unin de los mexicanos que hizo "posible que se lograra lo que no haba alcanzado la
violencia".86
79
Loureda, p. 226.
80
Pereyra, p. 44: "y como alI se le preparase una sorpresa en la que iban a ser muertos los espaoles... Corts... orden una matanza de
habitantes"; Loureda, p. 148: "los cholultecas daban por seguro el xito de su felona y brbara ferocidad que ya haban preparado las
ollas para hartarse de carne humana blanca con sal e agi e tomates, dice Bernal".
81
Pereyra, p. 57; Escudero, pp. 49-50: "con imperdonable debilidad Corts, accediendo alas peticiones avarientas de sus soldados,
permiti que estos quemaran las manos y los pies de Cuauhtmoc... Esta inhumana accin de Corts amarg sus ltimos das".
82
Pereyra, p. 82: "Soaba con grandes adelantos en su patria... Era hombre progresista y patriota"; Gmiz, p. 121: "muy laborioso,
decidido y protector de las artes manuales, progresista... Haba ayudado alas clases humildes a orientarse en las industrias, la agricultura y
la minera".
83
Loureda, p. 268: "por el bien del hroe, quisiramos que los gachupines hubiesen quedado a un lado... Bien es cierto que la frase puede
muy bien ser desahogo avilIanado de algn historiador maloliente".
84
Pereyra, p. 85: "mestizo, era el verdadero hijo del pueblo y el representante de las virtudes y del genio de la enrgica clase media de
los campos"; Gmiz, p. 127: "es una figura histrica del ms alto relieve; sin mancharse con asesinatos injustos como el seor Hidalgo, ni
con debilidades funestas, sin tener de s una idea exagerada y s un amor inmenso por la independencia el nombre ms puro de nuestra
historia"; Escudero, p. 107: "uno de los ms distinguidos caudillos de la independencia".
85
Gmiz, p. 133.
86
Escudero, p. 121: "la unin, produciendo la fuerza hace que se pueda dar cima a las glandes obras... Ojal y llegue un da en que los
mexicanos no tengamos dificultades por nuestro diverso modo de pensar, para que tratndose del amor general a la Patria, seamos
homogneos en el modo de sentir".
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 89
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Ante la primera etapa de la Repblica la opinin es muy semejante a la de los libros
oficiales, aunque las guerras con los Estados Unidos provocan mayor apasionamiento. Hay
mayor preocupacin por el peligro norteamericano y la lucha fratricida se explica por la
actuacin de Poinsett. Escudero es el ms extremista, se refiere despectivamente a
yanquilandia, habla a menudo del "yanqui que nos acecha" y no duda en afirmar que,
"desde el despojo de 1847, la animadversin de Mxico hacia los Estados Unidos ha sido
tan grande, como sincera y justa".87 Gmiz usa juicios semejantes, pero evita los
despectivos88 y reconoce una parte de culpa mexicana: "falto el patriotismo y sobraron los
odios polticos". Ante la crisis, hubo dos clases de mexicanos, los funestos como Santa
Anna y el pueblo heroico que entreg basta sus propios nios.
La Reforma y su figura central, Jurez, causa una divisin profunda en este grupo de
libros de texto. Escudero defiende con pasin la oficialidad de la religin catlica y el
derecho del clero a poseer bienes toma el partido de la intervencin, aunque no a favor
del liberal Maximiliano, y ataca "la dictadura juarista". Los dems por el contrario,
consideran positiva la Constitucin de 1857, como obra del Congreso ms laborioso y
patriota que ha tenido Mxico y consideran que las luchas que provoc eran necesarias
para superar una etapa de estancamiento. "La historia, dice Pereyra, ha justificado
plenamente al seor Jurez y estimado sus actos como el engendrados en el ms puro
patriotismo". Pereyra destaca la accin del partido liberal ms que la personal de Jurez.
En cambio Loureda y Gmiz toman la posicin contraria; este ltimo estima que Jurez es
"universalmente aceptado hoy" como "hombre eminente un patriota inmaculado".
Escudero es el nico conservador del grupo a la manera mexicana del siglo XIX, con
una postura antiliberal, defensiva.89 Los dems parecen reaccionar a las nuevas
expresiones nacionalistas oficiales con su exaltado indigenismo y sus medidas polticas
revolucionarias. Todos ellos aparentan defender una va ms moderada para conducir al
pas al progreso, lo cual se nota en su apreciacin de Daz, al que le reconocen el merito
de haber pacificado al pas. "Desgraciadamente, comenta Gmiz, no fue tan respetuoso
como debera con la libertad de voto". Pereyra subraya los logros que alcanz el pas con
Daz: destruir los privilegios creados por la conquista, devolver parte de la tierra a los que la
trabajan, establecer relaciones ms humanas entre obreros y capitalistas, intentar poner
en prctica la enseanza obligatoria, aunque la aspiracin suprema, el reinado supremo
de la justicia", est todava muy distante.
Con la excepcin de Gmiz, los dems terminan con Madero, el poltico bien
intencionado, pero demasiado inocente. Gmiz encuentra que Carranza fue mejor
poltico, con don de mando "y una gran facultad de razonamiento y aptitud para el
estudio de las cuestiones polticas y administrativas. El nico que expresa su opinin sobre
la Constitucin delate el descontento que exista hacia algunas medidas revolucionarias:
tendi a favorecer a ciertas clases sociales, las ms numerosas, ciertamente y las
ms necesitadas, pero olvid que el pas no est formado slo de ellas... Posiblemente
lo que falte... sea una interpretacin ecunime, serena, falta del partidarismo que ha
animado hoy a quienes han tenido que aplicarlos.90
87
Ibid., pp, 80, 99, 152 y 195,
88
Gmiz, p, 14-5: "Los Estados Unidos dieron dinero y municiones a los tejanos desde entonces la poltica de Estados Unidos hacia
nuestro pas se bas en la hipocresa". Ibid., p. 149; "no vacil en consumar uno de los mayores robos que registra la historia del mundo".
89
Escudero, p. 242: "Daz quien bajo el pomposo ttulo de presidente de la Repblica pronto sera el emperador de Mxico. Para ello
solo esper que muriera el presidente perpetuado, licenciado don Benito Jurez."
90
Gmiz, pp. 200-201.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 90
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Pereyra y Loureda, con su estructura positivista, confan en que la evolucin conducir
al pas hacia "prsferos destinos", aunque la vaguedad del juicio de Pereyra sobre la
Revolucin parece en reaIidad de reprobacin.91 El grupo pues, aunque con ideas
polticas diversas, queda unido por un nacionalismo hispanista, yankfobo, defensivo y la
confianza de que slo con las virtudes de la raza el pas puede llegar a la prosperidad
soada.
Los libros que constituyen el segundo grupo podemos agruparlos en cuatro tipos: el
liberal-oficial de Alfonso Toro (1873-1952), Compendio de historia de Mxico (192); los
tradicionalistas, Enrique Santibez (1869-1931), Historia Nacional de Mxico (1928),
Agustn Anfossi, Apuntes de historia de Mxico (s. f.) y Joaqun Mrquez Montiel, Apuntes
de historia gentica mejicana (1934). Los de la escuela socialista: Alfonso Teja Zabre (1888-
1962), Breve historia de Mxico (1934); Luis Chvez Orozco (1901- 1967), Historia patria
(1935); Jorge Castro Cancio, Historia patria (1935); Rafael Ramos Pedrueza, La lucha de
clases a travs de historia de Mxico (1936); Hernn Villalobos Lope, Interpretacin
materialista de la historia de Mxico (1937); y finalmente, Jos Mara Bonilla y su intento de
conciliar la teora oficial "socialista" de la historia, con la aceptacin total del pasado
mexicano en su Historia nacional. Origen y desarrollo econmico y social del pueblo
mexicano. Nociones de historia patria (1939).
El libro de texto de Toro, para la enseanza media, iba a tener una gran influencia
porque fue el ms usado en la escuela secundaria y preparatoria hasta aos recientes, en
que otros libros lo empezaran a desplazar. El autor haba emprendido la tarea de escribir
un texto de mayor dimensin que los hasta entonces empleados, en tres grandes
volmenes, dedicado carla uno a una de las pocas de la historia mexicana:
precortesiana, dominacin espaola y Mxico independiente. El tercer volumen era el
ms extenso y centraba en dos acontecimientos su atencin, la conquista y la
independencia que ocupaban la mitad de sus respectivos volmenes.
Toro enfrentaba la historia a la manera tradicional liberal, con un antihispanismo mal
disfrazado de indigenismo y un anticlericalismo obsesivo que iba a estar a tono con los
tiempos. El indigenismo no afecta el que su autor se enfrente al pasado prehispnico con
muchos prejuicios hacia el indio, al que considera "perezoso, flemtico, disimulado,
fantico en poltica y religin". Y a pesar de ser un historiador bastante serio y que para
entonces el historicismo haba revalorado las culturas primitivas y la antropologa haba
explicado todo tipo de costumbres, Toro se declaraba incapaz de comprender su religin
y sus ritos sangrientos. Esto prueba su falta de informacin fuera de lo estrictamente
documental. Con la cita de Chavero de "no es amor a la patria negar lo que negarse no
puede", describe los sacrificios humanos con sus "banquetes de carne humana" y se siente
su horror ante la dedicacin del Templo Mayor, "repugnante espectculo de fanatismo,
de barbarie y de crueldad". Y este elemento religioso le sirve de base para medir las
culturas indgenas. As los mayas merecen el calificativo de la ms grande civilizacin de
Amrica, puesto que slo extraordinariamente llevaron a cabo sacrificios humanos.
Celebra, en cambio, virtudes "como el trabajo, la constancia, el valor, que permitieron el
engrandecimiento increble de los aztecas" y con el puritanismo de un mexicano no
catlico, critica basta en hroes indgenas como Netzahualcyotl, la incontinencia y el
amor al fausto.
91
Pereyra, p. 147: "La revolucin triunfante, acaudillada por don Francisco I. Madero celebr un pacto con el gobierno... Desde entonces
la Repblica a travs de dolorosas y sangrientas convulsiones que la sacuden todava al escribir estas lneas, viene buscando
afanosamente la solucin de los graves y hondos problemas sociales, polticos y econmicos que debemos esperar le abran al fin el
camino hacia los prsperos destinos a que, su historia le hace merecedora."
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 91
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Ante la conquista Toro quiere hacer gala de imparcialidad, pero encontramos en el
que ms que la existencia de un sincero indigenismo como el de Gamio, existe un
irrefrenable antihispanismo sutilmente expresado sobre todo en la seleccin de sus
ilustraciones: grabados de la edicin alemana de las Casas de 1664, un auto de fe de las
gacetas de los Fcar del siglo XVI, detalles de cdices (el factor Gonzalo de Salazar
maltratando indios, un aperreamiento), y en ediciones posteriores, escenas de los frescos
de Rivera en el Palacio de Corts, etc. Lo que s es evidente es que no puede evitar una
fascinacin por la figura de Corts, a quien acusa de crueldad y otros defectos y que
supo "aprovecharse de los errores indgenas, a quienes miraba con el ms profundo
desprecio"; pero su resolucin y valor y los acontecimientos mismos, cautivan su
imaginacin de manera que alarga el relato de la conquista con la inclusin de toda
clase de minucias. En algunos episodios se muestra muy comprensivo, como cuando
explica la matanza de Cholula como resultado de la experiencia en las Antillas: "l y los
suyos estaban acostumbrados a hacer la guerra a la mera de las islas";92 lo que s no le
cabe duda es que el mvil las crueldades fuera la codicia de los espaoles. Sorprende
que Toro no otorgue a Cuauhtmoc el lugar mximo entre los hroes indios, sino que se
muestre partidario de Cuitlhuac "uno de los pocos que entendi los intereses de su raza"
y quien por su "valor talento y energa, pareca destinado a ser un digno rival de Corts".93
Su actitud crtica para la Iglesia des de sus principios en Mxico, no impide que el autor
reconozca la vida ejemplar de los primeros misioneros, aunque critique los mtodos de
conversin y afirme que prcticamente, los indios seguan siendo tan idlatras como
antes, por regla general".94 Por lo dems, no revisa sino en forma superficial las instituciones
coloniales y la cultura, ocupndose de la sociedad novohispana como prembulo a la
independencia en el ltimo volumen.
El fondo del malestar de la sociedad, evidente a pesar de su apariencia de pas
prospero, tranquilo y feliz a principios del siglo XIX, lo encuentra Toro en dog problemas: el
social y la "monstruosa distribucin de la propiedad, causa principal de las revoluciones
que han agitado al pas desde la independencia". Le preocupa el mestizo, con quien se
identifica.
... fruto por lo general de uniones ilegtimas de los conquistadores con las indias,
presididas por la lujuria y no por el amor, y que eran abandonados por sus padres, no
podan tener por ellos ni cario, ni respeto. Su vida miserable les acercaba a la raza
materna, pero la sangre blanca que llevaban en sus venas, les haca creerse superiores
al indio e instintivamente tendan a explotarle y tiranizarle.95
En el relato de la guerra de independencia, pormenorizado y con las ancdotas
tradicionales procedentes de Bustamante, destaca como hroe a Morelos,
...tan grande capitn como profundo estadista, que fue de todos los caudillos
insurgentes, quien ms hondo penetr en las profundas causas de los males del
pueblo... fue un precursor del socialismo cuando an basta esta palabra era
desconocida.96
A Hidalgo le reprocha los asesinatos de espaoles y sobre todo el adquirir el ttulo de
Alteza Serensima, aunque admira su sabidura que le asegura "un lugar distinguidsimo
92
Toro, Alfonso: Compendio de historia de Mxico (1946), II, p. 135.
93
Ibid., p.196.
94
Ibid., p.333.
95
Ibid., III (1940), pp. 16-18. La cursiva es nuestra.
96
Ibid., p. 233. La cursiva es nuestra.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 92
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
entre los hroes de la independencia". Guerrero e lturbide son para l hroes
problemticos. Comulga con los ideales de Guerrero, pero sin duda le molesta su
ignorancia. A lturbide le rechaza como smbolo del antiguo rgimen, aunque se siente
obligado a reconocerlo como consumador y autor del notable documento de Iguala,
que logr interesar en la revolucin a todas las clases sociales. Lamenta la ingratitud que
mostraron los mexicanos para los dog consumadores.
Ante la existencia de intereses opuestos y de una mala distribucin de la riqueza que
no entendan los partidos polticos, le resultan total mente comprensibles las continuas
revoluciones, que explican de manera indirecta nuestras dificultades internacionales.
Analiza con mayor amplitud y ecuanimidad que otros autores la guerra de Texas. Acepta
que la regin perteneca "nominalmente" a Mxico y que el rgimen militar era odiado
con justicia por los colonos; aunque tambin considera que la adopcin del centralismo
fue slo un pretexto y que desde antes se manifestaba la ambicin del vecino pas que no
terminara sino con el botn de la guerra de 1847. Aunque hay amargura en su relacin de
la guerra, la ve como suceso que no se poda evitar; casi un resultado de la forma misma
del pas que en cierto momento describe como un cuerno de la abundancia que se
vertiera hacia los Estados Unidos.97 Contra la generalidad de los autores, le parece que la
actitud de Mxico fue vergonzosa; la aristocracia traidora; muchos los llegaron a la
desvergenza de permanecer como espectadores; slo el pueblo, sin dirigentes y sin
dinero, se comport dignamente.
A mediados de siglo, Toro piensa que se notaba en el pas un innegable progreso de
las ideas, lo que hizo posible la Reforma. Toma, por supuesto, ardiente partido par los
liberales, pero admite la Constitucin "no corresponda en manera alguna al estado social
del pueblo mexicano", que el Tratado de McLane-Ocampo implicaba una verdadera
servidumbre internacional y que el incidente de Antn Lizardo "fue una intervencin
armada de los americanos en favor del partido liberal",98 pero no siempre logr superar el
espritu de bandera y juzga tan peligroso el tratado de Mon-Almonte como el McLane-
Ocampo.
La intervencin cobra una significacin especial para Toro, algo que permiti escribir
"la pgina ms brillante de la historia militar le Mxico independiente" y dio por resultado
"la unificacin del sentimiento nacional", amn de mostrar "la trascendencia de la
doctrina Monroe" (?), "la solidaridad americana" y el final del trato despectivo de los
pases europeos a Mxico. Se refiere con brevedad a los gobiernos de Jurez y Lerdo
como crtico agudo. Reconoce en Jurez a
uno de los hombres ms prominentes de Mxico... de capacidad mediana, pero
de voluntad frrea que le hace mantenerse firme e inquebrantable... con un amor al
poder al que todo lo sacrifica, creando una dictadura, aunque con tendencia
democrtica.99
Da fin al libro con el triunfo de la revolucin de Tuxtepec, porque ah se abra una
nueva etapa de la historia de Mxico que prometa relatar en otro volumen, lo que nunca
cumpli. Es interesante el hecho de que Toro no se hubiera atrevido a tratar la parte
restante, lo que influy en la enseanza de la historia patria que hasta aos muy recientes
nunca tocaba esa poca.
97
Ibid., I, p. 20.
98
Ibid., III, p. 569.
99
Ibid., p. 658.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 93
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Los TEXTOS TRADICIONALISTAS, escritos despus de ocurrido el problema entre Iglesia y
Estado, resultaron desde luego ms extremistas en su hispanismo y en su defensa de la
Iglesia. Hay una especie de jerarqua que va del de Santibez, muy moderado, al de
Mrquez Montiel que exagera sus juicios al grado de cancelarlos. El libro aparecido bajo
el nombre de Anfossi slo se ocupa de la poca independiente, aunque en sus
observaciones preliminares se refiere a la Colonia. Mrquez Montiel, de un plumazo, con la
afirmacin de que "dicen bien los que dicen que propiamente la historia de Mxico
empieza con la conquista", termina con toda preocupacin por la historia prehispnica,
que no pudo existir, afirma puesto que los indios no podan escribir, menos transcribir una
verdadera historia. Santibez le da poca importancia a la misma aunque acepta que
existieron culturas elaboradas, pero que no constituan una nacin; por ello tambin
considera a la conquista como fundamento de la nacionalidad,100 idea que sostiene
Anfossi puesto que Mxico recibi con ella, lengua, fe, civilizacin y cultura.
Los tres disculpan la violencia de la conquista. Mrquez alega que la misma Espaa se
arrepinti, pero que resulta intil poner en duda la legitimidad y conveniencia de la
misma, ya que "entonces estaba plenamente admitido el derecho de conquista y an
hay mismo se justifica si se trata de salvar a un pueblo de la matanza y de la barbarie".101
Santibez usa el mismo argumento aunque matizado; la conquista incorpor a Mxico a
la civilizacin europea y sus horrores eran comunes a los de cualquier con quista,
disculpables adems por venir "de un pueblo civilizado sobre otro, en estado de
salvajismo", y "cuando los indios estaban incapacidades para entrar de lleno y por s solos,
en el camino de la civilizacin europea por motivos de carcter religioso".102 La hazaa
tuvo un digno hroe en Corts y unos civilizadores admirables en los religiosos. La religin
ocupa un lugar sobresaliente en la formacin de la sociedad novo hispana y par ello
Santibez incluye el relato de la aparicin del Tepeyac, aunque con la posibilidad
abierta de que "cada quien puede interpretarla segn sus creencia".
Mrquez Montiel se siente obligado a justificar todos los aspectos de la vida colonial.
Los indios "fueron menos explotados... en tiempos posteriores", la Inquisicin tena par fin
"extirpar la hereja que no slo daaba la doctrina de la Iglesia, sino la unidad y
tranquilidad de las naciones". Todo aquello produjo unos tiempos felices "llenos de paz y
de ventura" que contrastan con los que vinieron despus, sin fe, sin patriotismo, sin paz y
sin ventura.103 Anfossi sin extremar su hispanismo piensa que "Espaa hizo mucho, aunque
es cierto que pudo haber hecho ms".104
Mrquez y Anfossi se empean en demostrar que la independencia no fue una hazaa
liberal sino de todos los mexicanos. Anfossi es de nuevo ms equilibrado; caracteriza la
independencia mexicana frente a la de los otros pases latinoamericanos y demuestra
predileccin por Morelos (cuyo movimiento fue "el ms inteligentemente caudillado") y
por Iturbide (por conducto del cual "los espaoles devolvan a Mxico lo que los indios les
haban entregado105). Mrquez se esmera en demostrar que la Iglesia mexicana orden
nunca la idea de independencia, sino los excesos revolucionarios. Los que la condenaron
fueron los sacerdotes espaoles que no podan menos que estar del lado de su nacin".
Hidalgo pertenece "por entero a los catlicos", los que no consentirn "que se diga que file
el padre de los liberales fue el padre de la Patria". Segn la preferencia conservadora
100
Mrquez Montiel, op. cit., p. 9, y Santibez, Enrique: Historia nacional de Mxico. 1938, p. 7.
101
Mrquez, pp. 16 y 18. La cursiva es nuestra.
102
Santibez: Principios de instruccin cvica, pp. 109-111.
103
Mrquez, pp. 21, 29 y 36.
104
Anfossi, Agustin: Apuntes de historia de Mxico (s. f.), p. 11.
105
Ibid., p. 106.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 94
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
tambin es Morelos quien le parece "el ms grande de todos los hroes de la
independencia" que merece el ttulo de "segundo padre de la Patria". Pero como
conservador tiene que darle lugar preferente a Iturbide, al que otorga el rango de
"verdadero padre de al Patria"106 por haber conducido al pas par el mejor camino y que
en parte fracas por el egosmo de los espaoles. Santibez tampoco trata de tirar
hroes sino de lograr reconocimiento a Iturbide.
Ante la etapa independiente Mrquez y Anfossi coinciden ms en sus juicios, al tiempo
que Santibez se aleja. Los primeros ven al liberalismo como "el soplo de influjo yanqui", y
por no haber seguido la corriente poltica natural del pas, la monarqua, el origen de los
males del siglo XIX. En cambio Santibez los achaca a la falta de unidad. Desde luego se
defiende a la Iglesia de los cargos de traicin y aun de toda alianza con los
conservadores, "con ellos mantuvo mejores relaciones, porque la persiguieron menos que
los liberales".107 De cualquier forma los conservadores son defendidos de sus cargos,
incluso Paredes Arrillaga, quien dio el tercer golpe de estado en poca tan crtica, "para
hacer ms efectiva la defensa".108 El funesto influjo yanqui no estaba slo detrs de
nuestras desventuras internacionales, tambin empujaba la revolucin de Ayutla y sus
consecuencias, aunque Anfossi concede que la Reforma tena que llevarse a cabo, slo
que debi hacerse de manera paulatina.109 En la victoria de los liberales Mrquez Montiel
ve una victoria de una faccin norteamericana, lo que sugiere comentarios muy
consistentes con su visin de la historia:
... no fueron los jacobinos los que vencieron a la Iglesia y a sus defensores... sino los
protestantes y esclavistas yanquis, que pronto iban a tener su merecido con la guerra civil
ms espantosa que hayan experimentado.110
Tambin contrasta aqu la visin de Santibez que har un anlisis de las
contradicciones sociales y el problema que significaba la Iglesia, de lo que concluye que
la Reforma era necesaria y Jurez "altsima personalidad de nuestra historia".
La intervencin y el Segundo Imperio provocan una nueva diferencia de opiniones.
Santibez los rechaza; Anfossi no favorece al Imperio por su carcter liberal y los tratados
que ofendan "el honor nacional", y Mrquez acepta los dos. Est seguro que no se poda
en peligro nada, por su condicionalidad y en cambio permita el resurgimiento del pueblo
a la vida que "pareca que ya tena patria, porque patria es el hogar, es el templo, es la
tradicin, es la lengua, es la tranquilidad y todo eso trataban de defender los
monarquistas. Pero va an ms lejos, arranca la victoria del 5 de Mayo a los liberales y
afirma que fue gloria del general Negrete el rechazar a los franceses, "ignorante entonces
del acuerdo entablado entre los de su partido y los franceses... y no el general Zaragoza
como mienten las historias generales".111 Sin embargo el intento patritico de los
conservadores fue hundido por los Estados Unidos en el Cerro de las Campanas. Jurez no
merece calificativo ms all de su "inquebrantable tesn de indio" al servicio de su
"programa de ambicin y de crueldades",112 a pesar de que se le reconoce su equilibrada
"inexplicable" actitud despus del triunfo y piensa que "los masones no son extraos a su
repentina muerte".
106
Mrquez, pp. 45-46, 49-52. La cursiva es nuestra.
107
Ibid., p. 77.
108
Anfossi, p. 154.
109
Mrquez, p. 98- y Anfossi, p. 215.
110
Mrquez, p. 108. La cursiva es nuestra.
111
Ibid., pp. 117 y 121.
112
Ibid., p. 126.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 95
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Santibaez le da a Daz un importante papel en la historia por su labor de pacificacin;
Mrquez y Anfossi slo encuentran motivos de reprobacin. Su paz fue "paz de los
sepulcros" para el segundo de los autores; para Mrquez la paz fue una bendicin, pero
estuvo infectada del laicismo educativo, "enseanza perniciosa que no poda menos que
dar mortales frutos como los que ha dado!"
La Revolucin no ocupa mucho espacio en los textos. En realidad el nico hroe que
se salva a medias es Madero, aunque es difcil juzgar por la forma tan escurridiza que
tienen de tratar el tema. Anfossi dice, por un lado, que Zapata fue "fiel sostenedor de los
principios de la revolucin contra Porfirio Daz", representante de las aspiraciones agrarias
y obreras, pero por otro, lo tilda de "azote de Morelos". Alaba la postura internacional de
Carranza y calla sus comentarios sobre la Constitucin de 1917; en cambio Mrquez
Montiel seal que Carranza proclam el Plan de Guadalupe "para evitar ser acusado de
malversacin de fondos pblicos" en el estado de Coahuila. La Constitucin de 1917 le
resulta "inicua y contradictoria... espuria en su origen, lejos de cuidar las formas de la
civilizacin actual, se pronuncia por un desenvuelto socialismo en contubernio con el viejo
liberalismo". Santibez solo de manera vaga se refiere a la primera etapa revolucionaria
hasta Huerta, pero su posicin se adivina en la exhortacin final: "toda alteracin de
la tranquilidad es casi siempre, un crimen de leso patriotismo.
La posicin "agresivo-defensiva" de los autores conservadores Anfossi y Mrquez, en
momentos en que los problemas entre la Iglesia y el Estado no estaban del todo resueltos,
no poda menos que radicalizar ms la posicin oficial que hasta entonces se haba dado
el lujo de ser contemporizadora. La actitud de desafo armado y la publicacin constante
que se hizo en Mxico de la encclica Divini-Illius Magistri (1920) indicaban el propsito de
los catlicos de resistir el mono polio educativo del Estado. La encclica atacaba el
"materialismo pedaggico", la educacin sexual, la coeducacin y la escuela "neutra o
laica, mixta y nica",113 ideales que se perseguan en muchos pases, entre ellos el nuestro.
LOS TEXTOS de la escuela socialista podemos separarlos en tres grupos: el libro de Teja
Zabre, que por ser historiador marxista resulto de acuerdo con la reforma; los libros
elaborados para cumplir con los programas de la educacin primaria, tanto los de Historia
de Chvez Orozco y Castro Cancio, como los de lectura de la Serie S.E.P. para las
escuelas urbanas, y la Serie Simiente para las rurales, que con amplitud tocaban temas de
historia patria; y en tercer lugar, los libros de Ramos Pedrueza y Hernn Villalobos, que no
fueron propiamente de texto pero que, recomendados por el Bloque de Trabajadores de
la Enseanza del PNR, con toda seguridad influyeron sobre los maestros.
El texto de Teja Zabre era quiz demasiado elaborado para cumplir su cometido como
texto de primaria. El autor hizo esfuerzos por dar idea, de manera sencilla, del paso del
tiempo y de lo que es una nacin. La historia de Mxico se ve como proceso formativo
que le constituye al paso de cada una de sus etapas: 1) historia primitiva, hasta 1521,
etapa de la cultura mexicana (indgena-americana); 2) Nueva Espaa, trasplante de la
cultura espaola, hasta 1810; 3) Mxico independiente y 4) Revolucin Mexicana,
"movimiento de renovacin social y nacional".114 Su meta fundamental es seguir la
transformacin social y no se muestra propiamente indigenista, o por lo menos no
decididamente antihispanista, aunque hay pequeas huellas de resentimiento como en
todos los autores.
113
La educacin cristiana. Encclica de S.S. Po IX. Edicin con notas explicativas (1935).
114
Teja Zabre, Alfonso: Breve historia de Mxico (1935), p. 16.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 96
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La comprensin en la explicacin de la cultura indgena alcanza al ritual de comer
carne humana:
como entre todos los pueblos en condiciones semejantes, la inseguridad de los
alimentos y la barbarie reciente, explican los sacrificios humanos, la costumbre de
comer carne humana como acto religioso.
Se explica que las culturas indgenas no hubieran podido superar un determinado
grado de desarrollo por la carencia de cereales, animales de carga y la rueda.
El descubrimiento y la conquista introducen estas culturas aisladas la historia universal;
con ellas "dos grandes corrientes de siglo se juntan dando la vuelta a la tierra". Corts era
el hombre para llevar a cabo la hazaa por su conocimiento de la condicin del Nuevo
Mundo. A pesar de su genio y astucia no fue capaz de evitar la crueldad, causa de que
"la mezcla de culturas no se rea- por medios pacficos y se abriera entre las dos razas un
foso de rencores que durante siglos no se pudo borrar". Y fue la ambicin de oro la causa
de que la crueldad manchara la victoria. Poco a poco, sin embargo, se abri paso un
"rgimen ms humano y racional... las encomiendas y repartimientos son un relativo
progreso sobre la esclavitud, como la esclavitud, sobre la matanza"115
Una nueva sociedad estaba en formacin; la cultura europea influa en Amrica y esta
en aquella; la minera americana, por lo, contribua a la gran revolucin industrial
moderna,116 y movimientos revolucionarios, aunque reflejados tardamente en Amrica,
influiran en la independencia. En esta epopeya Teja Zabre celebra hroes tradicionales.
Hidalgo, con deficiencias de hombre y caudillo, pero grande "porque intent
conscientemente la gran empresa de la libertad, comprendiendo que le costara la vida";
Morelos, la figura "que ms crece con el tiempo", porque fue capaz de idear las bases
para constituir un nuevo orden y que lleg "a anticipar las tendencias radicales de la
revolucin moderna". Guerrero, representante de "la tendencia popular y efectiva dentro
de la consumacin", al tiempo que Iturbide slo era "la transaccin puramente poltica"117
La intervencin de este ltimo personaje aseguro la permanencia de clero y grandes
propietarios en el poder del y "la clase burguesa que haba iniciado la revolucin tuvo que
seguir luchando... por establecer los principios y las frmulas del nuevo rgimen
democrtico liberal". En realidad la gran crisis abierta en 1810 no se consumo hasta 1867,
cuando se logr "el predominio de un grupo de clase media apoyado por ms as
proletarias", con el hroe de la jornada: Jurez.118 Pero mientras esta legaba, "las dos
desgracias ms terribles que han sacudido a la nacin mexicana" tuvieron lugar: la
invasin norteamericana y la guerra de. Reforma, con la Intervencin y el Imperio. La
primera tragedia queda bien simbolizada con la cada de los cadetes del Colegio Militar,
"en un combate desigual, sus esperanzas aplastadas por la fuerza arrolladora...
representacin de esta guerra nefasta".119
La desamortizacin de bienes del clero es el hecho que marca el principio de la
"redencin econmica de Mxico", base de la creacin del Mxico industrial que habra
de inaugurarse al final del siglo XIX. Precisamente para progresar materialmente se
suspendieron los logros de la reforma y las familias acaudaladas recabaron privilegios, al
tiempo que se importaba capital extranjero. Todo ello produjo un progreso del que, en
115
Ibid., p. 100.
116
Ibid., p. 122.
117
Ibid., pp. 160, 172, 194.
118
Ibid., pp. 183 y 185.
119
Ibid., p. 207.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 97
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
realidad, participaron slo unos cuantos mexicanos. El salario de pen baj hasta
constituir "la cuarta parte de lo que era en la poca colonial".120
Teja Zabre piensa que existen todava muchos obstculos para hacer la historia de la
Revolucin, sobre todo la cercana y falta de documentacin, pero hace una somera
revisin. Madero como iniciador, Zapata por levantar la bandera de la reforma agraria y
Carranza por controlar las fuerzas dinmicas de la Revolucin, son los personajes ms
destacados de la cuarta etapa consagrada en la Constitucin de 1917. Esta nueva ley
fundamental contena una formula de transicin, que si bien reconoca la propiedad
privada, la limitaba al inters social e introduca la intervencin del Estado en la
produccin econmica como elemento de control, vigilancia y regularizacin", al tiempo
que reconoca la personalidad de los sindicatos. Y Teja terminaba su libro con la
enumeracin de los postulados de la nueva ideologa y la finalidad del Plan Sexenal
mediante los cuales Mxico caminaba haca su transformacin
A PARTIR DE 1934 empezaron a aparecer los libros de texto de acuerdo a los planes
publicados segn la reforma del artculo tercero entre ellos los libros de lectura y los de
historia patria. Vale la pena detenerse a analizar los libros de lectura porque en conjunto
daban una visin de la historia de Mxico ms radical que la los libros de historia, que en
llanos de maestros menos conocedores resultaron a la altura de la demagogia poltica
que privaba y con inspiracin en el mural del Palacio Nacional en el que Diego a haba
plasmado su visin de la historia mexicana (1935-1936). De acuerdo a la temtica que
subrayaban los nuevos programas, eran temas constantes de los libros el sindicato, la
huelga, campesino, los explotadores, la guerra imperialista, junto a las lecciones del
herosmo de Cuauhtmoc, Hidalgo, Morelos, Jurez, Madero y Zapata; con frecuencia
incluso se mezclaban los dos temas. Cuauhtmoc
defendi la independencia de su pueblo contra los espaoles, quienes
mandados por Hernn Corts vinieron a despojar de sus tierras a indgenas... para todo
mexicano es el smbolo del patriota que defiende hasta lo ltimo la independencia de
su pas.121
Los espaoles proporcionaron a los indios una nueva religin... aquellos templos en
forma de pirmide dejaron su lugar a otros, a los templos de gruesos muros y fachadas
primorosas. Mxico se llen de templos, de templos que levantaron los indios bajo el
ltigo de los capataces y frailes... los frailes espaoles ensearon a los indios que sus
dominadores amos eran los nicos a quienes deban obedecer.122
Hidalgo era un "cura viejecito" que amante del progreso haba enseado a los indios
labores nuevas para que "pudieran ganarse el sustento... conmovido por los sufrimientos
del pueblo mexicano, se lanz a la lucha en defensa de la libertad de la Patria".123
Morelos amo a los humildes, a los desposedos... Era natural que as fuese, el tambin
fue un proletario... al ordenar el reparto de tierras fraccionando las grandes haciendas
posedas por espaoles y criollos espaolizados, entre labriegos indgenas, construyo las
bases del agrarismo revolucionario.124
120
Ibid., p. 237.
121
Lucio,G.: Simiente. Libro segundo (1935), p. 24.
122
Serie S.E.P. Tercer ano (1928), p. 167.
123
Simiente. Libro segundo, p. 42.
124
Lucio, G.: Simiente. Libro cuarto (1935), p. 7.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 98
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Jurez era "un indito de raza zapoteca" que "desde pequeo anhelaba estudiar", "era
amante del progreso del pas y enemigo de los conservadores, quienes deseaban que la
nacin siguiera siendo explotada y sumida en la ignorancia por el clero".125
Si los campesinos han logrado llegar a tener tierras propias que cultivar ello se debe
a Emiliano Zapata... Fue el quien con todo valor exigi que la revolucin iniciada en
1910 defendiera el principio de: la tierra libre para todos, la tierra sin capataces y sin
amos.126
Entre los temas obligados para la escuela socialista destacan todos aquellos que
... permiten a los nios enterarse de cul es la situacin social de los trabajadores, de
las causas que la originan, de las contradicciones de rgimen burgus, de los vicios,
errores y prejuicios que de l emanan y que contribuyen a su mantenimiento as como
de la conveniencia de sustituirlo por otro ms justo... y de la forma nica por la que
poder alcanzar esto: la lucha.127
Contrariamente a lo que aducan los profesores tradicionalistas, estos libros no
pretendan ensear al nio el lado bello de la vida sino que trataban de familiarizarle con
la lucha de clases, el proletariado, la guerra.
La guerra es el asesinato colectivo que los capitalistas fraguaron para ahogar en
sangre los justos anhelos de los oprimidos, que en la tierra luchan para conseguir un
poco de pan, alguna libertad y garanta para sus exigencias... la lucha armada
solamente es justificada cuando persigue objetivos de liberacin y justicia para los
oprimidos.128
Aqu y all se insista en "un nuevo tipo de hroes", como Alexis Stajanov "joven oscuro,
minero sovitico que con sus esfuerzos construa la nueva grandeza de su pas".129
Es difcil juzgar que tan efectivo fue el mensaje que encerraban libros, aunque sin duda
los libros Simiente estaban ms de acuerdo con las necesidades de la mente infantil y el
medio en que los nios del campo se desenvolvan. La Serie S.E.P. para las escuelas
urbanas abusaba demasiado de los temas sociales y no dudamos que hayan resultado
aburridos a los pobres lectores. Con excepcin de los versos y temas histricos, no tenan
ms personajes que el capitalista, el obrero y el campesino. Estn presentes mltiples
campaas cvicas que sustituyen al empeo del ahorro en la poca de Calles; ahora son
la lucha antialcohlica, la siembra del rbol, la limpieza, el mejoramiento del hogar
campesino, etc.
Los libros de historia patria para el segundo ciclo de enseanza primaria (tercero y
cuarto aos), aparecieron en 1934 y 1935. El de Chvez Orozco, dedicado a la historia
prehispnica, estaba bien logrado: su relato era sencillo, con buen material didctico
(resmenes, cuadros sinpticos, problemas para resolver, vocabulario) y grandes ttulos
para atraer la atencin del alumno. Se pona especial nfasis en la descripcin de la
organizacin social y las civilizaciones indgenas; de acuerdo al programa el autor iba a
proporcionar
125
Simiente. Libro segundo, p. 59.
126
Ibid., p. 94.
127
"Dos palabras a los maestros", en el libro cuarto de la Serie S.E.P. (1938), p. 9
128
Serie S.E.P. Sexto ao (1940), pp.199-200.
129
Serie S.E.P. Quinto ao (1939). pp. 240-242.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 99
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
una explicacin de los fenmenos sociales, subordinndolos al factor econmico.
En otros trminos se trata de exhibir ante la niez, el proceso histrico fatalmente
condicionado por la evolucin de los medios de produccin.130
Y en efecto, en los captulos dedicados a la organizacin social los ttulos desarrollados
eran los siguientes: "los instrumentos de produccin de los toltecas eran sencillos", "hoy los
instrumentos de produccin estn en manos de los capitalistas", "todos los toltecas eran
dueos de sus sencillos instrumentos de produccin", "por qu hay desigualdad entre los
hombres", "el poder del sacerdocio" y "la aristocracia". Otro rasgo sobresaliente del libro es
el propsito de familiarizar al nio de la ciudad con los problemas del campo y con los del
indio; sin olvidar subrayar que en Mxico hay muchos indios pero tambin muchos
blancos. stos conquistaron hace muchos aos a los indios porque tenan mejores armas y
los indios "tuvieron que trabajar para los blancos, desde entonces el indio vive muy triste,
cultivando el campo desde que sale el sol hasta que anochece". En este nuevo esfuerzo
por ver el lado positivo de la herencia indgena se suprimen aquellos aspectos de su
cultura que puedan causar desagrado, como los sacrificios humanos y el ritual de comer
la carne del sacrificado. La descripcin de la religin se reduce a la enumeracin de
algunos dioses y de los templos. En cambio se hace notar que "entre los mexicanos no
haba ni capitalistas, ni asalariados, porque entre ellos no haba mquinas".131
La continuacin del libro de Chvez Orozco la hizo Jorge Castro Cancio que intentaba
tambin proporcionar una interpretacin econmica de la historia, para lo cual centraba
su atencin en hechos como
... el proceso histrico del trabajador mexicano... el origen del feudalismo colonial y
de la riqueza inmoderada de la Iglesia, as como el fenmeno de la formacin del
capitalismo nacional y extranjero en Mxico
El libro resulta ms antiespaol que indigenista; l s se refiere a los indios como
"idoltricos y crueles por los sacrificios" y la conquista le resulta slo el instrumento para
esclavizar a los indios. Todo en ella fue explotacin, no produjo ningn bien puesto que ni
los mismos sistemas de cultivo progresaron. Del contacto entre las razas surgieron grupos
que al identificarse con una determinada actividad constituyeron verdaderas clases
sociales que haban d comprometerse necesariamente en una lucha. Por encima de
todas las clases estaba el clero, "que explotaba a todo".132 La lucha de clases est detrs
de la misma guerra de independencia; un criollo como Hidalgo que representaba los
intereses de su clase "se vale de las masas populares, cuyo desenfreno posterior no
puede contener". Por ello Morelos resulta ms grande y logra la "gloria de la brillante
etapa revolucionaria de organizacin", "en favor de la desaparicin de tanta injusticia
social". Esto fue posible porque no era criollo, "sino mestizo, con algo quiz de sangre
negra representativo de los oprimidos y de los explotados". Pero las fuerzas eran
desiguales y el movimiento fracas; la tarea fue concluida por Guerrero e Iturbide,
representantes de grupos antagnicos y que, al lograr la preeminencia el segundo, "el
pen sigui en su miseria y servidumbre hereditaria y los artesanos y obreros continuaron
siendo vctimas del capitalismo".
Castro Cancio resulta casi tan arrasador como Vasconcelos ante nuestro siglo XIX,
claro que movido por otros objetivos. Su empeo de descubrir las mentiras de la historia
130
Chvez Orozco, Luis: Historia patria (1938), p. 7.
131
Ibid., p. 118.
132
Castro Cancio, Jorge: Historia patria (1935), p. 107.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 100
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
burguesa afecta a temas intocables del acontecer histrico mexicano y destaca todo lo
negativo: el asesinato de los consumadores, el olvido y la tirana en que se tena a Texas,
"nuestra petulancia patriotera" frente a Francia en 1838; el error de no reconocer a la
Repblica de Texas, que provocara la guerra con los Estados Unidos; la falta de
patriotismo de muchos mexicanos y la traicin de los conservadores. En la codicia con los
Estados Unidos reconoce como factor externo "la codicia del extranjero", pero para l, el
principal se deriv "del egosmo y la falta de patriotismo de algunos de sus hijos".133 La
Reforma empieza a ser juzgada crticamente ya que al "desposeer a las comunidades
civiles... agrav el problema agrario, porque se formaron muchos latifundios". Se ve
obligado a concluir que de todas formas "la obra de la Reforma fue sin embargo
beneficiosa para nuestro pas".134 El resto est descrito ms o menos en forma
convencional y es interesante seguir su relato de la Revolucin donde no se atreve a
clasificar a los personajes de acuerdo a sus clases sociales. Madero es el "hombre nico,
inteligente, ilustrado, de alma grande y valor resuelto, patrocinando un partido popular".
Carranza, el que levant la bandera de la legalidad e hizo caer al usurpador, "iniciador de
la revolucin social mexicana. Obregn, el protector de los trabajadores e iniciador del
reparto de tierras. Calles, "jefe de la Revolucin Mexicana, aun cuando no ocupa puesto
oficial alguno".135 Sintetiza la obra de la Revolucin en haber alcanzado "crdito para el
pas, proteccin a la industria nacional, a las agrupaciones obreras y campesinas a la
educacin, aumentndola y liberndola del fanatismo religioso".136 Parece pues que
Castro Cancio haba resuelto con poca fortuna el problema que planteaba el plan de
estudios. En la primera parte haba llegado incluso a tocar temas sagrados, pero en la
ltima haba de claudicar ante los estereotipos revolucionarios que empezaban a
acunarse.
Los LIBROS de Ramos Pedrueza y Hernn Villalobos van a intentar superar la visin histrica
al servicio de los intereses burgueses para proporcionar un instrumento de liberacin a la
clase trabajadora. Para Ramos Pedrueza,
...la enseanza de la historia, aplicando mtodos burgueses, creadores de
falsedades y apariencias con finalidades hipcritas en favor de la clase explotadora, es
un lastre para la emancipacin econmica de las masas productoras... la enseanza
de la historia basada en su interpretacin econmica materialista capacita a
jvenes y adultos para el cumplimiento de su misin emancipadora.
Le da a su relato el aire de la historia de una conspiracin imperialista contra la clase
desheredada, mediante las logias, el clero, los conservadores y Santa Anna, sus
agentes,137 pero falla en el uso del mtodo y no logra sino una historia convencional
salpicad de trminos econmicos.
El libro de Villalobos atac el problema con mayor originalida. Desgraciadamente no
hemos podido ver sino los volmenes dedicados a la poca prehispnica y colonial, y no
sabemos si se atrevi a aplicar el mismo mtodo a travs de todas las etapas de la historia
133
Ibid., p. 200.
134
Ibid., p. 212.
135
Ibid., pp. 248, 249 y 252.
136
Ibid., p. 256.
137
Ramos Pedrueza, Rafael: La lucha de clases a travs de la historia de Mxico (1936), p. 145: Santa Anna "de acuerdo con el
gobierno de los Estados Unidos se dej sorprender en San Jacinto, pasando a Washington a conferenciar con Jackson... siendo objeto de
glandes condecoraciones". Ibid., p. 146: "El clero catlico y protestante engendr los odios de razas, laborando tenaz y criminalmente
para que fueran realidades las guerras de Mxico contra Texas y los Estados Unidos, sirviendo los crecidos intereses econmicos de las
aristocracias feudales de Mxico y del sur de los Estados Unidos."
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 101
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
mexicana. En los tomos revisados rompe con el relato histrico-cronolgico para cumplir
con sus finalidades:
... llevar a la masa proletaria el pensamiento econmico que el hombre ha
sustentado a travs del tiempo y que ha producido las estructuras sociales en que se
han desenvuelto las sociedades humanas en Mxico travs de la historia; dar un
concepto racional de nuestras transformaciones sociales y contribuir a la comprensin
del momento en que vivimos de acuerdo a las tendencias de reivindicacin social.138
La explicacin materialista de Villalobos es sencilla: los pueblo! prehispnicos emigraron
hacia regiones de nuestro pas empujados por el problema econmico de "conseguir con
el menor esfuerzo posible, el mayor numero de satisfacciones",139 una vez "cimentados...
en regiones cuyas caractersticas fsico-geogrficas satisfacan sus necesidades
econmicas, favoreciendo con ello su desenvolvimiento cultural", progresaron
rpidamente, sobre todo en la actividad guerrera, cuyo mvil era "dominar el mayor
nmero de pueblos dbiles para explotarlos por medio de la imposicin de tributos que
servan para el sostenimiento de las clases dominantes". La estructura econmica de los
imperios mexicanos descans en la explotacin de los pueblos dbiles por medio del
tributo, por ello toda "la organizacin social, religiosa, cultural y poltica... tendi a la
estructuracin del guerrero en las mejores condiciones posibles para la realizacin del
objetivo bsico".140 El sistema provoc un hondo desequilibrio social que "despertaron una
fuerte conciencia de clase y favorecieron la cohesin de los plebeyos y de los tributarios".
Las nuevas ideas llegaron a odos de la clase dominante y de esta manera se explica el
terror de Moctezuma. En realidad, "el vaticinio de Quetzlcoatl sobre la prediccin de
hombres blancos, constitua el eje alrededor del cual giraban todas las ideas de
liberacin" y pone de manifiesto con toda
...la fuerza de la realidad viviente, el desequilibrio econmico entre las clases
sociales, como la causa de la revolucin social que ya maduraba en el ambiente
popular y traa como consecuencia la destruccin del podero azteca.141
Los tributarios, que consideraron a los espaoles enviados por la divinidad para
redimirlos, los ayudaron a destruir el podero azteca. De este hecho y empujado por el
pensamiento econmico mercantilista, adaptados a las nuevas condiciones, se constituy
la Nueva Espaa.
El concepto mercantilista nos explica la facilidad con que hombres se lanzaban al
nuevo mundo y la crueldad con que procedieron, causado por su deseo "de poseer
metales preciosos en el menor tiempo posible para colocarse en un pIano de igualdad
respecto a las clases dominantes". Con el fin de enriquecerse, "de acuerdo con el
pensamiento econmico de la poca... y con el pretexto de convertir a los indios al
catolicismo vinieron a la Colonia un gran nmero de sacerdotes de las clases bajas"142
algunos de los cuales como Las Casas, trataron de aliviar la situacin de los indios. La
decadencia de la Nueva Espaa que dio origen a un desequilibrio econmico entre los
grupos sociales, engendr la lucha de clases, empujada por la burguesa que contaba
"materialmente con la ayuda del elemento indgena explotado" que sin conciencia y con
138
Villalobos, op. cit., I, p. 11.
139
Ibid., II, p. 17.
140
Ibid., II, p. 28.
141
Ibid., II, pp. 115-117.
142
Ibid., II, pp. 10 y 43.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 102
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
la esperanza de liberarse, se rebel contra sus explotadores.143 El ascenso de lturbide al
poder signific el triunfo de los intereses la burguesa colonial.
Villalobos analiza las culturas toltecas, azteca, maya y tarasca y de la Colonia desde el
punto de vista de la organizacin econmica, social, poltica, religiosa y cultural. Su
portada es significativa: una gran mano negra que parece apoderarse de los productos
de la tierra. En el primer torno, a los lados estn una pirmide, el smbolo de la monarqua
y unas mazorcas; en el segundo, iglesia, la corona, una mina y un barco, lo que parece
indicar a pesar de que las condiciones han cambiado, la explotacin misma.
Aunque durante los primeros aos de 1940 todava apareceran algunos libros oficiales
de tendencia "socialista" y otros rabiosamente "antioficiales" como los del sacerdote
Garca Gutirrez, el ambiente empezaba a propiciar el comienzo de una nueva era de
conciliacin. La Iglesia haba apoyado la explotacin petrolera los peligros que implicaba
el comienzo de la segunda guerra mundial hacan necesario fomentar la unidad nacional
ms que la lucha de clases. La llegada de los refugiados espaoles, que no tenan nada
que ver con el hispanismo conservador mexicano, daba tambin al legado espaol una
nueva dimensin. Otro factor que puede haber influido en textos ms conciliadores, como
el de Bonilla en 1939 y el de Bravo Ugarte en 1940, es el extremismo de libros como el de
Vasconcelos (1937) y el de Mariano Cuevas (1940), por un lado y el de los oficiales por el
otro. Sea como sea, el libro de Bonilla Historia nacional aparecera apremiado por lo
inadecuado de la enseanza de la historia. Le preocupaba en especial la falta de
exactitud de la afirmacin de que
... el pueblo mexicano estuvo sometido a los espaoles durante trescientos aos,
resultado de la conquista efectuada por un puado de aventureros castellanos... que
despus de tres siglos de dura dominacin, el pueblo sometido guiado por el primero
y ms grande de los caudillos, a quien con toda justicia se ha dado el ttulo de "Padre
de la Patria"- se levant en armas y que tras de la lucha de once aos, este pueblo
recobr su independencia.
Estas enseanzas, afirmaba Bonilla, "muestran la verdad a medias" y producen odio
para los dominadores iberos al sostener el falso concepto de que el "pueblo mexicano
actual es el mismo que habit este suelo antes de la conquista y que nosotros somos los
continuadores y herederos del pueblo conquistado por Hernn Corts.144 Bonilla crea
que era tiempo de que las
...nuevas generaciones se den cuenta exacta de que el pueblo mexicano de hoy
no es el continuador del azteca, sino el heredero de las dos razas, la conquistadora y la
conquistada, lo mismo desde el punto de vista biolgico, que del sociolgico y de que
no podemos abominar de ninguno de nuestros progenitores, sin abominar de nosotros
mismos.145
Crea, par tanto, que la tarea de desechar en forma sistemtica todo lo que tenda a
perpetuar odios era obra de "sano patriotismo
Su propsito esta bien llevado a cabo; acepta la grandeza indgena a excepcin de la
"grosera idolatra azteca", con el reconocimiento de que no era exclusiva de stos. Hernn
Corts no es el fundador de la nacionalidad mexicana como clamaban los
conservadores, sino de la "Nueva Espaa, que fue el principio de la nacionalidad
143
Ibid., pp. 10 y 153.
144
Bonilla, Historia nacional, p. 7.
145
Ibid., p. 8.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 103
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
mexicana".146 Se reconocen los males coloniales y en ellos se aceptan muchos de los
defectos nacionales. En la independencia los hroes son: Hidalgo, iniciador, Morelos, gran
organizador e lturbide, "a quien cupo la suerte de consumar la independencia";147 a este
no se le reconoce, sin embargo, sino como "afortunado libertador de ltima hora" que "no
tena, no poda tener para la patria el amor de un padre ni poda ver en los viejos
insurgentes a los camaradas de luchas y de sacrificios".148 La conducta de lturbide era,
adems, el antecedente de los cuartelazos posteriores. Bonilla cumple con el programa
vigente y desarrolla un largo captulo sobre la "evolucin del pueblo mexicano en sus
medios de produccin".
Jurez resalta como otro de los grandes hroes, que adems de salvar la soberana del
pas triunf sobre el caos. Tanto el porfiriato como la Revolucin se juzgan desde un
ngulo constructivo. Madero est juzgado con mayor dureza que otros hroes,
especialmente porque "tuvo que apoyarse en los ricos". En cambio a Zapata, de acuerdo
con los aires del tiempo, se le imprime un "carcter netamente socialista, puesto que su
propsito fundamental era restituir a los campesinos las tierras de que haban sido
despojados".149 Aunque su texto cubre hasta la poca de Crdenas, evita juicios
comprometidos y termina con un llamado a aceptar el pasado como tal, para construir
un futuro mejor.
DE ESTA MANERA, acontecimientos nacionales e internacionales empezaban a forzar a los
dos nacionalismos mexicanos, el hispanista defensivo, yankfobo y pesimista, y el
indigenista, revolucionario, xenfobo y populista a empezar la tarea de acercarse a un
terreno neutral: "concordia de todos los mexicanos", "paz y amistad con todos los pueblos
de la tierra ", frases usadas por el gobierno para acercar a los extremos. Las
preocupaciones hispanizantes e indigenistas en polmica no fueron del todo estriles,
puesto que estimularon los estudios histricos serios que conduciran inevitablemente a
una visin ms madura de la historia de Mxico.
146
Ibid., p. 84.
147
Ibid., p. 144.
148
Ibid., p. 157.
149
Ibid., p. 324.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 104
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LA ENSENAZA DE LA HISTORIA, 1940-1960
La visin oficial de Mxico haba sufrido una gran crisis bajo la presin de las fuerzas que
campeaban en los aos veinte y treinta: luchas entre la Iglesia y el Estado, indigenismo,
socialismo. Los peligros externos forzaron el apaciguamiento de esas fuerzas y el
replanteamiento de que lo nico importante era la unidad nacional. Haba pues que
adecuar una visin de Mxico a esta finalidad conciliatoria que calmara los nimos
partidaristas. Para ello deban limarse las diferencias de interpretacin en momentos
crticos de nuestra constitucin nacional como la conquista, la independencia y la
Reforma.
Pero haba una razn ms que la simplemente poltica detrs de la preocupacin
oficial de constituir una visin de Mxico menos polmica y ms comprensiva: la
preocupacin que haba sembrado el libro de Ramos, El perfil del hombre y la cultura en
Mxico. Producto de la etapa de desilusin, retrataba un mexicano determinado por un
complejo de inferioridad resultado de la propia estimacin de acuerdo a una escala de
valores ajena. Sus conclusiones, derivadas de un anlisis histrico-psicolgico, iban a
preocupar constantemente a intelectuales y educadores. El complejo de inferioridad
pareci una explicacin evidente es ms, los psiclogos que haran anlisis anos ms
tarde partiran de ese hecho como indudable y la preocupacin en el campo que nos
interesa era la de encontrar la frmula educativa que ayudara al mexicano a superar el
complejo de inferioridad. Pensaron que para empezar haba que superar los excesos
indigenismo, hispanismo, divergencias provocadas por la ideologa poltica y sembrar
la semilla de la concordia. En los planes de estudios se haca alusin constantemente a la
superacin del complejo. En los programas de historia y de civismo para la secundaria de
1944 poda leerse:
Los programas de dichas materias se estn elaborando con el propsito de que el
ciudadano del porvenir corresponda a un tipo leal, honrado, enrgico y laborioso,
exento de los complejos de inferioridad que tanto han perjudicado al mexicano;
enemigo por definicin de toda mentira, que quiera a su patria entraablemente.11
En los de 1948 tambin se mencionaba el problema con respecto a la enseanza del
civismo:
... deber impartirse, amplindole y enfatizndole en aquellos aspectos que
contribuyan a la creacin de una conciencia de solidaridad humana, tendiente a
desterrar del espritu de los hombres, el terror, el sentimiento de inferioridad y el odio.12
La lucha contra esa molesta herencia era fcil de emprender que todos estaban de
acuerdo en su importancia, pero al mismo tiempo era difcil porque involucraba un
cambia de conceptos que a que ver con posturas polticas: dejar a un lado el socialismo
postulaba el artculo tercero y en lugar de ver nuestra historia como el proceso de la lucha
de clases, verla como proceso de formacin de nuestra nacionalidad, de manera que
uniera y no dividiera. Haba que sustituir el indigenismo oficial de los treintas con una
postura que aceptara las dos races, ya que el mexicano era mestizo y como tal producto
de las dos razas. Pero al entrar en una nueva era de conciliacin, convencer a los diversos
11
Seis aos de actividad nacional, p. 114.
12
Memoria... 1948-1949, p. 201.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 105
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
grupos de la necesidad de sacrificar banderas que dividan iba a ser tarea larga que
ocupara los esfuerzos de poco ms de una dcada.
Con la reforma del artculo tercero en 1946, se eliminara el problema poltico. Entre
1947 y 1949 con los hallazgos de los restos de Corts y Cuauhtmoc hara crisis la reyerta
entre hispanistas e indigenistas que facilitara el paso a una nueva etapa de concordia.
Los aos cuarenta tambin dieron ocasin de cancelar muchos mitos antihispanistas y
antiindigenistas al emprenderse y publicarse mltiples estudios prehispnicos y coloniales
que daran como resultado un conocimiento ms adecuado del pasado mexicano. Ese
empeo par conocer mejor la historia, conjugado con la preocupacin que Ramos
heredara, haba de producir la inquietud por desentraar "lo mexicano", que a su vez
conducira al inters por el estudio de nuestra etapa nacional en la dcada de los
cincuenta.
Por mucho inters que hubiera en cambiar el estado de cosas en la educacin era
imposible llevarlo a cabo de inmediato. Se notaba un cambio a finales de la
administracin de Crdenas que se hizo evidente con la renovacin de los oficiales, con
el nuevo presidente. La aparicin de la coleccin de libros de lectura Mi Patria de Delfina
Huerta, simbolizaba un estado de transicin. An se hablaba de lucha de clases,13 pero en
una forma ms moderada y la seccin del libro dedicada a los problemas sociales era
mnima. Gran parte de los textos se dedicaban a describir la patria y sus hombres. La
historia de Mxico se vela como producto de la lucha de clases centrad a en las tres
guerras que esta haba provocado: la primera contra Espaa; la segunda contra los
adinerados sobre todo el clero; la tercera contra un gobierno que se declaro
protector de las clases altas. Pero, conclua la autora, aunque boy "no se puede decir que
haya terminado la lucha... el pueblo comienza a sentir, en parte, su mejoramiento".14
En 1942 la Secretara de Educacin public un tomo de Biografas populares:
Netzahualcyotl, Xicotncatl, Cuauhtmoc, expresin de que el indigenismo todava
tena primaca. No obstante, el texto mismo, aqu y all, acusaba un cambio,
Cuauhtmoc era
...el smbolo de la tierra, de la grandeza del espritu, del verdadero patriotismo. Se
alza grande y glorioso a travs del tiempo, a pesar de su cautiverio, su tormento y su
ignominiosa muerte.
No se admitan las acusaciones simplistas: "dicen que Corts cometi con ello un
asesinato, como afirman algunos exaltados, sera tan injusto como acusar de traicin a
Xicotncatl por haber desertado de una causa que nunca sinti suya".15
La enseanza de la historia padeca tanto los efectos de los extremos que el VI
Congreso de Historia que tuvo lugar en 1943 declaro que el estado de anarqua en que se
encontraba la historia ameritaba reunir una conferencia de mesa redonda para el estudio
de los problemas de la enseanza de la historia de Mxico. La primera conferencia tuvo
lugar entre el 11 y el 18 de mayo de 1944. La mesa directiva estaba formada por
distinguidos historiadores y profesores bajo la presidencia de Luis Chvez Orozco. Se
13
Mi Patria. Libro de lectura para cuarto ao (1941), p. 158: "En todos los pases mundo la causa fundamental de la guerra ha sido el
grito de protesta de la clase oprimida por la supremaca de la otra. El clamor en la actualidad es la igualdad de derechos."
14
Ibid., pp. 160-161, cursivas nuestras.
15
Biografas populares: Netzahualcyotl, Xicotncatl, Cuauhtmoc (1942), pp. 28, 29 y 43.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 106
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
presentaron ponencias sobre la enseanza de la historia en todos los ciclos y sobre los
libros de texto.
El da de la inauguracin de la conferencia Torres Bodet lanzaba un alerta a los peligros
que podra aparejar una revisin:
Bien est... que se cancelen los odios en la redaccin de los libros... Bien est
asimismo que se emprenda una campaa depuradora para arrancar a los textos las
pginas negativas. Como de Educacin aplaudir todo lo que se haga en ese sentido;
pero como funcionario y tambin como hombre, sabr siempre de preocuparme por
que en nuestro empeo de eliminar errores, no terminemos absurdamente por
confundir los juicios con los prejuicios y por tender sobre los dolores del pasado... un
velo hipcrita y tembloroso que dara a las nuevas generaciones una impresin
destacada de nuestra vida y que, por desfiguracin de los arduos asuntos que trataron
de resolver, colocara a los hroes de Mxico en la equivoca posicin de protagonistas
sin contenido y de seres que pelearon contra fantasmas.16
Las resoluciones de la conferencia subrayaban que la enseanza de la historia deba
tener dos finalidades fundamentales: "la verdad en materia histrica y la creacin de un
sentimiento de solidaridad nacional como factor fundamental para la integracin de la
patria".17 La historia deba de explicar las estructuras de las instituciones econmicas,
jurdicas, polticas y culturales "para formar el espritu cvico" y explicar los fenmenos en
relacin con la historia universal para crear un espritu de solidaridad humana. Se hacan
una serie de reconsideraciones apropiadas para cada nivel de enseanza. En la primera
el nfasis deba ponerse en desarrollar el sentimiento de unidad nacional "sin deformar la
verdad" y conducir a los educandos a encontrar las causas que han impulsado o
estorbado el progreso econmico, social y cultural. En el nivel secundario, la historia deba
ahondar en el estudio de la cultura, de las cuestiones sociales, econmicas y de las
costumbres. Era importante que se conservara "el culto de los hroes... y el respeto alas
instituciones constitucionales republicanas y democrticas". Para ello se aconsejaba
reducir al mnimo los aspectos polmicos de sectas o partidos, pero presentar libremente
las diversas doctrinas sobre interpretacin de los hechos histricos. En la preparatoria, la
historia deba crear en el alumno "la conciencia de que el criterio de la unidad nacional
en los actuales momentos es el ms favorable para facilitar la evolucin social de Mxico".
Claro est que en la escuela normal tendra una importancia especial, para que hiciera
del maestro "un agente efectivo en la orientacin de la comunidad en que va a actuar".
En la universidad no slo deba ser totalmente libre, sino que deba estimular que personas
de diversa ideologa ensearan el mismo curso.
En cuanto a los libros de texto, la conferencia resolvi pedir a la Secretara de
Educacin que estimulara, mediante concursos, la elaboracin de nuevos libros y que
fijara plazos improrrogables para modernizar los aprobados de acuerdo alas aportaciones
recientes sobre historia prehispnica. Se hablaba tambin de pedir a la Secretara que
solicitara el envo de una coleccin de libros de texto de historia norteamericana que
hicieran referencia a la historia de Mxico, para presentar informes en "defensa de los
puntos de vista mexicanos". Esta actitud nacionalista pareca salirse de la preocupacin
central del Congreso: la funcin de la enseanza de la historia en Mxico.
Para completar los trabajos de la conferencia se convoc un Primer Seminario para el
Estudio de la Tcnica de la Enseanza de la Historia en marzo de 1945 que iba a solicitar
16
Ramrez, Rafael y otros: La enseanza de la historia en Mxico (1948), p. 72.
17
Ibid., p. 305.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 107
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
que la VII Reunin del Congreso Mexicano de la Historia continuara discutiendo los
problemas. El Congreso constituy una seccin de, Enseanza de la Historia. La Secretara
atendi muchas de las sugerencias. El mismo ao de 1945 se convoc un concurso para
un libro de texto, en el que result premiada la Historia de Mxico de Jorge, Fernando
lturribarra, y se reformaron los programas de acuerdo a las sugerencias de la conferencia.
En la practica poco se logr, el libro de lturribarra, no se public basta 1951 y los libros que
aparecan mencionados como libros de texto en el libro La enseanza de la historia en
Mxico (1948) eran los mismos: Romero Flores, Chvez Orozco, Teja Zabre, Perez Verdia y
Toro, aunque seguramente ya circulaban Rodrguez y Macedonio Navas que eran
verdaderamente, malos. Podemos considerar que aun el concurso de 1950 para un libro
de historia de nivel secundario, en el que se premi el libro Mxico en la historia de Nez
Mata, era una consecuencia de los esfuerzos de la conferencia.
No obstante los temas histricos tuvieron la atencin de gran parte de la poblacin
con los acontecimientos sucedidos entre 1947 y 1949. En 1947 cuando se hacan
reparaciones al Hospital de Jess fueron hallados los restos de Hernn Corts. Los
hispanistas expresaron su regocijo y una serie de artculos periodsticos y Iibros18 celebraron
el acontecimiento. Ah poda haber quedado todo, pues el gobierno puso odos sordos a
las demandas de levantar un monumento al conquistador. Pero la tontera se extenda
tambin a los indigenistas y pronto se dieron nuevas representaciones. el 26 de septiembre
de 1949 doa Eulalia Guzmn anunci con solemnidad que haba hecho un hallazgo en
Ichcateopan, Guerrero: una serie de restos humanos y objetos pertenecientes al ltimo
emperador azteca. el secretario de Educacin Pblica pidi al Instituto Nacional de
Antropologa que designara una comisin que llevara a cabo las investigaciones
pertinentes. La comisin rindi un informe en el que no se aceptaba la autenticidad de los
restos y objetos encontrados. La seorita Guzmn logr, sin embargo, que un grupo de
personas en torno suyo fallaran a favor de la antigedad de los objetos. La prensa y las
personas tomaron acalorado partido y el desacuerdo que causaban los dictmenes
contradictorios oblig a la Secretara a formar una nueva comisin. el 6 de enero de 1950
qued constituida la Comisin Investigadora de los Descubrimientos de Ichcateopan
compuesta por un grupo de intelectuales conocidos: Alfonso Caso, Pablo Martnez del Ro,
Julio Jimnez Rueda, Manuel Gamio, Jimnez Moreno, Arnaiz y Freg, Manuel Toussaint,
etc., en representacin de las principales instituciones acadmicas del pas. el ambiente
era tal que la comisin juzg conveniente que el primer acto fuera rendir homenaje a la
memoria de Cuauhtmoc ante el monumento del Paseo de la Reforma y emitir una
declaracin:
... consideramos que la personalidad histrica de Cuauhtmoc es uno de los temas
que aqu no estn a discusin Estamos convencidos de que para un hroe de la
magnitud de Cuauhtmoc, y para una veneracin como la que el pueblo de Mxico
tiene hacia su figura, slo la verdad ser digno tributo.19
La ltima reunin se llev a cabo el 7 de febrero de 1950. Al conocerse el dictamen
adverso, la hostilidad de algunos peridicos creci al punto de pedir que los miembros de
la comisin fueran fusilados par la espalda como traidores.
El dictamen concluy que los entierros de Ichcateopan contenan huesos de por lo
menos cinco esqueletos, algunos infantiles y otros femeninos. Los documentos que
pretendan demostrar que el entierro lo haba hecho Motolina, se declararon apcrifos y
18
Gonzlez Morfn, Llaguno y Sheifler: Triloga de La Hispanidad (1949).
19
Para una completa informacin sobre el asunto vase Los Hallazgos de lchcateopan. Acta y Dictamen de la Comisin lnvestigadora
(1962).
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 108
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
se demostr que la placa era falsificada, puesto que las letras no correspondan a las del
siglo XVI, adems de contener errores en la trascripcin del nombre nhuatl. Sin embargo,
la comisin se sinti obligada a hacer concesiones y expres:
No queremos que pase inadvertido el hecho de que el hallazgo de Ichcateopan y
el fervor patritico de los habitantes de aquel lugar ha tenido la virtud de avivar la
veneracin del hroe; por tal razn, Ichcateopan merece que se levante dentro de sus
lmites un monumento al ltimo Emperador Mexica.20
La representacin teatral no fue, sin embargo, estril. Si bien la insensatez subi de
grado entre las dos banderas durante los aos de 1947 a 1955, paulatinamente se fue
disolviendo y ayud a que una actitud ms histrica se impusiera. Dirimida la reyerta de
los orgenes signific una especie de catarsis. Sin dura muchos maestros continan an
aferrados a los viejos estereotipos, pero los libros de texto oficiales introdujeron poco a
poco el tono que ya estaba en libros de calidad como el de Chvez Orozco para la
enseanza media. Solucionada la polmica con el reconocimiento del herosmo de
Cuauhtmoc junto a un Corts que puso, con su hazaa, las bases que daran lugar a la
nacin mexicana, quedaba el problema de la independencia. ste fue solucionado con
la admisin de Guerrero e Iturbide como consumadores y la permanencia de los
insurgentes como hroes fundamentales. Los libros de texto de lnea tradicionalista
"conservadora" que superaron la estrechez de la polmica de los treintas, tenan pues slo
dos problemas que enfrentar: el de la Reforma y el de la poltica antirreligiosa
revolucionaria. En libros como el de Alvear Acevedo se solucionaron bajo el criterio de
que "la Patria de, la que la Historia no es sino el recuento gravida de vida nos abarca
en el presente a todos, como a todos abarc en el pasado; vencedores y vencidos",
haba pues que
poner en relieve lo bueno y lo heroico y tratar de poner en su sitio los defectos y
los aciertos; pero siempre a ttulo de enseanza y no como torcida discusin en la
que se sigan perpetuando los odios y las animosidades.21
Durante la primera parte de la dcada de 1950 empezaron a atenderse muchas de las
demandas de la Conferencia de 1944. Los nuevos libros modernizaron la visin de las
culturas indgenas de acuerdo a los ltimos descubrimientos arqueolgicos y se empez a
interpretar la historia como el proceso de integracin nacional. Hay que advertir que
algunos de los viejos libros, como los de SherweIl y Torres Quintero, permanecieron como
textos oficiales a 1958. Los de Prez Verda y Sierra tambin, aunque slo en isla de
consulta para el maestro.
Al volver Torres Bodet a la Secretara el ambiente de conciliacin ante la tarea
educativa slo estaba nublado por la posicin extremista de unos cuantos. Existan todas
las circunstancias para un paso ms hacia la unificacin de una imagen de Mxico que
lamentara la idea de nacionalidad. Una de las primeras acciones del presidente Lpez
Mateos fue, como ya dijimos, el decreto del 12 de febrero de 1959 creando la Comisin
Nacional de Libros de Texto Gratuito que haba de responsabilizarse de la edicin de libros
que inculcaran el amor a la patria mediante el "conocimiento cabal de los glandes
hechos que han dado fundamento a la revolucin democrtica de nuestro pas. Al
principio slo se pens hacer ms plena la gratuidad, pero con el oficio del 30 de enero
de 1960 se les dio el carcter de "obligatorios para la enseanza". Es decir, se empez con
20
Ibid., p. 389.
21
Alvear Acevedo, Carlos: Elementos de historia de Mxico, (poca independiente) (1958), p, 7.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 109
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
la idea de alimentar el nmero de educandos influidos por la interpretacin oficial y se
termin con la decisin de uniformar la enseanza bsica en el pas.
El propsito estaba estimulado por la "estabilidad" y el desarrollo que el pas pareca
tener y por las celebraciones patriticas que convergan en 1960: ciento cincuenta aos
de la iniciacin de la lucha por la independencia, cien aos de la victoria de
Calpulalpan, triunfo de la Reforma y cincuenta aos de la proclamacin del plan de San
Luis, principia de la Revolucin. Para celebrar dignamente los acontecimientos y dar al
pueblo una leccin viva de su historia como pas independiente, se inaugur ese ao la
Galera Didctica de Chapultepec. Muy bien realizado, los cuadros con figuritas de barro
relataban el "proceso histrico que el pueblo mexicano ha desarrollado en su lucha por la
libertad". El remate de la galera lo constitua un altar a la patria con el escudo nacional y
la Constitucin de 1917, todos elementos para despertar un fervor casi religioso en los
visitantes. Las palabras de la entrada al museo exaltaban el respeto a los hroes y las de la
salida el civismo de los visitantes:
Salimos del museo, pero no de la historia, porque la historia sigue con nuestra vida.
La patria es continuidad y todos nosotros somos obrero de su grandeza. De la leccin
del pasado, recibimos fuerza para el presente y razn y esperanza para el futuro.
Realicemos en las responsabilidades de la libertad, a fin de merecer cada da el honor
de ser mexicanos.
La leccin objetiva popular de historia patria iba a completarse con la inauguracin de
dos museos en 1964: el de Antropologa (dedicado a las culturas indgenas) y el del
Virreinato. Jaime Torres Bodet, en su discurso de inauguracin del Museo de Antropologa,
sealaba al mestizaje como ncleo de la nacionalidad mexicana:
En el da de honrar a los creadores de tantas culturas decapitadas, mencionar a su
campen de Espaa podr tal vez sorprender a algunos, aunque no veo por qu
razn. Sangre de Espaa corre tambin por las venas de millones de mexicanos. Es
fuerza en nosotros el mestizaje.22
El objetivo de todo el sexenio 1958-64 se podra resumir en afn por unificar los criterios
para lograr la concordia y en revolucionar la enseanza a fin de cambiar las actitudes de
los mexicanos del futuro. En la reforma de los programas de 1960 se recalcaba hacer la
enseanza ms objetiva para que "responda de manera ms adecuada a los
requerimientos del pas y que d educando mayor confianza en su propio esfuerzo, mayor
gusto por el trabajo y mayor sentido de responsabilidad nacional e internacional.23 Los
programas aprobados con su elaborada enumeracin de metas y finalidades de la
enseanza formaron parte de las Normas y guiones tcnico-pedaggicos que servan de
base a la convocatoria para el concurso de los libros de texto gratuitos. el civismo se iba a
ensear paralelamente a la historia y las metas que se le sealaban se relacionaban al
conocimiento de las instituciones del pas, los derechos y deberes de los ciudadanos, el
estimulo de la veneracin de los emblemas de la patria y la toma de conciencia de que
la historia de Mxico ha sido el proceso de la lucha por la libertad. Todo ello deba hacer
que el nio valorara el lugar que Mxico ocupa entre las naciones del mundo y creara en
l el deseo de desarrollar las virtudes y capacidades que engrandecern a su patria. el
mejor Bueno de Sierra actualizado. el nacionalismo que result es menos xenfobo e
introvertido que el del periodo anterior y desde luego ms popular. Nunca antes afect a
tantas capas le la poblacin, pero sin duda tiene razn Luis Gonzlez al afirmar que nunca
22
Secretara de Educacin Pblica. Memoria. Obra Educativa del Sexenio (1964), p .381.
23
Ibid., p. 7.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 110
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
fue tampoco tan aguado, tan tibio. Quiz la valoracin positiva de su pasado, sin tener
que tomar partido ardiente, le ha dado ese carcter o tal vez la expresin de una relativa
madurez.
LOS LIBROS DE TEXTO del periodo de 1940 a 1960 los agruparemos en tres como toda
clasificacin arbitraria y slo para facilitar su tratamiento, aunque esta resulte an ms por
el desconocimiento de las fechas en que se publicaron muchos de los libros. En el primer
grupo, los nuevos libros aparecidos en la dcada de 1940: los oficiales de Roberto de la
Cerda Silva, Breve historia de Mxico 1943); Luis Chvez Orozco, Historia de Mxico (1946);
Jos Fernando Iturribarra, Historia de Mxico (publicado en 1951, pero premiado en 1946 y
que nunca sirvi de texto, slo de consulta, menos segn consta en las listas oficiales).24
Los libros tradicionalistas, todos conservadores, incluan los de Jos Bravo Ugarte, Historia
de Mxico (1941-1944) y Compendio de Historia de Mxico (1946); Jos L. Coso, Historia
de Mxico. poca Precortesiana (1944); Miguel Pasillas, Historia de Mxico. Descubrimiento
y conquista (1944) y Jess Garca Gutirrez, Prehistoria. Apuntamientos de historia de
Mxico (1941); Periodo colonial (1944) e Historia de Mxico (1946).
En el segundo grupo incluimos los libros usados como texto durante la dcada de 1950,
algunos aparecidos al final de los cuarentas: Carlos Rodrguez C., Breviario de historia de
Mxico e Historia grfica de Mxico (s. f., deben haber empezado a aparecer entre 1948
y 1949); Macedonio Navas: Historia patria e Historia de Mxico (1949); Joaqun Jara Daz y
Elas Torres Natterman, Historia grfica de Mxico (s. f., citado en la lista oficial de 1953);
Salvador Monroy Padilla, Historia de Mxico (lista de 1953) ; Rosa de la Mora, Lecciones de
historia patria (lista de 1953); Hctor Campillo Cuautli, La nacin mexicana. Sus orgenes,
La nacin mexicana: su formacin y su desarrollo (lista de 1953); Ciro Gonzlez Blackaller y
Luis Guevara Ramrez, Un viaje al pasado de Mxico (1949). Estos fueron usados en las
escuelas pblicas primarias; todos, excepto los de Carlos Rodrguez y el segundo volumen
de Campillo fueron autorizados por la Secretara de Educacin; algunos se usaron
ampliamente por su venta a comisin a travs de los maestros. Entre los usados en las
escuelas primarias privadas, adems de los publicados con anterioridad, estuvieron los de
R. Martnez: Primeras lecciones de historia patria (1949) y el de la Serie Econmica "Don
Vasco", Historia de Mxico de acuerdo con el programa de la Secretara de Educacin
Pblica (s. f.). Para la enseanza media aparecieron los oficiales de Elvira de Loredo y
Jess Sotelo Incln, Historia de Mxico, Etapas precortesiana y colonial (1950); Angel
Miranda Basurto, La evolucin de Mxico, de la independencia a nuestros das (1953); Ciro
Gonzlez Blackaller y Luis Guevara Ramrez, Sntesis de historia de Mxico (1950); Efrn
Nez Mata, Mxico en la historia (1952) y Ral Meja Ziga, Historia de Mxico (1959).
Entre los publicados para el uso de escuelas particulares de enseanza media, los de
Carlos Alvear Acevedo, Elementos de historia de Mxico (1954 y 1955); Joaqun Mrquez
Montiel; Anotaciones de historia de Mxico (1955). Ninguno de los libros tradicionales
conservadores para enseanza media alcanz la aprobacin oficial. Los ms usados
fueron el compendio de Bravo Ugarte, publicado en 1946 y el de Alvear Acevedo, de los
cuales la editorial Jus tir constantemente 10000 ejemplares.
El ltimo grupo analizado ser el constituido por los libros premiados como textos
gratuitos: Jess Carabes Pedroza, Mi libro de tercer ao. Historia y civismo (1960),
Concepcin Barrn de Morn, Mi libro de cuarto ao. Historia y civismo (1960) y Eduardo
Blanquel y Jorge Alberto Manrique, Mi libro de sexto ao. Historia y civismo (1966).
24
Se puede mencionar tambin los Resmenes de historia de Mxico de Germn Andrade Labastida (1940), mimeografiados para servir
de texto en el Colegio Militar, aunque se trata de una relacin de trozos de otros autores, llevada a cabo sin ningn criterio.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 111
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Los libros de esta etapa estn por supuesto al servicio del nacionalismo, pretenden
despertar "ideas y sentimiento de amor par su patria y de solidaridad universal" o hacer
conocer a Mxico "para amarlo y servirlo mejor"; los del primer grupo, al igual que los de
los treintas, sobreponen a esta finalidad la preocupacin de crear en el alumno
conciencia de clase y aunque a menudo tratan de rechazar estereotipos partidistas, a
voces es con el objeto de sustituirlos por otros.25
En los libros oficiales del primer grupo, De la Cerda, lturribarra y Luis Chvez Orozco, los
dos primeros estn destinados a la enseanza primaria, el ltimo a la media. Es curiosa
que no se hubiera adoptado el de lturribarra para la enseanza secundaria, para lo cual
pareca adecuado, ya que sus dimensiones (523 pp.), lenguaje y material lo hacan
inapropiado para la enseanza primaria. El de De la Cerda esta poco equilibrado en el
tratamiento de las partes, ya que sin duda al autor le interesa la historia precortesiana y a
ella le dedica la parte ms extensa. Maneja una buena bibliografa y describe
minuciosamente no slo las culturas ms conocidas, sino incluso huastecos, matlazincas,
tlahuicas y totonacos. Evita referirse a los aspectos desagradables, como los sacrificios
humanos y destaca los positivos. Algo semejante hace con la conquista, que relata
evitando juicios y sin insistir en las crueldades que se mencionan muy de pasada. Coloma
e incluso independencia y vida nacional, estn vistas a vuelo de pjaro con la insercin
aqu y all de uno que otro comentario de orgullo nacional.26
Los libros de lturribarra y Luis Chvez Orozco se propusieron cumplir con las exigencias
de la Conferencia de 1944 y como producto de dos historiadores serios resultaron libros de
gran calidad, aunque el primero no cumpliera con las condiciones requeridas para un
libro de enseanza primaria. El de Chvez Orozco, maestro-historiador que se daba
perfecta cuenta de que el libro deba ser solo un auxiliar de clase, sugera completar las
lecciones con la lectura de documentos del tiempo, siempre ms eficaces "que la ms
elocuente de las plticas". El pasado tena sentido siempre en funcin de la comprensin
del presente, que debe hacer "notar lo que hay de particular en cada hombre y en cada
poca, pero relacionndolo con el movimiento general de la sociedad y de la evolucin
nacional". Por ello debe reservarse siempre suficiente tiempo y "al final del curso... tratar de
ensear las cuestiones de la poca presente".27
lturribarra, que escribi el libro para el concurso, estuvo tal vez un poco obstaculizado
por las resoluciones de la conferencia de las que reproduca prrafos enteros en su
instructivo dirigido a los maestros. Tuvo bastante xito en elaborar una visin de Mxico
bajo un mensaje constructivo, lim puntas polmicas sin negar loa males que los
ocasionaban. Expresaba que los nios deban entender la historia de Mxico con todo su
dramatismo para poder construir un futuro mejor, puesto que "la patria ser lo que
25
De la Cerda, Roberto: Breve historia de Mxico (1943), pp. vi-vii: "disipar toda sombra de prejuicios y partidarismos, pero tambin..
mixtificaciones y mutilaciones de la realidad, aunque esta sea dolorosa". Bravo Ugarte, Jos: Historia de Mxico, I (1941), p. 15: "La
magna guerra civil que constantemente ha perturbado la vida nacional, se ha continuado en los libros, hacienda prevalecer los criterios
partidaristas con ventaja, naturalmente del de los vencedores, e impidiendo la formacin de una historia nacional de Mxico... no poco se
ha trabajado en la rectificacin documentada de relatos y juicios, entre los cuales es valioso el retorno justiciero a la Hispanidad."
Iturribarria, Jorge Fernando: Historia de Mxico (1951), p. 8: "La historia debe dejar de ser el instrumento de un partido, de un dogma o
de una tendencia sectaria, convirtindose en crnica viva de la patria entera." Campillo Cuautli, Hctor: La Nacin Mexicana (s. f.), p. 3:
"La historia discurre entre ditirambos y ultrajes cuya consecuencia es el enlodamiento de figuras muy respetables de todos los bandos y la
formacin de una imagen deprimentsima de la historia de Mxico."
26
Cerda Silva, Roberto de la: Breve historia de Mxico (1943), p. 225: "(1836) Desde aquellos caticos aos, Mxico comenz a
destacarse como uno de los pueblos sin defensa. Dbil ante la fuerza incontenible de las armas, esgrimi los postulados del Derecho
lnternacional... El dolor de la patria mutilada dio conciencia a los mexicanos, quienes desde entonces, han sabido salir en defensa de los
pueblos agredidos por poderes externos."
27
Chvez Orozco, L.: Historia de Mxico. poca precortesiana. Tomo I (1946), p. 11
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 112
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
vosotros seris maana". Al mismo tiempo quera evitar que los nios vieran el pasado
como una cadena de derrotas que deprimiera su espritu y trataba de explicarlo:
...nuestro querido Mxico tiene un pasado doloroso que no sera honrado ocultaros;
pero su pasado no esta exento de gloria. Han transcurrido en su historia largas pocas
de amargura y desolacin; pero, en su lucha contra las fuerzas del mal siempre, al fin,
han triunfado los altos ideales, derrotando las perversas inclinaciones, los sucios y bajos
egosmos, enderezando los torcidos caminos y abriendo los senderos que conducen a
la ley.
Puso su mejor empeo en ser justo con cada una de las partes y comprender el
pasado.
Ni Chvez Orozco ni lturribarra lograron poner la historia precortesiana al da de
acuerdo a los descubrimientos arqueolgicos, pesar de lo cual entregaban una excelente
visin de las principales culturas indgenas. El relato de Chvez Orozco, ms completo ms
comprensivo, haba dejado atrs las alusiones insistentes a los "instrumentos de
produccin" de su texto de primaria, aunque el estudio de las instituciones le llevaba
siempre a la relacin con los problemas contemporneos. Le dedicaba atencin
especial, por ejemplo, al rgimen de propiedad entre los mexicanos, el ms estudiado "en
los ltimos aos, en que la erudicin se ha puesto servicio de la Revolucin".28
Al tratar el aspecto religioso Chvez Orozco insiste en el abismo que nos separa de su
comprensin, pueblo que los sacerdotes se llevaron su clave a la tumba. Se describen los
sacrificios humanos sin expresar el horror de otros autores.
La religin que profesaban los mexicanos se caracterizaba, sobre todo, por lo
sanguinario. En efecto, casi no haba ceremonia sin ofrenda de sangre humana: unas
veces el sacrificio consista en arrancar el corazn de la vctima; otras en extraerse
sangre de los lbulos de las orejas o de las pantorrillas, para ofrendarla a la divinidad.29
lturribarra habla tambin con naturalidad de la religin y muy a la manera de la
historia como supremo tribunal, hace un balance sobre la civilizacin mexicana, seala
sus defectos (desigualdad social, fanatismo y carencia de algunos elementos materiales)
pero lanza su fallo a favor de los aztecas:
...no es posible exigir a un pueblo que se form solo, que no pudo aprovechar en su
desarrollo la herencia civilizadora de otras culturas, una perfeccin que todava no existe
ni siquiera en Europa y en el viejo mundo... si as lo consideramos, tendremos razones
poderosas para que nuestra opinin se ponga sinceramente de parte de la tribu que
empez comiendo sabandijas... y termino fundando el ms grande imperio del Nuevo
Mundo y la ms hermosa de las ciudades de Amrica.30
Para los dos auto res la conquista y la colonizacin tienen gran importancia; lturribarra
subraya la mezcla, no solo fsica sino sobre todo social y cultural, que llego a hacer de la
Nueva Espaa "una nacin en la que se congregaron formas o maneras de ser propias".31
Chvez Orozco da un tratamiento tan equilibrado y tan completo de la poca colonial
que logra la mejor pintura que hay sobre la Nueva Espaa en un libro de ese nivel. La
28
Ibid., p. 205.
29
Ibid. p. 210.
30
lturribarra, Jorge Fernando: Historia de Mxico (1951), p. 89.
31
Ibid., p. 151.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 113
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
conquista ocupa el lugar ms importante, pero no slo la toma de Tenochtitln, sino todas
las exploraciones y la colonizacin de todo el territorio. Y claro, en los dos textos, los
smbolos de las dos culturas, Corts y Cuauhtmoc se yerguen vigorosamente. Para
lturribarra, Corts es el conquistador fro, maoso, astuto, con genio poltico, organizador y
civilizador; Cuauhtmoc representa, en ese "periodo supremo de la vida mexicana, un
smbolo nacional, porque supo defender con entereza a la vida patria.32
Chvez Orozco las ve tambin como personalidades en "equilibrio equitativo":
Queremos decir que es el uno para el otro, que el herosmo de Cuauhtmoc requera
para brillar en toda su grandeza, el genio militar de Corts y viceversa. Por eso es que el
sitio de Mxico es el tema que ms apasiona a quien no tenga secas las venas del
entusiasmo. Ambos personajes fueron gran des, con una grandeza de distinta ndole, es
cierto, pero los dos aplastantes: el uno (Cuauhtmoc) como hroe, el otro (Corts) como
uno de los capitanes ms gran des de la historia. Claro que nosotros nos quedamos con el
hroe, para colocarlo en el fondo de nuestro corazn y que relegamos el recuerdo del
otro entre las ideas que provocan tan slo admiracin.33
La conquista le resulta la gran tragedia que aniquil por completo a una cultura; los
mexicanos que sobrevivieron no tenan ni caudillos, ni sacerdotes; acfalos; iban a
asimilarse a la nueva cultura y ello explica el porque de la facilidad de la conquista
espiritual. La Colonia est analizada desde los puntos de vista poltico, econmico, social y
cultural, aunque fundamentalmente como la historia de la lucha de clases de esa etapa.
lturribarra tiene xito en hacer del estudio de las instituciones y la cultura en las tres
etapas de la historia patria, una fuente de orgullo. Su relata sobre la independencia no
difiere en lo esencial de otros oficiales, con excepcin del tratamiento de lturbide, que no
destaca como villano y es reconocido como consumador. Limita, eso s, su significado en
la historia de Mxico porque frustr los anhelos populares y perpetuo los intereses de una
minora.
EI propsito de imparcialidad de lturribarra fracasa ante el siglo XIX. Desde el principia,
los conservadores son los villanos en la lucha que se haba de constituir en "la base de
nuestra nacionalidad". Aqu y all se le escapan comentarios partidarios a su propio
tiempo, como cuando se refiere a los centralistas: "el liberalismo, la democracia de
tendencia social ha vencido al fin, con el programa de la Revolucin Mexicana; pero los
conservadores, los reaccionarios, no han sido definitivamente dominados y su semilla que
sigue reproducindose a travs del tiempo, es la misma de ayer, aun cuando cambie de
nombre". Este mismo ardiente proliberalismo le hace disminuir la culpa de Maximiliano y
hacer comentarios inadecuados sobre los "extremos de la pasin" durante la Reforma:
Sin tratar de exagerar los errores y culpas de los conservadores y de atenuar o disculpar
las de los liberales, justo es decir que uno y otro partido fueron culpables de violencias y
extravos. Sin embargo, precisa aclarar que los extravos del Partido Liberal fueron errores
de buena fe, inspirados por el bien de la colectividad, de la nacin. En cambio, todos los
actos vituperables del partido opuesto tuvieron como nico objetivo seguir conservando
ventajas y privilegios... Derrocharon la sangre, los recursos econmicos y las energas del
pas, por satisfacer venganzas y satisfacciones y no les import ni el crdito ni el buen
nombre de Mxico.34
32
Ibid., p. 180.
33
Chvez Orozco, II, pp. 115-116.
34
lturribarra, p. 457.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 114
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Otros acontecimientos dolorosos de nuestra historia, como la guerra con los Estados
Unidos, son utilizados como enseanzas para "hacernos meditar en nuestros errores" y que
no vuelvan a repetirse. En la narracin sobre la Revolucin, Iturribarria es sumamente
cuidadoso. Madero es vctima de las circunstancias entre grupos que le impidieron actuar;
Zapata, caudillo de una causa justa que no quiso esperar la redencin de la nueva
Constitucin; Carranza, el hombre que enarbola la bandera de la legalidad y que err al
imponer un candidato sobre la opinin popular. Hace una muy rpida revisin de los
gobiernos revolucionarios, que es suficiente para deslizar un juicio crtico del gobierno de
Crdenas:
...el presidente... que ms ha inspirado su conducta de gobierno en el testamento
poltico de Morelos, aunque la verdad [es] que durante su administracin se
exageraron las tendencias de "izquierda" y se foment la demagogia.
Insiste al terminal en que el pasado mexicano
...est representado por una lnea ascendente de progreso y superacin,
frecuentemente interrumpida por la intervencin de factores opuestos, pero nunca
desviada de su trayectoria pertinaz: la lucha por la emancipacin del pueblo, por la
dignidad humana y por la libertad, que es la aspiracin suprema del hombre sobre la
tierra.
Los libros de texto de tendencia tradicionalista siguen divididos en dos lneas diferentes:
la obra de Bravo Ugarte y otros maestros que pretendan restaurar los valores de la
hispanidad y defender a la Iglesia de algunos ataques de la lnea oficial y la obra del
presbtero Jess Garca Gutirrez, cuya pasin recuerda la del padre Cuevas. En realidad
basta con detenerse en el anlisis de Bravo Ugarte y Garca Gutirrez; los otros forman
parte de una coleccin de tomitos monogrficos aparecidos en 1944 para servir de textos
auxiliares en los colegios particulares. El de Cosso, dedicado a la poca precortesiana,
predicaba contra el evolucionismo y a favor de la procedencia de la humanidad de un
torneo comn.
La explicacin de las diferencias culturales y sociales las encontraba en los cambios
provocados por el alejamiento del centro de dispersin. Defenda tesis extravagantes
como un Quetzalcatl irlands y se negaba a aceptar las contribuciones de la
arqueologa, como el establecimiento del horizonte teotihuacano. Conclua que las
culturas indgenas llegaron a descollar en muchas artesanas y por "sus aptitudes de
observacin y elevada capacidad intelectual".35 Pasillas, en El Descubrimiento y la
Conquista, interpreta los acontecimientos providencialmente y defiende el derecho del
Papa de actuar como arbitro en aquella poca. A la misma coleccin pertenece uno de
los tomos de Garca Gutirrez, Periodo colonial.
Los tomos de Historia de Mxico de Bravo Ugarte se publicaron entre 1941 y 1946 y su
Compendio apareci ese ltimo ao y ha servido en mltiples escuelas como texto des de
entonces. Y al aparecer su primer tomo nos adverta que no quera "hacer un texto sujeto
a programas, sino algo ms duradero e independiente, pero que sin embargo, pueda
ayudar a los que estudian nuestra historia en los colegios". Iba a intentar "construir
conjuntos completos y fciles de ver, de los hechos reales", dar una idea de la casualidad
y "moderadamente", interpretar el sentido de la historia.36 Sus objetivos los cumpla
ampliamente. Historiador de una seriedad reconocida, se preocupo especialmente por
35
Cosso, Jos L.: Historia de Mxico, poca precortesiana (1944), pp. 61 y 127.
36
Bravo Ugarte, Jos: Historia de Mxico. Elementos prehispnicos. Tomo I (1941) p. 7.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 115
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
rectificar todos aquellos datos vagos en otras historias y en ese sentido la historiografa
mexicana tiene una gran deuda con l.
Su interpretacin de la historia mexicana consista en verla como lenta definicin del
carcter mexicano, "en respuesta a los problemas nacionales a que se ve sometido". En
ese proceso existen en su opinin dos momentos fundamentales: el de la conquista (1519-
1770) en que se lleva a cabo "la unificacin y la formacin", y la independencia (1810-
1821), de la "soberana y la caracterizacin". No slo los elementos humanos han jugado
un papel importante en la definicin nacional; el marco geogrfico con una tierra
montaosa pobre en tierras laborales, aunque de gran hermosura, ha retardado el
progreso y la formacin del alma nacional.
Como hispanista convencido de que "el mexicano es heredero de Espaa, que de ella
recibi el territorio, el idioma, la religin, la ciencia, el arte y las instituciones",37 cree que la
historia precortesiana no es en verdad parte de la historia de Mxico. Debe tomarse en
cuenta slo por haberse desarrollado en nuestro territorio y aportado parte del elemento
humano que constituira la nueva sociedad. Su relato es cuidadoso, bien documentado y
con una excelente bibliografa comentada, aunque se le escapa en gran medida la
comprensin de las culturas. Para l no fueron "sino la compleja actividad de su religin...
[Que] era su filosofa, su ciencia y su moral", aberracin pueril del hombre salvaje y
proyeccin del espritu aterrorizado que retrataba su sensacin "en feas y repulsivas
esculturas y embriagueces y homicidios rituales". No entiende pues los "horrores religiosos",
ni sus expresiones estticas; "en vez de belleza, buscan los indios inspirar terror con la
exaltacin de la fealdad".38
EI descubrimiento permiti a los indios trasponer "de un salto, los estrechos lmites de sus
culturas", la conquista, la destruccin "de las repugnantes figuras idoltricas", sustituidas
por la cruz y la "placentera imagen de la Virgen". No le cabe la menor duda que el
evento tenia ttulos legtimos, aunque reconoce que muchas veces la justicia fue ultrajada
con hechos "irritantes y criminales" que "en parte" fueron castigados y reparados. Admite
tambin que la legislacin fue terica en un principio; se convirti en realidad despus
con lo que a las crueldades espaolas y miseria indgena del siglo XVI "sucedieron pocas
bonancibles y prsperas para las repblicas de los indios".39
Corts en todas las misiones hispanistas tiene un relieve importante, pero en la Historia
de Bravo adquiere una dimensin singular:
...de su enrgica personalidad, como ncleo vital y fecundo, irradiador y
coordinador de mltiples actividades, naci la Nueva Espaa. Sus fallas de
conquistador y gobernador ponen de relieve al hombre, pero sin perjudicar la gloria
del hroe, ya que no constituyen los rasgos destructivos su carcter. Audaz, valiente,
ingenioso y humano en la conquista; tenaz e incansable en sus exploraciones
geogrficas, paternal y creador en la organizacin de la nueva sociedad, es don
Hernando Corts, la primera figura de la historia de Mxico.40
Cuauhtmoc conserva su grandeza, expresin heroica de la resistencia de todo un
pueblo.
37
Ibid., I, p. 18.
38
Ibid., I, pp. 99, 102, 119.
39
Ibid., II, La Nueva Espaa (1941), pp. 67-83.
40
Ibid., II, p. 98.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 116
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La tercera parte tiene una amplitud mayor, y no slo por ser ms importante sino por la
gran divergencia de criterio "y porque necesario aspirar a un conocimiento ms completo
de ellos, que es base de toda unificacin en un pensamiento".41 El periodo nacional lo ve
dividido en dos etapas: una constitutiva, 1821-1867, y otra constitucional, 1867-1940. La
"anttesis histrica domstica" ms el liberalismo occidental dieron lugar a la
independencia. El fracaso de 1808 produjo la violencia al impedirse la forma natural de
independencia. Esta tom el cauce del levantamiento anrquico primero y despus de
guerra nacional. Hroe destacado de primera fase es Morelos, con su "impulso mejor
organizado y ms poderoso". Iturbide es el hroe de la segunda, el nico que supo unir, "el
noble libertador de Mxico".
Se logr la independencia y por desgracia no se sigui la natural evolucin del pueblo.
Un grupo de polticos "soadores, alucinados con las teoras polticas sociales en boga ",
oblig al abandono de la herencia poltica espaola para buscar la felicidad nacional en
la libertad y el progreso mediante una constitucin. Este progreso, por su extranjera,
result retardatario; provoc una grave crisis y aspiraciones frustradas. Sin embargo,
"como resultado de la reaccin psquico-social al agitado medio mexicano, individuo y
sociedad van forjando su propia fisonoma nacional, es decir caracterizndose".42 Fase
importante de esta caracterizacin fue la Constitucin de 1857, "germen de nuestras ms
hondas divisiones nacionales", con poca legalidad, puesto que no fue la expresin de la
voluntad general, ni tampoco ley, "ni siquiera en la acepcin liberal de la palabra". Pero
los liberales mostraron mayor entusiasmo y proselitismo "sostenido por los intereses
materiales que acababan de adquirir o se prometan con la victoria".43
Jurez no alcanza su comprensin; inicio, dice, un periodo "no decente en nuestra
historia ", impidi la educacin poltica del pueblo con su gobierno tirnico y fue "nuestro
primer gran falsificador en el orden jurdico", no obstante es importante porque conquist
una forma de gobierno que dejo de provocar guerras civiles.
La realizacin puramente legislativa de la repblica federal, cre una anormal
desigualdad social de la poblacin campesina y obrera y el liberalismo individualista
imperante extrem el desnivel. Esto, el nacionalismo y la influencia de las ideas del tiempo,
condujeron a la sntesis social de 1917. Pero ni Daz ni la Revolucin se atrevieron a
solucionar con una ley adecuada los problemas poltico y religioso. La historia de la
Revolucin es casi un recuerdo de injusticias. El mismo Madero queda ensombrecido por
su actitud hacia Vzquez Gmez y el partido catlico. Zapata y Villa eran bandidos.
Huerta restableci la paz, pero su exagerado militarismo impidi que se realizara la
conciliacin necesaria. Carranza le resulta casi un instrumento de Wilson, y lo peor es que,
para Bravo, la Revolucin no era necesaria, ni siquiera para la integracin social, puesto
que exista la semilla de "una idea nacional profesada an por los gobiernos reaccionarios
y tendiente a realizarse en la forma pacfica de la evolucin natural", lo que no habra
arruinado por aos a la nacin.44
Jess Garca Gutirrez constituye todo un caso aparte; adems del tomito del Periodo
colonial public otro sobre Prehistoria y una Historia de Mxico que estaba destinada a
contrarrestar el efecto de los libros de texto, "en los cuales se tergiversa a los hechos, se
calumnia a las personas y se siembran los errores".
41
Ibid., III, Independencia, caracterizacin poltico... (1944), p. 7.
42
Ibid., III, p. 12.
43
Ibid., III, p. 247.
44
Ibid., III. pp. 440, 454, 464, 470 y 496.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 117
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La Prehistoria esta formada de dos partes, una referida a la humanidad entera, con los
datos "histricamente ciertos y bien comprobados" de la Biblia, y la otra referida a Mxico.
Su actitud extremista lo lleva a negar que existieran culturas indgenas. No reconoce ni
siquiera su adelanto astronmico y afirma que slo conocieron las revoluciones de los
astros.
Y es natural... si cuando llegaron los olmecas que fueron los que comunicaron su
cultura a los dems pueblos, no eran propiamente civilizados, menos lo podan ser
aquellos que de ellos aprendieron. Y si adems de esto se tiene en cuenta el
aislamiento total y completo de Europa, las costumbres feroces de que eran indicio
los torrentes de sangre que derramaban en las guerras y los sacrificios humanos, la
indolencia caracterstica de nuestros indios, y las nuevas de que eran presa, fcil es
concluir que la poca cultura inicial que tuvieron, bien lejos de crecer, tuvo que ir
disminuyendo.45
EI tomo sobre el Periodo colonial sigue las lneas precedentes, antindigenismo,
hispanismo irracional y defensa de la Iglesia. Aclara que Mxico nunca fue colonia sino
virreinato y dedica sus esfuerzos a defender a la Iglesia de todos sus cargos, en especial la
Inquisicin. Afirma que sus crceles eran mejores que la menos incmoda de las crceles
civiles y con un papel limitado a definir la culpabilidad o inocencia de hereja de los reos,
los castigos quedaban en manos de la Ley civil. Defiende a los reyes, pero no a los
Borbones, a cuya llegada todo se manch, hasta el lenguaje. La conquista transform
un conglomerado de indgenas de muy escasa cultura en una nacin culta y
civilizada; fue obra de la Madre Espaa que nos dio con mano prdiga, su religin, su
lengua, sus leyes, su sangre Echan en cara a la conquista que vino a privar a estos
pueblos de su libertad, pero es lo cierto que vino a sustituir la libertad salvaje, por la
sujecin a una autoridad capaz de velar por los intereses de todos.46
La Historia de Mxico publicada en 1946 por Buena Prensa, .aumentar su impacto se
realiz a manera de tira cmica. el libro cuyo objetivo era entregar la verdad para "amar
con toda nuestra alma, despus de Dios y de nuestros padres, a este Mxico digno de
mejor suerte", era en verdad increble, con dibujos feos y de mal gusto, con ttulos vulgares
y mala fe a lo largo del texto. Aqu y all enmarcaban frases, repetidas muchas veces,
como para lacar el mensaje en las mentes infantiles.
Hermoso es el amor a la patria, pero es ms hermoso el amor a la verdad. No por el
camino de la patria, sino por el de la verdad se llega al cielo. No es lo mismo
patriotismo que patrioterismo: el verdadero patriotismo nace del sincero amor a la
patria y el patrioterismo es palabrera hueca que de nada sirve.
AI recorrer las pginas de nuestra historia aparecern nuestros glandes y verdaderos
hroes como lo son Cuauhtmoc, Corts e Iturbide.
Muchos desagradecidos hablan mal de la Madre Patria: cuando despus de Dios, le
debemos el beneficio de la civilizacin cristiana.
Los catlicos debern ser los mejores ciudadanos, cumplidores de nuestras leyes,
cuando stas no vayan contra nuestra conciencia.
45
Garca Gutirrez, Jess: Prehistoria. Apuntamientos de historia de Mjico (1941). p. 167.
46
Garca Gutirrez, Jess: Periodo colonial (1944), pp. 103-104.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 118
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Los bienes de la Iglesia nunca fueron improductivos. Estaban impuestos para el
fomento de la agricultura a rditos muy mdicos. Inmediatamente que egos bienes
pasaron a manos profanas subieron los rditos y se perjudicaron los que antes reciban
beneficios de la Iglesia.47
En la Historia los indios no solo no tenan cultura, sino que estaban en estado de
degeneracin, lo que da mayor significacin a la conquista, puesto que "no se ha dado el
caso de que un pueblo en decadencia se levante por s solo y sin la ayuda de otro". Y
aunque los conquistadores no fueron "modelos de costumbres cristianas", mucho tenemos
que agradecerles. La Colonia la pinta paradisaca, con una Iglesia que todo lo presida y
santificaba, de lo que resulta que la independencia se juzgue como un desastre, en
especial cuando se frustro el camino natural de la monarqua. A Hidalgo se le reconoce
talento y popularidad, aunque su conducta fue poco digna de un sacerdote. Morelos fue
"obligado a empuar las armas... porque as se lo dijo el cura Hidalgo, que fue su rector,
de lo que se desprende que empu las armas creyendo que era su obligacin". Iturbide
no queda mejor, "ni como hombre ni como mandatario fue modelo", sus buenas
cualidades deslucen "con actos de crueldades... que no es posible negar". Como criollo
fue amante de la independencia pero difera en los procedimientos para alcanzarla. La
Iglesia no tuvo nada que ver con sus manejos, pues aunque el fin que se propona era
noble y bueno "no lo fueron los medios empleados".
Lo que viene despus se sabe: masonera, influencia liberal, yanqui y europea, con
resultados desastrosos, guerras civiles e internacionales. El relato de la guerra con los
Estados Unidos casi lo convierte en un alegato de defensa a la Iglesia y a los
conservadores, en especial los escritos intercambiados en Puebla entre el obispo
Labastida y el general Worth. El relato de la Reforma es obvio, pero Garca Gutirrez pone
especial empeo en mostrar a un Jurez ultracatlico antes del destierro en Nueva
Orleans, "donde la amistad con Ocampo le hizo masn". La Constitucin de 1857 es, por
supuesto, ilegal y anticristiana. Las Leyes de Reforma., producto de un presidente que
haba dejado de serlo por abandonar el pas y que se abrogaba una facultad del
legislativo. La intervencin y el imperio estn, por tanto, ampliamente justificados y
Maximiliano no slo fue legalmente elegido, sino popular. Ahora bien, la Iglesia qued en
peor condicin que en tiempo de Jurez, lo que contribuy a su desgracia. Su saa llega
al mximo al relatar los ltimos aos de Jurez: tirano, comprando votos y muriendo
...vctima de una enfermedad violenta, sin haber querido recibir los ltimos
sacramentos, no obstante que pocas horas antes le haba ofrecido sus servicios un
respetable sacerdote que estaba en una pieza no muy distante, dando clases de
filosofa a un hijo suyo.
A Daz se le reconoce la obra material, pero se perpetu en el poder, permiti
injusticias con el pueblo, protegi al capital extranjero y no derog las leyes contra la
Iglesia. Es cierto que rara vez las aplic, pero la escuela laica educ "sin temor a Dios, a los
futuros revolucionarios". La diferencia entre Jurez y Daz es que ste s se arrepinti y muri
como cristiano.
La historia de la Revolucin es el recuento de los atropellos a la Iglesia. Basta un
ejemplo para ver los extremos a los que pudo llegar Garca Gutirrez:
47
Garca Gutirrez, Jess: Historia de Mxico (194). No tiene paginacin, parece haberse publicado en cuadernillos separados.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 119
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
A fines de abril en la hacienda de la Trinidad... fue herido Obregn en el brazo
derecho, que hubo necesidad de amputarle. A propsito de esta hacienda corle una
ancdota que tiene un fondo de verdad. Obregn aprision al excelentsimo y
reverendsimo seor arzobispo de Durango... y lo ultraj de mil maneras y con su propia
mano le quito el anillo pastoral y se lo puso en el anular de la mano derecha. Una bala
se encarg de arrebatarle el brazo que haba profanado el anillo.
Este tono se mantiene hasta llegar a Manuel vila Camacho, que merece las nicas
frases amables de la historia contempornea:
...nos est gobernando, dando pruebas de serenidad, ecuanimidad, prudencia y
buena voluntad para hacer el bien de sus gobernados y que Dios ilumine y bendiga su
camino.
Es una lstima que sea muy difcil saber si el efecto de un libro as haya sido
contraproducente; desde luego era extemporneo puesto que privaba un espritu de
moderacin.
A FINES DE 1940 empezaron a aparecer una serie de libros nuevas de poca calidad para
la escuela primaria. En algunos casos se trataba de verdaderos cuadernillos que bajo la
influencia de las "tcnicas audiovisuales" llenaron sus pginas de dibujos feos o que
decididamente adoptaron la forma de tira cmica (como el de Jara y Torres y uno de los
de Rodrguez). Segn los autores, se trataba en esta forma de superar la enseanza oral y
motivar al nio. "La enseanza de la historia decan Jara y Torres debe ser dinmica,
activa, pragmtica, en donde el nio ponga en juego todos sus sentidos, potencias y
destrezas". Los libros estaban plagados de errores o de informacin poco fiel, como la
afirmacin de Rodrguez de que la Malinche "lleg a ser esposa del conquistador" o la de
Navas en donde "si no hubiera sido por la supersticin y cobarda que sinti Moctezuma...
si en lugar de ste, proclama una alianza con los de Tlaxcala y los de Cholula, jams
habran conquistado Anhuac".48.
Los libros para las escuelas privadas estaban elaborados con mayor cuidado y desde
luego mejor presentados. El de Campillo Cuautli incluso tena una atractiva ilustracin por
cada pgina de texto; aun el de la Serie Econmica "Don Vasco", de presentacin
modesta, reuna mejores caractersticas que los oficiales. El tono de todos se haban
moderado, aunque haba algunos libros que todava campeaban en el indigenismo o en
el hispanismo. Los tradicionalistas sin duda haban hecho grandes progresos para relatar
sin hacer casi juicios crticos, pero dejan caer de vez en cuando opiniones que implican
reprobacin, como el comentario de R. Martnez de que "uno de los ms clebres
encomenderos fue el que habindose hecho religioso, llevo el nombre de fray Bartolom
de las Casas".
Por supuesto persiste el tono cvico-patritico subrayado siempre en libros de
enseanza primaria, aunque ya es menos frecuente la exhortacin a defender a la patria
a costa de la vida.49 Los autores en general, parecen empeados en aceptar el pasado
de Mxico, despertar orgullo por las culturas indgenas y ver en la conquista un hecho del
todo natural. La falta de preparacin de casi todos los autores, que no hacen sino refrer
un poco los textos ms usuales, los hace fracasar; no logran ni comprender las culturas
48
Navas, Macedonio: Historia patria (1956), pp. 79, 80; Rodrguez, Carlos: Historia grfica de Mxico. Tercer ao (s.f.), pp. 143.144.
49
Mora, Rosa de la: Lecciones de historia patria. Cuarto (s. f.) p. 7: "Nio: ama el maravilloso suelo en que naciste, ama nuestra
tradicin, a nuestros hroes, a nuestra bandera, todo lo que nos legaron nuestros antepasados, defiende aun a costa de tu vida el tesoro que
poseemos."
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 120
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
indgenas, ni desprenderse de los viejos estereotipos antihispanistas. Sin duda tenemos que
hacer una mencin especial sobre la calidad del libro de Campillo y los esfuerzos que
hacen Monroy y Rosa de la Mora.
Una fuente de incomprensin para la cultura indgena es, por supuesto, la religin.
Rodrguez afirma que "mientras otros pueblos tenan un concepto de bondad en su
religin, los aztecas la convirtieron en sanguinaria y cruel". Navas refiere que "eran
fanticos y supersticiosos y adems muy crueles con sus enemigos, a los que raras
ocasiones les perdonaban la vida y si lo hacan los convertan en esclavos". De la Mora
incluso afirma que uno de los propsitos de Corts era "liberar a los indgenas de los
sacrificios humanos, a los que fatalmente estaban condenados".50 el libro de la serie "Don
Vasco", a pesar de su brevedad, tiene tiempo para hablar de un gobierno desptico", de
la "desigualdad social" terrible, con unos guerreros y sacerdotes poderosos, "opresores
implacables del pueblo" y de la religin "excepcionalmente sanguinaria";51 no obstante
destaca su sensibilidad artstica y sus conocimientos astronmicos. El de Martnez centra su
atencin en la ferocidad de los aztecas tanto los sacrificios humanos, como las guerras
floridas y afirma "que hubieran acabado por aniquilar a todos los que habitaban los
alrededores de Mxico", si no los hubiera detenido la conquista que "aboli tales
practicas". Monroy y Campillo hablan de la soberana y ferocidad de los mexicanos que
haba despertado el odio de los otros pueblos, pero en este caso para preparar la
comprensin de las alianzas indgenas con los espaoles.
Frente a la conquista hay el objetivo decidido de cambiar los conceptos, como lo
declaran no slo los autores tradicionalistas sino Monroy Padilla:
Estamos acostumbrados a pensar que la conquista signific nicamente males
irreparables para Mxico; que los indgenas slo recibieron perjuicios de la dominacin
espaola; pero la verdad es que esta trajo tambin beneficios notables... La conquista
y el dominio de la Nueva Espaa hicieron que nuestros pueblos indgenas adquirieran
un nivel de cultura ms alto.52
Todos los auto res se refieren a los actos de crueldad pero con e nuevo espritu. Autores
como Rodrguez, sin embargo, an insisten en el lado sombro de la conquista:
La conquista de Mxico se hizo a sangre y fuego, no import a los conquistadores
que la sangre de los indios corriera en arroyos... Los conquistadores fueron crueles, a tal
grado, que los indios eran marcados como criminales, se les obligaba a trabajar ms
de lo justo sin tener derecho nada.53
La mayora sigue la idea que transmite Monroy, e inclusive la exageran. Campillo
piensa que con la conquista, Mxico "sali de una cultura neoltica... para entrar a la
comunidad universal. Cuauhtmoc permanece en el lugar de "hroe ms puro de la
nacionalidad", pero Corts adquiere su merecido lugar de gran capitn y colonizador.
Jara y Torres mencionan el hallazgo de los restos de Cuauhtmoc en Ichcateopan
poniendo la siguiente nota a pie de pgina:
50
Navas, p. 79, Mora, p. 16.
51
Serie econmica "Don Vasco": Historia de Mxico para el tercer ao (s. f.), p. 25.
52
Monroy y Padilla, Salvador: Historia patria. Tercer grado (s. f.), p. 139.
53
Rodrguez, Carlos: Breviario de historia de Mxico. Cuarto ao (s. f.), p. 19. Ibid., p. 33: "Los espaoles con el fin de enriquecerse a
costa de los vencidos, los hicieron esclavos, los espaoles se hicieron dueos de los indios y de sus tierras y para obtener mayor nmero
de ellos, inventaron conspiraciones"; p. 41: "los espaoles no queran otra rosa que enriquecerse a costa del trabajo ajeno; el indio estaba
condenado a trabajar para los europeos a cambio de una vida en todos sentidos miserables.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 121
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Para hacer ms luz sobre el hallazgo... hombres de ciencia hacen estudios
detenidos y oportunamente conoceremos su opinin, de la que debemos estar
pendientes por ser ste un asunto que tanto nos interesa.54
Es significativo que en la edicin de 1957, que es la consultada, no se hubiera
reconocido todava el fallo de la Comisin en 1950.
Slo el librito de la Serie "Don Vasco" recuerda que la grandeza de Corts, "inmensa, no
ha sido respetada como merece". Campillo prefiere hacer la defensa de la Iglesia que
"realiz en la Nueva Espaa, una obra sin paralelo en la historia, por su espritu de caridad
y capacidad constructiva".55 En realidad, todos los textos admiten que la conquista
espiritual fue benfica y hasta para el mismo Rodrguez los misioneros hicieron "una
grandiosa obra humanitaria y cultural". Monroy no deja de sealar que la obra de los
misioneros "fue indispensable para afirmar el dominio".56
Las encomiendas se rechazan como hecho doloroso y "degradante para los
espaoles". Campillo intenta explicarlas dentro del tiempo en que tuvieron lugar; igual
actitud tiene con la Inquisicin. Martnez hace lo mismo con el alegato de que slo se
ocupaba de "averiguar quines eran los conspiradores contra el bienestar pblico,
traicionando a la religin del reino y de sus colonias".57 El libro de Campillo despliega con
bastante acierto los diferentes aspectos de la vida colonial; los otros autores se contentan
con describir superficialmente el gobierno y darle importancia slo porque durante esa
poca surgi el mestizo, smbolo de una unidad que hasta entonces no exista.
La narracin de la independencia es muy cvica y se ve, venir natural mente, con una
cierta nostalgia de que el movimiento de 1808 no hubiera tenido xito. Se reconoce la
importancia de todos los hroes con ciertas preferencias personales. Monroy subraya el
papel de Allende, Campillo el de Morelos y Martnez el de Iturbide. Hay un acuerdo en
que la dualidad Iturbide-Guerrero hace posible la consumacin. Los antiguos misterios
sobre la decisin de lturbide han desaparecido. Para Campillo, de tiempo atrs pensaba
en la independencia como criollo que era. Rosa de la Mora deshace la idea que se uni
a Guerrero porque no poda vencerlo: "no era imposible para el jefe realista vencer al
insurgente, pero para el plan de unificacin de Iturbide le convena ms aliarse a
Cuerrero".58
No hay mayores novedades en la narracin de los dramticos acontecimientos que
suceden a la independencia. Santa Anna simboliza para Campillo, muy acertadamente,
"los males de la patria"; los extranjeros que entraron en Texas tenan la intencin
preconcebida de "robarse el territorio". La guerra con los Estados Unidos resulta de la
anexin de Texas, de las ambiciones de los esclavistas norteamericanos y de las traiciones
de los mexicanos, como Paredes Arrillaga. Con unanimidad, la guerra se considera una
de las ms injustas de la historia que slo deja la consolidacin de las gloriosas pginas
legadas.59 Rodrguez hace la extraa afirmacin de que con la guerra de 1847 "Mxico
perdi toda la tierra que haba prestado". Es de notarse tambin que es Campillo, autor
54
Jara Daz, Joaqun y Elas Torres y Natterman: Historia grfica de Mxico para las escuelas primarias. Tercer ao (1957).. p. 261.
55
Campillo Cuautli, Hctor: La nacin mexicana. Su desarrollo (s. f.), p. 30.
56
Rodrguez, Breviario, p. 19, y Monroy, p. 28.
57
Martnez, R.: Primeras lecciones de Historia Patria. Cuarto ano (1952), p. 31.
58
Mora, p. 117.
59
Campillo, p. 168: "en medio de la amargura de la derrota se yerguen las figura de los generales Anaya y Len, los coroneles Balderas
y Xicotncatl y los cadetes de Colegio Militar... repitamos como una oracin los seis nombres de la hora ms sublime de nuestra
historia".
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 122
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
de la lnea tradicionalista, el que subraya que "al recordarlo no se acaricia ningn
resentimiento, simplemente se establece un hecho histrico".
El tema ms difcil de sortear para los tradicionalistas, la Reforma, no causa mayores
problemas. De la Mora no demuestra gran entusiasmo por Jurez y su partido, pero opta
por el relato asptico. Martnez hace lo mismo aunque se refiere de pasada a la ayuda
norteamericana a los liberales y a la perpetuacin de Jurez en el poder. Campillo juzga
que toda la generacin, tanto liberales como conservadores, era patriota y dotada de
grandes sentimientos. Sin duda lo que provoc el problema fue una Constitucin
inadecuada que provoco el rechazo de los conservadores "que amaban a Mxico sin
duda alguna" y quienes cometieron el error de ir a la guerra para defender su posicin.
Hubo excesos de parte de los dos partidos, afirma Campillo; la prueba est en los famosos
tratados internacionales y en haber permitido la intervencin de los extranjeros en Mxico
(los norteamericanos del lado de los liberales, los franceses del de los conservadores).
Recuerda que los problemas de Mxico deben ser resueltos por los mexicanos con la
meta de conseguir su bien y con el respeto inmutable de la Reconoce In importancia del
5 de mayo y el fusilamiento Maximiliano, como acto dictado ms por la necesidad que
por el deseo de venganza.
Tambin hacen esfuerzos de ser justos ante el porfiriato y nada que Rodrguez reclama
objetividad:
el que quiera presentar los hechos histricos tal como han sido, debe despojarse
de todo partidarismo... falsear los hechos es decir embustes y t, nio, tienes derecho
sobre todas las cosas a saber la realidad histrica de tu patria.60
Tratan pues de no ocultar la parte buena de su gobierno, como se haca "hasta hace
algunos aos". De cualquier forma la Revolucin tiene suficiente justificacin. No hay gran
divergencia en la apreciacin de las figuras de la Revolucin. Madero idealista, Carranza
legalista, Zapata agrarista aunque segn Campillo, difcil de juzgar porque fue "brbaro y
sanguinario, pero luchaba de veras por el mejoramiento del campesino". Villa sin ser
rechazado por completo queda en la penumbra como antes, aunque se acepta que
logr "resonadas y significativas victorias de la revolucin constitucionalista".61 La
Constitucin contina siendo el crisol de la narracin y basta Campillo afirma que "los
progresos ms importantes de la Constitucin de 1917 estn contenidos en los artculos 27
y 123" y de pasada se refiere a la educacin "obligatoria, gratuita y laica, en el grado
primario.62 Como es natural, la narracin de los ltimos anos ocupa breve espacio; tanto
a De la Mora como a Campillo les basta para mencionar los problemas con la iglesia. De
la Mora refiere simplemente que "los catlicos, en uso de sus derechos, se dirigieron alas
Cmaras... pero como no fueron atendidos recurrieron a las armas". Campillo dedica ms
atencin al problema y concluye que "la actitud antirreligiosa del gobierno... lejos de
debilitar la fe del pueblo, ha operado el singular milagro de avivar ms y ms la llama del
amor cristiano";63 lo termina con una revisin social y cultural de la poca contempornea
impregnada de un optimismo desbordante: "Mxico se ha colocado en envidiable
situacin ante la faz del mundo". Jara y Torres exageran este optimismo al exclamar:
"debemos, pues, sentimos jubilosos, enorgullecernos de ser hijos de una Patria adorable,
inmortal, hermosa, admirada ya por todos los pases de la tierra!"
60
Rodrguez, Breviario, p, 147.
61
Monroy, Cuarto, p. 149; Mora, p. 236; Campillo, pp. 228, 234 y 239.
62
Campillo, p. 246.
63
Mora, p. 250; Campillo, p. 256.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 123
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Los textos para la enseanza media muestran un mejoramiento en la calidad general,
excepto los Apuntes annimos y el de Mrquez Montiel de tendencia conservadora, y el
de Ral Meja Ziga publicado por el Instituto de Capacitacin del Magisterio para
maestros rurales, que tienen parentesco con los libros de la escuela socialista; se habla de
"el hombre colectivo... empujado por sus necesidades", de que en 1821 "no haba
proletariado pues no se haba rebasado aun la etapa del feudalismo", etc. Los dems no
solo muestran cuidado en evitar los extremismos sino que incluyen mejor material
didctico, con trozos de documentos histricos; la parte de, historia prehispnica puesta
al da con esquemas muy claros que permiten una comprensin mejor y dos de ellos
(Alvear y Loredo-Sotelo) incluyen un captulo dedicado a la historia de Espaa anterior a
la conquista. En este mismo periodo se publico un libro auxiliar de la enseanza de la
historia, Mxico extraordinario en la ancdota, de Salvador Ponce de Len, que confiesa
no "citar aspectos negativos de nuestra historia que despierten rencores y odios hacia
Espaa. 64
El examen de libros autorizados por la Secretara refleja que empieza a constituirse una
visin oficial de la historia de Mxico. Hay mayor homogeneidad con desacuerdos en
pequeos detalles65 y se nota la cercana de la disputa sobre los restos hasta en el hecho
de que el libro de Gonzlez Blackaller y Guevara, publicado en 1950, este dedicado a
Cuauhtmoc, "smbolo de la soberana nacional". Sin duda hay un esfuerzo decidido por
equilibrar los juicios y darle igual importancia a las dos races de la nacionalidad, no
obstante lo cual en muchos detalles la balanza favorece a la herencia indgena.
Numerosas ilustraciones se refieren a las crueldades de los espaoles; el libro de Gonzlez
Blackaller tiene dibujos como "Espaoles cortando las manos y mutilando las narices,
segn la obra del padre Las Casas", "Los encomenderos azotan y queman con brea
ardiendo a los indios que haban huido", "Los perros de sangre", etc. Loredo y Sotelo
ilustran con reproducciones de los murales de Rivera. En el estudio de las culturas
indgenas se nota que los autores se esfuerzan por presentar una visin que est al da. El
mejor logrado en el estudio de la etapa percortesiana es el de Loredo y Sotelo Incln, que
consigue sintetizar una gran cantidad de material nuevo. Tambin se han superado
incomprensiones arraigadas hacia la religin y el arte. Loredo y Sotelo, por ejemplo,
explican que los sacrificios no eran expresin de puro instinto de ferocidad:
Ms bien era el producto de un concepto religioso, equivocado, pero muy profunda
en ellos. Crean que as como los dioses nos dan el b supremo de la vida, haba que
devolvrsela a ellos. Para que las fuerzas divinas no dejaran de alimentar la sangre
human a, haba que darles sangre tambin. No quitaban la vida a sus vctimas como
un culto a la muerte, sino para atraer ms vida.66
Tambin se explica el acto de comer pedazos de carne de sacrificado como intento
de ponerse en comunicacin con los dioses y se relaciona con actos semejantes en otras
religiones, al tiempo que se expresa que, tal vez con el tiempo, hubieran logrado los
mexicanos sustituir estos ritos por otros no sangrientos. La conclusin general es que la
cultura mexicana, "comparada con la del Viejo Mundo era verdaderamente joven", aun
no haba logrado unificar en una nacin a los diversos pueblos y estaba en pleno
desarrollo, donde se quedo, porque los hombres blancos llegados del oriente "acabaran
con la civilizacin que con tanto esfuerzo haban levantado nuestros antepasados indios".
64
Ponce de Len, Salvador; Mxico extraordinario en la ancdota, p. 14.
65
Un ejemplo es la interpretacin de Gonzlez Blackaller y Guevara de que Moctezuma traicion a Corts a travs de Cuitlhuac, por lo
cual fue asesinado. Sntesis de Historia de Mxico, I (1950), p. 233.
66
Loredo, Elvira de y Jess Sotelo lncln: Historia de Mxico. Etapas precortesia y colonial (1954), p. 236.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 124
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La conquista constituye el acontecimiento trgico en el que una cultura muere, para
dar nacimiento la personaje principal de la historia mexicana, el mestizo. Como es
tradicin, se narra la conquista con todo gnero de detalles, aunque Loredo y Sotelo
prefieran dedicarle ms espacio a la nueva sociedad, sus instituciones, su cultura y sus
costumbres. La evangelizacin se considera como un arma ms de la conquista, sin restar
merito a la hazaa. Se explica como se genero el poder de la Iglesia que tantos dolores
dara a la Repblica. La Colonia ha perdido una parte de su aspecto de "siesta", aunque
conserva en lo bsico su carcter negativo. Su conocimiento es de todas formas
fundamental, puesto que
...casi todas las virtudes, y tambin por qu no decirlo? los vicios del mexicano se
originaron en la Colonia. En esos trescientos nios, que no debemos condenar, ni
ignorar, sino por el contrario estudiar y analizar, estn las races del modo de ser de
nuestra nacin.67
En la interpretacin de la independencia no hay grandes cambios, pero no se habla
de la "recuperacin" de la libertad perdida. Tambin se relata minuciosamente y se
destaca la figura de Morelos por su pensamiento poltico, aunque Hidalgo vuelve a tener
la gran significacin de ser el iniciador. A Iturbide se le reconoce habilidad poltica, pero la
consumacin se demerita por estar en contradiccin con los anhelos populares. "El haber
falseado los principios de aquella revolucin cuando arenas haba triunfado, fue causa de
nuevos trastornos y revueltas".68 Se puede considerar, en sntesis, la verdadera causa de la
inestabilidad poltica del siglo XIX.
Los problemas internacionales merecen una meditacin ms seria y se reconoce la
parte de culpa que toca a Mxico. La mala organizacin, el abuso de los gobiernos
militares (en Texas y Yucatn), la falta de conciencia de unidad y de recursos, explican los
desastres de las dcadas de los treinta y cuarenta. Por supuesto que la causa principal se
le atribuye "al naciente imperialismo de los Estados Unidos".69
La Reforma se interpreta como la segunda independencia, la liberacin de la tradicin
colonial. Se acepta que la Constitucin del 57 cre una situacin difcil para los creyentes
y hasta la crtica tan popular en los libros de la era cardenista, de que las Leyes de
Reforma agudizaran el problema agrario. Claro que siempre se matiza su negativismo.
Nez Mata concluye, por ejemplo, que aunque fueron un mal, "ayudaron a la futura
industrializacin de Mxico" (?). Miranda Basurto tiene una defensa ms adecuada "a
pesar del resultado negativo, la Reforma vino a transformar profundamente la estructura
econmica, social y espiritual de Mxico, creando las bases del Estado moderno".70 La
Intervencin Francesa y el Imperio de Maximiliano aparecen tambin desde un ngulo
positivo al despertar al pueblo a la conciencia nacional, Jurez no es el hroe in tachable
de los libros de texto de primaria,
los jvenes estudiantes de segunda enseanza... deben tener siempre presente que
los hombres, como humanos, somos falibles... Jurez emerge como una de nuestras figuras
mximas... pero no estuvo exento tambin de ciertos errores.71
67
Ibid., p. 386.
68
Miranda Basurto, ngel: La evolucin de Mxico (1958), p. 102.
69
Nuez Mata, Efrn: Mxico en fa historia (1959), p. 98.
70
Ibid., p. 123.
71
Gonzlez Blackaller y Guevara, II, p. 223.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 125
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
En cambio, a la dictadura de Daz no la salva ni la paz ni la prosperidad, el panorama
que presenta es de
...un pueblo oprimido y despojado de su libertad y de sus derechos, una casta
privilegiada duea del poder por largo tiempo; la invasin del capitalismo extranjero y
su crecimiento a costa del despojo de las tierras de los campesinos y de la explotacin
de los trabajadores mexicanos.72
Por tanto se entiende solo como antecedente a la Revolucin Mexicana, hecho que
define el Mxico actual. Se subrayan los tres personajes ya consagrados: Madero, Zapata
y Carranza, los tres con errores, pero al fin y al cabo, forjadores de los ideales del Mxico
actual.
FRENTE A ESA CIERTA MADUREZ que alcanzan los libros de texto oficial, contrasta el que a
excepcin del libro de Alvear los libros de la lnea tradicional-conservadora mantengan el
tono de antao. Mrquez Montiel, para cumplir con el programa vigente, aade a sus
Apuntes de 1934 una parte referente a las culturas precortesianas y otra a la Revolucin.
Tanto Mrquez como los Apuntes de historia de Mxico trasmiten una visin negativa de la
poca precortesiana. Para Mrquez no slo eran culturas inferiores que carecieron de
elementos indispensables para su desarrollo, sino que se cubrieron de lodo con sus
sacrificios humanos, canibalismo y poligamia. Los Apuntes tienen un juicio semejante y
justifican el derecho de conquista "porque suprimi los sacrificios humanos, el canibalismo
y la esclavitud", y aun los crmenes cometidos por los espaoles eran "menos ofensivos a la
humanidad que los que los mexicanos mismos utilizaron al subyugar a otros pueblos".73 Los
Apuntes emplean como fuentes a Mrquez, Cuevas y Vasconcelos y por tanto el
resultado es semejante al de Mrquez, hasta en el tono que usan.74 Lo que resulta ms
irritante es el fraude que lleva a cabo el libro de Mrquez Montiel. En carla capitulo se
reproduce el texto de la unidad a desarrollar que, por supuesto, no se cumple. Basta un
ejemplo para calibrar su actitud. En la unidad sobre la Revolucin se transcriben los
objetivos de la misma:
1 Mostrar cmo la Constitucin de 1917 vino a responder a las aspiraciones del
pueblo mexicano... 2 Aclarar... cmo la Constitucin de 1917, aun en sus aspectos ms
avanzados respondi a una tendencia nacional. 3 Poner de relieve el espritu
nacionalista de Carranza frente a la amenaza extranjera. 4 Hacer comprender al
alumno el sentido de la poltica de los gobiernos post-revolucionarios.
He aqu algunos de los prrafos del texto que desarrolla la unidad:
Muchos fuimos testigos de lo que hizo esa revolucin devastadora. No en vano se
llamaba a los constitucionalistas con este significativo nombre con sus uas listas... Fue
peor la persecucin contra el clero catlico, pues Carranza, al par que traa
armamento y hasta oficiales norteamericanos... llevaba tambin ministros
protestantes...
Calles representa a todas las fuerzas masnicas infernales... Crdenas, quien sigue la
poltica antirreligiosa... agrava la situacin con la enseanza socialista. En otro orden de
72
Miranda, p. 325.
73
Mrquez Montiel, Joaqun: Anotaciones de historia de Mxico, I (1958) p. 37; Apuntes de historia de Mxico, pp. 98 y 99.
74
Apuntes de historia de Mxico, p. 212. A Jurez lo califica de "hroe mximo del panamericanismo o sujecin de Hispanoamrica al
imperio nrdico".
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 126
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
cosas da un zarpazo con la patritica, pero extempornea expropiacin del petrleo,
y acaba de arruinar al pas.75
EI libro de Alvear representa un empeo semejante al de Bravo Ugarte, quiz de menor
calidad histrica que ste, pero con las condiciones didcticas de las que aquel careca.
Quiere superar los indigenismos y los hispanismos y en el mbito de la historia nacional
superar los otros partidarismos, sealando cuando sea necesario aciertos y defectos "a
ttulo de enseanza". El resultado es un buen libro de texto, aunque no se comulgue con
sus ideas. El primer torno, sobre las culturas prehispnicas y la Colonia, sigue en calidad al
de Loredo y Sotelo. Tambin hace esfuerzos por comprender todas las expresiones de la
cultura indgena, incluso los renglones de la religin y de los sacrificios. Su juicio, elaborado
a base de la autoridad de Sahagn y de Clavijero, difiere por completo del transmitido
por otros autores confesionales.
Los aztecas no tuvieron una mera cultura neoltica, ni tampoco una organizacin
social perfecta como con optimismo pens Vaillant. Fueron un pueblo que crey
tener una misin en el mundo, una tarea que cumplir en servicio de sus divinidades
sangrientas... su religin ensombreci su destino, y fue ella su drama y su funcin en el
mundo.76
Pero si Alvear se empea en comprender las culturas indgenas, ms an lo hace con
la conquista. No niega la violencia que despus de todo forma parte de la guerra, pero
piensa que sera mezquino reducir a ella un hecho que signific algo ms importante: la
unificacin de grupos indgenas diferentes, la evangelizacin, la transmisin de la cultura
europea y la constitucin de un nuevo grupo rumano.
El relato de la independencia y la primera parte de la repblica no el presenta mayores
obstculos; lturbide, eso s, ocupa un lugar ms destacado y "desde tiempo atrs, como
casi todos los criollos era afecto a la independencia ", pero nunca estuvo de acuerdo con
los mtodos insurgentes. Tambin cree que "en aquel tiempo", la monarqua moderada
hubiera sido una solucin ms adecuada que "las monarquas disfrazadas, en manos de
reyes sin corona" que tuvo el pas en la realidad. Al enfrentarse a los problemas
internacionales Alvear, como todos los conservadores, insiste en el papel funesto de los
Estados Unidos y la irresponsabilidad de algunos liberales miopes que llegaron a agasajar
al invasor en 1848 y a pedirle que no saliera de Mxico sin terminar con el clero y el
ejrcito.77
Claro est que en la prueba mxima a su ecuanimidad, la Reforma, vencen tambin
sus convicciones. No solo defiende a la Iglesia y la producibilidad de sus bienes, sino que
insiste en la intervencin norteamericana a favor de los liberales y sostiene la popularidad
aplastante del Segundo Imperio. Es consciente de que los mexicanos de los dos lados
haban perdido la fe en s mismos y que ello les hacia patrocinar las intervenciones
extranjeras y el problema lo resume en "cul de las dos intervenciones... tena ms riesgos
para el porvenir mexicano...?"
Sobre el porfiriato y la Revolucin, Alvear sigue ms o menos la interpretacin
conservadora moderada. La parte loable del gobierno de Daz es la obra material que, sin
embargo, dejo sin resolver los problemas que conduciran a la Revolucin. Madero
aparece ms dbil que idealista; Huerta, torpe y sangriento, vctima del intervencionismo
75
Mrquez, II, pp. 307 y 336.
76
Alvear Acevedo, Carlos: Elementos de historia de Mxico. Torno I (1959), p. 167.
77
Alvear, II, pp. 294-295.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 127
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
de Wilson a favor de Carranza, quien mediante esa ayuda logra vencer a todas las otras
facciones. Alvear destaca en todo momento la honorabilidad del partido catlico y la
irreligiosidad de los gobiernos revolucionarios. No deja de mencionar que a pesar de la
tolerancia inaugurada por vila Camacho, no se han derogado las medidas
persecutorias contra la Iglesia.
EL DECRETO DE 1959 que creaba la Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuito abra
una nueva etapa en la historia del nacionalismo mexicano, en especial cuando a partir
de 1960 se declaraba a los libros gratuitos, obligatorios. Por primera vez existan una serie
de libros de texto para los seis aos de primaria que uniformaban la enseanza recibida
por todos los nios mexicanos: en ese nivel tan importante. Por supuesto que como la ley
permita usar otros libros complementarios, en algunas escuelas se les ha excluido por
completo; pero legal y prcticamente existe ya el instrumento para uniformar la
formacin de los mexicanos para conducir a la siempre ansiada unidad nacional. Los
libros premiados en los concursos para libros de Historia y Civismo fueron los de Jess
Cbares Pedroza para tercer ao (190), el de Concepcin Barrn de Morn para el
cuarto ao (1960), el de Amelia Monroy para el quinto ao (1964) y el de Eduardo
Blanquel y Jorge Alberto Manrique para el sexto ao. Los que tienen importancia desde el
ngulo de nuestro inters particular son los del tercero y cuarto aos, destinados a la
Historia de Mxico y la parte de civismo del libro de sexto ao dedicado al tema "cmo
logr Mxico sus instituciones". Todos desarrollan el programa con bastante apego al
espritu nacionalista de este, aunque el ltimo es internacionalista en su parte histrica y
aun la cvica contiene un nacionalismo ms elaborado. La calidad de los libros vara
mucho, como producto de diversas manos. En cuanto al contenido histrico, el mejor nos
resulta el de sexto ao, elaborado por profesionales de la historia que son capaces de
hacer un buen resumen de historia general y patria sin necesidad de hacer "refritos" de
otros textos. En cuanto a la forma didctica, sin duda alguna el ms adecuado es el de
tercero. Su lenguaje es sencillo, sus explicaciones comprensibles para los nios y, sin dar
datos innecesarios, transmite conceptos importantes. Ese sera el defecto fundamental del
libro de cuarto y en la medida que una revisin superficial da, tambin del de quinto. Es
lamentable que la calidad del libro de cuarto sea tan pobre porque es el texto que
transmite la mayor parte de lo que sobre Mxico sobra un alto porcentaje de mexicanos.
Sin un concepto propio de la historia, la autora llena su narracin de datos superfluos: se
enumeran los gabinetes de los presidentes, se mencionan batallas sin trascendencia, y en
cambio no se da idea de las transformaciones en la vida del pas, de las diferentes formas
de pensar, del arte, de las costumbres de la Colonia al siglo XX, que los nios de esa edad
pueden captar perfectamente y que dejara una leccin ms duradera de lo que es la
historia.
No sabemos cul ha sido el criterio de la Comisin, pero pensamos que ya que es difcil
lograr libros como el de tercero, en que existe un equilibrio, debera cuidarse sobre todo el
contenido, una sntesis justa. Para ese propsito sin duda es mejor lo hecho por un
historiador que tiene en mente, de manera clara, lo ms importante de cada momento
de la historia de Mxico, unificado por una idea general de lo que es la historia. De esa
manera la eleccin de lo que en verdad vale la pella transmitir, es fcil. La forma puede
ser ms o menos adecuada para la comprensin infantil, pero la comisin pedaggica
podra subsanar con facilidad esa deficiencia y los libros mejoraran de calidad.
EI libro de tercer ano se inicia con temas que se han ido desarrollando en los libros de
lectura de los aos anteriores; que es Mxico, quienes son mexicanos, cuales son los
smbolos nacionales, para explicar el sentido del estudio que se emprende: conocer mejor
a Mxico, para amarle y servirle con ms entusiasmo. Las lecciones de civismo se mezclan
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 128
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
con las de la historia para introducir al nio en el funcionamiento de la sociedad y crearle
buenos hbitos. A veces el autor resulta un poco anticuado en los conceptos, por
ejemplo, en la unidad en que debe desarrollar "la significacin de la mujer en el hogar y
en el conglomerado social", en el texto la deja reducida al papel de la mujer en el
hogar.78
A travs de referencias cvicas y de la enunciacin de las etapas de Mxico, se da una
idea panormica de la historia de Mxico en seis etapas: prehispnica, virreinal, de la
independencia, de las luchas polticas ("Mxico sufri muchas guerras y cambios de
gobierno hasta que lleg a organizarse, como una repblica liberal democrtica, de
rgimen federal"), de la Revolucin y del Mxico de boy ("despus de 1917"). La materia
del libro la componen las dos primeras etapas, que se relatan de manera muy sencilla,
pero de acuerdo con los conocimientos vigentes y con un espritu constructivo que
acepta todo el pasado. Se mencionan todas las culturas importantes, desde los olmecas,
pero se centra la atencin en los aztecas. Sobresale el cuidado de Crabes en explicar la
religin, que se acepta como "cruel y sanguinaria" y que requera de horribles sacrificios.
Pero estos tienen una explicacin:
Para no dejar de salir, el Sol Huitzilopochtli, se vea obligado a vencer cada da, en
furiosa lucha, al Dios de las Tinieblas, a Tezcatlipoca. Por eso... cada aurora, cada
amanecer, el horizonte se tie de rojo con la sangre que pierde Huitzilopochtli en esa
lucha. A final del da ocurre otro tanto...
Por la diaria prdida de sangre, el Sol Huitzilopochtli, podra no volver a salir crean
los aztecas; y ello explica que tomaran sobre s mismos la obligacin heroica de
mantener vivo al Sol, entregndole cotidianamente la sangre de las vctimas que en
honor del dios sacrificaban en el Templo Mayor.
La misma actitud se mantiene en el relato de la conquista. Aqu y afirma que en Ia
mayora de los conquistadores y colonos mal a los indios, de quienes queran obtener el
mayor provecho econmico", pero siempre se matizan las afirmaciones: "cuando los reyes
se enteraron de tales abusos, dieron leyes protectoras para defender a los oprimidos". A
Corts se le retrata como "soldado inteligente y de mucho valor", pero su hazaa no es la
de un individuo aislado, sino la de muchos indios y espaoles. Hay que recordar a sus
grandes capitanes, a la Malinche, a los cempoaltecas y tlaxcaltecas que lo auxiliaron. Por
el contrario, Cuauhtmoc se mostr, con su pueblo y en la soledad del tormento, heroico.
Apenas se introduce el tema de la Nueva Espaa y sus instituciones se habla de la
conquista espiritual, que fue la ms fructfera.
Junto a los temas de iniciacin cvica se habla de la Revolucin sus tres figuras
importantes: Madero, Carranza y Zapata. Se exhorta a los nios a desarrollar virtudes
cvicas como el ahorro, el respeto alas leyes, la honradez, el trabajo, la limpieza y la
cooperacin, as como a cumplir con las, obligaciones para con la patria: amarla,
honrarla, defenderla.
El libro de cuarto ao seala el mismo objetivo del aprendizaje de la historia: "este libro
se propone ayudarte a conocer a tu patria, pues conocindola sabrs mejor por que la
amas y cmo y por qu debes estar dispuesto a servirla". Se inicia con una leccin de
recordacin de las culturas indgenas y de la conquista para dar un vistazo al virreinato.
De acuerdo al espritu del programa, se interpretan conquista y Colonia como
78
Comisin Nacional de los Libros de Texto Gratuitos: Normas y guiones tcnico-pedaggicos a que se sujetar la elaboracin de los
libros y cuadernos de trabajo para los grados primero a sexto de La educacin primaria (s. f.), p. 12 y Crabes Pedroza, Jess: Mi libro de
tercer ao. Historia r Civismo (1965). p. 63.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 129
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
generadores del mestizo y de las instituciones de la cultura mexicana y aunque se insiste
en su importancia, no se le dedica mucho espacio (a la Colonia se dedican treinta y tres
pginas y a la independencia treinta y dos, de un total de ciento ochenta y cinco).
La lucha por la independencia es casi el tema central del libro, con sus dos grandes
figuras: Hidalgo, "patriarca de la libertad", que sacrific todo por destruir la esclavitud, y
Morelos, "el ms gran de de los caudillos militares". Se teje la narracin con las ancdotas
consagradas y la consumacin se relata sin menoscabo de la accin de lturbide, aunque
se reconoce que la realiza "para beneficio de los grupos ms poderosos del virreinato". La
autora no interpreta las guerras intestinas como una consecuencia de la consumacin de
la independencia, traicionando los ideales insurgentes. Para ella, stas resultan de la
pobreza e inexperiencia con que el pas inici su vida independiente. En otros aspectos se
sigue la interpretacin ms o menos general: la debilidad y la desunin provocan el abuso
de los extranjeros. Primero los colonos norteamericanos de Texas, con el pretexto de la
promulgacin de la constitucin centralista, se independizan. En seguida, reclamaciones
injustas originan el ataque francs a Veracruz y, finalmente, el problema de lmites
produce la invasin norteamericana. Sobresale la heroicidad con que se resisti a la
invasin, pero la suerte le fue adversa a Mxico que no obtuvo sino "una experiencia que
nunca debemos olvidar: es indispensable la unin de todos los mexicanos, pues con paz
interior hay progreso y con el progreso, la fuerza capaz de ponernos a cubierto de
asechanzas e injusticias;'. Frente al caos se presenta la bondad de los ideales liberales que
defendera la Reforma y su representante ms notable, Jurez. La victoria liberal fue
efmera por la pobreza del pas y la traicin de los conservadores que iban a patrocinar
una intervencin francesa y un imperio. Pero esta vez la experiencia dara frutos positivos:
la unin y gracias a la batalla de Puebla la "fama de pueblo patriota y valiente".
El porfiriato y la Revolucin siguen la interpretacin de los libros oficiales recientes,
aunque la autora destaca slo a Madero y a Carranza. Despus de una sntesis de
acontecimientos y batallas hasta el triunfo del constitucionalismo, se detiene en la
Constitucin de 1917 y en los cambios que trajo la Revolucin. En este volumen el civismo
no se presenta en lecciones separadas, sino que se deriva de los acontecimientos. As, la
alusin a Sor Juana amerita una meditacin sobre la importancia de que las mujeres se
cultiven para cumplir mejor con sus deberes. Las hazaas del padre Hidalgo le sirven para
inspirar propsitos en los nios, para estimar su sacrificio y cumplir con sus deberes.
Aprovecha el momento para exhortarlos:
Ama el aire de Mxico, su sol, sus ros, sus montaas, su tierra. Ama y cuida esa tierra
que, adems de generosa, es tuya. Los hroes patrios la obtuvieron para ti al precio de su
sangre y ella ser siempre dulce y maternal si con tu esfuerzo la cultivas y si, como los
hroes que te la dieron, mantienes vivo en ti el amor por la patria, por la ley por la justicia.
La invasin norteamericana le sirve, como ya vimos, para hacer un llamado a la unin;
el gobierno de Jurez, para subrayar la legalidad; el de Daz, para hablar de elecciones y
reelecciones.
El libro de sexto ao, en la parte del civismo que refiere "como Mxico logro sus
instituciones", hace el ltimo resumen de historia de Mxico que obligatoriamente
estudiarn los nios que consigan terminar la educacin primaria. En diez y ocho pginas
los autores logran explicar el "largo proceso en que. Mxico ha ido obteniendo
instituciones carla vez ms propicias para su desarrollo y para el bienestar de los
mexicanos". El proceso todo se explica de manera positiva como algo que ha
evolucionado basta producir el sistema que analiza la segunda parte, "la organizacin
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 130
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
actual de Mxico". Se describe como el pueblo se vio obligado realizar tres luchas
armadas: una para lograr su derecho a gobernarse a s mismo; otra para dotar al pas "de
instituciones verdaderamente modernas, democrticas y ms adecuadas al pas" y la
ltima, para devolver a la ley la vigencia perdida y destruir la organizacin social
desarrollada bajo la dictadura. La descripcin del rgimen de Daz encierra lo
fundamental de las enseanzas cvicas del curso, para justificar la necesidad de hacer uso
de las armas. De manera sencilla se explican los diversos puntos de vista para solucionar
los problemas del pas y cmo llegaron a provocar luchas entre los mimos revolucionarios,
al mismo tiempo que advierte al lector algo que parece una novedad:
Sin embargo, para nosotros todos ellos son hroes, los vencidos y los vencedores,
porque todos trataban de lograr una vida mejor para los mexicanos y todos ayudaron,
de una manera u otra, a que se implantara en el pas un rgimen ms justo, ms
comprensivo, ms propio para el verdadero desarrollo y progreso de Mxico.
El resultado de la lucha fue la Constitucin de 1917, que completaba los ideales de la
de 1857 y que "trata de lograr para Mxico un rgimen de verdadera democracia y
justicia social".
En muchos sentidos la imagen que transmite el libro de texto de Blanquel y Manrique,
es digno corolario de los afanes iniciados por Mora y Bustamante y que con tanto anhelo
persigui Justo Sierra: unificar los sentimientos de lealtad mediante la transmisin de una
versin del pasado. El pasado mexicano adquiri en el texto su verdadera dimensin, algo
que no poda rechazarse porque, desgraciado y dramtico, haba contribuido
constantemente a la formacin de un nuevo presente Los nios mexicanos, todos por lo
menos legalmente tenan una imagen de Mxico que les ayudaba a sentirse
ciudadanos y a identificarse como parte de la nacin.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 131
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LOS FINES DE LA ENSEANZA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIN
BSICA*
Eva Taboada
Cuando reflexionamos sobre los fines de la enseanza de la historia, tema que me han
pedido tratar en este encuentro, record la sorpresa que me caus la gran similitud de los
programas de historia en educacin bsica de hace cincuenta aos, es decir en 1946
(Ramrez, 1948) y los de la modernizacin educativa (SEP, 1993). La revisin mostraba que,
proporcionalmente, hubo muy pocos cambios; as surgi la pregunta, qu es lo que
realmente haba cambiado en los fines de la enseanza de la historia? Dicha pregunta se
convirti en el eje rector de este trabajo y me remont al siglo pasado, cuando comenz
a plantearse la necesidad de ensear historia en la escuela elemental. Aunque estoy lejos
de plantear una revisin histrica exhaustiva, me parece interesante echar una mirada al
pasado que nos permita refrescar la memoria acerca de que es realmente lo nuevo de
los propsitos de la enseanza de la historia y detectar que ha permanecido en el tiempo
y qu se ha transformado.
Para este acercamiento tom algunos referentes del siglo XIX: las primeras medidas
liberales para promover la enseanza de la historia en la escuela primaria (1861) y las
derivadas de los Congresos Nacionales de Instruccin, el de 1889 (diciembre 1889 a marzo
de 1890) y el de 1890 (1 de diciembre de 1890 a febrero de 1891). Para el siglo XX analic
los programas de 1946 y los ms recientes de la modernizacin educativa (1993).
Constat que algunos de los propsitos principales fueron planteados desde el siglo
pasado y mantienen su vigencia hasta nuestros das. La enseanza de la historia fue
concebida desde el siglo XIX como un recurso para formar ciudadanos con una visin
secular, leales a la nacin y a sus instituciones. Considera asimismo como un elemento de
unificacin que favoreciera la identidad nacional.
Para, el logro de estos fines, los nios deban desarrollar el amor a la patria mexicana y
seguir el ejemplo de la vida de los hroes. La persistencia de estas metas qued
expresada en los nuevos programas que pretenden estimular la valoracin de aquellas
figuras, cuyo patriotismo y tenacidad contribuyeron decisivamente al desarrollo del
Mxico independiente": conocimiento "imprescindible en la maduracin del sentido de
identidad nacional" (SEP. 1993. pp. 92-93). Pese al cambio en la forma, la enseanza
histrica conserva las mismas orientaciones del siglo pasado: "fortalecer la funcin de la
historia en la formacin cvica" (idem., pp. 92-93). Y ms all de los programas, en el
currculum real, tales metas conforman una parte medular de una tradicin escolar
profundamente arraigada, sobre todo en las ceremonias cvicas. Estos fines recobran
fuerza cclicamente en los momentos en que el acontecer histrico enfrenta la necesidad
de afianzar la unidad de los procesos identitarios.
Durante el siglo XIX, dichos propsitos educativos constituyeron un requerimiento
poltico-ideolgico constante, hecho explicado por el complejo proceso de
conformacin de la nacin y del Estado mexicanos que demandaban forjarse a partir de
una sociedad muy heterognea.
AI respecto, conviene recordar, que Mxico no es excepcin entre las naciones
formadas dentro de una integracin forzada de reinos y seoros independientes y
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 132
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
diferenciados, sometidos durante el prolongado periodo de colonizacin espaola, lo
cual representaba de base una diversidad cultural y de identidades. al mismo tiempo, las
resistencias ideolgicas y de las estructuras de poder, caracterizaron a dicho proceso por
la permanente lucha poltica y militar, producto tanto del enfrentamiento interno entre
dos proyectos o visiones de lo que deba ser la nacin mexicana: la conservadora y la
liberal, como de mltiples intervenciones extranjeras.
Si bien en muchos aspectos tales visiones resultan antagnicas, ambas coinciden en su
reconocimiento del importante papel asignado a la escuela como transmisora de valores
e ideas. Los liberales vean con claridad la necesidad de formar ciudadanos leales y, por,
ello, consideraban indispensable implantar el las escuelas la instruccin cvica junto con la
enseanza de la historia patria. As, Benito Jurez expresaba en 1859 la urgencia de
publicar "manuales sencillos y claros sobre los derechos y obligaciones del hombre en la
sociedad, as como de aquellas ciencias que mas directamente contribuyen a su
bienestar y a ilustrar su entendimiento, hacienda que esos manuales se estudien an por
los nios que concurren a los establecimientos de educacin primaria, a fin de que desde
su ms tierna edad vayan adquiriendo nociones tiles y formando sus ideas en el sentido
que es conveniente para el bien general de la sociedad" (Vzquez., 1970, pp. 61-62).
Dos aos despus, en 1861, la Ley de instruccin estableca la obligatoriedad de la
lectura de las leyes fundamentales del pas para los alumnos de la primaria elemental y de
la enseanza de la historia nacional y de la Constitucin para los ms avanzados de la
elemental perfecta. Sin embargo, esto pareci insuficiente a pensadores de la poca
como Justo Sierra y Jos MA Vigil, quienes consideraban que la enseanza de la historia
tena muy poco espacio en las escuelas y pugnaron para que tomara un lugar de mayor
importancia. Sus esfuerzos obtuvieron fruto despus de los Congresos Nacionales de
Instruccin como veremos ms adelante.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, al tiempo que se inculcaba el patriotismo y la
veneracin por los hroes, se construan dos interpretaciones distintas de la historia
nacional con sus correspondientes hroes. La interpretacin liberal, sacralizaba a los
insurgentes e iniciaba la exaltacin del pasado indgena junto con el desprecio a la
conquista. Visin que perfilaba como hroes nacionales a Hidalgo, Morelos y Jurez, a la
vez que reivindicaba las figuras de Cuitlhuac y Cuauhtmoc, mientras que Corts era
rechazado. Los conservadores en contrapartida incluan en su panten heroico a Corts,
Morelos e lturbide. Sin embargo, en ambos quedaba de manifiesto el sentido pragmtico
de la enseanza de la historia y la idea de que, a travs de ella, se inculcara a los futuros
ciudadanos una visin del pas acorde con su proyecto social.
Si bien la universalizacin de la escuela elemental fue una aspiracin de todos los
gobiernos a lo largo del siglo XIX; este ideal se retom con mayor fuerza en los Congresos
Nacionales de Educacin, en donde se enfatizaba la necesidad de unificar los sistemas
de instruccin pblica en todos los estados y convertir la enseanza en obligatoria,
gratuita y laica (entendiendo por laico el ser neutral, como lo aclaro Justo Sierra, y no
antirreligiosa). A resultas de los congresos, la enseanza de la historia se introdujo en toda
la escuela elemental, con unas cargas y gradaciones adecuadas para cada edad.
Entre los autores intelectuales de estos cambios destacan Enrique Rbsamen y Justo
Sierra, quienes dedicaron, adems, numerosos esfuerzos para la elaboracin de libros
para nios y maestros con una orientacin conciliadora. el Catecismo de historia patria y
Elementos de historia patria fueron dos contribuciones de Sierra para apoyar los cambios
programticos. En el Catecismo subrayaba que "el primer deber de todo mexicano es
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 133
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
amar a su patria [...] para amarla es preciso conocerla y saber su historia" (Sierra, 1948, p.
395). Por su parte, Rbsamen pblico una Gua metodolgica para lo enseanza de lo
historia, con el objeto de ofrecer a los maestros los elementos necesarios para que la
escuela consolidara la deseada unidad nacional, por medio de la enseanza de la
historia, a la cual consideraba "piedra angular" de la educacin nacional (Vzquez:, 1991,
p. 43).
Estas preocupaciones estaban relacionadas directamente con una bsqueda de
reforzamiento de la unidad nacional, necesidad derivada del prolongado periodo de
guerras civiles que demandaba considerables esfuerzos conciliatorios para mantener la
paz y la unidad.
No es, pues, casual que heredemos del siglo XIX la finalidad de formar ciudadanos
con amor patrio en sus dos vertientes: los programas desarrollados en clase, y el currculum
paralelo de historia, transmitido por medio de las ceremonias cvicas; finalidad educativa
vinculada estrechamente con el desarrollo y la consolidacin de la identidad nacional,
cual se reaviva peridicamente en el siglo XX, con mayor intensidad despus de la
Revolucin mexicana; en los aos posteriores a los conflictos religiosos y la educacin
socialista y, ms recientemente, frente a realidades inditas producto de la expansin de
los medios masivos de comunicacin, la existencia de las supercarreteras de la
informacin y de los procesos de globalizacin con los cuales asistimos en cierta forma a
un fenmeno de disolucin de fronteras, vivido como atentatorio de las identidades
nacionales.
Una de las respuestas del gobierno mexicano a estos fenmenos contemporneos ha
constituido en reforzar la identidad nacional por medio del sistema educativo, lo cual dio
lugar, por un lado, a revitalizar las ceremonias cvicas y por otro a asignar mayor atencin
a la enseanza de la historia nacional.
Adentrados en nuestro siglo, al retomar las preguntas de que es realmente lo nuevo,
que se conserva y que se ha transformado, sorprende la gran semejanza entre las
finalidades la orientacin de la enseanza y la estructura de los programas de 1946 con
los ms recientes de 1993.
Por lo pronto, coinciden en el peso relativo que dan a la historia poltica y militar en
relacin con la historia de la cultura. Como una novedad de la modernizacin educativa,
en el punto tres del nuevo enfoque titulado "Diversificacin de los objetivos de
conocimiento histrico", nos informan que "por tradicin los cursos de historia en la
educacin bsica suelen concentrarse en el estudio de los grandes procesos polticos y
militares, tanto de la historia nacional como de la universal. Aunque muchos
conocimientos de este tipo son indispensables, el programa incorpora otros contenidos de
igual importancia: las transformaciones en la historia del pensamiento, de las ciencias y de
las manifestaciones artsticas, de los grandes cambios en la civilizacin material y en la
cultura las formas de vida cotidiana" (SEP. 1993. p. 92).
Enfoque planteado, tal vez de manera ms enftica en 1946, como podemos apreciar
en la octava norma donde queda sealado: En la enseanza de la Historia Universal
debe enfocarse la atencin principalmente al estudio de la cultura, de las instituciones
sociales, de la economa, el arte, las ciencias y las costumbres, dejando a la descripcin
de los sucesos blicos el valor que realmente tengan por su relacin con los fenmenos
sociales y culturales, sin pretender jams hacer de ellos la estructura bsica del contenido
histrico. (Ramrez, 1948, p. 5.) Como puede verse, esta preocupacin o intencin de
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 134
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
"diversificar los objetos de conocimiento histrico" estaba presente en lo programas de
1946 y si continuamos cotejando encontraremos ms semejanzas que diferencias.
Aunque; puede afirmarse que no hay demasiadas cosas nuevas bajo el sol de la
modernidad; sin embargo, los pocos cambios entre 1946 y 19993 constituyen una
transformacin de gran importancia pues representan el inicio, aunque todava tmido a
mi juicio, de un replanteamiento deja enseanza de la historia ya que se proponen
estimular el desarrollo de nociones para el ordenamiento y la comprensin del
conocimiento histrico". Nociones tales como la del tiempo y cambio histrico, as como
las de causalidad, influencia recproca entre fenmenos, y otros ms. Todo lo cual
representa un avance importantsimo, pues por vez primera se asume como
responsabilidad de la escuela apoyar el desarrollo de nociones clave para la
comprensin de la historia. El hecho de que el nuevo enfoque tome en cuenta, hasta
cierto punto, los resultados de la investigacin acerca de los procesos de aprendizaje de
los nios, con lo cual se dan los primeros pasos para mejorar significativamente el
aprendizaje de la historia por parte de los nios, pues hasta ahora la escuela haba dado
por hecho que los nios podan desarrollar "sin ayuda", casi de manera espontnea,
nociones fundamentales para la comprensin de contenidos histricos como la de tiempo
histrico y cambio de la sociedad a travs del tiempo.
Ahora sabemos, gracias a la investigacin, que la construccin de estas nociones por
parte de los nios requiere de un apoyo sistemtico. al tener claro que su construccin es
un proceso largo y difcil, consolidado hasta la adolescencia. Es probable que nuestro
desconocimiento acerca de las dificultades que afrontan los nios en el proceso de
apropiacin de los contenidos de! mundo social tenga mucho que ver con los fracasos
escolares, ya que, en cierta forma hemos estado desarmados para fundamentar nuestras
decisiones acerca de que es lo que conviene ensear en los distintos grados escolares y
cmo ensearlo.
El desconocimiento de los procesos mencionados nos ha llevado muchas veces a
sobrevalorar las posibilidades de los nios y, en consecuencia pretender ensearles
contenidos con un grado de complejidad que no corresponde a las herramientas
conceptuales que poseen y tampoco nos ocupamos de ayudar a que stas se
desarrollen.
Creo que todos los maestros enfrentamos, con un cierto nivel de frustracin y una dosis
de desconcierto, el hecho de que los alumnos aprenden poco o de manera
insatisfactoria los contenidos de la historia. Y tal vez, en ocasiones, hasta nos culpamos
injustamente de los resultados del aprendizaje; sin embargo, creo que este tipo de
problemas slo ser superado en la medida que los maestros y todas las personas
involucradas en elaborar los planes y programas de estudio, las propuestas de enseanza
y los libros de texto, empecemos a considerar seriamente los resultados de la investigacin
sobre los procesos de aprendizaje de los nios.
Lo anterior es una condicin necesaria pero no suficiente, es decir, se requieren otras
acciones paralelas de distinto tipo, entre otras, que tal conocimiento sea incorporado en
el proceso de formacin de los futuros maestros; para lo cual tambin es necesario que se
promueva la publicacin de los trabajos de investigacin realizados, con vistas a una
difusin amplia.
En este sentido, cabe recordar algunos aportes de la investigacin sobre nociones
temporales. Creo que todos estaremos de acuerdo que para entender los hechos y
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 135
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
situaciones de la historia es necesario dominar el tiempo histrico (Carretero y Pozo, 1987.
p. 19). Pues bien, ahora sabemos que el proceso de construccin de tiempo histrico es
un proceso lento cuya consolidacin ocurre muy avanzada la adolescencia de manera
que durante la etapa en que los nios cursan la primaria esta nocin se encuentra en los
inicios de su edificacin. El desarrollo de esta herramienta conceptual bsica depende de
la forma en que se ensee la historia, una de las metas debera consistir en favorecer el
avance cognitivo de los nios en este campo.
Sin embargo, es un hecho que en la forma en que hasta ahora suelen seleccionarse los
contenidos programticos y formularse los objetivos de aprendizaje, hay como supuesto
de base que los nios manejan la nocin de tiempo histrico. Afortunadamente han
comenzado a considerarse las dificultades que pueden enfrentar los nios en este
aspecto y en los programas se plantea como finalidad propiciar el desarrollo de esta
nocin bsica.
Sabemos tambin que la nocin de tiempo, al igual que todas las nociones y
conceptos no se conocen de un modo intuitivo sino que requieren de una verdadera
construccin psicolgica, (idem., p. 19) y tambin se reconoce que es posible apoyar
estos procesos de construccin en la escuela, si se piensa en forma adecuadas de cmo
ensear los contenidos. Situacin vlida para otros campos del mundo social, como lo
ensea Delval:
Puede admitirse que [...] el nio no recibe una representacin del mundo social en
que vive construida por los adultos, sino que tiene que construirla l mismo con
elementos dispersos y realizando un trabajo propio. Esta construccin la realiza
aplicando sus recursos mentales, incluyendo los procedimientos para resolver
problemas de que dispone, a los contenidos sociales... Hay que recordar tambin
que sus instrumentos intelectuales son producto de su interaccin con su mundo
tanto fsico como social (1989, p. 310).
Distintas investigaciones sobre los conceptos temporales realizadas en Espaa, con
alumnos cuyas edades corresponderan al sexto grado de primaria y a la secundaria, nos
muestran que:
Una de las conclusiones ms reveladoras que pueden extraerse [...] es precisamente
la ausencia de una representacin unitaria del tiempo histrico, poseyendo
nicamente ideas fragmentarias sobre las duraciones y sucesiones cronolgicas,
que son incapaces de integrar en una continuidad temporal. De ah que en la
opinin de los autores de dicha investigacin, este estado de cosas es una de las
expresiones del fracaso de la enseanza de la historia. La cual, aun cuando se
estructura cronolgicamente, no logra proporcionar al alumno una representacin
clara del transcurso temporal. (Carretero y Pozo. 1987. p. 24.)
Desde el punto de vista de estos autores, el trabajo realizado por la escuela en este
aspecto es insuficiente tanto cuantitativamente como respecto a la calidad de la
enseanza. Consideran que es necesario que uno de los propsitos de la enseanza sea
ayudar a los alumnos a comprender la cronologa, pero no como una serie de fechas
aisladas que hay que aprender de memoria sino como un sistema de referencia y de
mediciones complejas, que es necesario comprender y dominar (idem., p. 24.).
Habra que aclarar que la nocin de tiempo histrico no se restringe la cronologa, sino
que incluye otros "aspectos ms complejos y de desarrollo ms tardo dentro del tiempo
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 136
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
histrico, como son el establecimiento de relaciones causales en el tiempo y la
comprensin de la continuidad temporal y del cambio social (Pozo. 1985. p. I). La
posibilidad de establecer relaciones de causalidad en el acontecer histrico est
estrechamente vinculada a la nocin de tiempo histrico. Aqu encontramos otra
explicacin a las dificultades que tienen los alumnos de primaria para comprender los
contenidos que nos proponemos ensearles, ya que en todos, o casi todos los contenidos
histricos estudiados en la primaria, estn implicadas relaciones de causalidad, de
continuidad y de cambio social y, en general, los maestros no sospechan el grado de
dificultad que esto representa para los nios,.por tanto disponen de escasos recursos para
ayudarles a superar esa barrera. Sin duda hay muchas formas de hacerlo, sin embargo,
para ello necesitamos conocer mas a fondo los procesos de construccin del
conocimiento en los nios.
Para finalizar esta reflexin acerca de los fines de la enseanza, recordemos que la
investigacin educativa nos muestra que las transformaciones en la enseanza son lentas,
y demandan de un conjunto de acciones coherentes que posibiliten la concrecin de las
metas en prcticas de enseanza real. Para ello necesitamos tener presente que los
nuevos fines implican una transformacin profunda de las concepciones pedaggicas de
los maestros, tanto de los que estn en servicio como de los que realizan sus estudios
profesionales. Sin duda faltan programas de calidad para la formacin magisterial y un
esfuerzo sistemtico de largo aliento para mejorar los materiales didcticos destinados a
maestros y alumnos.
Los libros dirigidos a los maestros deben incluir suficientes sugerencias didcticas
pertinentes para apoyar el desarrollo de las herramientas conceptuales entre los alumnos.
Toda sugerencia debe ser viable, es decir, capaz de llevarse a cabo en las condiciones
reales de tiempo y trabajo dentro del aula.
En relacin con los libros para los nios, tras reconocer los avances obtenidos, falta
perseverar en el esfuerzo iniciado para mejorarlos. Resulta, indispensable proponer
mejores soluciones grficas y conceptuales para la lnea del tiempo que suele incluirse en
los textos. Asimismo, deben incrementarse las sugerencias de actividades, acordes a las
metas propuestas. Igualmente se requiere una diversidad de recursos didcticos para el
aprendizaje del tiempo histrico, ya que la lnea del tiempo resulta insuficiente. Incluso
actualmente se discute su pertinencia didctica. al mismo tiempo, resuIta necesario
trabajar a fondo para superar las deficiencias respecto a la estructura y extensin de los
programas de educacin bsica. Slo de esta manera podrn darse pasos firmes para
mejorar efectivamente la enseanza de la historia.
Bibliografa
Carretero. M..J.r. Pozo y M.Asencio,"Comprensin de conceptos histricos durante la
adolescencia", en Infancia y Aprendizaje. num. 23, 1983, pp. 55-74.
Carretero. M. y J. I. Pozo, "Desarrollo intelectual y enseanza de la historia", en La geografa
y la historia dentro de las ciencias sociales: hacia un currculum integrado, Madrid,
Ministerio de Educacin y Ciencia, 1987, p. 289.
Delval, Juan,"La representacin infantil del mundo social", en E. Turiel, Y. Enesco y J. Linaza
(comps.), El mundo social en la mente infantil, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 245-
328.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 137
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
PROCEDIMIENTOS EN HISTORIA
Un punto de vista didctico
Cristfol-A. Trepat
Virtudes educativas de la Historia
Si ningn afn de provocar y con la intencin de aligerar la trascendencia de nuestra
disciplina, podramos empezar a hablar de la Historia en la enseanza Primaria y
Secundaria afirmando que sta no parece imprescindible. Y no es que nos apuntemos,
por supuesto, al juicio de P. Valry (vase nota 13). La prueba que se puede aducir para
argumentar esta afirmacin es que, sin duda, muchsimas personas ignoran hoy tanto las
habilidades intelectuales del historiador o historiadora como los hechos y conceptos
considerados sustanciales y estructurantes de la Historia. Y el grado de xito econmico o
social, o bien el estado de bienestar o felicidad de la mayora de estas personas no
parecen depender en modo alguno de su conocimiento histrico. Dicho sea de paso"
para redituar nuestra disciplina en un plano de humildad e igualdad de perspectivas a
otros tipos de conocimiento e intentar obviar los tonos dramticos de majestuosidad con
que se suele defender su presencia en los planes de estudio.
Una vez dicho esto, afirmamos a continuacin, con mayor conviccin an si cabe, que
la Historia es o puede ser muy til en a enseanza Primaria y Secundaria. Y se pueden
aducir muchos motivos para justificarla que van ms all de la simple defensa corporativa
de los profesionales que imparten su docencia.
De momento, nos complaceremos en sugerir que la misma Historia que ahora se ofrece
quizs no est a la altura de las perspectivas iniciales con que se ilusionan los profesores y
profesoras de Historia, pero no es intil, por ms que tanto su enseanza como su
aprendizaje dejen hoy mucho que desear. De momento, creemos que la Historia en la
escuela de hoy proporciona un fundamento del espacio del mundo habitado actual y
una cierta densidad o relieve sociotemporal de lo que observamos. Por lo menos para
bastantes de nuestras alumnas y alumnos. M. P. Palmarini cuenta una divertida
anctodota que nos parece especialmente ilustrativa de esta utilidad de la Historia y que
no resistimos la tentacin de resumir aqu.14
En un viaje en tren de Pars a Roma, dicho autor fue compaero de viaje de una pareja
acomodada de norteamericanos que se dirigan a Jerusaln y que se haban visto
obligados de tomar el tren merced a una huelga de controladores areos de Pars. Aparte
la suprema ignorancia del espacio que atravesaban (ignoraban si haban de entrar al
pas del Este, si pasaban por Dinamarca, etc., en el trayecto de Pars a Roma!)
manifestaron una absoluta ausencia de sentido mnimo de relieve histrico. Haban de
pasar forzosamente dos das en Roma y le preguntaron a Palmarini qu deban ver.
Queran, por supuesto, visitar San Pedro del Vaticano, puesto que eran catIicos, y queran
asimismo contemplar el Coliseo. Cuenta el autor que tuvo dificultades para situarlos en el
tiempo, puesto que no tenan la ms mnima referencia para medirlo histricamente. Eso
s, saban que en el Coliseo haban muerto devorados por los leones muchos catlicos
(lo haban visto en pelculas) y que la escalera que descenda de Trinita dei Monti era
aquella en la que aparecan Gregory Peck y Audrey Hepburn en un filme mtico. Nuestro
14
M. P. PALMARINI (1992): Las ganas de estudiar. Barcelona. Crtica, p. 114-115.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 138
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
autor no consigui que les dijera nada el trmino Renacimiento o Barroco, el palazzo
Farnese a la huella antigua del nombre de las siete colinas de Roma. Esta pareja de
americanos, ciertamente, no necesitaban para vivir (y al parecer vivir bien) de la Historia.
Pero estaban imposibilitados para ver una ciudad, no posean una distincin mnima del
antes y del despus, no podan identificar una sensacin artstica de una simple fachada,
de un edificio emblemtico de la historia del Arte porque la confundan sin distincin con
los inmuebles modernos colaterales. Todo el mundo representado y conocido por los
filmes haba nacido ayer: tanto daba que fueran los cristianos del Coliseo, los mticos
Invahoe o Robin Hood y el mismo Napolen. Su percepcin del mundo era instantnea,
llana, sin relieve ni referencias de comprensin. Probablemente identificaran la realidad
social y aun la econmica con causas intencionales y nicas. Nunca haban estudiado
Historia. Creemos sinceramente que su calidad de vida como personas, su vida interior, su
densidad humana pasaba por el mundo no slo con una gran pasibilidad de ser
manipulada por parte del poder sino con un cmulo de sensaciones planas, sin realce
anmico, sin unas mnimas construcciones de aprehensin de lo percibido en el entorno.
No estaban capacitados ni tan slo para acceder a la comprensin de los llamados hoy
por la reciente historiografa francesa los lugares de la memoria (una estatua pblica, un
edificio simblico, el nombre de una calle).
Contemplar hoy nuestra realidad, incluso fsica, es contemplar el resultado de la Historia
y, por lo tanto su conocimiento ayuda o facilita los fundamentos de un entendimiento
mnimo. Probablemente en favor de la presencia de la Historia en la enseanza no
universitaria podramos aducir, en primera instancia, pues, la innata curiosidad de las
personas por conocer sus orgenes aspectos del pasado y las diversas respuestas a las
preguntas fundamentales sobre nuestra procedencia. La Historia responde, pues, de
entrada, a un ansia profunda de la naturaleza humana y es nuestro parecer todo, lo que
antes se calificaba con aciertos como de las humanidades15
As pues, por el objeto de su estudio, la historia puede ayudar a comprender el
presente, no de manera mecnica, sino como producto del pasado y que nada de lo
social y aun de lo cientfico-positivo de hoy parece comprenderse mejor que en el
contexto de su pretrito como arranque de un proceso.
Pero, adems, el estudio de la Historia puede facilitar en el alumnado un arraigo en su
cultura desde los espacios familiares a los ms amplios de la comunidad nacional, estatal
o supranacional Ordinariamente, esta funcin educativa de la Historia suele verse con
recelo y abundan razones para la desconfianza. Ah estara una de las races del amargo
y negativo juicio de Valry. Es cierto que muchos manuales de historia escolar de este
siglo en Europa (sobre todo en su primera mitad) muestran una visin de lo propio (sea
cultural -civilizacin occidental- o nacional) como lo mejor del mundo, potencian la
autocomplacencia y el orgullo colectivos e incluso, en algunos casos; la sensacin de
supremaca, la desconfianza ante lo extranjero o la justificacin de la agresin y del
irredentismo. Pero no es menos cierto que las personas, guste o no, nacen en el seno de
una cultura diferenciada, producto tambin de la Historia; se encarnan en una
personalidad colectiva que tiene sus ritos, sus mitos y su explicacin y, por lo menos en su
inmensa mayora, optan por sentirse dentro de una determinada identidad para
expresarse y sentirse. Si sustituimos orgullo por autoestima, estudiamos y uso pblico como
tales, reconocemos crticamente las contradicciones que se operan dentro del colectivo
identificado, y a partir de lo que se es, se respeta y se comprende el ser de los otros,
15
Estamos absolutamente de acuerdo com E. P. THOMPSON, quien, en Miseria de la Toara (op. cit., p. 68: nota 2), prefiere el trmino
humanidad al de ciencia, aplicado a la Historia: La nocin ms antigua de la Historia como una de las "humanidades sometida a
disciplina fue siempre ms exacta, aunque fuera propia de aficionados.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 139
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
estamos contribuyendo a la tolerancia, a la ampliacin de horizontes e incluso al sano
relativismo cultural. Ensear cmo se es y por qu se es as, con sus smbolos, los valores y.
creencias diversas y compartidas, las fiestas y sus mitos, puede ser una de las funciones
educativas de la Historia (no la nica), y no creemos que, necesariamente este uso sea
perverso ni doctrinario.16 Estudiar crticamente los orgenes y el desarrollo histrico que han
conducido a unas seas de identidad concretas, con sus conflictos internos y externos, sus
progresos y sus regresiones, desde perspectivas historiogrficas distintas es, a nuestro
entender, una de las virtualidades educativas de la Historia en la escuela. Entender que la
memoria colectiva es recibida y corregida por cada generacin tanto en los vehculos
orales o escritos como de los medios de comunicacin, y valorada crticamente desde el
punto de vista de la investigacin de los historiadores de la poca, no es en absoluto una
tarea que no compita con la funcionalidad educativa da la Historia en el aula. Estamos,
en este sentido, absolutamente de acuerdo con la respuesta del prestigioso historiador
Joseph Fontana, nada sospechoso de fundamentalismos nacionalistas trascendentes,
cuando en una entrevista se le pregunta Cree que este [fomentar la conciencia de
identidad nacional catalana) debe ser uno de los objetivos de la enseanza de la
Historia?, responde: Como mnimo la Historia es una va privilegiada para poner encima
de la mesa clara y especficamente los elementos en que se basa una conciencia
nacional. La Historia debera de ofrecer, como mnima, la posibilidad de asumir de
manera consciente y coherente la aceptacin o rechazo de esta conciencia nacional.
[...] Un individuo aislado tiene derecho a adoptar unas posturas libertarias o
internacionalistas. Pero la gran mayora de individuos viven dentro de colectividades
nacionales, no slo par el hecho de que estn obligados a ello por unos estados
determinados, sino porque se adhieren a una cultura. Y la necesidad de compartir una
cultura con los dems para expresar a travs de ella tus necesidades internas, me parece
que es difcilmente negable. [...J La necesidad de tener una cultura a la cual acogerse y
con la cual expresarnos es el correlato de hacerlo dentro de una colectividad que en
principio la definimos como nacional. Plantear esto, para que la gente haga sus opciones,
me parece que efectivamente puede ser una buena finalidad17.
Creemos que la respuesta del historiador Fontana es extensible a todas las conciencias
colectivas, sean stas nacionales o supranacionales, siempre que se ajstenla criterio de
no adoctrinamiento o inculcacin forzada y deshonesta (entendemos por deshonestidad
en Historia silenciar a conciencia las fuentes o historiografas que puedan ser crticas con
las hiptesis o compromisos de quien imparte o escribe historia) y respeten las opciones de
los individuos concretos. En definitiva, a travs del estudio de la Historia, facilitar el arraigo
de los alumnos y alumnas en su sociedad y conducirles por una senda para proponerles
que acepten, si lo desean, con autoestima colectiva, que forman parte de una identidad
comn ni nica, ni irrepetible, ni la mejor de las posibles, simplemente una, la suya no
parece que deba ser tachado, sin mas, de conservador, reaccionario, doctrinario,
16
Las funciones de la enseanza de la Historia para Jean Peyrol seran las cuatro siguientes: I) En primer lugar, transmitir una memoria
colectiva recibida y corregida por cada generacin. el efecto social de esta funcin es instruir o situar al nio dentro de una conciencia
colectiva; 2) en segundo lugar, formar la capacidad de juzgar comparando la diversidad de pocas y apreciando la densidad histrica de
las palabras cargadas de historia (democracia, huelga) (...) de esta manera se elaborala relatividad de los juicios y el sentido histrico.
el efecto intelectual es el espritu crtico, la tolerancia: 3) en tercer lugar formar el razonamiento en el anlisis de una situacin
aprendiendo a descomponer los elementos y las relaciones de fuerza de manera prctica dentro de un acontecimiento o situacin histrica
[...]. Efecto intelectual: espritu de finesse, antdoto del simplismo y del espritu de sistema; 4) en cuarto lugar, formar la conciencia
poltica. La historia ms que ninguna otra disciplina escolar es un instrumento del poder. el Estado, desde su origen escribe las listas de
sucesiones de los soberanos, la memoria de los actos legislativos.(...) La historia es tambin un instrumento de cohesin social, memoria
de un grupo que toma conciencia de un destino comn en un territorio comn. Difundir los poderes en una democracia es tambin
difundir la historia al mayor numero posible de personas y no restringirla a un pequeo grupo de privilegiados del saber. Citado en H.
MONIOT (1993): Didactique del' histoire. Pars. Nathan, p. 21-22.
17
Conversacin con Josep Fontana, L' Aven. Revista de historia. 166, 52, 1993.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 140
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
manipulativo y potenciador de saberes acrticos, pasivos y conductistas, como algunos
sectores han proclamado con frecuencia en nuestro pas.
Pero, adems de formar en la identidad, la Historia puede servir en la educacin para
muchas cosas ms. La Historia, adems, puede facilitar al alumnado en la escuela una
comprensin de las herencias comunes dentro de los grados de diversidad cultural que se
ofrecen en el mundi y, a travs del ejercicio de la empata, potenciar el respeto por todas
las culturas con el nico lmite de los derechos humanos. La Historia permite,
efectivamente comprender en el presente la existencia de otras sociedades. Este
conocimiento, al realizarse dentro de una disciplina con una mtodo propio, contribuye a
formar el rigor lgico la argumentacin, la bsqueda de una verdad concreta aunque
sea provisional, el examen de evidencias o fuentes empricas (en estos puntos entraran los
procedimientos), puede incluso enriquecer y contextualizar otras reas del plan de
estudios. Incluso podramos aadir a todo lo precedente que la Historia puede dotar a los
alumnos y a las alumnas de un marco referencial que les permita entender noticias de
actualidad y ocupar con usos inteligentes su tiempo libre dotndolo de aquella calidad
humana de saber contemplar que enuncibamos al principio.
Sin renunciar a explotar en la didctica la funcin de la Historia como forma de
enriquecimiento espiritual del individuo e instrumento de educacin del espritu18 y de la
obtencin de una satisfaccin del deseo humano de conocerse a uno mismo19, podemos
aadir tambin otras virtualidades educativas de la Historia de mayor calado aun. La
Historia puede preparar y ayudar a los jvenes para el mundo en que viven en el marco
de su vida adulta.
Nuestros alumnos y alumnas, efectivamente, viven en una sociedad compleja,
culturalmente cada da ms diverso y econmica y socialmente ms interdependiente. Su
entorno es cambiante y puede ser amenazador. En este entorno, con frecuencia se
encuentran con diversos mensajes procedentes de partidos polticos y de grupos de
opinin y de presin, y estn muy influidos por los medios de comunicacin visuales y por
la publicidad. Ante este mundo desconcertante, los alumnos y las alumnas pueden tener
algunas facilidades de decodificacin o desciframiento si tienen algunos conocimientos
de Historia econmica y poltica que les muestre el uso y el abuso del poder poltico, los
efectos a largo plazo de los distintos sistemas polticos y, sobre todo, la complejidad de las
causas y de los efectos en lo social. En especial, les puede ser de provecho conocer
causas que escapan al tiempo anecdtico de su vida y la insuficiencia de las
explicaciones de lo social, siempre provisionales, y ante las que se debe fomentar la
articulacin de respuestas (tambin aqu tendran relevancia los procedimientos). Sin
conocimientos histricos, los alumnos y las alumnas pueden entrar en el mundo del trabajo
y en la vida ciudadana y de su ocio de manera confusa y parcialmente incomprendida.
Poseer estrategias procedimentales tales como una conciencia de la necesidad de
evidencias o fuentes para ser crtico con la informacin, una ponderacin de los cambios
y continuidades, un cierto dominio de las explicaciones eficientes e intencionales en el
seno de la sociedad, una cierto nivel de empata, la habilidad de formularse y plantearse
preguntas histricas a partir del presente y, finalmente, un sentido de la cronologa y del
tiempo en sus distintos niveles de duracin, puede serles til cualitativamente para
integrarse de manera crtica en la sociedad y poder operar de manera efectiva en el
mundo que les tocar vivir20. Y por supuesto, tampoco puede obviarse la posible funcin
de la enseanza de la Historia, para aquellos y aquellas que as lo crean, como medio
18
I. MARROUX (1996): E1 conocimiento histrico. Barcelona. Labor. p. 183.
19
P. PAGES (1983): Introduccin a la historia. Barcelona. Barcanova, p. 96.
20
Vase sobre estas posibles funciones educativas de la Historia el trabajo del Departamento de Educacin y Ciencia de Inglaterra y
Gales titulado History in the primary and secondary years (1988). HMSO BOOKS. p, 16 y ss.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 141
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
intelectual de combate para un mayor avance de la justicia en el mundo en que nos
toca y tocar vivir.21
Finalmente, last but no least, para fundamentar la presencia de la Historia en la
educacin primaria y secundaria podramos referirnos a un hecho que nos parece de
primera magnitud: su importancia perceptible en a comunicacin diaria y en los
argumentos de decisiones importantes o cotidianas de los poderes pblicos y privados.
Porque, como afirman lucidamente Liliana Jacott y M. Carretero:
Los contenidos histricos parecen tener una importancia esencial22
Para probar estos extremos de una manera aleatoria y casi ldica, en el momento de
ordenar los esquemas y fichas y de reflexionar sobre este aparato del presente captulo
hojeamos al azar algunos peridicos de la semana. Pues bien, desde chistes que deban
ser entendidos en clave de cultura histrica como los que sita el peridico La
Vanguardia hasta citas de textos del presidente Azaa intercambiados entre el historiador
Joan B. Culla y el intelectual J. Jimnez Losantos a propsito de la dura polmica sobre la
Ley de normalizacin lingstica de Catalunya (diario Avui de 21 de febrero de 1994)
pasando por el debate entre diarios de Francia y Gran Bretaa a propsito de un libro de!
profesor Chanteclair, Pour en finir avec I' anglais (La Vanguardia, febrero de 1994), en el
que han tomado parte activa la prensa britnica y la francesa, resultaban
incomprensibles sin una mnima referencia a los hechos y al tiempo histrico.
Pero en Historia, no se trata solamente en la efmera cadena de noticias de los
peridicos, ni de los chistes: puede llegar a ser cuestin de estado. Baste como ejemplo
una reunin del mismsimo Consejo de Ministros francs de principios de la dcada de los
80 (entonces ntegramente socialista):
Aquel da, en el Consejo de Ministros, el presidente de la Repblica tuvo un autntico
arranque de genio". Es la misma expresin usada por Le Monde que, como es de todos
sabido, no elige sus ttulos a la ligera. Severamente el presidente declaro:La carencia de
la enseanza de la Historia en la escuela ha llegado a ser un peligro nacional). Y se
mostr an escandalizado por la prdida de memoria colectiva que puede constatarse
en las nuevas generaciones y que indica la necesidad de una reforma de la enseanza
de la Historia. Y el jefe del Estado aadi finalmente: Un pueblo que pierde su memoria,
pierde su identidad.23
Creemos que sobran comentarios.
As pues, creemos que queda suficientemente insinuado que la Historia en la
educacin Primaria y Secundaria tiene su fundamento y, por lo tanto, dedicarse a su
enseanza no es en absoluto ftil ni vano. An podramos aadir ms argumentos (como
su capacidad integradora de otras disciplinas sociales, su permeabilidad alas
aportaciones exgenas sin perder un pice de su identidad epistemolgica, su amplitud y
flexibilidad de campos y objetos de estudio segn las necesidades sentidas en el presente,
etc.), pero creemos que tenemos suficiente con lo apuntado hasta aqu.
Ensear Historia, s, contina hoy poseyendo un sentido, y puede resultar sumamente
til para la colectividad. Pero se ensea bien, tiene el alumnado de hoy gusto por los
21
Esta es la opcin del historiador Pelai Pags: Y la historia puede ser tambin debe serlo, un instrumento de liberacin del hombre
que, desde el presente y a partir de las experiencias del pasado, nos permita a todas controlar el futuro. Op, cit., p. 101
22
Liliana JACOTT y M. CARRETERO (1984): Historia y relato: la comprensin de los agentes histricos en el "descubrimiento de
Amrica. En Substratum, Vol. I.2, 22.
23
J. F. FAYARD (1984): Des enfants sans Histoire. Pars. Perrin. p. 9.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 142
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
estudios de Historia en la educacin Primaria y Secundaria? Son suficientemente
explcitos y potenciados estos estudios en los planes de estudio o currcula de la LOGSE en
este final de siglo?
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 143
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Enfoque
Con el presente plan de estudios se restablece la enseanza de la historia como
asignatura especifica en todas las escuelas que imparten educacin secundaria.
En la organizacin por reas la historia se estudiaba, junto con la geografa y el civismo
en el rea de Ciencias Sociales. Segn los resultados de diversas evaluaciones y la opinin
predominante entre los profesores, la intencin de organizar el estudio unitario de los
procesos sociales se tradujo en una yuxtaposicin y dispersin de contenidos de las
diversas disciplinas, cuyo resultado fue el debilitamiento de la formacin bsica de los
alumnos para la comprensin del mundo social.
El restablecimiento de la enseanza de la historia como asignatura especifica permite
organizar el estudio continuo y ordenado de las grandes pocas del desarrollo de la
humanidad, los procesos de cambia en la vida material, las manifestaciones culturales y la
organizacin social y poltica, de tal forma que los alumnos comprendan que las formas
de vida actual, sus ventajas y problemas son producto de largos y variados procesos
transcurridos desde la aparicin del hombre.
El estudio de los contenidos especficos de la asignatura, debe permitir la
profundizacin del desarrollo de habilidades intelectuales y nociones que los alumnos han
ejercitado durante la educacin primaria y que son tiles no slo para el estudio del
pasado, sino tambin para analizar los procesos sociales actuales: manejo, seleccin e
interpretacin de informacin; ubicacin en el tiempo histrico y en el espacio
geogrfico; identificacin de cambios, continuidad y ruptura en los procesos histricos, sus
causas y consecuencias; valoracin de la influencia de hombres y mujeres, grupos y
sociedades, as como de los factores naturales en el devenir histrico; identificacin de
relaciones de interdependencia, influencia mutua y dominacin.
De esta forma, el enfoque para el estudio de la historia busca evitar que la
memorizacin de datos de los eventos histricos" destacados" sea el objetivo principal de
la enseanza de esta asignatura. Es preferible aprovechar la estancia en la secundaria
para estimular en los adolescentes la curiosidad par la historia y el descubrimiento de que
sus contenidos tienen relacin con los procesos del mundo en que viven. Si estas
finalidades se logran, se propiciara la formacin de individuos con capacidad para
analizar los procesos sociales y de lectores frecuentes de historia que tendrn la
posibilidad de construir una visin ordenada y comprensiva sobre la historia de la
humanidad.
En la educacin secundaria, la asignatura comprende dos cursos de Historia Universal
que se estudiarn en primero y segundo grado y un curso de Historia de Mxico que se
estudiara en tercer grado.
De acuerdo con el nuevo plan de estudios de la educacin primaria, los alumnos
estudiaran la historia de Mxico partiendo de una familiarizacin inicial con las nociones
de espacio geogrfico, pasado y presente, referido al entorno inmediato, a la localidad y
a la entidad. En cuarto grado realizaran una revisin general de las principales etapas de
la historia de Mxico y, durante los grados quinto y sexto, los alumnos estudiarn un curso
continuo cuyo eje es una revisin ms precisa de la historia de Mxico y sus relaciones con
procesos destacados de la historia universal y de Amrica Latina.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 144
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Por esa razn, los cursos de primero y segundo grados de la educacin secundaria se
concentran en la historia universal y los contenidos que se refieren a nuestro pas tienen
una presencia relativamente reducida. En el tercer grado se estudiar un curso de historia
de Mxico en el que se establecern las relaciones necesarias con los temas de los dos
primeros grados, destacando las relaciones con la historia de Amrica Latina.
Propsitos de la enseanza de la historia en la escuela secundaria
Que los alumnos identifiquen los rasgos principales de las grandes pocas del
desarrollo de la humanidad y las principales transformaciones que han transcurrido en
la vida material, en las manifestaciones culturales, en la organizacin social y poltica
y en el desarrollo del pensamiento cientfico y tecnolgico.
Que los alumnos, en el momento de estudiar los procesos sociales de las grandes
pocas que han marcado el desarrollo de la humanidad y algunas formaciones
sociales especificas, desarrollen y adquieran la capacidad para identificar procesos,
sus causas, antecedentes y consecuencias, as como la influencia que los individuos y
las sociedades y el entorno natural ejercen en el devenir histrico.
Que, a partir del estudio de la historia, los alumnos desarrollen habilidades
intelectuales y nociones que les permitan comprender la vida social actual. En
especial los alumnos deben saber:
a) Utilizar los trminos de medicin empleados en el estudio de la historia (siglos,
etapas, periodos, pocas) aplicndolos a diversas situaciones especificas del
desarrollo de la humanidad.
b) Identificar la influencia del entorno geogrfico en el desarrollo de la humanidad y
las transformaciones que el hombre ha realizado en el mismo a lo largo de su
historia.
c) Identificar y analizar procesos de cambia, continuidad y ruptura en el desarrollo de
la humanidad, as como distinguir los cambios que han sido duraderos y de amplia
influencia, de aquellos cuya influencia ha sido efmera en el tiempo y restringida en
el espacio.
d) Identificar, seleccionar e interpretar, de manera inicial, las diversas fuentes para el
estudio de la historia.
Estos propsitos implican la reorientacin del enfoque con el cual, tradicionalmente, se
ha abordado la enseanza de la historia. En consecuencia, para lograr los objetivos
sealados, los programas de estudio de Historia tienen las siguientes caractersticas:
1 Los temas de estudio se organizan siguiendo la secuencia cronolgica de la historia
de la humanidad, pero este ordenamiento est integrado par grandes pocas y su
tratamiento es mucho ms flexible que en los programas anteriores.
Los programas establecen un tratamiento diferenciado de las distintas etapas y
procesos de la historia de la humanidad: se pone mayor atencin a las pocas en las
cuales se han desarrollado transformaciones duraderas y de prolongada influencia y se
da menor atencin a etapas de relativa estabilidad. As, por ejemplo, se propone un
estudio detallado del periodo comprendido entre finales del siglo XV y todo el siglo XVI, y
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 145
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
del que va de mediados del siglo XVIII y las primeras dcadas del siglo XIX, en tanto que la
baja Edad Media y el siglo XVII reciben un tratamiento menos detallado.
El estudio de los "eventos" que tradicionalmente han formado parte de los programas
es selectivo y tiene el propsito de suprimir la memorizacin de datos (nombres, fechas y
lugares) que no tienen un carcter fundamental y que, como lo muestran distintas
evaluaciones, los alumnos rara vez integran en un contexto que les d significado.
Esta forma de tratamiento permitir que, en el estudio de algunos periodos
seleccionados por su trascendencia, los alumnos identifiquen las interrelaciones entre los
procesos polticos y culturales, las transformaciones tecnolgicas y la vida material de los
seres humanos.
2 al estudiar cada poca se da prioridad a los temas referidos a las grandes
transformaciones sociales, culturales, econmicas y demogrficas que han caracterizado
el desarrollo de la humanidad, poniendo nfasis en el desarrollo y transformaciones de la
vida material, en el pensamiento cientfico, en la tecnologa y en las reflexiones de los
hombres sobre la vida individual y la organizacin social. Esta opcin implica reducir la
atencin que tradicionalmente se ha prestado a la historia poltica y militar
Cuando ha sido necesario optar entre el estudio de un proceso social y cultural
relevante y el de un evento poltico o militar, se ha optado por lo primero. As, por
ejemplo, en el estudio de Grecia se ha considerado que tiene mayor importancia para la
formacin de los estudiantes, el conocimiento de la figura de Scrates, como ejemplo del
nacimiento de la reflexin sobre la existencia humana, que el seguimiento de las guerras
entre griegos y persas. En el caso de la cultura romana se omite el estudio de las Guerras
Pnicas, para dedicar atencin a los orgenes de la medicina cientfica ejemplificada par
los grandes mdicos grecorromanos
Al poner mayor nfasis en los procesos culturales en la organizacin de la vida social
yen la vida materia se pretende que los alumnos comprendan los procesos histricos cuya
influencia se extiende a la vida contempornea y que, par otro lado, son con mayor
probabilidad mas cercanos a su curiosidad e inters.
3 Los temas de estudio pretenden superar el enfoque euro centrista de la historia de la
humanidad que ha predominado en los programas de esta asignatura. Ciertamente, en
muchos momentos de la historia los grandes procesos de transformacin se han generado
en Europa, por lo que no se deben ignorar en la enseanza. Sin embargo, el estudio de las
sociedades no europeas no debe menospreciarse, ni dejar a un lado los procesos, de
interrelacin e interdependencia que han existido entre las diversas civilizaciones, ni
tampoco el hecho de que en ciertas pocas el desenvolvimiento de la historia humana
ha tenido focos distintos y del mismo peso, que se desarrollan con relativa independencia.
En consecuencia se propone, por ejemplo, un tratamiento de "focos mltiples" para la
poca que sigue a la decadencia del Imperio Romano de Occidente; en el caso del
descubrimiento de Amrica, se propone estudiar tanto la influencia de la conquista y
colonizacin europea sobre las civilizaciones americanas, como el impacto del, Nuevo
Mundo sobre las sociedades europeas.
4 La organizacin temtica, cuyos rasgos han sido descritos en los puntas anteriores,
tiene entre sus intenciones orientar la enseanza y el aprendizaje de la historia hacia el
desarrollo de habilidades intelectuales y nociones que permitan a los alumnos ordenar la
informacin y formarse jucios propios sobre los fenmenos sociales actuales. La enseanza
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 146
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
de la historia deber propiciar que los alumnos comprendan nociones como tiempo
histrico, causalidad, proceso, influencia mutua, herencia, cambio, continuidad, ruptura,
sujetos de la historia, diversidad y globalidad del proceso histrico.
El dominio de estas nociones es ms significativo para la formacin intelectual de los
estudiantes, que la memorizacin de nombres, fechas y lugares. En consecuencia, la priori
dad de la enseanza ser lograr que los alumnos formulen explicaciones e hiptesis en las
que utilicen datos en forma congruente y ordenada para explicar situaciones especificas.
5 Vinculacin de los temas de historia con los de otras asignaturas. Un principia general
del plan de estudios es establecer relaciones mltiples entre los contenidos de diversas
asignaturas con la intencin de que los alumnos se formen una visin integral de la vida
social y natural. En particular, los programas de historia establecen temas cuyo estudio
permitir la comprensin de la relacin entre pasado y presente, entre tiempo y espacio
geogrfico, entre la sociedad y la naturaleza. Algunos ejemplos destacados de las
relaciones con otras asignaturas son los siguientes:
a) Geografa. El programa de Geografa establece para el primer grado el estudio
sistemtico de las caractersticas fsicas y de la divisin poltica del mundo. Una adecuada
relacin de los contenidos de Historia con los de Geografa -adems del apoyo que
supone la : ejercitacin de la localizacin geogrfica, la identificacin de los cambios de
fronteras entre los pases o la distincin de las caractersticas del entorno natural de los
diversos asentamientos humanos- debe permitir que los alumnos reconozcan la influencia
del media sobre las posibilidades del desarrollo humano, la capacidad de accin que el
hombre tiene para aprovechar y transformar el media natural, as como las
consecuencias de una relacin irracional del hombre con el entorno natural.
b) Ciencias naturales. Varios temas de los programas de historia se refieren
especficamente al desarrollo del pensamiento cientfico y al surgimiento de las ciencias,
adems coinciden con los contenidos que los alumnos estudian en Matemticas, Biologa,
Fsica o Qumica. La reflexin que sobre ellos se realice debe permitir el anlisis de la
relacin pasado-presente y valorar el significado de la herencia cultural y de la influencia
mutua entre diversas sociedades.
c) Civismo. El estudio y la reflexin sobre el desarrollo de la humanidad y el de algunas
formaciones sociales especficas contribuyen a la formacin de valores ticos en los
estudiantes y a desarrollar su capacidad para comprender y analizar culturas diferentes a
la suya. Adems existen temas especficos que se refieren, por ejemplo, a la
sistematizacin del derecho en Roma o al movimiento de la Ilustracin, los cuales
permiten ubicar los orgenes y fundamentos de muchas de nuestras instituciones, principios
o valores.
Organizacin de los contenidos
Los programas se organizan en unidades temticas, que se refieren alas grandes pocas
de la historia de la humanidad.
En cada una de las unidades se ha tratado de integrar el estudio de las diversas
manifestaciones de la actividad humana. Los temas permiten relacionar hechos polticos,
mili tares y culturales con la vida cotidiana. Se pone nfasis en el estudio de los cambios y
avances ms perdurables, pero tambin se revisan procesos especficos que permiten,
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 147
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
adems del fortalecimiento de la cultura de los alumnos, identificar la complejidad de la
historia de la humanidad.
En el primer grado el programa se organiza en ocho unidades temticas que abordan
desde la prehistoria hasta el descubrimiento de Amrica, as como las diversas escisiones
del cristianismo. En el segundo grado, distribuido en nueve unidades temticas, el curso
abarca desde la consolidacin de los estados nacionales en Europa hasta las
transformaciones de la poca contempornea.
Programas
Primer grado
1. La prehistoria de la humanidad
El concepto de prehistoria
- Su divisin en grandes etapas
El conocimiento actual sobre la evolucin humana
- De los homnidos al Homo sapiens
- El Homo sapiens, un ser social
Las etapas de la prehistoria
- El paleoltico: ubicacin espacial y temporal; formas de vida; influencia del medio
geogrfico (las glaciaciones); las primeras herramientas; manifestaciones plsticas.
- El mesoltico y el neoltico: ubicacin espacial y temporal; los orgenes de la
agricultura y la ganadera y su impacto sobre la vida; imagen de las aldeas
neolticas, el dominio de la metalurgia y sus consecuencias
2. Las grandes civilizaciones agrcolas
La revolucin urbana
- La importancia de las cuencas fluviales en el desarrollo de las sociedades agrcolas
de riesgo
- Los excedentes agrcolas y las posibilidades de la revolucin urbana:
diversificacin del trabajo
Las grandes civilizaciones agrcolas: Egipto, culturas de Mesopotamia, India y China
- Ubicacin temporal y espacial
Procesos histricos comunes
- Gobierno teocrtico
- Organizacin social
- Los sistemas de escritura. Rasgos comunes y diferencias
- Las matemticas y su aplicacin en las actividades productivas
- EI avance de las tcnicas y las grandes obras colectivas: el caso de las pirmides
de Egipto, como ejemplo de relacin entre ciencia y tcnica
Aspectos de la vida cotidiana
- Las civilizaciones urbanas y las luchas con los pueblos guerreros perifricos:
invasiones y mezclas culturales
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 148
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
3. Las civilizaciones del Mediterrneo
El mar como espacio de comunicacin. El desarrollo tecnologa natica
Los fenicios
- Ubicacin temporal y espacial
- EI desarrollo comercial. Las factoras fenicias. La invencin del dinero y el crdito
- La revolucin de la escritura fontica
Los griegos
- Ubicacin temporal y espacial
- El desarrollo de las ciudades estado. Las nuevas formas de organizacin poltica: la
democracia en Atenas
- El desarrollo del pensamiento nacional. La figura de Scrates y la reflexin sobre el
ser humano
- La ciencia griega. Aristteles y la organizacin de las ciencias
- El arte griego. Literatura, arquitectura y escultura
- Algunos rasgos de la vida cotidiana
El Imperio de Alejandro y la cultura helenstica
- Macedonia y el fin de la independencia griega
- Las conquistas de Alejandro: un imperio y muchos pueblos
- Los griegos ante la civilizacin de la India
- La disolucin del impero de Alejandro y la difusin de la cultura helenstica
El Impero Gupta en la India. Buda y la difusin del budismo
Los romanos
- Ubicacin temporal y espacial
- Visin panormica de la historia romana: la monarqua, la repblica y el imperio
- La expansin territorial romana. La relacin con los pueblos dominados
- La difusin del latn como lengua imperial y el origen de las lenguas romances
- La ciudad y la vida cotidiana. Roma en la era de Augusto
- Los romanos y su idea de las leyes. La sistematizacin del derecho
- El desarrollo de las ciencias y las tcnicas. Los orgenes de la medicina cientfica.
Los mdicos griegos y romanos
4. el pueblo judo y el cristianismo
Los judos antes de Cristo
- El monotesmo. Preceptos y prcticas religiosas
- El cristianismo, dogmas y prcticas
La difusin del cristianismo en el mundo antiguo
La opresin romana y la disporajuda
5. Los brbaros, Bizancio y el Islam
Los brbaros
- Las invasiones brbaras y la disolucin del Imperio Romano: los remos brbaros
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 149
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EI Imperio Bizantino de Oriente
- Organizacin del imperio
- El cristianismo y la iglesia ortodoxa
- La cultura bizantina
El Islam
- Orgenes: las tribus nmadas de Arabia y sus prcticas religiosas
- Mahoma y el Corn
- La expansin militar y la formacin del Imperio rabe
- Su organizacin: los califatos. Ubicacin en el espacio y en el tiempo
- La cultura y la ciencia musulmanas
- Algunos aspectos de la vida cotidiana
6. Mundos separados: Europa y Oriente
La Edad Media europea
- El rgimen feudal: las relaciones vasallticas; el feudo y la organizacin del trabajo
- Algunos aspectos de la tcnica: las armas de fuego y sus efectos
- Vida social. Higiene y enfermedad: las grandes epidemias. La vida cotidiana
- El papel de la religin. Las cruzadas
EI Imperio Otomano
- Expansin del Imperio Otomano y sus conflictos con el mundo europeo
- La toma de Constantinopla: consecuencias econmicas y sociales
China bajo el dominio mongol
- La organizacin social bajo los mongoles
- Desarrollo de la ciencia: papel, imprenta y plvora
- Marco Polo en China
7. Las revoluciones de la era del Renacimiento
Las grandes transformaciones econmicas del renacimiento
- Impulso del comercio y desarrollo de centros urbanos: las ciudades comerciales y
el surgimiento de la burguesa
Las transformaciones culturales del Renacimiento
- El renacimiento de los ideales clsicos: el humanismo (la literatura humanista y
consolidacin de las lenguas nacionales); la invencin de la imprenta; las artes
plsticas (Leonardo da Vinci y su actividad artstica y cientfica
La nueva ciencia
- La figura de Galileo
- Relaciones entre ciencia y tcnica: la astronoma y las posibilidades de la
navegacin martima
- La ciencia de hacer mapas
Los viajes martimos y el Nuevo Mundo
- Los viajes de exploracin de portugueses y espaoles
- Los imperios coloniales
Encuentro de dos mundos
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 150
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
- Europa en Amrica: la explotacin colonial. Organizacin del Imperio Espaol.
Organizacin del Imperio Portugus. Consecuencias de la explotacin colonial
(catstrofes demogrficas, trfico de esclavos). El mestizaje y la conquista
espiritual. La colonizacin inglesa en Norteamrica
- Amrica en Europa: la acumulacin de metales preciosos y sus efectos; los nuevos
hbitos alimenticios; la emigracin a Amrica; las civilizaciones indgenas en la
imagen europea
Las divisiones del cristianismo y las guerras religiosas
- Antecedentes
- La Reforma Protestante
- La Contrarreforma
8. Recapitulacin y ordenamiento
Reforzamiento de los esquemas de la temporalidad y secuencia histricas
Ubicacin de los acontecimientos y de los personajes fundamentales
Segundo grado
1. Los imperios europeos y el absolutismo
La consolidacin de los estados europeos
- Inglaterra construye un imperio
- Francia bajo el absolutismo
- Los Estados Germnicos y el Imperio Austro-Hngaro
- Rusia
- La decadencia de Espaa y Portugal
El avance del pensamiento cientfico
- La figura de Isaac Newton
2 La Ilustracin y las revoluciones liberales
El pensamiento ilustrado
- El racionalismo
- Los derechos del hombre, la teora del contrato social y su significado poltico
- La Enciclopedia
El pensamiento econmico. Del mercantilismo al liberalismo: sus postulados y
contrastes
La Revolucin Industria
- De la artesana al sistema de fbrica
- El desarrollo industrial: la mquina de vapor (principios y aplicaciones); el uso del
carbn y el desarrollo de la metalurgia
- El nacimiento de la clase obrera y de la burguesa industrial
Los grandes procesos polticos. Las revoluciones liberales
- La Revolucin Inglesa y el poder del Parlamento
- La independencia de las colonias inglesas en Amrica
- La Revolucin Francesa: los conflictos de la vieja sociedad y las causas de la
revolucin; las etapas de la revolucin y los conflictos europeos; la era -
napolenica
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 151
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
- La independencia de las colonias ibricas el Amrica: los sucesos europeos y su
impacto en Amrica; movimiento de independencia en Mxico; proceso de
independencia en Amrica del Sur. La formacin de las nuevas naciones
3. El apogeo de los imperios coloniales, las nuevas potencias y el mundo colonial
EI siglo de la dominacin inglesa
- La ampliacin territorial
- Significado del podero naval
EI desarrollo de las nuevas potencias
- La expansin continental norteamericana: la Guerra Civil y sus consecuencias
- La expansin rusa y sus caractersticas
- La apertura de Japn y los inicios de su modernizacin
- La unificacin alemana: Bismark y su poltica
La situacin de las colonias
- EI caso de la India y el colonialismo ingles
- China y la penetracin europea en su territorio industrial
- La dominacin de frica
4. Las glandes transformaciones del siglo XIX
Transportes y distancias
- EI ferrocarril y el barco de vapor: Impacto en el comercio mundial y
modificaciones en la distribucin territorial de la poblacin
El desarrollo industrial y sus efectos
- Las migraciones internas y el surgimiento de las ciudades modernas
- Los nuevos productos y las transformaciones en la vida cotidiana
- Cambios sociales: condiciones y formas de vida obrera; primeras organizaciones
obreras; ideas y movimientos socialistas
Educacin y lectura
- EI desarrollo de los primeros sistemas educativos de masas
- Los avances de la imprenta: popularizacin de la lectura y extensin del
periodismo
Las nuevas tendencias en las artes
- De la msica de la corte y de la iglesia al auditorio amplio
- Pintura: contraste entre los neoclsicos, romnticos e impresionistas
- Literatura: contrastes entre romnticos y realistas
Los grandes cambios cientficos
- Pasteur y la medicina
- Darwin y a explicacin de la evolucin
- Mendel y la gentica
- Los avances de la qumica
- La fsica y la electricidad
5. La Primera Guerra Mundial y las revoluciones sociales
La Primera Guerra Mundial
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 152
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
- Causas de la Primera Guerra Mundial
- Las alianzas internacionales y el desarrollo del conflicto
- Los inventos militares y los costos de la guerra
- EI nuevo orden internacional al trmino de la guerra y la Sociedad de Naciones
Las revoluciones sociales del siglo XX
- La Revolucin Rusa: antecedentes (la crisis del Imperio Ruso); la guerra civil y la
victoria socialistas; la organizacin de la Unin Sovitica; el Estado Sovitico:
proyectos y realidades
- La Revolucin China y la Repblica: antecedentes; el nacionalismo y movimientos
campesinos; la divisin interna y la guerra civil; el nuevo gobierno
La nueva revolucin tcnica
- El motor de combustin interna y la electricidad: sus aplicaciones y sus efectos
sobre la vida cotidiana
EI periodo de entre guerras
- La paz inestable
- Las tensiones econmicas y sociales: la crisis de 1929 y sus consecuencias; ideas y
movimientos nacional-socialistas (el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania)
6. La Segunda Guerra Mundial
Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial
- La poltica expansionista de Japn en Oriente
- Los italianos en frica
- El expansionismo alemn
- La Guerra Civil Espaola
Desarrollo y consecuencias de la guerra
- Las alianzas internacionales
- El desarrollo del conflicto blico
- La tecnologa para la guerra: la aviacin, el radar, la bomba atmica
- Rendicin de las fuerzas del Eje y los tratados de paz
- Los costos humanos y materiales del conflicto
- La Organizacin de las Naciones Unidas
- La formacin de bloques y el mapa mundial en 1950
7. Las transformaciones de la poca actual
La descolonizacin y las nuevas naciones
La Guerra Fra y el enfrentamiento entre bloques: el armamentismo y la amenaza
nuclear; guerra de Corea y guerra de Vietnam; tensiones y conflictos en el Medio
Oriente
Fin de la Guerra Fra y crisis del bloque socialista.
Los conflictos tnicos y religiosos
El mapa mundial en 1992
8. Los cambios econmicos, tecnolgicos y culturales
La evolucin demogrfica y los recursos naturales
- Crecimiento poblacional y su distribucin regional
- La ciudad y el campo
- Abuso de la explotacin de los recursos naturales
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 153
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
El gran desarrollo industrial y el crecimiento econmico
- La desigualdad econmica y social entre los pases
Cambios tecnolgicos: electrnica, microelectrnica y uso de nuevas materiales
Los nuevos medios de comunicacin y la cultura de masas
- El impulso del cine, la radio y la televisin
- Desarrollo internacional de la industria de la informacin
Los cambios en la vida cotidiana 1900-1992
9. Recapitulacin y ordenamiento
Reforzamiento de los esquemas de la temporalidad y secuencia histricas
Ubicacin de los acontecimientos y de los personajes fundamentales
Tercer grado
1. Las civilizaciones prehispnicas y su herencia histrica
Ubicacin geogrfica y temporal
- Las grandes civilizaciones de Mesoamrica: olmecas, mayas, teotihuacanos,
zapotecas, mixtecas, toltecas y mexicas
- La regin de Aridoamrica y sus diferencias con Mesoamrica.
Agricultura y alimentacin
- La importancia del maz
- Las formas de cultivo y propiedad de la tierra
- La influencia de la propiedad comunal
- La diversidad de cultivos y la preparacin de alimentos
Rasgos comunes de las religiones
- Las ideas sobre el origen y el orden del mundo
- Los grandes centros ceremoniales y su funcin
- La arquitectura y el arte religioso
- La religin y la guerra
Las matemticas y las ciencias
- Los sistemas de numeracin
- El clculo y la astronoma: los calendarios
- La medicina indgena
La escritura y la transmisin de las ideas
- Las formas de la escritura y la representacin de las ideas: los cdices
- La literatura entre los mayas y los pueblos del Valle de Mxico
Moral y vida social
- Los valores y la vida en sociedad
- La familia y la moral personal
- La educacin de nios y jvenes. Los libros de consejos o huehuehtlahtolli
2. La Conquista y la Colonia
La Conquista. Los europeos en Amrica
- Primeros viajes y establecimientos
- La dominacin militar de los pueblos indgenas de Mxico. Las ventajas de la
tcnica y la organizacin de los conquistadores
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 154
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
- Factores sociales y polticos de la organizacin de los pueblos indgenas que
facilitaron la conquista
La organizacin poltica durante la Colonia
- Las etapas histricas de la organizacin poltica
- Divisin y administracin del territorio
- Los rasgos de la administracin pblica espaola y su influencia en la Nueva
Espaa. El burocratismo
La evolucin de la poblacin
- Los efectos de la conquista sobre la poblacin indgena; la catstrofe
demogrfica"
- Los componentes del proceso de mestizaje. La introduccin de esclavos africanos
- El tamao de la poblacin y su distribucin en el territorio
- Las relaciones sociales y la diversidad tnica
- Las situacin de los pueblos indios
- Las castas
La economa colonial
- La exploracin de materias primas y metales preciosos
- La apropiacin de tierra por parte de los conquistadores y los nuevos tipos de
explotacin de la tierra; la formacin de la gran propiedad
- La evolucin de la agricultura en las comunidades indgenas
- La minera y sus efectos econmicos y demogrficos
- Los monopolios estatales y sus consecuencias sobre la economa colonial
La Iglesia
- La evangelizacin y su extensin en el territorio
- Las rdenes religiosas
- Las variantes de las relaciones entre la Iglesia y los pueblos y culturas indgenas
- Conflictos entre la Iglesia y el Estado espaol
- La formacin del poder econmico de la Iglesia
Cultura y ciencia
- Los factores que influyen en la cultura novohispana
- Las caractersticas y funciones de la Universidad Real y Pontificada
- Las grandes figuras de los literatos y eruditos: Sigenza y Gngora, Sor Juana Ins
de la Cruz
- La ciudad colonial y la arquitectura; su evolucin durante la colonia
3. La independencia de Mxico
Races de la independencia
- El desarrollo del sentido de la identidad novohispana
- El nacionalismo criollo
- Los significados del guadalupanismo
- El conflicto social
- Los peninsulares y los criollos
- La situacin de los indgenas, las castas y los esclavos
- La influencia de las ideas de la Ilustracin y de las experiencias revolucionarias de
Norteamrica y Francia
- Las guerras europeas y los conflictos polticos en Espaa
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 155
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
El desarrollo de la guerra
- Los acontecimientos centrales en las campaas de Hidalgo y Morelos. La etapa de
la resistencia
- La composicin social de los ejrcitos insurgentes
- Los efectos de la guerra en la formacin de una identidad propia de los mexicanos
Las ideas polticas y sociales de los insurgentes
- El pensamiento poltico de Hidalgo
- Las ideas de Morelos sobre la organizacin de la sociedad y la nacin
- Las propuestas de la Constitucin de Apatzingn
4. Las primeras dcadas de vida independiente, 1821-1854
La consumacin de la independencia
- Los factores polticos internos y externos que influyen en la consumacin
- Coincidencias y contradicciones de la alianza entre las fuerzas encabezadas por
Guerrero y las de Iturbide
- El programa poltico del Plan de Iguala
Las dificultades de la organizacin de un gobierno estable
- El imperio de Iturbide y su desenlace
- Los principios de la constitucin de 1824
- Los obstculos para la creacin de una administracin gubernamental eficiente
- La desorganizacin poltica y la accin de los grupos militares como fuerza
decisiva
- Santa Ana como figura poltica representativa de la poca
- Las diferencias entre centralistas y federalistas
La situacin de la economa y la poblacin
- La propiedad de la tierra y su distribucin durante las primeras dcadas de vida
independiente
- La minera
- El comercio y las aduanas
- La distribucin territorial de la poblacin. El despoblamiento del norte y la situacin
de las fronteras
La guerra de 1847y las prdidas territoriales
- La vulnerabilidad del pas; las fronteras y los prstamos externos
- Las tendencias expansionistas de Estados Unidos
- La separacin de Texas
- La anexin de Texas a Estados Unidos y la Guerra de 1847
- La resistencia mexicana y la defensa de la capital
- Los tratados de Guadalupe Hidalgo. La venta de la Mesilla
5. Los gobiernos liberales y la defensa de la soberana nacional, 1854-1875
Liberales y conservadores
- Sus diferencias en relacin con la organizacin poltica del pas, la igualdad ante la
ley, la propiedad y las libertades individuales
- Dos idelogos precursores: Mora y Alamn
La Revolucin de Ayutla y los primeros gobiernos liberales
- Las reformas previas ala Constitucin de 1857
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 156
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
- Los debates en el Congreso Constituyente sobre la propiedad de la tierra y sobre
los derechos individuales. La organizacin poltica, la propiedad y las libertades
personales en la Constitucin de 1857
- Las reacciones conservadoras ante la Constitucin
La guerra de Reforma
- Jurez en la presidencia de la Repblica
- Las caractersticas de los ejrcitos liberal y conservador y de sus jefes militares
- Las leyes de Reforma expedidas en Veracruz
- La victoria liberal
La intervencin y el imperio
- Los problemas de la deuda externa
- Los planes expansionistas de Francia. El avance trances y la batalla del 5 de mayo.
La ocupacin de la capital por los franceses
- Establecimiento del Imperio de Maximiliano
- Jurez y la defensa de la soberana
- La resistencia militar mexicana. La retirada francesa y la victoria de las fuerzas
liberales
La restauracin de la Repblica
- Los gobiernos de Jurez y Lerdo
- El avance hacia la consolidacin de la legalidad
- La independencia de los poderes y la vida poltica en el Congreso. Los problemas
del federalismo
- La inseguridad y los conflictos militares y sociales en los estados
La cultura poltica en la poca liberal
- La libertad de prensa y el desarrollo del periodismo poltico; la figura de Francisco
Zarco
- El debate parlamentario y la oratoria poltica
6. Mxico durante el Porfiriato
La formacin del rgimen de Daz
- Los antecedentes y la personalidad de Porfirio Daz
- Las demandas de estabilidad y seguridad
- La insatisfaccin del ejrcito
El ejercicio del poder poltico
- Las fuerzas de apoyo del Porfiriato
- La absorcin de la oposicin procedente de los antiguos grupos liberales
- La represin de la oposicin poltica y social. Los casos de los grupos indgenas y de
los movimientos obreros
- Los mecanismos de las reelecciones
- El federalismo y los caciquismos regionales
Las transformaciones econmicas
- Los recursos naturales y la inversin extranjera
- Las vas de comunicacin y las fuentes de energa
- El comercio y la industria
- Las ciudades y los cambios en la distribucin territorial de la poblacin
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 157
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
- El problema de la tierra: el desarrollo de la gran propiedad y la situacin de las
tierras de los pueblos y de las comunidades indgenas
La cultura en el ltimo tercio del siglo XIX y hasta finales del Porfiriato
- La poesa y la novela
- El renacimiento del estudio de la historia nacional
- Velasco y el paisajismo mexicano
- El desarrollo de la instruccin pblica. La refundacin de la Universidad Nacional
- El positivismo y la influencia cultural francesa
La influencia del desarrollo tecnolgico
- La extensin del sistema ferroviario
- La iluminacin elctrica y otras aplicaciones de la electricidad
- El motor de combustin interna y la introduccin del automvil
- El nacimiento de la industria petrolera
La crisis del Porfiriato
- La situacin econmica y la agudizacin de los problemas sociales
- El envejecimiento del grupo gobernante y los conflictos por la sucesin de Daz
- Las clases medias y las demandas de democracia y competencia poltica
- Los precursores de la Revolucin
7. La Revolucin Mexicana y su impacto en la transformacin del pas, 1910-1940
El Maderismo
- Las aspiraciones democrticas de Madero y la campaa electoral
- La ltima reeleccin de Daz y la revolucin maderista
- La campaa militar y la derrota de Daz
- Madero en la presidencia; su programa poltico y social
- Los conflictos en el gobierno de Madero: los conflictos entre revolucionarios
- La oposicin de los antiguos grupos dominantes y de la oficialidad
- La cada de Madero y la usurpacin huertista
El constitucionalismo y la lucha de las fracciones revolucionarias
- La defensa de la Constitucin y la revolucin social
- Los distintos orgenes sociales y demandas del movimiento revolucionario. La
diversidad regional de la revolucin. Carrancismo, villismo y zapatismo
- El triunfo del constitucionalismo y la lucha entre las fracciones revolucionarias
- La convencin de Aguascalientes. La victoria de la fraccin carrancista
- Los debates en el Congreso Constituyente y los principios de la Constitucin de
1917
- La Revolucin y los intereses extranjeros
Las transformaciones de la Revolucin (1917-1940)
- La derrota de Carranza
- Los gobiernos de Obregn y Calles. La poltica agraria. El gobierno y las
organizaciones obreras. .EI impulso federal a la educacin pblica
- Calles y sus respuestas a la inestabilidad poltica: el partido de gobierno
- EI maximato
- La crisis de la dcada de 1930 y el programa de Lzaro Crdenas
- La expropiacin petrolera
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 158
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La Revolucin y la cultura
- EI nacimiento de un sistema educativo de masas.
- La formacin de nuevas instituciones educativas y cientficas
- La novel a de la revolucin
- EI muralismo mexicano
- Las corrientes de la poesa. el impacto de la Revolucin en la cultura popular: el
corrido
8. el desarrollo del Mxico contemporneo, 1940-1990
El sistema poltico
- EI sistema de partido dominante y sus funciones
- Las bases sociales del partido dominante
- Los conflictos de finales de los sesenta
- EI movimiento del 68
- EI desarrollo de una sociedad polticamente compleja y los avances del pluralismo
poltico
- Movimientos sociales y partidos polticos
- EI rgimen electoral
Los cambios de la economa
- El desarrollo de la base industrial: sus grandes etapas y sus problemas
- La agricultura; la distribucin agraria y los recursos materiales y tcnicos
- La desigualdad de los recursos agrcolas y de su productividad
- Los servicios; el sector moderno y los sectores de baja productividad
- Los cambios en el tamao de la fuerza de trabajo y en su distribucin por sectores
de baja productividad
- Los precios: fases de estabilidad y de inflacin
- El desarrollo econmico y el uso de los recursos no renovables
- La alteracin del media ambiente
La poblacin
- El crecimiento durante el periodo
- La evolucin de la natalidad y la mortalidad
- Las instituciones de salud y el combate a las enfermedades
- Los cambios en la distribucin territorial de la poblacin
- Los fenmenos migratorios y el desarrollo de las grandes concentraciones urbanas
La evolucin de las regiones
- La desigualdad econmica y social de las regiones y sus tendencias evolutivas
- La magnitud regional de la pobreza
- La situacin de la poblacin indgena y de los campesinos minifundistas
La educacin y los medios culturales de masas
- El crecimiento del sistema educativo; sus avances y sus limitaciones. La evolucin
del analfabetismo
- Los medios de comunicacin de masas y su influencia en las transformaciones de
la cultura popular. La radio. La cinematografa. La televisin y sus programas
Procesos de desarrollo tcnico y transformaciones de la vida cotidiana
- El uso del automvil y el sistema carretero
- La petroqumica y los nuevos materiales plsticos
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 159
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
- Las aplicaciones de la electricidad y la electrnica, su impacto en la vida
domstica
- Los antibiticos, los anticonceptivos y otros avances mdicos
- Los cambios en el consumo y sus efectos sobre el ambiente
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 160
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
LAS NOCIONES TEMPORALES*
Ignacio Pozo
Introduccin
La historia es la memoria colectiva de un pueblo. Por ello es fundamental su transmisin a
las nuevas generaciones. Pero la historia nos incumbe a todos, no slo al profesor de
historia. Todas las actividades humanas tienen su historia. No slo la poltica objeto
preferente de los programas tradicionales de historia, sino tambin la religin, la msica,
el cine, la fsica o el atletismo. Todos estos campos tienen un pasado, sin cuyo
conocimiento sera imposible comprender su estado actual.
Gran parte de esa historia, plural en sus contenidos, suele transmitirse a esas nuevas
generaciones cuando se hallan aun en periodo de maduracin y desarrollo. Los nios y
adolescentes asisten, en la escuela, pero tambin fuera de ella, al gran espectculo de la
historia. Resulta por ello conveniente saber cmo se entiende a esas edades la historia.
Parece ya felizmente superada la poca, prolongada durante siglos, en que se conceba
al nio como un adulto en miniatura. Hoy se va generalizando la Idea de que el nio y el
adolescente tienen su forma propia de entender el mundo que les rodea, de la que
procede, en definitiva, la concepcin adulta del mundo. Es este un rasgo en comn entre
psicologa evolutiva e historia: ambas disciplinas estudian el pasado para entender el
presente; la psicologa evolutiva se ocupa del pasado individual y prximo; la historia, de
los hechos colectivos y remotos.
Como queda dicho, la historia tiene por objeto estudiar el desarrollo de las actividades
e instituciones sociales a travs de los tiempos. El principal rasgo distintivo de la historia
respecto a otras ciencias sociales es precisamente su carcter temporal y dinmico. No
slo estudia el pasado sino que, ante todo, se ocupa de los cambios producidos en la
sociedad con el transcurso del tiempo. Por tanto, para comprender la historia, adems de
dominar las nociones propias de las ciencias sociales en general es necesario un dominio
conceptual del tiempo en su vertiente histrica. Sin duda, el tiempo de los
acontecimientos histricos o "tiempo histrico" es algo muy distinto del tiempo de los
acontecimientos personales, del tiempo que vivimos y medimos con nuestros relojes.
Evidentemente no es lo mismo pensar en horas, semanas o meses que en siglos, eras o
milenios. Adems, nuestro tiempo personal est lleno de seales emotivas dejadas par
nuestra propia vida: la Primera Comunin, aquel veraneo en Portugal, el ingreso en el
instituto, etctera. Poseemos referencias muy claras para representamos nuestra propia
vida. En cambio, por regla general, las referencias histricas son distantes, hechos a los
que no hemos asistido personalmente situados difusamente en el tiempo, generalmente
con nombres propios: Almanzor, Lepanto. Bailn, etctera. Cada uno de estos nombres
hace referencia a un tiempo remota y con escasa o nula relacin con nuestro desarrollo
como persona.
Una segunda diferencia entre el tiempo personal o vivido y el tiempo histrico es que
este ltimo se ocupa de duraciones, sucesiones y cambios en hechos sociales, de
*
En El nio y la historia, Madrid, Ministerio de Educacin y Ciencia (El Nio y el Conocimiento/Serie Bsica, 11), 1985, pp. 5-13.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 161
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
carcter colectivo, mientras que el tiempo personal esta individualizado y es, en muchos
casos, incomunicable. A pesar de su carcter cultural y social (no hay ms que estudiar
las diferencias en la medicin y representacin del tiempo entre unas culturas y otras) el
tiempo personal es como un mapa de los hechos mas relevantes de nuestra vida y, par
ella, frente al tiempo histrico posee una dimensin subjetiva cargada de significado
emocional.
No obstante estas diferencias, existen notables paralelismos e interacciones entre la
construccin conceptual del tiempo personal y del tiempo histrico. Ambos tiempos se
dividen en pasado, presente y futuro, y recurren a unidades matemticas de medida. En
ambos el tiempo o ms bien lo que acontece en ese tiempo produce cambios. Qu
relacin hay entre ambos tiempos en el desarrollo cognitivo del nio? Parece claro que el
nio domina antes su tiempo personal (el de las cosas que suceden en su vida, a su
alrededor) que el tiempo de los acontecimientos histricos, hasta el punto de que me
ltimo se asienta sobre las ideas y nociones temporales alcanzadas previamente por el
nio en el dominio personal. Antes de adentramos en el tiempo histrico propiamente
dicho, repasaremos, por tanto, cmo se desarrollan en el nio las nociones de tiempo que
afectan a su vida diaria, a las personas y objetos que le rodean.
Las nociones temporales
Nuestra sociedad se ha dotado de unos instrumentos que permiten que ese tiempo
personal, cargado como decamos de valores y emociones individualizadas, sea, no
obstante, comn a todos. Ha inventado el reloj, el calendario, la cronologa, haciendo del
tiempo un fluido continuo, objetivo y cuantificable. No todas las sociedades disponen de
una concepcin semejante del tiempo. Para los hombres de algunas tribus ganaderas de
Uganda, par poner un ejemplo, el tiempo sigue siendo algo subjetivo, ligado a las
actividades que desempean. Para ellos, el da se divide en funcin de las diversas fases
de sus labores ganaderas. Hay horas "de ordenar","de regar","de volver el ganado a casa",
etctera, que varan lgicamente de una estacin a otra, con lo que la duracin del da
vara tambin. Para ellos el tiempo es discontinuo. Slo sus actividades son constantes.
Algo parecido le sucede al nio en sus primeras experiencias con el tiempo. Para el
nio, el tiempo depende de sus propias acciones; no es continuo ni constante. Slo
gracias al progresivo dominio del sistema cuantitativo de medicin del tiempo el nio es
capaz de concebir este como un flujo continuo, abstracto y cuantificable.
Primer desarrollo
Probablemente, la primera experiencia temporal del ser humano este vinculada con la
alimentacin. el recin nacido tienen sensaciones de hambre cadi ciertas horas. Se trata
de una experiencia meramente fisiolgica. Ya ms adelante, a los cuatro o cinco meses,
el bebe empieza a establecer con sus acciones las primeras series temporales antes-
despus. Tira de una cuerda y suena una campana. Se trata, sin embargo, de series an
subjetivas en las que se producen frecuentes inversiones entre el antes y el despus. As, si
el bebe ve salir a una persona de la habitacin, la buscara en el lugar donde estaba
inmediatamente antes, por ejemplo, junto a la cuna. Sobre el ao de edad, estas series se
estabilizan. el nio anticipa con facilidad sucesos a partir de antecedentes conocidos. Si
la madre se pone el abrigo, el bebe inicia el llanto, anticipando la marcha de la madre.
Estas anticipaciones, adems, ya no slo se refieren a sus propias acciones, sino tambin a
acciones exteriores que son relevantes para l (la marcha de la madre). Sin embargo,
estas series siguen siendo subjetivas, ya que cadi accin posee su propio tiempo. No hay
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 162
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
un tiempo comn a todas las acciones y situaciones. La presencia de la madre siempre es
demasiado breve y su ausencia demasiado larga. el sentido del pasado-presente-futuro
es aun muy difuso y siempre referido a acciones inmediatas, propias o ajenas en la
medida en que afectan al yo.
A partir del ao y medio, con la aparicin de la capacidad de simbolizacin y del
lenguaje, el nio comienza a reaprender en el piano simblico lo que ya conoca en el
nivel de las acciones y percepciones: Frecuentemente, sus palabras adquieren un
significado temporal implcito. As, un nio de dos aos puede decir:"coche agua",
indicando que se le acaba de caer su coche de juguete al agua. O dice:"bao, bao!",
anticipando un futuro prximo (le van a baar). Nace un cierto sentido del pasado-
presente-futuro, pero sin que dentro de cada una de estas categoras temporales exista
ningn tipo de subdivisin o estructuracin interna. Estas subdivisiones se van produciendo,
sobre todo a partir de los cuatro-cinco aos, al mismo tiempo que el nio va aprendiendo
a conjugar las distintas formas temporales de los verbos. A partir de este momento, se va
ampliando progresivamente el horizonte temporal del nio (vase cuadro I). el pasado y
el futuro abarcan algo ms que los momentos inmediatamente anteriores y posteriores.
Existe el ayer y el maana, anteayer y pasado maana, e incluso un tiempo ms remoto.
el nio aprende a ordenar cosas dentro de ese pasado y ese futuro. Generalmente, los
nios se interesan ms por el futuro no inmediato que por el pasado no inmediato y, por
tanto, lo descubren antes. Estn impacientes ante las vacaciones o ante la venida de los
Reyes Magos. Los nios son seres con futuro. el amor a la memoria nace ms tarde. el
inters terico por el pasado, como gnesis del presente, tambin.
Significan todos estos progresos alcanzados por el nio a sus cinco aos de edad que
concibe ya el tiempo como algo continuo y objetivo? Claramente, no. E! nio de cinco
aos sabe que el tiempo transcurre, que las personas se hacen mayores y envejecen. Pero
no transcurre igual para todos. Slo envejecen las cosas que crecen. Las cosas mas
grandes son las ms viejas. A esta edad, un nio con un hermano dos aos mayor que el
nos dir que ahora su hermano es mayor, pero que cuando los dos sean adultos le
alcanzar en edad, porque ambos sern "igual de grandes". La edad se mide por la
estatura. As, los adultos, que ya no crecen, tienen la misma edad hasta que, de pronto,
envejecen. el tiempo no es an abstracto, ya que sigue vinculado a las cosas que
suceden en el, en este caso, al crecimiento fsico que, en definitiva, es un fenmeno
espacial. Y es que a esta edad (hasta los siete aos) el nio sigue confundiendo tiempo y
espacio. el gran psiclogo Jean Piaget dijo en cierta ocasin que "el tiempo es espacio en
movimiento". Para conocer el tiempo es necesario abstraerlo de las cosas que suceden en
el (crecimientos, recorridos, etctera). Inicialmente (vase cuadro 2), los nios confunden
el espacio recorrido por un mvil con el tiempo que ha tardado en recorrerlo, fijndose
ante todo en el punto de llegada y no en el de partida. No siempre el mvil que recorre
ms espacio es el que ms tarda. Depende de la velocidad. La comprensin plena del
tiempo fsico comienza, por tanto, cuando se comparan entre s las velocidades de los
mviles (los movimientos) y no slo los espacios recorridos (sobre los once o doce aos).
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 163
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Cuadro I
Cuadro 2
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 164
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EI tiempo convencional
Otro aspecto de sumo inters respecto al desarrollo de las nociones temporales y con una
especial relevancia para la comprensin del tiempo histrico es el dominio de los sistemas
de medicin del tiempo o "tiempo convencional". Aunque a nosotros no nos lo parezca,
acostumbrados como estamos a su uso diario, los sistemas que a tal fin se utilizan en
nuestra sociedad son, ciertamente, complejos. Para darse cuenta de ella, bastara, como
hemos sealado anteriormente, compararlos con el tipo de estructuracin temporal
vigente en otras sociedades menos desarrolladas que la nuestra, habitualmente
denominadas "primitivas". Debido a esta complejidad, los nios tienen serios problemas
para usar y comprender el tiempo convencional, que irn superando conforme vayan
desarrollando sus capacidades cognitivas.
Antes de comenzar el aprendizaje de los sistemas de tiempo convencional, los nios de
dos o tres aos tienen ya un cierto conocimiento de ciertos ritmos temporales cotidianos
(alimentacin, aseo, etctera). Hasta su escolarizacin formal a los siete aos, aprenden
de un modo memorstico, los nombres de muchos sistemas temporales (das de la semana,
meses del ano, etctera), que no obstante actan an como realidades separadas, no
coordinadas entre s. Adems, sobre los cuatro-cinco aos son capaces ya de convertir
esos ritmos diarios en secuencias ordenadas (levantarse. asearse, desayunar, ir al colegio,
etctera). Tienen, no obstante, dificultades para establecer ciclos o secuencias ms
amplias (la semana, el trimestre, el curso, etctera).
Sobre los siete u ocho aos los nios alcanzan un dominio considerable de los sistemas
temporales convencionales. Por un lado usan el reloj y son capaces de realizar
operaciones matemticas con el, ya que a esa edad comienzan a dominar el concepto
de nmero. Por ejemplo, pueden calcular cuantas horas pasan desde la merienda hasta
la cena. Tambin pueden establecer ciclos relativamente amplios, que llegan a alcanzar
incluso un ao (por ejemplo, ordenar diversos hechos relacionados con el curso, como
"primer da de clase","vacaciones de Navidad:" "vacaciones de Semana Santa","excursin
de estudios en junio", etctera). No obstante estos conocimientos, si bien importantes, son
limitados. Aunque han llegado a concebir un tiempo "objetivo", en el que existen unidades
de medida con las que incluso pueden operar pasando de unas a otras (por ejemplo,
calcular cuntos das hay en tres semanas), no comprenden todava el carcter
convencional de esas unidades. Carecen an de una representacin abstracta del
tiempo. No saben todava que nuestros relojes miden tiempo pero no son el tiempo.
Creen que si adelantamos una hora el reloj perdemos una hora de vida (vase cuadro
3). Hasta los 12 o 14 aos no se darn cuenta del carcter convencional y. por tanto,
arbitrario de las unidades de medida del tiempo. A esa edad son capaces tambin de
realizar operaciones complejas con el tiempo, como por ejemplo resolver problemas de
tiempo y velocidad o calcular las equivalencias horarias en diversos lugares del planeta.
Seguirn, no obstante, escapndoseles otros aspectos temporales sumamente complejos
como el clculo del tiempo estelar (velocidad de la luz. etctera) o la concepcin del
tiempo que se deriva de la teora de la relatividad de Einstein. Pero esas nociones
temporales nos resultan tambin difciles de comprender a muchos adultos.
Vemos, por tanto, que la comprensin del tiempo requiere el dominio de mltiples
conceptos y sistemas, que se desarrollan en interaccin. A modo de resumen y por
Implicaciones para el desarrollo del tiempo histrico quisiramos extraer de todo lo dicho
hasta ahora dos ideas:
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 165
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
a) El tiempo es una abstraccin y, como tal, no puede experimentarse de un modo
directo sino de forma meramente subjetiva y, por tanto, discontinua. Por consiguiente, las
estimaciones de los nios, carentes an de la capacidad de abstraccin y del rigor
numrico necesario, se basarn fundamentalmente en las acciones o hechos que tengan
lugar durante el periodo estimado.
b) Slo es posible alcanzar uno concepcin continua y objetiva del tiempo empleando
unos bienes culturales que son los sistemas convencionales de medicin del tiempo. De
esta forma los problemas temporales se convierten tambin en problemas matemticos.
Cuadro 3
Tras este recorrido previo a travs del tiempo, tanto nosotros en nuestro estudio como el
nio o el adolescente en su desarrollo psicolgico estamos en condiciones de empezar a
hacemos preguntas sobre ese otro tiempo ms amplio y ms lejano: el tiempo propio de
la historia o "tiempo histrico."
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 166
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EI TIEMPO HISTRICO*
Ignacio Pozo
Cuntos aos han transcurrido desde la aparicin del hombre sobre la tierra hasta
nuestros das? En qu ao descubri Coln Amrica? Cundo empez la Edad Media?
Qu sucedi antes, la batalla de las Navas de Tolosa o la derrota de las huestes de
Carlomagno en Roncesvalles? En qu ao de la era musulmana estamos actualmente?
Es obvio que la respuesta a codas estas preguntas exige un conocimiento del tiempo
histrico. Si bien aluden a aspectos diversos del mismo (conocimiento de fechas,
duraciones relativas y absolutas, uso de sistemas de medida del tiempo, etctera) todas
ellas hacen referencia al aspecto ms conocido del tiempo histrico: la cronologa. Pero
el tiempo histrico no se agota ah. Preguntas como: (por que descubri Coln Amrica
en 1492?, o cules fueron las causas que desencadenaron la cada del Imperio
romano?, o qu cambi en la vida del campesino trances tras la Revolucin Francesa?,
aluden tambin al tiempo histrico, ya que este se compone no slo de fechas y de
cronologa, sino tambin de las cosas que suceden en ese tiempo, es decir, de relaciones
causa- efecto, tanto Inmediatas como remotas.
Cuadro 1
*
En El nio y la historia, Madrid, Ministerio de Educacin y Ciencia (EI Nio y el Conocimiento/Serie Bsica, 11), 1985, pp. 14-26.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 167
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Por tanto, bajo la denominacin "'tiempo histrico" se ocultan conceptos o significados
diversos. Cada uno de estos conceptos o significados posee su propio ritmo de desarrollo
en la mente del nio, en interaccin, eso s, con el desarrollo de los dems conceptos.
Podemos dividir esos conceptos o significados en tres grandes grupos. Un primer grupo,
que denominaremos genricamente cronologa, incluira toda la primera serie de
preguntas planteadas, por lo que sera en realidad bastante diverso. Incluira, entre otras
cosas, el dominio del sistema cronolgico (siglos, eras, periodos), la estimacin de
duraciones absolutas y relativas y el conocimiento y la ordenacin de fechas. Un segundo
grupo se ocupara de la sucesin causal en historia, en la que sin duda el tiempo es un
factor esencial. La historia es una cadena continua de causas; lo que hay es efecto
maana es causa. el tercer grupo consistira en esencia en la nocin de continuidad
temporal entre pasado-presente-futuro. Se tratara de comprender las semejanzas y
diferencias entre las civilizaciones del pasado y el mundo actual y tambin, por qu no,
entre el mundo de hay y el del maana.
Vamos a analizar por separado cada una de estas nociones, aun conscientes de que
la mente del nio es slo una y de que, por tanto, en ella todo se desarrolla de un modo
conjunto e integrado.
La cronologa
La cronologa es la mtrica de la historia. Permite establecer la duracin y el orden de los
hechos histricos, as como dividirlos en grandes periodos o eras histrica.
La duracin de un hecho o de un periodo histrico es el tiempo transcurrido entre su
comienzo y su final. Inicibamos este apartado con una pregunta sobre duracin:
cuntos aos han transcurrido desde la aparicin del hombre sobre la tierra hasta
nuestros das? Merece la pena trasladar la pregunta a los propios nios y adolescentes.
Desde luego, para un nio de cinco o seis aos tal pregunta carece de sentido. Su
horizonte temporal es aun tan escaso que es probable que crea que Franco vivi en la
poca de los dinosaurios. En cambio, los preadolescentes y los adolescentes de 11 aos
en adelante tienen ya una cierta representacin del tiempo histrico, por lo que puede
hacrseles la pregunta. Aunque hay mucha variacin de un adolescente a otro,
generalmente las respuestas oscilaran entre 3 000 y 10 000 aos y las cifras irn
aumentando a medida que se incrementa la edad (hasta los 13-14 aos predominaran
las cifras inferiores a los 5 000 aos ya partir de esa edad las superiores). Pero estas cifras
brutas no nos dicen gran cosa. Son mas interesantes las cifras relativas que pueden
compararse entre s (por ejemplo, el tiempo transcurrido desde la aparicin del hombre
hasta el nacimiento de Jesucristo y desde el nacimiento de Jesucristo hasta hoy). Aqu
podemos llevarnos una buena sorpresa, ya que, con 12 aos, hay alumnos que, aunque
saben perfectamente en qu ao estamos, ignoran los aos transcurridos desde el
nacimiento de Cristo! se trata de casos anecdticos pero significativos. el conocimiento
de las fechas no siempre implica un entendimiento de su significado. Ms interesante y
normativo resulta observar la comparacin entre periodo antes de Jesucristo y despus de
Jesucristo (vase cuadro 2). La mayor parte de los adolescentes cree que ambos periodos
han durado prcticamente igual: el nacimiento de Jesucristo divide la historia en dos. Si
profundizamos un poco ms y les preguntamos por la duracin de la prehistoria, el error
conceptual es an ms patente. Raro es el adolescente que cree que dur ms de I 000
aos. Incluso los hay que estiman su duracin en 100 aos!
A qu se debe este error generalizado entre los adolescentes? Refirindonos a las
nociones temporales, hemos insistido reiteradamente en el carcter abstracto del tiempo,
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 168
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
que impide su experiencia y estimacin directa. Si carecemos de un sistema de medicin
objetivo slo podemos estimar una duracin temporal a partir de los hechos que en ella
tengan lugar. As, sin mirar el reloj, una tarde en casa, sin hacer nada, nos parece muy
Iarga; la misma tarde en una fiesta se nos hace cortsima. Lo mismo le sucede al
adolescente (y tal vez al adulto) con la prehistoria. Vista sin perspectiva histrica, en la
prehistoria no pas casi nada: el descubrimiento del fuego, unas pinturas, unas pocas
herramientas y unos cacharros de barro. Qu es eso comparado con la televisin, los
aviones supersnicos, la energa nuclear o las computadoras, inventos todos ellos de los
ltimos 30 o 40 aos? Es necesario desprenderse de lo mentalidad propio de un
ciudadano del siglo XX para darse cuenta de la trascendencia y laboriosidad de aquellos
modestos descubrimientos de nuestros antepasados prehistricos. Y el adolescente no se
libera espontneamente de esa mentalidad. Hay que ayudarle. sa debera ser una de
las metas de la enseanza de la historia.
Cuadro 2
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 169
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Sealbamos antes que algunos adolescentes ignoran los aos transcurridos desde el
nacimiento de Jesucristo hasta hoy. Es un caso raro y extremo, pero significativo. Lo que es
ms frecuente, en este mismo sentido, es que no sepan calcular los aos transcurridos
entre dos fechas conocidas. Saben, por ejemplo, que Coln descubri Amrica en 1492 y
que la Revolucin Francesa tuvo lugar en 1789, pero no saben calcular el tiempo
intermedio. Cmo es posible, se preguntar ms de un lector, que no sepan hacer una
simple resta? Desde luego que saben hacer una resta. Lo que no saben en ninguno de los
dos ejemplos citados es que hay que hacer una resta. Nos decan de pequeos que no se
pueden sumar (ni restar) peras con manzanas. Tal vez los alumnos que tienen este tipo de
problemas con las fechas histricas desconozcan que el tiempo es continuo, que todos los
aos son de la misma naturaleza y duracin. En muchos casos en la escuela se dan por
sobreentendidos algunos conceptos que precisaran una explicacin detallada, en
ocasiones muy simple.
Un problema ms complejo y generalizado entre los adolescentes es la dificultad para
coordinar una unidad temporal histrica con las partes que la componen. Las
representaciones suelen estar desajustadas, de forma que la suma de las partes es mayor
que el todo o viceversa. Se repite; as un problema ya observado en el desarrollo de las
nociones temporales simples. El proceso de coordinacin e integracin en distintas
unidades y "mapas" temporales es lento y complejo. Las confusiones son an mayores
cuando el adolescente tiene que coordinar dos datos que se encuentran en unidades
distintas, por ejemplo aos y siglos.
Vemos, por tanto, que la nocin de duracin histrica se desarrolla pausadamente. No
es un simple aprendizaje de fechas. el nio puede conocer muchas fechas y, sin
embargo, no ser capaz de integrarlas en un sistema comn y continuo, del mismo modo
que puede conocer lugares distintos (su casa, el colegio, el parque, etctera) y ser
incapaz de desplazarse por s mismo de uno a otro. En ambos casos, en el espacial y en el
temporal, ha de construir un "mapa" que incluya los diversos puntos conocidos (lugares o
fechas), pero tambin la forma o el camino ms corto para ir de uno a otro. Esta analoga
espacio/tiempo se rompe, no obstante, al considerar un elemento fundamental del
tiempo no presente con la misma importancia en el espacio; se trata del carcter ordinal
del tiempo: los acontecimientos tienen un orden, unos sucedieron antes que otros.
En trminos generales, las nociones de orden temporal histrico se desarrollan antes
que las de duracin. Aunque al adolescente le resulte costoso calcular el tiempo exacto
transcurrido entre 1492 y 1789, no tienen problema alguno para reconocer que 1492 es
anterior a 1789. De hecho, sobre los nueve o diez aos se resuelve perfectamente este
tipo de problemas cuando son pocas las fechas que hay que comparar. Si son ms de
cuatro o cinco, la solucin plenamente correcta puede retrasarse hasta los 11 o 12 aos.
Otro problema distinto se plantea cuanto lo que hay que ordenar no son fechas sino
hechos ms o menos conocidos. En este caso, se requerir del alumno un conjunto de
conocimientos especficos (si el alumno no conoce el hecho, difcilmente podr situarlo en
el tiempo), pero tambin una estructuracin temporal de las civilizaciones (aspecto que
abordaremos mas adelante, al referimos al sentido de continuidad temporal).
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 170
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Cuadro 3
Pero, volviendo a las fechas, qu sucede cuando le pedimos a un adolescente que
ordene fechas (o hechos) que corresponden a eras cronolgicas distintas? La
comprensin de las eras histricas es ms tarda que el simple ordenamiento de fechas.
Por ejemplo, le pedimos a un nio de nueve o diez aos que ordene dos hechos en los
que consta su fecha correspondiente, una anterior a Jesucristo (a. C.) y otra posterior a
Jesucristo (d. C.), har caso omiso de las eras y los ordenara nicamente en funcin de la
fecha, sin distinguir tiempo a. C. y d. C. (vase cuadro 3). En cambio, un nio de 11-12
aos situar siempre los hechos a. C. antes que los hechos d. C., independientemente de
la fecha que dentro de cada era le corresponda a cada hecho.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 171
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Significa esto que ha entendido la divisin del tiempo histrico en eras y el
funcionamiento de cada una de ellas? Domina ya el sistema cronolgico? Todava no. Si
te pedimos que ordene dos hechos de la era a. C., lo har como si fuesen hechos
posteriores a Jesucristo, es decir, el de fecha numricamente ms elevada ser el ms
reciente, mientras que la cifra ms pequea ser anterior. Hasta los 12-13 aos no
entienden los adolescentes el autntico significado de la era a. C., en la que las cifras van
decreciendo a medida que se acerca el nacimiento de Jesucristo y, por tanto, el
comienzo de la era cristiana (d. C.). O, como dicen ellos mismos, "antes de Jesucristo, se
cuenta al revs". Pero este avance Importante es slo parcial, ya que an no hay una
distincin clara entre la "sustancia" medida (el tiempo) y el instrumento usado para medirla
(la cronologa). El ejemplo ms claro de ello son los nios de esta edad que sostienen que
"antes de Jesucristo se contaba al revs; iban comando los aos que quedaban para que
naciera Jesucristo. Decan: quedan nueve aos, ocho, siete, y as.
Esta incomprensin del carcter convencional de las eras histricas es an ms
patente si le pedimos a estos adolescentes que ordenen fechas correspondientes unas a
la era cristiana y otras a la era musulmana (advirtindoles incluso que la era musulmana
comienza con la Hgira, en el ao 622 d.C.). Antes de los 14-15 aos son incapaces de
concebir la existencia de dos formas distintas e igualmente vlidas de medir el tiempo. No
creen que puedan existir dos eras cronolgicas paralelas con un punto de partida distinto.
Creen, o bien que son dos formas de denominar una misma cosa y, por tanto, basta con
mirar la fecha sin fijarse en la era a que corresponda, o bien que son eras sucesivas, de tal
forma que cuando acaba una empieza la otra. Generalmente, para los adolescentes de
12-13 aos, la era musulmana sera un periodo de la historia que hubo entre el final de la
era a. C. y el comienzo de la era d. C. Probablemente, a esta idea de que la era
musulmana es anterior a la era cristiana occidental contribuye nuevamente la confusin
entre el tiempo y los hechos que en el suceden. Los nios saben que la civilizacin
musulmana esta atrasada tecnolgicamente respecto a la occidental. De ah que crean
que es anterior en el tiempo.
En tomo a los 15 aos, la mayor parte de los adolescentes saben ya que el ao 834 de
la era musulmana es posterior al 1218 d. C., ya que 834 + 622 = 1456. Pero muchas veces
no saben qu es ese 1456. O Incluso los que saben que es el ano de la era d. C. que
corresponde al 834 de la era musulmana, pueden tener, en cambio, dificultades para
decir en que ao de la era musulmana estamos actualmente. Este tipo de problemas
seran fcilmente solucionados a edades mucho ms tempranas si desde los 11-12 aos
los alumnos tuvieran que resolverlos con cierta frecuencia. Pero, como decamos
anteriormente, hay muchas habilidades y conceptos en la escuela que errneamente se
dan por sabidos, creyndoles ms fciles de lo que en realidad son.
Han entendido los adolescentes que resuelven todos estos problemas el carcter
convencional de la cronologa? No siempre. En ocasiones, se resisten a que el calendario
histrico pueda cambiarse, ya que, segn ellos, eso modificara el tiempo histrico. Es algo
semejante a lo que ocurrira, a una edad ms temprana, cuando se les sugera a los
adolescentes adelantar o atrasar el reloj (vase cuadro 3). Slo unos pocos admiten que
"si todo el mundo se pusiera de acuerdo, se podra cambiar". La mayora cree que el
calendario histrico es y ser siempre as.
Pero si la cronologa presenta problemas tan serios para su comprensin no es, desde
luego, el nico aspecto complejo del tiempo histrico. Habra nociones, incluso, ms
complejas, como la sucesin causal en historia o la misma idea de continuidad temporal,
que vamos a abordar a continuacin.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 172
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
La sucesin causal
Ya des de los tiempos del filsofo ingls David Hume (1711-1776), e incluso antes, se sabe
de las estrechas relaciones entre tiempo y causalidad en todos los dominios del
conocimiento humano. La historia no constituye en este sentido una excepcin sino, ms
bien, todo lo contrario, ya que las peculiares caractersticas de la realidad histrica hacen
que estas relaciones resulten en ella an ms significativas e importantes. Ahora bien,
cmo concibe el adolescente estas relaciones tiempo/causalidad en la historia? al igual
que hicimos al analizar el desarrollo del conocimiento temporal, antes de ingresar
efectivamente en la historia vamos a hacer un breve recorrido par el desarrollo de las
nociones temporales causales relativas al entorno fsico y natural del nio, ya que, una vez
mis, preceden evolutivamente a sus equivalentes en el dominio histrico.
AI igual que sucede con !as nociones exclusivamente temporales, el beb posee, en el
plano de las acciones y las sensaciones, un conocimiento de que las causas preceden a
los efectos. Si empuja un objeto, ste caer; si llora, vendr su madre. Es ya una primera
nocin de que las relaciones causales se producen en el tiempo. No ser, sin embargo,
hasta los tres-cuatro aos cuando el nio recree o reconstruya esta misma nocin en el
plano simblico. Sabr ya que si se ensucia las manos jugando, cuando venga su madre
se enfadar y le reir. Pero es un conocimiento causal aun muy limitado. En primer lugar,
limitado temporalmente, ya que las causas y los efectos han de estar muy prximos entre
s. De lo contrario, el nio de esta edad no establecer una conexin entre ambos. Ser
difcil, por ejemplo, convencerle de que si come muchos bombones, maana le doler el
estmago. Realiza sus actos en busca de consecuencias Inmediatas, nunca remotas y ni
siquiera demoradas. Una segunda limitacin es la dificultad para anticipar las
consecuencias incluso inmediatas de hechos o sucesos no completamente conocidos. Es
fcil que el nio involuntariamente rompa o maltrate los objetos, ya que es incapaz
generalmente de prever las consecuencias de sus acciones. Obviamente, esta previsin
depende de su comprensin de los mecanismos causales implicados en cada situacin
concreta. Por ejemplo, el nio puede saber que si deja caer un vaso se romper (un
hecho observado por l en ms de una ocasin), pero ignora que si mete los dedos en un
enchufe recibir una descarga elctrica (algo Imprevisible para l). En definitiva, su
capacidad para establecer relaciones causales anticipando las consecuencias de los
hechos presentes depende, en gran parte, de sus ideas sobre las relaciones causales
implicadas en cada fenmeno. Estas ideas progresan evolutivamente segn pautas que
nos son ya bastante conocidas gracias a las investigaciones psicolgicas.
Cindonos a la historia, se observan algunos paralelismos significativos con lo que
acabamos de exponer. Tambin los hechos histricos requieren tiempo para producirse y
para fraguar consecuencias. Ahora bien, ese "tiempo", como hemos observado ya
repetidamente, difiere del tiempo personal. Es un tiempo distinto y ms complejo.
Igualmente, las relaciones causales histricas son diferentes y, por regla general,
completas. Por ello, sealbamos antes la peculiaridad de las relaciones causales que se
producen en el tiempo histrico, que la distinguen claramente de las producidas en otros
dominios. La sucesin causal histrica tendra ante todo, dos rasgos distintivos:
a) El intervalo temporal entre causa y efecto suele ser mayor en historia que en otros
dominios causales (de la accin personal, fsica o incluso social). En historia es frecuente
que los hechos tengan consecuencias no slo o corto plazo sino tambin a largo plazo.
Las causas del paro en Espaa hay que buscarlas no slo en la situacin econmica y
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 173
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
poltica actual, tanto nacional como mundial, sino tambin en la poltica econmica del
franquismo (crecimiento industrial salvaje, desequilibrios regionales, etctera), e incluso
asienta sus races en un pasado an ms remoto. Los adolescentes tienen serios
problemas para remontarse en busca de causas o consecuencias distantes en el tiempo,
no slo por la tendencia ya apuntada en el pensamiento causal infantil de reducir al
mximo el intervalo causa/efecto, sino tambin porque establecer relaciones causales a
largo plazo requiere realizar cadenas causales con un nmero creciente de eslabones, es
decir, operaciones sobre operaciones, uno de los rasgos que definen al llamado
pensamiento formal (vase cuadro 2).
b) Generalmente los hechos histricos poseen ms de una causa y tienen ms de una
consecuencia. No se trata pues de relaciones causales lineales, simples, como las que
suelen producirse en algunas situaciones fsicas sencillas, sino casi siempre de relaciones
complejas, formando cadenas o redes en algunos casos circulares. Inicialmente los nios
rechazan la posibilidad de que un mismo hecho pueda tener varias causas.
Posteriormente (en torno a los 11-12 aos) lo admiten, pero siempre que esas causas sean
alternativas, es decir, que no acten a un mismo tiempo. Pero hasta los 14-15 aos no
empiezan a atribuir espontneamente un fenmeno social a varias causas que actan
conjuntamente. Tal conducta cognitiva sigue siendo de todas formas infrecuente incluso
entre los adultos, como se pone de manifiesto en algunas ingeniosas investigaciones
realizadas por psiclogos sociales. Por ello parece necesaria una instruccin especfica
que favorezca la atribucin de los hechos sociales e histricos a causas mltiples que
respondan en muchos casos a interrelaciones complejas.
Pero el pensamiento causal adolescente no slo progresa en la cantidad de causas
que pueden establecerse para un hecho histrico sino tambin en el tipo de causas que
se establecen. Como sealbamos anteriormente, al referimos al pensamiento causal de
los nios ms pequeos, las relaciones causales establecidas por un sujeto dependen de
sus ideas sobre cmo funciona ese fenmeno que est tratando de explicar; en una
palabra, de su "teora" explcita o implcita sobre ese fenmeno.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 174
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Cuadro 4
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 175
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
As, los nios y los preadolescentes pueden creer, por ejemplo, que los cambios
polticos son fruto exclusivamente de la voluntad de quienes los llevan a cabo o que en los
pases ricos todo el mundo es rico y en los pobres al revs; estas teoras influirn
considerablemente en las explicaciones que pueda elaborar este tipo de sujetos cuando
se enfrente con situaciones histricas en las que estn implicados hechos de esa
naturaleza.
Cmo progresan las "teoras histricas" durante la adolescencia? Junto a otros
aspectos que no podemos analizar aqu, esas teoras experimentan una notable evolucin
en cuanto a los materiales de que se componen. Como es sabido, los ladrillos con los que
se edifica una teora son los conceptos. Y los conceptos que puede formular o
comprender en el campo social un alumno de 11-12 aos, pongamos por caso, son
bastante distintos de los manejados por un alumno de 15-16 aos.
Podemos resumir el cuadro 4 diciendo que el pensamiento conceptual progresa
durante la adolescencia en dos direcciones fundamental mente:
a) En primer lugar hay una transicin de entender los conceptos segn sus rasgos o
atributos ms concretos a entenderlos en trminos abstractos. Esto se manifiesta
tanto en la reduccin inicial de los fenmenos sociales a sus aspectos ms tangibles
y anecdticos como en la personalizacin inicial de las instituciones sociales e
histricas.
b) Hay tambin una transicin de concebir los conceptos de un modo esttico y
aislado a entenderlos de forma dinmica e integrada. A medida que desarrolla su
conocimiento, el adolescente va tejiendo una red de conceptos y realidades cada
vez ms completa en la que, de alguna forma, todo se relaciona con todo y en la
que cada realidad viene dinmicamente definida por su relacin con otras
realidades. Esta integracin progresiva es tanto sincrnica (es decir, de hechos que
ocurren simultneamente) como diacrnica (de hechos que se suceden en el
tiempo). Este ltimo aspecto, la integracin de realidades diacrnicas, es, ni ms ni
menos, sinnimo de la comprensin de la continuidad temporal de las distintas
realidades o civilizaciones histricas, el ltimo aspecto o dimensin del tiempo
histrico al que queremos referimos aqu.
La continuidad temporal
Como sealbamos al comienzo, la historia es la memoria del pasado colectivo de un
pueblo. Por ello, uno de los objetivos ltimos de la enseanza de la historia ha de ser
transmitir a los alumnos la idea de que la historia es una de las claves fundamentales para
entender la sociedad que les rodea y por tanto para entenderse a s mismos. De la misma
forma que el nio es, en un cierto sentido,"el padre del adulto", la situacin actual tiene su
origen en el pasado colectivo; en un pasado continuo, en un fluir lento e inagotable en el
que se han ido fraguando, pausadamente, los cambios que han hecho posible nuestro
modo de vida actual. No siempre se ha vivido como hoy (ms bien, casi nunca) y, por
tanto, tampoco en el futuro) se vivir como hoy.
Ahora bien, tal concepcin de la realidad histrica es difcil de analizar
psicolgicamente, ya que viene a ser un compendio de todos los desarrollos
conceptuales que hasta ahora hemos analizado. Para adquirir un sentido de la
continuidad del tiempo histrico y, por consiguiente, del cambio social, es necesario entre
otras cosas el dominio completo de las distintas operaciones cronolgicas, una
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 176
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
comprensin eficiente de la causacin histrica y la posesin de una "teora" potente
sobre el funcionamiento de los fenmenos histricos. Tal vez uno de los requisitos ms
importantes para el establecimiento de una continuidad temporal en la historia sea
precisamente la posesin de una concepcin del funcionamiento social integradora
tanto sincrnica como diacrnicamente (vase punto anterior). Para entender,
pongamos por caso, los estrechos vnculos entre la Espaa de hoy y la Espaa del siglo XIX
es necesario comprender la integracin de los distintos niveles o dominios de la realidad
social (econmico, religioso, cultural, poltico, etctera) en cada una de estas dos
Espaas. Pero tambin es necesario comprender par ejemplo los cambios econmicos
que se han producido en Espaa durante los ltimos 100 aos.
Esta integracin podra verse favorecida mediante el uso didctico de las llamadas
"lneas de desarrollo", es decir, el estudio monogrfico de la evolucin de un determinado
aspecto o actividad de la sociedad a travs de los tiempos (por ejemplo, la historia de la
infancia o la evolucin de los medios de transporte a travs de los tiempos). De esta forma
se podran estudiar en profundidad tanto los cambios habidos en ese dominio o aspecto
especfico como su relacin con otros mbitos de la sociedad que fueran el origen de
dichos cambios. Sea con ste o con cualquier otro mtodo, hay que tener en cuenta que
la comprensin de la continuidad temporal se enfrenta con varias concepciones errneas
vigentes incluso entre muchos adultos, a saber:
a) La confusin entre continuidad temporal y continuidad del cambio social. el tiempo
histrico es continuo, pero el cambio social es discontinuo. En diversos momentos
histricos hay ritmos de cambio social distintos. Por ejemplo, en la actualidad
estamos viviendo un ritmo de cambio muy intenso, que suele inducir a los alumnos a
subestimar la duracin de los periodos histricos mas estables. Es necesario que el
alumno disocie el tiempo de los hechos que en el se producen (vase apartado
sobre cronologa).
b) al igual que los ritmos de cambio varan dentro de una misma sociedad de un
momento histrico a otro, difieren tambin notablemente entre sociedades que
coexisten en el tiempo. A finales del siglo XX existen en nuestro planeta sociedades
feudales e incluso comunidades prehistricas que an no han superado casi la Edad
de Hierro. Generalmente, nuestro etnocentrismo nos impide comprender esas
sociedades contemporneas tan distintas de la nuestra. Es conveniente ayudar al
alumno a superar ese etnocentrismo (una especie de egocentrismo cultural). Para
ello a veces no es necesario viajar en el tiempo; basta con viajar en el espacio. A
este fin la integracin entre geografa e historia resulta imprescindible. El gegrafo y
profesor francs Eliseo Recls deca que "la historia es la geografa en el tiempo. La
geografa es la historia en el espacio. Los lectores atentos encontrarn en estas
definiciones un abierto paralelismo con la concepcin piagetiana del tiempo a la
que aludamos unas pginas atrs.
c) Y; por ltimo, y nos hemos referido a ello al considerar los riesgos del etnocentrismo,
cabe e! peligro de confundir cambio y progreso, de construir una imagen finalista
de la marcha histrica de las sociedades. Podemos decir sin titubear que la
sociedad industrial en la que vivimos est ms avanzada tecnolgica y
cientficamente que cualquier otra sociedad que jams haya existido. Pero de ah a
afirmar que es la mejor de las sociedades hasta ahora habidas, meda un abismo.
Tal vez para nosotros, con nuestro sistema de valores y nuestras costumbres, lo sea.
Pero probablemente para un esquimal sea una sociedad llena de defectos, porque
su sistema de valores difiere del nuestro. Y no hay que olvidar que la enseanza,
especialmente de las ciencias sociales, es tambin necesariamente la transmisin
de un sistema de valores.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 177
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EI reto de ensear historia*
Entrevista con Hira de Gortari Rabiela**
Por qu es importante ensear historia a los nios y jvenes?
Es muy importante que en los actuales planes de estudio de educacin bsica se haya
restablecido la enseanza de la historia. Aunque la intencin de integrar el estudio de las
ciencias sociales en la educacin bsica era sana ya que se pretenda darle otro
carcter al conocimiento histrico, hacerlo ms sistemtico, a la larga resulto no s si
por la forma en que se enseo o por los programas que la historia se confundi con el
resto de las ciencias sociales. Pensando a distancia, como padre de familia, tengo hijos
que vivieron esos cambios y que evidentemente eran los interlocutores ms importantes.
La impresin que tuve al final es que para ciertas generaciones de jvenes mexicanos que
estudiaron la primaria, era poco clara la distincin entre la historia y el resto de las ciencias
sociales, inclusive, creo que lo que se enseaba de historia en esos programas perda
mucho sentido, quiz no era la mejor historia, me da la impresin que era la historia ms
tradicional, esto es, fctica, lo que provocaba que los nios y las nias no advirtieran su
utilidad, sobre todo de una forma comprensiva. Otro asunto es que la ubicacin
cronolgica de los acontecimientos histricos se debilit de una manera clara: las nias y
nios no saban situar ciertos pasajes importantes de la historia del pas y tampoco a
niveles ms amplios; hubo una gran confusin. Por eso creo que si bien era importante el
intento de que la historia tradicional se enriqueciera incorporando el estudio del resto de
las ciencias sociales, el esfuerzo no fue muy claro.
Ahora bien, por qu es importante que la historia vuelva a tomar su carcter propio
en los programas de educacin bsica? Sin duda, porque el momento que atraviesa, no
solo el pas, sino gran parte del mundo, se caracteriza por grandes cambios. El valor de la
historia radica en que es un conocimiento bsico, ms all de cualquier consideracin,
inclusive del gremio de los historiadores, ya que, por una parte permite que las nuevas
generaciones encuentren ciertas singularidades en cuanto al desarrollo del pas y, al
mismo tiempo, que definan con ms precisin la ruta que se ha seguido en la
construccin de las identidades nacionales y, particularmente la de nuestro pas. En ese
sentido, el conocimiento de la historia debe retomarse y tiene que delimitarse en forma
adecuada respecto a otros campos como la geografa, la sociologa, etctera. No cabe
duda que si nosotros lo viramos a distancia, uno de los campos ms importantes en las
ciencias sociales es precisamente la historia, entendida como una disciplina singular que
tiene su propio objeto de estudio y sus mtodos.
Creo que es razonable que las nuevas generaciones tengan una concepcin clara de
lo que ha sido el proceso histrico mexicano y el de otras naciones. En ese sentido, los
nios y los jvenes van a tener una herramienta importante y el gran reto, quiz uno de los
ms difciles, es ensearlos a pensar histricamente. No es un problema de saber las cosas,
aunque s hay un mnimo de contenidos que tenemos que saber. El reto para los maestros,
para quienes elaboran los libros de texto, etctera, es lograr que los nios piensen
histricamente. Si se logra incorporar a la enseanza esta forma de pensar, habremos
*
Entrevista realizada por Rodolfo Ramrez y Leticia Prez.
**
Doctor en historia, director del Instituto de Investigaciones Histricas Dr. Jos Maria Luis Mora.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 178
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
ganado, porque la comprensin de lo social, de nuestra identidad, de nuestra manera de
vivir, tomara otra dimensin.
Cmo define el que los nios aprendan a pensar histricamente?
La base de cualquier conocimiento, independientemente del carcter que tenga, es
la curiosidad. Sin duda, en cualquier tipo de enseanza, y ms en la bsica, uno de los
propsitos fundamentales es inculcar la curiosidad. Es importante que la persona tenga
dudas, inquietudes, ya que es posible que as se construya un camino importante en sus
actividades y en su vida. Marc Bloch, un gran historiador francs, al empezar uno de sus
libros hace una referencia en la que, si no mal recuerdo, el nio pide a su papa que le
explique para que sirve la historia. Creo que Bloch tena razn, habra que pensar que la
mayora de los nios, las nias y los jvenes no sern historiadores, lo cual es comprensible,
pero lo que si es importante es que queden con una curiosidad bsica, que aprendan a
preguntarse como se hizo el presente, a indagar siempre el presente hacia el pasado, ah
esta la gran cuestin.
Pensar histricamente es preguntarse por qu las cosas estn como estn, es partir del
presente al pasado por una razn muy clara: la historia en si misma, como conocimiento
sistemtico es muy abstracta, supone una gran imaginacin y una reconstruccin de algo
que, tal cual, es difcil de percibir. Por ejemplo, en la historia cultural se advierte que
muchos aspectos de la vida de otras pocas estn presentes, siguen viviendo en nuestra
sociedad de maneras diversas, quiz modificadas, ampliadas, en fin, eso es un poco
abstracto. Si pensamos en nuestros maestros y en sus educandos, yo partira al revs y
preguntara por qu las cosas estn as? Si logramos inculcar esa inquietud mediante la
enseanza de la historia, avanzaremos mucho porque la historia no ser un conocimiento
ms, tendra una utilidad especfica: ayudarnos a comprender los problemas que tenemos
en la sociedad mexicana actual. El problema indgena, por ejemplo, no hay que pensarlo
en el corto plazo, como mucha gente lo hace, ya que es un problema muy viejo, es un
problema de la historia de este pas. La forma adecuada de estudiarlo sera ir hacia atrs,
poco a poco, es decir, dando todo su valor a las cosas.
Pensar histricamente se resume en saber dar su dimensin a la historia, no como un
conocimiento adicional, sino como una reflexin permanente al interior del conocimiento
y de cmo nos situamos en la sociedad. Lo que tenemos que aceptar es que la sociedad
o las sociedades son histricas. Existe la tendencia a empezar por los orgenes, pero
nunca los vamos a encontrar. Para un nio o una nia, encontrar ad especfica:
ayudarnos a comprender los orgenes resulta verdaderamente muy abstracto, difcil de
comprender. Seguramente en el camino del presente al pasado tampoco vamos a llegar
a los orgenes, pero cuando menos se habr sembrado una semilla: Dnde estaba esto?
Por qu esto era as? Insisto, lo que los nios, las nias y los maestros tienen enfrente es lo
que viven, entonces, la sugerencia de Bloch es muy importante: la historia es un proceso
regresivo y se puede hacer con, prcticamente, cualquier aspecto de la sociedad. Esto
no tiene vuelta de hoja.
Qu deberan saber los nios y jvenes del amplio conocimiento histrico?
La respuesta es muy complicada y diversa porque todos sabemos que el conocimiento de
la historia tambin tiene historia. Las sociedades y, por lo mismo, los gremios profesionales,
en este caso los historiado res, tienen miradas distintas al pasado, en ese sentido es que
existe una historia de la historia, por ejemplo, encontramos ciertos aspectos a los que se
da prioridad en un momento histrico y en otro momento no. Esto no quita que un
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 179
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
elemento fundamental sea el rigor, ms all de calificar si es historia poltica, historia
econmica, etctera; se puede hacer excelente historia o malsima historia. Uno de los
retos es tratar de que lo que se ha escrito y que puede servir para elaborar un libro tenga
un mnimo de rigor, esto me parece fundamental.
Si nos damos cuenta, la literatura histrica y los intereses varan. el estado de nimo de
los historiadores tambin es importante, un estado de nimo muy simple, puede producir
una historia excesivamente optimista o una historia aparentemente neutra. Otra cosa que
ha ocurrido es que el gremio de los historiadores es diverso, y ahora existe un sinnmero de
especialidades, es decir, hay diversas maneras de escribir y mltiples campos de la
historia, desde asuntos muy especializados hasta otros ms generales. Adems, existe una
variedad en el uso de herramientas y de teoras para la explicacin histrica, esto ha
hecho ms complicado el asunto, creo que para mejorar las cosas, sin duda, pero
tambin se han generado excesos: de una historia muy fctica, de personajes, etctera,
se ha pasado a una historia en la que las personas y los hechos parecen perder
importancia. La historia tambin se ha complicado tomando en cuenta el problema de la
temporalidad: ahora la historia poltica tiene una dimensin temporal enorme, la historia
econmica tiene dimensiones mayores, en fin, todo esto hace que el acercamiento del
conocimiento histrico a la educacin bsica sea complicado.
En cuanto a la pregunta de qu ensear y qu no ensear de la historia, creo que
estamos en momentos de grandes dificultades en un contexto amplio, pero que en el
contexto nacional estamos ms equilibrados: la historia de bronce, como la llam el
maestro Luis Gonzlez, ha perdido mucha fuerza, por lo menos en el mbito profesional,
aunque no necesariamente en el mundo cotidiano, eso hay que tenerlo claro. La mayora
de nosotros recibimos en la primaria una historia muy fctica, de personajes y de fechas,
eso no se puede cambiar de un da para otro. No es que me gusten los justos medios,
pero lo que tenemos que pensar es que, por un lado, la historia tiene que generar un
conocimiento con pretensiones ms amplias para crear la conciencia de que estamos en
una sociedad, de que somos una sociedad, y por otro lado, que hay cierto tipo de
procesos histricos que afectan a una parte importante de la sociedad en diferentes
niveles.
En ese sentido, es difcil pensar en como ensearle a un nio, a una nia o a un joven
que las sociedades son complejas, que hay muchos actores individuales y colectivos que
estn funcionando. Adems algo que se nos ha olvidado es la relacin de la sociedad
con su entorno, esto es fundamental y se nos ha olvidado. Por ejemplo, actualmente el
agua es un problema de estudio histrico. Si nosotros estudiamos, por decir algo, las
sociedades prehispnicas, las sociedades coloniales y las sociedades decimonnicas, el
problema el agua siempre esta presente: quien controla el agua, la corta a una sociedad
que no la controla y esto modifica su desarrollo. Este es un ejemplo del tipo de problemas
que hemos empezado a estudiar, pero que se haban quedado en el olvido. Otro ejemplo
es un asunto que hasta hace aos pareca poco importante historia poltica mexicana: el
estudio de las elecciones en el siglo XIX. Actualmente se estudian las elecciones, pero
hace veinte o treinta aos, todo mundo deca s, pero para qu las estudiamos si no
servan para nada, ahora sirven para mucho, estamos empezando a entender, a fines de
siglo XX, que las elecciones del siglo XIX eran importantes. Otro ejemplo ms es la historia
parlamentaria: hay cualquier lector, ms o menos preocupado, se interesa por la historia
parlamentaria mexicana porque la vivimos todos los das. Creo que en ese sentido la res
puesta cambia.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 180
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EI estudio de la historia debe partir de algunos problemticas del presente?
La respuesta es difcil. Creo que, como cualquier conocimiento, debe tener unos mnimos
que todos tendramos que saber. Tambin habra que buscar, sin duda, ciertas inquietudes
que ayudan a que esos conocimientos mnimos se consoliden, es decir, buscar que un
nio o una nia, con el apoyo del profesor, reflexione de forma ms clara sobre ciertas
preocupaciones que vive.
Afortunadamente, los nios y jvenes son ms conscientes del medio ambiente y del
deterioro que ste sufre, porque lo estn viviendo, pero ellos son una generacin. Creo
que a los nios les gustara entender el problema del medio ambiente con una
perspectiva histrica: qu ha pasado, por qu llegamos a esto, seria algo que los
motivara a estudiar. Habra otros temas que tambin pueden ser importantes como las
diferentes formas de vida en este pas: Por qu son as? Por qu un nio de la ciudad es
distinto al del campo? Creo este tipo de preguntas son las que los nios se hacen y que
muchas veces no quedan contestadas porque estn elaboradas de otra manera, pero
siempre partiendo de los conocimientos mnimos, insisto.
Cules son los conocimientos mnimos que todo nio o adolescente mexicano debera
tener de la historia?
Sin duda mi respuesta va a ser incompleta. Un conocimiento mnima es, por un lado, que
los nios comprendieran ser una sociedad mexicana ha cambiado histricamente. Eso es
muy importante: ha cambiado de ser una sociedad campesina, rural a una sociedad
urbana. Ese es un fenmeno histrico bsico. La gente viva en pequeas comunidades,
en municipios, actualmente tiene que vivir en grandes ciudades. Hace cien aos la
Ciudad de Mxico no tena tantos habitantes, ms atrs tena menos, cuntas grandes
ciudades haba en el siglo XIX? La historia no solo es un problema de cronologa, tambin
tiene que ver con el espacio, es decir, se ocupa de estudiar cmo una sociedad usa el
territorio, cmo transforma el espacio en territorio. Tambin es importante entender que
nuestro pas ha tenido diversas formas de organizacin poltica. Otro aspecto es definir
cmo la sociedad modifica el territorio para organizar una economa, con esto quiero
decir, desde tratar de entender cmo estaba organizada la agricultura hasta cmo ha
ido cambiando. Estas son cosas cruciales en una sociedad: por qu se organizaba as y
haba una divisin de la que los tierra para usarla de cierta forma, etctera. Tambin es
importante estudiar, aunque es difcil, las dimensiones de una sociedad, en el sentido de
reconocer el inicio de las ciudades, es decir, las pequeas comunidades, una buena
parte del pas ha vivido y vive todava en pequeas comunidades. De ah la importancia
de la historia regional, de la historia local, pero como conjunto, sin caer en la micro,
microhistoria.
Otro aspecto es que los nios se pregunten por que una sociedad cambia
tecnolgicamente, econmicamente, polticamente, entender esto es sumamente
importante. Esto nos dara preguntas bsicas y permitira que la sociedad esta
cambiando. La idea de cambia es bsica, permite comprender, por ejemplo, por qu la
sociedad prehispnica, en su sentido de organizacin poltica, desapareci, cmo se
implant la sociedad colonial, por qu desapareci y cmo sta tiene elementos sin duda
la atraviesan, es decir, tambin es importante la idea de aquello que permanece: el
territorio, la cultura, etctera. Hay cosas que siguen presentes, que no han cambiado o
que cambian muy lentamente, pero ah estn, las sociedades tienen una parte de
residuo, de permanencia, de algo que se mantiene hasta la fecha.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 181
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Tambin es necesario que los nios aprendan a pensar que en la historia del pas
tenemos pasajes claros y negros, claroscuros dira yo. Los nios tendran que aprender que
en la historia un acontecimiento no siempre es blanco o negro, sino empezar a matizar los
hechos histricos, a comprender que nuestro pas tiene claroscuros difciles. Sobre todo en
un pas en el que ya no funciona la visin ms optimista que tenamos en los sesentas.
La enseanza de la historia puede contribuir a la formacin de la identidad nacional?
Estamos en un mundo en el que los nacionalismos exacerbados florecen nuevamente,
Europa es un buen ejemplo. No reo que sea conveniente exaltar el nacionalismo, pero s
creo que hay ciertos rasgos de la identidad de este pas que es necesario destacar. La
reflexin que las nuevas generaciones hacen sobre el mundo se caracteriza por un
presentismo exagerado, es decir, piensan en el presente, viven en el presente, existen en
el presente, que ellos delimitan a travs de los medios de comunicacin, de sus
conversaciones, de su vida, de sus aspiraciones, es algo a corto plazo. Los medios hacen
que todo se traviesan, vuelva presente y, al mismo tiempo, que todo se vuelva efmero:
ayer hubo una matanza en Dubln, maana ya no tiene importancia y as, da tras da, el
ayer se va tirando a la basura. Estamos trabajando mucho con la memoria a corto plazo,
es decir, algo que es desechable, estarnos en un mundo de desechos, se tiran muchas
cosas. Es necesario volver a reforzar la visin de que el presente tiene un trasfondo, esto es
muy importante porque se esta perdiendo.
Cuando digo que el presente tiene un trasfondo, me refiero a que tambin se ha
perdido de vista cierta parte de la historia del pas, buscando que el presente responda
ciertas ideas que se deben manejar, por ejemplo, nadie puede decir, a estas alturas que
los problemas de marginacin de pobreza han desaparecido o que no existe la parte
indgena que est dentro de la sociedad mexicana y que al parecer desapareci, yo no
puedo concebir histricamente que exista el pas de los indgenas y el de los no indgenas,
creo que hay un pas ms complejo las complejo que esta entre los dos lados
culturalmente, es un pas que tiene diversas formas de ser. Eso se ha perdido de vista y se
estn exaltando ciertas cosas que son peligrosas.
En ese sentido la identidad nacional juega un papel importante. Los nios necesitan
saber que han existido momentos de tolerancia y de intolerancia. Por ejemplo, leyendo un
decreto de las cortes espaolas en 1813, encontramos que en el se prohiba que los curas
y los prrocos le pegaran a los indios, pero eso ya se le olvid a todo mundo. La realidad
es ms compleja, necesitamos recuperar no una historia ejemplar, pero s comprender
que ciertos procesos han sido muy largos y que algunos an no han terminado. Insisto, se
han exacerbado las cosas. La identidad nacional si es un problema, pues en el rondo
somos un pas que va ms all de todas las dificultades que enfrenta. En ciertas partes de
Mxico, el problema de la identidad nacional es algo que se vive cotidianamente: existen
algunas reas del norte del pas en las que la gente vive frente a la comunidad ms
poderosa del mundo: Estado Unidos. Sin embargo, estas personas siguen siendo
mexicanas. Habra que seguir explorando y entender que estos mexicanos tienen deseos
de conservar su lengua, de conservar sus costumbres, ya sea que trabajen del otro lado o
que regresen.
Quiz, Mxico sea un pas, respecto a los otros, en el que la identidad nacional,
independientemente de nuestra preocupacin, todava tiene una gran fuerza, pero creo
que en la historia tenemos que evitar cor el presentismo exacerbado al que me refer,
difundir la idea de que Mxico es un pas complejo y estudiar los procesos actuales de
otra forma: vemoslo hacia atrs, recorrmoslo, advirtamos que tiene episodios claros,
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 182
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
oscuros, negrsimos, rojsimos, blanqusimos, hay de todo, eso es parte de nuestra
identidad. En el mundo globalizado actual la identidad nacional es un punto crucial
frente a algo que es ms complejo que nuestro caso, por ejemplo, el mundo de la Unin
Europea donde existen intentos muy importantes por establecer medidas comunes, ah
van, pero conservando sus lenguajes, ciertas expresiones culturales, en fin. La identidad es
una construccin histrica, con sus partes literarias, sus partes reales, un territorio, unas
lenguas en el caso mexicano y es necesario darle sus verdaderas dimensiones.
Cmo se puede despertar en los nios la curiosidad por el estudio de la historia?
Sinceramente creo que hay dificultades para hacerlo porque parece que el entorno
ayuda, aparentemente, a que se pierda el inters por la historia debido al presentismo: si
algo mueve a muchos nios y jvenes es vivir el presente. Las nuevas generaciones
reciben, independientemente de su calidad, una cantidad enorme de informacin.
Ahora, cmo interesar a los nios en la historia? Creo que, si se puede decir as, creando
dudas sobre la informacin que reciben, ya que sta no se desmenuza, simplemente se
recibe y es comn escuchar: "es que lo dijo la NBC", lo escuch en la radio". Por eso es
necesario crear dudas sobre las cosas: "Ustedes creen que esto siempre ha sido as?,
pues no, piensen!" Hay que recurrir mucho a crear una inquietud que rompa la gran
barrera que existe sobre la informacin del presente. Hay otra cosa que tampoco ayuda y
que ocurre en la manera de vivir, no slo es informacin. En la medida en que las familias
se vuelven nucleares se est perdiendo la relacin con los viejos y eso tampoco ayuda.
Antes era comn la referencia a lo que contaban los tos, los abuelos, etctera. Eso ha
ido perdiendo importancia.
Ahora, si vemos el asunto del lado positivo habra que entender que, quiz el exceso
de informacin tambin lleva al otro lado, que est provocando la reaccin contraria, es
decir, encontrar que la historia tiene sentido en este mundo tan globalizado, tan uniforme.
Un ejemplo es lo que est ocurriendo en Francia, donde los historiadores ms importantes
se volvieron, prcticamente, estrellas de televisin, aqu hay un gran inters, claro,
tambin habra que recordar que la sociedad francesa es a la que ms trabajo le ha
costado incorporarse a la Unin Europea. Regresando al caso mexicano, quiz podemos
modificar algo de lo que esta pasando, pues precisamente en este mundo de
globalizacin, en el que, aparentemente, la gente se desinteresa del pasado, seria
importante encontrar las mejores preguntas que interesen a la gente, porque tenemos
otra situacin muy negativa, me refiero a todos estos subgrupos de seudo recuperacin
del pasado estilo concheros y danzantes los escuchar: cuales difunden,
aparentemente, la identidad nacional. A mi me da un poco de horror porque creo que
son muy peligrosos, ya que presentan la identidad nacional o totalmente deformada. Se
supone que estos seores estn recuperando el pasado prehispnico, pero con, al menos,
doscientos filtros, y lo presentan como fenmenos de la autenticidad nacional; estos
grupos son peligrossimos aunque a veces fascinantes e, incluso, fascistas ya que
plantean recuperar la etnia original, la raza pura que se est perdiendo; estos grupos
estn llegando a los extremos.
Creo que para interesar a los nios son necesarias preguntas que generen inters,
porque si el maestro dice: Nio repteme cules son los hroes ms importantes, no creo
que se interesen. Tal vez, las preguntas que podran generar inters deben relacionarse
con la cultura popular, por ejemplo, ya que es algo muy importante. Habra que generar
temticas y preguntas que interesen a los nios, si no, estamos perdidos. Lo dems se
vuelve absolutamente abstracto, las grandes fechas, los grandes hroes, son cosas a las
que, a la larga, el nio podra llegar consultando una enciclopedia o un libro bsico de
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 183
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
historia. Es necesario encontrar las preguntas que inquieten al nio, y adems que de
ahora en adelante, l mismo se interrogue observando las cosas: "Aqu, donde yo vivo, en
esta casa, qu haba? No estaba la casa? Era un campo? Haba una hacienda?
Era la casa de otro y ya la tiraron? Ahora hay una nueva casa?". Este tipo de preguntas
es fundamental porque los nios y las nias han nacido pensando que las
comunicaciones modernas han estado siempre, creen que la radio siempre ha existido,
que la televisin siempre ha existido y de colores adems. En este aspecto hay un punto
cultural importante que es difcil de entender.
Qu tipo de conocimientos y de habilidades deben poseer los maestros para ensear
historia?
Aqu apelo a mi experiencia. De los maestros que tuve en la secundaria, haba excelentes
maestros de historia, gente dedicada, realmente muy dedicada. No s si actualmente
hay un problema de vocacin, s que es una cosa muy fuerte, pero para m una de las
cualidades de los profesores de primaria y secundaria es que tenan vocacin y dignidad.
No quiero decir que actualmente no haya, sin duda son muchos, pero tambin creo que
hay un grupo que no tiene vocacin ni tiene dignidad. Tuve maestros autnomos en el
sentido de pensar que era lo mejor que los nios o los jovencitos de secundaria tenan que
aprender. Aquellos profesores tomaban la distancia suficiente para pensar en su materia.
Un profesor de historia de secundaria a eso se dedicaba y trataba de ensear de la mejor
manera. Tengo la impresin de que la educacin se ha convertido en un camino fcil, en
un camino muy mecnico.
Un profesor, del nivel que sea, se debe plantear y actualizar sus preguntas, crear dudas
a sus alumnos, pero tambin debe saberlas resolver, porque no se trata de dejar un curso
don de todo mundo tiene dudas y nadie sabe que paso. No se deben generar dudas
que el profesor no pueda resolver.
Tambin es necesaria la renovacin de mtodos, la historia que se ensee a los nios
tiene que ser cada vez menos verbalista. Los nios ya no aceptan este mtodo porque
adems el mundo ha cambiado. La Secretara de Educacin Pblica tiene que fomentar
en los niveles bsicos el uso de los medios audiovisuales. No es lo mismo que un nio
nicamente lea sobre ferrocarriles, a que adems los observe en fotografas o que vea un
video de cmo cambiaron los ferrocarriles en este pas. La parte visual tambin es muy
importante en la enseanza de la geografa y de la historia. Es necesario, adems, que los
fenmenos se localicen, por ejemplo, cuando uno habla de la Independencia sera
conveniente utilizar un mapa para que los nios comprendan que la guerra estuvo
localizada en algunas partes del territorio, pero que tambin existieron otros lugares en los
que no se present.
Necesitamos volver a tener profesores autnomos que se cuestionen si lo que hacen es
lo mejor, que busquen recursos, materiales, textos alternativos, adems de lo que les
ofrece la Secretara de Educacin Pblica. En ese sentido existe la necesidad de una
renovacin de la literatura general, ms all de la que el profesor tiene que leer; de
hacer exmenes peridicos a los profesores, buscando que uno de los criterios ms
importantes sea la aptitud profesional, porque algo que nos ha afectado a todos, en
todos los rubros de este pas, son las plazas de base que han degenerado en afirmaciones
como la siguiente: "yo soy de base, entonces ya no me pueden tocar". Creo que todo
mundo necesita seguridad en el empleo, pero hay que encontrar otros medios de que
esto tambin se renueve a nivel de primaria, de secundaria, de preparatoria y
universitario, ya que es un problema general.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 184
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Qu historia ensear?*
Entrevista con Luis Gonzlez y Gonzlez**
Cmo definira usted la historia?
Yo veo a la historia como una ciencia social que trata de exhumar personajes y
acontecimientos de otras pocas que normalmente tienen las caractersticas de ser
representativos de la sociedad por la obra que han hecho. A travs de la historia nacional
se estudian los aspectos trascendentes, es decir, los que en alguna forma han modificado
la vida humana y han marcado nuevos rumbos. En la historia local se estudian los hechos
que acorta distancia se considera son representativos de los seres humanos, del conjunto
de las diferentes comunidades; hay ciertas gentes que, no sabe uno exactamente por
qu, se quedan ah, prendidas en el recuerdo popular. Todo dentro de una historia
absolutamente documentada y verdica. Antes se crea que cuando el historiador se
encontraba con un enigma lo poda resolver inventando una novelita que meta dentro
de la historia, hoy sabemos que no. el historiador nicamente tiene pequeos indicios, por
la documentacin existente de otras pocas, y con esos indicios se ayuda a entender el
pasado, sin necesidad de inventarle ni ponerle luces artificiales.
Por qu es importante ensear historia a los nios y jvenes?
Desde hace algunos siglos existe la tradicin de ensear historia a los jvenes, antes
exclusivamente a los jvenes de la nobleza. En algn tiempo la historia era la ciencia que
debera aprender el delfn, el que iba a gobernar. Ahora que vivimos en un ambiente
democrtico, necesitamos ms de la historia. No cabe duda que la historia es algo que
necesitamos todos los seres humanos: saber de nuestro pasado, del pasado de nuestra
familia y de nuestro pueblo, del pasado de nuestra nacin e, incluso, del hombre en su
conjunto. Es una disciplina que ayuda a conocer una parte muy importante de la
naturaleza humana, su trayectoria en el tiempo. Todos necesitamos en alguna forma el
conocimiento de nuestras races y de nuestro desarrollo. Una parte de esas races, las que
estn ms cerca de nosotros, las obtenemos por la crianza, por la enseanza de los
antepasados que estn con nosotros, y otra parte de ese conocimiento lo obtenemos a
travs la educacin.
Yo si creo que la historia sirve para, en alguna forma, normar la conducta humana.
Quiz la historia que ms necesita la niez y la juventud es la historia local, es decir, la
historia que ellos han visto a simple vista. Por eso estimo que la enseaza de la historia
debera empezar por el conocimiento de la familia a la que pertenece un nio y por el
conocimiento del pueblo, el barrio, el terruo en el que vive y despus conocer como era
la vida cotidiana en otras pocas, la vida comn y corriente, es decir, ensear a los nios
cmo fue la vida de sus antepasados, de sus paisanos en pocas anteriores, ms que la
vida de los grandes personajes de la historia nacional o universal. Creo que de esta forma
se puede aprender ms.
En la enseanza primaria se debe hacer participar al nio, que no solo se le cuente, por
ejemplo, cmo surgi su pueblo, cmo ha crecido, que problemas ha tenido, qu
*
Entrevista realizada por Alberto Snchez y Rodolfo Ramrez, San Jos de Gracia, Michoacn.
**
Doctor en historia, autor de numerosas publicaciones entre las que destacan Pueblo en Vilo, Invitacin a la microhistoria y Los das del
presidente Crdenas. Actualmente la editorial Co publica las obras completas del autor.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 185
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
problemas ha resuelto, etctera, sino que el nio mismo debe indagar con sus padres, con
sus parientes, lo que le ha sucedido a su comunidad, es decir, desde pequeos hacer a
los estudiantes historiadores partcipes de la historia, si ellos se sienten colaboradores del
maestro al hacer su propia historia, despus le tomarn mucho ms sabor a la historia
mayor, a la macro historia, a la historia de la nacin. Esto no quiere decir, por supuesto,
que no se ensee la historia nacional ni la historia a de todo el mundo, aunque es mejor
que sea en un ciclo posterior. De hecho las naciones no podran vivir, no podran
continuar si no tuvieran ese conocimiento de s mismas a travs de la historia.
Qu peso debe darse a los hroes en la enseanza de la historia patria?:
En el siglo pasado, cuando los norteamericanos invadieron a este pas, hubo poca
reaccin tanto de las autoridades estatales como de la gente comn para defender el
territorio frente a la agresin norteamericana. Esto indica que habla muy poca conciencia
nacional. Pasada esta tragedia, que dej el territorio nacional reducido a la mitad de su
tamao, se pens que haba que impulsar la conciencia nacional y para ello empezaron
a hacerse obras de historia de Mxico, no por historiadores profesionales que tuvieran un
especial inters en decir la verdad, en reconstruir la historia tal como fue, sino ms bien en
impulsar el patriotismo. Hubo dos series: la de los conservadores y la de los liberales; las dos
se polarizaron mucho y como al final triunf el grupo liberal, pues se qued su versin, si
hubiera triunfado el grupo conservador se habra impuesto su versin de
la historia; pero tambin pudo quedarse la versin de una historia verdadera de Mxico.
Por ejemplo, esta claro que nosotros, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos
cuadre tenemos una serie de costumbres y de usos que dejaron aqu aquellas gentes
europeas que vinieron en el siglo XVI, nos entendemos perfectamente con esa poblacin
venida de all, sin embargo, a veces en la historia oficial se niega que eso sea una de las
races de nuestra nacionalidad y se difunde la idea de que nosotros somos como eran los
mexicas, esta visin tiene algunos problemas; vamos a suponer que cualquiera de
nosotros nos encontrramos ahora mismo con un mexica autentico, no nos
entenderamos para nada, seria una manera de pensar, una manera de sentir algo
diferente, es decir, ellos no forman parte de nuestra nacin, aunque indudablemente
fueron un antecedente importante en la formacin de Mxico. En cambio, tenemos
rasgos culturales que nacieron despus del encuentro entre espaoles y muchas
comunidades indgenas muy diferentes. Negar todo eso que surgi del encuentro no tiene
ningn sentido.
Yo creo que la historia debe considerarse como un ciencia, debe exhumar acciones y
personajes reales, no mticos. La historia en definitiva debe ser verdadera, basta donde es
posible llegar a la verdad histrica, par lo tanto, estimo que la historia debe hacerse sin
propsito alguno de modificar la conducta o el pensamiento de los dems, sino para
explicar cmo ha sido nuestro origen y el desarrollo que ha tenido para entendemos a
nosotros mismos, no ms. Ahora, si con esta historia se puede conseguir al mismo tiempo
consolidar el patriotismo, consolidar el afecto a tal o cual conducta pues que bien, pero
estoy completamente en desacuerdo con esa falsa historia que consiste en inventar un
pas que no es exactamente en el que vimos, con inventar una trayectoria de acuerdo
con una determinada ideologa. Para m, la nica funcin de la historia es ser verdadera.
Las cosas y las personas del pasado de las que se puede ocupar la historia son
muchsimas. Hasta hoy, existe una tendencia a ocuparse de la parte ms insana del
pasado humano: las grandes matanzas, los genocidios, los mrtires. Ese gran pensador
que fue Jos Vasconcelos quiz el mayor pensador que ha tenido este pas, adems
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 186
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
muy preocupado par la educacin deca que en Mxico la historia ha enaltecido a los
mrtires, en lugar de enaltecer a quienes han salido adelante, a quienes han triunfado, a
los que han hecho algo positivo por el pas. l crea que se deba limpiar de sangre a la
historia mexicana. En eso estara completamente de acuerdo, es decir, dentro del
conjunto de sucesos y personajes del pasado que uno necesita ira recrear, exhumar, hay
que procurar que sean aquellos que sean ayudado a la construccin del pas, y los que
han ayudado a la construccin del pas son gente de paz no gente de guerra. Hasta hoy,
la guerra ha sido siempre un elemento muy eficaz para destruir, pero la paz es la que
permite realmente la construccin de una sociedad. Habra que hacer una historia de
Mxico en la que se destaquen las acciones que pacficamente han permitido construir
la entidad nacional que llamamos Mxico.
Dejar de hacer historia de bronce quiere decir no venerar a esas figuras de quienes sus
nombres estn en las avenidas y en los parques, por haber matado o por haber sido
asesinadas. En lugar de una historia que nos presente todos los crmenes, debemos tener
una historia que nos hable acerca de todo lo que se ha hecho para construir este pas.
Qu lugar debe tener la historia regional en la enseanza?
Yo pienso que la historia local debera ensearse en lo que se llama la crianza. Nosotros
pasamos primero por la crianza y despus por la educacin. Aqu en este pueblo como
no tenamos escuela por lo menos cuando yo fui nio tuvimos un largo periodo de
crianza, es decir, todo lo recibamos de lo que contaban los viejos y, particularmente, de
nuestros padres. En la crianza que yo tuve aqu aprend historia, pero toda fue historia
local. Toda la conciencia histrica que tuve cuando fui a estudiar en la secundaria era
una conciencia histrica nacida en la crianza, formada en ella. Por eso creo que debera
darse ms impulso a la crianza, es decir, a la educacin de la casa; aunque actualmente
parece que lo que se ensea en la casa y lo que se ensea en la escuela son enemigos,
se puede crear una conciencia local fuerte el cada ciudadano, pero no en la escuela,
sino en su casa, en su comunidad.
Ahora cmo se puede impulsar esto? Por ejemplo, debera haber un periodiquito en
cada pueblo, en el que se manifestara su modo de ser, de pensar, etctera, por otro lado,
la televisin es un medio que obviamente se debe utilizar en la enseanza, que se esta
utilizando cada vez ms y que va a equivaler un poco a la crianza que haba antes. Por
eso hago la propaganda de la micro historia o historia local, porque a m desde chico me
interes, no en la escuela sino en la crianza, que me contaran cosas de los antepasados,
como cultivaban la tierra, como criaban sus caballos, todas esas cosas. Por otro lado, no
se basta dnde ya se estn utilizando para la enseanza los medios de comunicacin
masiva, supongo que eso seria mucho ms interesante. Ahora, quiz se ha dado mucha
importancia a que los nios aprendan a calcular el tiempo, no se que importancia tenga
eso porque es cierto que todo nio no sabe exactamente medir el tiempo, pero con la
edad empieza a saber medirlo, sin embargo, en la clase de historia se ensea con base
en fechas. Creo que as los nios acaban aborreciendo la historia. En cambio, si fijamos la
vista de los nios en la historia de lo que los rodea, pueden tener ms claramente la
sensacin del cambio histrico, la sensacin de que nunca debemos pretender arribar a
ningn paraso. La micro historia se ocupa de todos los aspectos de la vida humana, es
decir, es verdaderamente una historia global, no solo toma en cuenta las acciones
humanas, sino que tambin registra con mayor insistencia cualquier otra historia, las
grandes mudanzas naturales en la vida local tienen mucha importancia: un temporal de
lluvias o un sismo, cualquier cosa que establece modificaciones dentro del medio real. La
historia local o micro historia insiste mucho en las formas de produccin, en la manera en
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 187
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
que la gente de una comunidad obtiene sus recursos para vivir y no slo eso,
generalmente dentro de las monografas histricas o de la historia acadmica, la historia
econmica se ocupa de la produccin, en cambio, en la micro historia es muy importante
el ver en que forma se consumen los productos materiales. Algunos historiadores le dan
mucha importancia, por ejemplo, a la comida, al vestido, en fin a esas formas de la vida
econmica que no son de produccin sino de consumo; tambin se aborda bastante la
vida social, la pequea poltica que existe diario en un lugar y, par ultimo, los valores
culturales, la filosofa tradicional del lugar, los actos de carcter religioso, las
manifestaciones artsticas que pueden ser puramente artesanales o de mayor
importancia, en fin, como la micro historia se ocupa de poca gente en un espacio corto y
.en un tiempo generalmente no muy largo, puede hablar de todo.
Lo caracterstico de un hecho histrico es que cada vez vamos a tener oportunidades
de ser como se nos antoje, de estudiar, de modificar, de saber que tenemos el futuro en
nuestras manos.
Qu sera importante que las nuevas generaciones conozcan de la historia del mundo?
Normalmente en el tejido histrico hay tres sectores. Uno que es el de las acciones de
carcter econmico, las acciones materiales que le permiten a los seres humanos seguir
vivitos y coleando, es lo que se llama la historia econmica. Hay otro sector, que es el de
lo social y, por ltimo, lo cultural, es decir, los hombres siempre estn ideando, creando
nuevos conocimientos, nuevas tcnicas, eso es lo cultural. Creo que la historia universal
que se ensee en la escuela debera de ser la historia cultural: como se han inventado los
grandes sistemas filosficos, los grandes sistemas artsticos, todo lo que tiene que ver con la
cultura. La historia social, incluyendo tanto a las organizaciones sociales como a las
actividades polticas, debe estudiarse, quiz, dentro de la historia nacional, me parece
que la historia nacional debe de ser sobre la poltica. La historia econmica que
realmente nos interesa es la de la propia comunidad, en la historia local se deberan
estudiar los asuntos materiales relacionados tanto con la produccin como con el
consumo. Por ejemplo, a todos nos gusta mucho saber qu actividades desempeaban
nuestros padres, nuestros antepasados, para conseguir su sustento y sobre todo cmo
gozaban con los frutos de su trabajo, los guisos de antes, en fin. Todo lo que se refiere
aspecto econmico cae muy bien dentro de la historia local, lo social y poltico dentro de
la historia nacional y lo cultura, para m, debe estudiarse as en un gran panorama dentro
del mundo.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 188
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
EL SENTIDO DE LA HISTORIA
I
Luis Villoro
Historia, (para qu? La primera respuesta en acudir a la mente seria: la historia obedece a
un inters general en el conocimiento. Al historiador le interesa, como a cualquier
cientfico, conocer un sector de la realidad; la historia tendra como objetivo el
esclarecimiento racional de ese sector. En este sentido el inters del historiador no diferira
del que pudiera tener un entomlogo al estudiar una poblacin de insectos o un botnico
al clasificar las diferentes especies de plantas que crecen en una regin. Igual que al
entomlogo o al botnico, al historiador le basta esa aficin par el conocimiento para
justificar su empeo. Sin duda as sucede con cualquier ciencia: se justifica en el inters
general por conocer, el cual cumple una necesidad de la especie. Porque la especie
humana requiere del conocimiento para lograr aquello que en otras obtiene el instinto:
una orientacin permanente y segura de sus acciones en el mundo.
Con todo, quien diera esta respuesta correra el riesgo de disgustar a ms de un
historiador. Cualquier historiador pensara que, despus de todo, su disciplina tiene una
relevancia para los hombres mayor que la de un entomlogo, y que sus investigaciones,
aunque presididas par un inters en conocer, estn motivadas tambin por otros afanes
ms vitales, ligados a su objeto. Una colonia de abejas no puede despertar en nosotros,
dira el mismo tipo de inters que una colectividad humana. Si logramos determinar el
objeto al que se dirige la atencin del historiador, frente al que retiene la de otros
cientficos, daramos quiz con una diferencia especfica del conocimiento histrico.
Un acercamiento podra ser: la historia responde al inters en conocer nuestra situacin
presente. Porque, aunque no se lo proponga, la historia cumple una funcin: la de
comprender el presente. Desde las pocas en que el hombre empez a vivir en
comunidad y a utilizar un lenguaje, tuvo que crear interpretaciones conceptuales que
pudieran explicarle su situacin en el mundo en un momento dado. En los pueblos
primitivos el pensamiento mtico tiene a menudo un sentido gentico. Muchos mitos son
etiolgicos: intentan trazar el origen de una comunidad, con el objeto de explicar por que
se encuentra en determinado .lugar y en tales o cuales circunstancias. Algunos pueblos
invocan leyendas para dar razn de la presencia de la tribu en un paraje y de su
veneracin por algn lugar sagrado, por ejemplo: los primeros ancestros surgieron del
fondo de la tierra por una cueva situada en el centro del territorio de la tribu. Otros
pueblos atribuyen su origen a un antepasado divino, ms o menos semejante al hombre,
cuyas actividades, fundadoras de costumbres o instituciones, narran los mitos. El
totemismo tiene, entre otros aspectos, el de remitir a la gnesis de una colectividad
humana: hay clanes que nacieron de un determinado animal, otros, de otro; esto explica
la peculiaridad de sus caracteres y hbitos. El origen de diferentes instituciones,
regulaciones y creencias suele tambin sealarse en acontecimientos que sucedieron en
un tiempo remoto. As, hay mitos para explicar las relaciones de parentesco, que las
refieren a un momento en que se establecieron, leyendas que justifican el poder de
ciertas personas por alguna hazaa de sus antecesores semihumanos, mitos que dan
razn, por sucesos del pasado remota, de una emigracin, de la ereccin de un poblado,
de la preferencia par una especie de caza, de un hbito alimenticio. Parecera que, de
no remitirnos a un pasado con el cual conectar nuestro presente, ste resultara
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 189
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
incomprensible, gratuito, sin sentido. Remitirnos a un pasado dota al presente de una
razn de existir, explica el presente.
Esta funcin que cumpla el mito en las sociedades primitivas la cumple la historia en las
sociedades desarrolladas. Un hecho deja de ser gratuito al conectarse con sus
antecedentes. A menudo la conexin es interpretada como una explicacin y el
antecedente en el tiempo, como causa. En historia se suelen confundir las dos
acepciones de la palabra "principio". "Principio" quiere decir "primer antecedente
temporal de una secuencia", "inicio", pero tambin tiene el sentido de "fundamento", de
base en que descansa la validez o la existencia de alga, como cuando hablamos de "los
principios del derecho", o "del Estado". La historia quiz nazca, como lo hizo notar Marc
Bloch, de lo que l llamo "dolo de los orgenes" o "dolo de los principios", es decir, de la
tendencia a pensar que al hallar los antecedentes temporales de un proceso,
descubrimos tambin los fundamentos que lo explican.
La historia nacera, pues, de un intento por comprender y explicar el presente
acudiendo a los antecedentes que se presentan como sus condiciones necesarias. En
este sentido, la historia admite que el pasado da razn del presente; pero a la vez, supone
que el pasado slo descubre a parte de aquello que explica: el presente. Cualquier
explicacin emprica debe partir de un conjunto de hechos dados, para inferir de ellos
otros hechos que no estn presentes, pero que debemos suponer para dar razn de los
primeros. As tambin en la historia. el historiador pensar, por ejemplo, que el Estado
actual puede explicarse por sus orgenes, pero si se propone esa rea es justamente
porque ese Estado existen el presente, con ciertas caractersticas que plantean preguntas;
y son esas preguntas las fue incitan a buscar sus antecedentes. el historiador tiene que
partir de una realidad actual, nunca de una situacin imaginaria; esto es lo que separa su
indagacin de la del novelista, quien tambin, a menudo, escudria en el pasado. Quiere
esto decir que, a la vez que el pasado permite comprender el presente, el presente
plantea los interrogantes que incitan a buscar el pasado. De all que la historia pueda
verse en dos formas: como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes
pasados, o como una empresa de comprender el pasado desde el presente. Puede verse
como "retrodiccin", es decir, como un lenguaje que infiere lo que pas a partir de lo que
actualmente sucede. Esta observacin podra ponernos en la pista de una motivacin
importante de la historia.
EI historiador, al examinar su presente, suele plantearle preguntas concretas. Trata de
explicar tal o cual caracterstica de su situacin que le importa especialmente, porque su
comprensin permitir orientar la vida en la realizacin de un propsito concreto.
Entonces, al inters general por conocer se aade un inters particular que depende de
la situacin concreta del historiador. Es cierto que ese inters particular puede quedar
inexpresado, oculto detrs de la obra; es cierto tambin que a menudo puede
permanecer inconsciente para el historiador, asunto de psicologa, al margen de los
mtodos histricos empleados; pero aunque no este dicho, se muestra en las preguntas
explcitas o tcitas que presiden la obra histrica. As, el intento por explicar nuestro
presente no puede menos de estar motivado por un querer relacionado con ese
presente. Benedetto Croce describa as la historia: "el acto de comprender y en tender
inducido par os requerimientos de la vida prctica". En efecto, la historia nace de
necesidades de la situacin actual, que incitan a comprender el pasado par motivos
prcticos.
Si nos fijamos en esta relacin presente pasado veremos cmo son intereses
particulares del historiador, que se originan en su coyuntura histrica concreta, los que
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 190
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
suelen moverlo a buscar ciertos antecedentes, de referencia a otros. A modo de ejemplos
podramos recordar algunos momentos de la historiografa. La historia poltica con base
documental tiene sus inicios en historiadores renacentistas italiano: ellos necesitaban
indagar los antecedentes en que se basaban los pequeos estados de la pennsula, con
el objeto de recomendar a los prncipes las medidas eficaces para consolidarse. el
comienzo de una metodologa crtica se encuentra en historiadores y telogos de la
Reforma protestante. Por qu en ellos? Porque queran hacer de lado lo que
consideraban aberraciones del catolicismo; haba corrompido y redescubrir el mensaje
autntico del Evangelio, para normar sobre l sus vidas. Para ello tuvieron que establecer
mtodos ms confiables, que permitieran discriminar entre los documentos verdaderos y
los falsos, someter a crtica la veracidad de los testigos, antiguos padres, legisladores e
historiadores de la Iglesia, determinar los autores y las fechas de elaboracin de los textos.
Para poder demostrar justeza de sus pretensiones tuvieron que intentar un nuevo tipo de
historia. Por ms tiles que hayan sido al inters general de la ciencia, los inicios de la
crtica documental estuvieron motivados por un inters particular de la vida presente.
Pensemos en ejemplos ms cercanos a nosotros. La historia de Mxico nace a partir de
la conquista. Los primeros escritos responden a un hecho contemporneo: el encuentro e
dos civilizaciones; intentan manejarlo racionalmente para poder orientar la vida ante una
situacin tan desusada. De all los diferentes tipos de historia con que nos encontramos.
Los cronistas escriben con ciertos objetivos precisos: justificar la conquista o a
determinados hombres de esa empresa, fundar las pretensiones de dominio de la
cristiandad o de la Corona, dar fuerza a las peticiones de mercedes de los conquistadores
o aun de nobles indgenas. Otras obras tienen fines distintos: las historias de los misioneros
estn dirigidas principalmente a explicar y legitimar la evangelizacin, esto es, la
colonizacin cultural. Un examen superficial de las historias escritas por misioneros basta
para percatarnos de que responden a una pregunta planteada por el presente: cmo
es posible salvar a ese nuevo pueblo, es decir, asimilarlo a los valores espirituales de la
cristiandad? En el siglo XIX el condicionamiento de la historia por los requerimientos
presentes es an ms claro. Las historias que escriben Bustamante, Zavala, Alamn estn
regidas por la misma idea: urge rastrear en el pasado inmediato las condiciones que
expliquen por que la nacin ha llegado a la situacin postrada en que se encuentra; al
mismo tiempo que contestan preguntas planteadas por su situacin, justifican programas
que orientan la accin futura.
La historia intenta dar razn de nuestro presente concreto: ante l no podemos menos
que tener ciertas actitudes y albergar ciertos propsitos; por ello la historia responde a
requerimientos de la vida presente. Debajo de ella se muestra un doble inters: inters en
la realidad, para adecuar a ella nuestra accin, inters en justificar nuestra situacin y
nuestros proyectos; el primero es un inters general, propio de la especie, el segundo es
particular a nuestro grupo, nuestra clase, nuestra comunidad. Por ello es tan difcil separar
en la historia lo que tiene de ciencia de lo que tiene de ideologa. Sin duda, ambos
intereses pueden coexistir sin distorsionar el razonamiento; pero es frecuente que los
intereses particulares del historiador, ligados a su situacin, dirijan intencionadamente la
seleccin de los datos, la argumentacin y la interpretacin, a modo de demostrar la
existencia de una situacin pasada que satisfaga esos intereses. Esta observacin nos
conduce a una segunda respuesta.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 191
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
II
Los requerimientos de la vida presente que nos llevan a investigar los antecedentes
histricos no son individuales. Si lo que trato de explicar es una situacin conflictiva
personal, ello me llevar a indagar en mi biografa; podr ser un estmulo para hurgar en
mi pasado. Ese estmulo estara en la base de un anlisis psicolgico, pero no me
conducira la historia. Las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al individuo,
plantean necesidades sociales, colectivas, en las que participa un grupo, una clase, una
nacin, una colectividad cualquiera. Las situaciones presentes que tratamos de explicar
con la historia nos remiten a un contexto que nos trasciende como individuos. Si escribo
estas pginas tengo en mente a las personas que podran leerlas; detrs de ellas estn las
ideas de otros muchos hombres; al publicarse, estas lneas formarn parte de un complejo
colectivo a de relaciones econmicas, sociales, culturales. Lo que escribo puede ser
objeto de historia en la medida en que se pone en relacin con esos contextos sociales
que lo abarcan y le prestan sentido. En cualquier situacin concreta podemos descubrir
conexiones semejantes. Todos nuestros actos estn determinados por correlaciones que
rebasan nuestra individualidad y que nos conectan con grupos e instituciones sociales.
Desde el momento en que vamos a comer a nuestra casa, estamos ya inmersos en una
institucin, la familia, la que a su vez no puede explicarse ms que en el seno de otras
instituciones; nos refiere, por ejemplo, a regulaciones jurdicas y con ellas a un Estado. No
hay accin humana que no est conectada con un todo. Pues bien, los requerimientos
de que, segn decamos, parta el historiador, suponen esos lazos comunitarios. Slo se
hacen presentes en la medida en que tenemos cierta conciencia de estar realizando
propsitos en comn y de estar sujetos a reglas que nos ligan. Propsitos y reglas. No
podra estar realizando ahora este acto de escribir si no aceptara implcitamente ciertas
reglas de relacin. Pueden no ser normas escritas, como las reglas ms elementales de
comunicacin entre los hombres, el respeto a las ideas ajenas, la necesidad de claridad,
la consideracin del lector posible, etc.; pueden ser ms explcitas, como las que
regularan todo el proceso de discusin, impresin y distribucin de estas pginas. Esas
reglas responden a propsitos compartidos, en este caso los del desarrollo y crtica de una
disciplina cientfica. Reglas y propsitos, al ligar a los miembros de una comunidad,
permiten su convivencia. No habra ningn comportamiento social si no se diera esa
especie de lazo entre los individuos. Una colectividad, un grupo, una nacin, mantienen
su cohesin mediante las reglas compartidas y los propsitos comunes que ligan entre s a
todos sus miembros. La historia, al explicar su origen, permite al individuo comprender los
lazos que lo unen a su comunidad. Esta comprensin puede dar lugar a actitudes
diferentes.
Por una parte, al comprenderlas, las reglas y propsitos comunitarios dejan de ser
gratuitos; en la medida en que los insertamos en un proceso colectivo que rebasa a los
individuos, cobran significado. Por eso, dar razn de ellos los afianza y justifica ante los
individuos. Al hacer comprensibles los lazos que unen a una colectividad, la historia
promueve actitudes positivas hacia ella y ayuda a consolidarlas. La historia ha sido, de
hecho, despus del mito, una de las formas culturales que mas se han utilizado para
justificar instituciones, creencias y propsitos comunitarios que prestan cohesin a grupos,
clases, nacionalidades, imperios. En Israel primero, en Grecia y Roma despus, la historia
actu como factor cultural de unidad de un pueblo e instrumento de justificacin de sus
proyectos frente a otros. Desde entonces, la historia ha sido un elemento indispensable en
la consolidacin de las nacionalidades; ha estado presente tanto en la formacin de los
estados nacionales como en la lucha por la sobrevivencia de las nacionalidades
oprimidas. En otros casos, la historia que trata de regiones, grupos o instituciones, ha
servido para cobrar conciencia de la pertenencia de los individuos luna etnia, a una
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 192
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
comunidad cultural, a una comarca; al hacerlo, ha propiciado la integracin y
perduracin del grupo como colectividad. Ninguna actividad intelectual ha logrado
mejor que la historia dar conciencia de a propia identidad a una comunidad. La historia
nacional, regional o de grupos cumple, aun sin proponrselo, con una doble funcin
social: por un lado favorece la cohesin en el interior del grupo, por el otro, refuerza
actitudes de defensa y de lucha frente a los grupos externos. En el primer sentido puede
ser producto de un pensamiento que propicia el dominio de los poderes del grupo sobre
los individuos; en el segundo, puede expresar un pensamiento de liberacin colectiva
frente a otros poderes externos. Las historias nacionales, oficiales suelen colaborar a
mantener el sistema de poder establecido y manejarse como instrumentos ideolgicos
que justifican la estructura de dominacin imperante. Con todo, muchas historias de
minoras oprimidas han servido tambin para alentar su conciencia de identidad frente a
los otros y mantener vivos sus anhelos libertarios.
Pero el acto de comprender los orgenes de los vnculos que prestan cohesin a una
comunidad puede conducir a un resultado diferente al anterior: en lugar de justificarlos,
ponerlos en cuestin. Revelar el origen "humano, demasiado humano" de creencias e
instituciones puede ser el primer paso para dejar de acatarlas. Al mostrar que, en ltimo
trmino, todas nuestras reglas de convivencia se basan en la voluntad de hombres
concretos, la historia vuelve consciente la posibilidad de que otras voluntades les nieguen
obediencia. Las historias de la Iglesia, desde la Reforma hasta el moderno liberalismo,
contribuyeron tanto como la crtica filosfica a la desacralizacin del catolicismo. La
"histoire des moeurs" del siglo XVIII fue un factor importante en la desmistificacin del
absolutismo. Desde Herodoto, la historia, al mostrar la relatividad de las costumbres y
creencias de los distintos pueblos, ha sido un estmulo constante de crtica a la inmovilidad
de las convenciones imperantes.
En otros casos, los estudios "antioficiales", al poner en cuestin las versiones histricas en
uso y develar los hechos e intereses reales que dieron origen a las ideologas vigentes, han
servido tambin para desacreditarlas. Comprender que las reglas y propsitos que el
Estado nos inculca fueron producto de intereses particulares puede arrojar sobre ellos el
descrdito. La historia obtiene tambin este segundo resultado cuando se propone
mostrar los procesos de cambio de instituciones y normas de convivencia. Entonces revela
cmo, detrs de estructuras que se pretenden inmutables, est la voluntad de hombres
concretos y cmo otras voluntades pueden cambiarlas. Tal sucede en la historia de los
procesos revolucionarios o liberadores. Desde Michelet basta Trotski, la historia de las
revoluciones ha servido de inspiracin a muchos movimientos libertarios.
Para qu la historia? Intentemos una segunda respuesta: para comprender, por sus
orgenes, los vnculos que prestan cohesin a una comunidad humana y permitirle al
individuo asumir una actitud consciente ante ellos. Esa actitud puede ser positiva: la
historia sirve, entonces, a la cohesin de la comunidad; es un pensamiento integrador;
pero puede tambin ser crtica: la historia se convierte en pensamiento disruptivo. Porque,
al igual que la filosofa, la historia puede expresar un pensamiento de reiteracin y
consolidacin de los lazos sociales o, a la inversa, un pensamiento de ruptura y de
cambio.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 193
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
III
Se agotaran aqu nuestras respuestas? Quiz no. Tenemos la sensacin de que, en las
dos respuestas anteriores, algo hemos dejado de lado. No siempre expresa la historia un
inters concreto en nuestro presente y en la comunidad a que pertenecemos. Acaso no
nos interesa, apasionadamente a veces, conocer la vida de pueblos desaparecidos,
alejados para siempre de nosotros, remotos en el tiempo y en el espacio? No tendramos
un inters especial, incluso, en la historia de los seres racionales ms distintos a nosotros, los
que pertenecieran a una civilizacin extraa o incluso a un planeta lejano? Estas
preguntas podran abrirnos a un inters ms profundo que los anteriores, quizs el ms
entraable de los que mueven a hacer historia. Sera el inters por la condicin y el
destino de la especie humana, en el pedazo del cosmos que le ha tocado vivir. Este
inters se manifiesta en dos preguntas, nunca expresadas, presupuestas siempre en
cualquier historia: la pregunta por la condicin humana, la pregunta por el sentido.
La historia examina, con curiosidad, como se han realizado las distintas sociedades, en
las formas ms dismbolas; la multipIicidad de las culturas, de los quehaceres del hombre,
de sus actitudes y pasiones, el abanico entero, en suma, de las posibilidades de vida
humana se despliega ante sus ojos. La sucesin de los distintos rostros del hombre es un
espejo de las posibilidades de su condicin; al travs de ellos puede escucharse lo que
hay de comn, de permanente en ser hombre. Historia magistra vitae: no porque dicte
normas o consejos edificantes, menos an porque d recetas de comportamiento
prctico, "maestra de la vida" porque ensea, al travs de ejemplos concretos, lo que
puede ser el hombre.
Pero la historia no dice todo eso en frmulas expresas. Su fin no es enunciar principios
generales, leyes, regularidades sobre la vida humana, ni acuar en tesis doctrinarias una
idea del hombre". La historia muestra todo eso al tratar de revivir, en su complejidad y
riqueza, pedazos de vida humana. En este procedimiento est ms cerca de las obras
literarias que de las ciencias explicativas. Tambin la literatura intenta revelar la condicin
humana mostrando posibilidades particulares de hombres concretos. Sin duda, la
literatura abre posibilidades verosmiles pero ficticias y la historia, en cambio, slo revive
situaciones reales; sin duda, la literatura se interesa, ante todo, en personajes individuales y
la historia; por lo contrario, centra su atencin en amplios grupos humanos; sin duda, en
fin, la literatura se niega a explicar lo que describe y la historia no quiere slo mostrar sino
tambin dar razn de lo que muestra. Pero, por amplias que sean sus diferencias, literatura
e historia coinciden en un punto: ambas son intentos por comprender la condicin del
hombre, al travs de sus posibilidades concretas de vida.
La pregunta por la condicin humana se enlaza con la pregunta por su sentido.
Necesitamos encontrar un sentido a la aventura de la especie. Para responder a esa
inquietud el pensamiento humano ha intentado varias vas: la religin, la filosofa, el arte; la
historia es otra de ellas. La bsqueda del sentido no da lugar a un "para que" del que
hacer histrico diferente a los dos que expusimos antes; est supuesta en ellos. El inters en
explicar nuestro presente expresa justamente una voluntad de encontrar a la vida actual
un sentido. Por otra parte, la historia nos lleva a comprender, dijimos, lo que agrupa, lo
que relaciona, lo que pone en contacto entre s a los hombres, haciendo que
transciendan su aislamiento. Con ella, estara respondiendo a la necesidad que tenemos
de prestar significado a nuestra vida personal al ponerla en relacin con la comunidad de
los otros hombres. El historiador permite que cada uno de nosotros se reconozca en una
colectividad que lo abarca; cada quien puede trascender entonces su vida personal
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 194
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
hacia la comunidad de otros hombres y, en ese trascender, su vida adquiere un nuevo
sentido.
La existencia de un objeto, de un acontecimiento, cobra sentido al comprenderse
como un elemento que desempea una funcin en un todo que lo abarca. Veo una
extraa barra de hierro. Qu hace all ese objeto? "Ah! es la palanca de una mquina",
me digo; objeto ha dejado de ser absurdo. La mquina ha dado un sentido a la
existencia de la palanca, el proceso de produccin a la mquina, la sociedad de
mercado al proceso de produccin, y as sucesivamente. La integracin en una totalidad
conjura el carcter gratuito, en apariencia sin sentido, de la pura existencia. De parecida
manera, en los actos humanos. La carrera desbocada de un hombre en los llanos de
Marathn cobra sentido como parte de una batalla, pero sera absurda si no hubiera
salvado a un pueblo, el cual adquiere significado al revivir dos milenios despus en otras
culturas, las cuales cobran sentido. ..., hasta llegar a un trmino: la integracin en la
totalidad de la especie humana.
La historia ofrece a cada individuo la posibilidad de trascender su vida personal en la
vida de un grupo. Al hacerlo, le otorga un sentido y, a la vez, le ofrece una forma de
perdurar en la comunidad que lo trasciende: la historia es tambin una lucha contra el
olvido, forma extrema de la muerte. Y cul sera el grupo ms amplio, el ltimo, hacia el
cual podra trascender nuestra individualidad? La respuesta ha variado. En las primeras
civilizaciones, el mito primero, la historia despus, otorgan sentido al individuo al integrarlo
en una tribu o en un pueblo, pero ese pueblo slo cobra sentido ante la mirada del dios.
La historia juda no rebasa, en este aspecto particular, la perspectiva reducida de los
anales egipcios o asirios. En Grecia el horizonte empieza a ser ms amplio: ms all de la
integracin de los pueblos helnicos se apunta a una colectividad en la que los actos
tanto de los griegos como de los brbaros cobraran sentido. Herodoto abre su historia
con estas palabras: "Herodoto de Halicarnaso expone aqu sus investigaciones [historia"
en griego, puede traducirse por investigacin"] para impedir que lo que han hecho los
hombres se desvanezca con el tiempo y que grandes y maravillosas hazaas, recogidas
tanto por los griegos como por los brbaros, dejen de nombrarse." Herodoto quiere
impedir que un momento de vida se borre de la mente de otros hombres y, en este punto,
no hace diferencia entre griegos y brbaros; lo que lo mueve es, en ltimo trmino,
permitir que esa vida subsista en la conciencia general de la especie.
Sin embargo, ni griegos ni romanos tuvieron una idea clara del papel que podran
desempear sus pueblos en el seno de una colectividad ms amplia. Esto slo acontece
con la historia cristiana. Para ella todos los pueblos cumplen la funcin en un designio
universal que compete a la humanidad entera; con todo, ese designio no es inmanente a
la propia humanidad sino producto de la economa divina. Ms tarde, a partir de Vico,
leyes que gobiernan a la historia humana se conciben inherentes a sta. Los grandes
progresos de la vida de la humanidad o bien su progreso hacia una meta final es lo que
puede otorgar sentido a cualquier historia particular. Por eso la mayor trascendencia que
puede alcanzar la historia esta ligada a la historia universal. En la historia universal cada
individuo quedara incorporado a la especie, en una comunidad de entes racionales. En
ese empeo llegara a su final el afn de integrar toda vida individual en un todo que la
trascienda. Llegara a su fin en verdad?
Si los actos humanos cobran un nuevo sentido al integrarse a una comunidad y, al
travs de ella, a la humanidad, no podramos preguntar tambin: y qu sentido tiene la
especie humana, en la inmensidad del cosmos? La historia actual no puede dar una
respuesta, como no puede darla ninguna ciencia slo la religin puede atreverse a
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 195
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
balbucir alguna. Pero cul seria la comunidad ltima en que pudiera integrarse la historia
de la especie? Slo la comunidad de todo ente racional y libre posible. Tal vez, en un
futuro incierto y lejano, en su persecucin nunca satisfecha de una trascendencia, el
hombre busque el sentido de su especie en el papel que desempee en el desarrollo de
la razn en el cosmos, tal vez entonces la historia universal de la especie se ligue a una
historia csmica.
Bastar una observacin para mostrar que ese ideal est ya presente en nosotros. Sin
duda se nos ha ocurrido la posibilidad de que, en una catstrofe futura, causada por los
mismos hombres o por un acontecimiento csmico, la humanidad dejara de existir. No
sera para nosotros una necesidad dejar un testimonio de lo que fuimos? Ante una
amenaza semejante, pensaramos en dejar alguna seal, lo ms completa posible, de lo
fue la especie humana, para que, si en pocas futuras, comunidades racionales de otros
planetas vinieran al nuestro, rescataran nuestra humanidad del olvido.
Este sera, en suma, el ltimo mvil de la historia, su "para qu" ms profundo: dar un
sentido a la vida del hombre al comprenderla en funcin de una totalidad que la abarca
y de la cual forma parte: la comunidad restringida de otros hombres primero, la especie
humana despus y, tal vez, en su lmite, la comunidad posible de los entes racionales y
libres del universo.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 196
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
DE LA MLTIPLE UTILIZACIN
DE LA HISTORIA
Luis Gonzlez
Cuando iniciaba la carrera de historia en El Colegio de Mxico parientes y amigos me
preguntaban para qu sirve lo que estudias? Como yo no saba contestar para que
serva una de las profesiones ms viejas y hermosas del mundo, pues la haba escogido
por mera aficin al cuento o discurso histrico, sondeaba a mis ilustres profesores sobre la
utilidad de estudiar "lo que fue" para la vida comunitaria de hoy. el maestro Ramn
Iglesias deca: "No creo que el historiador pueda jugar un papel decisivo en la vida social,
pero s un papel importante. La historia no es puramente un objeto de lujo." Recuerdo
vagamente que al doctor Silvio Zavala no le caa bien la pregunta aunque siempre la
contestaba con la frmula de Dilthey: "slo la historia puede decir lo que el hombre sea".
Historia=Antropologa. El maestro Jos Miranda sentencio en uno de sus arranques de
escepticismo: "EI conocimiento histrico no sirve para resolver los problemas del presente;
no nos inmuniza contra las atrocidades del pasado; no ensea nada; no evita nada;
desde el punto de vista prctico vale un comino." Para l la historia era un conocimiento
legtimo e intil igual que para don Silvio.
Vino enseguida la lectura de tratados sobre el conocimiento histrico y el encuentro
con las proposiciones siguientes: "La historia es maestra de la vida" (Cicern). "EI saber
histrico prepara para el gobierno de los estados" (Polibio). "Las historias nos muestran
cmo los hombres viciosos acaban mal y a los buenos les va bien (Eneas Silvio). Los
historiadores refieren con detalle ciertos acontecimientos para que la posteridad pueda
aprovecharlos como ejemplos en idnticas circunstancias (Maquiavelo). Desde los
primeros tiempos se le ha visto una utilidad al saber del pasado: la de predecir e incluso
manipular el futuro" (Lewis). "Escribir historia es un modo de deshacerse del pasado"
(Goethe) . Si los hombres conocen la historia, la historia no se repetir" (Brunschvigg).
"Quienes no recuerdan su pasado estn condenados a repetirlo" (Ortega). "La
recordacin de aIgunos acaeceres histricos puede ser fermento revolucionario"
(Chesneaux). "El estudio de la historia permitir al ciudadano sensato deducir el probable
desarrollo social en el futuro prximo" (Childe).
Una praxis profesional pobre, pero larga y cambiante me ha metido en la cabeza
algunas nociones de Pero Grullo: hay tantos modos de hacer historia como requerimientos
de la prctica. Sin menoscabo de la verdad, con miras a la utilidad, hay varias maneras
de enfrentarse al vastsimo ayer. Segn la seleccin que hagamos de los hechos
conseguimos utilidades distintas. Con la historia anticuaria se consiguen gozos que esta
muy lejos de deparar la historia crtica. Con sta se promueven acciones destructivas muy
distantes a las que fomenta la historia reverencial o didctica. Mientras las historias que se
imparten en las escuelas proponen modelos de vida a seguir, la historia que se
autonombra cientfica asume el papel de explicar el presente y predecir las posibilidades
del suceder real. Cada especie del gnero histrico es til a su manera. Segn la porcin
de la realidad que se exhume ser el provecho que se obtenga. Un mismo historiador,
segn el servicio que desee proporcionar en cada caso, puede ejercer las distintas
modalidades utilitarias del conocimiento histrico. Tambin es posible y deseable hacer
historias de accin mltiple que sirvan simultneamente para un barrido y para un
regado, para la emocin y la accin, para volver a vivir el pasado y para resolver
problemas del presente y del futuro. Lo difcil es concebir un libro de historia que sea slo
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 197
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
saber y no acicate para la accin y alimento para la emocin. Quiz no exista la historia
intil puramente cognoscitiva que no afecte al corazn o a los rganos motores.
Acaso es inservible la historia anticuaria?
En la actualidad la especie cenicienta del gnero histrico es la historia que admite
muchos adjetivos: anecdtica, arqueolgica, anticuaria, placera, precientfica, menuda,
narrativa y romntica. Es una especie del gnero histrico que se entretiene en acumular
sucedidos de la mudable vida humana, desde los tiempos ms remotos. Por regla general
escoge los hechos que afectan al corazn, que caen en la categora de emotivos o
poticos. No le importan las relaciones casuales ni ningn tipo de generalizacin. Por lo
comn, se contenta con un orden espacio-temporal de los acontecimientos; reparte las
ancdotas en series temporales (aos, decenios, siglos y diversas formas de perodos) y en
series geogrficas (aldeas, ciudades, provincias, pases o continentes). Aunque hay
demasiadas excepciones, puede afirmarse que historia narrativa es igual a relato con
pretensin artstica, a literatura. Los historiadores acadmicos de hoy da niegan el
apelativo de historiadores a los practicantes de la anticuaria, y por aadidura, los
desprecian llamndolos almas pueriles, coleccionadores de nimiedades, espritus
ingenuos, gente chismosa, cerebros pasivos, hormigas acarreadoras de basura y
cuenteros. Con todo, este proletariado intelectual, ahora tan mal visto en las altas esferas
al que con mayor justicia se puede anteponer el tratamiento de historiador, porque las
pisadas del universalmente reconocido como padre de la historia y como bautizador del
gnero. Herodoto, el que puso la etiqueta de historia al oficio, fue, por lo que parece, un
simple narrador de los "hechos pblicos de los hombres". Despus de Herodoto, en las
numerosas pocas romnticas, la especie ms cotizada del gnero histrico es la
narrativa.
Aunque en las cumbres de la intelectualidad contempornea no rifa lo romntico,
emotivo, nocturno, flotante, suelto y yang, que s lo clsico, yin, diurno y racional, en el
subsuelo y los bajos fondos de la cultura cuenta el romanticismo, y por ende, la historia
anticuaria. Muchos proletarios y pequeos burgueses de hoy suscribiran lo dicho por
Cicern hace dos mil aos: "Nada hay ms agradable y ms deleitoso para un lector que
las diferencias de los tiempos y las vicisitudes de la fortuna." Podramos culpar a villanos o
mercachifles u opresores de la abundancia de historia narrativa en la presente poca,
pues no se puede negar que los escaparates de las libreras, los puestos de peridicos, las
series televisivas, los cines y dems tretas de comercio y comunicacin venden historia
anticuaria a pasto, en cantidades industriales. Sin lugar a dudas la vieja historia de hechos
se mantiene muy vivaz, especialmente en el cine y en la televisin. Estamos frente a un
producto de aceptacin masiva, a una droga muy gustada, a una manera de dormirse al
prjimo sin molestias.
Seguramente es una especie de historia que no sirve para usos revolucionarios. Es fcil
aceptar lo dicho por Nietzsche: "La historia anticuaria impide la decisin en favor de lo
que es nuevo, paraliza al hombre de accin, que siendo hombre de accin, se rebelara
siempre contra cualquier clase de piedad." Hoy, en los frentes de izquierda, se afirma
frecuentemente que la erudicin histrica que deparan los anticuarios "es una defensa de
todo un orden de casas existentes", es un baluarte del capitalismo, es un arma de la
reaccin. En los frentes de derecha tampoco faltan los enemigos del cateo de saberes
deleitosos del pasado. stos se preguntan: Para qu nos sirve el simple saber de los
hechos en s? Atiborrar la mente con montones de historias dulces o picantes es disminuir
el ritmo de trabajo. Izquierdas y derechas, y en definitiva todos los encopetados y
pudientes, lo mismo revolucionarios que reaccionarios, coinciden en ver en los
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 198
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
anecdotarios histricos un freno para la accin fecunda y creadora, un adormecedor,
una especie de opio.
Si se cree que no todo es destruir o construir, si se acepta el derecho al placer, si se
estima que no hay nada negativo en la toma de vacaciones, se pueden encontrar
virtudes, un para qu positivo en la escritura y el consumo de textos de historia anticuaria.
Para el primer historiador la historia fue una especie de viaje por el tiempo que se haca, al
revs de los viajes par el espacio, con ojos y pies ajenos, pero que procuraba parecido
deleite al de viajar. Los que escriben a la manera de Herodoto nos ponen en trance
turstico. En palabras de Macauly, "el gusto de la historia se parece grandemente al que
recibimos de viajar par el extranjero". el que viaja hacia el pasado por libros o pelculas de
historia anticuaria, se complace con las maravillas de algunos tiempos idos, se embelesa
con la visin de costumbres exticas, se introduce en mundos maravillosos. La mera
bsqueda y narracin de hechos no est desprovista de esta funcin social. Este papel
desempean los contadores de historias para un pblico que se acuclilla alrededor del
fuego as como los trovadores y cantantes de corridos para los concurrentes a la feria.
Ojal que la gente importante le perdone la vida al cuento de acaeceres pasados,
que no les aplique la ltima pena a los historiadores que slo proporcionan solaz a su
lectorio o auditorio. Por qu no permitir la hechadura de libros tan gratos como Ancla en
el tiempo de Alfredo Maillefert? Que no se diga que no estn los tiempos para divertirse
sino nicamente para hacer penitencia. En toda poca es indispensable soar y dormir.
Sin una mente cochambrosa o demasiado desconfiada es posible apreciar el para qu
positivo de las historias que distraen de las angustias del tiempo presente, que equivalen a
salirse de s, a una fuga a tiempos mejores o slo distintos, a un alivio contra el cual
protesta airadamente Prieto Arciniega, ese amigo de la historia crtica.
Es liberadora la historia crtica?
Otra especie del gnero histrico "trata de darse cuenta de cuan injusta es la existencia
de una cosa, por ejemplo de un privilegio, de una casta, de una dinasta; y entonces se
considera, segn Nietzsche, el pretrito de esta cosa bajo el ngulo crtico, se atacan sus
races con el cuchillo, se atropellan despiadadamente todos los respetos". Si la historia
anticuaria se asemeja a romances y corridos, la historia crtica parece medio hermana de
la novela policial; descubre cadveres y persigue delincuentes. Quiz su mayor abogado
haya sido Voltaire, autor de la tesis: nunca se nos recordarn bastante los crmenes y las
desgracias de otras pocas. Diderot le escriba a Voltaire: "Usted refiere los hechos para
suscitar en nuestros corazones un odio intenso a la mentira, a la ignorancia, a la
hipocresa, a la supersticin, a la tirana, y la clera permanece incluso despus de
haberse desvanecido la memoria de los hechos." Se trata pues de una historia, que como
la anticuaria, si bien no adicta a sucesos muy remotos, se dirige al corazn aunque
nicamente sea para inyectarle rencor o ponerlo en ascuas. No es una historia
meramente narrativa de sucesos terribles ni una simple galera de villanos. Este saber
histrico para que surta su efecto descubre el origen humano, puramente humano de
instituciones y creencias que conviene proscribir pero que se oponen al destierro por
crerseles de origen divino o de ley natural.
Si la historia anticuaria suele ser la lectura preferida en perodos posrevolucionarios, la
de denuncia florece en etapas prerrevolucionarias, o por obra de los revolucionarios. Esto
se ha visto con gran claridad en la historiografa mexicana. Los misioneros del siglo XVI
recordaron preferentemente los hechos infames del estilo de vida prehispnica para
facilitar su ruptura. Los criollos de la insurgencia de principios del siglo XIX le sacaron todos
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 199
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
sus trapitos al sol a la poca colonial, la desacralizaron, le exhibieron sus orgenes
codiciosos. Los historiadores de la reforma liberal, al grito de borrn y cuenta nueva,
pusieron como lazo de cochino la trayectoria vital de su patria. Los discursos histricos del
pasado inmediato se complacan en la exhibicin de los aspectos corruptos del porfiriato.
Hoy no slo en Mxico, sino en todo el mundo occidental, entre investigadores
profesionales cunde el gusto por la historia crtica, por descubrir la villana que se agazapa
detrs de las grandes instituciones de la sociedad capitalista.
A este tipo de sabidura histrica que se complace en lo feo del pasado inmediato se
le atribuye una funcin corrosiva. Se cree con Voltaire que "las grandes faltas que en el
tiempo pasado se cometieron" van a servir para despertar el odio y poner la piqueta en
manos de quienes se enteren de ellas. Cuando se llega a sentir que el pasado pesa, se
procura romper con l, se trata de evitar que sobreviva o que regrese. La recordacin de
los sucesos de infeliz memoria contribuye a lo dicho por Geothe (Escribir historia es un
modo de deshacerse del pasado) y por Brunschvigg (Si los hombres conocen la historia,
la historia no se repetir). As como hay una historia que nos ata al pasado hay otra que
nos desata de l. Este es el saber histrico disruptivo, revolucionario, liberador, rencoroso.
Muchas supervivencias estorbosas, muchos lastres del pasado son susceptibles de
expulsin del presente haciendo conciencia de su cara sombra. La detraccin histrica
que hicieron Wistano Luis Orozco y Andrs Molina Enrquez de la hacienda o latifundio
dcese que sirvi para difundir el conocimiento de lo anacrnico, perjudicial e injusto de la
caduca institucin, para formular leyes condenatorias de la hacienda, y para la conducta
agrarista de los regimenes revolucionarios. Detrs de la enrgica redistribucin de ranchos
ejecutada por el presidente Crdenas estuvo, quiz, la labor silenciosa de algunos
historiadores crticos que minaron la fama de la gran hacienda.
La historia crtica podra llamarse con toda justicia conocimiento activo del pasado,
saber que se traduce muy fcilmente en accin destructora. "Si desde los primeros
tiempos escribe Diderot, la historiografa hubiese tomado por los cabellos y arrastrado
a los tiranos civiles y religiosos, no creo que stos hubiesen aprendido a ser mejores, pero
habran sido ms detestados y sus desdichados sbditos habran aprendido tal vez a ser
menos s pacientes." La historia aguafiestas es un saber de liberacin, no de dominio como
la de bronce. Denuncia los recursos de opresin de opulentos y gobernantes; en vez de
legitimar la autoridad la socava; dibuja tiranos; pinta patrones crueles de empresas
capitalistas; refiere movimientos obreros reprimidos por la fuerza pblica; estudia
intervenciones nefastas de los pases imperialistas en naciones frgiles, o destaca los
perjuicios de la sobrevivencia de edades cumplidas. Para sacar adelante ideas jvenes se
bebe la historia erigida en tribunal que condena, la crtica que corroe las ideas vetustas.
Todos los revolucionarios del siglo xx han echado mano de ella en distintas formas, con
diferentes lenguajes, en especial el cinematogrfico. Los primeros filmes de Eisenstein,
como La huelga y El acorazado Potemkin, fueron historia crtica para beneficio de la
Revolucin rusa. Filmes posteriores de Eisenstein pertenecen a otra especie histrica, de
una historia de signo opuesto que sin embargo no es anticuaria.
La historia de bronce
Es ms pragmtica que la historia crtica, es la historia pragmtica por excelencia. Es la
especie histrica a la que Cicern apod maestra de la vida", a la que Nietzsche llama
reverencial, otros didctica, conservadora, moralizante, pragmtico-poltica, pragmtico-
tica monumental o de bronce. Sus padres son famosos: Plutarco y Polibio. Sus
caractersticas son bien conocidas: recoge los acontecimientos que suelen celebrarse en
fiestas patrias, en el culto religioso, y en el seno de instituciones; se ocupa de hombres de
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 200
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
estatura extraordinaria (gobernantes, santos, sabios y caudillos); presenta los hechos
desligados de causas;, como simples monumentos dignos de imaginacin. Durante
muchos siglos la costumbre fue sta: aleccionar al hombre con historias. En la
Antigedad clsica comparti la supremaca con la historia anticuaria, a lo Herodoto. En
la Edad Media fue soberana indiscutida. Eneas Silvio le llam gran anciana consejera y
orientadora". La moral cristiano la tuvo como su principal vehculo de expresin. Entonces
produjo copiosas vidas ejemplares de santos y de seores. En el Renacimiento fue
declarada materia fundamental de la educacin poltica. En su modalidad pragmtico-
poltica, tuvo un autor de primer orden: Nicols de Maquiavelo. En el otro lado del mundo,
en la Amrica recin conquistada por los espaoles, fue una especie histrica practicada
por capitanes y sacerdotes. En el siglo XIX, con una burguesa dada al magisterio, se
impuso en la educacin pblica como elemento fundamental en la consolidacin de las
nacionalidades. En las escuelas fue la fiel y segura acompaante del civismo. Se us
como una especie de predicacin moral, y para promover el espritu patritico de los
mexicanos. Guillermo Prieto asegura que sus Lecciones de historia patria fueron escritas
para "exaltar el sentimiento de amor a Mxico". Recordar heroicidades pasadas servira
para fortalecer las defensas del cuerpo nacionanal.
Nadie puso en duda en el siglo XIX lo provechoso de la historia de bronce. El acuerdo
sobre su eficacia para promover la imitacin de las buenas obras fue unnime. Una gran
dosis de estatuaria poda hacer del peor de los nios un nio hroe como los que murieron
en Chapultepec "bajo las balas del invasor". Quizs el nico aguafiestas fue Nietzche con
su afirmacin: La historia monumental engaa por analogas. Por seductoras
asimilaciones, lanza al hombre valeroso a empresas temerarias y lo vuelve temible. Un
continuador de Nietzche ya de nuestro siglo, Paul Valry lanz la siguiente seal de
alarma: la historia que recoge las bondades del pasado propio y las villanas de los
vecinos, "hace soar, embriaga a los pueblos, engendra en ellos falsa memoria, exagera
sus reflejos, mantiene viejas llagas, los atormenta en el reposo, los conduce al delirio de
grandeza o al de persecucin, y vuelve a las naciones amargas, soberbias, insoportables y
vanas".
Pese al grito de Valry que declar a la historia que se enseaba en las escuelas "el
producto ms peligroso producido por la qumica del intelecto humano"; no obstante la
tesis de Fustel de Coulanges que le neg a la historia la capacidad de ser luz, ejemplo,
norte o gua de conductas pblicas o privadas, sigue sosteniendo la historia de bronce su
prestigio como fortalecedora de la moral, maestra de pundonor y faro del buen gobierno.
Todos nuestros pedagogos creen a pie juntillas que los hombres de otras pocas dejaron
gloriosos ejemplos que emular, que la recordacin de su buena conducta es el medio
ms poderoso para la reforma de las costumbres, que como ciudadanos debemos
nutrirnos de la sangre ms noble de todos los tiempos, que las hazaas de Quiroga, de
Hidalgo, de Jurez, de los hroes de la Revolucin, bien contadas par los historiadores,
harn de cada criatura un apstol, un nio hroe o un ciudadano merecedor de la
medalla Belisario Domnguez. Gracias a la historia de bronce o reverencial o pragmtica o
ejemplarizante mil santos, estadistas, inventores, cientficos, poetas, artistas, msicos,
enamorados y filsofos, segn expresin de los Durant, todava de bronce lleg aplicados
y fieles. La historia de bronce lleg para quedarse. En nuestros das la recomiendan con
igual entusiasmo los profesionales del patriotismo y de las buenas costumbres en el
primero, en el segundo y en el tercer mundo. Es la historia preferida de los gobiernos.
No hay motivos para dudar de la fuerza formativa de la historia de aula. No se justifica
la prohibicin de este vigorizante de criaturas en crecimiento, an no torcidas. La
exhumacin de los valores positivos de otros tiempos, enriquece la actualidad aunque no
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 201
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
sepamos decir con exactitud en qu consiste tal enriquecimiento. La historia de bronce no
es una especie incapaz de caber en el mismo jarrito donde se acomodan las dems
especies historiogrficas, incluso la cientfica. Lase en Burkhardt: "Lo que antes era jbilo o
pena tiene que convertirse ahora en conocimiento, como ocurre tambin en rigor en la
vida del individuo. Esto da tambin a la frase de historia magistra vitae un significado
superior y a la par ms modesto."
La utilidad de la historia cientfica
Sera indiscutible si lo fuera la cientificidad de la historia. Se trata de una especie del
gnero histrico que tuvo como precursor a Tucdides, pero a la que le ha salido la barba
en fechas muy recientes, ante nuestros ojos. Se trata de una historia que busca parecerse
a las ciencias sistemticas del hombre: la economa, la sociologa, la ciencia polticaSi
las otras especies andan tras hechos particulares, sta procura los acaeceres genricos.
"Slo par la obstinada miopa ante los hechos escribe Bagby algunos historiadores
siguen afirmando que los sucesos no llevan consigo ningn tipo de regularidad. Los
hechos histricos no son refractarios al estudio cientfico. ..Las generalidades formuladas
por la ciencia de la historia probablemente nunca llegaran a ser tan precisas y tan
altamente probables como las de las ciencias fsicas, pero esto no es ninguna razn para
no buscarlas." Por regla general, la nueva Clo recoge principalmente hechos de la vida
econmica. Como dice Beutin, "para la vida econmica se pueden hacer enunciados de
valor general porque es un campo de actividad racional. La economa trata con
elementos que pueden ser contados, pesados, medidos, cuantificados." La nueva especie
histrica suele autollamarse historia cuantitativa. "La historia cuantitativa segn la
definicin de Marczewski y de Vilar es un mtodo de historia econmica que integra
todos los hechos estudiados en un sistema de cuentas interdependientes y que extrae sus
conclusiones en forma de agregados cuantitativos determinados ntegra y nicamente
por los datos del sistema."
En los crculos acadmicos de los pases industrializados existe la devocin por la historia
cuantitativa. Dictmenes como el de Carr ("El culto a la historia cuantitativa lleva la
concepcin materialista de la historia a extremos absurdos) no han logrado entibiar el
fervor de los cuantificadores que en su mayora son gente de izquierda, alguna muy
adicta al materialismo histrico. Gracias a la cuantificacin, segn notables
cuantificadores, la historia ha podido ponerse a la altura de las dems ciencias del
hombre. Segn Chaunu, la cuantificacin ha conseguido que la historia sea fmula de las
ciencias del hombre, y por lo mismo la ha vuelto un ente servicial, le ha quitado el
carcter de buena para nada. Chaunu sentencia: "La historia cuantitativa busca en los
testimonios del pasado respuestas a las interrogaciones mayores de las ciencias sociales;
estas interrogaciones que son simplemente demandas de series... La demografa tiene
necesidad de un espesor estadstico que la historia demogrfica proporciona... La
economa tiene necesidad de una historia econmica regresiva Es as la historia puede
ser til en el sentido ms noble y al mismo tiempo el ms concreto..." Si tuviramos aqu a
Chaunu y le preguntramos "la historia para qu?", contestara "para ser tenida por
investigacin bsica de las ciencias y las tcnicas sociales".
Por lo dems, se supone que las ciencias sociales reforzadas por la historia cientfica
van a hacer realidad lo que quera Luis Cabrera de Crdoba en el siglo XVII, una historia
que fuera "luz para las cosas futuras". Es ya un hecho lo previsto par Taine en el siglo XIX:
"Qu sequedad y qu feo aspecto tiene la historia reducida a una geometra de fuerzas."
Pero agregaba: "Poco importa." El conocimiento histrico "no tiene por meta el divertir"; su
mira es explicar el presente y advertir al maana. Los cuantificadores de la historia creen
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 202
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
que si Childe viviera no pondra en futuro la siguiente proposicin: El estudio de la historia
permitir al ciudadano sensato establecer la pauta que el proceso ha ido entretejiendo
en el pasado, y de all deducir su probable desarrollo en el futuro prximo. Slo los menos
optimistas piensan que nos quedaremos en una semiprevisin al travs de la historia
generalizante; creen con Lacombe: "De la historia, ciencia compleja en el ms alto
grado... no es necesario esperar una previsin infalible y sobre todo una previsin
circunstanciada... A lo ms llegaremos a entrever las corrientes que llevan a ciertos
puntos."
Todava no se puede saber cuales promesas de la historia cientfica se cumplirn
plenamente. Hasta donde el estudio cientfico del pasado, hasta dnde las largas listas
de precios, de nacimientos y defunciones de seres humanos, de volmenes de
produccin y de otras cosas cuantificables nos permiten encontrar en ellas sentido y
orientacin para el presente y el porvenir? Profetizar hasta dnde llegara nuestro don de
profeca al travs de una historia que haya cuantificado todo o la mayor parte de los
tiempos idos muy difcil. La computacin de las pocas noticias conservadas en
documentos seriables del pasado: no puede prometer mucho. Aqu y ahora hay igual
nmero y fuerza de argumentos para los que sostienen la imposibilidad de ver el futuro al
travs de la ciencia histrica como los que ven en cada historiador numrico un profeta
con toda la barba. Pero si la historia cuantitativa no nos cumple todo lo prometido no
importa mucho. Slo a medas quedarn como inservibles libros tan voluminosos como los
que suele expedir rebosantes de cuentas. Mantendrn su valor como recordatorios y
como auxiliares en la prediccin del futuro. En el para qu? Las cuatro maneras de
abordar el pasado que hemos visto son un poco ilusorias; las cuatro prometen ms de lo
que cumplen. La anticuaria no es siempre placentera; la crtica est lejos de poder destruir
toda tradicin injusta; la didctica es mucho menos aleccionadora de lo que dicen los
pedagogos, y la cientfica, por lo que parece, no va a ser la lmpara de mano que nos
permita caminar en la noche del futuro sin mayores tropiezos. Como quiera,
Lo servicial de las historias
Est fuera de duda. La que llega a ms amplios crculos sociales, la historia fruto de la
curiosidad que no de la voluntad de servir, conocimientos que le disputa el anticuario a la
polilla, "los trabajos intiles" de los eruditos han sido fermento de grandes obras literarias
(poemas picos, novelas y dramas histricos), han distrado a muchos de los pesares
presentes, han hecho soar a otros, han proporcionado a las mayoras viajes maravillosos
a distintos y distantes modos de vivir. La historia anticuaria responde a "la insaciable avidez
de saber la historia" que conden el obispo Bossuet y que hoy condenan los jerarcas del
mundo acadmico, los clrigos de la sociedad laica y los moralistas de siempre. La
narracin histrica es indigesta para la gente de mando.
La historia crtica, la desenterradora de traumas, maltratos, horrores, rudezas, barbaries,
da a los caudillos revolucionarios argumentos para su accin transformadora; busca el
ambicioso fin de destruir para luego rehacer; es para cualquier sufriente un fermento
liberador. Este tipo de toma de conciencia histrica "realiza una autntica catarsis";
produce, segn Marrou, "una liberacin de nuestro inconsciente sociolgico un tanto
anloga a la que en el pIano psicolgico trata de conseguir el psicoanlisis". Se trata de
un saber disruptivo que libera al hombre del peso de su pasado, que le extirpa
acumulaciones molestas o simplemente intiles. Suele ser un ponche mortfero para
autoridades.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 203
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. MOISS SENZ GARZA INVESTIGACIN Y
PSICOPEDAGOGA
Aun la historia de tan grosero utilitarismo, la que se llama a s misma historia magistra
vitae, es una maestra til al poner ante nuestros ojos los frutos mejores del rbol humano:
filosofas, literaturas, obras de arte, actos de valor heroico, pensamientos y dichos
clebres, amores sublimes, conductas generosas y descubrimientos e inventos que han
transformado al mundo. La historia reverencial o de bronce nos permite, en expresin de
Sneca, "despegarnos de la estrechez de nuestra caduca temporalidad originaria y
darnos a participar con los mejores espritus de aquellas cosas que son inmensas y
eternales". Si la historia de bronce no se nos impusiera en las aulas, tendra probablemente
ms repercusin de la que posee hoy en da. Es sta la bsqueda ms cara al humanismo,
la que exhibe la cara brillante, bella, gloriosa, digna ser imitada del ser humano. Es
tambin la disciplina que mejor le sienta a los dominadores.
Por ltimo, a la presuntuosa historia cientfica, en sus mltiples manifestaciones de
historia econmica, social, demogrfica y de las mentalidades, no es, segn la pretensin
de la gente de sentido comn, por no decir del comn de la gente, una mera inutilidad.
Es cada vez un mejor sirviente de las ciencias sistemticas del hombre, de la economa,
de la ciencia poltica, etc. Tambin ayuda a conocer nuestra situacin actual y en esta
forma a orientar su inmediata accin futura, aunque su don de zahor an est en
veremos. Aun sin capacidades adivinativas es servicial. Es muy difcil creer que la seriedad
cientfica no reporte beneficios prcticos. Como ciencia, tiene su carcter utilitario que es
reconocido cenas y poderosos.
Por supuesto que ninguna de las cuatro historias se da en pureza en la vida real, y por
lo mismo todas, de algn modo, son fuentes de placer, liberacin, imitacin y gua
prctica. Tambin son posibles y existentes, las historias globales que aspiran a la
resurreccin total de trozos del pasado, que resucitan al unsono ngulos estticos,
aspectos crueles, logros clsicos y estructuras de una poca y un pueblo y que pueden
ser de utilidad para nostlgicos, revolucionarios, hurfanos y planificadores. Aunque son
imaginables las historias verdaderas totalmente intiles, no se vislumbra su existencia aqu y
ahora.
Para concluir, y en alguna forma justificar lo pedestre de las palabras dichas es
provechoso recordar que el poseedor de la chifladura de la investigacin histrica no
siempre indaga por el para qu de su chifladura. Quiz como todas las vocaciones
autnticas, el gusto por descubrir acciones humanas del pasado se satisface sin
conciencia de sus efectos prcticos, sin parar mientes en lo que pueda acarrear de justo
o injusto, de aburrimiento o de placer, de oscuridad o de luz. La bsqueda de lo histrico
ha sido repetidas veces un deporte irresponsable, no una actitud profesional y menos una
misin apostlica. Con todo, cada vez pierde ms su carcter deportivo. Quiz ya lo
perdi del todo en las naciones con gobiernos totalitarios. Quiz la tendencia general de
los gobiernos de hoy en da es la de influir en la forma de presentar el pasado con
estmulos para las historias que legitimen la autoridad establecida y con malas caras para
los saberes histricos placenteros o desestabilizadores o sin segunda intencin, sin otro
propsito que el de saber y comunicar lo averiguado.
En la vocacin del maestro y en la nobleza de la juventud, confiamos 204
También podría gustarte
- La Observacion para Los Profesores en FormaciónDocumento4 páginasLa Observacion para Los Profesores en FormaciónJS Cam86% (7)
- Schwarzstein. La Historia Oral en América LatinaDocumento13 páginasSchwarzstein. La Historia Oral en América LatinaDéboraGarazi100% (2)
- Vargas Llosa. Las Dos CulturasDocumento4 páginasVargas Llosa. Las Dos Culturasagustín_gonzález_8Aún no hay calificaciones
- VIÑOLES Ponencia Sobre Alice DomonDocumento8 páginasVIÑOLES Ponencia Sobre Alice DomonArturo LevAún no hay calificaciones
- El Interes de Los AlumnosDocumento6 páginasEl Interes de Los AlumnosJS Cam100% (3)
- Escuelas TotalesDocumento24 páginasEscuelas TotalesJS Cam80% (5)
- Las Competencias Cogniscitivas de TorresDocumento5 páginasLas Competencias Cogniscitivas de TorresJS Cam100% (7)
- Yo Explico, Pero Ellos... Aprenden - Saint-OngeDocumento46 páginasYo Explico, Pero Ellos... Aprenden - Saint-OngeJS Cam100% (3)
- La ComunicaciónDocumento10 páginasLa ComunicaciónAlmonteLuis100% (8)
- El Periodismo y La Prensa A Finales Del Siglo XviiiDocumento50 páginasEl Periodismo y La Prensa A Finales Del Siglo XviiiEdwin HuancahuariAún no hay calificaciones
- Libro BCH PDFDocumento378 páginasLibro BCH PDFVerónica SiñaAún no hay calificaciones
- Grandes visiones de la historia: de De Civitate Dei a Study of HistoryDe EverandGrandes visiones de la historia: de De Civitate Dei a Study of HistoryAún no hay calificaciones
- Chile Partidos Políticos, Democracia y Dictadura 1970-1990Documento165 páginasChile Partidos Políticos, Democracia y Dictadura 1970-1990Antiteamlays Hop JaranaAún no hay calificaciones
- Como Pintar El Color Piel HumanaDocumento124 páginasComo Pintar El Color Piel HumanafernandaAún no hay calificaciones
- Artesanía Rapanui-José Ramírez PDFDocumento9 páginasArtesanía Rapanui-José Ramírez PDFMaría Sol Plaza VareaAún no hay calificaciones
- Qué Es Hoy La Historia Social PDFDocumento9 páginasQué Es Hoy La Historia Social PDFWilfrido LlanesAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del Mundo Rus WebDocumento11 páginasBreve Historia Del Mundo Rus WebIsmael Amezquita AlvaradoAún no hay calificaciones
- 4 Roger Chartier. El Prensador en El Presente. Ficcion Historia MemoriaDocumento8 páginas4 Roger Chartier. El Prensador en El Presente. Ficcion Historia Memoriamariaeleonora1Aún no hay calificaciones
- Arqueologia Del Departamento - DauelsbergDocumento23 páginasArqueologia Del Departamento - DauelsbergCristián Olivares AcuñaAún no hay calificaciones
- Romanico - Schulz - El Significado D e La Arquitectura Occidental PDFDocumento16 páginasRomanico - Schulz - El Significado D e La Arquitectura Occidental PDFSabina ArigónAún no hay calificaciones
- Artemapuche PDFDocumento114 páginasArtemapuche PDFRo A Verde-Ramo0% (1)
- Memorias Sobre El Estado Rural en 1801 Demarcación de Limítes Entre El Brasil y Paraguay A Ultimos Del Siglo XVIII de Felix de Azara Madrid Año 1847Documento247 páginasMemorias Sobre El Estado Rural en 1801 Demarcación de Limítes Entre El Brasil y Paraguay A Ultimos Del Siglo XVIII de Felix de Azara Madrid Año 1847Anonymous dblpa1jAAún no hay calificaciones
- Epistemología de La HistoriaDocumento6 páginasEpistemología de La HistoriaFlorencia Alicia Scharff BerettaAún no hay calificaciones
- Gallini. Que Hay de HistoricoDocumento56 páginasGallini. Que Hay de HistoricoDaniloMenezes100% (1)
- Lo Histórico. Luis GonzálezDocumento16 páginasLo Histórico. Luis Gonzálezgravas1029Aún no hay calificaciones
- Historia de La Postal en ChileDocumento257 páginasHistoria de La Postal en ChileGladys Carolina Gonzalez Solis100% (2)
- Kant-Hegel, de Sonia Corcuera de ManceraDocumento24 páginasKant-Hegel, de Sonia Corcuera de ManceraVictor BarriosAún no hay calificaciones
- El Caribe Origen Del Mundo Moderno Cosuelo Naranjo y OtrosDocumento350 páginasEl Caribe Origen Del Mundo Moderno Cosuelo Naranjo y OtrosGonzalo RojasAún no hay calificaciones
- Hispanoamerica en El Imaginario Gráfico de Los EuropeosDocumento293 páginasHispanoamerica en El Imaginario Gráfico de Los EuropeosRo UribeAún no hay calificaciones
- Banco de Chile. Patrimonio de Todos Los Chilenos. (2011)Documento378 páginasBanco de Chile. Patrimonio de Todos Los Chilenos. (2011)BibliomaniachilenaAún no hay calificaciones
- Alanis, L. - Aprender A Preguntar, Aprender A Ser CríticosDocumento12 páginasAlanis, L. - Aprender A Preguntar, Aprender A Ser CríticosFranciscoDoti100% (1)
- La Aventura Delas Maestras y Las NiñasDocumento204 páginasLa Aventura Delas Maestras y Las Niñasdawich100% (1)
- V3 Ancestralidad Antirracismo Actualidades N3 Compressed PDFDocumento141 páginasV3 Ancestralidad Antirracismo Actualidades N3 Compressed PDFDeniseJardimAún no hay calificaciones
- Hira de Gortari HistoriografíaDocumento10 páginasHira de Gortari HistoriografíaIxchel N R-aAún no hay calificaciones
- Microhistoria Dos o Tres Cosas Que Sc3a9 de EllaDocumento30 páginasMicrohistoria Dos o Tres Cosas Que Sc3a9 de EllaMariana GagoAún no hay calificaciones
- Silvana Caula. Acosta SaignesDocumento242 páginasSilvana Caula. Acosta SaignesIsabel Del Pilar CastellanosAún no hay calificaciones
- Historia y Tragedia de Cuauhtémoc PDFDocumento170 páginasHistoria y Tragedia de Cuauhtémoc PDFNMMSAún no hay calificaciones
- Ley de BibliotecasDocumento81 páginasLey de BibliotecasHans HernándezAún no hay calificaciones
- De Defensa A Ofensa y ViceversaDocumento116 páginasDe Defensa A Ofensa y ViceversaJuan Alfonso Pozas MontesinosAún no hay calificaciones
- Para Que Sirve La Enseà - Anza de La Historia - Fontana (Texto 4 Unidad 1 INTA - Vallejos)Documento7 páginasPara Que Sirve La Enseà - Anza de La Historia - Fontana (Texto 4 Unidad 1 INTA - Vallejos)Cristian ABAún no hay calificaciones
- Banda OrientalDocumento7 páginasBanda OrientalNati LeivaAún no hay calificaciones
- Portafolio de Preparaciones PDFDocumento74 páginasPortafolio de Preparaciones PDFJaviera Luco BustoAún no hay calificaciones
- Historia e Historiografias de Lo Colonia PDFDocumento133 páginasHistoria e Historiografias de Lo Colonia PDFcarolina gonzalez100% (1)
- America Latina y La Filosofía de La Historia by José Antonio MAteos Castro LIBRODocumento198 páginasAmerica Latina y La Filosofía de La Historia by José Antonio MAteos Castro LIBROVillito PalaciosAún no hay calificaciones
- Brian Connaughton 440 PDFDocumento66 páginasBrian Connaughton 440 PDFCristóbal Durán MoncadaAún no hay calificaciones
- Ramos Pedrueza. La Lucha de Clases en México (La Revolución Democrático-Burguesa)Documento18 páginasRamos Pedrueza. La Lucha de Clases en México (La Revolución Democrático-Burguesa)Mariano SchlezAún no hay calificaciones
- Curriculum Vitae Robert DarntonDocumento11 páginasCurriculum Vitae Robert DarntonVictoria Toloza GabuttiAún no hay calificaciones
- Programa Teoria de La Historia 1Documento6 páginasPrograma Teoria de La Historia 1AndyAún no hay calificaciones
- Heroínas IncómodasDocumento16 páginasHeroínas IncómodasLucia AntoniazziAún no hay calificaciones
- 90 Anos de La Reforma Universitaria de Cordoba 1918 2008Documento160 páginas90 Anos de La Reforma Universitaria de Cordoba 1918 2008Marsi Castillo100% (1)
- Meyer Eugenia Memoria Olvido e Historicidad 101-110Documento10 páginasMeyer Eugenia Memoria Olvido e Historicidad 101-110José Sarmiento de la CruzAún no hay calificaciones
- Los Usos Del Pasado, La Historia y La Política Argentina en Discusión, 1910-1945. Alejandro Cattaruzza. Resumen PDFDocumento6 páginasLos Usos Del Pasado, La Historia y La Política Argentina en Discusión, 1910-1945. Alejandro Cattaruzza. Resumen PDFABrusaAún no hay calificaciones
- La Reconquista de Buenos Aires de 1806 Como Numen de La Nacionalidad - Facundo Di VincenzoDocumento5 páginasLa Reconquista de Buenos Aires de 1806 Como Numen de La Nacionalidad - Facundo Di VincenzoInzucare GiorgiosAún no hay calificaciones
- Historia OralDocumento3 páginasHistoria OralSergio AfonsoAún no hay calificaciones
- Ortega y Medina, Juan A. - El Conflicto Angloespañol Por El Dominio Oceánico (Siglos XVI y XVII) (1994)Documento331 páginasOrtega y Medina, Juan A. - El Conflicto Angloespañol Por El Dominio Oceánico (Siglos XVI y XVII) (1994)mizore ShirayukiAún no hay calificaciones
- PROGRAMA Paleografía y Diplomática en Documentos NovohispanosDocumento13 páginasPROGRAMA Paleografía y Diplomática en Documentos NovohispanosGafofoAún no hay calificaciones
- Lasso, "Los Grupos Populares y La Independencia"Documento20 páginasLasso, "Los Grupos Populares y La Independencia"Baruch SpinozaAún no hay calificaciones
- ÁLVARO BELLO - Nampülkafe. El Viaje de Los Mapuches de La Araucanía A Las Pampas Argentinas. Territorio, Política y Cultura en Los Siglos XIX y XXDocumento3 páginasÁLVARO BELLO - Nampülkafe. El Viaje de Los Mapuches de La Araucanía A Las Pampas Argentinas. Territorio, Política y Cultura en Los Siglos XIX y XXDavid AngeliAún no hay calificaciones
- Virrey Amat Valdivia ColonialDocumento23 páginasVirrey Amat Valdivia ColonialMarco Barrientos ReyesAún no hay calificaciones
- Benjamin Vicuña Mackenna - Historia de Los 10 Año de La Administración de Manuel MonttDocumento364 páginasBenjamin Vicuña Mackenna - Historia de Los 10 Año de La Administración de Manuel Monttpalderetes100% (1)
- Museo portátil del ingenio y el olvidoDe EverandMuseo portátil del ingenio y el olvidoAún no hay calificaciones
- Philip W Guerra Chichimeca ApuntesDocumento2 páginasPhilip W Guerra Chichimeca ApuntesXochitl PerezAún no hay calificaciones
- Revolucion Cientifica Siglo XIIDocumento9 páginasRevolucion Cientifica Siglo XIINataly GonzalezAún no hay calificaciones
- Historia ChilenaDocumento703 páginasHistoria ChilenaJorge Gabriel Ofs100% (1)
- Santa Bárbara Rebelde: Historia oral de la insurgencia sindical en un pueblo minero, 1970-1990De EverandSanta Bárbara Rebelde: Historia oral de la insurgencia sindical en un pueblo minero, 1970-1990Aún no hay calificaciones
- Plan de Estudios 2011 HISTORIA - Breve IntroducciónDocumento8 páginasPlan de Estudios 2011 HISTORIA - Breve IntroducciónJS CamAún no hay calificaciones
- Las Campanas de AlarmaDocumento19 páginasLas Campanas de AlarmaJS Cam100% (1)
- Cuaderno de Prácticas Escolares. Historia I (Tipo Enlace) - 2°bim.Documento13 páginasCuaderno de Prácticas Escolares. Historia I (Tipo Enlace) - 2°bim.JS Cam100% (1)
- La Competencia de Los ProfesoresDocumento11 páginasLa Competencia de Los ProfesoresJS Cam100% (2)
- Lineamientos para El DocenteDocumento20 páginasLineamientos para El DocenteJS Cam67% (6)
- Cuaderno de Prácticas Escolares. Historia I (Tipo Enlace) .Documento13 páginasCuaderno de Prácticas Escolares. Historia I (Tipo Enlace) .JS CamAún no hay calificaciones
- Las Características de Una Enseñanza Que Favorece La Entrega de Los AlumnosDocumento3 páginasLas Características de Una Enseñanza Que Favorece La Entrega de Los AlumnosJS CamAún no hay calificaciones
- En Que Consiste EstudiarDocumento10 páginasEn Que Consiste EstudiarJS Cam100% (3)
- La Metacognicion NickersonDocumento15 páginasLa Metacognicion NickersonJS Cam100% (1)
- Desarrollo Cognoscitivo de Piaget VigoskyDocumento45 páginasDesarrollo Cognoscitivo de Piaget VigoskyJS Cam90% (10)
- Reflexiones En, Sobre y para La AccionDocumento5 páginasReflexiones En, Sobre y para La AccionJS Cam100% (1)
- El Constructivismo ZabalaDocumento3 páginasEl Constructivismo ZabalaJS CamAún no hay calificaciones
- Trabajar A PartirDocumento3 páginasTrabajar A PartirJS CamAún no hay calificaciones
- Parte Didáctica: Formar, Elaborar y Aplicar Conceptos.Documento6 páginasParte Didáctica: Formar, Elaborar y Aplicar Conceptos.JS CamAún no hay calificaciones
- Las Exigencias de Los EstudiantesDocumento2 páginasLas Exigencias de Los EstudiantesJS Cam100% (1)
- Educacion para La Vida SchmelkesDocumento9 páginasEducacion para La Vida SchmelkesJS Cam80% (5)
- Cómo Empezar El DiarioDocumento3 páginasCómo Empezar El DiarioJS CamAún no hay calificaciones
- La Funcion y Formacion Del ProfesorDocumento5 páginasLa Funcion y Formacion Del ProfesorJS Cam83% (6)
- Tres Modelos de EnseñanzaDocumento7 páginasTres Modelos de EnseñanzaJS Cam67% (3)
- Silva, M. (2003) - Desafíos Éticos de La Evaluación EducacionalDocumento6 páginasSilva, M. (2003) - Desafíos Éticos de La Evaluación EducacionalValentina Carrasco AhumadaAún no hay calificaciones
- El Curriculum y Nuevos MaterialesDocumento9 páginasEl Curriculum y Nuevos MaterialesJS Cam100% (2)
- El Papel de La Escuela - OnrubiaDocumento16 páginasEl Papel de La Escuela - OnrubiaJS CamAún no hay calificaciones
- Enseñar y Aprender... - MonereoDocumento3 páginasEnseñar y Aprender... - MonereoJS CamAún no hay calificaciones
- El Tacto PedagogicoDocumento34 páginasEl Tacto Pedagogicoamy1831100% (2)
- PULPIFRUT ProyectoDocumento26 páginasPULPIFRUT ProyectoIsidro Orozco AlvarezAún no hay calificaciones
- Simon Yampara Economia Andina AymaraDocumento24 páginasSimon Yampara Economia Andina AymaraBoris MaranonAún no hay calificaciones
- POEMA Cantos de Banquete, Cruz de Zelada, Nota 10.0Documento5 páginasPOEMA Cantos de Banquete, Cruz de Zelada, Nota 10.0meisterAún no hay calificaciones
- GRECIA - Casa Hermes en DelosDocumento18 páginasGRECIA - Casa Hermes en DelosIleana Orosco Ponce0% (1)
- Reseña Arquitectura TinkusDocumento3 páginasReseña Arquitectura TinkusWilber Froylan Ccalli VilcaAún no hay calificaciones
- Diversidad Cultural PanameñaDocumento12 páginasDiversidad Cultural PanameñaBrandon BennettAún no hay calificaciones
- Antecedentes Historicos PsicopedagogiaDocumento14 páginasAntecedentes Historicos PsicopedagogiaIvonne Escobar100% (2)
- Juegos Del Mundo, Juegos Populares Juegos TradicionalesDocumento3 páginasJuegos Del Mundo, Juegos Populares Juegos TradicionalesRosana LarrazAún no hay calificaciones
- Amuletos AnularesDocumento6 páginasAmuletos Anularescristopher RibsAún no hay calificaciones
- El Templo de Kalasasaya o El Templo de Las Piedras ParadasDocumento5 páginasEl Templo de Kalasasaya o El Templo de Las Piedras ParadasYessica TerronesAún no hay calificaciones
- Marie-Louise Von Franz - 1987 - La Gata. Un Cuento de Hadas de Redención FemeninaDocumento101 páginasMarie-Louise Von Franz - 1987 - La Gata. Un Cuento de Hadas de Redención FemeninaAnonymous Hrg3fmr4A100% (2)
- Otura SheDocumento18 páginasOtura SheJosé Gregorio100% (1)
- Control 6° de Terror en Winnipeg. 2018Documento6 páginasControl 6° de Terror en Winnipeg. 2018carolinameraaAún no hay calificaciones
- TESIS ARDILES Al 4 de Noviembre 2015 PDFDocumento390 páginasTESIS ARDILES Al 4 de Noviembre 2015 PDFOrlando LimaAún no hay calificaciones
- Poesia NahuatlDocumento4 páginasPoesia NahuatlAryaStark2011Aún no hay calificaciones
- GLOSARIO Violencia UNAMDocumento8 páginasGLOSARIO Violencia UNAMLucia Ines TajesAún no hay calificaciones
- La Hipótesis Del Relativismo Lingüístico Por El Dúo Sapir-WhorfDocumento1 páginaLa Hipótesis Del Relativismo Lingüístico Por El Dúo Sapir-WhorfFanny De avilaAún no hay calificaciones
- Examen Egipto AdpDocumento4 páginasExamen Egipto AdpJorge Cortés GarcíaAún no hay calificaciones
- Sociedad Humana UacDocumento19 páginasSociedad Humana UacSamael Vasquez OroscoAún no hay calificaciones
- Eduardo Galeano CuentosDocumento12 páginasEduardo Galeano Cuentosgorge Hernandez67% (3)
- AnuarioDocumento284 páginasAnuarioGabi GiannelliAún no hay calificaciones
- Los Cabildos de AsuncionDocumento3 páginasLos Cabildos de AsuncionvilladoloresAún no hay calificaciones
- La Música Tradicional en ChinaDocumento11 páginasLa Música Tradicional en Chinasebatrupa0% (1)
- Updike, John - El CentauroDocumento184 páginasUpdike, John - El CentauroMarcelo Muñiz100% (2)
- El Indigenismo en México y PerúDocumento4 páginasEl Indigenismo en México y Perúhuracanrojo94100% (1)
- BALA PERDIDA Alvarez M Bilingüe (YIYIJAMBO 2010)Documento24 páginasBALA PERDIDA Alvarez M Bilingüe (YIYIJAMBO 2010)bogacris67Aún no hay calificaciones
- Características de La Primera DeclinaciónDocumento2 páginasCaracterísticas de La Primera DeclinaciónLucia Peralta LiañoAún no hay calificaciones
- Omomraam 790 1Documento8 páginasOmomraam 790 1MariaJoseArceAún no hay calificaciones