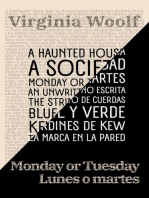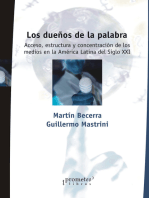Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
BAXIO - Pasos Hacia Una Didactica Sociocultural de La Lengua y La Literatura PDF
BAXIO - Pasos Hacia Una Didactica Sociocultural de La Lengua y La Literatura PDF
Cargado por
kesslermarina0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginasTítulo original
BAXIO_pasos-hacia-una-didactica-sociocultural-de-la-lengua-y-la-literatura.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginasBAXIO - Pasos Hacia Una Didactica Sociocultural de La Lengua y La Literatura PDF
BAXIO - Pasos Hacia Una Didactica Sociocultural de La Lengua y La Literatura PDF
Cargado por
kesslermarinaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
Pasos hacia una didactica sociocultural de la
lengua y la literatura’: Sociolingilistica y
educacion, un campo tensionado
Bestrie Bixio
Unversicad Naclonal de Cordoba,
Universidad Nacional de San Mert
Consejo Nacional de Investigaciones Gientiicas y Técnicas (CONICET)
interesado por los problemas educativos, y a pesar de los importantes
apartes que ha realizado, este espacio transdlisciplinar esté atravesado por
tensiones que colocan a la legislacién educativa, las politcas educativas, e inclu-
so a la practica educativa, en profundas contradicciones. Nos referimos a dos
principios fundantes de la sociolingUistica que contradicen convicciones de los
docentes jy de la comunidad educativa en general). En primer lugar, se trata de la
idea de que la escuela no puede agredir y desvarolizar los usos linalsticos de los
alumnos cuando ésios provienen de grupos hablantes de dialectos sociales o
regionales. El conflico se genera ante el objetivo de la escuela de estandarizar
Por otro lado, y en intima relacién con la anterior, la segunda tensién se estable-
ce entre la insistencia de la sociolinglistica en que las variantes linguisticas son
simplemente “diferentes', y la conviecién del docente de que éstas son deficita-
A, pass te sollte dace nx eter pruledcs=s ha
1 Este trabajo se inscribe en ef marco mis general de una serie de dscusions iniciadas por un grupo
de especalistas petenecienes a distintasunversdades dela Argentina y que se orienta aredeinie gu
ras perspectives de enseranza en el marco de una teria socal atena a as cicunsiancias sociopolti-
‘as y cultural en que se desaclla I prctica educative. Su abjetva es la canstituciin de sujetos -
docentesy alunos criicos y atentos 2 la complelida de ls fendmenos de intercambio cultural, lin-
alisticoy estétco. Estas preocupaciones se empiezan a delinear en el imbito del Seminario sobre pric:
ticas pedagdgics y lingUiscas de la Carera de Especalizacion de Ensehanza de la Lengua y la Lite
‘atu de la Universidad Nacional de Cérdoba a cargo de la autora y dela Licenciada Graciela Here-
‘ade Het ast como también en la Citeda de Didctics de la Lengua y la Literatura de la Universidad
[Nacional de La Plata. Es enel marco de Seminario de Temas Avanzacls “Epistemologta de ls Ciencias
del Lenguaje” de la Carrera de Licenciatura en Ensenanza de la Lengua y la Literatura de fs Univers
dad Nacional de San Marin donde se esti gestando un proyecto de invesigacidn atculado con diver:
sidad de peictieas docentes donde se intentaré ir definiendo los fandamentas de lo que hemos den
minado didéetca sociocultural de la lengua y a literatura,
En consecuencia, la sociolingUfstica no aleanza a acupar un estatuto arti-
cculador en el curriculum de lengua y por ello mismo sus aportes terminan sien-
do banalizados y reducidos a enunciados de naturaleza tan general que ms bien
articulos
2 parecen retdricos, tales como el derecho que todos los ciudadanos tienen a ser
y ‘educados en su lengua materna 0 variedad sociodialectal. Estas mismas tensio-
10 nes, a las que haremos referencia a lo largo de este acticulo, determinan también
aque el ingreso en ef curriculum escolar de las tematicas propias de la disciplina
vio sociolingUistica se reduzca a juzgar por los textos didacticos mas empleados en
ba las escuelas de habla hispana, a una clasificacion de las variaciones a memorizar
in or los alunos y a reconocer en diferentes enunciados y textos. Estos conteni-
=D dos estin presentados de manera formal y taxondmica, complejizando incluso los
tipos de manera inconsistente, agregando a las variaciones tvadicionalmente
reconocidas por la disciplina (diatépicas,diastricasy diafésicas) las variaciones
etarias y otras. La formalizacién llega hasta el extremo de entender estos taxos
sha como compartimentos perfectamente separados, sin integraciones ni superpost
nes ciones. Sin dud, la claifcacion, bajo la apariencia de un claro y demarcado
por conocimiento cientifico, ascutece Ia reflexién sobre los procesos sociales a que
clue punta la teort?
dos Las investigaciones en el dominio de la sociolingulstica, y en especial las
los realizadas bajo e! signo mis amplio dela sociologia del lenguaje, han puesto en
ela ‘evidencia de qué manera la variacién linguistica afecta directamente el proceso
Ios ‘de apcondlzaje e incide en ol éxito 0 fracaso de los alurmnos. Sobre este hecho es
0 ‘mucho lo que se ha escrito y no redundaremos en ello; ecordemos, por ejemplo,
zat los planteos de la UNESCO que ya a fines de la década del sesenta advertia sobre
ble el derecho a aprender en la propia lengua debido a que, por un lado, algunos
son nifios se encuentran en situaciéin de ventaja desde su primera relacin com la ins-
tae titucién escolar por el sélo hecho de manejar el cédigo de los grupos medios
{coincidente con e! de la insttucién escolar), lo cual hace diferencia con otros
nifios, provenientes de los grupos bajos, que llegan a la escuela con cédigos
clivergentes de aquélla. En segundo lugar, la posesién de céidigos diferenciales y
su estigmatizacion en el espacio escolar, afecta tambien de manera directa a la
‘dentidad y sentido de pertenencia social, cultural e incluso familiar del educan-
do, lo cual se traduce en obstéculos a la hora de aprender. En sus expresiones mas
ets fuertes el andlisis se orienta a destacar la violencia simbélica de la que son obje-
I ine to los alumnos a los que se les exige un cambio de cédigo, expresisn de la impo-
ri
site
fete
sidad 2 Al resoecto, es conveniente recov la Icida propuesta de Halliday (El fenguaje como semidtica
cia social, México. Fondo de Cultura Econémica, 1982) para quien las vaiaciones son slo de dos tipos,
vers lalectosy restos, v en los primers se inclaye tanto las vaiaciones regjonales come las vataciones
diver seciales. Por ota pate, los dalecos se enreveran con ls registos en cuanto lo que Yo hago depen-
done de de lo que yo soy * Fxto.e, los regisos a que una persona tiene acceso son funcin del lugar que
‘ocupa en una estructura social
pag 25/ twlé coquette
sici6n de una lengua legitima, la de los grupos medios, y cuya imposicién es parte
de un complejo mecanismo destinado a la subordinacién de unos grupos por
oltos. En este sentido, los mecanismos de transmisién cultural (entre ellos, la
escuela) tienden a asegurar la reproduccién de la desigual distribucién del cono-
Cimiento de la lengua autorizada y con ello, la desigual distribucién del capital
(cultural, econémico, ete).
Estos reconocimientos llevaron a que deste hace ya més de dos décadas
se insista en Ia legislaciGn escolar y en la prctica institucional y dulica en el res-
eto a Ia diferencia y al multiculturalismo y en el derecho de las minorias lin-
siisticas a aprender en su propia lengua o variacion. Sin embargo, como hemos
indicado, este enunciado es generador de una profunda tensién al momento de
su aplicacién pues es dificil de sostener: no s6lo contradice los objetivos defini-
ddos por la educacién a nivel nacional, sino que también se opone radicalmente
2 las creencias més profundas de docentes, alumnos y comunidad educativa en
Beneral que entienden que el sociolecto de los grupos medios es el que mejor
Conviene al desarrollo intelectual y cientifico, y que con su manejo el futuro ad:
to puede lograr un mejor posicionamiento en los diferentes mercados -educativa,
laboral, matrimonial, artistico, politico, etc.~ Esta tensién, entonces, suele ser
resuelta de modo que parece profundizar la contradiccién y socavar el mismo
principio que alega defender: no corregir,respetar, pero imponer "de a poco" la
variacion estandar; respetar el habla sociodialectal en la oralicad pera exigir la
estandarizacién en la escritura, etc. En fin, tado parece indicar que, al menos que
redefinamos los prejuicios lingutsticos y con ellos todas las leyes de! mercado lin
Biistico, a escuela no puede sino insistir en la estandarizacién, la homogeneiza-
6n de la poblacién escolar; la escuela debe aceptar el modelo lingaistico pro-
puesto, o mejor impuesto, por los grupos medios y hacerlo suyo, aceptanclo que
de ellos emana su mandato. En términos de Bourdieu, la escuela no puede sus-
Pender en su interior, graciosamente y por decreso, las notmas del mercado lin-
Bistico pues com ello se puede comprometer seriamente las oportunidades de los
alumnos. Sin embargo, este reconocimiento puede cambiar la perspectiva sobre
‘qué y como ensefiar lengua
En efecto, con su fuerte poder reticador, la escuela tiene una funcién més
importante a cumplir en relacién a esta problemética y en particular en relacién
ala profundizacién de la exclusion educativa y social a la que asisten, en gene-
ral, los paises latinoamericanos. No se trata aquf de un hacer (corregir/no corre
st, obligar/ consensuar, reprimir/ tespetar sino mas bien de un saber, de una teo-
ra social sobre el lenguaje que debe ser conocida por los docentes y enseflada a
los alumnos, por los efectos que ella tiene a nivel de prictica social y de estruc-
tura social. Las précticas se fundan en creencias y de lo que se trata es ce conso-
lidar estas dhimas con el rigor de las teorias cientficas de orden social. Tado pare
beatriz
2 Bourdieu, Pere. 15 Foucault M.£ rn del dscurso, México, Siglo XX. 1986,
ifieado ‘16 Barthes, R.E/placer a texto yLeccin inaugural. México. Siglo Xt elitoes. 1986, Fue Jakabson quien
n sen ‘demostr6 que la lengua es un sistema de cbigaciones que obliga aincopora cietasdinciones, aungve
sand «locator prefer suspenckerls. Piénsese por ejemplo, ene género incaporado en os sustantvos del espa
com fol on ls exgencia aden en primer contacto con ovo desconacidl, el rao de a elein que se
nidos| ‘enlablré, meant a opcin pore tuteoy el voseo Jakabson, R. Ensayo le Iingistica general. Mésica,
Siplo XX editors. 1972),
pag 29/ twia coquette
io institucional y otros factores propios de la instancia de emisién como la com:
petencia y enciclopedia del hablante”.Fstas determinaciones indican, entonces,
poor un lado, la imposibilidad de considerar al habla como una actividad! libre y
finalista, voluniaria e individual y por otro, advierten que éstas pueden variar
entre grupos que tienen diferentes reglas de interacci6n social. La etnografia de la
Comunicacién, excluida decididamente de nuestras escuelas y de los planes de
formacién del profesorad, ha desarrollaco ampliamente estas consideraciones"
De la misma manera, las teotfas dle la intertextualidad permiten compren-
der hasta qué punto un enunciado recoge voces ya dichas; la teorta de la polifo-
hia, por su parte, destaca que un mismo enunciada puede tener mas de un enuin=
ciador y que es el propio codigo el que ofece esta posibilidad de dar la palabra
2 oo en el discurso propio”. Estas conceptualizaciones, también excluidas de
nuestros planes de estudio, parecen presentar una visién més adecuada de los
hechos de habla en cuanto permiten que un locutor reconozca otras voces en si
propia voz, reconozca un espacio sociocultural hablando en su mensaje y entien-
dda que detrés de toda emision se expresa la estructura social. Si pretendemos
que los alumnos entiendan realmente lo que significa la variacién no podemos
desconocer la incidencia de ellas, a la vez que debemos reconocer que la nocién
de la conversacion como un dilogo simétrico en el que dos personas intercam-
bian mensajes, atenta contra tal entendimiento,
Las determinaciones que rigen e! hablar son de orcien basicamente social
yen ellas acti, sin duda, el contexto inmediato como un fenémeno de primer
orden, © mejor, as representaciones de los sujetos sobre el contexto, sobre si
rmismos, sobre los interlocutores (en fin, las tepresentaciones sociales). Hay una
estructura superior, entendida en téminos de condiciones sociales, politicas y
‘econémicas que actia a partir de una cadena discursiva previa que hace que un
discurso sea lo que es y tenga los sentidos que tiene.
Se observa, entonces, que el sentido de un texto no esté nunca exclusiva-
‘mente en su instancia enunciadora ni menos atin en su textualizacién o en su
contextualizacién inmediata. Fse sentido se construye con oltos textos que antes
hablaron de fo mismo, con otras voces sociales que ya dijeron lo que se dijo.
Finalmente, los discursos, como las mercancias, aduieren un valor en un mer
ccado que no s6lo otorga un valor simbdlico sino incluso un sentido a estos enun-
ciados y este valor que adquieren los enunciados depende tanto de lo que se dice
articutos
beatriz binio
17 Estas amas determiraciones, cédigo,encclopeia ycras como lis pscoligcas, han sido desaala-
das po Kebrat-Orecchion. La enunciacidn. De la subjetvidad en lenguye. Buenos Ares. Edicial. 1989
18 Galluscio,L, (Comp. Etogratia det habla, Texts fandacionals, Buenos Ares. Eudeb. 2002.
19 Bajin, Mt, Esttca ce la reaci6n verbal. México. Siglo XXIediores, 1990 y Ducrat, ©. EI decir y fo
dlcho. Buenos Aires. Edicial 1982,
20 Son muchos los lingdisas que han isistido en que ls variaciones sociales de lengua simbolizan la
‘estructura social Recuérdes, simplemente, Ia afrmacin de Halliday (opus cit de que ls dialects,
fe cuanto se coresponden de manera aproximada com los esratos sociales, expresan la estructura
sey:
social mientas que Ios registos, asocados 2 las prcticas sociales, expres los procesos sociales.
pag 38/ tuld coquette
‘como de quién lo dice y de la variaci6n lingOistica que se usa. Se observa que las
modalidades de emergencia del sentido son mucho mis complejas, y que com:
articutos:
y render un texto no es desentraiiar intenciones, ocultas muchas veces hasta pata
fiat los mismos hablantes. Si fo que buscamos es que nuestros alunos comprendan
ide a textos -uno de los objetivos esenciales de la clase de lengua de cualquier nivel
de ‘que se trate- no podemos dejar de advertirles que las cadenas discursivas y el
‘mercado lingiistico contribuyen a su significacién de manera més estructurante
be que el respeto 0 no de las méximas conversacionales.
for Las observaciones realizadas mas arriba nos permiten poner entre parén-
n= {esis también las teorias comunicativas basadas en la idea de la transparencia del
bra Ccédigo que postulan que las intenciones de los hablantes son publicas y que el
de : sentido discursivo es convencionak. Presupuestos, sobreentendidos, fendmenos
los de connotacién las usuales indicaciones metalingifsticas de los hablantes, dan
len su ‘cuenta de que la comunicacién no siempre es lograda y que ello no se debe sdlo
ien- 2 fengmenos de cédigo. No hay un mensaje que parta de un emisor y que llegue,
105 igual, a un receptor pues la recepcién de los mensajes est regida por las mismas
1s determinaciones que su emisién, pero las reglas sociales pueden varia. En con-
in secuencia, sdlo a titulo de hipstesis podemos imaginar cémo sera finalmente
am- interpretado un discurso. El desconocimiento de estos principios obstaculiza la
Comprensién social del hecho de habla e impice focalizar la atencién en la préic-
social tica discursiva en el entomo del conilicto. Los sentidos que se intercambian en |
primer cualquier situacin comunicativa compleja, aquellos que son decisivos para la |
re si vida en sociedad, distan mucho de ser comprendidos con el modelo ilocutorio
una pues exceden la intencionalidad y la convencionalidad. lustamente, si fos inter-
jas y Cambios lingiisticos posibilitan la vida en sociedad es porque son ambiguos, no
que un son univocos, porque dejan siempre dudas sobre las verdaderas intenciones de
‘os hablantes. Ya Ducrot advrtié que la conversacién humana puede comparar-
Jusiva- se con una lid, un potlach, y que presupuestos y sobreentendidas, entre ottos
jo en su recursos, evitan que la vida social se desenvuelva en la agresidn. En efecto, pata
antes este autor la reparicién del contenido de los enunciados en elementos sintact
se dijo. cos, cuya responsabilidad es asumida por el hablante, y en elementos presu-
Pe peso cya responsable el hblne hae compari oerte, Pose aes
aor vs si Ea 8 OS So ga aa odes y econ
a ‘een fra on qe perm rune ana Ken sever ds
tren eben, pre dc algo sin este» ser cnr ve
= pomabl de hoo
Bas Sion» ares podem seer que omnia, era
se:
ony
ican 1 Vue cn ec Ge gs Co ct cnc erence el
—— cone dca coea vse nso gn on de
Beers Gufs orn Coa
= 2a wc Oar cs ba Ni i 582
pag 31 /1wid coquette
bio de informacion explicita, univoca, no ambigua, queda asegurada mas alls de
las variaciones de lengua; sin embargo, la guerra de los lenguajes no se da en el
lenguaje de la comunicacién - parte minima de nuestros intercambios- sino en el
resto, “en el inmenso volumen de la lengua, en el juego de todo el lenguaje. Aqui
es donde la sociedad dividida excluye los distintos lenguajes™.
Pero, fundamentalmente, nuestras escuelas directamente omiten o tratan
‘de manera supericial dos aspectos que resultan determinantes para la compren-
sin de los fenémenos de uso lingiistico: el poder v el conflict, temas excluidos,
‘0-més bien, tabuados, en las clases de lengua en un periodo de la historia inte=
lectual en el que se insiste como nunca en estas variables para explicar los pro-
esos culturales ylingifsticos'. De hecho, esta exclusin no es independiente de
la primacia del paradigma ilocutorio y textualista alos cuales se les ha observa-
do, justamente, esa falta de atencién a las relaciones de poder y esta apariencia
de armonia con la que presentan, incluso, los intercambios desarménicos. El prin-
cipio de cooperacién de Grice, por ejemplo, supone una absoluta simetria entre
Jos hablantes.
Esto se observa, incluso, en la presentacion de fendmenos que parece se
fundan en estas nociones como son los de estandarizacién, imposicién de len-
uas, marginaci6n de otras, etc. Para tomar s6lo un ejemplo, el tratamiento, bas-
‘ante homogéneo, que realizan los manuales escolares de la historia de la lengua
espafola se reduce, con el formalismo propio de este género textual, a la lista de
pueblos que ocuparon la peninsula, con sus correspondientes aportes a nivel de
lexico. Esta historia termina con el descubrimiento de América y con algunas refe-
rencias a los vocablos provenientes de las lenguas indigenas. Ahora bien, ;por
{qué se evitan las consideraciones sobre imposicién y poder en este proceso? jqué
se busca con este saber? jno seria més interesante para ol joven estar advertido
{que estos cambios son el producto de relaciones de fuerza dlispares en los planos
belico, econémico, politic e incluso cultural -sobre todo Io cual nos usta nues-
tra historia de la lengua- y sus incidencias sobre la conformacién de idiomas,
sobre los procesos de estandarizacion y prestigio de las variacioneso sistemas lin-
ulsticos? sno les permitria este acceso comprender en profundidad fenémenos
de los cuales hoy estos mismnos alunos son testgos v partcipantes en Latinoa-
rica y en Espafta? gpor qué no se hace referencia siquiera a los procesos de
estandarizacién como componentes de la dominacién politica y cultural o a la
instauracién de relaciones de dominacién lingiistica juntarmente con el naci-
mmiento de los Estados modernos? jpor qué no ensenar que el proceso de elabo-
racion y consolidacion de una lengua oficial se realiza a costa de la devaluacion
23 Bares, R. El susuro del lenguaje. Mis all dela plan y la escriura, Barcelona, Paldds. 1987
Peégina 114
24 Penseze simplemente en la nacién de Canon o en los importantes aportes de los estos cultura
les en los dltinos aos
pag 32//twlu coquette
nas alld de
se da en ol
-sino en el
aje. Aqui
en o tratan
¥compren-
-excluidos,
storia inte-
zat los pro-
endiente de
na observa
apariencia
205. El prin-
netria entre
e parece se.
in de len-
niento, bas-
fe la lengua
ala lista de
sa nivel de
gunas refe-
2 bien, ;por
oceso? iqué
ar advertido
1 [os planos
ilustra nues
de idiomas,
sistemas lin-
| fendmenos
“en Latinoa-
pracesos de
tural 0 ala
con el naci
so de elabo-
devaluacién
Paidés. 1907.
sutios cul
social (0 extirpacién) de otras longuas 0 dialectos? ;por qué no mencionar a la
escuela como participant activo en este proceso? En siness, qué deseamos que
nuestos alurmnos sepan y para que.
Enprincipio, entonces, no se puede escamatear que la consttucién de una
lengua estindar, asi como su adguisiciin, se relaciona con condiciones econ
micas y sociales, las que a su ver consituyen el mercado que impone una deti-
nicin de lo legtimo y lo ilegtimo.
De la misma manera, como indicamos, ls intercambios lingUlsticos estin
También podría gustarte
- Lengua 8 Estrada Narración OralDocumento5 páginasLengua 8 Estrada Narración Oralsilvias.0% (2)
- Mariana Enríquez Chicos Que VuelvenDocumento60 páginasMariana Enríquez Chicos Que Vuelvensilvias.83% (6)
- Teoría y Crítica Literaria - Programa 2011Documento7 páginasTeoría y Crítica Literaria - Programa 2011cclenguayliteraturaAún no hay calificaciones
- AdalianaDocumento2 páginasAdalianasilvias.33% (3)
- Fran Lanfré Mari MariDocumento1 páginaFran Lanfré Mari Marisilvias.Aún no hay calificaciones
- La Heurística Musical y La Metodología de Trabajo Colectivo Del Ensamble Experimental Latinoamericano - Andres - Rivera - NUPACC PDFDocumento12 páginasLa Heurística Musical y La Metodología de Trabajo Colectivo Del Ensamble Experimental Latinoamericano - Andres - Rivera - NUPACC PDFNehuen MartinoAún no hay calificaciones
- PDFDocumento348 páginasPDFRobertoAvilaVázquez100% (1)
- Lecturas SituadasDocumento13 páginasLecturas SituadasAlejandra MartínezAún no hay calificaciones
- NOE y OralidadDocumento14 páginasNOE y Oralidadrei_gue8505Aún no hay calificaciones
- Algo Mas Sobre El Lector Comun PDFDocumento13 páginasAlgo Mas Sobre El Lector Comun PDFAgus SpAún no hay calificaciones
- No, Robot - Eduardo Abel GimenezDocumento3 páginasNo, Robot - Eduardo Abel GimenezKeila SantosAún no hay calificaciones
- Los Modos de LeerDocumento15 páginasLos Modos de LeerguerejinaAún no hay calificaciones
- Lo Que Viene Después Josefina LudmerDocumento5 páginasLo Que Viene Después Josefina LudmerMarcelo AlvesAún no hay calificaciones
- SEOANE Pequeños Resplandores PDFDocumento7 páginasSEOANE Pequeños Resplandores PDFsilvias.Aún no hay calificaciones
- PROGRAMA 2020 Teoría Lit y Lit HispanoamDocumento16 páginasPROGRAMA 2020 Teoría Lit y Lit HispanoamFede SalvaAún no hay calificaciones
- Los Cuentos Del Chiribitil Los PrincipesDocumento24 páginasLos Cuentos Del Chiribitil Los PrincipesLaura GaladrielAún no hay calificaciones
- Arnoux - Análisis de Discurso. Modos De.. Cap 1Documento7 páginasArnoux - Análisis de Discurso. Modos De.. Cap 1Jessica Sulbaran100% (1)
- Malinowsky - El Problema Del Significado en Las Lenguas PrimitvasDocumento21 páginasMalinowsky - El Problema Del Significado en Las Lenguas PrimitvasAlex NavarroAún no hay calificaciones
- Teoria Estética John DeweyDocumento4 páginasTeoria Estética John DeweyAnny JimenezAún no hay calificaciones
- Rattero. AlguienDocumento10 páginasRattero. AlguienemotataAún no hay calificaciones
- Análisis Crítico Del Discurso - Norman Fairclough y Ruth WodakDocumento18 páginasAnálisis Crítico Del Discurso - Norman Fairclough y Ruth WodakMaría José UribeAún no hay calificaciones
- Verón-Diccionario de Lugares No ComunesDocumento12 páginasVerón-Diccionario de Lugares No ComunesezequielmzAún no hay calificaciones
- Cuento TeoriaDocumento44 páginasCuento TeoriaEric Kartman LeeAún no hay calificaciones
- Lowy, Michael - El Concepto de Afinidad Electiva en Max WeberDocumento10 páginasLowy, Michael - El Concepto de Afinidad Electiva en Max WeberNuria YacoAún no hay calificaciones
- Composición y HeurísticaDocumento24 páginasComposición y HeurísticaGastón Arce SejasAún no hay calificaciones
- Libros DesafiantesDocumento12 páginasLibros DesafiantesMorena OrioloAún no hay calificaciones
- Lectura Abierta Lecutra Clausurada - MontesDocumento5 páginasLectura Abierta Lecutra Clausurada - MontesSergio FrugoniAún no hay calificaciones
- Como Leer Textos Literarios Julian Moreiro 2Documento88 páginasComo Leer Textos Literarios Julian Moreiro 2lorena caballeroAún no hay calificaciones
- MOIRANDDocumento15 páginasMOIRANDCarlos RusconiAún no hay calificaciones
- Alvarado y Silvestri Escritura Como ProcesoDocumento4 páginasAlvarado y Silvestri Escritura Como Procesojorge quintana100% (1)
- De La Alfabetización Académica A La Alfabetización DisciplinarDocumento10 páginasDe La Alfabetización Académica A La Alfabetización DisciplinarMelisaAún no hay calificaciones
- MARCOVECCHIO, Ana MaríaDocumento9 páginasMARCOVECCHIO, Ana MaríaClarita AvilésAún no hay calificaciones
- Otras Travesías. Cuaderno de Bitácora para DocentesDocumento25 páginasOtras Travesías. Cuaderno de Bitácora para DocentesssinyamAún no hay calificaciones
- Resolucion de Problemas - Alvarado PDFDocumento6 páginasResolucion de Problemas - Alvarado PDFFacu NietoAún no hay calificaciones
- Texto y Contexto PDF RastierDocumento7 páginasTexto y Contexto PDF RastierMajo RoldánAún no hay calificaciones
- La Consigna, Un Manual de Instrucciones para Leer La EscuelaDocumento18 páginasLa Consigna, Un Manual de Instrucciones para Leer La EscuelaMiguel Bernal EscobarAún no hay calificaciones
- DISPOSITIVOS EN TRANSITO 14 OctubreDocumento260 páginasDISPOSITIVOS EN TRANSITO 14 OctubreUlises MoraAún no hay calificaciones
- Chilton, Paul y Schaffner, Christina - Discurso y PoliticaDocumento19 páginasChilton, Paul y Schaffner, Christina - Discurso y PoliticawalujahAún no hay calificaciones
- Peter Burke Historia Social Del ConocimientoDocumento15 páginasPeter Burke Historia Social Del Conocimientoymar_10% (1)
- Enfoque ComunicativoDocumento10 páginasEnfoque ComunicativoVirginia GuerraAún no hay calificaciones
- Pacto LíricoDocumento45 páginasPacto LíricoEmiliaMatus100% (1)
- Ángel Rama. Los Procesos de Transculturación en La Narrativa LatinoamericanaDocumento13 páginasÁngel Rama. Los Procesos de Transculturación en La Narrativa LatinoamericanaPaulo GaticaAún no hay calificaciones
- ¿Por Qué No Bailáis - Raymond CarverDocumento8 páginas¿Por Qué No Bailáis - Raymond CarverJuan CárdenasAún no hay calificaciones
- Barthes, Roland - Sobre La LecturaDocumento8 páginasBarthes, Roland - Sobre La LecturaDelia VazquezAún no hay calificaciones
- Trubetzkoy. - Principios de Fonología. Introducción y Cap. 1Documento20 páginasTrubetzkoy. - Principios de Fonología. Introducción y Cap. 1Laura AlperinAún no hay calificaciones
- Profesorado de Lengua Y Literatura: Módulo Guía 2023Documento21 páginasProfesorado de Lengua Y Literatura: Módulo Guía 2023Matías GodoyAún no hay calificaciones
- El Retorno A La Filología - Said E. W.Documento15 páginasEl Retorno A La Filología - Said E. W.Ivette Pradel100% (1)
- Burbules y Callister. Hipertexto - El Conocimiento en La EncrucijadaDocumento7 páginasBurbules y Callister. Hipertexto - El Conocimiento en La EncrucijadaCandela San RománAún no hay calificaciones
- Para Qué Los MonstruosDocumento8 páginasPara Qué Los MonstruosManu-el de HumanidadesAún no hay calificaciones
- Boca de Sapo: Utopías Del LenguajeDocumento72 páginasBoca de Sapo: Utopías Del LenguajeDiana LaurencichAún no hay calificaciones
- Adelstein y Badaracco - Teoría Linguística y Estudios NeológicosDocumento9 páginasAdelstein y Badaracco - Teoría Linguística y Estudios NeológicosNatalia RoldánAún no hay calificaciones
- Garcia Negroni La Destinación Del Discurso PolíticoDocumento14 páginasGarcia Negroni La Destinación Del Discurso PolíticoMariano FernándezAún no hay calificaciones
- De Diego-Lecturas de Historias de La LecturaDocumento18 páginasDe Diego-Lecturas de Historias de La LecturaJhonAún no hay calificaciones
- Camps, A. & Zayas, F. Secuencias Didácticas para Aprender Gramática. Selección de Capítulos 8-14 (2006)Documento106 páginasCamps, A. & Zayas, F. Secuencias Didácticas para Aprender Gramática. Selección de Capítulos 8-14 (2006)Marcelo F VidettaAún no hay calificaciones
- Lectura y Escritura AcademicaDocumento9 páginasLectura y Escritura AcademicaCeleste FriasAún no hay calificaciones
- La Crítica Practicante. Ensayos latinoamericanosDe EverandLa Crítica Practicante. Ensayos latinoamericanosAún no hay calificaciones
- Un lugar para la traducción: Literaturas disidentes y minorías culturalesDe EverandUn lugar para la traducción: Literaturas disidentes y minorías culturalesAún no hay calificaciones
- Los dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXIDe EverandLos dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXIAún no hay calificaciones
- Campo en formación: Textos clave para la crítica de literatura infantil a juvenilDe EverandCampo en formación: Textos clave para la crítica de literatura infantil a juvenilAún no hay calificaciones
- Palabras ParcasDocumento1 páginaPalabras Parcassilvias.Aún no hay calificaciones
- Identidad Lingüística Libros de Texto PDFDocumento28 páginasIdentidad Lingüística Libros de Texto PDFsilvias.Aún no hay calificaciones
- Jóvenes Diario El DíaDocumento3 páginasJóvenes Diario El Díasilvias.Aún no hay calificaciones
- Val Flores Los Cuerpos Que (No) Imaginamos Lengua Poder y EducaciónDocumento8 páginasVal Flores Los Cuerpos Que (No) Imaginamos Lengua Poder y Educaciónsilvias.Aún no hay calificaciones
- Entrevista A Tálata RodríguezDocumento3 páginasEntrevista A Tálata Rodríguezsilvias.Aún no hay calificaciones
- HERNÁNDEZ Gloria Identidades Juveniles y Cultura EscritaDocumento10 páginasHERNÁNDEZ Gloria Identidades Juveniles y Cultura Escritasilvias.Aún no hay calificaciones
- Kaufman Rodríguez La Trama de Los TextosDocumento2 páginasKaufman Rodríguez La Trama de Los Textossilvias.100% (1)
- Poema AymaraDocumento2 páginasPoema Aymarasilvias.Aún no hay calificaciones
- CABA NES - Lengua y Literatura Ciclo BásicoDocumento36 páginasCABA NES - Lengua y Literatura Ciclo Básicosilvias.Aún no hay calificaciones
- Alvarado Hacedores 7 Cap 2 1Documento40 páginasAlvarado Hacedores 7 Cap 2 1silvias.Aún no hay calificaciones
- CORIA Adela Entre Curriculum y EnseñanzaDocumento45 páginasCORIA Adela Entre Curriculum y Enseñanzasilvias.100% (1)
- BIXIO y HEREDIA Distancia Cultural y LingüísticaDocumento37 páginasBIXIO y HEREDIA Distancia Cultural y Lingüísticasilvias.Aún no hay calificaciones
- BRAVO María, La Hija Del Molinero ORIGINALDocumento10 páginasBRAVO María, La Hija Del Molinero ORIGINALsilvias.Aún no hay calificaciones