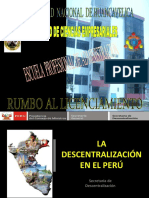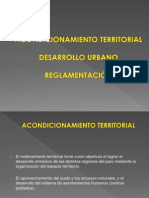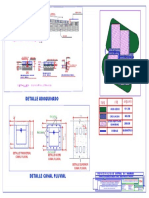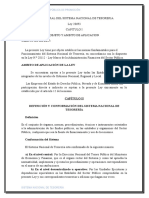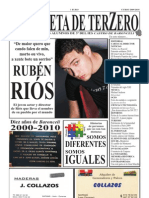Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Descentralización y Regionalizacion: Bases para La Sustentabilidad y La Irreversibilidad.
Cargado por
Eugenio D'Medina Lora0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
81 vistas22 páginasPublicado en la Revista de Economia y Derecho
UPC, verano 2007.
Título original
Descentralización y regionalizacion: bases para la sustentabilidad y la irreversibilidad.
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoPublicado en la Revista de Economia y Derecho
UPC, verano 2007.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
81 vistas22 páginasDescentralización y Regionalizacion: Bases para La Sustentabilidad y La Irreversibilidad.
Cargado por
Eugenio D'Medina LoraPublicado en la Revista de Economia y Derecho
UPC, verano 2007.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
VERANO 2007 / 37 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
DESCENTRALIZACION Y REGIONALIZACION: BASES
PARA LA IRREVERSIBILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
EUGENIO D'MEDINA LORA*
La historia de la descentralizacin peruana, desde los albores de la Repblica, es una secuencia de
experiencias fallidas. Planteamos que la explicacin radica en que el modelo que sustent todos esos
intentos fue tpicamente estatista y vertical, carente de consensos ciudadanos reales y de un anclaje en el
desarrollo de competitividades regionales construidas sobre economas de mercado territoriales. Fue una
descentralizacin que solo descentraliz la centralizacin" estatal. La sostenibilidad pasa por reducir el
poder estatal central respecto a la sociedad, al mismo tiempo que consolidar al gobierno regional como
aliado principal para fortalecer las condiciones de una descentralizacin sustentable.
Aristteles ya enseaba, en el siglo IV a. C, que los in-
dividuos se unen en el mbito de la polis unicamente
con la esperanza de mayor bienestar. Reconoca que
la mejor manera de constituir esas agrupaciones no
era centralizando las decisiones de gobierno, pues as
se debilita al Estado. En vez de ello, propuso fortale-
cerlo en sus capacidades de proveer a los individuos
ese mayor bienestar buscado. Haba que apoyarse en
la heterogeneidad de los miembros de la polis, en vez
de combatirla, de manera que el todo poltico se for-
me de esos elementos heterogeneos cuya amalgama
en oposicin, pero en equilibrio, conserve el Esta-
do"
1
. Un Estado que se justincaba solamente para
satisfacer la esperanza de bienestar de sus individuos.
Tal era, de paso, su base etica.
Las elecciones regionales y municipales de 2006
renejaron la profundizacin de la dispersin de las
visiones y los intereses de los peruanos. Adems,
mostraron que el embalse de las demandas se inten-
sinc. Ambos elementos implican que los gobiernos
regionales, sobre los que recae la responsabilidad
fundamental del exito de la descentralizacin, no
cumplieron su cometido en los primeros cuatro aos
del proceso. Puede aguantar el proceso otros cuatro
aos de fracaso? Ser este el inicio del nn? Cuando
de descentralizacin se trata, ms importante que
discutir si conviene o si es benenciosa, es explorar
cmo hacerla viable, irreversible y sostenible.
La descentralizacin planincada con criterio cen-
tralista es el modelo que ha estado tras los numerosos
intentos vanos desde los albores de la Republica y cu-
yos ultimos ejemplos fueron el proceso de la decada
de 1980 y el actual proceso. Por tanto, una descen-
tralizacin basada en el individuo y las entidades de
soporte privadas, integrados a traves de procesos de
mercado, en vez de ser sostenida en la accin de los
aparatos estatales de gobierno, es la unica que puede
ser tambien la descentralizacin sustentable. Susten-
table e irreversible.
Autodeterminacin ciudadana, desarrollo de
competitividades territoriales con base en economas
de mercado regionales y gobiernos limitados, consti-
tuyen los ejes de una descentralizacin no estatista.
La autodeterminacin preserva el derecho a la liber-
tad de eleccin de los individuos, tanto en la esfe-
ra de la pertenencia a un colectivo y a un territorio
Revista de Economa y Derecho, Vol. 4, N 13 (Verano 2007). Copyright Sociedad de Economa y Derecho UPC. Todos los derechos
reservados.
* Profesor de la Facultad de Economa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) e investigador asociado de la Sociedad de
Economa y Derecho. Consultor en descentralizacin y desarrollo de proyectos publico-privados. Ex asesor de gobierno en materia de
regionalizacin y concesiones.
VERANO 2007 / 38 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
como en la esfera de los intercambios individuales.
La competitividad fortalece las posibilidades de logro
de mayor desarrollo y bienestar para esos individuos.
Y la limitacin del gobierno permite distribuir las
decisiones de manera ms horizontal y participativa
entre los individuos, as como facilitar la aparicin de
intercambios libres.
La regionalizacin ser la expresin mxima de
este proceso, tan trascendente que cambiar el mapa
poltico del Peru. Y con el, nuestra manera de pensar
el pas. Pero para hacerla sustentable -y factible- es
necesario construirla sobre un modelo slido. As, la
tarea inmediata para relanzar el proceso de regionali-
zacin est en dennir los aspectos claves que pueden
orientar el acompaamiento a este proceso que no
solo debe recaer como tarea de organismos guber-
namentales, sino de toda la sociedad peruana en su
conjunto, en una construccin permanente y de lar-
go horizonte.
Un desafo central para los prximos aos ser
construir bases para una regionalizacin orientada a
fortalecer la competitividad regional y, por ende, na-
cional, de manera que las polticas de gobierno in-
centiven dinmicas socioeconmicas de los actores
hacia la connguracin de espacios regionales viables y
sostenibles. Para ello, es necesario empezar por dennir
para que se est haciendo descentralizacin en el Peru,
determinar en que debe sustentarse e identincar con-
diciones e instrumentos para implementarla, inclu-
yendo lo referido a las complejas negociaciones subya-
centes, de modo que los esfuerzos para la integracin
de regiones se ubiquen en este marco conceptual.
1. Descentralizacin y gobiernos regionales
Descentralizacin es el proceso de transferencia den-
nitiva de segmentos de poder gubernamental, expre-
sados en activos, competencias, funciones, atribucio-
nes, responsabilidades y recursos, de origen nacional
o extranjeros, de que son titulares el gobierno central
sus entidades, hacia los gobiernos subnacionales, a
efectos de distribuir los recursos y los servicios segun
las necesidades de las circunscripciones territoriales
para coadyuvar a su desarrollo.
Esta dennicin clsica supone que solo las trans-
ferencias de poder deben ser intragubernamental. Sin
embargo, puede ocurrir que las transferencias de es-
tos segmentos de poder sean desde el sector publico
central hacia el sector privado regional. En este caso,
la descentralizacin involucra, simultneamente, pri-
vatizacin especnca de reas de ejercicio tradicional
de poder estatal
2
.
En 2002 se cre el Consejo Nacional de Descen-
tralizacin (CND)
3
para conducir el proceso y esta-
blecer una poltica integral y multisectorial de des-
centralizacin de largo plazo. El CND dise el Plan
Nacional de Inversin Descentralizada (PNID), que
propone un modelo de desarrollo basado en el cono-
cido concepto de ejes y corredores econmicos
4
y que
sustenta una estrategia sectorial de transferencias. Tal
estrategia, en teora, debera estar vinculada al diag-
nstico y determinacin de capacidades de gestin,
en el marco de una visin estrategica nacional de de-
sarrollo coordinada con las entidades del gobierno
central involucradas. Y debera ser calibrada segun
las caractersticas de cada sector y diferenciada por
regiones
5
.
No es asunto fcil llevar a cabo el proceso en una
sociedad como la peruana. La experiencia ensea
que tanto antes como durante esta primera etapa del
proceso, las poblaciones peruanas no vincularon, ne-
cesariamente, la idea de descentralizacin con parti-
cipacin ciudadana o con competencias o funciones
de los distintos niveles de gobierno. La relaciona ms
a obras fsicas de impacto, es decir, con el desarrollo
de infraestructuras, algo explicable porque, en las zo-
nas alejadas de los centros urbanos, las necesidades
inmediatas estn fuertemente relacionadas con los
servicios publicos. Y dentro de ellas, las infraestruc-
turas econmicas -transporte, electrincacin y sa-
neamiento- aparecen como prioritarias respecto a las
infraestructuras sociales -educacin y salud
6
-. Esto
se reneja en las propias ofertas electorales regionales
y municipales: si un candidato no ofrece obras o un
candidato a una reeleccin no ha ejecutado cons-
truccin fsica, no tiene posibilidad de convencer al
electorado.
Sobre la base de este hecho emprico, Gonzlez
de Olarte
7
plantea que bajo estos terminos, una des-
centralizacin encaz podra concretarse a acciones de
gobierno, a nivel nacional y subnacional, orientadas
a desarrollar infraestructura de acuerdo con la de-
manda, lo que equivale a descentralizar la inversin
publica. Esto se puede lograr encargando su ejecu-
cin a los niveles de gobierno pertinentes, teniendo
en cuenta sus capacidades de gestin y la escala e
impacto territorial de la infraestructura. Pero si solo
fuera esto la descentralizacin, la demanda podra
ser atendida solo por los gobiernos subnacionales y
el gobierno nacional, con lo que se mantendra el
modelo estatista y se descentralizara el centralismo.
Luego, para hacer posible una autentica descentrali-
zacin, es imprescindible abrir las decisiones a los go-
biernos subnacionales y a los ciudadanos, limitando
al propio tiempo la accin estatal centralista.
Sin embargo, esto no signinca que no exista es-
pacio de accin para el Estado. El proceso iniciado
VERANO 2007 / 39 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
en 2002, con la dacin de la Ley de Bases de la Des-
centralizacin, y consolidado institucionalmente en
2003 con la transferencia de los consejos transitorios
de administracin regional (CTAR) a los gobiernos
regionales electos, origin un nuevo nivel de gobierno
que llenaba el espacio entre el gobierno central y los
municipios: el gobierno regional, que, dotado de las
competencias adecuadas, puede marcar la diferencia
con el actual esquema centralista
8
. El gobierno regio-
nal, por razones de economas de escala, de mbito
y de claridad en la planincacin regional, est llama-
do a ser el mejor promotor de polticas y proyectos
descentralizados y sera la entidad estatal que podra
soportar mejor una efectiva descentralizacin.
Los gobiernos regionales fueron concebidos -al
menos es lo que se deduce de la normativa sobre
descentralizacin- como motores del desarrollo. Sin
embargo, el desarrollo acelerado, aquel que se ne-
cesita para enfrentar la brecha de pobreza, pasa por
proyectos de alto impacto que, en su gran mayora,
estn bajo la competencia del gobierno central. Este
es el caso concreto de las grandes infraestructuras
-como carreteras, puertos y aeropuertos-, en que las
ms importantes, y, por tanto, las de mayor escala e
impacto en el desarrollo y potencial de generacin
de recursos, estn fuera del alcance de las competen-
cias de los gobiernos regionales, con la unica excep-
cin de los proyectos de infraestructura hidrulica
que antes estaban en poder del Instituto Nacional
de Desarrollo (Inade), algunos de los cuales han sido
transferidos a los gobiernos regionales.
Sin embargo, el diseo del proceso actual no est
orientado a fortalecer a los gobiernos regionales. La
cercana de estos gobiernos a la poblacin los hace
vulnerables a las demandas. Si adems la mayora de
municipios no disponen de recursos para atender de-
mandas del campo de sus competencias, el resultado
es que los gobiernos regionales tienden a suplir estas
tareas locales, destinando sus recursos nnancieros y
enfocando sus esfuerzos de gestin en proyectos de
baja envergadura. En otras palabras, la gestin estra-
tegica de alto impacto deja su lugar a una gestin
regional al detal, obligando a desvirtuar la misin
primordial. Se convierte as a los gobiernos regiona-
les en megamunicipios, diluyendo su encacia.
Un elemento adicional viene dado por la con-
tradiccin entre el espritu promotor de la inversin
privada, que est presente en toda la normativa so-
bre descentralizacin, y la limitacin prctica de los
gobiernos regionales para ejercerlas a ese nivel de
gobierno. Las unicas infraestructuras que pueden
ser total o parcialmente desarrolladas a traves de mo-
delos que involucren a la inversin privada son las
de gran escala -es decir, carreteras de primer orden,
puertos martimos nacionales y aeropuertos de capi-
tales departamentales, entre otros-, las cuales estn
precisamente en el mbito de las competencias del
gobierno nacional.
Luego, solamente la participacin de los gobier-
nos regionales en el desarrollo de los proyectos de
alto impacto, reservados normativamente al mbito
de competencias del gobierno central, puede incor-
porar la visin de alcance territorial sunciente que
permita complementar ese planeamiento estrategico
y hacerlo convergente a una poltica nacional de des-
centralizacin. Esta participacin, para ser enciente
y no convertirse en un lastre, requiere redisear la
orientacin de la gestin regional hacia los objetivos
estrategicos de gran impacto. En todo caso, existe
una ventana de oportunidad que ofrecen las interac-
ciones entre el desarrollo de infraestructuras de alto
impacto y la gestin regional. Y las posibilidades,
desde la gestin regional, de impulsar un desarrollo
que involucre no solamente mejoras en la competiti-
vidad, con el consecuente aumento en los niveles de
vida, sino tambien la integracin de regiones en el
marco del proceso de regionalizacin.
La relacin entre regionalizacin y competitivi-
dad es clave para que la descentralizacin sea una
realidad sostenida en el largo plazo. La descentrali-
zacin debe ser un embolo para la competitividad,
pero a la vez esta debe retroalimentar a la descentra-
lizacin impulsando la generacin de los excedentes
econmicos necesarios para potenciar el crecimiento
como condicin necesaria para el desarrollo regional
y nacional. Para lograr este propsito, ser necesario
establecer bases creativas de cooperacin entre el sec-
tor publico y el privado, de modo tal que los niveles
de inversin sean los requeridos para potenciar una
tasa de crecimiento sostenida que situe al Peru en los
niveles ms altos de los pases latinoamericanos en el
horizonte de una decada.
2. Benehcios y obstculos a la descentrali-
zacin
Entre las principales ventajas potenciales de la des-
centralizacin estn las siguientes:
a) Mejora de calidad en la gestin pblica. El
gobierno centralista trabaja bajo deseconomas de
escala debido a su exceso de responsabilidades y re-
carga de funciones y obligacin de servicios que pro-
veer. Esto lo hace inevitablemente inenciente porque
cumplir mal su rol de proveedor de servicios y su
propio rol de gobierno. Ser lento para reaccionar
ante las demandas, especialmente de comunidades
apartadas de los nucleos urbanos. Esto desgasta y de-
VERANO 2007 / 40 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
bilita su capacidad para enfocarse en los problemas
de ndole nacional, como es el caso de las funciones
de provisin de justicia, seguridad interna y externa,
desarrollo de obras publicas e implementacin de
polticas de carcter transversal, entre las cuales estn
las de soporte individualizado a la pobreza extrema.
Al traspasar funciones y competencias a los niveles
subnacionales, el gobierno nacional podr enfocarse
en el diseo y ejecucin de polticas de Estado. Con
la descentralizacin, la gestin publica gana en en-
cacia y en enciencia con la mejora de la provisin de
servicios publicos y el acercamiento a la poblacin
del mbito de decisiones respecto a ellos, porque as
los ciudadanos tienen mayor capacidad de monito-
reo y control sobre la cobertura y la calidad de estos
servicios.
b) Mayor coordinacin de las polticas pbli-
cas con el sector privado. Los niveles subnacionales
de gobierno, para la provisin de servicios, exigen y
posibilitan una gestin coordinada de estos con los
actores privados, aprovechando economas de esca-
las, sistemas de informacin e instancias de planea-
miento estrategico y participacin ciudadana. Debi-
do a que las decisiones sobre los servicios publicos se
toman cada vez ms cerca de las realidades regionales
y locales, las instancias de gobierno subnacionales y
las polticas publicas que implementan son ms re-
presentativas de los intereses particulares, adems de
ms encientes y encaces, al responder efectivamente
a las prioridades de las demandas privadas, genern-
dose colateralmente un efecto educativo de acultura-
cin democrtica.
c) Generacin y ampliacin de mercados. Los
incentivos para nuevos proyectos de inversin gene-
radores de desarrollo por parte de las autoridades ele-
gidas ante sus comunidades son un impulso para am-
pliar los mercados, debido a que se vern obligadas
a generar oportunidades de negocio, produciendose
efectos multiplicadores sobre la inversin, el empleo
y los mercados nnancieros y de capitales que dinami-
zan la economa regional.
d) Incentivos a la transparencia en la gestin
pblica. Un manejo a escala regional y municipal de
las polticas publicas hace ms factible la rendicin
de cuentas, no solo en el sentido de mitigacin de la
corrupcin, sino tambien de enciencia. En la medida
que las polticas publicas se resuelven y sirvan ms
cerca de la gente, la comunidad tendr mayor con-
trol, informacin y capacidad de denuncia.
e) Independencia relativa de las polticas p-
blicas respecto del ciclo poltico. La diseminacin
del poder de decisin desde la autoridad central en
entidades de gobierno descentralizadas, hasta cierto
punto, independiza del ciclo poltico un importante
numero de decisiones que en manos del poder cen-
tral pueden responder a intereses polticos de grupo.
Esto sucede porque la concentracin del poder en
manos de una autoridad nacional puede llevar a usar
recursos de manera discrecional para apoyar una de-
terminada accin de gobierno orientada a satisfacer
requerimientos partidarios, como cuando se gasta
ms de lo debido y se generan presiones innaciona-
rias. Sin embargo, siempre hay lugar a que, en los
propios mbitos subnacionales, se generen manejos
nscales para promover reelecciones o candidaturas
cercanas" a los que ostentan la autoridad, en un
momento dado.
El aprovechamiento de las ventajas descansa en
cuatro componentes: a) poltico-institucional, b)
nnanciero-nscal, c) administrativo-funcional y d)
cognitivo-tecnolgico. Pero estas ventajas deben
contrastarse con dos grandes obstculos que debe
enfrentar el proceso de descentralizacin. El primero
es de naturaleza cultural, esto es, la resistencia men-
tal al cambio. La dincultad principal proviene del
hecho de ser un obstculo cultural y no meramente
administrativo. Levantarlo signinca introducir otra
forma de entender el servicio publico, la poltica y
la relacin Estado-sociedad. El otro gran obstculo
es la fragilidad nnanciera, lo cual puede generar bre-
chas insalvables entre las demandas ciudadanas y las
capacidades regionales de oferta que llevaran a un
deterioro del soporte poltico de la descentralizacin.
Esto se hace ms claro si se analiza cmo el ciuda-
dano comun percibe la descentralizacin y cmo la
interioriza en su propia funcin de bienestar. Ante
este desafo, es preciso actuar con creatividad para
convocar esos recursos de fuentes diversas, tanto tra-
dicionales como no tradicionales, incluyendo esque-
mas coparticipativos publico-privados de inversin.
No debe perderse de vista que la descentraliza-
cin es un instrumento de desarrollo, lo que signinca
que debe producir mayor crecimiento con ms equi-
dad. Pero el desarrollo pasa por el crecimiento de la
economa cuando el punto de partida es muy bajo.
Sin desconocer que el desarrollo humano abarca mu-
chos aspectos, es un hecho que cuando gran parte
de una poblacin se halla por debajo del umbral de
la pobreza, como es el caso de Peru, la urgencia de
crecimiento econmico se hace imprescindible como
condicin previa y necesaria.
La experiencia internacional ha enseado en las
ultimas tres decadas que el crecimiento se puede
lograr, en una economa globalizada, integrada al
mundo y de mercados abiertos, solamente aumen-
tando sostenidamente la competitividad, que per-
VERANO 2007 / 41 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
mite penetrar mercados y generar acumulaciones de
capital que nnancian nuevos estadios de desarrollo.
El desafo para el Peru es mejorar sus niveles de com-
petitividad, tanto como pas como en lo que a su
aparato empresarial concierne, porque ocupa un lu-
gar rezagado en competitividad no solo a nivel mun-
dial sino inclusive en comparacin con otros pases
de America Latina y el Caribe.
La competitividad no solamente se vincula a la
evolucin de la macroeconoma, sino tambien en-
tran otros factores como el desarrollo de la institu-
cionalidad, la tecnologa, el ambiente empresarial, la
calidad de las operaciones y las estrategias de las em-
presas, etcetera. Del mismo modo, las expectativas de
crecimiento econmico tampoco son, en s mismas,
equivalentes a mejoras futuras en la competitividad.
En el caso del Peru, a pesar de las tasas de crecimiento
de las proyecciones onciales avizoran tasas positivas
alrededor del 5 por ciento anual en promedio, esto
no es sunciente para alcanzar niveles de crecimiento
que permitan reducir una signincativa proporcin de
la pobreza en el lapso de una generacin. Para eso
sera necesario impulsar el crecimiento sostenido a
tasas superiores a 7 u 8 por ciento. Solamente mejo-
ras muy agresivas en competitividad pueden generar
ese impulso.
Como la descentralizacin se justinca por el de-
sarrollo, si no se produce esta ecuacin, la poblacin
juzgar que el proceso fracas. Esto debilitar, en
primera instancia, a los gobiernos regionales, pieza
clave en este proceso, pero seguidamente lo har con
el gobierno nacional, ya que es de esperar que el des-
contento se traduzca en movilizaciones que pueden
paralizar el pas eventualmente, lo que incidir no-
tablemente en el riesgo pas y llevar a que los in-
versionistas potenciales ajusten al alza sus tasas m-
nimas atractivas de retorno esperadas, con lo cual se
limitaran las posibilidades de captar nuevos capitales
para potenciar a las regiones. Los resultados de las
elecciones subnacionales de 2006 son una clarinada
de alerta sobre este aspecto.
3. Principios para una descentralizacin sus-
tentable
El elemento clave para sostener una descentrali-
zacin sustentable debe ser el impulso de la compe-
titividad regional a traves de las fuerzas productivas
privadas y publicas. Para ello, es preciso disear una
estrategia basada en ciertos principios, luego dennir
claramente los riesgos principales a enfrentar y cons-
truir mecanismos de mitigacin de los mismos que
se traduzcan en polticas de accin concretas para lo-
grar el objetivo nnal.
En cuanto a los principios para desarrollar un
modelo de descentralizacin no estatista, puede con-
siderarse los siguientes:
-Principio 1: La descentralizacin es parte funda-
mental de un proceso integral de reconversin insti-
tucional del Estado, ntimamente vinculado a la mo-
dernizacin y soporte principal a la reforma estatal
en su conjunto, que promueva gobiernos nacionales
y subnacionales limitados.
-Principio 2: La gestin descentralizada es un
enfoque moderno de gestin publica construido no
sobre la base de la subsidiariedad indiscriminada sino
del fortalecimiento de la competitividad, a nn de ge-
nerar excedentes econmicos que dinamicen la acti-
vidad comercial y que permita a los gobiernos subna-
cionales realizar acciones de soporte en un contexto
de economa de mercado.
-Principio 3: La regionalizacin debe ser el instru-
mento clave de la descentralizacin, para fortalecer la
gestin territorial en la escala adecuada para impulsar
proyectos de desarrollo de alto impacto que permitan
acelerar el ritmo de crecimiento econmico, sobre la
base del desarrollo de regiones-Estado".
-Principio 4: La descentralizacin es un proceso
gradual resultado, de una dinmica de fuerzas y con-
trafuerzas y no se hace por decreto. Se debe evitar un
ritmo demasiado rpido que impida las adaptacio-
nes, pero tambien un ritmo demasiado lento que fre-
ne el proceso, fortaleciendo a los grupos interesados
en conservar el control centralista.
-Principio 5: La descentralizacin parte de un
enfoque orientado a la demanda, colocando al indi-
viduo en el centro de atencin. Esto requiere mucha
responsabilidad de los gobiernos subnacionales y de
los ciudadanos para dimensionar y formular adecua-
damente esas demandas, sin generar perjuicios al pas
y haciendo viable la satisfaccin de sus necesidades
en el corto y el largo plazos. Las respuestas a estos
requerimientos deben ser acompaadas con las acre-
ditaciones de competencias de los gobiernos subna-
cionales que maximicen su encacia, as como con el
mantenimiento de los equilibrios macroeconmicos,
que son el marco general del proceso.
-Principio 6: La descentralizacin y la regiona-
lizacin deben construirse dentro del marco de la
construccin de nacin, compensando las fuerzas
centrfugas con polticas que desarrollen el sentido
de pertenencia a un pas unitario.
-Principio 7: La descentralizacin debe promo-
ver la formacin y el fortalecimiento de entidades
privadas que sustenten el proceso y fortalezca a los
ciudadanos frente al caudillismo y al clientelismo
regional que pudiera capturar el proceso, as como
VERANO 2007 / 42 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
para controlar el desempeo de la gestin de los go-
biernos subnacionales y reducir las posibilidades de
corrupcin.
-Principio 8: La reduccin de la asimetra de la
informacin es una condicin de base para la coor-
dinacin de actividades y la rendicin de cuentas. Es
fundamental el fortalecimiento institucional de los
gobiernos regionales, a traves de la capacitacin, para
optimizar la toma de decisiones, as como el cambio
de mentalidad en las instancias nacionales que no de-
ben manejar la informacin con criterio centralista.
-Principio 9: La descentralizacin debe materia-
lizarse en calendarios de transferencias sustentados
en compromisos polticos concretos y sostenidos,
debidamente amparados en criterios tecnicos para
garantizar la adecuada provisin de servicios a las
poblaciones.
-Principio 10: El proceso de descentralizacin es
dinmico y se sustenta en la concertacin permanen-
te con los actores privados y la democratizacin de
las decisiones de las poblaciones respecto a sus inte-
graciones territoriales y poblacionales, reduciendo al
mnimo cualquier dirigismo e intervencin del go-
bierno nacional a este respecto.
Una vez establecidos estos principios, abordamos
el problema de los riesgos y los mecanismos de mi-
tigacin.
4. Riesgos crticos de la descentralizacin
La complejidad de la descentralizacin, en el con-
texto de una cultura del estatismo y de la herencia
de las polticas centralizadas, hace que el retiro del
gobierno nacional de las funciones tradicionales, su
focalizacin en tareas nacionales y, en particular, la
descentralizacin en todos sus aspectos y compo-
nentes, impliquen riesgos. En especial, en las etapas
iniciales y teniendo en cuenta el escenario poltico,
existen muchos riesgos que amenazan al proceso, por
lo que el modelo a emplear debe estar orientado fun-
damentalmente a mitigar estos riesgos. Los siguien-
tes riesgos son claves para una adecuada formulacin
de un modelo de descentralizacin:
a) Disolucin de los impactos de gestin p-
blica. Las polticas centralizadas, en general, estn
orientadas por un enfoque de oferta, que se traduce
en una estrategia global de desarrollo que no tomaba
en cuenta suncientemente las especincidades locales,
sino que determinaba estas necesidades y sus priori-
dades de atencin desde la ptima central. Esas pol-
ticas tienen muchas veces problemas de encacia por
carecer de mecanismos que les permitieran focalizar
sus instrumentos en funcin de las problemticas es-
pecncas a cada regin o a cada tipo de consumidor o
productor. El riesgo es que frente a las inencacias de
una intervencin orientada por la oferta, los gobier-
nos subnacionales se sientan presionados para actuar
en funcin de un extremado enfoque de demanda.
Esto sera positivo al tomar en cuenta las circunstan-
cias particulares de cada localidad o tipo de consu-
midor o productor, pero no lo ser si se hace a costa
de una dispersin de acciones y de la perdida de una
lgica de conjunto en la dennicin de las estrate-
gias de desarrollo regional. En el terreno prctico, la
consecuencia ms notoria es el fenmeno conocido
como atomizacin de las inversiones. Pero las regio-
nes pertenecen a un pas, por tanto hay una lgica
unitaria y de conjunto presente. Las expectativas de
las poblaciones del interior sobre la descentralizacin
sugieren que el impacto primario se espera en las va-
riables econmicas, particularmente en el empleo.
Esto implica potenciar las capacidades productivas,
pero sugiere que haya que presionar al gobierno na-
cional por recursos nnancieros, hasta el punto que
puedan comprometer los equilibrios macroeconmi-
cos. Este riesgo se hace muy importante cuando exis-
te un embalse de expectativas de la poblacin desde
muchas decadas atrs y que pueden ser exacerbadas
polticamente por caudillos regionales o partidos po-
lticos que pudieran capturar el proceso. Pero pue-
de ser ms peligroso si el intento de satisfacer estas
necesidades desde las instancias subnacionales no se
acompaa con las acreditaciones de competencias
que permitan maximizar su encacia, as como con
el mantenimiento de los equilibrios macroeconmi-
cos, pues una descentralizacin que se traduzca en
innacin por presiones excesivas sobre el dencit nscal
eliminar toda posibilidad de exito.
b) Dihcultad de coordinacin y ejecucin de
acciones. Con una administracin centralizada, la
informacin no se distribuye de una manera simetri-
ca. Cuando existe, la informacin est concentrada
en los niveles centrales de gobierno, lo que hace que
las poblaciones del interior no tengan el conocimien-
to del medio ambiente institucional, econmico y
tecnolgico en el cual se desenvuelven ni la posibili-
dad de participar en la formulacin de polticas. Esto
es ms grave en las poblaciones rurales, pues su me-
nor acceso a la conectividad y menor capacidad de
comprender determinada informacin les margina
de la posibilidad real de participacin y los puede
convertir en presa de manipulaciones polticas. El
riesgo es que los ciudadanos del interior, particular-
mente los rurales, aun si se les diera la oportunidad
de expresarse, no tengan la capacidad de estructurar
adecuadamente sus demandas, sus problemticas es-
pecncas y de coordinar sus actividades para llegar
VERANO 2007 / 43 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
a las soluciones pertinentes. La reduccin de la asi-
metra de la informacin es una condicin de base
para la coordinacin de actividades. Entonces se hace
fundamental el fortalecimiento institucional de las
instancias de gobierno descentralizado para que la
toma de decisiones sea efectiva y correcta, as como
el cambio de mentalidad en las instancias nacionales
que no deben manejar la informacin con criterio
centralista.
c) Deterioro de la oferta de servicios. Las pol-
ticas centralizadas parten del principio que solo la in-
tervencin del Estado poda corregir las denciencias
del mercado y generar desarrollo en las poblaciones
ms atrasadas
9
. Lo que no contemplaba esta visin
es que, as como puede fallar el mercado, tambien
existen fallas del Estado. Esta visin estatista fren
la capacidad de accin autnoma y de iniciativa de
las poblaciones del interior, las urbanas, y, en mayor
grado, las rurales, pero tambien de los niveles de go-
bierno subnacionales. Si la transferencia de funcio-
nes hacia los niveles regionales y municipales no se
acompaa de una transferencia de las competencias
y recursos econmicos necesarios para la realizacin
de sus funciones, la descentralizacin puede producir
vacos institucionales y una disminucin de la ofer-
ta de servicios de apoyo a los pequeos y medianos
productores. Adicionalmente, pondra nuevas trabas
al propio proceso de descentralizacin. Otro proble-
ma derivado es que los ciudadanos pueden entender
que solo la falta de recursos presupuestarios es lo que
explica la inaccin de las autoridades subnacionales
para hacer las obras necesarias para potenciar las re-
giones. Esto conlleva la necesidad de encontrar so-
luciones creativas para dar valor a los activos regio-
nales, de modo que se facilite la generacin de los
excedentes econmicos sin necesidad de presionar
en demasa al presupuesto nscal, hecho que podra
resultar en desequilibrios macroeconmicos severos.
Sin duda, esto abre el paso para la inversin privada.
d) Captura de la descentralizacin. Las mo-
dalidades de asignacin de recursos de las polticas
centralizadas foment el mercantilismo poltico y
econmico, con la aparicin de caudillos regionales
y alimentaron clientelas del Estado que tenan mayor
capacidad de formulacin de sus requerimientos, en
terminos de proyectos y de programas, as como un
nivel de organizacin que les permita hacer presin
sobre el gobierno de turno para recibir una mayor
parte de los gastos publicos dedicados al desarro-
llo regional. Esto fue un impulsor importante de la
polarizacin de la poltica agrcola, industrial y mi-
nera sobre los grandes productores, as como de la
heterogeneidad estructural del espacio rural. Tam-
bien dio lugar a un desarrollo desequilibrado de dis-
tintas zonas del pas que profundiz las diferencias
socioeconmicas. El caudillismo y el clientelismo
tienen profundas races culturales que trascienden la
epoca virreinal. En aos recientes claramente se ha
notado un resurgimiento de estos feudos de poder
que, en medio de una sociedad desarticulada por la
ausencia de un fuerte capital social y un debil nivel
de desarrollo, se robustece a costa de profundas bre-
chas en las sociedades del interior. Este riesgo es ms
severo en las poblaciones rurales, donde hay muchas
necesidades bsicas insatisfechas y bajos niveles edu-
cativos. La asimetra de los niveles de organizacin
en el mbito rural genera el riesgo de que las elites
regionales se apropien de funciones y recursos trans-
feridos por la descentralizacin. Se sustituira as un
clientelismo entre el gobierno nacional, concebido
bajo el modelo centralista, y los grandes grupos de
presin, por un clientelismo regional, que tendra
a los gobiernos regionales y locales ms ricos y con
mayores capacidades gerenciales como objetivos de
captura, y posterior manipulacin, por parte de estas
elites. Este problema de captura puede ser peor en
regiones en donde coexisten dos elementos: i) eleva-
dos niveles de pobreza y necesidades humanas; y ii)
presencia de grandes inversiones vinculadas a activi-
dades principalmente mineras y energeticas. Lo pri-
mero denne poblaciones con bajo nivel de respuesta
por su escaso nivel educativo. Lo segundo determina
altos ndices de impacto social y ambiental. Cuando
connuyen ambos elementos, el riesgo de captura se
hace ms alto
10
.
e) Freno del ritmo de la descentralizacin. La
descentralizacin conlleva nuevas maneras de hacer
poltica y requiere de instituciones que se adapten a
los cambios. Los niveles departamentales y provin-
ciales de gobierno fueron concebidos para aplicar
polticas cuya dennicin les escapaba por la poca lle-
gada del Estado central a zonas donde su presencia
era exigua. Su lgica era ejecutiva, pero no planin-
cadora ni estrategica. Por tanto, se caracterizan por
una cierta falta de nexibilidad para adaptarse a un
medio ambiente cambiante y para tomar en cuenta
las nuevas condiciones de formulacin de polticas
participativas y descentralizadas. De hecho, la caren-
cia de una adecuada capacidad de respuesta de las
autoridades centrales para atender las demandas del
interior es uno de los causantes del desarrollo dispar
entre la ciudad de Lima
11
y el resto del pas. Pero es
necesario sealar que la descentralizacin puede tra-
ducirse en una debilidad o en una parlisis de los ni-
veles regionales y municipales que no logren superar
los desafos de la descentralizacin. El riesgo consiste
VERANO 2007 / 44 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
aqu en suponer que es sunciente un cambio legal
que establezca una ley de descentralizacin para que
esta se aplique de una manera inmediata y coheren-
te, sin plantearse el problema del ritmo deseable de
la descentralizacin que depende de la acreditacin
de competencias y de una planincacin nacional
concertada. Tambien es preciso que las autoridades
sectoriales centralizadas cambien su percepcin cul-
tural del proceso de descentralizacin y no le colo-
quen obstculos que impidan las transferencias ni a
las funciones que sea posible realizar desde los go-
biernos regionales. Adicionalmente, el riesgo es que
grupos de poder utilicen a los sectores como feudos
polticos y econmicos y que terminen haciendo in-
viable una verdadera descentralizacin. Sin embar-
go, se debe evitar un ritmo demasiado rpido que
impedira las adaptaciones, pero tambien un ritmo
demasiado lento que frenara dennitivamente el pro-
ceso de descentralizacin, fortaleciendo a los grupos
polticos interesados en no perder control centralista.
La descentralizacin no se hace por decreto sino que
ser un proceso de paulatino avance, resultado de
una dinmica de fuerzas y contrafuerzas, y que exige
alta responsabilidad de los gobiernos regionales.
f ) Prdida de soporte poltico. Los resultados
de la descentralizacin, proceso que desde su propia
concepcin se tiene que proyectar al largo plazo, pue-
den no aparecer ntidos en el corto, especialmente en
un contexto adverso como el de la inexperiencia en
la gestin a escala regional y el de restricciones pre-
supuestarias severas. Aun ms, lo esperable es que
los resultados demoren, porque las transferencias
relevantes no solo se sustentan en los componentes
polticos, nscales y administrativos, sino que son pre-
cisas las transferencias de capacidades, puesto que la
centralizacin del capital humano, especialmente en
la capital, genera un desbalance de cuadros tecnicos
respecto a los gobiernos regionales, que impactan en
las capacidades de gestin. Situacin agravada con las
restricciones presupuestarias de los gobiernos subna-
cionales. La relacin de riesgos presentada no pretende
ser exhaustiva. Lo importante es que una vez identin-
cados estos riesgos, el modelo a seguir este orientado
a mitigarlos para hacer que la descentralizacin sea
viable tecnica y polticamente en el tiempo.
g) Fraccionamiento del territorio. Los distintos
ritmos de los desarrollos regionales y las asimetras
en el aporte sobre el producto nacional de las dife-
rentes poblaciones pueden generar fuerzas centrfu-
gas que generen tendencias a fortalecer sentimientos
autonmicos y, eventualmente, al separatismo. Esta
tendencia puede verse reforzada por las percepciones
diferenciales respecto a la presencia del Estado no so-
lamente en terminos de desarrollo de instituciones
sino especialmente de prioridades de inversin pu-
blica. Esto ultimo es muy consistente con el modelo
de descentralizacin basado en la ejecucin de obras
publicas y distribucin de recursos nscales as como
con la percepcin de la mayora de la poblacin.
5. Polticas y mecanismos de mitigacin de
los riesgos
Para el exito del proceso, es preciso disear polti-
cas para la mitigacin de los riesgos, las que pueden
agruparse en tres tipos:
a) Diferenciacin regional mediante la focali-
zacin de las necesidades de las poblaciones, de las
acreditaciones de competencias de los gobiernos re-
gionales y locales y de las polticas sectoriales aplica-
bles a cada regin.
b) Empoderamiento sistemtico a traves de tres
mecanismos que fortalezcan a los actores de la des-
centralizacin y equilibre sus posiciones estrategicas:
informacin, capacitacin y organizacin.
c) Concertacin consistente y efectiva para im-
pulsar el proceso mediante la elaboracin conjunta
de un calendario de descentralizacin y mecanismos
de participacin de las fuerzas representativas en el
impulso y en el continuo devenir del proceso.
Estos tres elementos son los soportes del modelo
y, por tanto, deben estar presentes en todas las etapas
del proceso. Examinemos cada uno.
a) Diferenciacin de necesidades, competen-
cias y polticas. Para mitigar este riesgo, debe cons-
truirse un espacio para los actores del desarrollo re-
gional y local. Esto signinca un espacio de interaccin
entre las entidades gubernamentales y las entidades
privadas. Las primeras tienen una lgica de conjun-
to y una oferta global de polticas. Las segundas tie-
nen una lgica territorial y una demanda especnca
de proyectos y programas. El resultado debe ser la
formulacin de una estrategia de desarrollo regional
realista y viable.
Para que la oferta de polticas no sea demasiada
general y poco enfocada, es necesario diferenciarlas.
Sobre esta base, sera posible focalizar el tipo de po-
blacin que debe privilegiar la poltica estatal e iden-
tincar instrumentos de apoyo para generar o promo-
ver mercados segun las tipologas de productores y
productos en cada regin.
Al mismo tiempo, para que la demanda de apoyo
por parte de las poblaciones no sea demasiada espec-
nca y local, es necesario regionalizar" las demandas
de las poblaciones para darles un alcance ms am-
plio. Este manejo de interfase tiene que ser realizado
haciendo viables los encuentros entre requerimientos
VERANO 2007 / 45 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
y ofertas, para lo cual se precisa una participacin
institucional desde las etapas de la formulacin de
proyectos.
La instrumentacin de la diferenciacin de po-
lticas y de las demandas puede jugar un papel cen-
tral para preparar tanto a los interlocutores fuertes y
representativos del Estado como las condiciones de
dilogo entre esos interlocutores y el gobierno na-
cional. Es sobre la base de ese dilogo que puede ser
instrumentada una estrategia de desarrollo regional
enciente, transparente y diferenciado. El objetivo de
tal dilogo sera coordinar acciones de cada actor so-
bre la base de un reconocimiento de la capacidad de
respuesta especnca de cada regin y de cada tipo de
productor a los estmulos positivos y negativos de las
polticas del Estado. En este marco general de dife-
renciacin, las polticas de soporte de la descentrali-
zacin deberan ser concebidas e instrumentadas.
b) Empoderamiento y acciones de soporte. La
diferenciacin se sostiene en tres polticas orientadas
a crear condiciones para asegurar la participacin de
los ciudadanos del interior, en la dennicin de po-
lticas y estrategias de desarrollo regional: a) acceso
a la informacin, b) capacitacin y c) organizacin
privada. Revisaremos cada una de ellas.
i) Reduccin de asimetras de informacin.- La
asimetra de informacin entre los actores del proce-
so dinculta la coordinacin de las acciones y la for-
mulacin de las demandas. Esta es una caracterstica
del centralismo, que impulsa una cultura de herme-
tismo en el tratamiento de la informacin publica.
Para mitigar ese riesgo, el CND debera asumir el
soporte del proceso de descentralizacin con una
poltica de informacin que tenga un doble objeti-
vo: a) generacin de la informacin pertinente a una
estrategia de desarrollo regional y b) creacin de las
condiciones que permitan un nujo continuo de esta
informacin entre todos los actores del desarrollo re-
gional, en particular, los niveles locales de gobierno.
La reciente experiencia con el primer referendum
para la regionalizacin es una muestra de que no ha
funcionado.
La informacin y su distribucin simetrica son
una condicin del dilogo entre el gobierno nacio-
nal, los gobiernos regionales y los actores privados del
desarrollo regional, sin el cual no puede haber una
estrategia de desarrollo concordada. La informacin
adecuada brinda la lnea de base de conocimiento
comun a los actores del proceso, que deben disponer
de la misma cantidad y calidad de informacin sobre
las restricciones y las oportunidades institucionales,
macroeconmicas y tecnolgicas, sobre la evolucin
de los mercados, sobre las ventajas comparativas y
competitivas por producto y por regin, as como
sobre las complementariedades eventuales entre los
miembros de un bloque comercial intrarregional y/o
interrregional.
La produccin de informacin y su adecuado nu-
jo tienen las nnalidades de introducir un cierto con-
trol de los ciudadanos sobre las acciones de gobierno
y garantizar coherencia global a estas acciones. Esto
es una prioridad para dar un contenido econmico,
tecnolgico y participativo a la descentralizacin.
ii) Acreditacin de competencias.- Para que la
descentralizacin no se traduzca en menor oferta
de servicios, debe acompaarse la transferencia de
funciones con la transferencia de competencias y
recursos econmicos hacia los niveles regionales y
municipales
12
. Incluso, en todo lo que sea posible,
debe transferirse funciones a las entidades privadas
de soporte. Sin esas transferencias, se truncan las
fortalezas de las funciones descentralizadas, pues el
paternalismo estatal bloquea la capacidad de accin
autnoma de las regiones y no les permite crecer
como gestores publicos de alto nivel. Esto hace que
los gobiernos regionales se comporten muchas veces
como los antiguos CTAR y que los municipios no se
involucren en temas de desarrollo.
Este hecho podra llevar suspicacias, en el senti-
do de que para algunos gobiernos haya podido ser
una virtual poltica de Estado" el deterioro secular
de estas capacidades regionales mediante campaas
masivas de naturaleza psicosocial, con la nnalidad de
garantizar una hegemona de elites de poder, sea este
social, econmico o poltico. Para nnes de accounta-
bility de las autoridades subnacionales, una agresiva
mejora en la educacin de las poblaciones sera una
excelente forma de complementar, a mediano y largo
plazos, este fortalecimiento de capacidades de los go-
bernantes regionales y locales.
Por todo ello, es necesario fortalecer capacidades
de gestin de los gobiernos regionales, para lo cual
el CND debera ser capaz de establecer programas
de capacitacin permanente en coordinacin con los
diversos sectores, adems de asesora tecnica directa,
puesto que las competencias de los actores del de-
sarrollo deben ser creadas o reforzadas para que las
funciones transferidas sean efectivamente realizadas.
Lamentablemente, ese subproceso ha marchado muy
lentamente.
La exigencia de la capacitacin surge tambien
porque, en el contexto de una poltica de descentra-
lizacin que enfatiza las demandas de las poblaciones
benenciarias, debe reconocerse que la capacidad de
formulacin de demandas no se distribuye de una
manera simetrica entre las diferentes regiones, mu-
VERANO 2007 / 46 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
nicipios y organizaciones de la sociedad civil. De he-
cho, la experiencia peruana ensea que los gobiernos
regionales, en su mayor parte, no cuentan aun con
las mnimas condiciones de funcionamiento para ha-
cerse cargo de una transferencia masiva de activos y
competencias.
Esta capacidad depende de una acumulacin
previa de capital humano-social y de experiencias
particulares de organizacin. En ese sentido, sin una
poltica agresiva de capacitacin, la descentralizacin
puede favorecer a las regiones y municipios ms ricos
y mejor organizados, no porque sean necesariamente
quienes ms necesitan los apoyos externos, sino sim-
plemente porque son los que tienen ms capacidad
de formulacin de sus demandas en terminos de pro-
yectos de desarrollo. La capacitacin debe entonces
orientarse en prioridad hacia las regiones y munici-
pios que tienen un potencial productivo debido a
las ventajas comparativas que poseen pero que solo
tienen una capacidad reducida de formulacin de
demandas.
iii) Mitigacin de la captura del proceso.- La dis-
ponibilidad de informacin adecuada y completa as
como la capacitacin y la transferencia de compe-
tencias son el mejor freno a la posible captura de la
descentralizacin por las elites locales.
Pero dichos frenos pueden ser insuncientes si no
existen organizaciones privadas fuertes, que sean los
motores de crecimiento y que propicien la participa-
cin de los individuos a participar en la concepcin,
la instrumentacin, el monitoreo y la evaluacin de
polticas. Por ello, la tercera poltica de sustento de la
descentralizacin consiste en el desarrollo de entida-
des privadas de soporte, tales como las empresas pri-
vadas, las universidades, los colegios profesionales y
las organizaciones no gubernamentales, entre otros,
para lo cual debe proveerse apoyo a las entidades
existentes y a la creacin de otras. Dentro de ellas,
la empresa privada puede jugar un papel particular-
mente decisivo.
La importancia de estas organizaciones privadas
tiene diferentes dimensiones. Pueden garantizar, por
un lado, que las modalidades de la descentralizacin
sean ms una respuesta a una demanda real de par-
ticipacin por parte de las poblaciones del interior
que una poltica vertical y formulada de una mane-
ra centralizada. Los objetivos, las modalidades y el
ritmo de la poltica de descentralizacin podran as
ser dennidos y negociados con sus propios benencia-
rios. Por otro lado, pueden ser una condicin para el
exito del proceso si se innovan permanentemente y
pueden participar activamente en la diferenciacin
de las polticas regin por regin. De este modo, por
ejemplo, la innovacin puede llevar a que las empre-
sas privadas o las universidades se articulen creciente-
mente con productores individuales y as convertirse
en los actores de su propio desarrollo, si se les per-
mite desde las instancias de gobierno ir asumiendo
funciones anteriormente centralizadas y de respon-
sabilidad estatal. Sin duda, las innovaciones en esta
lnea van a repercutir en la mejora de la competitivi-
dad regional.
Vale la pena profundizar algo ms en la necesi-
dad de preservar el proceso de descentralizacin de
la captura proveniente de elites regionales o partida-
rias, especialmente en una etapa inicial en la que la
casi nula experiencia puede hacer desbordar ciertas
apetencias manipulando a las poblaciones. Entonces
el modelo de descentralizacin basado en la diferen-
ciacin regional, de acuerdo con problemticas espe-
cncas y sus polticas de empoderamiento, no resulta
compatible con un Estado centralizado, que fun-
ciona como actor unico y excluyente del desarrollo
frente a benenciarios pasivos de sus polticas. En una
estrategia centralizada, no se requiere dilogo porque
no se reconocen interlocutores ni sus diferencias.
Por el contrario, la diferenciacin segun criterios
de problemtica regional y el establecimiento conse-
cuente de polticas, supone existencia de un dilogo
entre interlocutores que tienen lgicas de funciona-
miento diferentes. Para llevar a cabo la diferencia-
cin de las polticas, es necesario que el Estado cen-
tralizado se apoye en -y, algunas veces, deje su lugar
a- instituciones del sector privado que sean capaces
de sentar bases y crear condiciones del dilogo entre
los actores del desarrollo regional.
Pero se requiere tambien que estas instituciones
sean creacin de las poblaciones regionales, de modo
que se autogeneren sus propias estructuras represen-
tativas y tecnicas para estar en condiciones de dialo-
gar con todos los actores del desarrollo. Para ello, es
importante en este modelo descentralizador no esta-
tista el proceso de permanente y continua creacin,
reconversin o reforzamiento de las entidades priva-
das de soporte. Los principales roles en este proceso
de tales entidades estn referidos a que: i) pueden
orientar las acciones del gobierno nacional en cuanto
a la diferenciacin de polticas que deben acompa-
ar a la descentralizacin; ii) aportan una capacidad
de sntesis y de regionalizacin" de demandas terri-
toriales; y iii) pueden convertirse en interlocutores
slidos para construir alianzas estrategicas con los
gobiernos subnacionales.
c) Concertacin y compromiso poltico. Lle-
var a cabo la descentralizacin exige capacidad de
establecer canales de concertacin entre los actores
VERANO 2007 / 47 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
publicos y privados del desarrollo y compromiso po-
ltico desde las ms altas esferas del gobierno, mate-
rializado en: a) programacin y b) coherencia.
i) La programacin y el ritmo de las transfe-
rencias.- Un mbito clave de coordinacin entre el
gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y
las entidades privadas de soporte es el ritmo de la
descentralizacin. Ese ritmo no debe ser demasia-
do rpido para permitir las adaptaciones necesarias
por parte de los benenciarios de la descentralizacin,
pero tampoco debe ser tan lento que permita a las
fuerzas reaccionarias a la descentralizacin frenarla o
detenerla. Uno de los principales desafos es dotar al
proceso del ritmo adecuado, de modo tal que el gra-
dualismo sea encaz, pero que no detenga el proceso
ni provoque su colapso al acelerarse eventualmente
por presiones polticas.
En la dennicin del ritmo ptimo hay que con-
siderar que la diversidad de las problemticas regio-
nales, de las condiciones de produccin -incluyendo
el stock y calidad de las infraestructuras publicas- y
de las diversidades socioculturales, son restricciones
que exigen que la descentralizacin se haga sobre la
base de un dilogo multiple y diferenciado entre los
actores nacionales y subnacionales as como de una
diferenciacin regional de los resultados de ese di-
logo que tome en cuenta los puntos de vista de las
entidades privadas de soporte. Esto permitira mo-
dular el ritmo de la descentralizacin en funcin de
la capacidad especnca de cada regin, de cada muni-
cipio y de cada tipo de actor econmico privado para
asumir y desarrollar las funciones descentralizadas.
Como se ha dicho, la descentralizacin es un
proceso gradual de transferencia de funciones, de re-
cursos y de poderes de decisin, siguiendo el ritmo
permitido por el reforzamiento de estas entidades y
por la creacin y la consolidacin de los instrumen-
tos del que ellas disponen durante su desarrollo. A
pesar de las crecientes demandas y de las expectativas
embalsadas y exacerbadas de las poblaciones del inte-
rior, as como teniendo en cuenta las condiciones de
fuerte heterogeneidad de los espacios rurales y de la
estructura productiva en el Peru, la descentralizacin
no puede ser sino un proceso gradual, progresivo en
el tiempo, donde el paso de cada etapa se de a medi-
da que las condiciones del exito de cada una de ellas
han sido creadas e institucionalizadas.
ii) La coherencia de acciones y polticas de con-
duccin del proceso.- Este gradualismo debe ser
acompaado de una coherencia de las instancias de
gobierno, nacionales y subnacionales, que renejen la
voluntad poltica de sacar adelante la descentraliza-
cin y evitar que se caiga. Puede ocurrir que sectores
del propio gobierno nacional entren en contradiccio-
nes respecto al ritmo de las transferencias
13
.
Aunque puedan existir elementos tecnicos vincu-
lados a los sectores involucrados que establecen limi-
tantes importantes, la descentralizacin es un pro-
ceso fundamentalmente poltico que requiere de un
liderazgo fuerte y sostenido desde las ms altas esferas
del gobierno nacional construido sobre la base de los
consensos con los nuevos actores regionales. Esto su-
pone construir espacios de dilogo permanente con
los gobiernos regionales, teniendo en cuenta que el
manejo poltico de los intereses en juego ser funda-
mental para que no se desborde el proceso y se actue
bajo una lgica unitaria.
Guardar coherencia de acciones y polticas es clave
tambien para la regionalizacin. Esto ha sido claro en
el Referendum Regional de 2005, al cual se lleg con
posiciones muy enfrentadas y en las que se expuso
innecesariamente, al proceso en su conjunto. Se debe
concertar voluntades y ritmos ptimos para defender
al proceso, pero tambien para hacer sostenidos los
apoyos a determinadas medidas pactadas, evitando
clculos polticos. De hecho, la consolidacin espe-
rada del proceso con la conformacin de regiones
sobre la base de la integracin de departamentos no
se produjo por el fracaso del CND en la conduccin
del primer referendum preparado para este nn.
6. La importancia de la regionalizacin
Si la descentralizacin se justinca por el desarrollo
y la regionalizacin debe ser la culminacin de este
proceso, entonces la conformacin de los espacios
regionales debe tambien ser consistente con las ex-
pectativas de mejoras en el desarrollo.
Las complejidades de las sociedades Estado ac-
tuales no permiten esquemas de gestin publica que
sean funcionales y que, a la vez, articulen polticas
sectoriales sobre amplios territorios y grandes pobla-
ciones. Es ms claro que las viejas tesis colectivistas
que planteaban la sociedad cientnca planincadora
estn en absoluto desuso. El paradigma que va ga-
nando terreno es el de la gestin enfocada en la pro-
blemtica del territorio, reemplazando el enfasis del
gobierno en el Estado-nacin por el gobierno de la
regin-Estado. Por tanto, el desarrollo se construye
sobre base de gestin territorial antes que con el to-
dava vigente esquema de gestin sectorial.
Existe evidencia de espacios territoriales de rela-
tiva poca extensin que han progresado muy rpida-
mente en las ultimas decadas. Casos emblemticos
tradicionales son Mnaco, Andorra, San Marino,
Liechtenstein, Hong-Kong, Singapur y Bermuda.
Recientemente, extensas zonas de China continental
VERANO 2007 / 48 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
desplegadas en la costa del Pacnco estn experimen-
tando un progreso vertiginoso
14
, a diferencia de las
regiones interiores
15
.
Que tienen en comun estos territorios para al-
canzar este crecimiento? Que en todos ellos -inclu-
yendo las regiones chinas, entre otros-, progresan
aceleradamente. Lo interesante es que la aplicacin
de un modelo que: i) divida el territorio nacional en
particiones jurisdiccionales territoriales bajo ciertas
condiciones que le aseguren viabilidad; ii) consolide
gobiernos regionales con liderazgos sobre el desarro-
llo territorial; y iii) que ese desarrollo est sosteni-
do en la competitividad y en el fortalecimiento y la
extensin de la economa de mercado regional, no
llevara a la desintegracin nacional y permitira lu-
char fuertemente contra la pobreza, pues los gobier-
nos regionales debidamente empoderados, tendran
muchos competidores prximos, que no seran otra
competencia que otros gobiernos regionales. Y si la
poblacin nota que estos gobiernos son entorpece-
dores de su desarrollo, gravan excesivamente a sus
propios ciudadanos y les complican la vida con re-
glamentaciones, ms que otros gobiernos regionales
competidores", quedarn expuestos a sufrir la emi-
gracin del trabajo y el capital de sus territorios y
perderan competitividad.
Esto es congruente con la tesis de Tiebout
16
, se-
gun la cual la migracin revelara las preferencias de
los ciudadanos por los bienes publicos, desplazndo-
se a aquella regin en donde les ofrecen la combina-
cin impuestos-bienes publicos que mejor se adapta
a sus preferencias. El modelo de Tiebout descansa
en algunos supuestos bsicos, como que las perso-
nas son libres de escoger sus locaciones, disfrutando
de perfecta movilidad e informacin perfecta. Esto
signinca esencialmente que pueden migrar de comu-
nidad en comunidad sin costo y que conocen todo
lo que necesitan saber acerca de la provisin de ser-
vicios y las tasas impositivas de todos los gobiernos
subnacionales
17
.
Este enfoque es distinto del planteamiento de
Hoppe
18
, aunque coincide en la importancia de los
agrupamientos subnacionales para desarrollar econo-
mas de mercado. El planteamiento de Hoppe es ms
radical, en tanto postula que las autonomas son un
paso en la direccin de la extincin de los Estados
nacionales. As, en la visin hoppiana, toda fragmen-
tacin territorial tiene como horizonte el reemplazo
de un orden mundial" liderado por Estados Unidos,
por un orden natural", con pequeas economas in-
dependientes y que operan bajo un capitalismo sin
lmites. En la utopa hoppiana, desaparecen los Esta-
dos nacionales y en las economas pequeas hasta las
funciones como la seguridad y la justicia pueden ser
suministradas por el sector privado.
La conformacin de jurisdicciones territoriales
que puedan constituirse en espacios de gestin pu-
blica descentralizada es a lo que apunta la regiona-
lizacin. La regionalizacin, que consiste en la con-
formacin de regiones como espacios territoriales
y socioculturales y econmicos sobre la base de la
integracin de otros espacios, surge entonces como
elemento clave para consolidar una descentralizacin
sostenida en la competitividad. Y eso es porque la
escala de impacto de las decisiones a este nivel de
gobierno permite impulsar proyectos de alto alcan-
ce, que exceden generalmente el nivel municipal. Por
eso, la regionalizacin est llamada a ser el elemento
de consolidacin por excelencia de la descentraliza-
cin. Una regionalizacin para fortalecer al Estado
en sus funciones inherentes, no para desaparecerlo.
Esta fortaleza estar ligada a cunto pueden inser-
tarse las regiones en la economa nacional y mundial.
En un mundo globalizado, el desarrollo de los te-
rritorios est crecientemente ligado a las capacidades
que tengan de atraer o generar inversiones, conoci-
mientos y tecnologas para apoyar la competencia de
sus sectores productivos en los mercados globales,
generando riqueza, empleos de calidad y bienestar
econmico y social para sus ciudadanos. En el nuevo
contexto mundial no son solo los pases los que tie-
nen que competir, sino tambien las regiones e inclu-
so las ciudades.
Por ello es importante replantear el desarrollo a
partir de las regiones. La competitividad no se logra
gratuitamente, hay que saber conducirla con un ob-
jetivo claro y dennido. He ah la gran importancia
de un plan de competitividad regional, el cual per-
mita potenciar o aprovechar mejor las ventajas com-
petitivas en cada regin. La diversidad de escenarios
geogrncos provistos de sus propios recursos fsicos
y humanos y la necesidad de enfrentar a las regiones
a una economa globalizada hacen impostergable la
necesidad de desarrollar la competitividad regional.
En este contexto la competitividad regional puede
dennirse como la capacidad de una regin para lograr
que los productos y factores que genera sean capaces
de ganar mercados fuera de la regin de manera cre-
ciente, creando impactos como: i) alcanzar niveles de
crecimiento sustentables en el tiempo, incrementan-
do el bienestar econmico, social y la calidad de vida
de sus ciudadanos; ii) crear redes innovadoras, generar
dinmicas de insercin nacional e internacional y de
desarrollo tecnolgico; y iii) ser nexibles, reorientar
recursos, actividades y objetivos que permitan apro-
vechar nuevas oportunidades de desarrollo.
VERANO 2007 / 49 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
Para que la competitividad regional sea sustenta-
ble, tiene que basarse en una trama social que com-
prometa solidaridad entre sus miembros, valores de
una cultura de la libertad para desarrollar empresa
con adscripcin a reglas de juego claras y estables
y respeto a la cultura regional y al entorno medio-
ambiental. Esto es la base de un enfoque orientado
a pensar la competitividad regional no solo para el
reducido mbito de la jurisdiccin de los territorios
departamentales, sino para generar una plataforma
estructural socioeconmica y cultural que permita
actuar competitivamente a nivel global, no solo na-
cional sino internacionalmente.
La experiencia histrica demuestra que la com-
petitividad empresarial no es un fenmeno aislado
del contexto cultural, institucional y social, en el cual
las empresas se desarrollan, sino que todo proceso de
desarrollo econmico se inscribe en un cierto entor-
no dado por el territorio y sus caractersticas. Esto
implica que la competitividad no puede desarrollarse
solamente por innovaciones tecnolgicas o reduccio-
nes de costos a rajatabla, sino que es un proceso que
se construye desde las bases mismas de la sociedad.
Existe un conjunto de factores que hacen que un
territorio se muestre ms o menos aparente para el
desarrollo de redes de empresas innovadoras y com-
petitivas, factores que dan fuerza al concepto de
competitividad sistemica, que permite comprender
la generacin de ambientes innovadores capaces de
dinamizar y generar el desarrollo tecnolgico, cultu-
ral y de conocimientos necesarios para la competi-
tividad de sus empresas. Esto conngura el clima de
inversin necesario para un desarrollo sostenible en
mejoras continuas basadas en la competencia y en
un compromiso de inclusin con el desarrollo de los
pobladores de un territorio, el cual est alejado de las
prcticas mercantilistas empresariales que no gene-
ran competitividad, sino tan solo benencios.
Sobre esta base, la nueva visin de la competiti-
vidad asoma ms integral e integradora a la vez. A
diferencia del pasado, en que los proyectos regiona-
les expresaban un marcado enfasis en la planincacin
como instrumento de las polticas de desarrollo, en
la actualidad -con el predominio de la apertura y la
globalizacin-, es conveniente privilegiar los meca-
nismos de asignacin del mercado e iniciativa indivi-
dual, de manera que se vuelve prioritario desarrollar
instrumentos que faciliten la insercin de ms miem-
bros de la sociedad al esfuerzo empresarial y la inclu-
sin de cada vez ms amplios bolsones poblacionales
a los benencios de la competitividad.
Si bien es que cierto cada sistema regional o te-
rritorial es un todo complejo y tiene sus propias ca-
ractersticas y especincidades, en general es posible
identincar un conjunto de factores que contribuyen
a la competitividad regional y sobre los cuales es pre-
ciso investigar sus caractersticas especncas en cada
caso. En el tema concreto de la realidad del Peru,
para las regiones que todava no cuentan con el nivel
adecuado de desarrollo de otras, se hace ms necesa-
rio examinar las capacidades competitivas a la luz de
los efectos del todava incipiente proceso de descen-
tralizacin y de los acuerdos comerciales que el pas
est suscribiendo en el mbito internacional, todo lo
cual tendr efecto en las economas regionales. Para
ello, es importante identincar las ventajas competiti-
vas regionales.
Las ventajas competitivas regionales se sustentan
no solo en la funcin de produccin convencional y
en el aprovechamiento de economas de escala, sino
que de modo creciente se basan en la distribucin y
la aparicin de economas de mbito y de aglome-
racin. Por ello, la innovacin, el conocimiento y la
ampliacin de mercados se hacen indispensables para
sostenerlas. Las principales ventajas competitivas de
una regin es el desarrollo de innovaciones tecnol-
gicas en el mbito regional, las formas de generacin
y facilitacin del intercambio de conocimiento, ca-
pacitacin y aprendizaje, las cadenas productivas en
sectores especncos, el nnanciamiento disponible en
la propia regin, la infraestructura productiva y el
capital social
19
.
La relacin entre regionalizacin y competitivi-
dad es clave para que la descentralizacin sea una rea-
lidad sostenida en el largo plazo, sea un embolo para
la competitividad y que esta retroalimente a aquella
a traves de la generacin de los excedentes econ-
micos necesarios para potenciar el crecimiento como
condicin necesaria para el desarrollo econmico a
nivel regional y nacional. Para lograr este propsito,
ser necesario establecer bases creativas de coopera-
cin entre el sector publico y el privado, de modo tal
que los niveles de inversin sean los requeridos para
potenciar una tasa de crecimiento sostenida que situe
al Peru en los niveles ms altos de los pases latinoa-
mericanos en el horizonte de una decada.
Ser necesario que las soluciones creativas que
incorporen al sector privado no solo provengan de
las regiones sino tambien de las autoridades naciona-
les, de modo tal que el proceso cuente con el grado
de nexibilidad necesario para adecuarse a cada caso
especnco y permitiendo encontrar soluciones a los
problemas de nnanciamiento, que, aparentemente,
sern los ms delicados. Por eso, se debern encontrar
formas alternativas a las del manejo del presupuesto
publico para encontrar estos recursos, convocando a
VERANO 2007 / 50 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
la inversin privada, tal como lo fomenta el propio
marco legal pertinente. Pero, para que esto efectiva-
mente se de en la realidad, ser necesario que las re-
giones cuenten con el sunciente grado de titulacin
sobre determinados activos que pudieran ser sujetos
de valor y de generar los excedentes requeridos que
por las vas del tesoro publico no se puedan obtener.
Esto es parte fundamental del empoderamiento.
A pesar de los llamados shocks descentralizadores,
es difcil que los gobiernos regionales cuenten con
presupuestos suncientes para nnanciar un acelerado
desarrollo. Esto no puede cambiar a corto y mediano
plazos, porque una excesiva presin a la caja nscal
puede devenir en severos desequilibrios macroecon-
micos. Por tanto, parte de las soluciones creativas y
polticamente viables es posibilitar que los gobiernos
regionales cuenten con infraestructuras que puedan
convertir en instrumentos de generacin de exceden-
tes econmicos a traves de esquemas de negocios que
atraigan la participacin privada
20
. As se tendr la
salida poltica para paliar la falta de recursos directa-
mente transferibles desde el presupuesto nacional y
se dar seales claras de que realmente hay intencin
de llevar el proceso de descentralizacin de manera
nrme y sostenida, aunque tambien gradual y respon-
sablemente.
En consecuencia, ante los exiguos presupuestos
publicos para derivar recursos nscales a las regiones,
las propuestas de integracin regional tienen que in-
cluir mecanismos, incentivos y normas para incorpo-
rar al sector privado en el proceso de descentraliza-
cin
21
. No habr posibilidades de desarrollo regional
si no se combina la descentralizacin estatal con la
descentralizacin de la inversin privada, aunque esta
ultima sea bastante ms exgena al proceso mismo.
Esto implica generar las condiciones para impulsar
un agresivo proceso de incorporacin de inversin
privada descentralizada, el cual, considerando las ca-
ractersticas de los proyectos regionales que se cons-
tituyen en proyectos motrices del desarrollo, dadas
la restricciones presupuestarias que afrontan los go-
biernos regionales y municipales, deber encaminar-
se fundamentalmente a traves de un sistema PPP
22
enfocado especialmente en concesiones de infraes-
tructuras publicas.
El desarrollo de infraestructuras de servicios pu-
blicos a traves del sistema de concesiones es una al-
ternativa a explorar por los policy makers regionales,
tomando en cuenta i) lo elevado de la inversin re-
querida para desarrollar infraestructuras econmicas
publicas, como carreteras u obras de irrigacin; ii) la
elevada sensibilidad de la opinin publica hacia el
tema de las infraestructuras y su vinculacin con el
concepto mismo de descentralizacin, as como res-
pecto a la participacin del sector privado en ciertas
reas; iii) los elementos de equidad vinculados al de-
sarrollo de infraestructuras, independientemente de
quien tenga a cargo la prestacin del servicio publico
correspondiente, pues el servicio publico ms caro es
aquel que no existe
23
; y iv) las condiciones de gober-
nabilidad de cada territorio que asegure niveles bajos
y aceptables de riesgo-regin para los inversionistas
potenciales.
7. Implementacin de una regionalizacin
ehcaz
La descentralizacin es uno de los pilares de la re-
forma del Estado y debe sustentar un sistema de go-
bierno descentralizado basado en gobernabilidad de-
mocrtica. Para que esto ocurra, es necesario que las
regiones impulsen sus potencialidades competitivas
y generen desarrollo. Esto equivale a que las regiones
sean viables institucional y econmicamente, lo que
implica que las regiones integradas, horizontal y ver-
ticalmente, sean capaces de gestionar su desarrollo
autosustentable en el tiempo y, adems, expandir sus
bases tributarias, impulsar sus potencialidades com-
petitivas y atraer a la inversin privada, todo lo cual
representa el sustento para el funcionamiento ade-
cuado de los gobiernos regionales y locales dentro de
los espacios regionales.
Las articulaciones horizontal y vertical son ele-
mentos clave en esta integracin. La articulacin ho-
rizontal se da a nivel geogrnco en territorios, es decir,
de espacio geogrnco-territorial. Se da entre espacios
territoriales inicialmente conformados por los depar-
tamentos. Esta es la integracin que puede constituir
convenios de cooperacin, juntas de coordinacin
interregional, fusin de regiones o macrorregiones.
La articulacin vertical se da a nivel de actividades de
las poblaciones, esto es, de espacio econmico-po-
blacional, y es la que permite establecer o profundi-
zar las relaciones econmicas entre una ciudad-pvot
y sus ciudades intermedias ms el entorno rural
24
.
En consecuencia, la conformacin de una regin in-
tegrada es consolidada por la incorporacin de un
mayor numero de ciudades intermedias en torno a
una ciudad pvot, generando una red de nodos de
desarrollo, incluyendo sus respectivos entornos ru-
rales, para generar mercados y economas de escala
capaces de promover incrementos en la produccin,
la productividad, la competitividad y el empleo.
La combinacin de ambos tipos de articulacin
generara regiones integradas de manera sostenida y
mucho ms proclives al desarrollo humano, socio-
cultural y econmico. Esto implica una orientacin
VERANO 2007 / 51 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
geopoltica en la constitucin de las regiones integra-
das. Siempre que existan estas fortalezas geopolticas,
las regiones sern ms slidas. Especncamente, en el
caso de la articulacin vertical, existe la mayor dis-
tincin, pues la que proponemos en el presente tra-
bajo puede ser conceptuada en terminos geopolticos
analizando este nivel de articulacin en terminos de
relaciones de heartlands regionales y sus respectivos
hinterlands.
Existen dos niveles de integracin, necesarios
para la articulacin de los espacios:
a) Integracin geogrnca-territorial.- A traves
de la articulacin vial y nuvial, la conectividad de
comunicaciones y la interconexin energetica entre
territorios colindantes.
b) Integracin econmica-poblacional.- A traves
de la inclusin de amplios segmentos de la poblacin
en el sistema de economa de mercado, va los mer-
cados de bienes, servicios, laboral, nnanciero y de ca-
pitales, as como mediante la incorporacin de per-
sonas naturales y jurdicas en el sistema tributario y
su inclusin en los benencios de los bienes y servicios
publicos ofrecidos por el Estado, en sus tres niveles de
gobierno. Asimismo, mediante el fortalecimiento de
las formas democrticas participativas con inclusin
de todas las etnias y el respeto a la diversidad cultural
del mbito regional, mitigando la exclusin social y
reduciendo la brecha de desigualdad econmica.
La integracin de regiones requiere de condi-
ciones que establecen el marco general para que sea
sostenible y generadora de desarrollo. Entre ellas po-
dran considerarse las siguientes:
a) Condiciones de estructura territorial.- Son
condiciones vinculadas a la estructuracin de los
espacios regionales en s mismos y, por tanto, guar-
dan estrecha relacin con los tipos de integracin.
Las condiciones geogrncas y de infraestructura son
relevantes para la integracin geogrnco-territorial
mientras que las condiciones econmicas, histrico-
culturales y sociales inciden fuertemente en la inte-
gracin econmico-poblacional.
-Condiciones geogrncas.- Una regin debe ser
espacialmente continua y comprender un mbito
territorial suncientemente grande, con un mnimo
que podra establecerse en 80 mil kilmetros cuadra-
dos, que le permita un posicionamiento geopoltico
y econmico sostenible. De preferencia, debe tratar
de incorporar cuencas hidrogrncas compartidas.
-Condiciones de infraestructura.- Una regin debe
tener vas de comunicacin, existentes o proyectadas,
que integren fsicamente las localidades urbanas y ru-
rales, adems de, por lo menos, un corredor vial de
largo alcance que permita una integracin al resto del
pas, sea existente o con proyeccin de serlo. Asimis-
mo, debe contar con una dotacin de infraestructura
energetica sunciente para desarrollar adecuadamente
sus actividades productivas en condiciones de com-
petitividad. Tambien con una adecuada conectividad
de las comunicaciones que involucre, por lo menos,
a la totalidad de las capitales provinciales. De modo
opcional, contar con un acceso multimodal de trans-
porte hacia el exterior de manera autosunciente.
-Condiciones econmicas.- Una regin debera
tener, al menos, un eje econmico espacial compues-
to por una o ms ciudades con una masa crtica con-
junta, que podra establecerse en 700 mil habitantes
en poblacin urbana, y un mnimo total que podra
ser de 1,2 millones, de modo que se asegure un piso"
de mercado intrarregional. Asimismo, debera tener
una estructura productiva diversincada y competiti-
va, adems de tener una oferta exportadora existen-
te o potencial hacia el resto del mundo
25
. Y generar,
cuanto menos en algunos polos de desarrollo, econo-
mas de mbito y economas de aglomeracin
26
.
-Condiciones institucionales.- Una regin debe-
ra contar con, por lo menos, una organizacin de
gobierno regional ya existente, que posea slida es-
tructura administrativa, cuadros profesionales, tec-
nologa y capacidad de gerencia para administrar su
propia jurisdiccin departamental y la regin inte-
grada. Asimismo, debe tener acreditadas capacidades
gerenciales en los gobiernos locales de las principales
urbes regionales. Tambien debe poseer instituciones
de alto prestigio como universidades, cmaras de co-
mercio, organizaciones de productores y comunida-
des campesinas.
-Condiciones histrico-culturales.- Una regin
debe acoger grupos humanos que posean elementos
culturales cercanamente comunes, incluyendo anti-
guos procesos de integracin y deseablemente simili-
tudes de lengua, de modo tal que se reconozcan con
historia compartida.
-Condiciones sociales.- Una regin debe poseer,
como resultado de todas las condiciones anteriores
y de otros elementos como el acceso a la educacin
y a la salud, la capacidad de acoger pobladores con
niveles de desarrollo humano que sean, en promedio,
homogeneos en relacin con las dems regiones.
b) Condiciones de direccin del proceso.- Son
condiciones que se vinculan ms a la burocracia or-
ganizacional del proceso de conformacin de las re-
giones y se relacionan con las entidades del Ejecutivo
encargadas del mismo. Estn en la base de todo el
proceso.
-Condiciones de operatividad.- El sistema de
transferencias y la descentralizacin nscal tienen que
VERANO 2007 / 52 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
ser operativos, por lo tanto no deben ser complica-
dos de poner en prctica.
-Condiciones de prudencia nscal.- El nnancia-
miento del proceso debe ser aplicado en el marco de
la prudencia nscal que no dispare el gasto publico
ms all de lmites que hagan peligrar la estabilidad
macroeconmica.
-Condiciones logsticas.- Las transferencias y
cualquier sistema de incentivos deben ser acompaa-
dos de recursos tecnicos desde el gobierno nacional.
Todo ello no puede ser dejado a su suerte, sino estar
fuertemente apostados sobre bases de acompaa-
miento tecnico nuido y permanente hacia los actores
de los mbitos regionales.
En la prctica, las diversas dinmicas sociales,
econmicas, polticas y culturales llevan a que los
colectivos humanos pierdan muchas veces la nocin
de la descentralizacin como instrumento de desa-
rrollo, corriendose el riesgo de perder las ganancias
posibles al trastocar los objetivos de largo plazo y
alcance regional con los de corto plazo y mbito li-
mitado. Solo despues de este anlisis y recorrido este
proceso, caben los incentivos como elemento catali-
zador
27
. A partir de este punto, la dennicin de in-
centivos explcitos es clave para traducir esta energa
potencial en acciones concretas y deliberadas para
lograr la integracin. Empezar por los incentivos, sin
haber recorrido un proceso de adaptacin mutua y
deliberaciones ciudadanas sobre las condiciones de
base que atraviesan transversalmente un proceso de
regionalizacin, es simplemente un error.
Los principales incentivos para la fusin o inte-
gracin de regiones diferenciaran a las regiones inte-
gradas de las no integradas. Estos incentivos pueden
clasincarse en institucionales y econmicos:
a) Incentivos institucionales.- Comprenden la
constitucin de instancias intermedias para impul-
sar la fusin de regiones y el apoyo para la raciona-
lizacin y reingeniera de su nueva administracin.
Este tipo de instancias pueden estar bajo la tutela del
CND, para formar funcionarios y constituir un cen-
tro de consulta administrativo y tecnico.
b) Incentivos econmicos.- Comprenden incenti-
vos nscales y nnancieros. Los incentivos nscales estn
orientados a la generacin de fondos sustentados en
la capacidad de administracin de los recursos que
produzcan y que sean captados en la regin
28
. Los
incentivos nnancieros permitiran acceder a recursos
para las inversiones publicas en la regin ampliada, lo
cual incluye la participacin preferente en formas de
nnanciamiento estatal de proyectos e involucra, entre
otras cosas, benencios para la importacin de bienes
de capital e incluye el preferente acceso a creditos,
incluyendo entidades multilaterales y la Corporacin
Financiera de Desarrollo (Conde), la utilizacin de
mecanismos de canje de deuda por inversin y el co-
nnanciamiento para concesiones de infraestructura.
Para llevar a cabo este proceso y que las seales
puedan operar, es crucial tomar ciertas salvaguardas.
Ante todo, se debe evitar la burocratizacin excesiva
del proceso de descentralizacin. En esto, es inelu-
dible aludir al papel del CND como entidad guber-
namental encargada de la direccin y conduccin
de este proceso y creada especncamente para este
nn. Esta institucin debe evitar constituirse en una
instancia excesivamente legalista que le reste capital
poltico, por el desgaste y la exposicin excesiva a la
resolucin de connictos de origen regional y muni-
cipal.
Tambien se debe evitar la partidarizacin" del
proceso, en la medida en que ni las polticas adopta-
das ni la institucin conductora deben convertirse en
un instrumento de los intereses de un partido en el
poder de turno. Debe evitarse la creacin de nuevas
instancias de acompaamiento tecnico cuyas funcio-
nes debieran ser realizadas por el propio CND en el
marco de sus atribuciones.
Se debe tratar de encaminar procesos democr-
ticos que coadyuven a la consolidacin del proceso
de descentralizacin en condiciones de estabilidad
y sin menoscabo de su capacidad de generacin de
desarrollo. Esto ultimo, a la luz de los procesos elec-
torales recientes vinculados a la problemtica subna-
cional, ha arrojado resultados preocupantes que no
consolidan un proceso estable de descentralizacin y
regionalizacin.
Finalmente, debe trabajarse intensamente para
que la descentralizacin no genere tensiones cen-
trfugas hacia el separatismo. La descentralizacin
requiere una poltica de Estado, de construccin de
una identidad y de un sentido de pertenencia nacio-
nal, que corra paralela a ella. Pero, adems, necesita
que las connguraciones regionales sean lo ms homo-
geneas posibles. Tocqueville planteaba que era im-
prescindible, para el sostenimiento de largo plazo de
un ordenamiento descentralizado con agrupaciones
territoriales, que en nuestro caso son las regiones
29
,
que tales agrupamientos alberguen colectivos sociales
que sean lo ms homogeneos posibles en su cultura
y en su visin.
8. El Referndum Regional de 2005: el sn-
drome del s o s para la regionalizacin
El 30 de octubre de 2005 se realiz el primer referen-
dum regional para dennir la conformacin de cinco
regiones, cada una de las cuales estara constituida
VERANO 2007 / 53 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
por departamentos. Los agrupamientos propuestos
fueron los siguientes: i) Lambayeque-Piura-Tumbes;
ii) Ancash-Huanuco-Junn-Pasco-Lima provincias;
iii) Ica-Huancavelica-Ayacucho; iv) Apurmac-Cus-
co; y v) Tacna-Puno-Arequipa. Estos agrupamien-
tos se constituyeron en propuestas sobre la base de
expedientes tecnicos preparados por los presidentes
regionales y aprobados por el CND. En total fue-
ron 16 departamentos. Los resultados del referen-
dum para la conformacin e integracin de regiones,
que el Ejecutivo organiz para empezar a construir
el nuevo mapa del Peru, signincaron un descalabro
monumental. Casi el 70 por ciento de los votantes
se decidi por el no" y solamente en uno de los 16
departamentos -Arequipa- el s" prevaleci frente
al no"
30
. Ninguna regin se conform, pero se gas-
taron millones de soles.
Existen amplios consensos para la descentrali-
zacin en general y la regionalizacin en particular.
El centralismo, consecuencia directa de una cultura
estatista y dirigista, ha educado a la poblacin para
creer en un Estado paternalista como la unica fuente
de bienestar, menoscabando las capacidades indivi-
duales y privadas para constituirse en motores de de-
sarrollo. Por tanto, en el referendum no se vot por
la conveniencia o no conveniencia de la descentra-
lizacin. El voto por el no", entonces, no signinc
estar en contra de la descentralizacin ni de la re-
gionalizacin. Un no" signinc estar en desacuerdo
con un modelo particular de regionalizacin que se
pretendi imponer desde el Ejecutivo bajo el disfraz
de una consulta democrtica. El no" es hacia los
acomodos territoriales planteados, pero no signinca
una negativa al proceso mismo. Lo unico que se de-
cidi es si un departamento quera unirse con otro
en aquel momento. La consolidacin esperada del
proceso de descentralizacin con la conformacin de
regiones programada para el ao 2005 sobre la base
de la integracin de departamentos no se produjo,
por el fracaso del CND en la conduccin del primer
referendum para este nn.
Pero el apresuramiento por llevar a cabo el refe-
rendum para la integracin de regiones a toda costa
fue un duro golpe al proceso de descentralizacin.
La desesperacin fue tal que no se ha escatim en el
dispendio del gasto publico para empujar a un s" a
desorientados ciudadanos que no llegan a compren-
der por que sus problemas de pobreza van a resolver-
se simplemente con una votacin. Pero debe quedar
claro que un fracaso del referendum, para los planes
del Ejecutivo, no ser imputable al proceso en s,
sino a su conduccin poltica, institucionalizada en
el CND, caracterizada no solo por la inenciencia y el
dispendio de fondos publicos, sino por el marcado
dirigismo estatista para pretender dibujar un mapa
poltico nuevo comprando voluntades con el cuento
de los incentivos nscales.
Este apresuramiento llev, entre otras cosas, a
que el CND aprobara cinco expedientes tecnicos que
fueron preparados sin mediar mecanismos concerta-
dores efectivos y extendidos hacia la ciudadana. Y
al aprobarlos, se convirti en corresponsable de los
agrupamientos territoriales que se propusieron en la
consulta. Por eso, su responsabilidad, aunque no sea
unica, es mayor que las de los gobiernos regionales
que presentaron los expedientes tecnicos.
En un proceso en el cual hasta las autoridades de
las ms altas esferas de gobierno dieron muestras pu-
blicas de desconocimiento de la naturaleza y prop-
sito del referendum y en el que los ms encumbrados
lderes polticos nacionales no manifestaron nada
relevante respecto a la regionalizacin, parece dema-
siado claro que el ao 2005 no fue el momento para
esta consulta. Por las razones que fueran, el resultado
fue que los electores no estaban preparados para esta
eleccin. A pesar de la millonaria campaa del CND
por el s", cuestionable eticamente desde la perspec-
tiva del manejo de fondos publicos para nnanciar
una posicin poltica de una parte de la poblacin,
los ciudadanos y algunas autoridades no entendan
que es la regionalizacin.
Pero no todo es responsabilidad del Ejecutivo.
Varios presidentes regionales se alinearon al dirigis-
mo centralista y se acomodaron a cuanto arreglo in-
tegracionista tuvieron a mano, solo para acceder a
incentivos nscales que les permitiera hacerse de ms
recursos de corto plazo, sin importarles su respon-
sabilidad de liderar un proceso de largo plazo como
la regionalizacin. Por eso, se sumaron entusiastas al
inicio y, cuando percibieron que les iban a dar los
recursos esperados, automticamente recularon, lle-
gando al extremo de torpedear propuestas de inte-
gracin que ellos mismos haban presentado.
La regionalizacin apresurada, de haberse concre-
tado, pudo ser foco de intensos connictos al interior
de las nuevas regiones. Esto abre la pregunta de por
que no se esper a que la consulta se hiciera despues
de las recientes elecciones regionales y municipales
de 2006. Habra permitido un tiempo razonable para
la discusin de propuestas serias y con la sunciente
difusin y renexin ciudadana. Se podra haber in-
cluido todo el mapa del Peru y no uno parchado.
La discusin sobre tal o cual esquema de integracin
tendra que haber sido parte de las plataformas de
los candidatos a presidentes regionales en la reciente
eleccin. Y debi hacerse cuando los namantes go-
VERANO 2007 / 54 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
biernos regionales dispusieran de sunciente capital
poltico, en vez de estar casi de salida. Y tendran que
haber sido presidentes regionales elegidos en segunda
vuelta con mayora absoluta, para contar con la legi-
timidad de la que adolecen la inmensa mayora de los
actuales, que en muchos casos apenas fueron elegidos
con la quinta parte de votos vlidos. Nada de esto se
aprovech y el debate de las recientes elecciones sub-
nacionales fue tan pobre como el anterior.
9. Las elecciones regionales 2006: un segun-
do aire con menos oxgeno
Los comicios subnacionales de 2006 han demostra-
do la dispersin total de las visiones polticas y han
renejado un embalse de demandas no satisfechas por
los salientes gobiernos regionales y municipales. En
una primera lectura simplista, los partidos han per-
dido, lo cual es cierto ante el abrumador numero de
gobiernos regionales y municipios que quedaron en
manos de movimientos independientes regionales.
Con esto solamente se acentua una tendencia que
comenz precisamente en otra eleccin de talante
subnacional: las elecciones municipales de 1989,
en las que la victoria del candidato independiente
Ricardo Belmont le permiti convertirse en alcalde
de Lima. A partir de entonces, el membrete de in-
dependiente" se ha vuelto en una marca de clase"
electoral.
Sin embargo, esto no es ya un drama ni llama a
sorpresa. Ni debe hacer pensar que porque los par-
tidos volvieron a salir derrotados, estamos ad portas
de un colapso democrtico. En vez de ello, hay que
pensar que se abren oportunidades para nuevas alter-
nativas que aun esperan ser explotadas por propues-
tas y liderazgos emergentes. Sin embargo, a pesar
de que, en particular, los partidos vencedores de las
elecciones presidenciales de 2006, asentados entre la
socialdemocracia y el nacionalismo-socialista, sera
un error suponer que han triunfado las opciones que
puedan engancharse al modelo de descentralizacin
no estatista. Pues la tendencia s se ha marcado: se
vot mayoritariamente por agrupaciones que, con
alta probabilidad, no apostarn por una descentra-
lizacin sustentada en competitividades regionales,
economas de mercado territoriales y gobiernos limi-
tados, sino ms bien lo harn por un modelo donde
sea el Estado centralista el que continue exportando
centralismo" a traves de fortalecer su presencia en la
economa regional, apelando al conocido expediente
del reclamo exclusivo por mayores recursos nscales.
Esta tendencia va a radicalizar las demandas ante
el gobierno nacional, que -a pesar de su raigambre
socialdemcrata- ha optado por continuar un mane-
jo econmico que ha sido predominantemente favo-
rable al libre mercado y a la apertura comercial desde
inicios de la decada de 1990. Al igual que en 2002,
el partido de gobierno solo pudo obtener apretada-
mente una muy pequea proporcin de gobiernos
subnacionales. Pero a diferencia de 2002, en que los
namantes gobiernos regionales abran una ventana
de esperanza, en 2006 la eleccin ha renejado un
desgaste de la ngura de estas instancias de gobierno.
Por consiguiente, hay una dosis de protesta que no
solo es hacia el partido de gobierno actual -que tuvo
12 de las 24 presidencias regionales en los ultimos
cuatro aos-, sino hacia todo el sistema descentrali-
zador que no ha producido esquemas de gestin que
marquen diferencias desde los gobiernos regionales.
Otro hecho relevante es que solamente menos del
40 por ciento de las alcaldas provinciales han sido
ganadas por partidos polticos nacionales. En 2002
fue el 56 por ciento. Y de los que han ganado estos
municipios, no necesariamente puede decirse que
involucran triunfos del partido poltico que repre-
sentaron. El caso ms representativo es el del alcalde
de Lima, Luis Castaeda. De hecho, los triunfos apa-
rentemente vinculados a un partido, en realidad, son
exitos individuales de caudillos que usaron la marca
de un partido.
La dispersin del voto en las agrupaciones no
partidarizadas" hace ms difcil encontrar las plata-
formas de dilogo, a menos que prontamente haya
acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos
regionales. Sin embargo, esto puede lograrse al costo
de dispersar tambien la oferta de polticas para acallar
demandas. As, el proceso caera en calidad de rehen
de las demandas de recursos publicos y la descentra-
lizacin habr de limitarse a la desconcentracin de
la inversin publica.
Las elecciones regionales peruanas de 2006 mar-
can el paso a una nueva etapa de consolidacin del
proceso de descentralizacin iniciado en 2002. Pero
ser una etapa con menos oxgeno poltico. Cuan-
do en noviembre de 2002 fueron elegidos los presi-
dentes regionales, se pensaba que se podra torcer el
centralismo y el subdesarrollo en pocos aos. Pero,
desde las autoridades centrales y de las nuevas admi-
nistraciones descentralizadas, se torpede al proceso.
Cul ha sido el resultado? Que la casi totalidad de
presidentes regionales que resultaron electos pasa-
ron sin pena ni gloria por el cargo. Si destacaron por
algo, fue por su inenciencia y ausencia total de lide-
razgo de estadistas. Si acaso tuvieron alguno, fue un
liderazgo de caudillos de poca monta. Todo esto de-
bilit el proceso, aunque no se puede decir que toda
la descentralizacin ha colapsado. Debe reconocerse
VERANO 2007 / 55 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
que ha habido avances, pero que ha sido impulsado
desde el centralismo, no desde las regiones. Por eso,
la gente del interior hasta ahora sigue preguntndose
para que sirve un presidente regional. Seal inequ-
voca del paso desapercibido de estos seores en estos
ultimos cuatro aos.
No obstante, hay que preguntarse con sinceridad
que tanto se puede pedir a gobiernos regionales que
actuan sobre departamentos que sostienen una po-
blacin mayoritariamente pobre, con muy escasos
recursos, geografas agrestes y problemticas sociales
complejas. Se puede exigir lo mismo a Huancave-
lica o a Madre de Dios que a Ica, a Lambayeque, a
Piura o a La Libertad? Entonces el problema queda
mejor enfocado: caba a los presidentes regionales de
estas jurisdicciones la responsabilidad no solamente
de desarrollar acciones de gobierno conducentes a
un acelerado desarrollo socioeconmico de sus po-
bladores, sino tambien la misin de hacer del proce-
so de descentralizacin en conjunto el proceso ms
trascendental de cambio y reforma en el Peru de los
ultimos 40 aos. El fracaso fue mayor para esta casta
privilegiada de presidentes regionales, que tuvieron
ms y entregaron menos.
Los presidentes regionales se convirtieron en me-
gaalcaldes departamentales, preocupados en parchar
pistas e inaugurar obras menores, en vez de desarro-
llar proyectos de alcance regional, consolidar institu-
ciones o impulsar integraciones regionales. Lo grave
es que esto puede haber sentado un precedente, pues
a la luz de las ofertas electorales, los nuevos presiden-
tes regionales que los reemplazarn en muchos casos
parecen creer lo mismo, como parece deducirse de
la chatura del debate de ideas" que caracteriz a la
reciente eleccin. En otras palabras, hay indicios de
que, en esta segunda etapa, puede continuar la pro-
fundizacin de este fracaso.
Lo ms grave, sin embargo, es que la profundiza-
cin del fracaso puede terminar con el proceso de des-
centralizacin a nnes de esta decada. Por tanto, hay
una responsabilidad muy delicada de la que deben
tomar conciencia las nuevas autoridades regionales.
Pues si colapsa el proceso, nadie culpar a los alcaldes.
Despues de todo, ellos estuvieron aqu con descen-
tralizacin o sin ella, y haciendolo bien o mal. Los
verdaderos focos de atencin para medir el avance y
viabilidad del proceso sern los gobiernos regionales.
Que nadie dude de esto y lo tengan muy claro los que
asuman su conduccin a partir de enero de 2007.
10. Conclusiones: hacia dnde avanzar?
La descentralizacin es uno de los ejes fundamen-
tales de la reforma del Estado. Se pretende que sea
irreversible. Pero que puede determinar esta irre-
versibilidad? Planteamos que son tres los elementos
necesarios a tal nn:
-Primero, para lograr la irreversibilidad, es preciso
anclar el proceso al desarrollo de competitividades
regionales, integrando al bienestar y a la economa de
mercado a bolsones poblacionales del interior, a nn
de revertir el enorme centralismo que ha generado
un sistema regresivo de distribucin de la riqueza en
el Peru.
-Segundo, que la descentralizacin en el Peru tie-
ne que fundamentarse en una regionalizacin orien-
tada a fortalecer y desarrollar esas competitividades
y en el fortalecimiento de los gobiernos regionales,
en la medida en que la escala de operacin capaz de
impulsar proyectos de alto impacto que soporten ese
desarrollo de competitividades regionales excede la
capacidad de los municipios.
-Tercero, que la descentralizacin constructora
de regionalismos anclados en el desarrollo de com-
petitividades y slidos mercados regionales requiere
paralelamente la construccin de un nuevo naciona-
lismo que equipare las fuerzas centrfugas derivadas
de la autodeterminacin ciudadana, el desarrollo de
competitividades regionales y los gobiernos limita-
dos, a traves de un renovado sentido de pertenencia
nacional.
Se requiere paralelamente avanzar en otras reas.
Por ejemplo, es imprescindible la reingeniera del
CND. En los primeros cuatro aos, el proceso tuvo
cuestionamientos serios debido a su denciente con-
duccin. Lamentablemente, parece que no ha cam-
biado lo fundamental en esta institucin a pesar del
cambio de gobierno en 2006. Tambien es necesario
avanzar en mejoras de la normativa vigente, en temas
como i) la eleccin de las autoridades regionales -y
quiz hasta municipales- en segunda vuelta, cuando
no se adquieran los votos por encima de cierto por-
centaje
31
; ii) la potestad de los gobiernos regionales
para designar autnomamente a los directores regio-
nales sectoriales, sin intervencin de los sectores del
gobierno nacional
32
; iii) la posibilidad de conngurar
regiones sobre la base de unidades provinciales y no
de departamentos; y iv) la extensin de la titulari-
dad" de los gobiernos regionales sobre ciertas com-
petencias vinculadas al desarrollo de infraestructuras
que actualmente son parte de las competencias y
funciones del gobierno nacional.
Otra rea de mejoras la constituyen las transfe-
rencias. Las transferencias son necesarias, pero no
constituyen condicin sunciente para la descentrali-
zacin. Representan la titulacin para los gobiernos
regionales que les permite establecer derechos sobre
VERANO 2007 / 56 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
sus activos. Una vez premunidos de estos derechos,
sern capaces de darles valor de mercado y generar
excedentes. De otro modo, no habr descentraliza-
cin alguna y el riesgo poltico ser tan grande como
para poner en peligro el proceso de descentralizacin
mismo, la gobernabilidad del pas e inclusive la vi-
gencia del propio sistema democrtico.
Pero las transferencias tienen que ir acompaadas
del empoderamiento sunciente, de modo tal que solo
se transnera aquello para lo cual se han acreditado
competencias de gestin por parte de los gobiernos
regionales. De otra manera, las propias regiones pue-
den colapsar, tanto nnanciera como desde la pers-
pectiva gerencial. Es necesario establecer un calen-
dario para esta descentralizacin, adecuando ritmos
y capacidades en el tiempo. Esto supone trazar ho-
rizontes de corto, mediano y largo plazos por cada
sector a ser descentralizado. Es importarte destacar
que, as como es preciso manejar adecuada y dife-
renciadamente este calendario, una vez hechas las
diferenciaciones y desarrollado el empoderamiento,
es necesario comprender que las transferencias son
importantes de realizar, aun bajo un esquema de gra-
dualismo.
Y la regionalizacin? La dennitiva conformacin
de las regiones es un proceso que solo puede empezar
con fecha cierta, pero que no tiene nnal conocido. Es
una construccin dinmica, no solo poltica y geo-
grnca, sino fundamentalmente social y econmica.
Para viabilizarla, se precisa un marco legal que incen-
tive verdaderamente el proceso, no necesariamente
basado en el facilismo de la distribucin de recursos
nscales a modo de premio", pero adems acompa-
ar la dinmica en toda su complejidad poltica y
humana. En este contexto, se destacan los elementos
de negociacin como teln de fondo, que plantean
complejidades derivadas del grado de representati-
vidad de los multiples negociadores respecto a sus
poblaciones. Y que hace imprescindible que las fases
culminantes y dennitivas de estos procesos de inte-
gracin se realicen con autoridades regionales que
tengan fuertes respaldos de sus electorados.
Efectivamente, es necesario considerar los pro-
blemas de representatividad involucrados en los
procesos de negociacin entre los actores regionales,
conjuntamente con la construccin de un nuevo sen-
timiento nacional que pueda emerger sobre la base
de las regiones constituidas. Esto es vital para evitar
que la regionalizacin se transforme en una feuda-
lizacin" poltica que implique el fortalecimiento y
proliferacin de nuevas estructuras centralistas en los
espacios regionales, en vez de mayor poder para los
ciudadanos.
Consecuentemente, cualquier instrumento legal
que busque implementar incentivos a la conforma-
cin de regiones debe partir de justincar por que es
importante consolidar la regionalizacin y en que
medida esta es un eje clave para el proceso de des-
centralizacin segun la realidad peruana, para de ah
determinar en que debe basarse para hacerse susten-
table y, nnalmente, establecer que condiciones e ins-
trumentos se deben considerar para implementarla.
De este modo, cualquier normatividad de incentivos
para la constitucin e integracin de regiones es solo
un elemento que debe sumarse a estos esfuerzos en
el marco de estos parmetros, pero por s misma no
denne a la regionalizacin como proceso dinmico,
poblacional y territorial. El desconocimiento de este
importante elemento fue lo que hizo que los incenti-
vos presentes en la consulta del Referendum Regio-
nal de 2005 lo llevaran al fracaso.
Ms all de un requerimiento legal y un paradero
obligado en la construccin de la descentralizacin,
la conformacin de regiones debe ser un proceso que
no solamente aglutine espacios territoriales, sino,
fundamentalmente, colectivos poblacionales que
puedan generar sinergias para la competitividad y
convertirse as en motores de su propio desarrollo.
Al propio tiempo, el desafo mayor consistir en ar-
ticular este descentralismo con la construccin de un
nacionalismo que permita sostener la regionalizacin
en un marco de Estado unitario, que sea congruente
con la tradicin constitucional peruana. La construc-
cin de la descentralizacin, ms all de un proceso
de transferencia de competencias y funciones, tiene
que ser tambien la construccin de una nueva con-
ciencia de nacin integrada. Encaminar este proceso
histricamente hacia el futuro, en vez de anclarlo al
pasado, es tambien tarea de la nueva descentraliza-
cin que podemos empezar a construir de modo sus-
tentable. La oportunidad de una generacin.
NOTAS
1 Vease Aristteles, Poltica, Madrid, Editorial Alba, 2002.
Aristteles formul estas anrmaciones en tono de crtica
a La Repblica de Platn. Por cierto, Platn -al igual que
Scrates- era un apologista del Estado centralista, hasta el
punto de sostener la conveniencia de que toda propiedad
fuera estatal, incluyendo los hijos de los individuos, por lo
que la refutacin aristotelica es tambien un defensa de la
institucin de la propiedad privada.
2 Utilizamos aqu el termino privatizacin" en su con-
cepcin amplia, esto es, signincando toda participacin
privada en la gestin de activos estatales o en el ejercicio
de funciones de carcter publico. En el lexico poltico-me-
VERANO 2007 / 57 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
ditico desde mediados de la decada de 1990, se ha usado
el vocablo privatizacin" como sinnimo de 'venta de ac-
tivos publicos', distinguiendolo as de otros tipos de parti-
cipacin privada como las concesiones. Sin embargo, aqu
utilizamos el termino academicamente en su signincado
real, que puede involucrar: i) accin por la que algo deja
de ser publico; ii) proceso mediante el cual se transnere,
al sector privado, activos de propiedad del sector publico;
iii) accin de transferir a empresas del sector privado los
servicios que antes provea el gobierno; iv) proceso me-
diante el cual se vierten, o se revierten a manos privadas,
empresas y/o funciones del mbito estatal; v) transferencia
de activos publicos a una titularidad privada; vi) accin de
hacer que recaiga en el campo privado lo que era compe-
tencia del Estado.
3 En el marco de la Ley de Bases de la Descentralizacin
(Ley 27783), promulgada el 17 de julio de 2002.
4 Ver Consejo Nacional de Descentralizacin, Plan Nacio-
nal de Inversin Descentralizada, Lima, 2005. Este docu-
mento fue elaborado sobre la base del anterior Plan Na-
cional de Acondicionamiento Territorial, que prepar el
mismo CND en 2003. La creacin del Centro Nacional
de Planeamiento Estrategico avizora un nuevo plan de de-
sarrollo. Lo importante es que estos planes no se convier-
tan, en la prctica, en instrumentos de intervencionismo
mercantilista.
5 En febrero de 2005 el CND comprometi las transferen-
cias hasta el ao 2010, pero en 2006, el nuevo gobierno
peruano ha anunciado un denominado shock descentra-
lizador", que acelerara este proceso.
6 De hecho, puede existir cierta aprehensin ciudadana
respecto a que sean los gobiernos subnacionales los que
se encarguen de educacin y salud. Ah hay una barrera
cultural que vencer. Sin embargo, el gobierno peruano
ha anunciado recientemente que impulsar la descentra-
lizacin de la educacin, transnriendo funciones de este
sector a los municipios.
7 Vease Efran Gonzlez de Olarte, Finalmente que es la
descentralizacin", en Actualidad Econmica, Lima, se-
tiembre de 2001.
8 Las funciones y competencias de los gobiernos regionales
estn estipuladas en la Ley Orgnica de Gobiernos Re-
gionales (Ley 27867), promulgada el 16 de noviembre de
2002 y modincada por la Ley 27902, del 1 de enero de
2003.
9 De hecho, los Estados centralizados extremos encontra-
ron su expresin ms acabada en los regmenes totalitarios
socialistas del siglo XX. De aqu, se deduce que el cen-
tralismo doctrinariamente se situa en las antpodas de los
principios liberales, por lo que no debe sorprender que
los primeros intentos reformistas descentralizadores de la
Republica procedieran de los intelectuales liberales de los
albores del siglo XIX.
10 Casos como este pueden representar Cajamarca, Ancash,
Pasco y Cusco, entre otros.
11 A la que se puede aadir la provincia constitucional del
Callao.
12 En el actual proceso de descentralizacin, la acreditacin
de competencias est normada por la Ley del Sistema
Nacional de Acreditacin de los Gobiernos Regionales y
Locales (Ley 28273), promulgada el 8 de julio de 2004.
13 Esto ocurri, por ejemplo, en las primeras transferencias
de los proyectos especiales del Inade. La Presidencia del
Consejo de Ministros y el Consejo Nacional de Des-
centralizacin queran una rpida transferencia, pero el
Ministerio de Vivienda y Construccin no comparta tal
criterio.
14 Vease Pablo Bustelo, Las bocas del dragn: las regiones
costeras de China y las economas de aglomeracin", en
Enrique Palazuelos (coordinador), Claves de la economa
mundial, Madrid, ICEX-ICEI, 2005. Bustelo identinca
tres grandes zonas de desarrollo El primer polo es el gran
delta del ro de las Perlas, formado por las Hong Kong y
Macao y por la zona de desarrollo econmico del delta
del ro de las Perlas, zona compuesta por nueve ciudades
y condados de Guangdong. El segundo polo es el delta
del ro Yangtse, formado por Shanghai y 16 ciudades de
Jiangsu y Zhejiang. El tercero es la regin del golfo de
Bohai, formado por Beijing, Tianjin y Shandong.
15 En 1980 la proporcin del producto bruto interno (PBI)
de las regiones costeras sobre el PBI chino era de 43 por
ciento; en 1994, de 47 y en 2003, de 52. La actividad
costera y, particularmente, de la industria, son los grandes
motores de este crecimiento. Vease Bustelo, p. cit.
16 Vease Charles Tiebout, A Pure Theory of Local Expendi-
tures", en The Journal of Political Economy, nro. 64, 1956.
El argumento de Tiebout busca demostrar que, cuanto
menos en teora, es posible disear un sistema de descen-
tralizacin de funciones que permita un mecanismo de
asignacin superior que uno centralizado. Tiebout supo-
na que si hubiera suncientes comunidades ofreciendo una
variedad lo bastante amplia de bienes publicos locales, y
hubiera suncientes consumidores, la provisin de bienes
publicos locales en cada comunidad sera ptima. Como
las hiptesis de Tiebout son restrictivas y poco realistas, su
modelo ha sido cuestionado.
17 El modelo de Tiebout ha demostrado ser ms aplicable
para explicar la migracin en reas urbanas y suburbanas,
donde existen redes de muchas comunidades indepen-
dientes, porque la migracin entre esas reas involucran
costos bajos y el conjunto de posibles alternativas es muy
diverso. En las comunidades rurales o en reas sin conjun-
tos de comunidades con proximidades geogrncas, el mo-
delo de Tiebout no explica adecuadamente la realidad.
18 Vease Hans-Hermman Hoppe, Monarqua, democracia y
orden natural, Madrid, Ediciones Gondo, 2004.
VERANO 2007 / 58 REVISTA DE ECONOMIA Y DERECHO
19 En este contexto, entendemos capital social" como la co-
hesin social y el grado de connabilidad de la calidad de
los intercambios entre individuos e instituciones.
20 Vease Eugenio D'Medina Lora, Regionalizacin y con-
cesiones PPP", en Revista de Economa y Derecho, Lima,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), pri-
mavera de 2005, pp. 67-82.
21 En toda la normativa sobre el actual proceso de descen-
tralizacin se resalta el papel de la inversin privada como
soporte del mismo. En particular esto se establece explci-
tamente en la Ley Marco de la Inversin Descentralizada
(Ley 28059), promulgada el 12 de agosto de 2003.
22 Proyectos Participativos Publico-Privados.
23 Un ejemplo son las profundas diferencias en los precios
de acceso de dichos servicios en el caso del agua, en el
cual el precio por litro que paga el poblador de las zonas
marginales de Lima que no tienen acceso a las redes sani-
tarias, respecto al poblador de los distritos de ms poder
adquisitivo, presenta una relacin de cuatro a uno.
24 Las caractersticas espaciales de ambos tipos de articula-
cin se vinculan aqu a territorio y poblacin.
25 La oferta exportadora no tiene que ser, necesariamente,
diversincada ni vasta, sino fundamentalmente competiti-
va, para lo cual debe existir un sustancial grado de especia-
lizacin. La experiencia ensea que, incluso a nivel de pa-
ses, es ms importante la especializacin que la diversidad.
Como ejemplo, Chile tiene la especialidad en el cobre, las
frutas y la madera y es reconocido mundialmente por su
capacidad exportadora. Colombia es otro buen ejemplo a
nivel latinoamericano con posicionamiento del cafe y de
la industria de la moda. Intentar una excesiva cobertura
puede debilitar la oferta exportable regional y resentir sus
posibilidades de competitividad, especialmente tomando
en cuenta los exiguos presupuestos con que cuentan ac-
tualmente.
26 Entendemos por economas de aglomeracin a las venta-
jas asociadas con la concentracin espacial de actividades
econmicas diversas y con la localizacin conjunta de las
instalaciones productivas de un mismo sector.
27 En el ultimo proceso de regionalizacin que deriv en el
primer referendum regional de 2005, la normatividad vi-
gente hizo explcitos un conjunto de incentivos a traves de
la Ley de Incentivos para la Integracin y Conformacin
de Regiones (Ley 28274), promulgada el 8 de julio de
2004.
28 Los elementos que rigen la descentralizacin nscal se
encuentran normados en el Decreto Legislativo 955,
promulgado el 4 de febrero de 2004 en el marco de las
atribuciones otorgadas por la Ley 28079 (Ley que Delega
al Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Materia Tri-
butaria), promulgada el 26 de setiembre de 2003.
29 Alexis de Tocqueville, La democracia en Amrica, Mexico
D. F., Fondo de Cultura Econmica, 13. edicin, 2005.
En el caso de Tocqueville, los agrupamientos territoriales
eran los Estados federales.
30 Ver Oncina Nacional de Procesos Electorales (www.onpe.
gob.pe).
31 Por ejemplo, puede pensarse en un esquema menos rgi-
do que el aplicado en las presidenciales. Por ejemplo, un
esquema por el cual un candidato gane en primera vuelta
si obtiene un mnimo del 40 por ciento de votos vlidos
o si obtiene un mnimo de 30 por ciento con un margen
mnimo de diez puntos porcentuales sobre el segundo.
32 El sistema de que los directores regionales sean colocados
conjuntamente entre el gobierno nacional y el regional
obedece a una modincacin introducida el mismo da de
inicio de actividades de los primeros gobiernos regionales
de este siglo. Esta modincacin a la Ley Orgnica de Go-
biernos Regionales (Ley 27867) se hizo mediante la Ley
27902, del 1 de enero de 2003. Solamente el gobierno
regional de La Libertad se resisti a aceptar este mandato
y su caso lleg hasta el Tribunal Constitucional. El actual
gobierno peruano ha decidido recientemente que, a partir
de 2007, los directores regionales sern designados unica
y directamente por cada gobierno regional.
También podría gustarte
- Descentralismo-Economico CompletoDocumento8 páginasDescentralismo-Economico CompletoCLEVERAún no hay calificaciones
- Ciudades SosteniblesDocumento8 páginasCiudades SosteniblesLorena Varón Garzón100% (1)
- Nueva Ley de Contrataciones Del Estado Puro TitulosDocumento22 páginasNueva Ley de Contrataciones Del Estado Puro TitulosLmat LuisAún no hay calificaciones
- Ordenamiento Territorial de PerúDocumento13 páginasOrdenamiento Territorial de PerúJorge CheAún no hay calificaciones
- DescentralizaciónDocumento32 páginasDescentralizaciónPablo Montes LandeoAún no hay calificaciones
- Sistema de Corrupcion en El Peru - EticaDocumento14 páginasSistema de Corrupcion en El Peru - EticaCarlos Enrique RoblesAún no hay calificaciones
- ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOo de MunicipalDocumento20 páginasANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOo de MunicipalNICOLL RIVERO BRANDANAún no hay calificaciones
- Ensayo CorrupciónDocumento2 páginasEnsayo CorrupciónFrAnk LópezAún no hay calificaciones
- Solución de Controversias Durante El Proceso de SelecciónDocumento3 páginasSolución de Controversias Durante El Proceso de SelecciónYUlmerth Canaza ChambiAún no hay calificaciones
- Plan de Desarrollo UrbanoDocumento102 páginasPlan de Desarrollo UrbanoAndre CvAún no hay calificaciones
- Ley de Demarcacion y Organizacion Territorial 27795Documento42 páginasLey de Demarcacion y Organizacion Territorial 27795Joel Nexon Vilca AtencioAún no hay calificaciones
- Proyecto de InvestigaciónDocumento45 páginasProyecto de InvestigaciónAnonymous m12lBWv3uAún no hay calificaciones
- Desarrollo UrbanoDocumento4 páginasDesarrollo UrbanoKalid Del BosqueAún no hay calificaciones
- La Difícil Descentralización Fiscal en El PerúDocumento7 páginasLa Difícil Descentralización Fiscal en El PerúDiana Stefanny SifuentesAún no hay calificaciones
- Descentralizacion en El PeruDocumento50 páginasDescentralizacion en El PeruFrank Deyvi Tahua CelestinoAún no hay calificaciones
- Ley de Demarcacion y Organización TerritorialDocumento24 páginasLey de Demarcacion y Organización TerritorialAngie Pinto CAún no hay calificaciones
- Grandes Proyectos Urbanos en Las Metrópolis Ecuatorianas: Análisis Comparativo de Las Intervenciones en Los Centros Urbanos de Quito y Guayaquil Durante La Primera Década Del Siglo XXIDocumento18 páginasGrandes Proyectos Urbanos en Las Metrópolis Ecuatorianas: Análisis Comparativo de Las Intervenciones en Los Centros Urbanos de Quito y Guayaquil Durante La Primera Década Del Siglo XXIMaria Susana GrijalvaAún no hay calificaciones
- Ley 31313 - Desarrollo Urbano SostenibleDocumento25 páginasLey 31313 - Desarrollo Urbano SostenibleEdward Christian Mendoza RamosAún no hay calificaciones
- Acondicionamiento TerritorialDocumento68 páginasAcondicionamiento TerritorialAnonymous TFROpRDAún no hay calificaciones
- Ciudad SostenibleDocumento5 páginasCiudad Sosteniblefavio rengel aguilarAún no hay calificaciones
- Fines Del EstadoDocumento53 páginasFines Del EstadoGustavo Ricardo Coa GarciaAún no hay calificaciones
- Constitucion 1993Documento8 páginasConstitucion 1993Leslye ArevaloAún no hay calificaciones
- Ciudades SosteniblesDocumento21 páginasCiudades SosteniblesCRISTIAN JAMES GONZALES GUEVARAAún no hay calificaciones
- Ensayo Ciudad de CuritibaDocumento6 páginasEnsayo Ciudad de CuritibaelcasavAún no hay calificaciones
- Resumen de Residuos SolidosDocumento175 páginasResumen de Residuos SolidosjulioAún no hay calificaciones
- La Descentralización en El Perú-YEHUDE SIMONDocumento32 páginasLa Descentralización en El Perú-YEHUDE SIMONRoger RegaladoAún no hay calificaciones
- Requisitos Hogar TemporalDocumento63 páginasRequisitos Hogar TemporalDiana Carrion LimoAún no hay calificaciones
- 2 Alcances de La Ley de Contrataciones Del EstadoDocumento24 páginas2 Alcances de La Ley de Contrataciones Del EstadoNiwde Perez DiazAún no hay calificaciones
- Politica Nacional de Vivienda y UrbanismoDocumento68 páginasPolitica Nacional de Vivienda y UrbanismoRaul ChacaltanaAún no hay calificaciones
- Adjudicación Simplificada de Supervisión de Obra - Gespro IIDocumento22 páginasAdjudicación Simplificada de Supervisión de Obra - Gespro IIMoisés LeónAún no hay calificaciones
- Sendero Luminoso y El MrtaDocumento2 páginasSendero Luminoso y El MrtacarlosAún no hay calificaciones
- La Planificación UrbanaDocumento10 páginasLa Planificación UrbanaLokitoTortuginLokitoAún no hay calificaciones
- Articulo Cientifico PenalDocumento21 páginasArticulo Cientifico PenalOmar DiazAún no hay calificaciones
- Ensayo Del Fenómeno de El Niño Costero en Piura, PerúDocumento3 páginasEnsayo Del Fenómeno de El Niño Costero en Piura, PerúBryan Gil RamírezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Regeneracion e Integracion SocialDocumento81 páginasProyecto de Regeneracion e Integracion SocialAnderSander WorldAún no hay calificaciones
- Contratacion Del EstadoDocumento41 páginasContratacion Del EstadoAnonymous XXbfrB2100% (1)
- Plan de Acondicionamiento TerritorialDocumento3 páginasPlan de Acondicionamiento TerritorialedertAún no hay calificaciones
- SUNARPDocumento26 páginasSUNARPWilliam Boris Zamalloa FarfanAún no hay calificaciones
- Perfil Centro de SaludDocumento14 páginasPerfil Centro de Saludyuuki100% (1)
- 2018 - Planificacion Urbana y Densidad PDFDocumento106 páginas2018 - Planificacion Urbana y Densidad PDFAndrés Muñoz VillarAún no hay calificaciones
- Fa Monitoreo Ambiental Sem 04Documento59 páginasFa Monitoreo Ambiental Sem 04Liz Yessenia Macha LopezAún no hay calificaciones
- Planos Ok - 2-Adoquinado y AlcantarilladoDocumento1 páginaPlanos Ok - 2-Adoquinado y AlcantarilladoFriedrich MedAún no hay calificaciones
- Tema 06 Sistema de Contratacion Con El EstadoDocumento36 páginasTema 06 Sistema de Contratacion Con El EstadoFabricio VillarAún no hay calificaciones
- La Arquitectura en El Nuevo MilenioDocumento5 páginasLa Arquitectura en El Nuevo MilenioLuis Ancona PayasAún no hay calificaciones
- Urbano y UrbanismoDocumento13 páginasUrbano y UrbanismoLuis Fernando Jorge BalsecaAún no hay calificaciones
- Qué Es El TributoDocumento2 páginasQué Es El TributoElizabeth GuevaraAún no hay calificaciones
- Baños IncasDocumento16 páginasBaños IncasAnaCarolina Ramos MercadoAún no hay calificaciones
- La Reforma Del Estado y Modernización de La Gestión Pública - PlatDocumento43 páginasLa Reforma Del Estado y Modernización de La Gestión Pública - PlatXIHOMARAAún no hay calificaciones
- Ley General Del Sistema Nacional de Tesoreria .Documento17 páginasLey General Del Sistema Nacional de Tesoreria .Juliana BorreroAún no hay calificaciones
- Ley de Contrataciones Del EstadoDocumento3 páginasLey de Contrataciones Del EstadoAntony FelipeAún no hay calificaciones
- Infraestructura-Penitenciaria 2015 2035Documento113 páginasInfraestructura-Penitenciaria 2015 2035José Jefferson Gabriel ChankoAún no hay calificaciones
- La Ética y La Corrupción en El PerúDocumento11 páginasLa Ética y La Corrupción en El Perúnorma villanuevaAún no hay calificaciones
- Separación de Poderes - Grupo 4Documento9 páginasSeparación de Poderes - Grupo 4Gabriela ZarateAún no hay calificaciones
- Tesis Cálculo de Daños Económicos Por El Fenómeno El Niño - Ricardo MachucaDocumento113 páginasTesis Cálculo de Daños Económicos Por El Fenómeno El Niño - Ricardo MachucaRicardo Machuca Breña100% (4)
- PLAN 12667 Plan Estratégico Institucional - PEI 2010 - 2012 - Municipalidad Distrital Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa 2011 PDFDocumento126 páginasPLAN 12667 Plan Estratégico Institucional - PEI 2010 - 2012 - Municipalidad Distrital Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa 2011 PDFLeoAún no hay calificaciones
- Proyecto Majes IIDocumento6 páginasProyecto Majes IIJose Natividad Flores MayoriAún no hay calificaciones
- OsceDocumento31 páginasOsceFkito AricaAún no hay calificaciones
- Conceptos de UrbanismoDocumento7 páginasConceptos de UrbanismoGabriel SánchezAún no hay calificaciones
- Pii - MonDocumento5 páginasPii - MonJesús SánchezAún no hay calificaciones
- Derecho Municipal y Regional 2Documento5 páginasDerecho Municipal y Regional 2María Angélica Bernal AimeAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre "Conducta Humana y Medio Ambiente"Documento8 páginasEnsayo Sobre "Conducta Humana y Medio Ambiente"Tomy Jorge Pinedo GuzmanAún no hay calificaciones
- Plan - Estratégico - Municipal Costa RicaDocumento15 páginasPlan - Estratégico - Municipal Costa RicaClaudia estefani Inga PacayaAún no hay calificaciones
- Numero 4 de La Ga Zeta de Ter ZeroDocumento32 páginasNumero 4 de La Ga Zeta de Ter ZeroIsrael0% (1)
- 1 Resumen BiomedicaDocumento9 páginas1 Resumen BiomedicaAgustin AsencioAún no hay calificaciones
- Libro CaracolesDocumento12 páginasLibro Caracolesdamian_reyes_4Aún no hay calificaciones
- Mercosur y CulturaDocumento300 páginasMercosur y CulturaGrupo Chaski / Stefan KasparAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento4 páginasEnsayoGaby ZatanAún no hay calificaciones
- Decimo TransitorioDocumento65 páginasDecimo TransitorioRicardo HernandezAún no hay calificaciones
- Terapia Ocupacional e Integración Sensorial para Los Impedimentos VisualesDocumento14 páginasTerapia Ocupacional e Integración Sensorial para Los Impedimentos VisualesCarolina RecioAún no hay calificaciones
- Comentario Del Texto de BlancheDocumento2 páginasComentario Del Texto de BlancheHeriberto BaltazarAún no hay calificaciones
- Anexo 5 Manual de Medicion de Hidrocarburos Capitulo 13 Control EstadisticoDocumento28 páginasAnexo 5 Manual de Medicion de Hidrocarburos Capitulo 13 Control EstadisticoCamilo Ernesto Nardez MartinezAún no hay calificaciones
- Electricidad y MagnetismoDocumento18 páginasElectricidad y MagnetismoPaul ManosalvasAún no hay calificaciones
- EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD POLITICA - Lecci+ - N 1Documento23 páginasEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD POLITICA - Lecci+ - N 1Bety Nauto Mancilla75% (4)
- Guia de PotenciacionDocumento3 páginasGuia de PotenciacionElder De La OssaAún no hay calificaciones
- Automatizacion de MinasDocumento41 páginasAutomatizacion de MinasKmy Andrea Prada AcostaAún no hay calificaciones
- FuncionalismoDocumento13 páginasFuncionalismoMacarena EspejoAún no hay calificaciones
- Los Argumentos UniversalesDocumento10 páginasLos Argumentos UniversalesClaudio MedinaAún no hay calificaciones
- Chi Cuadrado 2Documento9 páginasChi Cuadrado 2Mireya Adela Montes RoqueAún no hay calificaciones
- Exterogestación, Apego y Porteo ErgonómicoDocumento25 páginasExterogestación, Apego y Porteo ErgonómicoAna Dulce VallejoAún no hay calificaciones
- Movimiento de TierraDocumento62 páginasMovimiento de TierraRoderick Xavier CastilloAún no hay calificaciones
- Formato Articulo Revista DYNADocumento2 páginasFormato Articulo Revista DYNAAntonio SantosAún no hay calificaciones
- 25 de Noviembre 4 AñosDocumento17 páginas25 de Noviembre 4 Años̶M̶a̶x̶w̶e̶l̶l̶ ̶C̶o̶z̶Aún no hay calificaciones
- Equipos para El Proceso de Filtración de TortaDocumento5 páginasEquipos para El Proceso de Filtración de TortaEvelyn Jim 3295Aún no hay calificaciones
- Etica Empresarial UberDocumento2 páginasEtica Empresarial Uberjuan0% (1)
- Ejerciciios Sobre El Equilibrio de Solubilidad Recopilacion 2014 2Documento6 páginasEjerciciios Sobre El Equilibrio de Solubilidad Recopilacion 2014 2KevinVivarezAún no hay calificaciones
- Power Discapacidad AuditivaDocumento17 páginasPower Discapacidad Auditivamaribel emilia gonzalezAún no hay calificaciones
- Descubrimiento en La Matemática XXI. El Número Hipertrascendente o El Número de La Dinámica Evolutiva.Documento15 páginasDescubrimiento en La Matemática XXI. El Número Hipertrascendente o El Número de La Dinámica Evolutiva.Magallanesouth100% (1)
- Historia Del Derecho IDocumento40 páginasHistoria Del Derecho IMicheal GloverAún no hay calificaciones
- Aporte Una Definición Completa de Que Significa La GCTDocumento1 páginaAporte Una Definición Completa de Que Significa La GCTLuis Rodríguez ArrascueAún no hay calificaciones
- Practica 8 PanelasDocumento4 páginasPractica 8 PanelasOmar Miguel Portilla ZuñigaAún no hay calificaciones