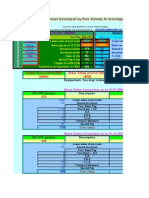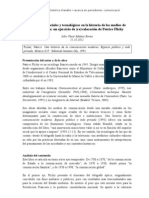Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ponencia MATEUS McLuhan
Ponencia MATEUS McLuhan
Cargado por
Jc MateusTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ponencia MATEUS McLuhan
Ponencia MATEUS McLuhan
Cargado por
Jc MateusCopyright:
Formatos disponibles
El aula sin muros como metfora de la educacin parcial
Julio Csar Mateus Borea1 jmateus@ulima.edu.pe
Abstract En 1960 McLuhan escribi una corta y poderosa reflexin en torno al desfasado estado de la educacin dentro de su obra El aula sin muros. En ella, propuso claves para repensar la experiencia educativa incluyendo el papel de los medios de comunicacin y el entretenimiento como aliados imprescindibles para una pedagoga implicativa y pertinente. Desde entonces hasta hoy, bajo diferentes autores y nomenclaturas, el reclamo por una revolucin educativa sigue vigente. Esta ponencia recoge algunos conceptos sensibles de la propuesta mcluhaniana para plantear una reflexin sobre el sentido de la educacin actual y los serios peligros del tecnoutopismo emergente. Introduccin Hay dos ideas clave sobre las que me interesa reflexionar, a propsito del aporte intelectual de McLuhan al campo educativo. Una primera, quiz ms antropolgica, que presenta a los medios como una versin protsica de los seres humanos, como extensiones propias de nuestros organismos y, por tanto, como posibilidades expresivas que se adhieren a nuestros repertorios de comunicacin (el medio es el mensaje). Una segunda, ms sociolgica, ligada al rol de los medios en la formacin de las personas y que, como en la primera, incide en la percepcin que tenemos de la vida (hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la enseanza tiene lugar fuera de la escuela (McLuhan & Carpenter, 1974)). Sin lugar a dudas, ambas propuestas se inscriben en una mirada crtica a los medios que dista de la visin instrumental y tecnoutopista con que se abordan programas escolares y polticas pblicas ligadas a la tecnologa hoy, reformistas en apariencia, pero que resultan siendo meros retoques estticos. McLuhan, ya en los 60, sealaba con claridad que el ecosistema de medios estaba permeando el sistema educativo formal, y no de modo tangencial desde la orilla del consumo informativo de los estudiantes, sino cuestionando algunos de los principios fundacionales de la educacin moderna, como la forma objetiva de aprehender la realidad, que ha sido el principio ontolgico por excelencia; o el mtodo cientfico; o las representaciones autorizadas que ubicaron siempre al maestro como una suerte de intermediario institucional entre los saberes legitimados y los estudiantes (Dallera, 2010).
Licenciado en Comunicacin por la Universidad de Lima, Mster en Educacin y Comunicacin por la Universidad Autnoma de Barcelona y Diplomado en Periodismo poltico y anlisis cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es profesor de la Facultad de Comunicacin de la Universidad de Lima. Consultor e investigador en temas ligados a la educacin, la comunicacin poltica, la cultura digital y las TIC. http://juliocesarmateus.wordpress.com/
Cunto ha cambiado la escuela desde entonces? El crecimiento exponencial de Internet y el rol casi hegemnico que ocupa hoy como fuente de informacin no ha generado sino un clima de contradicciones y crisis profundas sobre el sentido mismo de la educacin. Me quiero referir, ahora, a dos de esas contradicciones que parten de la impronta mcluhaniana de los cambios profundos que originan los medios para esteblecerse como mensajes en s- y configuran una tensin entre la experiencia educativa y la experiencia de Internet: el tiempo y el espacio. Esta tensin, es lo que propongo, termina arrinconando a la escuela como un dispositivo de exclusin y como un icono de la educacin parcial (que se complementa, para ser total, con el ecosistema de medios que planteaba McLuhan). Espacio: arquitectura del conocimiento Para empezar imaginemos que estamos sobrevolando el saln de clases (es una vista perfectamente cenital de plano conjunto). El espacio fsico de las cuatro paredes est compuesto por 6 hileras de carpetas orientadas en direccin al pizarrn: un espacio superior en altura acompaado por un cran (para las proyecciones multimedia) y un pupitre en el sector opuesto, provisto de una computadora y de los controles del clima ambiental, del audio y del proyector multimedia. Estamos imaginando ms o menos lo mismo. Desde luego habr distincin en los colores y formas, asocindolos a nuestras propias experiencias, pero fundamentalmente todos habremos recreado la misma imagen. Y es fcil imaginarla porque estamos antes una arquitectura estereotpica del aula heredada de la escuela moderna, occidental, bicentenaria, obligatoria y masificada. Si bien las sensibilidades se siguen transformando (UNESCO, 1967), el microambiente de un aula parece detenido en el tiempo. Esto confirma el claro desfase que viven los sistemas educativos con respecto a las exigencias de los das que vivimos y a las dinmicas a las que Internet empieza a acostumbrarnos. No es que podamos al menos ahora- aportar soluciones unvocas, pero s corresponde reorientar nuestras miradas para atender a estudiantes-ciudadanos que se ubican ya no en una periferia, sino en una dimensin ms compleja. Volviendo al ejercicio imaginario, identificamos en ese saln dos zonas claramente definidas (en este caso, incluso separadas en altura): el espacio de poder (superior) y el espacio de confort (inferior). Desde el primero se controla y dirige el desarrollo de las clases (se ejerce el poder), en el segundo se escucha y atiende, (se acata el poder) sin posibilidad de reconocimiento de los pares, pues la atencin se centra en la primera zona. La verticalidad fsica resulta, de modo concluyente, una primera gran traba para el ejercicio horizontal y dinmico que demandan hoy las relaciones en un mundo de redes sociales abiertas (y que reclamaba desde mucho antes Paulo Freire en su Pedagoga del oprimido: Nadie aprende de nadie. Todos aprendemos unos de otros). Los estudiantes parecen incomodarse ante esta geografa con
actitudes resignadas o anarquistas desde el inicio mismo de una sesin de clase: sacar o no un cuaderno sobre la carpeta para tomar nota puede terminar siendo un ejercicio simblico que restringe el acto educativo a una funcin instructiva y mecnica, al dictado de cifras y datos. Lo que anoten en los cuadernos, muy probablemente, responde a una accin instintiva o ritual, antes que a una estrategia sustantiva para estudiar y cuestionar los saberes posteriormente. Es un saber que se hace esttico y que choca con las formas de relacin establecidas por el as llamado paradigma 2.0 del Internet de hoy. Es el profesor, desde el espacio de poder, el nico responsable de la administracin del conocimiento y, por lo tanto, del control de la tecnologa. El que proyecta las presentaciones multimedia (a veces ni tan multi ni tan media) y el que propone los videos que habrn de verse, casi siempre, como ejemplo de algn concepto o idea. Este uso de las tecnologas como complemento didctico lleva a muchos estudiantes a identificarlo como parte del paradigma comunicativo de transmisin unidireccional (el mismo que acompa el Internet 1.0 y la escuela de la modernidad). No por utilizar un nuevo soporte que reemplace al ms antiguo (un Power Point en lugar de una pizarra), se genera una dinmica participativa per s. Esto lo comprueban los mismos alumnos cuando les pido pasar a la zona de (semi)poder para exponer algn proyecto o trabajo: las ms de las veces emulan all la idea ritual de la presentacin multimedia (esta vez s ms multi y ms media) y luego, como cereza de la torta, premian a sus compaeros con algn video de YouTube. En ocasiones, aparecen presentaciones espectaculares con tratamientos audiovisuales que implican al auditorio y generan su atencin. Es en estas ocasiones cuando no se sigue el canon establecido- donde destacan aquellos usuarios ms competentes en la explotacin de recursos audiovisuales e hipermediales. Lamentablemente mucho de ese talento es producto de la inmersin espontnea en los softwares o del aprendizaje autodidacta. No existe, a diferencia de lo que seala el Libro Blanco para el caso europeo, un consenso sobre la necesidad de un enfoque pedaggico orientado a las necesidades, aspiraciones y capacidades del individuootorgando un papel central a la adquisicin de competencias en informtica y en nuevas tecnologas. Ms all del ejercicio del poder territorial, tambin es posible cuestionar desde la prctica las realidades tradicionales, generando espacios de tensin que provoquen e incomoden positivamente al alumno. Cuando el profesor baja del espacio de poder, ya sea caminando a lo largo del saln o cuando pide a los estudiantes mover las carpetas formando hemiciclos o grupos, est transformando radicalmente la arquitectura del saber dependiente del maestro, convirtindola en un sistema de redes ms cercano a las frmulas actuales de interaccin. Ejercicios grupales o juegos de roles suponen una construccin colaborativa del conocimiento que resulta para los estudiantes ms similar a Wikipedia que a una enciclopedia tradicional, de la que tanto se han alejado.
Sumado a lo anterior, el mismo ecosistema cotidiano del aula presenta distintas formas de resistencia o contradicciones que enfrentan lo tradicional a lo contemporneo: qu sucede cuando un estudiante usa una computadora porttil o cuando saca un telfono celular en medio de la clase? Surge aqu la duda que subyace a todas las discusiones en relacin al matrimonio educacin/tecnologa: Sancionar o incorporar? Como ha sido claramente establecido en la literatura especializada, el sistema gua muchas de sus respuestas bajo la sospecha de que las tecnologas -desde los medios masivos tradicionales hasta los nuevos medios- enfrentan el poder clsico del maestro y los centros educativos, cuestionando no slo su monopolio, sino queriendo arrebatrselo. Signados por esa sospecha la respuesta ser cierre su computadora o guarde su celular, ambos quedan prohibidos. Bajo esa perspectiva, utilizar herramientas tecnolgicas en el aula supone un acto contrahegemnico, desafiante de la autoridad establecida. Recordemos el factor complejo de que el profesor, para el estudiante, es una autoridad de hecho, designada por terceros; cualquier elemento ajeno al ecosistema educativo clsico, cualquier widget que pueda retar su atencin y conocimiento se convierte de facto en un intruso. Como seal McLuhan en los hoy lejanos aos 60: si estos medios de comunicacin de masas nos sirvieran solamente para debilitar o corromper niveles anteriormente alcanzados de la cultura verbal y de la imagen, no sera porque haya en ellas nada inherentemente malo. Sera porque no hemos podido dominarlas como nuevos lenguajes para integrarlas en la herencia cultural global (McLuhan & Carpenter, 1974). Tiempo: desincronizacin del saber Presumo que en la Grecia de los filsofos darle a alguien el adjetivo de ocioso era un cumplido lleno de admiracin; hoy es casi un insulto. As tambin, si nos preguntamos porqu nos desespera tanto la lentitud podramos colegir que el tiempo se ha convertido en una especie de enemigo social. Cuentan que los griegos tenan dos dioses distintos para representar el tiempo: uno era el dios de los acontecimientos, el Kairs; otro era Cronos, el que meda dichos acontecimientos. El primero estaba asociado a la calidad y el disfrute destinado a los momentos pausados: ver a los hijos crecer, estar con la persona que te gusta, comer un dulce saborendolo de a pocos, aprender a leer y escribir. Todos procesos cognitivos y sensibles- que suponen pasos necesarios y ritmos propios modelados por cada situacin particular (Domnech, 2010). Hoy, el Cronos parece haber superado al Kairs en nuestros sistemas de vida. Como dice un proverbio africano los hombres blancos tienen reloj, pero nunca tienen tiempo. Priorizamos el producto sobre el proceso, cuando la educacin representa exactamente lo contrario. La manera como entendemos el tiempo configura, en muchos sentidos, el tipo de sociedad que decimos ser. Hace 40 aos recibir una carta lejana ofreca una sensacin de seguridad y estabilidad que se corresponda con la cantidad de aos que uno pasaba en el trabajo (toda la vida en el mismo!) y con la
idea misma de las relaciones sociales e incluso afectivas (un matrimonio de por vida!). Hoy sucede todo lo contrario. Casi no toleramos los compromisos al margen del tiempo (te ayudo, pero cunto te vas a demorar?). Vivimos patticamente subyugados por las nociones de ser productivos y ser competitivos malentendidas ambas como circunstancias creadas slo para acumular bienes materiales-, bajo la fea ecuacin que propone que el tiempo es dinero. As, el actual se convierte en un tiempo de lo efmero, de lo lquido, de lo incierto, de lo descartable (Bauman, 2007) Con la masificacin de las escuelas se instal un rgimen fordista que desprecia el tiempo de ocio por considerarlo intil- y encumbra ese otro tiempo llamado productivo. No en vano, lo primero que se sacrifica en una escuela es el recreo, nunca una clase de matemtica. An ms, las clases consideradas productivas son aquellas donde el conocimiento se materializa en una serie de ejercicios observables y tangibles, posibles de evaluar objetivamente mediante exmenes y test. En las antpodas se encuentran las asignaturas ms tericas y abstractas. En paralelo, los medios de comunicacin y las NTIC se apropiaron del tiempo de divertimento lejano al ocio reflexivo e intelectual-, asignndole un nuevo valor de tiempo libre (con lo peligroso que es la libertad) y negando cualquier atisbo de finalidad formativa. Inmediatamente la etiqueta educativa devino en aburrimiento y formalidad, adems de correr con elementos que en el marco de la sociedad de la informacin terminan por cuestionarla desde lo ms profundo. Bajo ese paradigma, todo lo educativo parece asociarse simblicamente al tiempo productivo y lo tecnomeditico al tiempo ocioso. Ms an cuando la ideologa individualista se esfuerza en desbaratar la idea del trabajo colectivo y preconizar la del esfuerzo individual y solitario. Aqu se produce otra distorsin sobre las expectativas del estudiante en una clase: parecen ser mejores aquellas asignaturas donde se provee al alumno de tcnicas precisas para la produccin, que aquellas donde se pide al estudiante conceptualizar o incentivan la reflexin. Un spot publicitario de una universidad limea mostraba a un presunto estudiante que deca: mientras t lees a Platn, yo aprendo a gerenciar una empresa. Haba anotado lneas antes el poder simblico y funcional que los telfonos mviles y computadoras porttiles tienen al interior del aula. Estas tecnologas son espacios de comunicacin entre el adentro (los confines fsicos del aula) y el afuera. Rompen eso que Ivn Illich (1975) llamaba dispositivos de encierro. Pero tambin son herramientas que sirven a los estudiantes para reubicarse en el tiempo real en que viven y se comunican. Ese tiempo disperso en que la concentracin en una nica actividad por largos periodos de tiempo es raramente posible.
La narrativa lineal en que se inscriben las clases expositivas tambin contradicen la cotidianeidad del estudiante, fundada en una cultura del zapping, de relaciones menos formales y de transacciones comunicativas menos exigentes. Esto ltimo se confirma cuando leo los exmenes o controles de lectura llenos de interjecciones, redundancias, guiones de frases desarticuladas y apcopes propios de los mensajes de texto (SMS). A propsito, es cada vez ms difcil para los estudiantes detectar la utilidad de la buena ortografa y la gramtica escrita, pues anteponen la necesidad de comunicarse (fticamente) antes que de hacerlo de manera ms profunda o compleja. Esto retumba en la visin escriturocntrica de la escuela, descolocndola por completo. En mi experiencia docente, utilizo en clase una conocida red social (Facebook) como espacio virtual de algunas cursos. Aunque existe una plataforma propia ofrecida por la universidad, no est integrada funcionalmente a otros espacios virtuales de los usuarios (como los correos electrnicos o telfonos celulares), de manera que para ellos representa una tarea adicional y tediosa utilizarla. Adems, la cantidad de servicios y herramientas multimedia que ofrecen los servicios masivos y gratuitos sobrepasan las posibilidades de las plataformas creadas a medida para la universidad, pues estn en permanente actualizacin, lo que termina por sealarnos la urgencia de incorporarlos al sistema formal. Este espacio virtual creado a modo de prueba, por definicin, est abierto las 24 horas del da al servicio del curso. Los estudiantes y el profesor podemos colgar videos, enlaces, noticias, abrir foros y compartir archivos, con la ventaja que no tienen todos los foros convencionales- de reconocernos (pues detrs de cada nombre hay un perfil). Es interesante constatar cmo los nuevos entornos virtuales producen una atemporalidad que beneficia y potencia los procesos de enseanza-aprendizaje, desanclndolos de lugar/momento definido y ubicndolos en un no espacio/no tiempo relativo. No hay una hora ni lugar de entrada ni de salida, se aprende siempre y en todo lugar. Muchos estudiantes sienten como extrao que sus aportes en ese espacio tengan una correspondencia orgnica con lo previsto en el currculo oficial o sean recuperados para las clases presenciales. Sienten as, que es una estrategia complementaria efectiva para seguir aprendiendo y no un ornamento para modernizar la vida acadmica. Geopoltica del poder en el aula El tiempo y el espacio, como hemos venido diciendo, empiezan a hibridarse y trascender sus fronteras especficas como consecuencia de la impronta del ecosistema de medios en nuestras vidas. El saber, consecuentemente, no puede seguir siendo administrado por una nica persona. Descentrar el conocimiento es reorientar el rol del docente y convertirlo ms en un mediador que produce espacios para la reflexin. El paradigma constructivista, por otro lado, no significa como quieren hacer creer ciertos
proyectos de tecnologa educativa- que el docente subordine su rol de pedagogo para convertirse en un instructor de programas informticos. Todo lo contrario, el nuevo poder del saber, se construye sobre las estrategias que el profesor disear para que el conocimiento generado sea significativo y para que el uso de las nuevas tecnologas resulte pertinente y potenciador de nuevos conocimientos. Llenar los salones de clase de computadoras, proyectores y herramientas modernas no tiene sentido si es que no hay detrs una definicin clara del rol que ocupar el maestro. Hoy asistimos a un panorama donde muchas veces, sobre todo por estos lares- la incorporacin de tecnologas en escuelas y polticas pblicas se sustenta en efectos cuasi mgicos. Ese es el peligro de lo que Alejandro Piscitelli (2009) denomina tecnofetichismo. La generacin de un nuevo ecosistema educativo, debe suponer entonces una evolucin del sistema formal (an actuando de forma reactiva) hacia la incorporacin y legitimacin de estas otras formas de saber, reconocindolas como tiles y vlidas. A mi ver, esa reaccin educativa debe trazarse en tres niveles muy concretos: 1. Reconfigurar los espacios fsicos: Es interesante comprobar cmo la distribucin fsica del aula influye en los resultados de una clase. De modo emprico y an-no sistematizado puedo concluir que mucho del resultado de una clase no slo est dado en el necesario aporte del estudiante y vital preparacin del docente, sino tambin de la propuesta fsica en que esta clase ocurra. Mi propuesta va por la creacin de zonas de tensin que instalen al estudiante en un espacio cmodo para la reflexin, pero sobre todo, propicio para la participacin. Un espacio fsico ms implicativo y pertinente, que propicie la produccin y el ocio al mismo tiempo (baste ver las oficinas de Google para darnos cuenta de que no se trata de una moda pasajera o puramente esttica, sino que la creatividad debe fundarse en lugares diseados para el dilogo y el recreo). 2. Propiciar un dilogo ms positivo entre lo real y lo virtual: Debemos comprender y valorar que cada ser humano tiene procesos cognitivos distintos (algunos tardan ms para producir o pensar, otros menos). Si el estudiante no pudo aportar en clase, las nuevas tecnologas ofrecen la opcin de generar espacios alternativos, sin presiones horarios, donde se puede intervenir, discutir, compartir y producir conocimiento. No se trata de generar espacios virtuales intiles, sino de presentarlos con el mismo peso que los reales, interactuando y legitimando ambos como niveles complementarios. 3. Revalorar el uso de la imagen: No todos los videos (ni los libros ni cualquier artefacto cultural) son interesantes ni ofrecen informacin vlida ni estn tcnicamente bien construidos. El uso que
hacemos de ellos, sin embargo, parece estar eximido de cualquier parmetro que los valide (a veces parecen tener un valor por s mismos o nos cuesta juzgarlos con la misma objetividad que hacemos con lo impreso). Por otro lado, en mi experiencia, no son muchos los estudiantes que utilizan software de edicin de videos (an cuando son cada vez ms los videos que se producen en la red). Es preciso dotarnos entonces de criterios para la discriminacin eficiente pero tambin para la explotacin creativa de estos recursos. Bien llevada, la imagen (fija y mejor an en movimiento) sirve como recurso expresivo para el docente y el estudiante, siempre que se construyan parmetros claros y se considere su gramtica propia. La imagen debe tratarse como un medio independiente de lo verbal, pero an nos es difcil decodificarla formalmente como s hacemos con los textos escritos. Repensar el matrimonio educacin/comunicacin es tambin esforzarnos por comprender los profundos cambios socioculturales que advirti desde mucho McLuhan. Es tambin entender al sistema educativo formal como parte vital, pero no exclusiva, de los procesos de aprendizaje y de formacin de ciudadanos. He tratado aqu de aportar algunas ideas e intuiciones enmarcadas en un contexto de crecimiento exponencial del acceso a las TIC y fundamentalmente a Internet. El escenario peruano presenta brechas groseras en relacin a los niveles educativos y econmicos, lo que produce que los discursos de reforma educativa en funcin de los avances tecnolgicos resulten siempre marginales o accesorios. A pesar de ello, presumo, la globalizacin no va a impedir que muchos estudiantes sigan accediendo a los avances y a partir de esas experiencias que tratamos, por ahora, vislumbrar los cambios, siempre con la esperanza de que las brechas actuales no produzcan otras sucesivas y que la tecnologa en la educacin no siga siendo vista como objeto de deseo, a veces lejano y casi siempre ajeno. Referencias bibliogrficas Bauman, Z. (2007). Los retos de la educacin en la modernidad lquida. Barcelona: Gedisa. Dallera, O. (2010). Sociologa del sistema educativo, o crtica de la educacin cnica. Buenos Aires: Biblos. Domnech, J. (2010). Elogio de la educacin lenta. Barcelona: Gra. Illich, I. (1975). La sociedad desescolarizada. Barcelona: Barral Editores. McLuhan, M., & Carpenter, E. (1974). El aula sin muros. Barcelona: Laia. Piscitelli, A. (2009). Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participacin. Buenos Aires: Santillana.
También podría gustarte
- Estética Analéctica y Aesthesis Descolonial (PP 55-85) En: para Una Estética de La Liberación Decolonial (Texto)Documento320 páginasEstética Analéctica y Aesthesis Descolonial (PP 55-85) En: para Una Estética de La Liberación Decolonial (Texto)Christian Soazo AhumadaAún no hay calificaciones
- Análisis DAFO PedagogíasDocumento6 páginasAnálisis DAFO PedagogíasKris Zamb NavaAún no hay calificaciones
- Examen Final Negocios InternacionalesDocumento4 páginasExamen Final Negocios InternacionalesWilliam Vasquez100% (2)
- Derecho Administrativo I (Diapositivas)Documento194 páginasDerecho Administrativo I (Diapositivas)Digna Chacon100% (1)
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocumento15 páginas6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Black Mirror Como Recurso EducativoDocumento7 páginasBlack Mirror Como Recurso EducativoJc Mateus100% (1)
- La Educación en El PerúDocumento15 páginasLa Educación en El PerúJc MateusAún no hay calificaciones
- Imaginarios Sociales y Tecnológicos en La Historia de Los Medios de Comunicación: Un Ejercicio de (Re) Valoración de Patrice FlichyDocumento3 páginasImaginarios Sociales y Tecnológicos en La Historia de Los Medios de Comunicación: Un Ejercicio de (Re) Valoración de Patrice FlichyJc MateusAún no hay calificaciones
- El Mito de La Pantalla Que EducaDocumento10 páginasEl Mito de La Pantalla Que EducaJc MateusAún no hay calificaciones
- Jóvenes y Política: La Reinvención de La UtopíaDocumento12 páginasJóvenes y Política: La Reinvención de La UtopíaJc Mateus100% (1)
- Disney o La Construcción DelDocumento11 páginasDisney o La Construcción DelJc MateusAún no hay calificaciones
- Videojuego de Orientación VocacionalDocumento25 páginasVideojuego de Orientación VocacionalJc MateusAún no hay calificaciones
- Discurso Graduación Julio 2011Documento9 páginasDiscurso Graduación Julio 2011Jc MateusAún no hay calificaciones
- Educación para Sordos: El Caso de CPALDocumento46 páginasEducación para Sordos: El Caso de CPALJc MateusAún no hay calificaciones
- L LA A M MU Ujje ER R E EN N Á ÁM MB Biit TO Oss C CO OM MP PE ET Tiit Tiiv VO OSS:: E EL L Á ÁM MB Biit TO O D DE EP PO OR RT Tiiv VO ODocumento14 páginasL LA A M MU Ujje ER R E EN N Á ÁM MB Biit TO Oss C CO OM MP PE ET Tiit Tiiv VO OSS:: E EL L Á ÁM MB Biit TO O D DE EP PO OR RT Tiiv VO OJorgeAtarAún no hay calificaciones
- Curriculum Estatal PivelDocumento14 páginasCurriculum Estatal PivelEne JotaAún no hay calificaciones
- GUIA DE APRENDIZAJE - Historia de La Arquitectura I - 2020-I (1391)Documento7 páginasGUIA DE APRENDIZAJE - Historia de La Arquitectura I - 2020-I (1391)Kiara Isabela Salas GuzmánAún no hay calificaciones
- GrafematicaDocumento1 páginaGrafematicaFernanda SosaAún no hay calificaciones
- Cultura RegionalDocumento25 páginasCultura RegionalMario PuenteAún no hay calificaciones
- PLAN DE ESTUDIO Salida CienciasDocumento3 páginasPLAN DE ESTUDIO Salida CienciasAmílcar Tolomeo Aquino FabiánAún no hay calificaciones
- Comunicación GrupalDocumento74 páginasComunicación GrupalFrancisco RincónAún no hay calificaciones
- Antecedentes de La Teoria de La ArgumentaciónDocumento4 páginasAntecedentes de La Teoria de La ArgumentaciónJuan Sebastian AcevedoAún no hay calificaciones
- La Inteligencia Emocional en La Escuela Wilfredo RimariDocumento14 páginasLa Inteligencia Emocional en La Escuela Wilfredo RimariWilfredo Rimari Arias100% (2)
- Relatos Salvajes Desde La Perspectiva de La Identidad LatinoamericanaDocumento11 páginasRelatos Salvajes Desde La Perspectiva de La Identidad LatinoamericanaGenesis Menares ÜAún no hay calificaciones
- Los Horizontes e Intermedios CulturalesDocumento4 páginasLos Horizontes e Intermedios CulturalesHenryAún no hay calificaciones
- Alson y Larocca, Las Advocaciones MarianasDocumento24 páginasAlson y Larocca, Las Advocaciones MarianasjoseyayaboAún no hay calificaciones
- Informe de Trabajo de Ept JunioDocumento12 páginasInforme de Trabajo de Ept JunioJuan Antonio Anaya MoreyraAún no hay calificaciones
- Algunas Cuestiones Disputadas Sobre El Anarcocapitalismo (II) La Posibilidad de La Anarquía - CópiaDocumento3 páginasAlgunas Cuestiones Disputadas Sobre El Anarcocapitalismo (II) La Posibilidad de La Anarquía - CópiaThiago HenriqueAún no hay calificaciones
- Problamiento Del Perú para Quinto Grado de PrimariaDocumento6 páginasProblamiento Del Perú para Quinto Grado de PrimariaJulissa Bobadilla TorresAún no hay calificaciones
- 3.1.2 El VeloDocumento6 páginas3.1.2 El VeloVirginia CoronaAún no hay calificaciones
- Ensayo Comportamientoorganizacional Lage51Documento9 páginasEnsayo Comportamientoorganizacional Lage51BRENDA SANTOS LIRAAún no hay calificaciones
- Empresas de Propiedad Social DirectaDocumento8 páginasEmpresas de Propiedad Social Directastratoesdras100% (1)
- Unai Larrañga GauzaiaihihfgiaDocumento6 páginasUnai Larrañga GauzaiaihihfgiaUNAI LARRAÑAGA UNANUEAún no hay calificaciones
- Atmosferas Generizadas. Sobre Algunas Apropiaciones Teóricas de Las Nociones de Stimmung para El Estudio Del Cine. Julia Kratje.Documento15 páginasAtmosferas Generizadas. Sobre Algunas Apropiaciones Teóricas de Las Nociones de Stimmung para El Estudio Del Cine. Julia Kratje.rocioaltinierAún no hay calificaciones
- Relaciones Socioafectivas en Entornos VirtualesDocumento32 páginasRelaciones Socioafectivas en Entornos VirtualesMiguel Esparza OchoaAún no hay calificaciones
- Ensayo SolidaridadDocumento3 páginasEnsayo SolidaridadDaniela Mendez ArtunduagaAún no hay calificaciones
- Aportes Ruralidad Psicologiay SociologiaDocumento270 páginasAportes Ruralidad Psicologiay SociologiaRamon Alejandro QuinterosAún no hay calificaciones
- La Guerra Justa y El Fin de La Historieta Un Manifiesto NeomodernoDocumento1 páginaLa Guerra Justa y El Fin de La Historieta Un Manifiesto NeomodernoJohan Haro MendozaAún no hay calificaciones
- La Psicología de Las Masas y La Propaganda PDFDocumento2 páginasLa Psicología de Las Masas y La Propaganda PDFNeimi Cubas DiazAún no hay calificaciones
- Temario de Antropología de La SaludDocumento19 páginasTemario de Antropología de La SaludPaco Rodriguez GonzalezAún no hay calificaciones