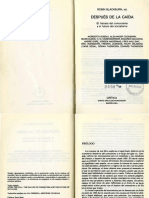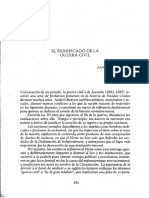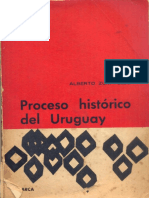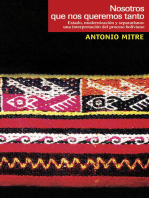Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2 Holloway John La Ciudadan+¡a y La Separaci+ N de Lo Pol+¡tico y Lo Econ+ Mico
2 Holloway John La Ciudadan+¡a y La Separaci+ N de Lo Pol+¡tico y Lo Econ+ Mico
Cargado por
teoriadelestadoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2 Holloway John La Ciudadan+¡a y La Separaci+ N de Lo Pol+¡tico y Lo Econ+ Mico
2 Holloway John La Ciudadan+¡a y La Separaci+ N de Lo Pol+¡tico y Lo Econ+ Mico
Cargado por
teoriadelestadoCopyright:
Formatos disponibles
HOLLOWAY J. & PICCIOTTO, S. (eds). (1977) The State and Capital: A Marxist Debate. Edward Arnold.
London
(forthcoming). .
MARX, K. Capital, Progress PublIshers, Moscow 1965 A
Contributions to the Critique of Political Economy. Lawrence and Wishart, London, 1971 Theories of Surplus Value.
Lawrence and Wishart, London, 1969. . "
MATTICK, P. (1959) "Value Theory and Capital Accumulation ..
Science and Society, Vol. 23, p. 27. .
MILIDAND, R. (1969) The State in Capitalist Society, Weidcnfeld
and Nicolson, 1969. .
MDLLER W. & NEusDss, c. (1975) "The Illusions of State
Soci~lism and The Contradiction between Wage Labour and Capital". Telos. Fall. . . . " O'CONNOR. 1. (1973) The Fiscal Crisis of the State. St. Marin "
Press. New York. . ..
PASHUKANIS, E (1951) "The General Theory of Law and .Marxlsn~. in Babb and Hazard (eds.), "Soviet Legal PhIlosophy ,
Cambridge. Mass. .
POULANTZAS, N. (1973) Political Power and Social Classes, New
Left Books and Sheed and Ward. London.
ROBERTS. D. (1960) Victorian Origins of the Welfare State
London.
ROSDOLSKY, R. (1974) Comments on the Method of Marx's (';,
pital. New German Critique, Vol. I, no. 3.
RUBIN, I. (1972) Essays on Marx's Theory of Value, Blackancll{('11
Detroit.
THOMPSON, E.P. (1971) "The moral economy of the Enl,h',h
crowd in the 18 th century". Past and Present. Vol. 50,pp. /fl
136.
104
La ciudadania y la separacion de 10 politico y 10 economico
Los conceptos de ciudadano y ciudadanfa son fundamentales para las teonas burguesas del Estado y de la administraci6n publica. Segun estas teonas, la administraci6n publica -por 10 menos en sus aspectos externos- se refiere a la relaci6n entre el Estado y los ciudadanos (a los cuales, considerados como un colectivo, se les refiere como "el publico"), y tiene por objetivo
principal el trato justo y equitativo de los ciudadanos. '
En ocasiones se encuentra una teorizaci6n explfcita del concepto de ciudadania, como es el caso del ensayo clasico de T.H. Marshall, Citizenship and Social Class (La Ciudadania y las Clases Sociales) , que saluda la extensi6n gradual de la ciudadanfa a todos los aspectos de la sociedad moderna. Sin embargo, es mas frecuente que se le de por descontado; el hecho de que la administraci6n publica se interese por la relaci6n entre e~ E.stado y sus ciudadanos es considerado tan obvio que ni siqurera se Ie reserva una menci6n aparte. Si bien es cierto el seiialam~ento que hace Omar Guerrero (1980; pp. 324-326) de que la literaturasobre la administraci6n publica ha tendido a ccntrarse sobre la organizaci6n interna del Estado, en vez de poner atenci6n las relaciones existentes entre el Estado y el resto de la sociedad, esta tendencia esta cambiando actualmente. Un cada v,ez mayor de libros de texto tienen apartados que las relaciones del Estado con el publico 0 el trato adminisa las "demandas de los ciudadanos". Aun cuando este no caso, siempre aparece un concepto relacionado con la
ludadanfa" 0 con el "publico" subyacente a la discusi6n de la del Estado. Sea 0 no explfcito, siempre esta presen- 1\ idea de un Estado que se relaciona con el "publico", con una amorfa de "ciudadanos", al punto que uno se topa con esta en cualquier libro sobre la administracion publica.
A traves del prisma de la teona burguesa, la sociedad es como una masa de ciudadanos individuales, y, por ende, la publica se reducirfa a administrar a estos ciudade manera justa y eficiente.
EI concepto de ciudadanfa es la expresion mas clara de la
105
libertad e igualdad formales, sabre las cuales se basa el Estado burzues. Sean cuales sean nuestras diferencias en riqueza, belleza, col~r, etc., ante el Estado todos somos ciudadanos iguaJes (0, en aquellos casos en que aun persisten discriminaciones ~egales m;-noresencontrade las mujeres 0 los indios por ejemplo, est.as, segun la teoria, sertan anornalfas que pueden y deben ser removidas). Por tanto, en apariencia, el concepto de ciudadania es un ~oncept() igualitario, progresista, democratico, que aflI'f':la nue~tra Igu.aldad basica frente al Estado, sean cuales sean las diferencias sociales.
Sin embargo, aquf entendemos que el principio de la igual dad ciudadana "'expresa y confirma la dominacion de la clasc capitalista, Este principio desempefia esta funcion d~ domina cion 110 solo por los multiples "abuses" en los que sin lugar ;! dudas incurre, sino precisamente debido a que trata a la genic como si fuera igual en una socicdad en donde son fundamen talmente desiguales, El concepto de ciudadanfa se .basa en, y refuerza, un cuadro ideologico que muestra una sOCleda~ com puesta por una mas a de individuos iguales, cuadro q~e. mega Ia existencia de clases estructuradas de forma antagoruca. Esta concepcion puede haber jugado un papel progresist~ en las luchas por constituir el Estado burgues, pero una vez mstaur~do, eI concepto de ciudadania (al igual que el Estado al cual bn~1da 1II1 apoyo ideo16gico) sirve para mantener un status quo .opreslvo. A I tratar como igualcs a los miembros de clases sociales que 110 s610 son desiguales sino incluso antagonicas, el concepto de ciudadania oculta esc antagonismo (la lucha de c1ases) que es b unica base para una transicion hacia una sociedad en I? Cllal desaparezcan de la realidad las desigualdades y los antagomsmox y no solo de las mentes de los ricos y poderosos.
Este no es un problema meramente teonco, un problema \I( definicion de los conceptos. Sobre todo es un problema pnktico.Tanto Ia teona como la p~actica ~el Estado eS.tan ('s tructuradas por la ideologfa de la cmdadama; esta combinacion de teoria y practica resulta en Ia exclusion efectiva de!a ~ucha (k clases (en su sentido antagonico estructural) de la pract1~a poll tica burguesa y del discurso politico burgues. Esto nO.lmpll(;! que el Estado trate a los ricos y a los pobr?s de manera igual, 1·1 trato del Estado bacia los ciudadanos refleja Ia estructura gencr.u del privilegio social. Sin embargo, a todos se les trata C()IIIO ciudadanos (mas 0 menos privilegiados) con derech?s y ~esp(lll sabilidades izuales en ultima instancia. Tampoco implica (jll' los te6ricos Y politicos burgueses no se refieran jamas a 1.1 existencia de las "clases". Esta claro que sf las mencionan, 1)('1<' siempre en el sentido de grupos de ciudadanos que tienen fucu
106
tes d? ingreso diferentes, ingresos diferentes 0 privilegios sociales diferentes, Nunca se les utiliza en el sentido de un antagonismo fundamental ?asado en las rel~ciones de produccion que solo pueda ser destruido con la transformacion revolucionaria de la sociedad, Plantear la cuestion del desarrollo social en estos terminos, iI?plica romper de forma radical con el discurso polinco burgues y con el concepto de ciudadanfa. En la teona y practica de Ia polftica burguesa no hay lugar para Ia lucha de clases. En la l~cha de clases, a su vez, tam poco hay lugar para la teona y practica de la politica burguesa. Con el desarrollo de este razonamiento se volvera masclara esta cuestion.
E:l concepto de ciudadanfa, pues, se basa en la idea de que l,a sOCle?ad se .compone de una masa de individuos iguales en ultima mstancia. Desde el punto de vista rnarxista, se puede reformular esta afirmacion para decir que definir a los individuos como "ciudadanos" (0 "publico") implica una absrraccion de la~ relaciones de produccion, La cuestion basica del analisis rnarxista del .caI?it~ism? es que la sociedad no se componc de una masa d~ individuos iguales, La sociedad esta compucsta por dos clases fundamentales y antagonicas, una de las cuales vivc de la explotacion de la ~tra. Un~ ~lase domina a la otra y vive de Ja extraccion de la cantidad maxima de trabajo excedente de la otra. ~sta. relacion basica de explotacion no solo estructura la organizacion de la fabrica sino tam bien la distribucion de la nq~eza y la t~talidad de la organizacion social y polftica de la soc~edad. Esta claro, pues, que s610 se puede hablar de una sociedad compuesta por una masa de individuos izuales si nos abstraernos d~, las relaciones de produccion, si cen:mos los ojos a la explotacion ~ob~~ la que se basa la sociedad capitalista, si hacemos una distincion tajante entre la ciudadania y el Estado, por un lado, y 10 que sucede en la fabrica, por el otro. EI co~cepto .~e ciudadanfa precisamente implica hacer una clara d~!lmltaClOn entre el Estado y las relaciones sociales de producCIon. EI concepto de ciudadanfa se basa en una abstraccion de 1 las relaciones de produccion, es decir, se basa en la separacion l de 10 politico y 10 econ6mico. .
. , T?d~ la es~ructura de la teona y practica de la administraCIon publIca, e mcluso toda la estructura de la teona y practica del,E:stado, se f?ndan sobre esta separacion de 10 econ6mico y 10 POh~lCO, ademas de ~~r parte ?e ?lla. Por tanto, es importante analizar esta separacion y su significado,
~n I?rimer 1ug:u:, lao separacion de 10 politico y 10 economico es pnvanva del capitalismo, No existfa en otras sociedades de clase. En el feudalismo, par ejemplo, no habfa una diferencia
107
clam entre el poder econ6mico y el politico; la relaci6n entre el senor y el siervo era indistintamente econ6mica y politfca. No existfa una diferencia entre el status econ6mico del siervo y SU status politico; la servidumbre implicaba una inferioridad tanto economica como pohti ca.
Es s610 en el capitalismo que surge una diferencia clara entre 10 econ6mico y 10 politico. El surgimiento de esta diferencia es parte integral del cambio en la forma de expiotaci6n. En el feudalismo se explotaba a los trabajadores mediante su estrecha relacion con un senor que ejercia un dominio total sobre ellos. Al romperse con esta forma de explotacion, surgi6 otra nueva.Los trabajadores ya no se encontraban amarrados a un senor de la misma manera, ternan libertad de movimiento y de trabajar en la actividad que escogiesen. Sin embargo, no estaban libres de la explotacion; en tanto que ya no poseian ni su propia tierra ni sus herramientas, la unica forma de sobrevivir era atraves de la venta de su capacidad de trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo a alguien suficientemente rico como para comprarla. EI comprador de la fuerza de trabajo, el capitalista, explota al obrero de una manera nueva, haciendolo producir mercancfas con un valor mayor al valor de su propia fuerza de trabajo (comprada por el capitalista mediante el pago del salario) y reteniendo y acumulando esta plusvalia.
Este cambio en la forma de explotacion implica cambios fundamentales en la relaci6n entre la clase explotadora y la clase explotada. La relaci6n inmediata de explotaci6n ya no se establece mediante la servidumbre de por vida, sino a traves del intercambio de mercancfas, a traves de la compra-venta de la fuerza de trabajo, a traves de un contrato que obliga al obrero a un patr6n especffico por un penodo de tiempo determinado. El obrero se encuentra "libre; no solo en el sentido de estar libre de toda propiedad, tambien en el sentido de tener la libertad de escoger su patron, libre para moverse de un capitalista al otro, Esta libertad implica que el explotador inmediato, el capitalista. no puede ejercer la misma coercion sobre sus trabajadores que la que ejercfa el senor feudal. Un capitalista normalrnente no puedc encarcelar a sus obreros ni sentenciarlos a muerte, ni sujetarlos a coercion ffsica directa. Sin embargo, esta claro que sf sc necesita coercion ffsica directa en cualquier sociedad para aSI mantener el "orden", el orden de la clase dominante.A diferencia de las sociedades de clase anteriores, esta coercion ffsica directn se encuentra en el capitalismo separada del proceso inmediau I de explotaci6n y ubicada en una instancia diferente: el Estado.
En terminos hist6rico, el surgimiento del Estado fue contem
108
poraneo a la nueva forma de explotacion capitalista. EI rompimiento de las cadenas del feudalismo, no solo implico la creaci6n de una nueva poblaci6n movil que constitufa la base del nuevo proletariado a disposici6n de la explotaci6n capitalista. Tambien trajo consigo la nueva libertad y, sobre todo, el problema para la clase dominante de como controlar esta nueva libertad. EI viejo sistema de la autoridad fragmentada 0 las "soberanfas fraccionadas" (Anderson, 1974, p. 19) con la segmentaci6n feudal de la poblacion, ya no servia pard mantener el orden. EI nuevo sistema de poder centralizado que surgio con el Estado absolutista, tenia por funcion central el control de esta nueva libertad, la contencion de los nuevos obreros "libres", quiencs ya no cabian dentro de las viejas estructuras de dominacion y represion. La explotacion capitalista y el Estado surgen paralelamcnte como formas complernentarias de un nuevo modo de dominacion de clase.
Con el transite de la vieja forma de dominaci6n unificada hacia un sistema nuevo con sus formas de dominacion economicas y polfticas (separadas pero tambien complementarias), tamI bien .surgio una fragmentacion de la posicion social de obrero.
(Mediante un largo proceso hist6rico, el siervo feudal se convirti6 en dos personajes diferentes: por un lado, el obrero asalariado, \ por el otro, el ciudadano. Por un lado el obrero ya no se encon-
traba ligado a un solo patron, sino que tenia Ia libertad de contratarse con cualquier patr6n que escogiese, basada en la igualdad de contrataci6n formal. Por otro lado, su posicion poIitica ya no se definfa segun su nacimiento, ni su status en el proceso de producci6n; obtuvo los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano. Desde el punto de vista del Estado, la sociedad ya no estaba compuesta par una piramide orden ada jerarquicamente, como sucedfa en el feuda-, lismo, sino que estaba compuesta por "una muItitud de particulares, de individuos privados (si bien a veccs privilcgiados)" (Poggi, 1978, p. 78). Con el desarrollo del Estado se desarrollo
el concepto de ciudadanfa:
"La idea de una ciudadanfa general comenz6 a pcnetrar la esfera politica en virtud de la naturaleza del regimen absolutista y del caracter unitario del Estado; a esta idea no tard6 en agregarse el concepto de los derechos generales del ciudadano. La poblacion se acostumbro a las obligaciones fijadas por el Estado, a los impuestos y el servicio militar, al contacto cotidiano con los trabajadores de un Estado descentralizado y, por tanto,adquiri6 un sentido de cohesion polftica, los rudimentos de un interes politico com un. La idea de un orden politico unificado ... se volvio una gran preocupaci6n de Ia poblaci6n misma ...
109
Los individuos tomaron consciencia de que constituian un pueblo; anteriormente no habia habido mas que un populacho dividido en regiones y clases -un mero objeto de gobiemo-" (Hintze (1902/1975, p. 175).
EI siervo se convierte en asalariado y ciudadano A ambos lados de esta division del status del obrero capitalista desaparece la categona de clase. En el feudalismo, existe una clara relacion entre el senor feudal y el siervo; es una relacion de subordinacion y explotacion, nadie pretende ocultar esta relacion clasista, solo se le justifica haciendo referencia aDios y al orden divino y, por supuesto, se la mantienen mediante la fuerza. En el nuevo sistema de dominacion, desaparece la categona de clase de ambos lados de la particion. La aparicion del obrero como obrero asalariado esconde, como senalara Marx, la relacion de explotacion entre el capitalista y el obrero, ya que hace que aparezca como si la relacion se hubiese establecido mediante un contrato justo entre partes contractuales iguales. El salario aparece como el precio del trabajo desempenado, en vez del precio de la fuerza de trabajo del obrero. A 10 mas, la relacion entre clases aparece como una relaci6n de distribucion, y la lucha de clases aparece como una lueha por la proporcion "correcta" entre salarios y ganancias (es en este sentido que la teona bur guesa y el discurso politico burgues utilizan los terminos "clasc y "lucha de clases'', cuando llegan a utilizarlos). La categorfa de clase no aparece como una relacion de produccion, como una relacion de explotacion antagonica basic a para la organizacion del proeeso productivo en el capitalismo. Dellado politico de la particion, el concepto de ciudadano oculta aun mas la division fundamental de la sociedad en dos clases antagonicas.
La separacion entre 10 economico y 10 politico en la socic dad capitalista es, por tanto, de importancia fundamental para la estabilidad de la sociedad. Al ocultar la realidad de la explota cion de clase, al lanzar el vela de la igualdad y la libertnd contractual sobre todos los problemas, esta separacion excluyc cualquier cosa que plantee problemas al desarrollo social (I'll terminos de lucha de clases por trascender el capitalismo) dd discurso "normal" y de la organizacion "normal". Las categorus de la literatura de la administracion publica, por ejemplo, ('II tanto que basadas en una abstraccion de las relaciones de pru duccion, en la aceptacion de la separacion de 10 economico y II, politico, no tienen lugar para un analisis clasista. Sin embargo
110
10 que ~impc:rta es que no solo se trata de un problema de categonas, smo de un problema practico, De hecho las catezorfas reflejan la practica de la administracion publica: No son las categ?rias de los teoric?s las que excluyen el concepto de clase del discurso normal, 81110 la practica de la administracion del Estado, que asi impide plantear problemas sociales desde una perspectiva clasista. Mas adelante ahondaremos en este problema. Antes de entrar a examinar las implicaciones concretas de todo esto, puede resultar uti! retroceder un paso para plantear el problema en terminos del analisis del fetichismo de las mercancias de Marx.
~e . puede afirmar que la separacion de 10 politico y 10 economico es un aspecto del fetichismo de las mercancias. Como mostro Marx en EI Capital el que las relaciones de produccion no se expresen de forma simple como relaciones de dominaci6n es una caractenstica propia del capitalismo. En vez, las relaciones de produccion se expresan en una serie de formas discretas que no se presentan como form as de dominacion de clase, sino coH?o un conjunto de fen6menos inconexos: mercanctas dinero capital, renta, interes, Estado, etc. Marx introduce la discusion sobre el fe,tichismo de las mercancfas al final del primer capitulo de EI Capital, aunque es el tema que estructura toda su crftica de la Econo~ia ~olftic~.Myestra que la teona burguesa se funda sobr? apancncias fetichizadas, La tarea de la teorfa marxist a es precisamente mostrar las interconexiones entre estas apariencias y I!l0strar su unidad como expresiones de la dominacion capitalista,
, Dl?sde e~ta perspectiva, la existencia del Estado como una lI1s.tan.Cla autonoma en apariencia, es uno de los aspectos del fe!lChlsmo de las mercancias. En tanto tal, 8U aparcntc autonomla. ~el hecho de q~e no aparezca eomo un aspccto de la dominacion de clase, S1l10 como algo por encima de la lucha de clases) es un ele~~nto importante para su estabilidad, y, por tanto, para la estabilidad de la sociedad capitalista como un todo. De esto se desprende que una teor!a marxista del Estado (y por end~ una teona marxista de la admmistraci6n publica), no puede pa;~rr de esta autonorma aparente; mas bien, ticne que hacer una cnt~ca de estas apariencias fetichizadas que muestre las intercone,x~ones ~l~tre las diferentes formas de dominacion de clase: una crtuca teonca que no puede divorciarse de la Iucha practica por destruir estas formas.
. A~ora bien, si las apariencias fetichizadas de la sociedad C~PltallSta fuesen absolutamente cerradasy opacas, sena impoSible hacer tal cntica, De hecho, el fetichismo jamas puede ser
111
total. Las interconexiones entre las formas aparentes no puedcn encontrarse abso1utamente oscurecidas, nunca sucede que la realidad de 1a dominacion se encuentre oculta por comp1eto. 1":1 tarea de 1a teoria burguesa es precisamente hacer que esas falsax apariencias se mantengan, integrar estas formas inconexas, objc tivadas en un sistema cerrado y coherente que hace a un lado todo 10 que no cabe dentro de su marco conceptual. Pero ni siquiera 1a teoria burguesa puede ocu1tar por comp1eto la reali dad de 1a dominacion de clase y la 1ucha de clases. En estc sentido, 1a "mente popular" es mucho mas aguda que la burguc sa como senala Marx (EI Capital, tomo III, p. 757). Tanto cl interes como el dinero, la renta como e1 Estado, son sentidox como opresivos, aunque las interconexiones entre uno y el 0110 no aparezcan claras. Siempre exis~e conflict? y. tension entr~ I:I~; apariencias fetichizadas de la sociedad capitalista y la realidad de una sociedad basada en la explotacion. Siempre existe tell sion entre el concepto de ciudadanfa y la realidad que oculta. Ell especial para los de abajo, siempre esta maS? menos claro qur 1a igualdad con ten ida en el concepto de ciudadanfa es algi I
formal, vacfo,
Si el fetichismo no puede ser absoluto, y, si la estabilidad de
la sociedad capitalista descansa, en parte, sobre la mantencion () imposicion de estas apariencias fetichizadas, por 10 menos CO III I ) una norma social aceptada, se sigue que la mantencion y reprodur cion de estas apariencias debe siempre representarle un problem I al capital, que s610 puede ser resuelto mediante 1a lucha pe~ancil te por mantener su propia dominaci6n. Por tanto, el fetIclusm(~ I II I es algo ya dado, sino algo que debe ser reproducid« permanentemente.Mas que un heche es. un. ~roceso, un proceso. Ii<' fetichizacion. En nuestro caso, esto significa que la separacion entre 10 econ6mico y 10 politico, 0 sea, la existencia del Estado como una instancia/etichizada, aut6noma, no es un hecho, sino 1111 proceso. No se puede entender sencillamente como algo establcci do de una vez por todas en los inicios del capitalismo; es algo que debe ser reproducido permanentemente, debe ser reestabl.ecHI() mediante el encauzamiento de la lucha de 1a clase obrera hacia Li( r: esferas diferentes: la econ6mica y la politica.
En otras pa1abras, la relacion entre la clase dominante y Ia clase obrera es una relacion total que conforma todos los aspcc tos de 1a vida social. Esto era obvio en el feudalismo. En cI capitalismo, sin embargo, las formas de organizacion, social tienden a ocultar esta totalidad, a fragmentar1a en fenomenox inconexos. Pero las falsas apariencias fragmentadas entran ("II conflicto permanente con 1a experiencia de la dominacion <1,-
112
clase y con la indisciplina anarquica de las multiples formas de resistenciaa esta dominaci6n. Frente a estas luchas de resistencia no conformadas, la autonomfa del Estado implica un proceso permanente de diferenciar entre las luchas econ6micas y las politicas, de forzar a las luchas a tomar determinados cauces politicos 0 administrativos, de redefinirlas en ciertas form as. La autonomia relativa del Estado no es un hecho establecido. como engafiosamente sugiere esta categona, sino mas bien una lucha permanente, un proceso permanente que fragmenta las luchas de clases en compartimentos diferentes. La separacion de 10 economico y 10 politico no es s610 el resultado de procesos que sucedieron varios siglos arras: es el resultado de procesos que se repiten todos los dias. El ciudadano no es solo un fenomcno que surgi6 hace muchos tiempo, sino que es el producto del funcionamiento cotidiano del sistema capitalista en permanente reproducci6n.
l,Que implicaciones se desprenden para una cntica de la administraci6n publica de todo 10 anterior? Ya hemos afirmado que toda la estructura de la teona y practica de la administraci6n publica se basa en la separacion de 10 economico y 10 politico, adernas de constituir parte de ella. Ahora podemos apreciar como la administraci6n publica es una parte cada vez mas importante del proceso mas general mediante el cual se fragmenta la lucha de clases en esferas economicas y politicas fetichizadas. De forma mas general, podemos decir que fa administracion publica es sobre todo un proceso de redefinicion de fa Iucha de clases en terminos de las demandas de los ciudadanos y de apropiacion de las respuestas a esas demandas.
En este contexto, los esquemas de la teoria de sistemas, en especial los aplicados ala administracion publica por Sharkansky, resultan muy sugerentes; Sharkansky analiza Ia administraci6n publica en terminos de las entradas, inputs, al sistema administrativo, el proceso de conversi6n del sistema administratiyo, y el producto, outputs, del sistema administrativo. En su analisis, una de las entradas al sistema son las "dcmandas de los ciudadanos", su producto principal son los servicios piiblicos. Esto retleja 10 que senalabamos como una de las caractcnsticas basicas de la teona burguesa del Estado: su punto de partida es Ja suposicion de que la sociedad es una masa de ciudadanos. En nuestro analisis, sin embargo, los ciudadanos no son el punto de sino el resultado. De expresar nuestro razonamiento en ...... ~;~"n del modelo de Sharkansky, podrfamos decir que la basic a al sistema administrativo es la lucha de clases, y producto principal es una masa de ciudadanos (conformes 0
113
inconformes). Se puede ver el sistema a_dministrativo mismo como un proceso de conversion, como. s~glere Sharkansky., pero un proceso de conversion para redefinir la lucha de clases en ierminos de las demandas de los ciudadanos, antes de dar~e algun tipo de respuesta a esas ':demand_as" .Es, p~es, la propia teona burauesa la que, con sus ojos estatistas, confunde el resultado fina!'" con el punto de partida, y aSI proyecta ~l resultado final a su imagen de la sociedad, teorizando a la s~Cledad como si estuviese compuesta por una masa amorfa de ciudadancs- .
Es evidente que este anali.sis se encue~ltra bastal~te slmplZ- ficado. La administracion publica no es el um~o medl~ a ~ave~ del cual se redefinen las luchas de clases de 1.orma fetlc,h.lZada: hay que incorporar al analisis I~ totali~a~ del sistema politico ~Sl como todo el campo de la leona y practica burguesas. ~a.mb:e~l es problematic a la delimitacion exacta d~l sl.sterna ad,mllllstrah: vo, especialmente si 10 vemos en estos terml~l~~ •. Esta, claro ~ue la lucha de clases no llega al umbral del admulisuadOl 0 funcionario del Estado de forma prfst~na, Adernas de que l~ lucha d~ clases asume muchlsimas Y vanadas formas, el conflicto -ant~s de llegar a funcionarios del Es.tado- habra ~a pas~do _por algun tipo de organizacion intermed13, como sena un smdlca~o 0 .~n partido politico, y ya habra sido procesado por ~sa orgamzaClOn de forma tal que Ie sea aceptable al funclOna~l~ del Estad~. 0 bien, los grupos en conflicto ya habran redefinido el conflicto
por su propia cuenta. , . . ..
Siempre resulta diflcil demarcar los Iimites de forma clara.
a pesar de ello mantenemos que la lucha de, clases, al en.tra_: ell contacto con la administracion del Estado, siempre atravlesa Uti proceso de redefinicion en terminos de co~o el Estado ve a b sociedad, y -vista a traves de~l?-stado- la sociedad aparece como una masa de ciudadanos indl~l~uales. >'
Quizas un ejemplo hipotetIco ayude a esclare~er esta cu~s.
tion. Imaginemonos, por ejemplo, el caso d~ campeSl~os u obrei (),; urbanos ocupando tierras. Podemos decir qu~ estan luchando
or su sobrevivencia, 0 tambien podemos decir que, ya, sea. (k lorma consciente 0 no, estan luchando contra la dOlm~laCI()1I clasista en la propiedad de la tierra. Supongamos, aden:a~, q~I~' no se les desaloja de inmediato. Al tratar de defend~r las t1~il.l: ocupadas contra tamtervcncon del Estado, se daran cuenta <I, que el Estado no conceptualiza su problema como ellos 10 1t:1 cen. Si, por ejemplo, tienen q~e defenderse a~t~ la cort~,. 1.11 I pueden arzuir que necesitan la tierra para sobrevlvlf, ,0 que estau luchando ~ontra la dominacion clasista de la proP.le?ad de 1.1 tierra. El juzgado no aceptarla un argumento tal. Quizas Ia COIl<'
114
no acepte reconocerlos como grupo, sino como un grupo de individuos. Y es segura que el juzgado no estara dispuesto a aceptar razonamientos basados en 1a naturaleza c1asista de la sociedad, solo aceptara razonamientos basados en detenninadas leyes.
Sin embargo, no es 8010 el sistema legal e1 que fuerza a que se redefinan las 1uchas. EI sistema politico partidario tiene un efecto similar. Si los campesinos u obreros de nuestro ejernplo tratasen de defender su posicion mediante la influencia de un partido parlamentario, se veran invo1ucrados en toda una serie de procesos y procedimientos que les fuerzan a modificar sus fonnas de lucha y las formas en que presentan los objetivos de su lucha, y, en general, veran su lucha subordinada al objetivo partidario de obtener una cierta cantidad de votos de los ciudadanos, EI sistema parlamentario reproduce la caracrerfstica general del Estado burgues al tratar a la poblacion como una masa abstracts de ciudadanos cuyo significado puede ser cuantificado a traves de las clccciones. Esta concepcion se refleja inevitablemente en la practica de cualquier partido para el cuallas ambiciones parlamentarias constituyan una parte importante de su actividad.
Finalmente, consideremos el sistema administrative. Si los campesinos y obreros del ejemplo se vieran involucrados con la burocracia estatal, no tardanan en descubrir que hay formas en quedeben presentar sus problemas, que hay que cubrir ciertos procedimientos, que estos loman un tiempo determinado, que tienen que acudir a otro departamento para tratar X aspecto del problema, mientras que otro aspecto cae bajo la responsabilidad de otro departamento, que hay ciertos problemas que solo son tratados al nivel federal de la administracion, que hay otros problemas que solo pueden ser tratados por el sistema politico de partido y no por la administracion, que hay aspectos de su lucha (el rechazo a reconocer la propiedad privada, por ejcrnplo), que no es tratada por ninguna parte del Estado, etc, Claro esta que si han tenido bastante experiencia en tratar con e1 Estado, 0 si han recibido una buena instruccion cfvica, ya estaran conscientes de esto; por su propia cuenta redefiniran sus luchas sin que el Estado tenga que intervenir directamente. Con cste ejemplo podemos ver, pues, como 1a administracion es un proceso que filtra las luchas, excluye cierta parte de elias, las fragmenta, las define y redefine. EI objeto de este proceso es Ia lucha social; e1 ciudadano (confonne 0 inconfonne) con determinados derechos y ob1igaciones es el resu1tado final.
La administracion publica puede ser vista como un proceso de conversion, un proceso que convierte la lucha de clases en
.1,'
I
115
"demandas de los ciudadanos", Lo que tiene que estudiarse en concreto, como la tarea principal para desarrollar una crftica marxista, es exactamente c6mo es que se da este proceso, c6mo es que las rutinas de la administraci6n diluyen, fragmentan y redefinen la lucha de clases y (sobre todo) que estrategias pueden ser desarrolladas para evitar este impacto redefinitorio de la intervencion administrative. Para desarroUar un entendimiento mas adecuado del funcionarniento rutinario del aparato del Estado se necesita una mayor cantidad de analisis sobre el funcionamiento de la administraci6n publica con respecto a luchas concretas, mas analisis de la administracion vista desde abajo, partiendo de la lucha de Ia clase obrera.
Antes de cerrar este articulo, debe senalarse que una de las implicaciones mas importantes de este razonamiento es que la intervencion de Ia administraci6n estatal (y de hecho la intervencion estatal en general) es opresiva por su forma misma, inde pendientemente del contenido real de la accion del Estado. Debido a su existencia misma como una instancia separada del proceso inmediato de produccion, debido al hecho de que se abstrae de Ia': relaciones capitalistas de produccion, el impacto de la intervencion del Estado se expresa siempre en la individualizaci6n y fragmen taci6n de la acci6n clasista, El ciudadano individual es fundamcn tal pam la existencia del Estado. De esto se desprende que no existe dualidad alguna en el Estado. No tiene un lado "buena" (el social) y uno "malo" (el represivo); todos los aspectos de la ill tervencion del Estado son inherentemente represivos, inmanentr mente dirigidos contra la lucha por derrocar al capitalismo, Tam bien se desprende que no se puede hablar de una dualidad en b naturaleza de la administraci6n publica.segun la cual algunos ;t.: pectos de Ia administraci6n revelan caractensticas de Ia dominacion clasista, mientras otros son sencillamente una expresion neutra (1< la direcci6n administrativa, necesaria en cualquier sociedad, '1 .• 1 perspectiva ignora la importantfsima cuesti6n de la forma lIl' I.. actividad administrativa, la forma en que incluso Ia intervencion administrativa mas aparentemente inocua eategoriza la realid;," social y tiene un impacto sobre las formas de la lucha social 1,1 Estado no tiene una columna vertebral neutra, tecnica, que dej- • I. reflejar su naturaleza de clase; precisamente por estar basado "11 una abstracci6n de las relaciones de produccion, cada uno <II' It )', aspectos de la actividad del Estado esta impregnado por su C;lr;ttlrt de clase.
La falsa concepcion de una columna vertebral neutra, ;ul1111 nistrativa 0 tecnica en el centro del Estado tam bien se encucnun III la obra de Lenin, y ha tenido consecuencias polfticas discllllh'"
116
mente importantes, adem as de catastroficas. Cerraremos estc capitulo con los conocidos comentarios de Lenin acerca del correo no como una condena a Lenin, sino porque presentan de forma ~uy clara el problema de una cntica marxista de la administraci6n publica. En Estado y Revolucion, Lenin afinna 10 siguiente:
"Un ingenioso sociaIdem6crata aleman de los afios 70 del siglo pasado dijo que el correo era un modelo de economfa socialista. Muy justo. El correo es hoy una empresa organizada al estilo de un monopolio capitalista de Estado. El imperialismo transforrna poco a poco todos los trusts en orgarlizaciones de este tipo. En ellos vern os a la misma burocracia burguesa entronizada sob!e los "simples" trab~jadores, agobiados por el trabajo y hambrientos. Pero el mecanisme de la admullstraci6n social csta ya preparado. Derroquemos a los capitalistas, dcstruyamos, COil la mane ferrea de los obreros armados, la rcsistcncia de estos explotadores, rompamos la maquina burocratica del Estado mod.c,mo,_y ~endre~os ante ,~oso,tr?s ,~n mecanismo de alta perfeccion tecruca y Iibre del parasite", que pueden pIenamente poner en marcha los mismos obreros, contratando a tecnicos inspectores y administradores y retribuyendo el trab<Vo de todo; ellos como el de todos los funcionarios "del Estado" en general: con el salario de un obrero... Organizar toda la economia nacional como I~ e.sta el correo, para que los tecnicos, los inspectores, los adrninistradores y todos los funClonarios en zenerat perciban sueldos que no sean superiores al "salario de u~ obre- 1'0", bajo el control y Ia direcci6n del proletariado armado: ese es nuestro objetivo inmediato, Ese es el Estado que necesitamos esa es Ia base econornica sobre Ia que debe descansar". (Obra,\:
Escogidas en dace tomos, tomo VII, p. 49. Ed. Progreso, Moscu Inn· '
Esa cita es un buen punto de partida para cualquier discusion de la administraci6n publica. lAcaso Lenin sugiere, como parcce, que el Estado tienen una columna vertebral administrativa y tecnica neutra que la revoluci6n solo tiene que liberar del control burgues antes de poder usarse para servir a los intereses de Ia clase obrera? De ser asf, lse haI1a en 10 correcto? EI razonamienn, de capitulo sugiere que no se puede ver a la adrninistraci6n de esa manera; cada aspecto de Ia organizacion del Estado su naturaleza de clase, no hay una columna vertebral neutra. t~ fo~as, el correo noparec.e ~l modele mas atractivo para
orgamzacron de la economia socialista. Pero, lc6mo diferirfa la )rg1mi,~aci6n del correo en una sociedad socialism? lEb que difela direcci6n administrativa aparentemente neutra de Ia sociePor 10 pronto preferimos dejar estas preguntas abiertas,
117
También podría gustarte
- Neutralidad Activa - Antonio GramsciDocumento3 páginasNeutralidad Activa - Antonio GramsciLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- El Modelo de Las Dos Brechas y America LatinaDocumento72 páginasEl Modelo de Las Dos Brechas y America LatinaAndres GoldbaumAún no hay calificaciones
- Barros, Roberto - Personalización y Controles Institucionales Pinochet, La Junta Militar y La Constitución de 1980Documento20 páginasBarros, Roberto - Personalización y Controles Institucionales Pinochet, La Junta Militar y La Constitución de 1980Kaligula GAún no hay calificaciones
- La alcaldización de la política: Los municipios en la dictadura pinochetistaDe EverandLa alcaldización de la política: Los municipios en la dictadura pinochetistaAún no hay calificaciones
- Bases Del Excepcionalismo NorteamericanoDocumento18 páginasBases Del Excepcionalismo NorteamericanoJosé Gil-BagliettoAún no hay calificaciones
- 2 ODonnell Etado y Alianzas en La Argentina 1956 1976Documento33 páginas2 ODonnell Etado y Alianzas en La Argentina 1956 1976Miguel Ángel CosundinoAún no hay calificaciones
- Simonov. Las Raices Del Nuevo Orden Mundial PDFDocumento11 páginasSimonov. Las Raices Del Nuevo Orden Mundial PDFMirando Al SudesteAún no hay calificaciones
- KING ET AL La Ciencia en Las Ciencias Sociales C1 OBLDocumento26 páginasKING ET AL La Ciencia en Las Ciencias Sociales C1 OBLMariaAún no hay calificaciones
- Perez Vejo La Construccion de Las Naciones Como Problema HistoriograficoDocumento38 páginasPerez Vejo La Construccion de Las Naciones Como Problema HistoriograficoLucia MiroAún no hay calificaciones
- Reseña Jessop PDFDocumento2 páginasReseña Jessop PDFBruno Rojas SotoAún no hay calificaciones
- MoravcsikDocumento40 páginasMoravcsikDiegoSebastianBalduzziAún no hay calificaciones
- Knight, Alan, "Caudillos y Campesinos en El México Revolucionario, 1910-1917" en Branding, David A. Et. Al., Caudillos y Campesinos en La Revolución Mexicana, México, FCE, 1985, Pp. 32-85.Documento27 páginasKnight, Alan, "Caudillos y Campesinos en El México Revolucionario, 1910-1917" en Branding, David A. Et. Al., Caudillos y Campesinos en La Revolución Mexicana, México, FCE, 1985, Pp. 32-85.Carmina Carmilla0% (1)
- Artigas en Brecha PDFDocumento1 páginaArtigas en Brecha PDFleonorbernaAún no hay calificaciones
- OVERY, Dictadores. ConclusionDocumento14 páginasOVERY, Dictadores. ConclusionBelu MorassoAún no hay calificaciones
- Bello, Eduardo - Diderot y La ModernidadDocumento24 páginasBello, Eduardo - Diderot y La ModernidadnisadeAún no hay calificaciones
- Tarrow. Oportunidades y Restricciones PoliticasDocumento14 páginasTarrow. Oportunidades y Restricciones PoliticaslucianajaureguiAún no hay calificaciones
- Transformaciones GlobalesDocumento3 páginasTransformaciones GlobalesGGGGAAAAAún no hay calificaciones
- Ley y El Orden Social, German ColmenaresDocumento21 páginasLey y El Orden Social, German ColmenaresHéctor Arturo Torrado DíazAún no hay calificaciones
- Barletta-Peronizacion de Universitarios 1966-1973 PDFDocumento14 páginasBarletta-Peronizacion de Universitarios 1966-1973 PDFFernanda TochoAún no hay calificaciones
- Resumen Crisis o Consolidacion de Las Relaciones InternacionalesDocumento5 páginasResumen Crisis o Consolidacion de Las Relaciones Internacionalesmanuel alejandro zarabanda gomezAún no hay calificaciones
- Chimeneas en Las Pampas RocchiDocumento3 páginasChimeneas en Las Pampas RocchiOriana PelagattiAún no hay calificaciones
- PalomaresDocumento6 páginasPalomaresAna Fernández de BenitoAún no hay calificaciones
- Jean Touchard - Historia de Las Ideas Politicas Revolución de Las Colonias Inglesas en NorteamericaDocumento3 páginasJean Touchard - Historia de Las Ideas Politicas Revolución de Las Colonias Inglesas en NorteamericaIrene Rilla100% (1)
- Alan Angell - La Izquierda en América LatinaDocumento17 páginasAlan Angell - La Izquierda en América LatinaNoelia O'ReillyAún no hay calificaciones
- Michael MannDocumento21 páginasMichael MannKelly PereaAún no hay calificaciones
- Zinn - Depresion, New Deal (La Otra Historia de Los Eeuu)Documento15 páginasZinn - Depresion, New Deal (La Otra Historia de Los Eeuu)Julio Ilha LópezAún no hay calificaciones
- Escudé y El Realismo PeriféricoDocumento6 páginasEscudé y El Realismo PeriféricoGuillermo Martin CaviascaAún no hay calificaciones
- AutoritarismosDocumento11 páginasAutoritarismosMarcelo CassinelliAún no hay calificaciones
- Feminismo Historia y CorrienteDocumento8 páginasFeminismo Historia y CorrientePablo AdroverAún no hay calificaciones
- Los Estados Unidos de Ame Rica PDFDocumento135 páginasLos Estados Unidos de Ame Rica PDFRicardo Toledo MartinezAún no hay calificaciones
- El Sindicalismo Uruguayo en El Proceso Histórico NacionalDocumento16 páginasEl Sindicalismo Uruguayo en El Proceso Histórico Nacionalrobertocurbelo1280Aún no hay calificaciones
- Intro Ducci OnDocumento12 páginasIntro Ducci OnTomi GaeteAún no hay calificaciones
- Neocorporativismo y Estado-Guillermo O DonnellDocumento31 páginasNeocorporativismo y Estado-Guillermo O DonnellLoren GarAún no hay calificaciones
- Karl Polanyi GRUPO 8.1Documento12 páginasKarl Polanyi GRUPO 8.1Yerson Bartolome ConchaAún no hay calificaciones
- Abal Medina Ultimo ParcialDocumento3 páginasAbal Medina Ultimo ParcialMatias MartinezAún no hay calificaciones
- Programa Opinión PúblicaDocumento6 páginasPrograma Opinión Públicasur_interculturalAún no hay calificaciones
- Malamud - EstadoDocumento4 páginasMalamud - EstadoTotoo Suescun0% (1)
- Nuevas Propuestas de Historia Politica Isabel TorresDocumento4 páginasNuevas Propuestas de Historia Politica Isabel TorresErick BlackheartAún no hay calificaciones
- Política y Militares en El Uruguay: de La Dictadura A La DemocraciaDocumento67 páginasPolítica y Militares en El Uruguay: de La Dictadura A La DemocraciaKokeshitaAún no hay calificaciones
- Reseña Del LiberalismoDocumento5 páginasReseña Del LiberalismoValentina ArrietaAún no hay calificaciones
- Debate BrennerDocumento0 páginasDebate Brennerventor83Aún no hay calificaciones
- Blackburn, Robin - Después de La Caída (Caps. 5 y 6)Documento23 páginasBlackburn, Robin - Después de La Caída (Caps. 5 y 6)Ann Pesaresi50% (2)
- Un Esquema Analítico para El Estudio de Las Ideas de Derecha en Argentina-Morresi PDFDocumento19 páginasUn Esquema Analítico para El Estudio de Las Ideas de Derecha en Argentina-Morresi PDFFlorencia RispoloAún no hay calificaciones
- El Invierno de La Democracia - HermetDocumento32 páginasEl Invierno de La Democracia - HermetPatricio Hidalgo100% (1)
- 03 y 4. James McPherson y Eric Foner, La Guerra Civil y La ReconstruccionDocumento63 páginas03 y 4. James McPherson y Eric Foner, La Guerra Civil y La ReconstruccionHistoria Asia Y África Unc100% (1)
- Wood, G.S. La Democracia y La Revolución AmericanaDocumento17 páginasWood, G.S. La Democracia y La Revolución AmericanaJuan Manuel RomeroAún no hay calificaciones
- Zum Proceso PDFDocumento146 páginasZum Proceso PDFAsadur MujtarianAún no hay calificaciones
- Russell y Tokatlian - Autonomía RelacionalDocumento4 páginasRussell y Tokatlian - Autonomía RelacionalFederico GarcíaAún no hay calificaciones
- Anexo IV - CvquijanoDocumento8 páginasAnexo IV - CvquijanoYdder TorricoAún no hay calificaciones
- Descolonizacion de Africa y Asia 2Documento5 páginasDescolonizacion de Africa y Asia 2marcopojaAún no hay calificaciones
- Relaciones InternacionalesDocumento384 páginasRelaciones InternacionalesPaulina Belbey100% (1)
- Laclau, Ernesto - Nuevas Reflexiones Sobre La Revolucion de Nuestro Tiempo PDFDocumento265 páginasLaclau, Ernesto - Nuevas Reflexiones Sobre La Revolucion de Nuestro Tiempo PDFErich CaputoAún no hay calificaciones
- Cox y Wallerstein - Materialismo Histórico en Las RRIIDocumento4 páginasCox y Wallerstein - Materialismo Histórico en Las RRIIJuan Cruz CastroAún no hay calificaciones
- Cox Fuerzas SocialesDocumento35 páginasCox Fuerzas SocialesIRARAMONASAún no hay calificaciones
- Historia de Dos Culturas - Mahoney, Goertz - 2006Documento23 páginasHistoria de Dos Culturas - Mahoney, Goertz - 2006pablo chavarriaAún no hay calificaciones
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaDe EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaAún no hay calificaciones
- La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoDe EverandLa crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoAún no hay calificaciones
- México y Venezuela en las Conferencias Panamericanas (1901-1910): Entre la colaboración y el disensoDe EverandMéxico y Venezuela en las Conferencias Panamericanas (1901-1910): Entre la colaboración y el disensoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Nosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoDe EverandNosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Guia Campione Años de MenemDocumento1 páginaGuia Campione Años de MenemelestadocomofeticheAún no hay calificaciones
- Guia Foucault Redes de PoderDocumento1 páginaGuia Foucault Redes de PoderelestadocomofeticheAún no hay calificaciones
- 17 Campione Gambina Intro Los Años de MenemDocumento16 páginas17 Campione Gambina Intro Los Años de MenemelestadocomofeticheAún no hay calificaciones
- Guía Thwaytes Rey EstadoDocumento2 páginasGuía Thwaytes Rey EstadoelestadocomofeticheAún no hay calificaciones
- Follari Neopopulismos Latinoamericanos Como Reivindicacion de La PoliticaDocumento20 páginasFollari Neopopulismos Latinoamericanos Como Reivindicacion de La PoliticaelestadocomofeticheAún no hay calificaciones
- Svampa y Pereyra. La Politica de Los Movimientos PiqueterosDocumento21 páginasSvampa y Pereyra. La Politica de Los Movimientos PiqueterosMariana LorenzAún no hay calificaciones
- Guia Mackinon y Patrone Complejos de Cenicienta SNDocumento1 páginaGuia Mackinon y Patrone Complejos de Cenicienta SNelestadocomofeticheAún no hay calificaciones
- El Estado Notas Sobre Su(s) Significado(s)Documento30 páginasEl Estado Notas Sobre Su(s) Significado(s)SergioAún no hay calificaciones
- 8a MacPherson La Democracia Liberal y Su Epoca MODELO 3Documento10 páginas8a MacPherson La Democracia Liberal y Su Epoca MODELO 3elestadocomofeticheAún no hay calificaciones
- 6 Guía Mann Estados Nacionales ... No MuerteDocumento18 páginas6 Guía Mann Estados Nacionales ... No MuerteDaniel DiazAún no hay calificaciones
- 12 Mackinon y Petrone Los Complejos de La CenicientaDocumento79 páginas12 Mackinon y Petrone Los Complejos de La CenicientagnopataAún no hay calificaciones
- 8b MacPherson La Democracia Liberal y Su Epoca MODELO 4Documento14 páginas8b MacPherson La Democracia Liberal y Su Epoca MODELO 4elestadocomofetiche100% (1)