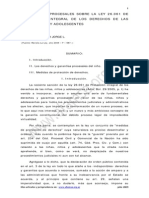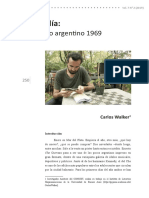Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Smith, Adam - Teoría de Los Sentimientos Morales
Smith, Adam - Teoría de Los Sentimientos Morales
Cargado por
interlucho0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas83 páginasteoria de los sentimientos morales, filosofia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoteoria de los sentimientos morales, filosofia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas83 páginasSmith, Adam - Teoría de Los Sentimientos Morales
Smith, Adam - Teoría de Los Sentimientos Morales
Cargado por
interluchoteoria de los sentimientos morales, filosofia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 83
-_,
COLECCION POPULAR
175
TEORIA DE LOS SENTIMIENTOS MORALES
ADAM SMITH
‘TEORIA DE LOS/
SENTIMIENTOS MORALES
Introduccién de
Eovarno Nicou
Traduecion de
Eowunpo O'Gorman
0029946 2029944
ono
oz 3
FONDQ)DF\CULTURA ECONOMICA
: México
2 edicidn en espafiol (El Colegio de México), 1941
era reimpresiOn, 1979
D.R. @ 1978 Foxno pe Cuntuaa Ecos6Mica
Av. de la Universidad 975, México 12, D. F.
ISBN 968-16-0164-5
Impreso en México
D sant es
INTRODUCCION
En Fitosoria se ha considerado tradicionalmente
que Ja relacién entre 1 hombre y la verdad era
‘puramente intelectual. Se ha reconocido que, en la
‘vida efectiva del hombre, no toda alirmacién era
sustentada en un proceso racional, pero ha habido
una cierta resistencia a Uamar verdad a cualquier
afirmacién que no tuviese aquel sustento. Esto ha
sido tan manifiesto, que aun los {il6sofos y los ted:
logos eristianos, a pesar de que han reputado a la fe
como algo superior a la razén, han seguido tenien-
do de Ja verdad una idea intelectualizada, en tanto
que fildsofos y en tanto que teélogos. Las excepcio-
nes no hacen més que confirmar, por contraste, es2
generalidad de Ja tradicién, que viene de Grecia.
‘Un sentido no puramente intelectual de la verdad
to encontramos, con un matic peculiar que desem-
boca en el escepticismo, en los antiguos sofistas; con
‘otro matiz, en las Hamadas excuelas socrdticas;
con otro, en San Agustin; con otro, en Pascal, quien
nos habla de las razones del corazén que la razén
no entiende; finalmente, y para no hablar de fil6-
sofos contemporneos, lo encontramos también en.
7
Jos moralstas ingleses: Shaftesbury, Hutcheson,
‘Adam Smith, En todos ellos existe la ereencia, mis
© menos explicita y preferente, de que la verdad
no ¢s algo puramente intelectual, de que no ¢s un
producto de la pura raxén, de que en la verdad se
implica la vida entera del hombre. Tal vez creye-
an esto porque presintiesen que aquclla razén no
stan pura como ha pretendido el racionalismo,
sino que contiene esas saludables “impureeas” de
Ja carne y de la sangre, 0, como dice Pascal, det
corazén,
Naturalmente, cualquier sospecha sobre la_puc
rera de la razén pone en crisis la tradicional idea
de la verdad. Siendo Ia yerdad un producto puro de
Ja rardn, sus caracteres esenciales son Ia universa-
Tidad y Ia necesidad. Parece al intelectualismo que
sélo con estos caracteres puede a verdad ser consi-
derada como tal; es decir, puede surtir esos efectos
de conviecién que conducen al consenso de todos
frente a ta evidencia, De este modo, Ia verdad no
sélo es universal, ¢s decir, para todos, sino que,
dems, es para siempre, ¢s eterna e intemporal, €5
independiente de quien Ia formula, gCémo, en
efecto, podria ser considerado una verdad aquello
que lo fuese ahora, pero no despus; aquello que
fuese verdad para mi, pero no para ti? Esto parece
muy daro. Y, sin embargo.
Sin embargo, no deja de extrafiarnos un poeo la
pluralidad y diversidad de pensamientos que se nos
proponen como verdaderos, como definitivos, ab-
solutos, universales, necesarios y eternos en el curso
de Ta historia de Ia Filosofla. También es wradicio-
nal que los escépticos exhiban esta pluralidad de
‘verdades como un argumento para negarlas a todas,
Pero, mientras tanto, el racionalismo sostiene esto:
que cualquier intromisién del sentimiento 0 de
‘cualquier elemento vital en Ia esfera supuestamente
pura de la razén, conduce también al escepticismo.
Porque, claro: se reconoce que Ja vida de cada
hombre es distinta, y si esta vida se entromete en la
verdad, 1a verdad serd distinta para cada hombre.
Esto equivaldrfa, al parecer, a que no hubiese ver-
dad ninguna. La consecuencia para la Etica es que
&ta deja de ser posible, y se desvaneee en un rela
tivismo subjetivista
Ahora bien zes efectivamente cierto que esto que
podemos lamar la vitalizacién 9 humanizacién de
la verdad, conduzca al escepticismo? Pienso, por el
contrario, que’no conduce siquiera al eclecticismo,
el cual nos Tlevaria a pensar que la verdad anda un
poco repartida, y que todos guardan alguna parte
de ella, No es eso. Sin duda, la verdad es absoluta
y sélo puede ser absoluta; pero est por verse que,
por ser absoluta, deba ser universal e intemporal.
Ante todo, no es la raz6n pura ni la pura razdn la
que elabora la verdad, porque no hay razén pura.
Y, en segundo lugar, esta verdad que surge de la
razén y de todo lo dems que constituye la vida del
9
hombre, es un hombre el que Ja profiere y quien
cree en ella, y es suya propia, como cs propia tam-
bién su vida, de la cual aquella verdad constituye
una expresién. Una verdad es absoluta sélo cuando)
es auténtica,
Este modo de considerar la verdad, ademés de
aceptar los hechos, la historicidad esencial del hom-
bre, es el sinico camino que queda para cludir el
tropo de Agripa que parece interponerse, y segin
1 cual Ia pluralidad histérica de verdades las anula
‘a todas como tales, Al propio tiempo, esa vitaliza-
cién de la verdad 0, como preferiria decir, esa hu-
manizacién de la verdad, no disminuye su caricter
de absoluta. Lo que ocurte es que al tasladar Ta
verdad del plano puramente légico, racional, al pla
no vital, al ser integrada la verdad en 1a arménica
‘complejidad de la vida humana, el vinculo que une
al hombre con la verdad se convierte en un vinculo
ético.
Desde siempre habia sido un problema, teérico y
préctico 2 la ver, la adecuaciOn entre ta verdad y la
vida. La verdad era adecuacién del pensamiento y
Ta realidad. Y, luego, la vida tenia que ser adecua
cin de Ia conducta con la verdad. Eran, pues, dos
adecuaciones distintas: la una, puramente intelec-
tual; Ja otra, moral; 1a una, teérica; la owa, pric
tica, Pero el problema existia por la previa desvin-
‘culacién de Io teérico y Jo prictien, de lo intelectual
y lo vital; por la intemporalizacién de la verdad,
que la desvinculaba del hombre y de su vida. Para
ri, lo problematico es justamente esta desvincula-
én; si no desvinculamos a la verdad de la vida, si
no enajenamos al hombre de su verdad, no habr
para nosotros problema en adecuar Ja vida a la
verdad, porque la verdad es la vida. Extracmos al
logos del resto de Ia vida, y luego nos extraiia que
xno podamios reconstruitlo en st primaria, original
unidad, Porque la verdad es la vida, ella tiene, ¥
tiene el vinculo del hombre con ella, caracter ético,
Es.un vinculo de fidelidad, razén de ser de la vida,
‘como el que nos arraiga en el suelo que nos vid na-
cer, como el que nos une y nos mantiene unidos a
todo lo que amamos y que consideramos may nues
tro, muy propio; algo que forma parte de nosotros
nismos; algo que, cuando se pierde, produce en st
ausencia como una mengua de nuestro ser propio,
‘una soledad. La verdad, en las crisis lamadas inte:
lectuales, puede perderse también como se pierde
tuna persona amada, por muerte o por distancia, y
su pérdida deja en nuestra alma también un vacio,
como Ia ausencia de Ia persona. Por esto las crisis
intclectuales son criss existenciales, vitales, Entrar
en crisis, es decir, dejar de repente de sentir el sus
tento de nuestras ideas y creencias, no es algo que
le acontezca al puro pensamiento, sino a la persona
entera, Hay ahi una ruptura, una dislocacién, un
rnaulragio, 0 como se quiera Hamar; algo mds and:
logo de lo que parece a lo que es cometer una inti
delidad, o ser victima de ella. Fieles 0 infietes, sdlo
podemas serio con lo préximo a nuestro corazén,
‘con lo que ¢s muy nuestro, no con Io extrafio. ¥ la
‘verdad, venimos diciendo que es verdad legitima
cuando es auténtica o propia; y cuanto més propia
© personal, més verdad es, porque las verdades co:
mines, que son de todos, nos ligan menos que
aquellas a que llegamos por nosotros mismos, y &-
tas hacen también nuestra vida mis auténtica. Por
lo mismo, Ta verdad auténtica es mas respetable,
porque es, para cada persona, su personalidad mis-
ma. Y no parece que haya, por el camino de la re-
flexidn filoséfica, otro modo posible, entre los que
estén hoy a nuestro aleance, de traducir en idea
el afin de bondad.
La Raz6n accede a la divinidad en el siglo xvi
Pero no es que Ja Divinidad sea considerada como
Razén, porque esto es tan viejo como la Filosofia
Es que la Razén parece substituir a la Divinidad.
La Filosofia moderna se inicia, con Descartes, y si-
gue su marcha como un racionalismo. El siglo xvi
hha sido Iamado 1a época de los grandes sistemas:
Descartes, Spinoza, Leibniz son, en efecto, los gran
des sistemas del racionalismo. En el siglo siguiente
parece como si el poder de ereacién, fatigado por el
esfuerz0 anterior, se agotase. Y como siempre oct
re en Ia historia del pensamiento, después de una.
etapa creadora viene otra de difusién, Pero la difu.
sién de las ideas es el primer signo de su crisis. EL
siglo xvur, pues, que asiste a la glorificacién de la
Raz6n, asiste también a los primeros embates que
contra ella se dirigen. Esta orientacion critica, sin
embargo, no anuilé al racionalismo, en sus términos
tradicionales; no fué todavia una eritica a fondo
como la que, por todos lados, se le divige en nues-
tros dias. Aquellas criticas del siglo xvumt desembo-
caron a lugares muy distantes: del empirismo se
pasa al logicismo de Kant y al psicologismo de los
moralistas ingleses. Pero es importante observar
bmo Ja critica de 1a razén plantea en ambos el
problema ético.
Los moralistas ingleses parecen haberse dado
cuenta de que el dogmatismo racionalista ofrecia
Gel hombre una imagen excesivamente descarnada
© deshumanizada. Se empez6 por considerar que la
razén era en el hombre Io distintivo, lo esencial;
Tego resultd de ahi que era lo superior y excelso,
y se estaba ya en camino de pensar que el hombre
fra sélo razén y que no habia en su alma nada
ris: nada que valiese Ia pena, Los moralistas in-
gleses restauran en 1a consideracién filoséfica lo
concreto de la experiencia humana y proceden a
‘cxaminar y deseribir en este plano los sentimientos
y los modos de la conducta, Asi parece que en sus
festudios se nos muestra otra vez al hombre, y por
ello tienen 630s estudios morales un primordial in
8
terés psicoldgico. Tal vez ninguno de ellos posea
Ja genial perspieacia y el profundo sentido huma
no de un Pascal. Pero es significativo que, hablando
de ellos, sea oportuno ponerlos en esa relacién con
Pascal
Es mis comin establecer una conexidn entre los
‘moralistas ingleses y los enciclapedlstas franceses.
Unos y otros son “iluministas". -Y, ademas, en el
racionalismo de Ios encielopedistas se introducen
ya los rasgos de un humanismo moderno, que deja
atrds ol modelo del humanismo elisico y se orienta
hacia Io politico —asi como el humanismo de los
ingleses se orienta preferentemente hacia lo econé-
rico, Pero los ingleses, aparte de que se anticiparon
a los enciclopedisias —como se anticipé Ia revolu
i6n inglesa a Ja francesa, ofrecen en este peculiar
caricter suyo que es Ia atencidn al hombre eoncre-
to, Ia nota de antislogmatismo y antixacionalis
mo. En esa atencién no aleanzan nunca profundi-
dades muy recénditas del alma humana, sino que
‘mis bien se desenvuelven en una ténica general,
muy bricinica, de seriedad y buen sentido,
EI més genial de ellos fué Hobbes. Pero Ta ima:
gen del hombre que él propuso no satistizo dema.
siado a los propios ingleses (siempre los ingleses se
sienten un poco alarmados por sus propios genios)
En el siglo xvm, después del gran trastorno politico
Y religioso, el auge nacional de Inglaterra y el inicio
e Ia economfa y Ia técnica mocernas parectan mis
4
bien predisponer en contra de tas ideas de aquel
pesimista, para el cual el hombre es un animal egots-
{a que sélo por coaccitn externa puede ser conduci-
do a la realizacion de actos virtuosos. Quienes vie-
nen después de Hobbes, en la tradicidn filoséica
inglesa, no es que se muestren muy beatamente i=
sionados sobre la naturalera humana, ni se forjan
Jas sublimes esperanzas en cuyo marco sugié la
Revolucién Francesa. Su mismo buen sentido y stt
tino psicoldgico se lo impidieron. Pero, sin em-
bargo, no dejan de rebatir aquellas afirmaciones
an rudamente pesimistas.
Shaftesbury, el primero entre ellos, rebate Ia
idea del egoismo radical del hombre y de su prima-
ia naturaleza bélia, formulada en la frase antigua
que Hobbes recoge: Homo hominis lupus. Atir-
ma, por el contrario, que existe en el hombre una
inelinacién natural a Ja sociedad. Cada especie po-
see esta inclinacién, por la cual es conducida a su
mayor bien. Estas tendencias son, pues, dirigidas
providencialmente, y de ellas resulta Ia armonia
del orden universal. En cuanto al hombre, esta
cendencia natural suya a Ia sociedad se completa
con el sentido moral. Esta idea de que la mora-
lidad sea objeto de un sentido, constituye una opo-
sicin de frente al apriorismo ético de Jos raciona-
listas. El sentido moral, en efecto,
comin, y en él se fundan nuestros
ciones, y no en ninguna operacién intelectual. A un
15
4 priori metalisico se substituye un a priori natural
~y la ética inicia con ello una progresiva desvineu-
lacién del campo de la Metafisica y se vuelve des
criptiva.
Hutcheson, asimismo, afirma Ia existencia det
sentido moral. Este sentido no tiene ningin funda-
‘mento religioso, ni tampoco un fundamento social,
porque derive de ta experiencia o Ia convivencia
‘on los demés. Tampoco presupore ninguna idea.
Es, en suma, un sentido; es decir, algo natural en el
hombre. Como todo sentido, tiene éste su objeto
propio, el cual se nos hace patente en su misma
actividad. Este objeto propio es una eualidad real
de Ia persona: seria absurdo pensar —dice—~ que la
persona es buena porque yo la juzgo como tal; por
€l contrario, yo la juzgo buena porque estoy dotado
de un sentido moral que me permite descubrir su
bondad.
tra objecién contra la teoria de Hobbes provie-
ne de Mandeville, aque] médico holandés que resi-
ig en Londres. Su posicién es la de un rigorismo
‘moral que tiene como consecuencia la refutacién de
Hobbes por medio de In paradéjica aceptacién
de su tesis principal. El hombre es, en efecto, un ser
movido por el egoismo y la vanidad; pero asi como,
para Hobbes, la convivencia social y politica y el go-
bierno sdlo son posibles a base de contrariar esa ten-
dencia natural del hombre; asi como la moral viente
arefrenar aquel estado belicoso primario, y por ello
6
hace posible el provecho de todos, para Mandeville
eas pasiones © impulsos primarios y egoistas son
famente los motores de la industria y del comer-
¢s decir, de todo lo que parecia en el siglo xv,
especialmente a los ingleses, y atin parece hoy a mu:
chos rezagados, el ms alto signo del progreso hum:
Segiin esto, Ia moral no seria la condicién
via para que el hombre obtuviese beneticios en
2 convivencia social, sino que seria una lucha por la
anulacién de estos falsos benelicios. En resumen,
s, el pesimismo de Hobbes y el de Mandeville
neuerdan en esto: el hombre es un ser egoista; 1a
ral va contra este egoismo. Pero en Mandeville
cl egoismo no es opuesto a la sociabilidad; y asi
como en Hobbes la supresién del egoismo, 0 su
mitigacién, es condicién de lo que él considera be-
ficio para todos, para Mandeville la lucha de la
moral contra el egoismo cierra la fuente de donde
sarge la industria humana. Y no estorba decir que
esta severidad aseética de Mandeville constitaye una
intuicion certera del sentido que tiene el auge mo-
no de la técnica y del industrialismo, los cuales
en su época alborean, y en Ia nuestra lo consumen
todo. Pues, en efecto, la potencia humana de donde
emerge ese afén de transformar y utilizar la naturae
Jeza, una tendencia primaria, que puede llamarse
inferior, El afin de productividad, de transformar
y tehacer las cosas, de elaborarlas y manipularlas
para someterlas a nuestro servicio, es un afin de
7
poder y de dominio. La mano, que es el instru
mento téenico del hombre, ¢ asimismo el ins
crumento de lucha y de dominio. En la técnica, 10
intelectual y lo espiritual quedan sometidos al
servicio de lo impulsivo.
Pero el nacimicnto de esta tenia, en su forma
moderna, o sea con el auxilio de una ciencia rigu
rosa, parecid, a quicnes lo presenciaron, una tan
sorprendente maravilla, y la alteracién de la forma
de vida que acarreaba fué, en efecto, tan importan-
te que s6lo asi puede explicarte el hecho de que los
fildsofos egaran a ser, 2 un mismo tiempo, econo
mistas y de que la idea y el valor de utilidad fuesen
considerados como supremos en rango y como mo
tores principales de Ia vida humana, ‘También por
este lado, pues, los ingleses fueron innovadores,
porque se anticiparon a Ios que, en el siglo x1x,
hicieron de To econémico el fundamento de su Leo
ria de la vida, entre ellos Marx.
Los rasgos caracteristicos de esta filosofia inglesa
Hegan a su plenitud representativa en Adam Smith.
En él parece lograrse una concordancia perfecta
centre el egoismo natural del hombre y Ia conviven:
cia y beneficios sociales; todo ello, aunado por una
Providencia mas o menos Jaica, cuya misién, tanto
como coordinar al universo entero, parece también
consistir en una benévola proteccién del libre cam-
38
bio y los buenos negocios (véase el Ensayo sobre la
sigueza de las naciones, 1776).
Se ha dicho ya que una filosofla no pnede ser
comprendida sino en conexién con las demés erea-
ciones culturales de la época en que se produce,
justamente porque la Filosofia es la expresi6n cul
minante de una epoca; es aquella creacién del es-
piritu en que mas auténtica y agudamente se en-
cuentran representados los rasgos culturales de una
época. Siendo esto asi, pociemos decir que, entre
todas Ins direcciones de la reflexién filosdfica, Ia
Etica es aquella en que el valor de representacién
histérica se hace mds inmediatamente patente, En
la Etica se expresa lo que el hombre piensa de st
mismo y lo que el hombre espera del hombre. Y
asi podemos descubrir, a lo largo de Ja historia del
pensamiento, éticas que exaltan y éticas que limitan
Y constrifien; unas que son propulsoras y otras
aque son ascéticas; unas geométricas y otras sutiles;
unas rigoristas, dogmaticas 0 revolucionarias, y otras
descriptivas, optimistas o acomodaticias. Cada una
corresponde, por su earicter, y de un modo mis 0
‘menos manifiesto y complejo, a una peculiar situa
cién vital del hombre. Y si se ha dicho que Ia Etica
de Aristételes representa el espiritu, la forma de
vida y Ja idea del hombre de la burguesia ateniense
‘en su plenitud, podemos afirmar que Adam Smith
19
representa los ideales y el sentido de Ja vida de la
naciente burguesia inglesa. Y ast como de aquella
Durguesia griega surgié un tipo humano represen-
tativo, que fué el kalés hai ogazhds, de la burguesia
inglesa la salido el gentleman, cuyas virtudes ¥ cua
Tidades: la pradencia, el dominio de s{ mismo, el
sentido estético de la vida y otras con las que Inego
aremos, aparecen en este estudio con una repre:
sentacién que, si tal vez no es tinica 0 exclusiva, si
Bedemor decir qu er auténien
‘Adam Smith pudo haber escrito la pri e
dal Dincindel Mézador Le Son sen et le ehote
du monde Ia mieux partagée. Sélo que en él ese
“buen sentido” habria sido menester interpretarlo
literalmente, y no como sindnimo de razén. Para
Descartes, ¢ el buen sentido o razén “la potencia
falco". Para Adam Smith también el poder de juz-
gar 8 comin entre los hombres, pero este buen
sentido ya no es la razén, sino, como veremos, otra
potencia menos geométrica del alma. Ya sabeios
que se debe a Pascal ese principio caracterolégi-
co que se distingue entre el esprit de geometric y el
esprit de finesse. Adam Smith serta un esprit de
finesse. Hiacia el final de la Teoria de los senti-
‘mientos morales nos dice que “en vano se pretende
determinar de un modo precio To que sélo pode
serlo por el sentimiento”. “gCémo es posible, en
efecto, encontrar reglas invariables que fijen el pun-
en cada caso particular, el delicado
to en el cual,
sino un frivolo
sentimiento de Ia justicia ya no es
excripulo; que mmucstren el instante preciso on que
Ta reserva y Ia discrecién degeneran en disimula-
ign?” Estas cualidades Hlenas de matices de que
se compone la vida moral no son reductibles a re
alas, nies posible captarlas y guiarse entre ellas por
Ta razén. Pero que la raz6n sea inapta para esto,
no significa que el hombre no pueda, por medio
de otra facultad suya, fundar con certeza sus juicios
morales aprobatorios 0 desaprobatorios. El funds-
snento de esta certeza es la simpatia.
Podtria pensarse que, al abandonar el instrumento
de ta razén, consigue Adam Smith penetrar hor
amente en Tos pliegues intimos del alma inwmana,
Quien se sintiese decepcionado al descabrir que no
cast, no habria entendido a Smith. La moral del
sentimiento en. Adam Smith no es la moral del sen-
timiento de Rousscav, ni la simpatia es una in-
tuicidn afectiva, como en Scheler, un conocimiento
inmediato de lo moral por Ia via del amor. Smith
no anuncia todavia el romanticismo, ni ¢s un mo-
dlerno insaciable de experiencias, como Scheler. Es
tun hombre incapaz de algtin exceso, o que reprueba
Jos excesos —y la intimidad es siempre un exeeso—
Es incapaz de representarse a Ta simpatia como wn
{mpulso interior que arrebate al hombre, y que, por
‘encima de la raz6n, lo Heve hasta el fuero interno
de los demis hombres. Todo esto es shoking y
poco serio, No es que ignore las pasiones humanas.
EI sabe y nos dice que el temor y la angustia son
los grandes tormentos del hombre, de los que ni 1a
rarén ni la Filosoffa pueden librarlo. Sabe, y nos
dice, que la muerte es como un principio de la na-
turaleza humana, que actéia como veneno de la fe-
licidad, pero al mismo tiempo como freno de Ia in-
justicia, Pero este saber del hombre més bien le
conduce a Ia zona neutra de un término medio en
{el que se proscriben toda pasién, todo exceso y des:
mesura,
Este término medio, sin embargo, no es presen-
tado normativa, sino descriptivamente, No se trata
deun ideal que hay que lograr, sino de una realidad
psicoldgica que se ofrece ya al considerar la con-
dueta de las gentes decentes. La moral de Adam
Smith no es, pues, normativa como la Etica de
Aristételes. El término medio ¢5 virtud en Aristé-
teles; es un equilibrio inestable, por la tensién que
jercen en Ta vida los extremos. Este término me-
dio es, en realidad, un extremo, el nico extremo
verdadero frente a la facilidad que consiste en de-
jarse Ievar a la otra extremosidad de las pasiones
y los impulsos. Y como sélo es virtud cuando es
habito, por eso el término medio es dificil. “Tomar
€l término medio en cada cosa ~dice Aristételes—
¢s toda una obra”. Es la obra de la vida, En Adam
Smith, en cambio, parece que esta obra est ya
hhecha, parece que la vida ya esta obrada. No hay
jue podirle al hombre que reprima 0 se esfucree
SPE par, pus Ta Providenda ha cspusto ls
cosas de tal modo, quc en el comin de los mortales
Ia decencia y el buen sentido obran ya. como re
guladores de Ia conducta y como guias para sus
{uicios morales. Una cierta bondad ingenua, no
gusente del conocimiento de la flaqueza humana,
ni falta de perspicacia psicol6giea; una cierta con-
fianaa optimista en el hombre, mitigada por un
asomo de escepticismo; reserva y dignidad; una se-
riedad mas bien fria; decencia y buen sentido son,
fen resumen, los caracteres que oftece este estudio de
los sentimientos morales de Adam Smith y por los
cuales puede ser considerado como representativo de
Jas virtudes y limitaciones de una sociedad.
‘Ahora bien zqué es, de un modo mis preciso, 1a
simpatia? Ya dijimos que no se trata de una intui-
cién afectiva, La simpatia no es inmediata. Simpa-
tizamos con el dolor y el placer ajenos, no por una
comuni6n con los afeetos del oto, sino porque nos
damos cuenta de Ia situacién en que se encuentra,
Y juzganmos sus sentimientos y emociones adecuados
ala situacién. Asi, pues, la simpatia no surge de Ja
percepcién de los scntimientos ajenos, sino de
Ja percepcién de una situacién; y, al percibirla, nos
pponemos en ef lugar del otto, y compartimos con
41 u placer o su dolor. Aprobar el motivo de wna
pasi6n, es decir, considerarla adecuada a su objeto,
‘equivale a simpatizar con ella. La simpatia no se
35
produce cuando Ia pasién del otro nos parece inst
ficiente o excesiva, es decir, inadecuada. Hay abi,
por tanto, una curiosa y significativa meacla de
gencrosidad y egoismo; porque, de una parte, sim-
patizar ¢s compadecer, 0 compartir el placer y el
dolor ajenos, y para ello es menester que hagamos
nuestra la situacion del otro, 0 nos pongamos en
su caso; y, por Ia otra, esta simpatia queda supedi-
tada a nuestra aprobacién de los motivos, de tal
suerte que ponderamos los sentimientos ajenos eon
la medida de los nuestros propios. Al mismo
tiempo, sin embargo, el otro se convierte también
cn la medida con la cual aprobamos 0 desaprobamos
nuestra propia condueta, porque siempre “pugna-
‘mos por examinarla al modo como imaginamos Io
hatia cualquier espectador honrado e imparcial”
(Parte IH, Cap. 1). De abt resulta, por el acomodo
de las medidas de unos con las de otros, una cierta
incapacidad de exceso, que se resuelve en la ténica
neutra de un término medio (mediocrity) a que an-
tes nos referimos (Parte I, Sec. Il, Introduceién). Ni
‘en el amor podra haber exeeso. El principio cris
tiano “amar al préjimo como a si mismo”, se trans-
forma en Adam Smith ~y podriamos decir en el
‘gentleman— en un “no amarse a si mismo més que
al prdjimo" que no carece de una punta de humor
Yy escepticismo.
Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro,
‘en que consiste fundamentalmente la simpatia, y
4
que tiene un sentido tan modlerno, es, a Ta ver, la
fuente para el conocimiento de si propio. No po-
demos inspeccionar y valorar nuestros propios sen
timientos sin salirnos de nosotros mismos. Conoce-
mos primero a los demas que @ nosotros mismos, y
tan sélo somos movidos a observarnos porque pen
samos en el efecto que podemos producir en los
demés.
No hay, pues, un sentido moral innato. La con
vivencia es 1a fuente tinica de Ia moralidad. Las
reglas morales se forman inductivamente (Par-
te VIL, Sec. TIT, Cap. 11). "No aprobamos consle:
ramos los actos en particular porque al examinarlos
resulten estar de acuerdo 0 no con alguna regla
general. Por lo contrario, Ia regla general se forma
a través de la experiencia, 12 cual nos descubre que
se aprueban 0 reprucban todos los actos de deter-
minada especie, 0 circunstanciados en cicrta ma
nera”” (Parte III, Cap. IV).
Sin embargo, ser4 itil al lector no pasar por alto
una cierta discordancia o falta de rigor sistemtico
cen las ideas de Adam Sinith relativas al problema
de si el conocimiento o experiencia moral es in-
mediato 0 no. Lo seria si existiese un sentido moral
especifico, pero esta idea de Shaftesbury y de Hut-
cheson es rebatida con excelentes argumentos (Par-
te VIL, Sec. III, Cap. I1]). Por otra parte, este co-
nocimiento no ¢s racional: ni intuitive, ni « priori,
ni inductivo, La experiencia moral se produce por
25
Ja via afectiva: es Ia simpatia. Esto parece indicar
(que se trata de una experiencia inmediata y directa.
Y¥ en este sentido se habla de “un inmediato sentido
y emocién”; de “una percepcién primaria de lo
bueno y lo malo” (Parte VII, Sec. IIL, Cap. II y
también de “unos intintos primarios e inmediatos”
‘que nos gulan en la eleecién de los medios propios
para cada fin, y de “una inmediata e instintiva
aprobacién'” en cuestiones relativas al castigo de los
actos (Parte HL, Sec. I, Cap. V).
Esto parece ser decisivo, Pero también se nos ha
dicho que Ja experiencia de lo que al otro le pasa
(y en ella debiera originarse Ia simpatia), no es
inmediata (Parte 1, Sec. I, Cap. 1). Se nos dice
‘que cuando nos condolemos 0 simpatizamos, efec-
tuamos una referencia previa a “una idea general
de La buena o mala ventura” (Id, id, id), y que
el conocimiento de los mativos. (cuyo examen s6lo
puede ser intelectual) es previo a nuestra simpatia
por Ia afliceién o el regocijo ajenos, y da 1a medida
de esta simpatia nuestra, pues ella es mayor cuanto
més adecuados a Ja situacién correspondiente nos
parceen aquella afliceién y aquella alegeia (Id.
id).
Esta cuestion esté, por tanto, confusa, como en
general toda la terminologla relativa a los fenéme-
nos afectivos. Al eludir la teoria del sentido moral,
‘Adam Smith ha implicado en la simpatia, y de un
‘modo més 0 menos subrepticio, las funciones inte-
26
lectuales ~a las que, por otra parte, rechaza en cl
plano de la experiencia moral inmediata—, y ast
hia mediatizado el fenémeno original y
de la vida moral. Adam Smith no ha visto que ia
simpatia puede ser independiente no sélo, como é!
ice, de 1a compenetracién.afectiva, sino también
del juicio de valor. No ha visto que la simpatia
por alguien no consiste precisamente en compartir
el sentimiento que vive este alguien, sino en otro
sentimiento 0 experiencia mas compleja, de raiz y
cualidad distintas. No ha descubierto, en fin, en la
simpatia, una dimensién més radical: que no sim
patizamos con los sentimientos de las demas per-
sonas, sino con las personas mismas.
Adam Smith nacié en Glasgow, en 1725, en cuya
Universidad estudié con Hutcheson, y profesé Lé-
gica y Moral. Murid en 1790. Publicd, en 1759,
The Theory of Moral Sentiments, de la que el
presente volumen ofrece una seleccién, La traduc.
ién del Prof. O'Gorman ha sido hecha sobre el
texto de la sexta edicién, de 1790, reeditado por
L.A. Selby-Bigge, en British Moralists, Oxford, Cla-
rendon Press, 1897, 2 vols. La seleccién del texto,
en Ia presente traduccidn, reproduce Ia de la Anto-
logia citada,
Para una més ficil comprensién y penetrante
inteligencia de la posicién doctrinal de Adam
7
Smith, puede ser conveniente que el extudioso
cie au lectura por la Parte VII, en la cual aquedla
pposicién es resumida con claridad y contrastada con
Ia critica de otros “sistemas de filosofia moral”. Ya
teniendo esta gula de ideas generales, la lectura de
Ja Parte 1 y siguientes no podré correr el riesgo
de fatigarse, ni de perderse en el-detalle de los ané-
Iisis psicolégicos,
E. Nico
8
PRIMERA PARTE,
DE LA PROPIEDAD DE LA ACCION
SECCION I, DEL SENTIDO DE PROPIEDAD,
caPITULO 1
DE LA simpatia
Por mis egoista que quiera suponerse al hombre,
evidentemente hay algunos elementos en su natu-
raleza que lo hacen interesarse en la suerte de los
otros de tal modo, que la felicidad de éstos le es
necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser’
el placer de presenciarla, De esta naturaleza es Ia
Mstima 0 compasién, emocién que experimentamos
ame la miseria ajena, ya sea cuando Ia vemos 0
‘cuando se nos obliga a imaginarla de modo parti
cularmente vivido. El que con frecuencia el dolor
ajeno nos haga padecer, es un hecho demasiado ob-
vio que no requicre comprobacién; porque este
sentimiento, al igual que todas las dems pasiones
de ia naturaleza humana, en modo alguno se limita
los virtuosos y humanos, aunque posiblemente
sean éstos Ios que lo experimenten con la mis ex:
quisita sensibilidad. EL mayor malhechor, el més
endurecido transgresor de Tas leyes de la sociedad,
no catece del todo de ese sentimiento.
Como no tenemos la experiencia inmediata de lo
que otros hombres sienten, solamente nos ¢5 po:
sible hacernos cargo del modo en que estin afec-
tados, concibiendo Io que nosotros sentiriamos en
tuna situacién semejante. Aunque sea nuestro her
‘mano el que esté en el potro, mientras nosotros en.
persona Ia pasamos sin pena, nuestros sentidos ja-
ims podran instruirnos sobre'lo que él sufre. Nun-
canos llevan, ni pucden, mis alla de nuestra propia
persona, y sélo por medio de la imaginacién nos es
posible concebir cuiles sean sus sensaciones. Ni,
tampoco, puede esta facultad auxiliarnos en ese
sentido de oto modo que no sea representindonos
las propias sensaciones si nos encontrasemos en su
lugar, Nuestra imaginacién tan sélo reproduce las
impresiones de nuestros propios sentidos, no Tas aje-
nas, Por medio de Ia imaginacién, nos ponemos
en el lugar del oo, concebimos estar sufriendo los
mismos tormentos, entramos, como quien dice, en
su cuerpo, y, en cierta medida, nos convertimos
fen una misma persona, de alli nos formamos una
idea de sus sensaciones, y aun sentimos algo que, si
bien en menor grado, no es del todo desemejante a
cllas, Su angustia incorporada asf en nosotros,
adoptada y hecha nuestra, comienza por fin a afec-
tarnos, y entonces temblamos y nos estremecemos
con sélo pensar en lo que esta sintiendo. Porque,
asi como estar sufriendo un dolor o una pena cual-
quiera provoca la mis excesiva desazén, del mismo
8
modo concebir o imaginar que estamos en el caso,
provoca en cierto grado la misma emocién, propor
cionada a Ia vivacidad u opacidad con que lo he-
‘mos imaginado.
Que tal sea el origen de nuestra condolencia (fel
low feeling), por la desventura ajena; que el ponerse
imaginativamente en el lugar del paciente sea Ia
manera en que legamos a concebir, o bien a resul-
tar alectados, por lo que él siente, podria demos
trarse con miltiples observaciones obvias, si no fue-
Fa porque creemos que es algo de suyo suficente-
mente evidente. Cuando vemos que un espadazo
esti a punto de caer sobre Ia pierna 0 brazo de otra
persona, instintivamente encogemos y_retiramos
nuestra pierna o brazot y cuando se descarga el
golpe, lo sentimos hasta cierto punto, y también a
nosotros nos Jastima. La gentuza, al contemplar al
irquero en la cuerda floja, instintivamente encoge
y retuerce y balancea su propio cuerpo, a Ia ma-
nnera que Io hace el cirquero y tal como cree que
deberia hacer si se encontrase en su lugar.
TLas personas sensibles y de débil consttucién se
quejan de que, al contemplar las llagas y tleeras
que exhiben los mendigos en las calles, con fa.
dad sienten una comezén 0 inquietud en los luga-
xes correspondientes de su propio cuerpo. El horror
que conciben a la vista de la miseria’ de esos des-
sgraciados, afecta mis que en otto Tugar esas partes
de su cuerpo, porque ese horror se origina al con:
88
cebir lo que ellos sufriian si realmente fucsen los
infelices que contemplan y si esas partes de su cuer-
po estuviesen en realidad aquejadas del mismo des-
dichado padecimiento. Dada su frigil naturaleza,
basta Ia fuerza de esta concepcién para que se pro:
duzea esa comezén o inguictud de que se quejan
Los hombres de la més robusta eomplexién advier-
ten que, al ver ojos enfermos o iitados, con fre-
cuencia sienten una muy perceptible iritacion en
Jos propios, que obedece a Ia misma razén, pucs
aun en los hombres mis vigorosos ese érgano es
ids delicado que cualquier otra parte del cuerpo
del hombre mis endeble.
Mas no son s6lo estas circunstancias, incitadoras
al dolor y al suftimiento, Ias que provocan nuestra
condolencia, Cualquiera que sea la pasién que pro
ceda de un objeto, en la persona. primariamente
inquictada, brota una emocién andloga en el pe
cho de todo atento espectador con sélo pensar en a
siquacién de aquéllas. Nuestro regocijo por la
salvacién de los héroes que nos interesan en las era
gedias 0 novelas, es tan sincero, como nuestra aflic:
cién por su dolor, y nuestra condolencia por su des-
ventura no es menos cierta que la complacencia por
su felicidad, Nos aunamos en su reconocimiento
hhacia aquellos amigos leales que no Tos desampara-
ron en sus tribulaciones; y de buena gana los acom-
ppaliamos en el resentimiento contra aquellos teai-
ores pérfidos que los agraviaron, los abandonaron
34
© engafiaron. En todas las pasiones de que el alma
Jhumana es susceptible, las emociones del especta-
dor comesponden siempre a lo que, haciendo suyo
el caso, s¢ imagina serian los afectos del que Tas
sutre,
La Kstima y la compasién son términos que con
propiedad denotan nuestra condolencia por el su-
frimiento ajeno. La simpatia, si bien su acepcién
fué, quizd, primitivamente la misma, puede ahora,
no obstante, con harta impropieciad, utilizrse para
significar nuestro comin interés por toda pasién
cualquiera que sea.
En ocasiones, la simpatia parecer que surge de la
simple percepcién de alguna emocién en otra per
sona. Las pasiones, en ciertos casos, parecerin tas-
fundidas de un hombre a otro, instantaneamente,
y con prioridad a todo conocimiento de lo que las
‘stimulé en la persona primariamente inquictada.
La alliccin y el regocijo, por ejemplo, cuando se
expresan manifiestamente en la apariencia y gestos
de alguien, al punto afectan en cierto grado al ex
peciador con una parecida dolorosa o agradable
emocidn, Un rostro risuefo es, para todo el que lo
ve, motivo de alegria; en tanto que un semblante
triste, s6lo lo es de melancolia,
Esto, no obstante, no tiene valider universal, 0
respecto @ todas las pasiones. Hay algunas pasiones
cuya expresién no excita ninguna clase de simpa-
tia, sino que, antes de enterarnos de qué las ove
35
siona, més bien sirven para provocar en nosotros
aversién hacia ellas. La conducia violenta de un
hombre encolerizado més bien propende a exaspe-
Tamos en su contra que contra sus enemigos. Pues
como desconocemos los motivos que lo han prover
cado, nos es imposible ponernos en st ¢as0 ni cone
cebir nada semejante a las pasiones que esos moti-
vos excitan, Pero claramente vemos eudl es la
situacién de aquellos con quien est4 enojado, y el
grado de violencia a que estin expuestos de parte
de tan enfurecido adversario. Propendemos, pues,
a simpatizar con sus temores o resentimientos e in.
‘mediatamente estamos dispuestos a hacer eausa co-
min en contra de ese hombre de quien por lo visto
esperan tanto peligro,
Si bastan las simples apariencias de la afliecidn y
el regocijo para inspirar en nosotros, hasta cierto
unto, emociones iguales, es porque nos sugieren la
dea general de alguna buena voluntad o mala ven:
tura que ha acaecido a Ja persona en quien las
percibimos, y traténdose de estas pasiones, esto es
suficiente para que influya un poco en nosotros
‘Los efectos de la afliccién y del regocijo se agotan
€n Ia persona que experimenta esas emociones, cu-
yas manifestaciones no_nos sugieren, como en el
ato del resentimiento, la idea de otra persona por
quien estemos ansiosos y euyos intereses sean opues-
tos a los suyos. La idea general de la buena o
‘mala ventura origina, por Io tanto, cierta ansiedad
36
aque sen objeto de ells pe I ea
Penaat ein plooceon no excite snp Por
fire de quin ha sido provoado, Tal parece qua
Natraera nos ene ser ni ements en r=
tat ea pasion 7, hasta, ue exemonistruidos
tn sus mies estar dspuestos mis bien a hacer
causa com en su contra. ; ‘
‘Aun nuestra simpatia con la afliceién y regocijo
ajenos, antes de estar avisados de sus motivos, es
siempre en extremo imperfecta, Las Jamentaciones
aque nada expresan, salvo la angustia del paciente,
ands bien originan curfosidad por inguitir cul sea
su situacidn, junto con cierta propensidn a simpa-
tizar con Al, que no una verdadera simpatia que sea
bien perceptible. Lo primero que preguntamos es
Qué 05 ha acontecido?, y hasta que obtengamos la
respuesta nuestra condolencia sera de poca entidad,
a pear de la inquiewd que sintamos por una vaga
impresion de su desvenuura y aGn mis por la tor
tura de las conjewras que sobre el particular nos
amos.
Mey conecuenda, a simpata no surge tanto de
contemplar a Ja pasién, como de la situacidn que
mueve a éta, En ocasiones sentimos por otto una
" pasid: rece totalmente inca-
pasién de la que él mismo parece tot
az, porque, al ponernos en su lugar, ea pasidn
que brota en nuestro pecho se origina en Ia imagi-
nacién, aun cuando en la realidad no acontezca lo
mismo en el suyo. Nos sonrojamos a causa de Ia
a7
destachatez y groserfa de otro, aunque l no dé
ruestras ni siquiera de sospechar la incorreccién
de su condueta, porque no podemos menos que
sentir la vergiienza que nos embargarla caso de ha
bbernos comportado de manera tan indigna,
De todas las calamidades a que la condicién mo-
ral expone al género humano, la pérdida de la ra-
26a se presenta con mucho como la mds terrible,
hasta para quienes s6lo poseen un minimo de hu:
manidad, y contemplan ese wltimo grado de la
humana desdicha con més profunda conmiseracién
que cualquier otro. Pero el infeliz que la padece,
le y canta quizi, y es del todo insensible a su
propia miseria. La angustia que la humanidad
siente, por lo tanto, en presencia de semejante es
pectéculo, no puede ser el reflejo de un sentimiento
del paciente, La compasién en el espectador debers
necesariamente, y del todo, surgit de la considera-
«én de lo que él en persona sentivia viéndose redu-
cido a la misma triste situacion si, lo que quiza sea
imposible, al mismo tiempo pudiera juzgatla con
su actual razén y discernimiento,
También podría gustarte
- Heterodoxia. Ernesto Sábato PDFDocumento90 páginasHeterodoxia. Ernesto Sábato PDFAguileo Crhistian33% (3)
- Walzer, Michael - Reflexiones Sobre La Guerra Ed. Paidos 2004Documento100 páginasWalzer, Michael - Reflexiones Sobre La Guerra Ed. Paidos 2004Ochopinocho100% (1)
- La Máquina Burocrática. Afinidades Electivas Entre Max Weber y Kafka (José María González García (1989) Madrid, Visor)Documento11 páginasLa Máquina Burocrática. Afinidades Electivas Entre Max Weber y Kafka (José María González García (1989) Madrid, Visor)Joshua AndrewsAún no hay calificaciones
- Carl Schmitt Legalidad y Legitimidad Download - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaCarl Schmitt Legalidad y Legitimidad Download - Pesquisa GoogleLuiz Fernando Ferreira100% (1)
- Cultura Jurídica y Política Del Derecho - Tarello GiovanniDocumento16 páginasCultura Jurídica y Política Del Derecho - Tarello GiovanniBelén VetteseAún no hay calificaciones
- Burke, Peter - El RenacimientoDocumento62 páginasBurke, Peter - El Renacimientojmvenro100% (1)
- Contradicciones Del Marxismo - Wolfgang F. HaugDocumento10 páginasContradicciones Del Marxismo - Wolfgang F. HaugProfrFerAún no hay calificaciones
- Georg Simmel Conflicto Compressed (1)Documento48 páginasGeorg Simmel Conflicto Compressed (1)miguel.sanchez.cortesAún no hay calificaciones
- Axel Honneth Patologias de La Libertad Moral en El Derecho de La LibertadDocumento5 páginasAxel Honneth Patologias de La Libertad Moral en El Derecho de La LibertadLuciana SoriaAún no hay calificaciones
- Trabajo Asalariado y Capital PDFDocumento25 páginasTrabajo Asalariado y Capital PDFPablo Muniz Castillo100% (1)
- Livov - Vocabulario Metafísico Política de AristótelesDocumento16 páginasLivov - Vocabulario Metafísico Política de AristótelesIgnacio AnchepeAún no hay calificaciones
- Herzog, Benno - La Noción de Lucha en La Teoría Del Reconocimiento de Honneth PDFDocumento15 páginasHerzog, Benno - La Noción de Lucha en La Teoría Del Reconocimiento de Honneth PDFElkin Andrés HerediaAún no hay calificaciones
- De Herotdoto A TucididesDocumento30 páginasDe Herotdoto A TucididessupedgarAún no hay calificaciones
- Traduccion Nancy Cartwright La Búsqueda de Causas y Su Aplicación V FinalDocumento27 páginasTraduccion Nancy Cartwright La Búsqueda de Causas y Su Aplicación V FinalJoaquín PlateroAún no hay calificaciones
- (Transcripción) FRISBY - Simmel El Primer Sociologo - FINALDocumento28 páginas(Transcripción) FRISBY - Simmel El Primer Sociologo - FINALju4np1Aún no hay calificaciones
- Cuatro Filósofos de La Alta Edad MediaDocumento93 páginasCuatro Filósofos de La Alta Edad MediaAnonymous G3agdFAún no hay calificaciones
- Lógica Intuicionista Dual y Álgebras de Co-Heyting - Javier GutiérrezDocumento39 páginasLógica Intuicionista Dual y Álgebras de Co-Heyting - Javier GutiérrezRubénAún no hay calificaciones
- Maquiavelo MandragoraDocumento48 páginasMaquiavelo MandragoralalofreudAún no hay calificaciones
- Carl Schmitt-Santiago M. Zarria-Günter Maschke - El Concepto de Lo Político, 1927 - Der Begriff Des Politischen, 1927-Res Publica. Revista de Historia de Las Ideas Políticas (2019)Documento31 páginasCarl Schmitt-Santiago M. Zarria-Günter Maschke - El Concepto de Lo Político, 1927 - Der Begriff Des Politischen, 1927-Res Publica. Revista de Historia de Las Ideas Políticas (2019)Felipe AlvesAún no hay calificaciones
- La Dialéctica Negativa en Adorno Aplicación A La Teoría SocialDocumento308 páginasLa Dialéctica Negativa en Adorno Aplicación A La Teoría SocialAnonymous am0LWNAún no hay calificaciones
- 000-El Mito de Jano Bifronte y El Tercero ExcluidoDocumento40 páginas000-El Mito de Jano Bifronte y El Tercero ExcluidoIgnatius J. ReillyAún no hay calificaciones
- Gruner Eduardo - El Retorno de La Teoría Crítica de La Cultura: Una Introducción Alegórica A Jameson y ZizekDocumento30 páginasGruner Eduardo - El Retorno de La Teoría Crítica de La Cultura: Una Introducción Alegórica A Jameson y ZizekNico K Ni PecsiAún no hay calificaciones
- Ricoeur: La Tarea de La HermenéuticaDocumento4 páginasRicoeur: La Tarea de La HermenéuticaRicardo RoqueAún no hay calificaciones
- Teorias de La DemocraciaDocumento186 páginasTeorias de La DemocraciaLuis Gonzalo Vásquez100% (1)
- MA-0010300388-IMPRENTA-La Universidad de La PosverdadDocumento232 páginasMA-0010300388-IMPRENTA-La Universidad de La Posverdadalejandro zaera-poloAún no hay calificaciones
- Esther DiazDocumento8 páginasEsther DiazEsteban Vedia100% (1)
- Glosario de Filosofia de La TecnicaDocumento14 páginasGlosario de Filosofia de La TecnicaManuel Leonardo Prada Rodríguez100% (1)
- Cohen Gerald A La Teoria de La Historia de Karl Marx Una Defensa 1978 PDFDocumento211 páginasCohen Gerald A La Teoria de La Historia de Karl Marx Una Defensa 1978 PDFunhumanoAún no hay calificaciones
- Ralf Dahrendorf. Una Cierta Idea, Entre Liberal y Socialdemócrata, de La Realidad EuropeDocumento29 páginasRalf Dahrendorf. Una Cierta Idea, Entre Liberal y Socialdemócrata, de La Realidad EuropeDaniel GrisalesAún no hay calificaciones
- Shaw-Guia Politica de Nuestro TiempoDocumento420 páginasShaw-Guia Politica de Nuestro TiempoIlai100% (2)
- Michel Foucault - Microfisica Del PoderDocumento94 páginasMichel Foucault - Microfisica Del PoderAlfonso Gaytan RamirezAún no hay calificaciones
- La Filosofía Política de La Inteligencia Artificial: Una IntroducciónDocumento20 páginasLa Filosofía Política de La Inteligencia Artificial: Una IntroducciónCésar Boyd BrenisAún no hay calificaciones
- Metapolítica 104 Final PDFDocumento63 páginasMetapolítica 104 Final PDFisraelAún no hay calificaciones
- Gramatica B 02 24 08 13 PDFDocumento53 páginasGramatica B 02 24 08 13 PDFzoe49Aún no hay calificaciones
- El Esencialismo de KripkeDocumento5 páginasEl Esencialismo de KripkeHarcha Janet M. KarimeAún no hay calificaciones
- Cogestión, Lecciones de La Experiencia AlemanaDocumento6 páginasCogestión, Lecciones de La Experiencia AlemanaEKAI CenterAún no hay calificaciones
- Reflexiones Procesales Sobre La Ley 26061 de Proteccion Integral de Los Derechos de Las Ninias Ninios y Adolescentes KielmanovichDocumento17 páginasReflexiones Procesales Sobre La Ley 26061 de Proteccion Integral de Los Derechos de Las Ninias Ninios y Adolescentes KielmanovichPabloFernandezAún no hay calificaciones
- Sandro Chignola. Configuraciones de Vida.Documento15 páginasSandro Chignola. Configuraciones de Vida.Universidad Nacional De San MartínAún no hay calificaciones
- E. Kantorowicz - Secretos de EstadoDocumento34 páginasE. Kantorowicz - Secretos de Estadonuriasmadrid1310Aún no hay calificaciones
- El Liberalismo Autoritario Hegeliano o Hegel Entre Hobbes y Schmitt - Andrés Jiménez ColodreroDocumento13 páginasEl Liberalismo Autoritario Hegeliano o Hegel Entre Hobbes y Schmitt - Andrés Jiménez ColodreroAnonymous eDvzmvAún no hay calificaciones
- 11 Dotti Filosofía Del DerechoDocumento30 páginas11 Dotti Filosofía Del DerechoAlejandro GodoyAún no hay calificaciones
- Hegel y La IntuicionDocumento39 páginasHegel y La IntuicionaaminottiAún no hay calificaciones
- Modulo Critica Posestructuralismo - Doctor Jorge Eliecer Mart+¡nez Posada PDFDocumento151 páginasModulo Critica Posestructuralismo - Doctor Jorge Eliecer Mart+¡nez Posada PDFDanielaAún no hay calificaciones
- Carlos Walker - La Moda Al Día Estructuralismo PDFDocumento34 páginasCarlos Walker - La Moda Al Día Estructuralismo PDFcwalker8Aún no hay calificaciones
- GeorgeTsebelis-Jugadores Con VetoDocumento16 páginasGeorgeTsebelis-Jugadores Con Vetoserafo147Aún no hay calificaciones
- En Corcuff 282Documento8 páginasEn Corcuff 282kaisa la vengadora0% (1)
- Horacio Cerutti, Utopiay America LatinaDocumento9 páginasHoracio Cerutti, Utopiay America LatinaJavier RotoAún no hay calificaciones
- Kostas Axelos Marx Pensador de La TecnicaDocumento82 páginasKostas Axelos Marx Pensador de La TecnicaRaúl Gallegos Mendoza100% (1)
- Aron Raymond Las Etapas Del To Sociologico 1Documento347 páginasAron Raymond Las Etapas Del To Sociologico 1Sergio Correa VillegasAún no hay calificaciones
- Zavadivke NeoracionalismoDocumento15 páginasZavadivke Neoracionalismomaria inesAún no hay calificaciones
- FMLN Gonzalez NusoDocumento16 páginasFMLN Gonzalez Nusocarlos lópez bernalAún no hay calificaciones
- George Kateb - Whitman y La Cultura de La DemocraciaDocumento33 páginasGeorge Kateb - Whitman y La Cultura de La DemocraciaEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- George Kateb - Whitman y La Cultura de La DemocraciaDocumento33 páginasGeorge Kateb - Whitman y La Cultura de La DemocraciaEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Tomás Martínez Vara - Algunas Reflexiones Sobre El Comercio ColonialDocumento41 páginasTomás Martínez Vara - Algunas Reflexiones Sobre El Comercio ColonialEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Daniel Blanch - Los Origenes Puritanos Del Patriotismo AmericanoDocumento13 páginasDaniel Blanch - Los Origenes Puritanos Del Patriotismo AmericanoEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Javier Fernández Aguado - Ética de Los Negocios, El Pago de Los ImpuestosDocumento13 páginasJavier Fernández Aguado - Ética de Los Negocios, El Pago de Los ImpuestosEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Miguel Ángel Díaz Mier - Un Análisis Del Entorno Internacional y Las Decisiones EmpresarialesDocumento9 páginasMiguel Ángel Díaz Mier - Un Análisis Del Entorno Internacional y Las Decisiones EmpresarialesEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Carolina Hernández Rubio - La Teoría Del Crecimiento Endógeno y El Comercio InternacionalDocumento18 páginasCarolina Hernández Rubio - La Teoría Del Crecimiento Endógeno y El Comercio InternacionalEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Pablos Bustelo - La Expansión de Las Grandes Empresas de Corea Del SurDocumento11 páginasPablos Bustelo - La Expansión de Las Grandes Empresas de Corea Del SurEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Revista Trimestral BCR Marzo de 2013Documento92 páginasRevista Trimestral BCR Marzo de 2013Victor VásquezAún no hay calificaciones
- Javier Curiel Díaz - La Teoría de Los Índices de PreciosDocumento18 páginasJavier Curiel Díaz - La Teoría de Los Índices de PreciosEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Javier Martinez y José María Vidal - Economía Mundial 2 Ediciom (Capitulo 1)Documento18 páginasJavier Martinez y José María Vidal - Economía Mundial 2 Ediciom (Capitulo 1)Eliezer Jefté100% (1)
- BoronDocumento12 páginasBoronEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Aquiles Montoya - ¿Es Posible Abatir La Pobreza en El CapitalismoDocumento36 páginasAquiles Montoya - ¿Es Posible Abatir La Pobreza en El CapitalismoEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Aquiles Montoya - Manual de Economía SolidariaDocumento96 páginasAquiles Montoya - Manual de Economía SolidariaEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Aquiles Montoya - ¿Es Posible Abatir La Pobreza en El CapitalismoDocumento36 páginasAquiles Montoya - ¿Es Posible Abatir La Pobreza en El CapitalismoEliezer JeftéAún no hay calificaciones
- Andrés Bilbao - La Racionalidad Economica y La SecularizaciónDocumento19 páginasAndrés Bilbao - La Racionalidad Economica y La SecularizaciónEliezer JeftéAún no hay calificaciones