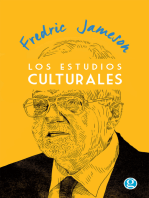Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estado Del Arte Del Área de Música en Bogotá D.C.: Beatriz Goubert Burgos
Estado Del Arte Del Área de Música en Bogotá D.C.: Beatriz Goubert Burgos
Cargado por
Elizabeth WilchesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Estado Del Arte Del Área de Música en Bogotá D.C.: Beatriz Goubert Burgos
Estado Del Arte Del Área de Música en Bogotá D.C.: Beatriz Goubert Burgos
Cargado por
Elizabeth WilchesCopyright:
Formatos disponibles
n.
23 2009 issn 0120-3045
de esas ficciones que hacen accesibles los
dilemas abstractos y profundos que la tribu escolstica aborda con la distancia de la
academia. Al parecer, la gente resuelve las
incertidumbres modernas o los vacos que
deja la objetividad de la racionalidad positivista con certidumbres del pensamiento
mgico y ficticio que el sentido comn
moderno cree haber superado.
FRANZ FLREZ
Docente investigador
Departamento de Humanidades
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Bogot
BEATRIZ GOUBERT BURGOS
Estado del arte del rea de msica en Bogot D.C.
Bogot: Alcalda Mayor de Bogot y Secretara Distrital de Cultura, Recreacin y Deporte
Observatorio de Culturas, 2009. 166 pginas.
entro de los esfuerzos que ha hecho
la Secretara de Cultura, Recreacin y
Deporte en los ltimos aos es de destacarse el trabajo encomendado a un grupo de
investigadores para presentar un diagnstico sobre el estado del arte del rea de la
msica en Bogot. Este diagnstico, concebido bajo el marco terico de las polticas
culturales distritales 2004-2016, se elabor junto con el de otras reas artsticas: la
danza, la literatura y las artes plsticas. La
Alcalda Mayor public dichos documentos en el 2006, y el ltimo de estos corresponde al tema de la msica (2009).
Siguiendo las directrices de la Alcalda,
el texto, una mezcla curiosa de diagnstico
analtico y ensayo propositivo, parte de tres
dimensiones fijadas para todas las reas por
el documento arriba referido: la creacin, la
formacin y la circulacin en el rea de la
msica de Bogot. El captulo introductorio
llama enormemente la atencin, pues ofrece un marco terico que propone renovar
los criterios con los que se analiza el quehacer musical. En primer lugar, seala las tensiones inherentes entre el reconocimiento
del quehacer musical, visto como afectado,
tanto por su consideracin como smbolo
de distincin y prestigio social, como por
su potencial como objeto de venta y consumo (p. 19). Partiendo de esta premisa, en
el texto se sostiene que las prcticas musicales sufren un continuo proceso de resignificacin que requiere herramientas para
abordar los conflictos y negociaciones que
implica el marco de la economa poltica
de la cultura (p. 22). Segn esta perspectiva, el texto seala el reto enorme de obviar
un marco rgido, que es, por lo general, el
utilizado para categorizar y sistematizar la
msica. Se trata, entre otros, de lo que los
autores sealan como el problema de los
gneros musicales (p. 22), por cuanto presuponen referentes histrico-espaciales
que no tienen relevancia en un mundo cada
vez ms globalizado, lo que lleva a una inconsistencia de las categoras por gneros
para entender la realidad musical (p. 23).
Se trata entonces de promover otros mecanismos para lograr que la msica se proyecte, no como una prctica cultural sin una
dinmica propia sujeta a referentes desactualizados y, por lo tanto, inadecuados, sino
como una construccin social, para que desde esta posicin se examinen las dimensiones de formacin, creacin, distribucin y
Universidad Nacional de Colombia Bogot
[ 547 ]
lo reciente
consumo. Si bien la intencin es clara, la metodologa y los resultados no alcanzan a reflejar totalmente este importante objetivo.
En los captulos siguientes, los autores procuran ampliar el espectro de los tipos de educacin, de los escenarios para
la creacin y de los mercados que se observan en el campo musical, con el fin de
abordar en su anlisis aquellos aspectos
que generalmente se escapan a este tipo
de diagnstico. Infortunadamente, al examinar el ndice del texto, se observa una
mirada centrada excesivamente en las instituciones de educacin superior formal.
Al privilegiar el tema de la actividad investigativa, el diagnstico, aunque valioso en su aspiracin analtica, decepciona
por su aporte precario. Presenta informacin bibliogrfica tomada, una vez ms, de
las bibliotecas de instituciones que imparten una formacin musical, as como de las
principales bibliotecas pblicas, pero sin
mayor claridad sobre los criterios empleados. Algo parecido sucede con el anlisis
de la dimensin de creacin y las conclusiones que privilegian el aporte temtico
abarcado en una considerable proporcin
de tesis de grado. Se argumenta que el enfoque de estos prioriza temas musicales
como construccin social, pero lo hace
desde disciplinas ajenas a la msica y ms
afines con las ciencias sociales y humanas.
Aunque se hace excepcin con los trabajos de los musiclogos adscritos al Instituto
de Investigaciones Estticas de la Universidad Nacional de Colombia, tambin se afirma que estos se caracterizan, ante todo, por
la mirada de la msica culta y de la cultura
letrada, de manera que los intentos de generar referentes sistemticos, especialmente sobre msica popular, son nulos (p. 48).
Como caso excepcional se seala el trabajo
del antroplogo britnico Peter Wade y su
[ 548 ]
libro Msica, raza y nacin (p. 48), y el
de Ana Mara Ochoa, Directora del Departamento de Etnomusicologa de la Universidad de Columbia, en New York, con todas
las implicaciones que una mirada externa
puede tener en trminos de legitimizacin,
pero tambin de recursos bibliogrficos e
institucionales.
Casi como tabla de salvacin, el diagnstico es enftico en encontrar en las
tesis de pre y posgrado la solucin a las carencias evidentes en este sentido, aunque
acierta al mencionar nuevas temticas diversificadas y las resultantes resignificaciones en el campo. Una vez ms, se analiza
la circulacin de la msica a partir de un
inventario realizado en el medio universitario de formacin musical y de las bibliotecas con las que este cuenta, sin destacar
de manera importante y ni siquiera analizar trabajos significativos que reflejan los
enormes logros que se han hecho en dos
campos de estudio relativamente nuevos
pero muy importantes: los estudios de comunicacin y los estudios culturales.
Tan solo al final del captulo se menciona brevemente un mecanismo importante para lograr una poltica coherente y
articulada de investigacin sobre las tres
dimensiones formuladas por el Distrito: la
consolidacin de grupos de investigacin
interdisciplinares adscritos a programas
de maestra y doctorado. No cabra aqu
el tema de la legitimizacin de grupos de
investigacin y de redes que investigan sobre temas afines, en entidades nacionales
como Colciencias (p. 51), pero tambin a
nivel internacional? Parece que estos no se
destacan de la misma manera que las nuevas temticas diversificadas y sobre resignificaciones en el campo que figuran en las
tesis que, hasta la fecha, se realizan de manera atomizada e inconexa.
Departamento de Antropologa Facultad de Ciencias Humanas
n. 23 2009 issn 0120-3045
En el captulo intitulado Encruzamientos de las dimensiones: una mirada conjugada del rea de msica desde la literatura disponible, el diagnstico, una vez ms,
se limita a tabular el tamao de las colecciones de libros sobre msica que se encuentran en las diferentes instituciones de
educacin musical superior, as como en
las bibliotecas de la ciudad. Aunque seala
como los textos ms usados en estas condiciones el libro de Historia de la msica en
Colombia, de Monseor Jos Ignacio Perdomo Escobar, y El Archivo musical de
la Catedral de Bogot, cmo es posible
que se adjudique la autora de este ltimo a
Egberto Bermdez (p. 65), cuando ambos
textos referidos son del ya fallecido investigador mencionado arriba? Afortunadamente, en la siguiente pgina se relaciona
el texto sobre Bogot que Bermdez public hace unos aos (Historia de la msica en Santaf de Bogot [1538-1938]), un
texto que trata, no solo de la msica culta
en Bogot, sino tambin de la msica popular. El desconocimiento del contenido
de libro, producido por la Fundacin que
dirige Bermdez, sorprende y decepciona,
aunque se debe reconocer que este libro no
tiene la misma circulacin que los libros
de Perdomo Escobar, publicados y difundidos ampliamente por el Instituto Colombiano de Cultura y el Instituto Caro y
Cuervo hace ms de veinte aos. Ms bien
refleja el estado de desactualizacin que
padecen nuestras bibliotecas y la falta de
apoyo institucional que, a diferencia de las
universidades en el exterior, caracteriza la
actividad investigativa en nuestro campo
disciplinar.
La tercera parte de este diagnstico resulta mucho ms acertada, por cuanto se
sale del marco referencial de la academia,
del mbito letrado y de sus circuitos. En
primer lugar, describe y precisa con detalles la labor del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT). Y en segundo lugar,
se concentra en visibilizar entidades privadas o sin nimo de lucro con objetivos similares, desde una mirada incluyente pero
al mismo tiempo crtica.
Sin duda, el aspecto ms propositivo
de la investigacin se sintetiza con la afirmacin de que existen dos formas de hacer
gestin cultural en el campo de la msica:
la esttica y la antropolgica. En la ltima
se tiene en cuenta la posibilidad de que los
actores se conviertan en constructores de la
realidad; esto se debe lograr desde lo local o
comenzando por la indagacin sistemtica
de las dinmicas de creacin musical que se
dan en las localidades (p. 73).
Sealando este sendero para investigaciones en el futuro, el diagnstico se detiene de manera persuasiva en el anlisis
de estadsticas sobre la formacin y la actividad laboral principal de los msicos que
participan en las convocatorias del IDCT, en
la relacin entre el consumo de msica en
los diferentes escenarios de la ciudad (por
gnero) y en el tipo de pblico que ms frecuenta estos escenarios. Adems, hace un llamado para fomentar diversas audiencias en
estos escenarios, as como para encauzar las
dimensiones, tanto espaciales como temporales para ello, y resalta el abismo al que se enfrentan los msicos recin graduados de las
instituciones de educacin formal.
Despus de un anlisis de los programas de estudio de msica en las diferentes instituciones de educacin superior
de Bogot, sigue un valioso inventario de
instituciones de formacin musical en el
nivel bsico y de educacin media por localidades, as como de instituciones que
brindan formacin musical no formal, incluyendo el Centro de Orientacin Musical
Universidad Nacional de Colombia Bogot
[ 549 ]
lo reciente
Cristancho (que recientemente entr a formar parte de la Universidad Sergio Arboleda). Estos centros suplen la falta de
programas en msica tradicional y popular en las instituciones formales, pues proporcionan programas de preparacin en
campos de vital importancia para la msica, como por ejemplo las nuevas tecnologas y la produccin. Por ltimo, muestra
cmo estos programas no formales atienden la formacin musical de ciudadanos
con escasos recursos.
En cuanto a la dimensin de circulacin, el texto contempla aspectos transcendentales como la edicin y la reproduccin
musical, y traza lineamientos importantes
hacia el futuro. Por ejemplo, presenta estadsticas valiosas sobre la distribucin de
empresas segn su localidad y proporciona
una aproximacin a la circulacin de servicios musicales, tanto de carcter performativo como mediatizado.
Las conclusiones de este libro sealan la
enorme desigualdad en el acceso laboral, en
la informacin bibliogrfica y en la produccin musical de personas que no tienen una
educacin musical formal. Tambin, destaca la extraordinaria injerencia de la piratera en la distribucin musical y presenta
estadsticas sorprendentes sobre la importancia del sector pblico en su calidad de
propiciador del servicio musical performativo (p. 148). Al final del libro hay un apndice muy til que incluye un inventario de
la infraestructura pblica y privada para el
servicio musical de la ciudad.
[ 550 ]
El texto termina con algunas recomendaciones importantes, como la necesidad
de fomentar alianzas entre la industria privada y pblica para que la msica se pueda
convertir en algo rentable para la ciudad.
Otro reto es proporcionar mecanismos para
que la ciudad sea expresada por quienes
hacen cultura en ella. Tambin seala aspectos importantes que deben visibilizarse ms (por ejemplo en las convocatorias
del IDCT) como los medios informales del
videoclip y otros nuevos formatos. Reitera
con ahnco lo urgente que es idear mecanismos creativos para romper el paradigma de los gneros (p. 152). Finalmente,
sugiere buscar estrategias para profundizar en la memoria de la ciudad, para buscar
espacios alternos y ampliar la circulacin
en vivo de la msica producida en Bogot,
e invita a generar mecanismos para que los
medios de comunicacin cumplan su papel de transmisores de los productos y las
prcticas musicales.
En resumen, un documento que debe
tenerse en cuenta para el diseo de futuras polticas culturales. Y aunque plantea
inquietudes vlidas sobre el anlisis de
prcticas culturales urbanas invisibilizadas, quizs faltara abordar el tema, menos desde el punto de vista del qu son
esas prcticas y mucho ms en el cmo se
podran validar y transformar.
SUSANA FRIEDMANN
Instituto de Investigaciones Estticas
Universidad Nacional de Colombia,
Bogot
Departamento de Antropologa Facultad de Ciencias Humanas
También podría gustarte
- Sociología(s) del arte y de las políticas culturalesDe EverandSociología(s) del arte y de las políticas culturalesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Heinich Nathalie - Sociologia Del Arte PDFDocumento123 páginasHeinich Nathalie - Sociologia Del Arte PDFDheyby Yolimar Quintero Sivira82% (11)
- Poder y Cultura. El Origen de Las Políticas Culturales.Documento29 páginasPoder y Cultura. El Origen de Las Políticas Culturales.Renzo Linares Ramírez0% (1)
- Incripciones críticas: Ensayos sobre cultura latinoamericanaDe EverandIncripciones críticas: Ensayos sobre cultura latinoamericanaAún no hay calificaciones
- La Ley de Murphy Tiene Explicacion Spanish Edition by Richard Robinson 8492801182Documento5 páginasLa Ley de Murphy Tiene Explicacion Spanish Edition by Richard Robinson 8492801182Victor Gutierrez0% (2)
- Enfermeria en La ActualidadDocumento3 páginasEnfermeria en La ActualidadBironMendoza86% (14)
- Historiografía PDFDocumento11 páginasHistoriografía PDFlautarosoriasadovskyAún no hay calificaciones
- Adel Pitarch - La Música Popular Contemporánea y La Construcción de SentidoDocumento10 páginasAdel Pitarch - La Música Popular Contemporánea y La Construcción de SentidoEducacion IntegralAún no hay calificaciones
- Eliecer Arenas La Investigacion en Artes Desde La Experiencia Del Observ PDFDocumento15 páginasEliecer Arenas La Investigacion en Artes Desde La Experiencia Del Observ PDFDiego Felipe RojasAún no hay calificaciones
- La Canción Como Objeto de EstudioDocumento13 páginasLa Canción Como Objeto de EstudioRomán MayoráAún no hay calificaciones
- La Nueva Sociología Del ArteDocumento4 páginasLa Nueva Sociología Del ArteRaíza CavalcantiAún no hay calificaciones
- Historia de La Música Occidental ScribDocumento3 páginasHistoria de La Música Occidental ScribcesarAún no hay calificaciones
- Investigación Musicológica en El Lugar Donde Se Vive: La Ciudad Universitaria de Bogotá, Etnografías Posibles Dentro de La Universidad Nacional de Colombia.Documento4 páginasInvestigación Musicológica en El Lugar Donde Se Vive: La Ciudad Universitaria de Bogotá, Etnografías Posibles Dentro de La Universidad Nacional de Colombia.seasandovalcoAún no hay calificaciones
- Musica y SociedadDocumento4 páginasMusica y SociedadRuben VillanuevaAún no hay calificaciones
- El Bambuco y Los Saberes MestizosDocumento22 páginasEl Bambuco y Los Saberes MestizosScvVzvAún no hay calificaciones
- VILLAR-TABOADA (2018a) Del Significado A La Identidad - Estrategias Compositivas y Tópicos en JL TurinaDocumento23 páginasVILLAR-TABOADA (2018a) Del Significado A La Identidad - Estrategias Compositivas y Tópicos en JL Turinajosué delgado romoAún no hay calificaciones
- Sociologia (Articulo)Documento6 páginasSociologia (Articulo)est.osmayraAún no hay calificaciones
- La Cultura Musical Desde Los Estudios SocioculturalesDocumento7 páginasLa Cultura Musical Desde Los Estudios SocioculturalesAquí No HaynadieAún no hay calificaciones
- Musica Popular y Juicios de Valor. Que e PDFDocumento5 páginasMusica Popular y Juicios de Valor. Que e PDFYbelice Briceño LinaresAún no hay calificaciones
- Trabajo de Campo FTEMDocumento6 páginasTrabajo de Campo FTEMJoaquín ÁguilaAún no hay calificaciones
- Ensayo Investigación MusicalDocumento4 páginasEnsayo Investigación MusicalArratiug Pillin PazAún no hay calificaciones
- Sentido Del Estudio de Música Popular - OchoaDocumento15 páginasSentido Del Estudio de Música Popular - OchoaSebastian UranAún no hay calificaciones
- Consideraciones en Torno A La Canción Como Objeto de EstudioDocumento14 páginasConsideraciones en Torno A La Canción Como Objeto de EstudiolucasperassiAún no hay calificaciones
- Geoffrey Baker. Replanteando La Acción Social Por La MúsicaDocumento3 páginasGeoffrey Baker. Replanteando La Acción Social Por La MúsicaGrecia NeciaAún no hay calificaciones
- "Entre La Música de Las Esferas y La Sordera Del Genio" - Martín EckmeyerDocumento10 páginas"Entre La Música de Las Esferas y La Sordera Del Genio" - Martín EckmeyerMarian AlarcónAún no hay calificaciones
- Los Estudios de Musica en Colombia PDFDocumento38 páginasLos Estudios de Musica en Colombia PDFKatherine ZCAún no hay calificaciones
- 590-Texto Del Artículo-586-1-10-20190215Documento4 páginas590-Texto Del Artículo-586-1-10-20190215Gama IglesiasAún no hay calificaciones
- Analisis Sociologico de La MusicaDocumento4 páginasAnalisis Sociologico de La MusicaRaquel ColladoAún no hay calificaciones
- Música popular bailable cubana: Letras y juicios de valor (Siglos XVIII-XX)De EverandMúsica popular bailable cubana: Letras y juicios de valor (Siglos XVIII-XX)Aún no hay calificaciones
- Juan Manuel Pavía - Estudios Sobre Música Popular y Música Tropical en Latinoamericana...Documento17 páginasJuan Manuel Pavía - Estudios Sobre Música Popular y Música Tropical en Latinoamericana...Diego E. SuárezAún no hay calificaciones
- Programa 2023 HM2 CannovaDocumento16 páginasPrograma 2023 HM2 CannovakarinavastafdaAún no hay calificaciones
- Gabriel Rosales Concepciones en Torno A La Musica PopularDocumento14 páginasGabriel Rosales Concepciones en Torno A La Musica PopularMonique FloresAún no hay calificaciones
- La Historia de La Musica en Colombia Act PDFDocumento15 páginasLa Historia de La Musica en Colombia Act PDFJorge VelezAún no hay calificaciones
- AffsosDocumento13 páginasAffsosGabriel VegaAún no hay calificaciones
- Alabarces, Pablo - Música Popular. Identidad, Resistencia y Tanto RuidoDocumento13 páginasAlabarces, Pablo - Música Popular. Identidad, Resistencia y Tanto RuidoFiebre Andina OhAún no hay calificaciones
- Reto Actividad 2 HumanidadesDocumento3 páginasReto Actividad 2 HumanidadesGianela ReyesAún no hay calificaciones
- Rozo - de Qué Estamos Hablando Cuando Decimos Descolonización de Las Artes ADA PDFDocumento15 páginasRozo - de Qué Estamos Hablando Cuando Decimos Descolonización de Las Artes ADA PDFBernardo Rozo LopezAún no hay calificaciones
- 5) Corti Las Redes Del Disco Independiente 09-10Documento25 páginas5) Corti Las Redes Del Disco Independiente 09-10AndresLLonaAún no hay calificaciones
- Musica Popular y Juicio de ValorDocumento322 páginasMusica Popular y Juicio de ValorMo Rigonatto100% (2)
- Revista Musical Chile41Documento16 páginasRevista Musical Chile41aranza1970Aún no hay calificaciones
- Dialnet LaActividadMusicalEnBuenosAiresEntre18041827 4967389Documento15 páginasDialnet LaActividadMusicalEnBuenosAiresEntre18041827 4967389Nicolás EmanuelAún no hay calificaciones
- Investigación de La Cultura Musical Desde Los Estudios SocioculturalesDocumento8 páginasInvestigación de La Cultura Musical Desde Los Estudios SocioculturalescrisdelyAún no hay calificaciones
- La Configuracion Del Bambuco Como Música NacionalDocumento249 páginasLa Configuracion Del Bambuco Como Música NacionalkristiampavAún no hay calificaciones
- Marin, Martha - Secretos de MutantesDocumento163 páginasMarin, Martha - Secretos de MutantesOscar Armando Jaramillo GarcíaAún no hay calificaciones
- ESCOSTEGUY A C (2002) Una Mirada Sobre Los Estudios Culturales LatinoamericanosDocumento22 páginasESCOSTEGUY A C (2002) Una Mirada Sobre Los Estudios Culturales LatinoamericanosSofía PérezAún no hay calificaciones
- Furió Cap.1 CompletoDocumento17 páginasFurió Cap.1 CompletoIsabel Baez100% (1)
- Borrador EstadoDocumento7 páginasBorrador EstadoSebastián CáceresAún no hay calificaciones
- Nelly Richard PDFDocumento15 páginasNelly Richard PDFCeliner AscanioAún no hay calificaciones
- 09 Lectura Núm. 10Documento2 páginas09 Lectura Núm. 10Héctor RodríguezAún no hay calificaciones
- Dolinko - Lecturas en Torno A Las Instituciones Artisticas Argentinas 2Documento4 páginasDolinko - Lecturas en Torno A Las Instituciones Artisticas Argentinas 2Florencia GiovanniniAún no hay calificaciones
- Texto Antonio MendezDocumento10 páginasTexto Antonio MendezlahoguerainteriorAún no hay calificaciones
- Vicenc FurióDocumento28 páginasVicenc FurióBárbara Vergara Tapia67% (3)
- M. Facuse, 'Sociología Del Arte y América Latina. Notas para Un Encuentro Posible', P. 0074-0082Documento9 páginasM. Facuse, 'Sociología Del Arte y América Latina. Notas para Un Encuentro Posible', P. 0074-0082Lorena AreizaAún no hay calificaciones
- ECKMEYER, Historia e Historiografía de La MúsicaDocumento8 páginasECKMEYER, Historia e Historiografía de La MúsicaIvan Sanchez NophalAún no hay calificaciones
- Alabarces, Pablo, 2008 - Música Popular, Identidad y ResistenciaDocumento12 páginasAlabarces, Pablo, 2008 - Música Popular, Identidad y ResistenciaAna Cristina SotoAún no hay calificaciones
- Eckmeyer - Cannova Historiografía e Historia de La MúsicaDocumento8 páginasEckmeyer - Cannova Historiografía e Historia de La MúsicaAlejandra MartinezAún no hay calificaciones
- Bambuco Por Carolina SantamaríaDocumento24 páginasBambuco Por Carolina SantamaríaJorge Alexander CahoAún no hay calificaciones
- Tránsitos y umbrales en los estudios literariosDe EverandTránsitos y umbrales en los estudios literariosAún no hay calificaciones
- Músicas y prácticas sonoras en el Caribe colombiano: Volumen 1: prácticas musicales locales, festivales y cosmovisiones diversasDe EverandMúsicas y prácticas sonoras en el Caribe colombiano: Volumen 1: prácticas musicales locales, festivales y cosmovisiones diversasAún no hay calificaciones
- Pasados presentes: Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930)De EverandPasados presentes: Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930)Aún no hay calificaciones
- Ensayo Investigación Cientifica - Teoria Del ConocimientoDocumento5 páginasEnsayo Investigación Cientifica - Teoria Del ConocimientoNavarro JissellyAún no hay calificaciones
- I Temario Resuelto para Evaluaciones Del MINEDU-MEDocumento181 páginasI Temario Resuelto para Evaluaciones Del MINEDU-MEyenderAún no hay calificaciones
- 15 SESION LEEMOS UNA ANÉCDOTA PEDRO CarmenDocumento5 páginas15 SESION LEEMOS UNA ANÉCDOTA PEDRO CarmenAstrid FAAún no hay calificaciones
- Programa Dirección Estratégica ProyectosDocumento22 páginasPrograma Dirección Estratégica ProyectosPablo GarciaAún no hay calificaciones
- Examenes 2015Documento2 páginasExamenes 2015CentroDeEstudiantesPsicologíaUnabAún no hay calificaciones
- Ética HegelianaDocumento6 páginasÉtica HegelianaGabrielAún no hay calificaciones
- Las Competencias para La Regulación Emocional PDFDocumento14 páginasLas Competencias para La Regulación Emocional PDFElena Crispin Capetillo100% (1)
- Mi Proyecto de VidaDocumento3 páginasMi Proyecto de VidaortegamaricelaAún no hay calificaciones
- Harold Correa Portafolio EF IIDocumento54 páginasHarold Correa Portafolio EF IIHarold Martín Correa CórdovaAún no hay calificaciones
- Miño Alan Nicolás (Reparado)Documento55 páginasMiño Alan Nicolás (Reparado)alannicolasm31Aún no hay calificaciones
- Nuevos Métodos de Estimación Del Sexo A Partir de La Morfología Del Esternón y Las Costillas EsDocumento22 páginasNuevos Métodos de Estimación Del Sexo A Partir de La Morfología Del Esternón y Las Costillas Esxochitl.gonzalezAún no hay calificaciones
- Letra de Canciones de Ruth de BibliaDocumento9 páginasLetra de Canciones de Ruth de BibliaRafael PazAún no hay calificaciones
- Folleto Asignaturas UNAHURDocumento2 páginasFolleto Asignaturas UNAHURUNAHURAún no hay calificaciones
- Proyecto Ingenieria en NanotecnologiaDocumento69 páginasProyecto Ingenieria en Nanotecnologiaramses_kratos50% (2)
- Contability OneDocumento9 páginasContability OneTatiana Saenz SAún no hay calificaciones
- Presentación de Captación de Alumnos Adultos PDFDocumento14 páginasPresentación de Captación de Alumnos Adultos PDFRobin TalaveraAún no hay calificaciones
- NBTC U3 ATR XXYZ v1Documento3 páginasNBTC U3 ATR XXYZ v1Joel Alamillo JuarezAún no hay calificaciones
- Tests RMDocumento3 páginasTests RMmavega4Aún no hay calificaciones
- 6 12 10 Final Grupo MexicaliDocumento1 página6 12 10 Final Grupo Mexicaliera_2k1Aún no hay calificaciones
- Gdip U2 Ea RivaDocumento4 páginasGdip U2 Ea Rivawishoramos50% (2)
- Uso Del Lapbook Como Recurso Didáctico de PresentacionDocumento8 páginasUso Del Lapbook Como Recurso Didáctico de PresentacionLina Pao MediinaAún no hay calificaciones
- Trabajo Síntesis Del Componente Gestión y Administración de Los Modelos Educativos Flexibles MefDocumento7 páginasTrabajo Síntesis Del Componente Gestión y Administración de Los Modelos Educativos Flexibles MefElkin David0% (2)
- Actividad 5 Autoevaluacion Pedagogia y Didacticas ContemporaneasDocumento4 páginasActividad 5 Autoevaluacion Pedagogia y Didacticas ContemporaneasAlpacino MontanaAún no hay calificaciones
- Heráldica: Escudo e IdentidadDocumento3 páginasHeráldica: Escudo e IdentidadGuillermo Daniel ÑáñezAún no hay calificaciones
- Com2 U2-Sesion10Documento2 páginasCom2 U2-Sesion10Robert Muñoz JayoAún no hay calificaciones
- Actividad Del SemaforoDocumento1 páginaActividad Del SemaforoSamuel VargasAún no hay calificaciones
- Triptico Cultura AymaraDocumento2 páginasTriptico Cultura AymaraOlivert Honorio Apaza60% (5)
- Asistencia UltimaDocumento10 páginasAsistencia UltimaWilson Q MejiaAún no hay calificaciones