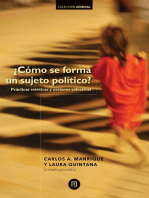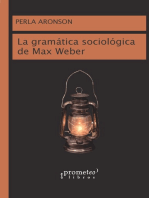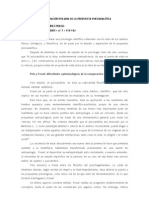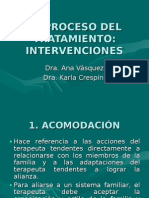Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ernesto Laclau Significante Vacio
Ernesto Laclau Significante Vacio
Cargado por
marina_adaminiDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ernesto Laclau Significante Vacio
Ernesto Laclau Significante Vacio
Cargado por
marina_adaminiCopyright:
Formatos disponibles
Por qu los significantes vacos son importantes para la poltica?
Mesa Redonda en la EOL - 22/07/03*
Ernesto Laclau es Licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires-Argentina , obtuvo
un PhD en la Universidad de Essex-Inglaterra, donde es profesor de Teora Poltica.
Jorge Alemn es AME (Analista Miembro de la Escuela), miembro de la Escuela Lacaniana de
Psicoanlisis del Campo Freudiano (ELP), miembro de la Escuela de la Orientacin Lacaniana
(EOL) y miembro de la Asociacin mundial de Psicoanlisis (AMP).
ERNESTO LACLAU:
Lo que voy a presentar hoy es el argumento central acerca de los significantes vacos que se
encuentra en mi ensayo Por qu los significantes vacos son importantes para la poltica?,
que est incluido en el libro que se llama Emancipacin y diferencia en espaol y
Emancipations en el original ingls.
Al mismo tiempo, voy a tratar de decir algo acerca de la forma en que la dimensin retrica se
presenta como estructurante de la objetividad, siguiendo algunos de los argumentos que he
desarrollado con mi colega Joan Copjec en el programa que tenemos en Buffalo, que es sobre
retrica, psicoanlisis y poltica.
Comencemos entonces planteando la cuestin de los significantes vacos. Qu sera un
significante vaco en el sentido ms literal del trmino? Sera un significante al cual no le
correspondera ningn significado. Pero un significante sin relacin con el proceso de
significacin, no pertenecera en absoluto al orden significante, sera simplemente una
secuencia de sonidos.
De modo que si tenemos algo que podemos llamar un significante vaco, deberemos descubrir
otra cosa: de qu modo dentro del proceso mismo de la significacin, un vaco -que es
inherente al acto significante mismo-, puede llegar a ser positivo. Y en ese sentido, el
significante vaco es el significante de la vacuidad, no es un significante que carezca de relacin
con el proceso de significacin.
Cmo plantear la emergencia posible de un significante vaco?
En primer lugar permtanme recordarles algunas afirmaciones muy elementales que todos
ustedes conocen de la teora saussuriana del lenguaje, segn la cual el lenguaje es un sistema
de diferencias. Es decir, que en el lenguaje no hay trminos positivos sino slo diferencias. Para
entender lo que significa el trmino padre yo necesito entender lo que significa el trmino madre
, hijo , etc. Y como todos los trminos del lenguaje se relacionan diferencialmente unos con los
otros, la totalidad del lenguaje est involucrada en cada acto singular de significacin.
Esto nos crea un primer problema terico, ya que si la significacin va a tener lugar a partir de
esta distincin diferencial, la totalidad del mundo significante tendra que ser una totalidad
cerrada. De lo contrario, lo que ocurrira es que la significacin se esparcira en una pluralidad
de direcciones y, siendo el lenguaje esencialmente diferencial, ningn acto significante sera
posible en lo utilitario.
Ahora bien, si nosotros vamos a definir el conjunto del universo significante como una cierta
totalidad, como una cierta universalidad -y aqu comienzo utilizando un trmino que va a ser
recurrente en nuestra discusin-, si esta totalidad va a ser una totalidad autosuficiente definida
en torno a s misma, en ese caso lo que tengo que hacer es definir los lmites de sta totalidad
significante.
Hegel deca -y no hay motivo para estar en desacuerdo con l en ste punto- que la nica forma
de definir los lmites de algo es ver lo que est ms all de esos lmites. Si yo no viera lo que
est ms all de un lmite, no podra ver tampoco el lmite.
Pero esto inmediatamente plantea el siguiente problema: que si lo que est ms all de los
lmites es una diferencia ms, y lo que estamos tratando de definir es el sistema de la totalidad
de las diferencias, esa diferencia ms tendra que ser interna y no externa respecto al sistema.
O sea, que la cuestin de lo interno y lo externo con respecto al proceso de la significacin nos
presenta un problema que aparentemente no tiene solucin. Lo que tendramos sera un
sistema de diferencias, que se definen unas respecto a las otras, enmarcadas por un lmite.
Pero tambin tiene que existir algo externo al lmite.
Cmo solucionar este problema de que lo externo al lmite no sea una diferencia ms?
La nica solucin posible es si esto pertenece, por su naturaleza, a una exclusin; es decir, que
este elemento ms, que est ms all de este lmite, no sea otra diferencia sino aquello que
niega a todo el sistema de diferencias.
He utilizado en un ensayo un ejemplo de Saint-Just, el revolucionario jacobino de la Revolucin
Francesa, donde l deca: La dignidad de la repblica es solamente la destruccin de aquello
que se opone a ella. Sin destruccin del complot aristocrtico de este momento de la exclusin
radical, nosotros no tendramos ninguna unidad del campo republicano.
Aparentemente, con esto hemos solucionado nuestra dificultad: si bien sobre la base de una
exclusin, la objetividad es posible como sistema diferencial.
Pero esto nos plantea un problema que todava es ms difcil que el anterior, que es el
siguiente. Respecto al elemento excluido, los elementos que pertenecen al campo positivo de lo
diferencial son equivalentes unos respecto a los otros en lo que respecta a su relacin con el
que existe en un momento exterior.
Ahora bien, una relacin de equivalencia es exactamente lo que subvierte una relacin
diferencial; o sea, que cada identidad aparece aqu constituida sobre la base de dos tipos de
relaciones que son incompatibles entre s, sin poder resolverse esta incompatibilidad en ningn
sistema lgico coherente.
Nos encontramos entonces con un objeto que es a la vez imposible y necesario. Es imposible
por el hecho de que las relaciones de equivalencia y diferencia no se pueden engarzar las unas
a las otras en una estructura lgica coherente. Es necesario porque sin este ltimo objeto
totalizante no habra una relacin de significacin, la significacin sera imposible.
Tenemos algunos objetos en la historia del pensamiento que son a la vez imposibles y
necesarios?
S, los tenemos; por ejemplo, en el caso del numeno kantiano, que es un objeto que se
muestra a travs de la imposibilidad de su representacin adecuada.
Lo tenemos tambin en el objeto petit a de Lacan. Es decir, un objeto que totaliza el conjunto de
las significaciones sobre la base de no poder reducirse a ninguna particularidad significativa
dentro del sistema. Es decir, que por un lado lo real es aquello que impide una coherencia
ltima del sistema simblico y, por otro lado, lo real es sin embargo aquello que totaliza a lo
simblico como tal.
Una vez establecido esto, el problema que se nos plantea es: cmo pensar esta relacin a la
vez imposible y necesaria?.
Si el objeto es necesario, va a tener que tener algn tipo de acceso al campo de la significacin.
Si el objeto, sin embargo, es imposible, esa representacin va a tener que ser necesariamente
una representacin distorsionada.
Ustedes son psicoanalistas y todo esto supongo que les resulta bastante familiar en un lenguaje
ligeramente diferente.
Ahora bien, cules son los medios de representacin con los que contamos dentro del
sistema? Me refiero no slo a las diferencias particulares que actan dentro del mismo. La
representacin de este momento totalizante slo es posible si un cierto objeto, si una cierta
particularidad asume la representacin de una totalidad que es completamente
inconmensurable respecto a s misma.
Este tipo de relacin -por la cual la particularidad asume una funcin universal de
representacin- es exactamente lo que yo llamo la relacin hegemnica. Hay hegemona
siempre que se da esta negociacin -en ltima instancia imposible- entre lo particular y lo
universal.
Para darles un ejemplo concreto, en el caso de Solidaridad en Polonia, las demandas de los
obreros de Gdansk eran al principio demandas particulares de un grupo de personas en una
cierta localidad. Pero al darse esas demandas dentro de un clima general represivo -en el que
todas las otras demandas eran negadas- esas demandas particulares asumieron una
representacin simblica de carcter ms general. Y en eso es en lo que consiste exactamente
el proceso hegemnico.
En otro orden de cosas ustedes pueden pensar el valor en economa, que no se puede
representar de modo directo. Entonces cmo se puede representar el valor? Solamente si una
mercadera determinada -sin abandonar su particularidad- asume la representacin del valor en
general. El oro representa justamente este otro tipo de funcin.
Para darles otro ejemplo concreto, que hemos utilizado en Hegemona y estrategia socialista ,
tomar algo de Rosa de Luxemburgo. Ella describe la situacin del zarismo en Rusia: un
rgimen altamente opresivo separado por una frontera fundamental del resto de la sociedad. En
esta situacin, en una cierta localidad un grupo de trabajadores empieza una huelga por el alza
de salarios. Ah ustedes tienen una reivindicacin primera, pero esa reivindicacin primera
aparece dividida desde el comienzo, porque por un lado es una reivindicacin de carcter
particular y, por otro lado, como tiene lugar en el contexto altamente represivo del zarismo,
aparece vista como un ataque general al sistema. Entonces en otra localidad, eso da lugar a
que, por ejemplo, los estudiantes empiecen una serie de manifestaciones contra la disciplina en
los establecimientos educativos. De nuevo, esta demanda aparece dividida. Las dos primeras
demandas desde el punto de vista de su particularidad son completamente diferentes, pero
desde el punto de vista de su oposicin al sistema, pasan a ser equivalentes. Y despus, en
una tercera localidad surge otra demanda, por ejemplo, la de polticos liberales que inician una
campaa de barricadas por la libertad de la prensa. As, ustedes ven que esta cadena de
equivalencias comienza a expandirse.
Ahora bien, en cierto momento es necesario unificar, representar este momento de la cadena
de equivalencias como totalidad.
Cules son los medios de representacin? Son estas demandas parciales. Entonces, una
cierta demanda asume esa funcin hegemnica de carcter ms general.
Y ustedes ven por qu el significante vaco tiene necesariamente que surgir: porque cuanto ms
expansiva sea la cadena de equivalencias, tanto ms la funcin simblica de la demanda
originaria va a representar una totalidad que la supera en todos los niveles, y tanto ms difusa
va a ser la relacin con su particularidad originaria.
Si ustedes comparan este modelo con el que hemos planteado antes en trminos ms
abstractos, vern que es exactamente el mismo. Es decir, tienen aqu la frontera del momento
de exclusin, tienen la divisin de todas las demandas concretas en relaciones de equivalencia
y diferenciales, y tienen la relacin hegemnica con la cual una demanda asume la
representacin de esa totalidad.
Esto tiene una serie de implicaciones que son importantes a nivel ontolgico. Si este modelo es
aceptado -el modelo discursivo- no simplemente como un modelo lingstico, sino como un
modelo que preside la articulacin de las relaciones sociales como tales (como tiene que ser
considerado), en ese caso ustedes ven que toda significacin unificada y directa es
simplemente imposible.
Todo tipo de identidad se construye en esta relacin inestable entre equivalencia y diferencia, lo
que significa que el modelo fundamental de estructuracin de lo social es un modelo de carcter
retrico. Porque lo que significa la retrica es precisamente que no hay una significacin literal,
sino que hay un desplazamiento de la cadena significante por la cual un trmino asume la
representacin de algo que constantemente lo excede.
Aqu hay varias categoras que son importantes desde el punto de vista del anlisis poltico,
pero tambin del anlisis filosfico.
En primer lugar, toda relacin retrica es finalmente una relacin catacrtica. Una catacresis es
un tipo de figura respecto de la cual no existe un trmino literal de designacin; por ejemplo, si
yo hablo del bostezo de la montaa, eso no es una catacresis, es una metfora, porque en
lugar de eso puedo decir caverna. Pero si yo digo las alas de un edificio, all el trmino alas es
figural, porque el edificio no tiene alas -obviamente-, pero por otro lado no existe un trmino
literal que lo reemplace.
Lo que esto significa es que la catacresis -y ste es uno de los puntos fundamentales que
hemos tratado de desarrollar en varios trabajos de anlisis retricos- no es una figura particular
del lenguaje, sino que es una dimensin de lo figural en general. Como lo figural es constitutivo
del lenguaje, y como el lenguaje es constitutivo de lo social, lo catacrtico define la dimensin
ontolgica fundamental a travs de lo cual la significacin se estructura.
En trminos que son ms familiares para ustedes, sera el tipo de relacin entre lo real y lo
simblico que nunca consigue resolverse en un dominio final de lo simblico sobre lo real. Lo
real va a estar siempre produciendo este efecto necesario de reestructuracin.
Para terminar -y a modo de telegrama porque no hay tiempo para explicarlo de una manera
ms apropiada- me voy a referir a una serie de efectos que me parecen de una importancia
capital, y ciertamente lo son para el anlisis poltico y para el anlisis filosfico tambin.
En primer lugar, si nosotros tenemos una universalidad que slo se construye a travs de la
operacin de una particularidad, entre el orden de la conceptualizacin y el orden de la
nominacin va a haber siempre un equilibrio ms o menos inestable.
En ciertas discusiones que han tenido su influencia en la teora lacaniana -como la teora del
proceso de nominacin de Saul Kripke- ustedes encuentran exactamente el desarrollo de esta
intuicin.
A principios de siglo, Bertrand Russell sostena que los nombres se referan a la realidad a
travs de una serie de rasgos descriptivos -conceptuales, por consiguiente- que un objeto
presentaba, y entonces el objeto era absorbido por el concepto.
Lo que Kripke comienza a mostrar -y lo que la escuela antidescriptivista ha mostrado- es que
los nombres nunca se refieren a lo real a travs de una mediacin de tipo conceptual. Y creo
que en toda la significacin del psicoanlisis, en cierta medida, est incluida esta intuicin.
En segundo lugar, dir algo respecto de las varias figuras del lenguaje.
Para empezar, estn las relaciones metafricas y las relaciones metonmicas. Creo que ste es
un punto en el cual la discusin en la teora lacaniana es un tanto estril. No porque nada de lo
que haya dicho Lacan acerca de esto deba ser puesto en cuestin, sino simplemente porque
me parece que entre la metfora y la metonimia no hay el tipo de relacin de oposicin que
cierta teora psicoanaltica ha pretendido afirmar. Lo que hay es un pasaje, casi insensible, de lo
metonmico a lo metafrico.
Les doy un ejemplo poltico muy simple. Supongamos que en una cierta localidad hay violencia
racista y la nica fuerza que puede oponerse a la violencia racista son los sindicatos. La funcin
normal de un sindicato no es luchar contra el racismo, sino defender el nivel de vida de los
obreros, pero por el hecho de que es la nica fuerza localizada all, ellos toman esta tarea en
sus manos.
Entonces, sta es una relacin del tipo claramente metonmico, porque la relacin no es de
analoga sino que es de contigidad. Pero si pasa un cierto tiempo y la gente empieza a vivir
como normal que los sindicatos se opongan al racismo, la relacin pasa a ser de carcter
analgico. Entonces lo que era al comienzo una metonimia se transforma en una metfora.
Finalmente, tambin est la relacin sinecdtica; es decir, que la parte representa al todo, algo
que es inherente a la funcin hegemnica misma.
Este es un ejemplo un tanto simplificado porque he supuesto que esta relacin de frontera no es
alterada en ningn momento. Si esta relacin de frontera es alterada, obviamente cadenas de
equivalencia de tipo distinto van a conseguir ser constituidas. Entonces lo que vamos a tener ya
no son significantes vacos sino significantes flotantes.
Creo que en la prctica los significantes vacos y lo significantes flotantes coinciden, porque no
hay nunca una situacin en que una frontera sea totalmente estable, como si solamente
tuviramos significantes vacos. Y nunca hay una situacin en la cual no hay ninguna frontera,
como si os significantes fueran significantes flotantes, en el sentido absoluto del trmino.
Pero en trminos de entender cmo se estructuran las operaciones hegemnicas, estas dos
dimensiones -significante vaco y significante flotante- tienen que ser diferenciadas
analticamente.
Adems hay otro elemento que, por ejemplo, para el anlisis psicoanaltico de lo real me parece
absolutamente central. Es el hecho de que yo he supuesto aqu que todas las demandas antisistema se pueden integrar a esta cadena de equivalencias.
Pero la simplificacin que este argumento implica est dada por el hecho de que este momento
de particularidad de la relacin de equivalencia, aunque es debilitada por esta misma relacin,
no desaparece totalmente. Y en muchos casos, el particularismo residual de estas demandas
constituye un elemento que bloquea la expansin de la cadena de equivalencias. Es lo que se
puede ver, por ejemplo, en casos de fin del siglo XIX, en los Estados Unidos, donde se da el
movimiento populista contra el sistema bipartidista, contra los bancos, contra el sistema
ferroviario, etc. All surgen las demandas de los farmers negros y las demandas de los farmers
blancos, que son prcticamente indiferenciables unas de otras, pero los farmers blancos nunca
van a aceptar forma parte de un movimiento unificado con los farmers negros.
O sea, que el particularismo de ciertas situaciones a veces constituye un elemento de una
heterogeneidad radical que no puede insertarse dentro del sistema.
Por ejemplo, cuando Hegel hablaba de pueblo sin historia, a lo que se estaba refiriendo era a
algo que estaba excluido de todo contexto de historicidad. Y cuando el marxismo hablaba del
lumpen proletariado deca algo de carcter fundamentalmente similar. Cuando Franz Fanon, por
el contrario, dice que el lumpen proletariado -por su propia exterioridad respecto al sistema- es
lo nico que puede ponerlo en cuestin, a lo que se est refiriendo no es simplemente a una
expansin de esta cadena de equivalencias, sino a una transformacin de todos los elementos
y los datos del sistema poltico.
Esta cuestin de la heterogeneidad social me parece que es fundamental.
Por ejemplo, la dialctica hegeliana fue una dialctica en la cual la relacin de exclusin era al
mismo tiempo una relacin inclusiva, porque yo solo defina mi identidad sobre la base de
excluir algo distinto. Entonces el momento de exclusin era tambin un momento inclusivo.
En este otro tipo de heterogeneidad social ms radical tenemos una exclusin que no es
inclusiva, y ah yo creo que tenemos elementos que pueden conceptualizarse en trminos de lo
real, que es mucho ms difcil de ser dominado por una matriz simblica determinada.
Muchas gracias.
JORGE ALEMN
Dado que evidentemente es un honor compartir esta mesa con Ernesto Laclau -y su presencia
probablemente tenga una significacin histrica para la Escuela de la Orientacin Lacaniana y
tambin para el Departamento de Psicoanlisis y Filosofa del CICBA-, ms que presentar la
intervencin que tena preparada, voy a tratar de improvisar algunas cuestiones que han
surgido mientras escuchaba su desarrollo.
Por supuesto, estas cuestiones las quiero matizar -aprovechando que estoy en Buenos Aires y
que est Ernesto aqu, que tambin ustedes estn aqu- con algunas impresiones ms
personales.
Como hace dos das que estoy en Buenos Aires, no tuve la oportunidad de tomar contacto con
la obra de Laclau, pero un amigo me acerc su ltimo libro, que tiene ahora una gran
resonancia en la ciudad: Contingencia, hegemona, universalidad. Dilogos contemporneos en
la izquierda.
Entonces, en primer lugar, creo que sera una pregunta interesante para los propios
psicoanalistas de orientacin lacaniana reflexionar acerca de por qu uno de los destinos
posibles de Lacan parece ser precisamente la renovacin del pensamiento de la izquierda,
sobre todo teniendo en cuenta que la procedencia misma de Lacan no era exactamente esa.
La otra cuestin que sera interesante tambin matizar es el hecho de que mirando este libro no
hay ninguna huella bibliogrfica de autores hispano-parlantes; es decir, despus de muchos
aos de transmisin de la enseanza de Lacan en nuestra lengua, una lengua que tuvo, como
se sabe, una hospitalidad privilegiada con dicha enseanza, sin embargo, el rgimen de
circulacin del saber universal no parece acoger a los autores hispano-parlantes, ya que uno
puede presenciar en este libro un debate muy apasionante y muy interesante entre Judith
Butler, Zizek y Laclau, y ver como el mismo se agota en las referencias mayormente en ingls y
en francs. Esto, para los que estamos preocupados por las polticas de la recepcin, es algo a
meditar; es decir, hay que pensar si finalmente el lacanismo hispano-parlante es algo ms que
un dato antropolgico o si se trata de una inconsistencia epistmica en la propia produccin de
los lacanianos hispano-parlantes (pero desde qu tribunal universal se podra decidir y
argumentar sobre dicha inconsistencia?), o si algo de lo concebido en nuestra lengua es
rechazado por el lugar desde donde se enuncia.
A su vez, es nuestra obligacin -dado que ahora parece que Lacan toma este lugar tan
relevante dentro del campo de la filosofa poltica-, insistir en la significacin poltica que puede
llegar a tener la desaparicin de la especificidad del psicoanlisis y de sus escuelas en el
horizonte histrico actual.
Me refiero a algo que los psicoanalistas conocen muy bien: al progresivo condicionamiento de la
prctica psicoanaltica por distintas corporaciones profesionales, estatales, etc. Eso no es un
mero asunto profesional, eso debera formar parte de los dilogos contemporneos de la
izquierda. El hecho de que el psicoanlisis en sus postulaciones iniciales e inaugurales de
Freud y Lacan est cada vez ms asediado, debera poder ser traducido, tambin, en su
dimensin poltica.
Luego de estas impresiones personales, paso a compartir con ustedes -dada la gran
oportunidad que la exposicin de Ernesto ofrece- algunas preguntas.
Como deca antes, yo creo que es histrica su presencia porque considero que l ha puesto de
manifiesto algo que es precisamente un inters especfico en el Departamento de Psicoanlisis
y Filosofa: el hecho de que el psicoanlisis no es solamente una regin ms del saber
contemporneo, sino una transformacin de todas las relaciones ontolgicas con la objetividad
y, si bien es verdad que el psicoanlisis no est solo all en esa tarea, es un intento nuevo de
pensar el problema de la representacin, el sujeto y lo social.
Los problemas que a m me surgen son probablemente problemas de captacin, ya que la
lgica argumental de Laclau es muy rigurosa, pero es a su vez muy problemtica. Podra
empezar del siguiente modo.
l ha mostrado muy bien cmo el terreno de lo poltico est constituido por la relacin
hegemnica. Esta relacin hegemnica -como hemos podido seguir perfectamente en el
desarrollo que l ha establecido- es una negociacin entre dos inconmensurables. La
hegemona se establece con respecto a un objeto que es a su vez necesario e imposible. Se
llama relacin hegemnica al modo en que una particularidad asume, de un modo fallido, no
pleno, la representacin de un universal y el procedimiento a travs del cual se establece esta
relacin hegemnica es aquello que Ernesto ha llamado el significante vaco. Es decir, ya se ha
explicado cmo por un lado es necesario cerrar la totalidad del sistema, pero como el sistema
no puede engendrar desde s mismo dicho cierre, el elemento que clausura esa totalidad no
puede pertenecer al sistema, tiene que ser radicalmente heterogneo al mismo.
Creo que es una brillante implantacin de la teora del inconsciente lacaniano en el campo de la
filosofa poltica; es decir, hasta aqu podramos iniciar un programa de trabajo entre lo que
Lacan ha considerado el discurso del amo y la definicin de lo poltico que ha expuesto Ernesto.
En ese programa de trabajo habra que evitar la costumbre (en otros casos legtima) de querer
proteger filolgicamente el texto original lacaniano; se trata, ms bien, de vislumbrar todas las
operaciones que podran establecerse entre, por ejemplo, el significante del Otro tachado en
Lacan, el significante vaco de Laclau, el significante flotante de Levi-Strauss, la lgica modal
lacaniana, en especial, la referida a la excepcin y el todo. En cualquier caso, evoquemos aqu,
que no es difcil aceptar para los lacanianos, que lo que vuelve legible a un orden simblico
incompleto e inconsistente es siempre un significante amo.
Pero en fin, lo cierto es que la hegemona que vendra a deconstruir la relacin entre lo
particular y lo universal, la relacin hegemnica que le hara obstculo a toda objetivacin plena
de lo social, la hegemona que a la vez socavara todo tipo de identidad plena est constituida
en esta relacin entre una cadena de equivalencias y, a la vez, una cadena de diferencias, en
una negociacin frgil y precaria entre las mismas.
Evidentemente, trabajando este imposible surge el primer -digmoslo as- aire de familia que
tenemos con la teora de Laclau, a quien podramos hacerle decir junto a Lacan que, si la
relacin sexual es imposible, tambin la sociedad como tal es imposible, en la medida en que
es una frgil e inestable negociacin entre este momento en donde un significante heterogneo
se tiene que hacer cargo de la totalidad del sistema cerrndolo, pero a la vez no perteneciendo
al sistema.
Si no hubiera esta operacin de hegemona, todos los lacanianos que estn aqu presentes
saben que se producira ese efecto de deriva de la significacin propio de la psicosis o, incluso,
no podramos explicar nunca por qu la lengua se transforma. Se producira una totalidad
cerrada en s misma, autosuficiente, que no dara posibilidad a ningn tipo de proceso poltico, a
ningn tipo de transformacin poltica. Hasta aqu se puede ver, entonces, cmo poltica e
inconsciente se copertenecen, se sostienen mutuamente.
Ahora bien, esta es una primera pregunta.
Al pasar, Ernesto dice que probablemente hay -lo comparto con l- un primer antecedente en la
tradicin moderna de lo real lacaniano.
Tuve la oportunidad hace ya un tiempo, en Barcelona, de trabajar junto con Jacques-Alain
Miller, en un seminario sobre Kant, la relacin entre la cosa en s kantiana y lo real lacaniano.
Es verdad que el primer dato moderno que tenemos de esta operacin -en donde un elemento
sustrado del sistema es la condicin de posibilidad del sistema- est en el propio Kant. All, la
cosa en s es el elemento de sustraccin, el vaco que vuelve posible a las operaciones del
entendimiento. Sin embargo -sta es otra va de trabajo- hay muchas cuestiones abiertas en la
enseanza de Lacan que tratan de deconstruir esa vinculacin entre la cosa en s y lo real
lacaniano . El punto de vista de Lacan no es solo mostrar cmo un vaco exterior e irreductible
condiciona el edificio simblico, sino tambin cmo dicho vaco es colonizado por el cuerpo que
goza. En este punto, en la lgica lacaniana no son lo mismo las operaciones propias del
significante -metfora, metonimia, etc.-, que las pulsaciones temporales propias del goce y la
pulsin.
Sealo esto porque esta superposicin obtenida en la hegemona, en el significante vaco, entre
la particularidad y lo que hace el semblante del universal, podemos explicarla dentro de las
relaciones aporticas de la cadena significante. Otra cosa es introducir en el mismo nivel -como
una operacin perteneciente al mismo procedimiento- lo real como aquello que se resiste a la
simbolizacin. Las paradojas del significante, aunque condicionadas por lo real imposible, no se
confunden con l
Yo vera mas bien lo real del lado de lo que Laclau llama el antagonismo y, especialmente -no
s si lo he entendido bien-, una especie de dato primario del antagonismo, que es lo que l
llama la dislocacin.
Me refiero especialmente a cuando enumera las condiciones propias de la dislocacin y habla
de la facticidad, en donde tal vez encontremos una coincidencia entre Lacan y Derrida. Ustedes
10
recordarn el Lacan del ao 46, el del debate con Henry Ey, cuando explica que efectivamente
el hecho de que un sujeto est determinado estructuralmente por aquello que lo antecede,
jams borra el momento de su decisin.
Estar determinado estructuralmente por algo que lo antecede simblicamente, en absoluto
implica que exista una especie de sobredeterminacin al estilo althusseriano, en donde el sujeto
estara agotado exhaustivamente por las determinaciones.
En efecto, hay una decisin insondable que ninguna estructura puede eliminar. De este modo,
la estructura juega siempre con el elemento de la dislocacin, y por ello la estructura se
mantiene abierta, como algo indecidible, que el sujeto afrontar en su decisin. Es decir, el
sujeto es alcanzado por una decisin que, por supuesto, no podemos confundir nunca con un
acto deliberativo de la voluntad de un sujeto que se autoposiciona, suma los datos y elige que
es lo que ms le conviene. Es una decisin que lo captura y lo constituye.
Todo el tiempo hay en Ernesto una relacin de bisagra entre Derrida y Lacan. Si uno quisiera
leer maliciosamente a Derrida, a travs de Laclau, tal vez se podra encontrar lo que los
lacanianos creemos que Derrida le debe a Lacan. Por ejemplo, este sera un punto: cuando
Ernesto define al sujeto como la distancia que habra entre lo indecidible y el momento de la
decisin. La definicin resulta de un sincretismo indudable entre Lacan y Derrida.
Pero a los fines de lo que estoy argumentando, mi pregunta apunta a lo siguiente: yo creo que
ese momento de dislocacin efectivamente tiene que ver con lo real; en cambio, para m -al
menos tal como se puede establecer en este juego de la enseanza de Lacan que ha propuesto
Laclau- el momento de sutura de la dislocacin que es la hegemona, la cuestin de la
hegemona como sutura, como nominacin, como punto de anclaje incluso de la dislocacin,
pertenecera a la lgica del significante.
Esto es relevante, ya que es en este punto donde probablemente haya que consignar las
antinomias y tensiones entre el psicoanlisis y la poltica, y en especial, las llamadas polticas
de emancipacin.
Desde el punto de vista del desarrollo que ha hecho Ernesto, la vacuidad del significante
entrega a la cadena de equivalencias a todos los movimientos tropolgicos: por ejemplo, lo que
Ernesto ha descripto como catacresis. Es decir, dado que hay este vaco irreductible -que por
otro lado es el que garantiza la totalidad- todas las cadenas se mueven tropolgicamente. Se
puede discutir cmo esos movimientos tropolgicos son metafricos, metonmicos y las distintas
pregnancias de todas estas operaciones, pero no es lo que aqu ms nos importa.
Si se introduce lo real, no se podra decir que el espacio de lo poltico es el espacio de la
retrica, porque lo real impregnara de tal modo los movimientos tropolgicos que entonces los
mismos no podran ser reducidos a la meras operaciones del significante, sino que, por ejemplo,
se debera tener en cuenta a la compulsin a la repeticin, ya vinculada a la pulsin de muerte,
a las formaciones de goce propias del sntoma, a las prcticas de las que el propio Ernesto
habla y que, incluso, siempre subyacen a la constitucin del sujeto. stas en absoluto
mostraran ese movimiento en donde lo particular puede asumir -a travs de la operacin de un
significante vaco- la cadena de equivalencias del universal. Son los casos donde lo real del
goce altera los juegos del significante.
11
Por el contrario, estas formaciones de goce seran antinmicas a lo que podemos llamar lo
poltico, en un sentido emancipatorio, porque mostraran ms bien la presencia empecinada de
determinado tipo de inercia -inercia de goce- en donde quedara demostrado que efectivamente
lo real no es meramente la cosa en s exterior, sino una dimensin que penetra todo el espacio
tropolgico, que lo afecta radicalmente y que lo lleva a cuestiones que hacen que para nosotros
-los psicoanalistas- no sea lo mismo el inconsciente, que la operacin que pretende hacer algo
con l: o sea, el psicoanlisis.
El inconsciente es esta estructura donde efectivamente tambin hay una deconstruccin de lo
particular y lo universal. Pero hay que ver qu se hace con el inconsciente, cmo se opera con
el inconsciente y ah es necesario tener en cuenta el acto del analista, el deseo del analista y
cmo problematizar esto a su vez: en especial, el modo en que lo real mismo participa de las
operaciones de la constitucin del sujeto.
Esta es la cuestin con la que termino, para darles la palabra a ustedes.
Evidentemente, todo lo que es apasionante en la teora de Laclau es que se trata de un
proyecto de izquierda. Si bien l ha deconstruido las teoras -vamos a decir- metafsicas de la
emancipacin, si bien l ha tratado de distanciarse y separarse crticamente de las teoras
amparadas en las contradicciones y en las oposiciones dialcticas, no se trata de abandonar el
proyecto de la emancipacin. Que la emancipacin no sea plena, que la emancipacin absoluta
sea un imposible, que la emancipacin no pueda jams borrar este momento inconmensurable
entre la cadena diferencial y la cadena de equivalencias, no quiere decir que no se apueste por
una cierta emancipacin.
Si no entiendo mal, en el caso de Ernesto esta apuesta implicara que la tarea de la izquierda
fuese la de tratar de generar cada vez ms cadenas de equivalencias, la de tratar que los
particularismos pudieran hacer de semblantes, de figuras de esta universalidad. La izquierda
impedira, o intentara impedir, que el particularismo solo se quedara en eso, en una pura
mostracin de un goce idiosincrtico.
Si esto fuera as, efectivamente la tarea poltica de la izquierda sera todo el tiempo empujar
hacia esa universalidad, sabiendo que a la vez la universalidad es, como tal, un objeto
necesario e imposible. A su vez, la tarea de la izquierda sera tratar de mostrar todo el tiempo lo
inconmensurable de estos dos campos de lo diferencial y de la equivalencia.
Entonces, cmo orientar lo que es propiamente constitutivo de lo poltico -lo hegemnicohacia lo emancipatorio? Lo hegemnico describe muy bien -a travs de esta lgica que Ernesto
ha desarrollado- el funcionamiento de lo poltico. Ahora bien, por qu lo poltico va hacia lo
emancipatorio teniendo en cuenta que no es un ir teleolgico, teniendo en cuenta que no hay
nada que asegure o garantice el paso de lo hegemnico -siempre contingente pero inevitable- a
la emancipacin, de cuyo acontecimiento no estamos de entrada informados.
Es decir, lo interesante aqu es que se ha deconstrudo la teleologa de la emancipacin, pero
que, no obstante, no se la abandona.
Entonces, por qu lo hegemnico va hacia lo emancipatorio es una cuestin que habra que
resolver. Se resuelve esta cuestin por el hecho de que todo particularismo que es capaz de
asumir la universalidad en la cadena de equivalencias ya sera potencialmente emancipatorio?
12
Este es un punto que evidentemente no tengo claro. No lo tengo claro si especialmente se tiene
en cuenta, como dije antes, la presencia de lo real y sus formaciones de goce en las cadenas
tropolgicas.
S que a Ernesto -por lo que puedo vislumbrar de sus textos- no parece haberle interesado la
tesis de Lacan sobre el discurso capitalista.
La recuerdo brevemente. Es una conjetura, no es solo lo que Lacan dice que rige lo social.
Lacan nunca se retir de su teora de los cuatro discursos, pero s pens que, correlativamente
a la propia existencia del discurso del amo -que es la existencia del inconsciente, anloga a la
definida por el propio Laclau en estas operaciones entre el significante vaco y las cadenas de
equivalencias- habra otro tipo de discurso que se caracteriza precisamente por anular esta
negociacin inconmensurable entre la diferencia y la equivalencia, o al menos postergarla.
El discurso capitalista se caracteriza por ser una apropiacin particular del goce, que socava lo
universal aunque se sostenga como globalizacin. Por eso me permit en su momento comparar
este discurso capitalista con lo que Heidegger llama la tcnica; es decir, una voluntad que solo
se quiere a s misma y a su realizacin, que no puede ya ser regulada por nada ni por nadie y
que no encuentra ningn tipo de expresin comunitaria ni poltica. En el discurso capitalista, lo
comn no puede con el circuito de goce, entendiendo aqu lo comn como lo equivalente a lo
imposible de la relacin sexual, imposible que el discurso capitalista rechaza.
Es verdad que este discurso capitalista se nos presenta de una manera tan compleja que
concebir su salida se vuelve absolutamente problemtico, al menos si uno no quiere delirar.
Pero evidentemente, tiene que dejarse consignado que todas las alternativas de izquierda que
se presentan, se realizan en la mayora de los casos sobre el trasfondo, sobre el violento
silencio, de que no se puede proponer una alternativa al capitalismo. De esta forma, parece
como si se hubiera naturalizado su existencia.
La prctica poltica, a la que Laclau remite, es la que aspira a tratar de establecer una barrera
con respecto a los efectos perniciosos de la globalizacin, tratar de reintroducir la poltica en el
campo de su desaparicin promovida por el estado neoliberal y tratar de construir nuevas
relaciones hegemnicas. No es poco.
Ahora bien, para que esto sea posible hay que ser optimistas: el optimismo de la voluntad y el
pesimismo de la razn. Hay que tener el optimismo de imaginar que el capitalismo sigue
permitiendo este juego entre las relaciones de diferencia y las relaciones de equivalencia. Es
legtimo y sano para hacer poltica, pero efectivamente -por ejemplo para quienes vivimos en lo
que se llama la Unin Europea-, es muy difcil hoy en da mostrar operaciones donde, a travs
de estos procedimientos, se pueda percibir cmo esas demandas particulares accederan a su
cadena de equivalencia universal desencadenando, entonces, un potencial emancipatorio.
Personalmente, hace aos que no veo nada que haga signo de un potencial emancipatorio en
lo que se llama la realidad poltica europea. Queda por ver si las demandas particulares son
algo ms que asociaciones de vctimas, tambin queda por ver el alcance del movimiento
antiglobalizacin y por ltimo verificar si la inmigracin, los exiliados y refugiados pueden dar
curso a un nuevo tipo de subjetividad poltica.
13
Ahora bien, por otro lado, me parece que hay algo que sera muy interesante para que los
psicoanalistas aprendan de la teora de Laclau, sobre todo para que comiencen a entender
desde cundo el psicoanlisis -no me refiero tal vez a la ciudad de Buenos Aires- dej de ser
hegemnico.
Bueno, aqu es donde finalizo por ahora.
ERNESTO LACLAU:
Muchsimas gracias, Jorge, por tu muy interesante intervencin. Quisiera referirme a algunos
aspectos de lo que has planteado.
En primer lugar, con un punto que planteaste al comienzo estoy completamente de acuerdo
contigo: la significacin del psicoanlisis no es la de ser una teora regional. Es decir, el
psicoanlisis tiene una dimensin ontolgica que simplemente modifica toda nuestra confeccin
de la objetividad.
Recuerdo que Althusser sola decir que toda ontologa se funda siempre en una cierta
exploracin que tiene lugar al principio en un rea limitada, pero que luego la rebasa
enteramente. Deca que detrs de la filosofa platnica est la matemtica griega, detrs del
racionalismo del siglo XVII est la fsica de Galileo, detrs de Kant est Newton. Y bueno,
nosotros estamos viviendo en el siglo siguiente al de Freud y estamos recin pensando
filosficamente cules son todas las significaciones ontolgicas del descubrimiento freudiano.
Es decir, que la relacin entre objetos que son concebibles a partir de la revolucin
psicoanaltica tiene una dimensin filosfica absolutamente fundamental.
Respecto a la cuestin de aquello que est fuera o dentro del esquema, ah es donde habra
que explorar ms dos dimensiones.
En primer lugar, est la cuestin de que algo tiene que estar fuera del sistema como condicin
de que haya sistema en s mismo. Lo he tratado de describir con un modelo lingstico, pero se
puede plantear de otras maneras tambin.
Recuerdo el famoso artculo de Paul de Man sobre la serie numrica de Pascal, donde afirma
que la nica forma de establecer la homologa entre el movimiento, el tiempo y el nmero, es
buscar cierto tipo de unidades que tuvieran estas tres dimensiones, por ejemplo en el caso del
movimiento es la [...] [1], en el caso del tiempo es el instante, en el caso del nmero es el cero.
Todos conocen el trabajo de Jacques-Alain Miller sobre la sutura, en el cual utiliza las
categoras de Frege, quien tambin a comienzo de siglo volvi al mismo descubrimiento de
Pascal: es necesario algo fuera de la serie numrica para que haya una serie numrica.
Bertrand Russell sostena que no puede construirse una serie numrica como una serie lgica a
menos que uno comience por el cero y no por el uno. Pero comenzar con el cero y no con el
uno es dar un nombre a aquello que es innombrable y, de alguna manera, este dar un nombre a
lo innombrable es exactamente lo que nos lleva al punto que estaba tratando de profundizar con
un modelo lingstico.
14
Porqu traigo esto a colacin? Porque me parece que entre el momento de dislocacin y
antagonismo y el momento de hegemona, hay un cierto tipo de relacin ms ntima que la que
Jorge ha planteado.
Es decir, yo he tratado de mostrar en mi trabajo que el antagonismo no puede reducirse a una
relacin dialctica, que la relacin dialctica es una relacin conceptual, una relacin entre
objetos como tales, mientras que la relacin antagnica es una relacin en la que se muestran
los lmites de toda objetividad.
Ahora bien, una vez que se han planteado los lmites de toda objetividad, uno est exactamente
enfrentado con lo que en la teora lacaniana sera lo real: aquello que resiste a la simbolizacin.
Dira precisamente que porque hay un real que resiste a la simbolizacin, el movimiento de la
simbolizacin no tiene un ndice interno. Entonces, es ah donde veo que la dimensin de la
hegemona y la dimensin del antagonismo y de lo real tienen que ser planteados
conjuntamente.
A lo mejor t no ests muy de acuerdo con eso.
Es una cuestin de matices probablemente, pero me parece que lo que he tratado de hacer en
mi trabajo es de mostrar la relacin interna entre estos dos momentos.
Por ejemplo, ese es uno de los puntos en el que tenemos un cierto desacuerdo con Zlavoj
Zizek. Al comienzo, l acept enteramente mi anlisis del antagonismo como lmite de la
objetividad, cuando public en Lne - el peridico lacaniano en Pars- una resea del libro
nuestro en la cual l aceptaba enteramente este tipo de argumentos. Despus se ha movido
hacia una posicin en la cual trata de rescatar esa dimensin de lo real ms dentro de una
lgica estrictamente dialctica. Claro que es una lgica dialctica que est muy matizada en su
caso, pero para m lleva a una crisis, a un compromiso inestable, entre el hegelianismo y el
lacanismo, y que yo no creo que se resuelva de una manera enteramente satisfactoria.
Estoy completamente de acuerdo con Jorge en lo que l ha dicho acerca de la cuestin de la
decisin en el momento de la sobredeterminacin, no teniendo el carcter que tena en la teora
althusseriana. Precisamente, lo que hemos trabajado ms recientemente con un grupo de
gente, ha sido el momento de la decisin, que hemos tratado de ligar a la nocin lacaniana del
acto, y este momento de la decisin es absolutamente inasimilable a cualquier determinacin
objetiva de carcter a priori .
Respecto a lo real y a la pulsin de muerte, en ningn momento he tratado de plantear que la
movilidad en trminos de una cadena significante excluya esa dimensin. Creo que la pulsin
de muerte da a travs de su operacin, poniendo lmites, una serie de tensiones en la misma
cadena de significantes. No me parece que haya que entender la cadena significante como un
simple movimiento de lenguaje librado a su propia fuerza. Si el inconsciente mismo est
estructurado como un lenguaje, la dimensin del lenguaje incluye todas estas dimensiones. De
modo que tendramos que explorar ms la totalidad del argumento, pero no veo que haya
muchos puntos de desacuerdo all.
Lo que quiero decir, finalmente, es que no creo que toda tendencia, que toda lgica hegemnica
produzca una lgica emancipatoria. se es justamente el tipo de teleologa que he tratado
siempre de combatir.
15
Hay demandas sociales que pueden ser articuladas de formas totalmente distintas; por ejemplo,
todo el discurso en Estados Unidos a fin del siglo XIX al que me refer antes -el del hombre
pequeo frente a la gran riqueza- fue un discurso de izquierda. Es decir, no plasm grandes
organizaciones de masa en esa poca, o las plasm, pero no tuvieron finalmente xito. Sin
embargo, fue una serie de temas que penetraron todo lo que se llama el discurso de la
Progressive age y despus fueron decisivas en la constitucin del New deal . Estas demandas
fueron hegemonizadas por discursos de izquierda, pero despus de los aos 40 y 50 se dio el
proceso inverso, pues estas mismas demandas de carcter democrtico empezaron a ser
dominadas por un discurso de derecha, por el discurso de la moral majority .
Es decir, que el juego hegemnico -una vez que est planteado- significa que hay
constitutivamente algo indefinible y que no hay nada que asegure a priori que va a haber una
articulacin de tipo emancipatorio.
El discurso emancipatorio plantea otro problema.
No creo que el discurso emancipatorio tenga que ser concebido como un discurso separado del
poder. Creo incluso que la ms democrtica de las sociedades es la constitucin de un nuevo
poder, no es la eliminacin radical del poder.
En ese sentido, no puede haber una teleologa de la emancipacin que vaya a gobernar el
conjunto de las acciones sociales. Lo que se va a dar son formaciones de equilibrios
hegemnicos que constantemente pueden moverse en una u otra direccin.
El desarrollo del discurso nazi al final de la repblica de Weimar se jug en movilizar una serie
de demandas democrticas de las masas que fueron articuladas al discurso que inicialmente no
tena nada de anticapitalista y fue un discurso autoritario.
O sea, yo pienso que un proyecto emancipatorio tiene que definirse como proyecto
hegemnico, pero no pienso que toda hegemona necesariamente conduzca en una direccin
emancipatoria.
JORGE ALEMN:
Estoy de acuerdo en que en absoluto se puede desprender de la lgica hegemnica que has
presentado que la hegemona conduzca necesariamente a lo emancipatorio; he insistido que
ese anudamiento entre hegemona y emancipacin estaba disuelto. Pero la pregunta que yo
intent hacer fue: en qu condiciones esta lgica hegemnica logra finalmente encontrarse
con una voluntad poltica que la incluya en un proyecto emancipatorio? Esa voluntad es el
resultado de la emergencia de la decisin en el horizonte de lo indecidible? Cmo obtiene
entonces su orientacin? Pregunto esto teniendo en cuenta que efectivamente es un proyecto
de poder y que no es en absoluto la otra emancipacin metafsica que ya ha quedado
deconstruda.
Es decir, me interesa apuntar lo siguiente: ese momento de la decisin, lo decidible, cmo
queda orientado polticamente en el caso de que efectivamente la lgica hegemnica se
encuentre con una voluntad de emancipacin? Cul es el actor o los actores que realizan esa
articulacin para que lo que es lo hegemnico pueda efectivamente orientarse? Esta pregunta
adquiere un realce especial cuando sabemos que actualmente todas las teoras emancipatorias
16
se encuentran, despus del proletariado de Marx, con la dificultad de definir a las subjetividades
polticas que intervendran en el acto emancipatorio.
Como no se trata de un mero decisionismo, si estamos en ese nivel donde efectivamente acordamos en esto- lo indecidible es ineliminable de toda decisin, queda entonces a su vez la
orientacin tica de esta decisin.
En efecto, es absolutamente cierto lo que has dicho antes: ninguna cuestin hegemnica -al no
ser una teleologa- lleva necesariamente al proyecto de emancipacin. Pero en el caso de que
fuera as, con qu actores es orientada la hegemona hacia el proyecto de emancipacin?
ERNESTO LACLAU:
Hay dos aspectos aqu.
En primer lugar, yo no creo que haya un agente nico de la emancipacin. En el socialismo
clsico, que es una teora acerca de una voluntad colectiva absolutamente homognea, esa
voluntad colectiva era la clase obrera como agente de una emancipacin universal. Esa idea de
un agente que ontolgica y epistemolgicamente privilegiaba el acto emancipatorio se fundaba
en una teora sociolgica muy precisa que era la simplificacin de la estructura social bajo el
capitalismo.
El marxismo pensaba que bajo el capitalismo se iban a disolver las clases medias y el
campesinado y que, por consiguiente, el acto final de la historia iba a ser una confrontacin
entre un proletariado homogneo y la burguesa.
Ahora bien, esa teora de la emancipacin que supone un agente privilegiado de la misma se
empieza a romper de muchas maneras.
En primer lugar, se empieza a ver la teora leninista de la alianza de clases, que ya era una
teora ms compleja acerca de voluntades en que distintos actores sociales tenan que confluir.
La teora del desarrollo desigual combinado de los aos 30, tal como la formula Trotsky,
presupone que no hay un agente emancipatorio nico ligado a una clase social especfica. Y
finalmente Gramsci saca las consecuencias de ese proceso cuando piensa que los actores
emancipatorios no son ya las clases sociales en el sentido clsico, sino que son los que l llama
voluntades colectivas; esas voluntades colectivas se dan a travs de la aglutinacin de una
serie de reinvidicaciones, equivalentes a lo que hemos llamado cadenas de equivalencias,
articulaciones de equivalencias y diferencias; y es as cmo un cierto acto emancipatorio puede
llegar a ser constituido.
El otro problema, que creo que Jorge tambin plantea, es cmo decidir acerca de cules son los
objetivos emancipatorios.
De nuevo all yo no creo que haya una decisin apriorstica y universal, porque estoy muy en
contra de teoras ticas como las teoras habermasianas que presuponen que hay una cierta
racionalidad ltima de los procesos histricos.
17
Lo que pasa es que vivimos en sociedades en las cuales ya tenemos ciertas convicciones y
cuando esas convicciones chocan con ciertos procesos que las ponen en cuestin, entonces
hay una transformacin de los objetivos polticos.
Pero aparte de este proceso -que Richard Rorty llamara un proceso conversacional de
construccin de voluntades colectivas- no hay construccin de agente social emancipatorio, ni
de ningn otro tipo. Claro que podramos discutir cmo se constituyen voluntades colectivas de
carcter emancipatorio en la Argentina o en otros lugares pero yo no creo que se pueda hacer
una teora general del acto emancipatorio ms all del anlisis de las coyunturas concretas.
*A partir de una su gerencia de Diana Chorne y por iniciativa del Directorio de la EOL, Jorge
Alemn acept compartir con Ernesto Laclau esta noche de trabajo en la Escuela. La mesa
redonda estuvo coordinada por Marita Salgado y se desarroll en el marco de la Biblioteca de la
EOL y del Departamento de Psicoanlisis y Filosofa del CICBA.
Desgrabacin: Viviana Cammilli y Daro Galante
Establecimiento del texto: Viviana Cammilli y Alejandra Eidelberg
Versin revisada por Jorge Alemn, no revisada por Ernesto Laclau
Notas
1- Los puntos suspensivos corresponden a un trmino no audible en la grabacin.
También podría gustarte
- Mgi 1Documento742 páginasMgi 1residentesmfhns95% (20)
- Wilhelm Reich y La Psicología SomáticaDocumento36 páginasWilhelm Reich y La Psicología SomáticaBrenda Bibo50% (2)
- Guía Regional - PSICOLOGÍA ÁREA 1Documento146 páginasGuía Regional - PSICOLOGÍA ÁREA 1Ben Rodríguez100% (1)
- Hegemonia y Antagonismo Laclau-Villalobos-RuminottDocumento161 páginasHegemonia y Antagonismo Laclau-Villalobos-Ruminottsergio villalobos ruminott100% (2)
- Wallerstein Immanuel. Conocer El Mundo. Saber El Mundo, El Fin de Lo Aprendido PDFDocumento157 páginasWallerstein Immanuel. Conocer El Mundo. Saber El Mundo, El Fin de Lo Aprendido PDFAmoroso Tierno Agradable100% (1)
- Frente a lo planetario: Humanismo entrelazado y política del enjambreDe EverandFrente a lo planetario: Humanismo entrelazado y política del enjambreAún no hay calificaciones
- Metafísica de La ExpresiónDocumento15 páginasMetafísica de La Expresióncarlos.hornelas0% (1)
- Luis López-Ballesteros - Primer TraductorDocumento6 páginasLuis López-Ballesteros - Primer TraductorsethieeAún no hay calificaciones
- El Levantamiento Indígena Visto Por Sus Protagonistas. Luis MacasDocumento24 páginasEl Levantamiento Indígena Visto Por Sus Protagonistas. Luis MacasGabriela Borja de los AndesAún no hay calificaciones
- El impulso conservador: El cambio como experiencia de pérdidaDe EverandEl impulso conservador: El cambio como experiencia de pérdidaAún no hay calificaciones
- Merton, R., El Análisis Estructural en SociologíaDocumento28 páginasMerton, R., El Análisis Estructural en SociologíaNora Noemi Cervelo86% (7)
- Latour - Politics of NatureDocumento47 páginasLatour - Politics of NatureCONSTANZA MORI ROJAS100% (1)
- Desafíos comunes: Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Tomo IIDe EverandDesafíos comunes: Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Tomo IIAún no hay calificaciones
- La Primera Tópica FreudianaDocumento6 páginasLa Primera Tópica FreudianaAndrea Lucero CanaanAún no hay calificaciones
- El Saber en Clinica - XXXDocumento577 páginasEl Saber en Clinica - XXXMarco Fidel ZambranoAún no hay calificaciones
- Concepto de FamiliaDocumento32 páginasConcepto de Familiaresidentesmfhns100% (3)
- Karin Knorr CetinaDocumento41 páginasKarin Knorr CetinaDamián Andrés Ferrari100% (1)
- Lefort, Claude La Cuestión de La Democracia. en La Incertidumbre Democrática. Ensayos Sobre Lo Político. Barcelona, Anthropos, 2004Documento14 páginasLefort, Claude La Cuestión de La Democracia. en La Incertidumbre Democrática. Ensayos Sobre Lo Político. Barcelona, Anthropos, 2004Natty LopezAún no hay calificaciones
- J Butler and G Spivak - Quién Le Canta Al Estado-Nación - Lenguaje, Política, PertenenciaDocumento139 páginasJ Butler and G Spivak - Quién Le Canta Al Estado-Nación - Lenguaje, Política, PertenenciaDiego Madias100% (1)
- Psiquiatria General para Estudiantes de MedicinaDocumento106 páginasPsiquiatria General para Estudiantes de Medicinawilly gonzalez100% (2)
- Un Nuevo Silencio Feminista? La Transformación de Un Movimiento Social en El Chile Post DictaduraDocumento380 páginasUn Nuevo Silencio Feminista? La Transformación de Un Movimiento Social en El Chile Post DictaduraMarcela Rios Tobar100% (1)
- Ver más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadDe EverandVer más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Laclau Ernesto La Razon Populista 2005 PDFDocumento156 páginasLaclau Ernesto La Razon Populista 2005 PDFteoria_ldc100% (1)
- Movimientos Sociales-Della PortaDocumento5 páginasMovimientos Sociales-Della PortaMiguel Riquelme0% (1)
- Laclau La Razon PopulistaDocumento28 páginasLaclau La Razon PopulistaJoel Lopez100% (3)
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaDe EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaAún no hay calificaciones
- Paisajes insurrectos: Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorioDe EverandPaisajes insurrectos: Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorioAún no hay calificaciones
- ¿Evasión o expulsión?: Los mecanismos de la deserción universitariaDe Everand¿Evasión o expulsión?: Los mecanismos de la deserción universitariaAún no hay calificaciones
- (1984) El Alfonsinismo - Un Bonapartismo de La e - Gonzalez, HoracioDocumento11 páginas(1984) El Alfonsinismo - Un Bonapartismo de La e - Gonzalez, HoracioLucianovargas15Aún no hay calificaciones
- ¿Cómo se forma un sujeto político?: Prácticas estéticas y acciones colectivasDe Everand¿Cómo se forma un sujeto político?: Prácticas estéticas y acciones colectivasAún no hay calificaciones
- Teoria y Practica de La Psicoterapia Dr. Dionisio F. Zaldivar Perez PDFDocumento359 páginasTeoria y Practica de La Psicoterapia Dr. Dionisio F. Zaldivar Perez PDFMyka Valdez100% (3)
- Sasso Javier - La Filosofia Latinoamericana Y Las Construcciones de Su HistoriaDocumento234 páginasSasso Javier - La Filosofia Latinoamericana Y Las Construcciones de Su Historialicardo100% (1)
- Tema 1 Primera Parte Introduccion A Los Encuadres Basicos en Salud MentalDocumento7 páginasTema 1 Primera Parte Introduccion A Los Encuadres Basicos en Salud MentalresidentesmfhnsAún no hay calificaciones
- Actuel Marx N° 26: Sexo-Género/Raza/Clase. Latinoamérica desde una óptica interseccionalDe EverandActuel Marx N° 26: Sexo-Género/Raza/Clase. Latinoamérica desde una óptica interseccionalAún no hay calificaciones
- Luciana CadahiaDocumento24 páginasLuciana Cadahiadjabsco100% (1)
- Vdocuments - MX - Lefort Claude Las Formas de La Historia PDFDocumento43 páginasVdocuments - MX - Lefort Claude Las Formas de La Historia PDFEnrique Schmukler100% (1)
- Paltí Elías-Orden Político y Ciudadanía - Problemas y Debates en El Liberalismo ArgentinoDocumento29 páginasPaltí Elías-Orden Político y Ciudadanía - Problemas y Debates en El Liberalismo ArgentinoShurak ShuAún no hay calificaciones
- Laclau, E & Mouffe, Ch. - Posmarxismo Sin Pedido de DisculpasDocumento13 páginasLaclau, E & Mouffe, Ch. - Posmarxismo Sin Pedido de DisculpasLucas GascónAún no hay calificaciones
- La Opinion Publica y Sus Problemas John Dewey PDF FreeDocumento31 páginasLa Opinion Publica y Sus Problemas John Dewey PDF FreesergiolefAún no hay calificaciones
- 1969 Bourdieu - El Estructuralismo y La Teoría Del Conocimiento SociológicoDocumento22 páginas1969 Bourdieu - El Estructuralismo y La Teoría Del Conocimiento SociológicoEsteban Leiva Troncoso0% (1)
- Freud y PoloDocumento4 páginasFreud y PololoqaxAún no hay calificaciones
- 28-Parsons, Talcott - Hacia Una Teoría General de La Acción. Capítulo 1. Algunas Categorías Fundamentales de La Teoría de La Acción, Exposición GeneralDocumento18 páginas28-Parsons, Talcott - Hacia Una Teoría General de La Acción. Capítulo 1. Algunas Categorías Fundamentales de La Teoría de La Acción, Exposición GeneralTomas Trimboli100% (1)
- ROSE, N. El Gobierno de Las Democracias Liberales AvanzadasDocumento16 páginasROSE, N. El Gobierno de Las Democracias Liberales AvanzadasnizaiaAún no hay calificaciones
- Experiencia Joan W ScottDocumento11 páginasExperiencia Joan W ScottgatosilvestreAún no hay calificaciones
- Por Qué Los Significantes Vacíos Son Importantes para La PolíticaDocumento5 páginasPor Qué Los Significantes Vacíos Son Importantes para La PolíticaNodo PsicoanalíticoAún no hay calificaciones
- Resumen - Pierre Bourdieu - Löic Wacquant (1995) Respuestas: Por Una Antropología ReflexivaDocumento4 páginasResumen - Pierre Bourdieu - Löic Wacquant (1995) Respuestas: Por Una Antropología ReflexivaReySalmon67% (3)
- RANCIÈRE - El Desacuerdo - Capítulos 1 y 2Documento4 páginasRANCIÈRE - El Desacuerdo - Capítulos 1 y 2sanyanp100% (1)
- Es Neutra La Escuela - Val FloresDocumento2 páginasEs Neutra La Escuela - Val FloresMaria EtcheverryAún no hay calificaciones
- El Exilio de La Razón-Osvaldo ArdilesDocumento283 páginasEl Exilio de La Razón-Osvaldo ArdilesJuan Ignacio Simes100% (2)
- Panizza de Qué Hablamos Cuando Hablamos de PopulismoDocumento23 páginasPanizza de Qué Hablamos Cuando Hablamos de PopulismoElenaAún no hay calificaciones
- Filosofía Política ContemporáneaDocumento29 páginasFilosofía Política ContemporáneaHernández Javiera100% (8)
- Deconstrucción Pragmatismo y HegemoniaDocumento15 páginasDeconstrucción Pragmatismo y HegemoniaCozmeFulanito100% (1)
- Kellstedt and Whitten 2013 ESDocumento16 páginasKellstedt and Whitten 2013 ESConstanza Muñoz GuajardoAún no hay calificaciones
- kOZLAREK, OLIVER. DE LA TEORÍA CRITICA A UNA CRITICA PLURAL DE LA MODERNIDADDocumento14 páginaskOZLAREK, OLIVER. DE LA TEORÍA CRITICA A UNA CRITICA PLURAL DE LA MODERNIDADSaturnino CardozoAún no hay calificaciones
- Cabeza de La Pasion CORREGIDO PDFDocumento320 páginasCabeza de La Pasion CORREGIDO PDFmelisapiperno100% (2)
- Foucault - La Función Política Del IntelectualDocumento16 páginasFoucault - La Función Política Del IntelectualsilvinaAún no hay calificaciones
- "Revolución Francesa Como Suceso Histórico Mundial." - Immanuel WallersteinDocumento10 páginas"Revolución Francesa Como Suceso Histórico Mundial." - Immanuel WallersteinRefresco_De_ci_9891100% (3)
- El Individualismo y Los IntelectualesDocumento10 páginasEl Individualismo y Los Intelectualesanita_desafioAún no hay calificaciones
- Schumpeter, Joseph - Capitalismo, Socialismo y Democracia (T. II) (OCR)Documento34 páginasSchumpeter, Joseph - Capitalismo, Socialismo y Democracia (T. II) (OCR)Ignacio PeligroAún no hay calificaciones
- Vinculaciones Injuriadas Wendy BrownDocumento31 páginasVinculaciones Injuriadas Wendy BrownMaite VanesaAún no hay calificaciones
- Modernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizDe EverandModernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizAún no hay calificaciones
- Dominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)De EverandDominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)Aún no hay calificaciones
- ERNESTO LACLAU Sobre El Significante VacíoDocumento4 páginasERNESTO LACLAU Sobre El Significante VacíoOriana BonazzolaAún no hay calificaciones
- Los Significantes Vacíos PDFDocumento12 páginasLos Significantes Vacíos PDFentrelazoAún no hay calificaciones
- LACLAU - La Razón PopulistaDocumento13 páginasLACLAU - La Razón Populistacmauruicio14Aún no hay calificaciones
- Teo ZizekDocumento9 páginasTeo ZizekBelen MarchesottiAún no hay calificaciones
- Especialista en Psicoterapia Breve - Tema IV. Estructuras ClnicasDocumento31 páginasEspecialista en Psicoterapia Breve - Tema IV. Estructuras ClnicasMelissa ContrerasAún no hay calificaciones
- Lo Que Hace A Grecia RESUMENDocumento9 páginasLo Que Hace A Grecia RESUMENcelinaAún no hay calificaciones
- Guia para Trabajos de GraduacionDocumento32 páginasGuia para Trabajos de GraduacionfredgerAún no hay calificaciones
- Manejo Del Paciente Con Cardiopatia Isquémica AgudaDocumento36 páginasManejo Del Paciente Con Cardiopatia Isquémica AgudaVeTeNeAún no hay calificaciones
- Enferm 2Documento41 páginasEnferm 2api-3715153Aún no hay calificaciones
- Topografia - Del Concepto SaludDocumento16 páginasTopografia - Del Concepto SaludresidentesmfhnsAún no hay calificaciones
- Teoría de La Comunicación HumanaDocumento11 páginasTeoría de La Comunicación HumanaresidentesmfhnsAún no hay calificaciones
- Determinantes Sociales de La Salud Los Hechos Irrefutables - Wilkinson y Marmot PDFDocumento29 páginasDeterminantes Sociales de La Salud Los Hechos Irrefutables - Wilkinson y Marmot PDFDaniel MellaAún no hay calificaciones
- Teoría de La Comunicación HumanaDocumento11 páginasTeoría de La Comunicación HumanaresidentesmfhnsAún no hay calificaciones
- InterveccionDocumento27 páginasInterveccionresidentesmfhnsAún no hay calificaciones
- Tema 4 Estructura FamiliarDocumento22 páginasTema 4 Estructura Familiarresidentesmfhns100% (3)
- Tema 4 Estructura FamiliarDocumento22 páginasTema 4 Estructura Familiarresidentesmfhns100% (3)
- Apuntes Sobre La Acción DramáticaDocumento11 páginasApuntes Sobre La Acción DramáticaJuan Francisco BazánAún no hay calificaciones
- Sujeto Cultural y GrupalDocumento3 páginasSujeto Cultural y GrupalMarcel MarchAún no hay calificaciones
- Psicomotricidad: Conceptos, Reseña Histórica, Maduración Psicomotriz en El Primer Año de VidaDocumento7 páginasPsicomotricidad: Conceptos, Reseña Histórica, Maduración Psicomotriz en El Primer Año de VidaAnyAún no hay calificaciones
- Brier Eduardo. Las Neurosis Revisitadas PDFDocumento12 páginasBrier Eduardo. Las Neurosis Revisitadas PDFergoAún no hay calificaciones
- Más Allá Del Principio Del Placer, Freud - PDFDocumento4 páginasMás Allá Del Principio Del Placer, Freud - PDFKAREN VALENTINA LÓPEZ OSORIOAún no hay calificaciones
- Fase 4 - Personalidad y Contexto - 99Documento32 páginasFase 4 - Personalidad y Contexto - 99Maira Alejandra Márquez67% (3)
- Paradigmas Del CuerpoPsicoanalisisDocumento12 páginasParadigmas Del CuerpoPsicoanalisisandreamatitaAún no hay calificaciones
- Línea Del TiempoDocumento94 páginasLínea Del TiempoMaria Irene MarancaAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Lod Enfoques Disciplinares en La Psicologia Olga HuertasDocumento24 páginasTarea 3 Lod Enfoques Disciplinares en La Psicologia Olga HuertasNEYLA BARRETOAún no hay calificaciones
- La AccionLacaniana-BassolsDocumento6 páginasLa AccionLacaniana-BassolsMaggieAún no hay calificaciones
- TP #4 Completo A EnviarDocumento13 páginasTP #4 Completo A EnviarMéndez JuanAún no hay calificaciones
- LA VIVENCIA DE DOLOR EN SU REEDICION TOXICA AD Y ORtoxica o R y AdDocumento7 páginasLA VIVENCIA DE DOLOR EN SU REEDICION TOXICA AD Y ORtoxica o R y AdImpresiones PsicoAún no hay calificaciones
- Conferencia 23Documento7 páginasConferencia 23Iara TangaAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis RelacionalDocumento2 páginasPsicoanálisis RelacionalmecaAún no hay calificaciones
- Cronograma Psicoanálisis II Costa IntensivaDocumento3 páginasCronograma Psicoanálisis II Costa IntensivaGuillermo Omar FerreyraAún no hay calificaciones
- Mario Bunge-Ciencia, Tecnica y EpistemologiaDocumento12 páginasMario Bunge-Ciencia, Tecnica y Epistemologiadestructor 03Aún no hay calificaciones
- Tarea V, Vi, Vii - Ética Profesional Del PsicologoDocumento15 páginasTarea V, Vi, Vii - Ética Profesional Del PsicologoSonia AquinoAún no hay calificaciones
- Solo para Tus OjosDocumento9 páginasSolo para Tus OjosClareli's SilvaAún no hay calificaciones
- S2 La Perspectiva Psicoanalítica-Freud, El Psicoanálisis ClásicoDocumento23 páginasS2 La Perspectiva Psicoanalítica-Freud, El Psicoanálisis ClásicojcurazanAún no hay calificaciones
- Montagnini LAP Debate 2019 PDFDocumento35 páginasMontagnini LAP Debate 2019 PDFtavo rodriguezAún no hay calificaciones
- Sinatra, E. 2002. Las Entrevistas Preliminares y La Entrada en AnálisisDocumento203 páginasSinatra, E. 2002. Las Entrevistas Preliminares y La Entrada en Análisisdoncodigos17Aún no hay calificaciones
- Origen y Evolución de Las Técnicas de Dinámica de GruposDocumento5 páginasOrigen y Evolución de Las Técnicas de Dinámica de GruposAlita DominguezAún no hay calificaciones
- Imagen y Símbolo o Hacia Un Nuevo Espiritu AntropologicoDocumento13 páginasImagen y Símbolo o Hacia Un Nuevo Espiritu AntropologicoevymancillaAún no hay calificaciones