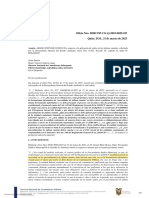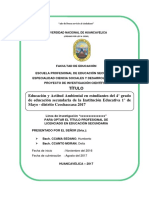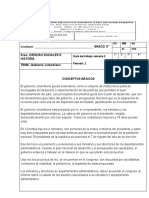Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Interculturalidad
Interculturalidad
Cargado por
Florencia SánchezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Interculturalidad
Interculturalidad
Cargado por
Florencia SánchezCopyright:
Formatos disponibles
Fotografa: Carlos Blanco.
Repensar la educacin intercultural
en nuestras Amricas
Patricia Medina Melgarejo
Universidad Pedaggica Nacional, Universidad Nacional Autnoma de Mxico | Ciudad de Mxico
patymedmx@yahoo.com.mx
Los temas de interculturalidad
han ocupado un lugar predominante tanto en las
reflexiones filosficas y antropolgicas como en las
ciencias sociales y en el campo educativo, bajo conceptos que, al igual que la nocin misma de interculturalidad, pueden cobrar distintos significados
(multiculturalismo, diversidad, pluralismo). Estos
conceptos, como lo seala Dietz (2003), se gestaron
desde los movimientos sociales de las dcadas de
los aos setenta y ochenta del siglo XX , y posteriormente transitaron a discusiones de carcter
acadmico hasta convertirse en la actualidad en
polticas gubernamentales y lneas de instrumentacin oficial. El concepto de interculturalidad se
hace presente desde sus mltiples significados y
enfoques en las distintas geografas, siempre en relacin con las demandas sociales que transitan del
reconocimiento crtico hasta la asimilacin.
Es necesario, por tanto, reflexionar sobre la amplia divulgacin de las diferentes acepciones de interculturalidad que han tornado confuso el trmino,
generando una suerte de dispersin de su capacidad
de descubrimiento, invencin y resolucin de problemas al mismo tiempo que un desplazamiento y
neutralizacin poltica de su actuar.
Si bien existen en la actualidad distintas vertientes sobre dicha corriente de pensamiento (de
ah que el tema de este nmero lo hayamos denominado Interculturalidad-es en educacin), tiene
sobre todo incidencia en reas como la asistencia
social y la atencin educativa bajo denominaciones como equidad, pertinencia y justicia social.
En especial la concepcin de interculturalidad ha
encontrado tierra frtil en el espacio educativo,
aunque paradjicamente, es una de las ms escurridizas por su uso indistinto en la intervencin
septiembre
diciembre 2009
Fotografa: Carlos Blanco.
socioeducativa, pues es utilizada como sinnimo
de cultura e identidad.
Queremos sostener en estas lneas la necesidad de re-pensar y volver a mirar desde nuestras
Amricas el concepto de educacin intercultural a
partir de una visin analtica y crtica de las demandas que se expresan a travs de este concepto. La
complejidad del campo que nos ocupa convoca a un
actuar estratgico sobre los derechos de los sujetos
implicados en estas relaciones interculturales, y a
una construccin filosfica que trascienda hacia
una intervencin poltica.
En las lneas que siguen abordaremos diversos
referentes del surgimiento de las nociones de interculturalidad para Amrica Latina cuyo origen se encuentra en las demandas educativas de los pueblos
originarios (sociedades contemporneas amerindias), para de ah analizar algunas situaciones educativas en donde la educacin intercultural, como
movimiento poltico-pedaggico, se conforma a
partir de las distintas aristas, horizontes y memorias
de nuestro continente.
Emergencia de la educacin intercultural
desde las condiciones de los pueblos
originarios en Amrica Latina: disyuntivas
polticas en los horizontes histricos
El contexto de emergencia del discurso de interculturalidad en Amrica Latina se ubica en los
aos setenta. Luis Enrique Lpez (2006) nos dice
que la nocin de biculturalidad trada del norte de
Estados Unidos fue adoptada como poltica oficial
por Mxico; mientras tanto, en Amrica del Sur, en
1974 comenz a postularse dicha nocin a partir del
concepto de interculturacin enunciado por los venezolanos Mosonyi y Gonzlez. Este trmino se define
como una forma de insercin selectiva de otros corpus de conocimiento a travs de la cual las sociedades
mayoritarias, generalmente nacionales, reconocen la
necesidad de mantener los marcos de referencia de
las culturas propias como una manera de mediacin
en la construccin de nuevas prcticas de inclusin.
Hacemos nfasis sobre la nocin de insercin selectiva, pues desde el ejercicio inicial de la interculturalidad, lejos de tratarse solamente de un encuentro
cultural, muchas veces particularizado o individual, se
ha referido a una decisin poltica y una accin pedaggica que busca la sistematizacin desde lo propio (intracultural) con el vnculo y mediacin (inter-cultural).
El concepto de interculturalidad se utiliz en
la siguiente dcada en las polticas de organismos
internacionales y de ciertos pases de la regin; en
particular destaca el proceso educativo ecuatoriano
de 1988. Cabe sealar el papel relevante de instancias gubernamentales y del creciente movimiento
de participacin de las organizaciones no gubernamentales en este contexto.
Ante las distintas perspectivas que cobra la
accin de la educacin intercultural en diversas
Repensar la educacin intercultural en nuestras Amricas
Fotografa: Carlos Blanco.
regiones del mundo, los actores centrales de interlocucin y demanda en Amrica Latina han sido las
organizaciones de los pueblos indgenas (pueblos
originarios) mediante procesos de movilizacin social por sus reivindicaciones tnico-polticas; cuestin que se expresa en la fuerza y presencia internacional a partir del resolutivo del Acuerdo 169 de la
Organizacin Internacional del Trabajo.
En los aos noventa del siglo pasado y la primera dcada del actual, las polticas de atencin
educativa intercultural marcan trayectorias diversas que atraviesan distintas fronteras. Destacan
Bolivia, Ecuador, Per y Guatemala como casos
paradigmticos, junto con la actual lucha de la regin del Cauca en Colombia y la costa atlntica de
Nicaragua, as como las movilizaciones de pueblos
especficos como el mapuce. Cabe mencionar tambin las polticas adoptadas por Mxico a partir
del ao 2000 y la poltica intercultural aplicada en
Argentina a partir de 2007.
Producto de los procesos histrico-polticos
acontecidos en cada uno de estos pases y regiones
del continente latinoamericano, la educacin intercultural levanta demandas propias del proceso
histrico de etnicidad y se caracteriza por agrupar
experiencias heterogneas en sus fines y procesos
educativos, que pueden ser desde propuestas incipientes hasta experiencias consolidadas, pero que
todas en conjunto forman parte del movimiento pedaggico intercultural.
De cuntas maneras es posible mirar
al mundo? Acontecimientos escolares,
espacios de encuentro
Ms all del balance que se puede efectuar sobre el
surgimiento de la educacin intercultural en el debate de las demandas educativas del movimiento
indgena en Amrica Latina, diversidad e interculturalidad son conceptos que actualmente se estn naturalizando, es decir, se estn integrando al discurso
educativo, se estn introduciendo en nuestras aulas a
travs de currculos, programas y materiales y de los
cursos de actualizacin para docentes. O bien, se han
convertido en los conceptos centrales de toda accin
pedaggica para quienes trabajamos directamente
en contextos rurales, de educacin para jvenes y
adultos, con poblacin considerada como migrante
y, sobre todo, para quienes laboramos en programas
cuyo sujeto de atencin resultan ser ncleos de poblacin indgena que por su condicin histrica y poltica son definidos como pueblos originarios.
A dos dcadas de polticas interculturales, los
educadores crticos advierten las paradojas de las
nuevas desigualdades sociales y educativas que
potencialmente producen estas concepciones, pues
dichas temticas, por su ambigedad e imprecisin,
no impactan directamente en los contenidos; es
decir que diversidad e interculturalidad no son conceptos neutrales, su uso implica acciones y prcticas que pocas ocasiones los educadores valoramos
septiembre
diciembre 2009
desde el significado poltico, y por tanto pedaggico, que le da sentido a dichas acepciones. Para que
este argumento se pueda comprender mejor hemos
incluido a manera de narrativas el registro de tres
acontecimientos (acciones situadas), como producto de nuestras praxis educativas.
a) Maestra Conchita: en mi saln
no tengo nios diferentes o indgenas
Parte de los propsitos de la educacin orientada
a los pueblos originarios, en el marco de la diversidad, es ofrecer un modelo de atencin educativa que
tome en cuenta las lenguas y culturas (maternas y
propias) como componentes del currculo. Pero,
como veremos, no basta con eso. Necesitamos comprender por qu han sido excluidas las lenguas originarias de los planes y programas oficiales?, y por
qu necesitamos reconocerlas?
Cuando la profesora Conchita, que participaba
en un programa de formacin en posgrado y laboraba como maestra de educacin preescolar, supo que
deba cursar una asignatura sobre polticas lingsticas, coment lo siguiente:
Maestra Conchita: Sabe, nooo, no me interesa! Mire, en mi saln no hay nios diferentes, no
son indgenas, ni migrantes en preescolar no se
necesita!
Al percibir el malestar de la maestra le interrogu:
Perdone pero, en qu lengua habla, se comunica y
ensea en su saln?
Maestra Conchita: [extraada]: En espaol, como
debe de ser!
Este fragmento nos es til, en primer lugar,
para interrogarnos por qu en nuestras Amricas
las lenguas francas reconocidas por los Estadosnacin son el espaol, el portugus, el ingls y el
francs, si no somos ni espaoles, ni portugueses,
ni ingleses, ni franceses. Somos latinoamericanos,
pertenecientes a Estados nacionales cuya historia
se ha configurado a travs de procesos coloniales.
Tanto la invisibilizacin como la negacin de los
pueblos originarios resulta una dolorosa historia
que ha mantenido distintas jerarquas raciales hasta nuestro presente, sobreponiendo a ellas las ideas
de pobreza y cultura, las cuales justifican formas
de exclusin. La educacin intercultural y los procesos pedaggicos que implica, por otro lado, no
deberan ser exclusivos de los pueblos originarios,
ni de los sectores ruralizados y marginados, sino
que tendran que comprometer a toda la educacin
de una nacin.
La ltima expresin de la maestra Conchita tambin nos ayuda a cuestionar por qu y desde cundo,
los maestros ensean a travs de una lengua oficial?
Situacin que parte del desconocimiento de la historia social de las polticas lingsticas que han excluido
a las lenguas amerindias de los currculos. Esto nos
conduce a reflexionar sobre los derechos individuales y colectivos, en este caso acerca de los derechos
lingsticos de todo un pas: por un lado al reconocimiento de la riqueza que implican las lenguas y el papel social y poltico que tienen, y por el otro el hecho
de que las grandes mayoras nacionales no ejercen
su derecho a ser bilinges, a aprender de las lenguas
y pueblos originarios, de las tierras-territorios que
unos y otros compartimos como ciudadanos.
b) Marcelino: un venado nio en el saln
Marcelino es un nio de nueve aos de edad que
se encuentra en la fila central de las tres hileras de
bancas que conforman el aula-escuela, denominada
por las instancias oficiales como indgena unitariamultigrado. Marcelino vive en una comunidad
asentada en territorio (no reconocido) del pueblo
mayoyoreme de la regin norte de Sinaloa y sur de
Sonora. Como el resto de nios y nias de su comunidad, conoce apenas algunas frases y palabras de
su compleja lengua.
Gaudencia, una joven de 22 aos de edad que es
su maestra, vive en una comunidad rural de esta
misma regin (ella no se considera indgena) y se
Repensar la educacin intercultural en nuestras Amricas
comunica bsicamente en espaol, aunque ha recibido clases de lengua mayo en la escuela normal
rural en donde estudia (esta institucin desarrolla
un currculo con enfoque intercultural). El grupo
lo forman 15 nios indgenas, ocho nias y siete nios, cuyas edades fluctan entre ocho y doce aos;
son alumnos de tercero a sexto grados de primaria.
Cumplen con las tareas asignadas, cambian de actividad junto con la maestra, escriben en el pizarrn
o en sus cuadernos, realizan una obra de teatro guiol y participan, sentados en el piso, en ejercicios de
suma y resta utilizando pequeas piedras que guardan en una lata de aluminio. Existe una caracterstica importante en el grupo escolar: todos producen
sonidos permanentemente durante la clase al pegar
constantemente, de forma rtmica, con los objetos
escolares a su disposicin (el lpiz, la espiral del cuaderno, las latas de aluminio y la banca misma). Para
los nios sus sonidos representan otra forma, otro
juego, otro ritmo, otro uso, otro sentido.
Marcelino constantemente toma su lpiz y lo frota
con la espiral metlica del cuaderno, o bien con este
mismo objeto frota el borde de su banca produciendo sonidos y ritmos.
La maestra Gaudencia le dice: Marcelino, no ests
haciendo ruido, interrumpes la clase! Marcelino
guarda silencio, deja el lpiz a un lado. La clase contina. Ms adelante la maestra le pide a Marcelino
que pase al pizarrn a resolver una operacin matemtica. l se levanta de su asiento y se dirige hacia
enfrente dando pequeos brincos; se detiene frente
al pizarrn y contina moviendo los pies y haciendo
pequeos sonidos con los talones. Termina de escribir, regresa de la misma forma a su banca y se sienta,
pero contina movindose.
En este texto podemos ver que si bien toda la
comunicacin explcita se ejerce en espaol, existen otras expresiones (corporal, musical y dancstica); Marcelino, junto con los dems nios y nias, recrean sonidos y ejecutan movimientos que
corresponden a una danza originaria-indgena
Fotografa: Patricia Medina.
denominada de venado, es decir que literalmente
transitan por el aula bailando.
Las prcticas de conocimiento de estos nios
venados corresponden a una memoria hecha territorio, fiesta, danza e historia que se recrea en el espacio escolar a travs de sus movimientos y sonidos,
los cuales muchas veces son percibidos como costumbres (o como folklore, desde una nocin culturalista), pero no son pensadas como experiencias de
conocimiento, construidas social e histricamente.
Walsh (2005) expresa que esta desvalorizacin del
conocimiento, y por ende de sus portadores y productores, los coloca en un espacio que llamaremos
subterrneo, y por lo tanto, subalterno. Y si bien dichas prcticas se consideran como una riqueza cultural que debe ser respetada, en el fondo lo que se
busca es superarlas o reemplazarlas a partir de una
supuesta idea de progreso que se basa en una visin
esttica de la cultura, sin tierra y trabajo, o bien, a la
idea de cultura sin cuerpo y territorio.
septiembre
diciembre 2009
programa de inclusin educativa. Jos y Carolina
pertenecen a la categora socioeducativa de nios
con necesidades educativas especiales (Carolina
es sorda y Jos utiliza silla de ruedas).
La maestra Ana, con 14 aos de servicio, fue la encargada de recibir a estos nios en su grupo escolar. Comenta parte de su experiencia.
Fotografa: Carlos Blanco.
c) Capacidades diferentes. Maestra Ana:
decan que los estaba discriminando
y me tuve que cambiar de escuela
Otro mbito de interpretacin en donde se ejerce la
idea de interculturalidad son los procesos que implican a actores sociales cuyas condiciones son definidas desde la idea de diferencia. La discusin se plantea en trminos de capacidades diferentes, es decir,
personas con algn tipo de discapacidad (motora,
sensorial, cognitiva) para quienes se establecen programas de integracin y actualmente de inclusin
educativa. Revisemos algunos acontecimientos en
un espacio escolar en donde se llevan a cabo programas bajo estas denominaciones:
Carolina, de 10 aos, y Jos, de 12, forman parte
de un grupo escolar en el turno vespertino de una
escuela pblica urbana de organizacin completa
cuyos compaeros, al parecer, desarrollan todas
sus actividades de forma regular. Las familias de
estos nios permitieron que sus hijos ingresaran al
Maestra Ana: cuando trabaj con este tipo de
alumnos me enfrent a graves problemas: Carolina
imitaba muchas cosas, y cuando hablaba y explicaba en el pizarrn, como no me escuchaba, pues haca lo que poda con ella. Adems, tena que atender
a los otros nios de mi grupo y como era nia se limitaba mucho su interaccin, los nios se burlaban
luego de ella. Yo no saba bien si me entenda, prueba de ello eran sus cuadernos, que estaban casi en
blanco. Y con Jos, un da me pas que no me avis
a tiempo y no alcanzamos a llevarlo en su silla de
ruedas al sanitario, por tanto fue una desgracia y
una pena muy grande!
La maestra Ana concluye el relato diciendo: me
enfrent a situaciones muy difciles, pues el director se disgustaba conmigo y los padres ms, estaban angustiados, otras maestras cercanas a m me
informaron que ya se estaban quejando mucho
Entonces, me enter que me iban a culpar los paps
de que supuestamente estaba discriminando a sus
hijos Y no exista otra solucin. Para evitar problemas me tuve que cambiar de escuela.
Lo acontecido tanto para la maestra Ana como
para los nios nos obliga a hacer un serio cuestionamiento de estas acciones que intentan, desde los
postulados de integracin e inclusividad en el reconocimiento de la diversidad y en la tolerancia intercultural, forzar la incorporacin desde una situacin
marginal, y con fuertes dosis de prcticas redentoras, sin contar con las herramientas de intervencin
necesarias y adecuadas. Aqu la nocin de discriminacin, convertida en queja, sirve para inculpar a la
maestra Ana.
Repensar la educacin intercultural en nuestras Amricas
T no eres de aqu, Ser alguien
en la vida Diferencia, identidad y
cultura, nociones extraviadas en
la accin educativa intercultural
El registro de lo que ocurri en los casos de Conchita,
Marcelino, Gaudencia, Jos, Carolina y Ana, de lo que
nos ocurri a usted querido/a lector/a y a m al narrarlo, nos sita frente a tres procesos centrales que se
sobreponen en la escena intercultural: por una parte
la confusin entre situaciones de carcter inter frente a los de diversidad cultural, en donde la pregunta
sera: son procesos y problemas propiamente culturales? Por otra parte, la situacin de ejercer acciones
interculturales por tratarse de nios, jvenes y adultos considerados como minora y, por ltimo, la comprensin de contextos de exclusin por condiciones
de gnero y de diferencia tnica.
Lo que se pone en juego es la nocin de diferencia, es decir, aquellos que nombramos como otros
para poder ser nosotros, para podernos dar sentido
a nosotros mismos (Skliar, 2000). Se trata de la paradoja entre identidad y diferencia, donde al mismo
tiempo que tratamos de reducir al Otro para evitar
un encuentro radical con ese otro que es omitido,
relegado, incluso negado en nuestros salones y en
nuestros programas educativos, vivimos la imperiosa necesidad de incluirlos en nuestras redes de
proximidad.
Una de las problemticas ms fuertes en educacin intercultural se ubica en proyectos de intervencin que se reducen a muestras gastronmicas,
talleres de elaboracin de dulces regionales, representaciones teatrales, cantos, juegos y artesanas donde
se percibe una falta de articulacin entre una construccin en trminos de conocimiento (epistmica) y
el resto de elementos que conforman el currculo en
todas las reas, asignaturas y niveles educativos.
Maestro Filiberto: en el programa de capacitacin,
tanto de los instructores comunitarios como con
los muchachos de la Escuela Normal, seguimos
el enfoque intercultural, entonces hicimos unos
talleres de mscaras, tambin un taller de dulces
Fotografa: Carlos Blanco.
regionales, y luego una exposicin en donde hubo
una convivencia intercultural Luego, el semestre pasado, nuestros muchachos concursaron con
cuentos en sus lenguas, y que ganan!.
Estas formas de intervencin resultan comunes
en los espacios educativos que desarrollan programas de atencin a la diversidad; en esa intencin de
intervenir, sin embargo, se rompe cualquier posibilidad de construccin alterna, pues a pesar del inters
pedaggico y educativo de los docentes por comprender la interculturalidad se exacerban las ideas
de folklore a travs de acciones que son nombradas
como interculturales.
Abordaremos ahora dos expresiones que circulan frecuentemente en el mbito social y educativo,
cuya amplia difusin en distintos medios ha venido
impactando en las formas de comprender a la educacin, recreando en el espacio escolar (maestros,
padres de familia y alumnos) cierta visin neocolonial del papel y sentido poltico del conocimiento:
10
septiembre
diciembre 2009
El maestro Ignacio, docente indgena cuya escolarizacin implic un largo trayecto, pues obtuvo hasta los
50 aos de edad la acreditacin necesaria a nivel estatal para el ejercicio de la docencia, se expres as: Los
nios y jvenes, y hasta nosotros mismos, adultos
indgenas, estudiamos para ser alguien en la vida!
Ser alguien en la vida niega el carcter y la genealoga de nuestras propias concepciones y se inscribe
no slo en el actuar, sino en los procesos de escolarizacin y en los fines mismos de la educacin. Estas
concepciones se materializan en prcticas sociales
en las que se excluye a los sujetos y sus saberes al pretender reemplazar, social y polticamente hablando,
sus prcticas y pertenencias identitarias, al ser borrada su memoria y su rastro, su trayecto y su presente, como si no se fuera ya una persona...
Otra frase cuya accin resulta contundente en
nuestras configuraciones sociales es: t no eres de
aqu, y para ubicar mejor al nio/a, joven o adulto/a
que es sealado/a como extrao/a se aade: aqu
las cosas se hacen de otra manera Debes de aprender, si te quieres quedar! Estas frases tan comunes
por ejemplo en contextos migratorios, este no ser de
algn lugar, se conjuga con los sentidos de explotacin laboral y en prcticas de dominio y control de
ncleos enteros de poblacin.
Los tres relatos que abordamos prrafos arriba,
as como estas ltimas frases nos conducen a interrogarnos por los procesos centrales de diferencia,
identidad y cultura, que muchas veces se encuentran como nociones extraviadas en el propio discurso intercultural.
El nodo que interrelaciona estas diferencias es
la nocin misma de alteridad-diferencia: otorgamos
un sentido pre-establecido y esencialista a los procesos culturales e identitarios, los consideramos casi
como sinnimos y acabamos por confundirlos. Por
eso cabe aqu hacer la siguiente distincin: mientras
que los procesos culturales se aplican a definiciones de los significados y prcticas de accin social,
los identitarios se establecen a partir de las redes de
pertenencia y de los procesos de apropiacin y configuracin como colectivos sociales, frente a otros.
As, aunque hablamos la lengua espaola no somos
identitariamente pertenecientes a la nacionalidad
espaola; es decir que nuestras redes de pertenencia
y filiacin nos conducen a ubicarnos no como espaoles sino como colombianos, mexicanos o uruguayos; por otro lado, las prcticas de identidad se
establecen, evidentemente, de forma relacional con
las bases materiales de la cultura, pero a travs de
referentes de pertenencia. Por tanto cultura e identidad son dos procesos diferentes pero articulados al
proceso de formacin social del sujeto en la condicin contextual, comunal e histrico poltica.
Ahora bien, la alteridad y la diferencia se establecen a partir de las zonas de distincin de Otro-s
frente a Otro-s; son categoras esencialmente constituidas (indgena genrico, afrodescendiente, mujer, analfabeta) cuya existencia concreta permanece
absorbida en una forma de identidad dominante a
travs de relaciones asimtricas de poder, sustentadas en prcticas culturales, muchas de ellas arbitrarias e impuestas. Esta cuestin instaura relaciones
de conocimiento que refuerzan las formas de intervencin y apropiacin que se expresan a partir de
categoras como la de minoras frente a supuestas
mayoras nacionales, lingsticas, escolares, generacionales o laborales; y estas categoras, a su vez, se
asimilan a las de progreso, civilizacin y desarrollo,
desvirtundose en las relaciones de consumo, en
donde la condicin de ciudadana del Otro resulta
marginal, pobre y vulnerable.
A pesar de que existen acciones que buscan y
muestran un avance en trminos de inclusin desde
la educacin intercultural, el problema reside en que
las diferencias de carcter histrico social (tnicopolticas de larga trayectoria social) se confunden con
aqullas establecidas en torno a estilos comunicativos y culturales basadas en lo que se ha dado por
llamar necesidades educativas especiales para personas con capacidades distintas. Por tanto, se hace necesario configurar una base analtica que reconozca
las identidades sociales en el ejercicio poltico de las
diferencias histricas; en el caso amerindio, si bien el
ser indgena constituye una categora de origen colonial, en la actualidad se configura en una forma de
Repensar la educacin intercultural en nuestras Amricas
presencia en tanto sujeto social indgena cuya accin
poltica cobra fuerza como proceso identitario.
La reflexin acerca de la interculturalidad y los
procesos educativos, como hemos visto, implica
un debate histrico poltico desde las perspectivas
y experiencias de intervencin en el contexto latinoamericano e internacional, pues claramente las
concepciones de interculturalidad se encuentran
vinculadas a las polticas de desarrollo social enfocadas a las asimetras econmicas. No perdamos de
vista, sin embargo, que estas formas de intervencin
pueden traer consigo nuevas desigualdades (como
lo es la pobreza de grandes ncleos de poblacin),
adems de que la accin poltica sobre los derechos
colectivos a la memoria histrica y al trabajo, al territorio y a la lengua, muchas veces no son considerados por estas polticas de desarrollo social o bien se
escinde de las polticas y prcticas econmicas.
el marco de atencin educativa en el terreno de la
explotacin y exclusin de nios, jvenes y adultos, cuestin que genera un espacio de intervencin de los discursos interculturales a partir de
propuestas que se desarrollaron tanto en Europa
como en ciertas regiones latinoamericanas, a
travs de agencias internacionales e instancias
de gobierno nacionales.
El espacio-lugar de enunciacin de diferencias
Educacin intercultural: movimiento
poltico-pedaggico de distintas
aristas en los horizontes de las
memorias en Amrica Latina
Interculturalidad y diversidad, como prcticas discursivas polticas, han trazado un horizonte de creciente discusin que incide en las formas de interpretar conceptos subyacentes como cultura, identidad,
diferencia, pluralismo y multiculturalismo; que se
convierten en propuestas pedaggicas y acciones
educativas institucionales (gubernamentales y no
gubernamentales) de distinto orden, enfocadas hacia distintos ncleos de poblacin o bien privilegian
situaciones y contextos de discriminacin; esto ocasiona la reduccin a un uso indistinto de las concepciones de diversidad y educacin intercultural,
pensadas como:
Un elemento y demanda fundamental de las
reivindicaciones tnico-polticas, producto de los
movimientos sociales en las dos ltimas dcadas
en nuestro continente, es decir, desde la geopoltica latinoamericana.
La visibilizacin de los trnsitos migratorios, desde
que generan marcas y exclusiones sociales; aqu
se ubican los discursos y acciones educativas en
torno a la condicin de gnero.
El reconocimiento de las capacidades diferentes
(discapacidad como otredad) en trminos de integracin e inclusin educativas.
Un fenmeno que trasciende las fronteras territoriales y los diferentes campos del conocimiento social impactando al discurso acadmico,
el cual se articula a la construccin de ciertos
modelos de educacin intercultural de corte gubernamental y de participacin en organizaciones civiles, convocadas desde visiones crticas
del discurso globalizador, o desde aquellas que
se adhieren a las concepciones de gobernabilidad y competitividad global cuyas acciones se
vinculan a polticas identitarias, comprendidas
como los medios y las formas en que se producen y
promueven los atributos distintivos que acreditan
o desacreditan a las prcticas y sujetos por parte
de las instituciones del Estado, creando espacios
sociales de dominio pblico que se interrelacionan
con la esfera privada.
El desarrollo de polticas de accin afirmativa y de
currculos compensatorios, cuyas vas de accin
se expresan en programas como el de integracin
educativa y necesidades educativas especiales.
Las seis opciones planteadas entre una gama
muy amplia de posibilidades generan repercusiones en la escena educativa; cabe entonces interrogarnos cul de ellas define el proceso sociohistrico de demanda poltica desde el cual surge
la educacin intercultural? El problema del uso
11
12
septiembre
diciembre 2009
indistinto de la interculturalidad reside en el horizonte poltico desde el cual se construyen proyectos
educativos interculturales; es decir, existen posturas contradictorias a pesar de que se utilicen herramientas discursivas comunes.
Por otro lado, diversidad e interculturalidad representan nudos problemticos que se vinculan a
las nociones de tolerancia, participacin y convivencia social, equidad (desde el reconocimiento
de las diferencias), desigualdad social y acceso a
procesos democratizadores, ponindose en juego
la nocin fundamental de ciudadana. Las distintas condiciones sociales (tnico-polticas, migracin, gnero, discapacidad) generan experiencias
de intervencin que, como vemos en el diagrama,
se relacionan entre s (polticas identitarias, discursos globalizadores, acciones afirmativas, currculos compensatorios); el nudo problemtico que
las articula y enlaza est compuesto por los viejos
problemas y nuevos procesos de exclusin, las diferencias histrico-polticas y las configuraciones de
ciudadana.
4- Capacidades
diferentes
Discapacidad
3- Condicin de Gnero:
como es nia...
5- Polticas
Identitarias
2- Visibilidad de
trnsitos migratorios
T no eres de aqu...
Discurso
Globalizador
EXCLUSIN
1- Reivindicacin
tnico-poltica
Pueblos originarios
6. Accin
afirmativa
currculo
compensatorio
DIFERENCIA
CIUDADANA
INTERCULTURALIDAD
DIVERSIDAD
El problema radica en que los programas de intervencin educativa en trminos de diversidad e
interculturalidad no distinguen, y por lo tanto no toman en cuenta, los componentes de este nudo problemtico (el centro de nuestro diagrama).
En este sentido, el discurso del reconocimiento
intercultural puede desplazar la mirada y la lucha en
contra de las asimetras econmicas y polticas; por
ello, se requiere plantear una necesaria deconstruccin analtica del campo emergente de la interculturalidad a partir de dos momentos:
Desigualdad
a) Primero. Analizar a la educacin intercultural
como un movimiento poltico-pedaggico, un
espacio de lucha, negociacin y demanda, de
apropiacin y construccin de nuevos horizontes sociales y educativos. A este movimiento, de
larga trayectoria en nuestro continente, se han
adscrito tanto pedagogos crticos como educadores populares y de la etnoeducacin indgena
de-colonizadora. Desde este punto de vista se
tratara de comprender y desarrollar propuestas educativas interculturales en contextos
Repensar la educacin intercultural en nuestras Amricas
sociales situados, a travs de experiencias que se
nutren de la investigacin y gestin de proyectos
y programas que incluyen el reconocimiento de
las demandas de los actores y movimientos sociales por el cumplimiento de los derechos colectivos al acceso a la tierra y al trabajo.
b) Segundo. Al concebir la educacin intercultural
como un movimiento poltico-pedaggico se
requiere reconocer su heterogeneidad, ya que se
han producido distintos discursos pedaggicos
que centran su visin en la convivencia intercultural, los cuales generan una amplia gama de posibilidades entre la vertiente crtica y las acciones
de las instancias nacionales y transnacionales
que generan polticas para la gobernabilidad
global; de ah la necesidad de determinar las
disyuntivas polticas de todo proyecto de educacin intercultural.
Una va de conocimientos intra e
inter-culturales desde los mundos de vida
Entonces qu es interculturalidad?
Seguramente la pregunta que surge a partir de lo
dicho en este texto es: entonces qu es interculturalidad? En el campo educativo la interculturalidad,
desde una visin crtica, puede ser definida como un
proyecto histrico-social con profundas repercusiones en el mbito pedaggico, adems de consolidarse una vertiente educativa que se ubica en las
fronteras polticas del conocimiento, accionando
desde un presente para recrear memorias disidentes
y configurar nuevas opciones de futuro.
Los espacios de accin de los sujetos, los mundos
de vida, son lugares de encuentro y construccin de
sentidos; son mbitos en donde establecemos nuestras condiciones de comprensin y elaboramos los
esquemas de relacin desde los cuales vivimos, actuamos y edificamos una nocin bsica de realidad
y sobre la realidad; es decir, desde la cual producimos conocimiento. En este trayecto de indagacin y
configuracin de la persona social conocemos y nos
reconocemos siempre a travs de otros y junto con
otros. Es por ello tan importante comprender las formas de produccin social del conocimiento ya que
son stas las que definen el actuar poltico, y la configuracin de las formas de nombrar el mundo y de
reconocer otras maneras de mirarlo.
La educacin intercultural en nuestro continente puede ser repensada como proyecto poltico y pedaggico, implica la construccin activa de espacios
de formacin de los sujetos sociales que hacen eco
del reclamo de los derechos histricos sobre la lengua, la memoria y el territorio. En el contexto tnico
latinoamericano, esta educacin surge de los movimientos indgenas que buscan crear nuevas prcticas de dilogo para subvertir las relaciones y formas
de control y dominio estatal, lo cual cuestiona estructuralmente y de manera radical los marcos jurdicos, polticos y educativos de los Estados-nacin.
La educacin intercultural, al ser un proyecto poltico y pedaggico, reconoce tres dimensiones de accin:
a) El debate acerca de las implicaciones del trmino
minoras que se aplica a determinados grupos
sociales a partir de sus necesidades identitarias.
No podemos esperar que quienes han sido excluidos ocupen el lugar que les corresponde si no se
cuestionan los mecanismos de dominacin que
produjeron esa exclusin, y se acceda a la comprensin de tales grupos como formaciones culturales y polticas heterogneas.
b) La prctica intercultural registra las diversas
configuraciones intra-culturales del conocimiento y rompe con las concepciones esencialistas y cosificantes (por ej. indgenas y no indgenas)
adems de que posibilita un dilogo de saberes
que ampla y diversifica el presente (Santos, 2009),
reconociendo y construyendo formas de interaprendizajes (Gash, 2005) no neutrales sino profundamente asimtricos que responden a relaciones de poder.
c) La construccin y reconocimiento de formas al-
ternas y polticas del saber se hacen posibles al
13
14
septiembre
diciembre 2009
visibilizar y transformar las prcticas de conocimiento desde una visin crtica de las lgicas neocoloniales; de ah surgen nuevas formas de subjetivacin y episteme que se articulan en el presente
como condensacin de memorias recreadas que
configuran y proyectan ideas de futuro.
La educacin intercultural crtica construye una
nocin ampliada (Daz, 2008), al cuestionar a la escuela y a los sistemas educativos por su incapacidad
para reconocer la complejidad social de sus actores
clave (docentes, alumnos, familias) y para brindar
nuevas opciones de ciudadana bajo los principios
de dignidad, respeto y emancipacin. En este sentido es imprescindible que la escuela ample las bases
sociales del conocimiento y genere procesos de educacin, salud y trabajo que hagan posible el proyecto
de una vida buena.
2
Si algo define a la educacin intercultural crtica es
precisamente una mirada de re-conocimiento de
los sujetos educativos y escolares desde su historia
y sus prcticas sociales, desde su pertenencia a sociedades contemporneas. Es, asimismo, producto
de las luchas que hacen posible la expresin de formas sociales y mundos de vida (culturas) que apelan
a construir, frente a los contextos neo-coloniales,
nuevos espacios y territorios, a practicar y ser portadores de lenguas y lenguajes cuyas particularidades
histricas recrean las memorias para generar otras
opciones de futuro, siempre compartido.
Lecturas sugeridas
Daz, Ral, Mara Laura Diez y Sofa Thisted (2008),
Educacin e igualdad. La cuestin de la educacin intercultural y los pueblos indgenas, Sao
Paulo, Brasil, Campaa Latinoamericana por el
Derecho a la Educacin.
www.campanaderechoeducacion.org/publications.list.
php?s=campaign&p=2
Dietz, Gunther (2003), Multiculturalismo, interculturalidad y educacin: una aproximacin antropolgica, Granada, Espaa, Universidad de Granada.
Gasch, Jorge (2005), Hacia una propuesta curricular intercultural en un mundo global, Revista
Interamericana de Educacin de Adultos, ao 27,
nm. 1, enero-junio, pp. 177-200,
http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/ene_jun_2005/
contrapunto/contrapunto_art3_p1.htm
Lpez, Luis E. (2006), Interculturalidad y educacin
en Amrica Latina: gnesis y complejidades en
esta relacin. Bilingismo, educacin superior y
formacin docente, en Memorias del Congreso:
[Re] Pensar la relacin Cultura-Educacin, Mxico,
Universidad Pedaggica Nacional.
Santos, Boaventura de Sousa (2009), Hacia una sociologa de las ausencias y una sociologa de las
emergencias, en Boaventura De Sousa Santos,
Una epistemologa del sur, Buenos Aires, CLACSO/
Siglo XXI.
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.
php/180/Boaventura_Sociologia_de_las_ausencias.pdf
Skliar, Carlos (2000), Discursos y prcticas sobre la deficiencia y la normalidad, en Pablo Gentili, Cdigos
para la ciudadana. La formacin tica como prctica de la libertad, Buenos Aires, Santillana.
www.canales.org.ar/archivos/lectura_recomendada/
Skliar-Santilla-1.pdf
Walsh, Catherine (2005), Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad, Signo y Pensamiento,
nm. 46, enero-junio, pp. 39-50.
http://recursostic.javeriana.edu.co/cyl/syp/components/
com_booklibrary/ebooks/4604.pdf
También podría gustarte
- EXAMEN3 UnoDocumento5 páginasEXAMEN3 UnoCésar100% (6)
- 27 Walsh, C. (2009) - Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural. Ampliación de La Ponencia-Mi Planeación de ClaseDocumento18 páginas27 Walsh, C. (2009) - Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural. Ampliación de La Ponencia-Mi Planeación de ClaseAlejandra SagreroAún no hay calificaciones
- Educación Intercultural - FerraoDocumento17 páginasEducación Intercultural - FerraoMarcos IniestaAún no hay calificaciones
- Ana Laura Gallardo GutiérrezDocumento23 páginasAna Laura Gallardo GutiérrezXochitlahtolli ColectivoAún no hay calificaciones
- Ferrao Candau Educacic3b3n Intercultural Crc3adticaDocumento17 páginasFerrao Candau Educacic3b3n Intercultural Crc3adticaStéfano Couto MonteiroAún no hay calificaciones
- Las Escuelas Multigrado Frente A La Diversidad CulturalDocumento25 páginasLas Escuelas Multigrado Frente A La Diversidad CulturalAnonymous BEe0qeVHE6Aún no hay calificaciones
- Paper Interculturalidad Critica y ...Documento18 páginasPaper Interculturalidad Critica y ...MARIA ALEXANDRA CENAS ESPINOLAAún no hay calificaciones
- ArticuloSartorelloen-Una Perspectiva Crítica Sobre Interculturalidad y Educación Intercultural BilingüeDocumento15 páginasArticuloSartorelloen-Una Perspectiva Crítica Sobre Interculturalidad y Educación Intercultural BilingüeйныAún no hay calificaciones
- CEPAL. Cap 1. Educación Intercultural Bilingüe y Enfoque de Interculturalidad en Los Sistemas Educativos Latinoamericanos. Avances y DesafíosDocumento14 páginasCEPAL. Cap 1. Educación Intercultural Bilingüe y Enfoque de Interculturalidad en Los Sistemas Educativos Latinoamericanos. Avances y Desafíosjonathan capdevilaAún no hay calificaciones
- Educación Intercultural - Ferrao PDFDocumento17 páginasEducación Intercultural - Ferrao PDFYazmín MoralesAún no hay calificaciones
- Educación, Currículo e InterculturalidadDocumento18 páginasEducación, Currículo e Interculturalidadarturo751201Aún no hay calificaciones
- Posmodernidad, Raúl CorralDocumento19 páginasPosmodernidad, Raúl CorralIskra De la CruzAún no hay calificaciones
- Seminario Interculturalidad Thisted DoctoradoDocumento11 páginasSeminario Interculturalidad Thisted DoctoradoPablo RondinaAún no hay calificaciones
- Alteridad 1Documento4 páginasAlteridad 1Eliana Antonella RodriguezAún no hay calificaciones
- Ficha AnálisisDocumento6 páginasFicha Análisiserika oquendoAún no hay calificaciones
- Educación Intercultural Bilingüe y Enfoque de Interculturalidad en Los Sistemas Educativos Latinoamericanos. Avances y DesafíosDocumento44 páginasEducación Intercultural Bilingüe y Enfoque de Interculturalidad en Los Sistemas Educativos Latinoamericanos. Avances y DesafíosAndres Jaramillo100% (1)
- Interculturalidad Critica y Educacion InterculturalDocumento18 páginasInterculturalidad Critica y Educacion InterculturalCecilia Tralma M.-Aún no hay calificaciones
- TP 2 VALVERDE LOPEZ EDUCACION INTERCULTURAL UNIDAD 1 AyGIE PROF AYALA GRISELDADocumento13 páginasTP 2 VALVERDE LOPEZ EDUCACION INTERCULTURAL UNIDAD 1 AyGIE PROF AYALA GRISELDAEduardo CardenasAún no hay calificaciones
- Walsh, Catherine (2009) Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural (Resumen)Documento4 páginasWalsh, Catherine (2009) Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural (Resumen)Carlos Daniel GalassiAún no hay calificaciones
- 2da Entrega Pron VincDocumento8 páginas2da Entrega Pron Vinczamara pardo diazAún no hay calificaciones
- Multiculturalidad Desafios EpistemologicosDocumento17 páginasMulticulturalidad Desafios EpistemologicosJuan Sebastian Rojas VillalobosAún no hay calificaciones
- Interculturalidad y Politicas Publicas eDocumento32 páginasInterculturalidad y Politicas Publicas eMurilo SouzaAún no hay calificaciones
- Multiculturalismo e Intercultiralidad en El Ambito Educativo GuatemaltecoDocumento15 páginasMulticulturalismo e Intercultiralidad en El Ambito Educativo GuatemaltecoMoisés Gómez de XelaAún no hay calificaciones
- IntercultaridadDocumento3 páginasIntercultaridadCRANEO ZXAún no hay calificaciones
- Aportes para Dimensionar La Educación Intercultural en Colombia. Rosa Inés Pedreros MartínezDocumento14 páginasAportes para Dimensionar La Educación Intercultural en Colombia. Rosa Inés Pedreros Martínezgarces5050% (1)
- Políticas y Fundamentos de La Educación Intercultural Bilingüe en MéxicoDocumento12 páginasPolíticas y Fundamentos de La Educación Intercultural Bilingüe en MéxicoRicardo Valencia100% (1)
- Reseña Descriptiva Lectura: Las Otras Educaciones/las PedagogíasDocumento5 páginasReseña Descriptiva Lectura: Las Otras Educaciones/las Pedagogíasdacasa88Aún no hay calificaciones
- Actividad - 4.1 Ensayo DecoonialidadDocumento8 páginasActividad - 4.1 Ensayo DecoonialidadAlexandra CasasAún no hay calificaciones
- INTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN Muñoz PDFDocumento38 páginasINTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN Muñoz PDFgsepulveAún no hay calificaciones
- La Alternabilidad Intercultural en La EducacionDocumento2 páginasLa Alternabilidad Intercultural en La EducacionfrankeliuAún no hay calificaciones
- INTERCULTURALIDADDocumento15 páginasINTERCULTURALIDADenrriquecusicheAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del EtndesarrolloDocumento6 páginasAntecedentes Del Etndesarrolloluisa fernanda romero castroAún no hay calificaciones
- Reflexiones en Torno A La Interculturalidad - Maria Laura DiezDocumento19 páginasReflexiones en Torno A La Interculturalidad - Maria Laura Diezcarolina0% (1)
- Cap LosSofismas de La IntercultDocumento25 páginasCap LosSofismas de La IntercultEduardo Andrés Sandoval ForeroAún no hay calificaciones
- Linea Diversidad Sociocultural y LinguisticaDocumento3 páginasLinea Diversidad Sociocultural y LinguisticaJose Amberly Maluquis BustamanteAún no hay calificaciones
- Reflexiones en Torno A La InterculturalidadDocumento23 páginasReflexiones en Torno A La InterculturalidadEliana AcostaAún no hay calificaciones
- Seminario "Emergencia de La Interculturalidad y Las Otras Educaciones"Documento6 páginasSeminario "Emergencia de La Interculturalidad y Las Otras Educaciones"cherly hioAún no hay calificaciones
- FleuriDocumento25 páginasFleuriVerona carbonellAún no hay calificaciones
- Ensayo Alejandra Toro UAHCDocumento11 páginasEnsayo Alejandra Toro UAHCAlejandra Toro EcheverríaAún no hay calificaciones
- Los Pueblos Originarios de La Argentina, ¿Los Primeros Otros de Nuestro Imaginarios Social?Documento17 páginasLos Pueblos Originarios de La Argentina, ¿Los Primeros Otros de Nuestro Imaginarios Social?Romina Paola RiveroAún no hay calificaciones
- Educacion Intercultural en America LatinaDocumento5 páginasEducacion Intercultural en America LatinaCarmen JYAún no hay calificaciones
- Educacion Multicultural InterculturalDocumento13 páginasEducacion Multicultural Interculturalalexis43Aún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Interculturalidad, de María DiezDocumento23 páginasReflexiones Sobre La Interculturalidad, de María DiezSergio RagoneseAún no hay calificaciones
- Blanco Saúl. Actividad 3.2Documento9 páginasBlanco Saúl. Actividad 3.2saul garciaAún no hay calificaciones
- Interculturalidad y Educacion, DietzDocumento28 páginasInterculturalidad y Educacion, DietzRubén MorenoAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Educar para La Interculturalidad?Documento11 páginas¿Cómo Educar para La Interculturalidad?Mane2215Aún no hay calificaciones
- La UNAM y los pueblos indígenas: La interculturalidad bajo análisisDe EverandLa UNAM y los pueblos indígenas: La interculturalidad bajo análisisAún no hay calificaciones
- Aguilera, J.A. y Benítez, V. - Breve Aproximación A La InterculturalidadDocumento8 páginasAguilera, J.A. y Benítez, V. - Breve Aproximación A La InterculturalidadFelix GonzalezAún no hay calificaciones
- ¿Educación Multicultural, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Indígena o Educación InterculDocumento13 páginas¿Educación Multicultural, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Indígena o Educación InterculMorenito RudyAún no hay calificaciones
- Thisted, S. Escuelas en Las Tramas ...Documento16 páginasThisted, S. Escuelas en Las Tramas ...Natalia FioriAún no hay calificaciones
- Reporte Clase Tubino FidelDocumento6 páginasReporte Clase Tubino FidelaliceAún no hay calificaciones
- Los Diversos Sentidos de Lo Intercultural 159-192Documento34 páginasLos Diversos Sentidos de Lo Intercultural 159-192Patricia ChangoAún no hay calificaciones
- Educacion e InterculturalidadDocumento6 páginasEducacion e Interculturalidadcoordinación Educ. EspecialAún no hay calificaciones
- Comunidad y Comunalidad PDFDocumento36 páginasComunidad y Comunalidad PDFMarcia Sandoval EsparzaAún no hay calificaciones
- Lopez LE 2009 - Recuento Del Itinerario de La EIB en América LatinaDocumento89 páginasLopez LE 2009 - Recuento Del Itinerario de La EIB en América LatinaElida RiosAún no hay calificaciones
- UNIVERSIDAD E InterculturalidaddffdfdDocumento8 páginasUNIVERSIDAD E Interculturalidaddffdfdjoel yampier eustaquio arandaAún no hay calificaciones
- Guajardo, C (2019) - Educacion InterculturalDocumento26 páginasGuajardo, C (2019) - Educacion InterculturalcrmagoamAún no hay calificaciones
- PROTOCOLO Amadeo Hernández Silvano 2 2Documento16 páginasPROTOCOLO Amadeo Hernández Silvano 2 2Silvano XilwanAún no hay calificaciones
- Guía N° 5 Electivo Mundo Global 3° MedioDocumento4 páginasGuía N° 5 Electivo Mundo Global 3° MedioSamuel Guillermo Bruna TapiaAún no hay calificaciones
- Ensayo Educacion InterculturalDocumento9 páginasEnsayo Educacion InterculturalNoemí Cm67% (3)
- Una escuela como ésta: Etnografía de experiencias educativas en un movimiento socialDe EverandUna escuela como ésta: Etnografía de experiencias educativas en un movimiento socialAún no hay calificaciones
- Soria, Víctor 1997 Las Formas Institucionales de La Regulación Político-Económica (1917-1982) y La Crisis Estructural MexicanaDocumento32 páginasSoria, Víctor 1997 Las Formas Institucionales de La Regulación Político-Económica (1917-1982) y La Crisis Estructural Mexicanabacata54Aún no hay calificaciones
- Sercop - PGE Respecto A La Aplicación de Reglas en Las Ínfimas CuantíasDocumento7 páginasSercop - PGE Respecto A La Aplicación de Reglas en Las Ínfimas CuantíasALEJANDRO ANDRADE PINTOAún no hay calificaciones
- Constitucion de 1925Documento37 páginasConstitucion de 1925pedroargentinaAún no hay calificaciones
- Guia Sobre La DelegaciónDocumento14 páginasGuia Sobre La DelegaciónKeyla DiazAún no hay calificaciones
- Programa Teoría y Métodos para El Análisis de Las Clases SocialesDocumento7 páginasPrograma Teoría y Métodos para El Análisis de Las Clases SocialesNacha BrambillaAún no hay calificaciones
- La DemocraciaDocumento7 páginasLa DemocraciaShery Tobío AldanaAún no hay calificaciones
- Solicitud Certificación de AutoDocumento4 páginasSolicitud Certificación de AutoOscar Herrera100% (1)
- El Derecho Economico en El Perú PDFDocumento7 páginasEl Derecho Economico en El Perú PDFVladimir Quiñones PaucarAún no hay calificaciones
- TE 2 de Estudios Sociales Contenido Pactos y Tratados Internacionales en Derechos Humano Semana Del 24 Al 28 de Julio 1bach° R5-1Documento1 páginaTE 2 de Estudios Sociales Contenido Pactos y Tratados Internacionales en Derechos Humano Semana Del 24 Al 28 de Julio 1bach° R5-1Evelin ArguetaAún no hay calificaciones
- Matriz para CompletarDocumento6 páginasMatriz para Completarcidmartinez.carolinaAún no hay calificaciones
- Historia de Colombia y Sus Oligarquias. Cap 4Documento4 páginasHistoria de Colombia y Sus Oligarquias. Cap 4Diego TrianaAún no hay calificaciones
- TC - Ponencia de Ledesma Sobre La Vacancia PresidencialDocumento31 páginasTC - Ponencia de Ledesma Sobre La Vacancia PresidencialDiario GestiónAún no hay calificaciones
- 32D PDFDocumento2 páginas32D PDFThao XochitlAún no hay calificaciones
- TocaDocumento42 páginasTocaLuis Gail GarciaAún no hay calificaciones
- Mundo 3.0 - Pankaj GhemawatDocumento10 páginasMundo 3.0 - Pankaj GhemawatKattia RamosAún no hay calificaciones
- Modelo de Resolucion de Desiganacion de CargoDocumento33 páginasModelo de Resolucion de Desiganacion de CargoelvaAún no hay calificaciones
- Acta Acuerdo Candidato Con Mujeres IdealesDocumento7 páginasActa Acuerdo Candidato Con Mujeres IdealesItuangovisionfuturoAún no hay calificaciones
- SALA ACCIDENTAL Sentencia Principio de Proporcionalidad de La PenaDocumento15 páginasSALA ACCIDENTAL Sentencia Principio de Proporcionalidad de La PenaJorge CubillanAún no hay calificaciones
- Exposición de DPCC Sobre Las Garantías ConstitucionalesDocumento2 páginasExposición de DPCC Sobre Las Garantías ConstitucionalesJhoselyn Guevara100% (2)
- Fase de EvaluaciónDocumento8 páginasFase de EvaluaciónAnonymous hia2RkpTMAún no hay calificaciones
- Los Que Más Suenan para El Concejo de AcacíasDocumento1 páginaLos Que Más Suenan para El Concejo de AcacíasBray Martinez ArizaAún no hay calificaciones
- Fallo Fundación Mujeres en Igualdad Contra FreddoDocumento23 páginasFallo Fundación Mujeres en Igualdad Contra FreddoAjenaton22Aún no hay calificaciones
- Proyecto de Educación Ambiental 2Documento41 páginasProyecto de Educación Ambiental 2SOCRATES100% (3)
- Segundo Gobierno de Rafael CalderaDocumento10 páginasSegundo Gobierno de Rafael Calderapisciana13Aún no hay calificaciones
- Contestacion de DemandaDocumento2 páginasContestacion de Demandamarlyb riveiro davilaAún no hay calificaciones
- Escándalo: Denuncia Contra Macri Por Un Negocio de USD 500 Millones Con El Presidente Del Real MadridDocumento16 páginasEscándalo: Denuncia Contra Macri Por Un Negocio de USD 500 Millones Con El Presidente Del Real MadridPolítica ArgentinaAún no hay calificaciones
- Estructura de Una Guia de Aprendizaje 3Documento3 páginasEstructura de Una Guia de Aprendizaje 3Montiel Romero ArysAún no hay calificaciones
- LOPEDocumento28 páginasLOPEElizabeth LlaiqueAún no hay calificaciones
- Diseño Unidad DidácticaDocumento12 páginasDiseño Unidad DidácticaHenry EspinozaAún no hay calificaciones