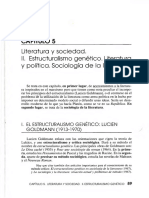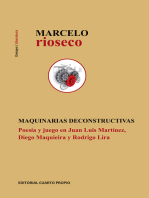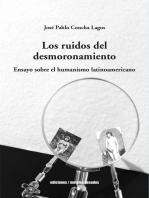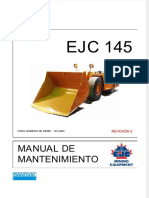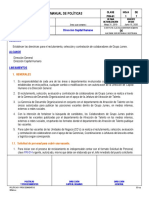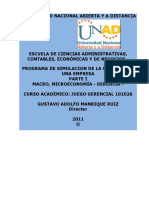Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sobre Marx
Sobre Marx
Cargado por
orsongaribaldy0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas6 páginasestudio marxista
Título original
sobre Marx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoestudio marxista
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas6 páginasSobre Marx
Sobre Marx
Cargado por
orsongaribaldyestudio marxista
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
JUAN CARLOS RODRGUEZ; DE QU HABLAMOS CUANDO
HABLAMOS DE MARXISMO, MADRID, AKAL, 2013.
Alfredo LPEZ PULIDO
IES Jaime Ferrn (Dpto. de Filosofa)
El ltimo libro, recientemente publicado, del profesor granadino
Juan Carlos Rodrguez hace el nmero 70 de la coleccin Cuestiones
de antagonismo, coleccin de larga vida que la editorial Akal suele
reservar para las publicaciones alternativas al sistema capitalista de
mayor actualidad y para autores de renombrado prestigio internacional.
No suelen proliferar los autores de lengua hispana, y esto es ndice de la
importancia que la editorial y el director de la coleccin otorgan al libro
aqu comentado.1
El libro consta de cinco captulos y un eplogo precedidos de un
prlogo introductorio con valor terico en s mismo. Los planteamientos
1
Puesto que los lectores de Ferrn son diversos, conviene presentarlo. Es
catedrtico de literatura de la Universidad de Granada y durante dcadas ha
inundado el precario mercado intelectual espaol con estudios insustituibles:
Teora e historia de la produccin ideolgica, La norma literaria, La muerte
del aura (En contra y a favor de la Ilustracin), Para una lectura de
Heidegger, etc. Bueno es decir (eso da marchamo en nuestra periferia cultural)
que algunos de sus libros se han traducidos al ingls o al italiano. Por nuestra
parte reduciremos nuestros encomios a dos: por un lado, su ingente magisterio
(incluso la poesa de La otra sentimentalidad, que despus fue La posea de
la experiencia, sera inconcebible sin sus planteamientos); y por otro, su
irreductible (e ingente) labor como terico marxista. Desde los inicios de la
llamada postmodernidad no hay pensador marxista, ni F. Jamenson, ni T.
Eagleton, que haya sido capaz de unir la teora filosfica, poltica, literaria, con
el anlisis concreto de los textos y de la historia.
Alfredo LPEZ PULIDO. Juan Carlos Rodrguez; De qu hablamos cuando hablamos de Marxismo,
Ferrn n 33, Diciembre del 2013. Pgs. 211-216. ISSN 1135-2736
211
Alfredo LPEZ PULIDO
Reseas
de la Introduccin sobre el marxismo (ajeno a las derivas stalinistas) y
sobre el capitalismo (menos pacfico de lo que se dice) se amplan
detalladamente en el Captulo I y se aplican a las posibilidades de una
teora de la literatura distinta en el Captulo II. El ncleo central de la
obra, dedicado al pensamiento marxista como tal, lo constituye la
recensin crtica de tres autores: el propio Marx, va Manifiesto
Comunista, captulo III; el que fuera amigo personal y maestro del
autor, el pensador francs Louis Althusser, captulo IV, y el dramaturgo
marxista alemn Bertolt Brecht, captulo V. El libro se cierra con un
eplogo dedicado a Michel Foucault, donde Juan Carlos Rodrguez
ajusta cuentas y analiza la influencia del ltimo Foucault en el
pensamiento pragmatista norteamericano, en los estudios culturales y en
las corrientes filosficas de la llamada posmodernidad.
A pesar de la variedad de autores y de la incorporacin de
trabajos de procedencia y fecha diversas, el libro est perfectamente
articulado. La unidad temtica, que da cohesin a los distintos apartados
que lo componen, queda fijada por la Introduccin y el Captulo I
(Pensar desde la explotacin), y por el calculado cierre que, a partir de
Foucault, nos ubica en el momento actual del capitalismo y del
marxismo. De hecho, esa unidad temtica se resume en el ttulo del
propio libro, De qu hablamos cuando hablamos de marxismo (Teora,
literatura y realidad histrica).2
Para el profesor granadino, la problemtica del pensamiento
marxista reside en dos ideas fundamentales que recorren el pensamiento
2
Indica J. C. Rodrguez que toma el ttulo de Raymond Carver (De qu
hablamos cuando hablamos de amor) como ya lo hizo en otro de sus libros
(De qu hablamos cuando hablamos de literatura) por una simple razn: si
apenas sabemos algo de lo que hablamos cuando hablamos de amor, lo mismo
ocurre cuando hablamos de literatura y para qu decirlo- cuando hablamos de
marxismo. Por eso es obvio que se trata de plantear bien las preguntas, pues la
respuestas solo pueden ser un quizs en los tres casos.
212
Ferrn 33 (Diciembre 2013)
Juan Carlos Rodrguez; De qu
de Marx y que suelen ser olvidadas tanto por la tradicin marxista
como por el pensamiento burgus.
Primera idea: todos los individuos bajo el sistema capitalista, o
bajo el modo de produccin capitalista reinante en los ltimos ms o
menos 500 aos, nacemos explotados por dicho sistema. Por tanto, el
pensamiento burgus, que nos atribuye la cualidad de sujetos libres, es y
supone una ficcin que funciona a modo de crcel, como la caverna
platnica, para retenernos de por vida bajo dicha explotacin. De aqu se
deduce que un pensamiento emancipador o liberador debe partir desde
esa realidad que implica la explotacin y la no existencia de sujetos
libres. El mismo sujeto, al no ser anterior a dichas relaciones de
explotacin, al ser constituido a partir de ellas, es el que aparece como
yo potico o como personaje en la ficcin literaria. Lase el
Captulo II, que procede de uno de sus libros esenciales, Teora e
historia de la produccin ideolgica (tambin en Akal), y que se
completa con un brillante anlisis del barroco de Spinoza y de Gngora.
La segunda idea es el concepto de ideologa, que arraigada en
nuestro inconsciente funciona a modo de sistema de camuflaje y
ocultacin de dicha explotacin.
El problema de la ideologa, unida a la ficcin del sujeto libre,
ha estado presente en la ya extensa obra de J. C. Rodrguez como tema
recurrente y nuclear de su pensamiento. La novedad del presente libro es
la actualidad del mismo para dar explicacin del fracaso de la tradicin
marxista ortodoxa a la hora de vertebrar un pensamiento crtico y una
praxis emancipadora. Es este inconsciente ideolgico, mucho ms all
del simple hecho de ser una falsa conciencia, el que nos define en el
capitalismo como sujetos y nos oculta la realidad de la explotacin. Es
decir, que nuestro pensamiento ms primario es ya una representacin
ficticia (y real) de nosotros mismos como sujetos libres e iguales.
Nuestra percepcin de nuestra mismidad, de mi identidad, est ya
constituida como una ficcin para ocultar dicha explotacin originaria y
213
Alfredo LPEZ PULIDO
Reseas
primigenia; ocultacin ideolgica en toda regla y manera.
Podramos decir que un esclavo si no se mueve no nota las
cadenas. Esta es la funcin que cumplira el inconsciente ideolgico,
ocultar en lo ms profundo de nuestra consciencia ese carcter de
individuos explotados, para hacernos creer que nacemos y nos
constituimos como sujetos libres e iguales. Y qu mejor sitio para
ocultarlo que la propia estructura relacional que nos constituye como
individuos. O sea, no es un contenido lo que se nos oculta
ideolgicamente, la explotacin, no. Lo que el profesor Rodrguez nos
quiere decir es que es la propia estructura capitalista, las relaciones del
modo de produccin capitalista, la que genera la explotacin al ser ella
misma constitutiva de nuestra identidad personal.
En la estela de Marx es lo que llamaramos el fetichismo de la
mercanca. Es esa concepcin objetivada (espectralmente objetivada,
dira Marx)3 de la mercanca, lo que produce dicho fetichismo, lo que
genera dicha explotacin y, a su vez, el mecanismo de camuflaje del
mismo, va ideologa inconsciente. Fetichismo y misticismo son los
dos conceptos que articulan en El Capital de Marx la explotacin. No
olvidemos que existe una mercanca especial que es la nica que
genera el plusvalor (Mehrwert) como fuente de la acumulacin
capitalista. Dicha mercanca no es otra que la fuerza de trabajo,
mercanca que el individuo se ve obligado a vender para poder
sobrevivir, bajo la ficcin, ya ideolgica, de ser un sujeto doblemente
libre, libre jurdicamente y libre de propiedad.
En la estructura temtica de El Capital, que por cierto lleva por
subttulo Crtica de la economa poltica, Marx lleva a cabo en los
3
Marx define a la mercanca como espectral cuando su supuesta objetivacin
aparece como si fuese una propiedad natural de los objetos y no algo artificial
construido por las relaciones de produccin. Esto supone pensar que todas las
cosas tienen por naturaleza un valor de cambio, un precio, que todo se puede
comprar y vender.
214
Ferrn 33 (Diciembre 2013)
Juan Carlos Rodrguez; De qu
primeros captulos un anlisis de los conceptos claves de las relaciones
sociales que genera el modo de produccin capitalista, para luego en
captulos posteriores ilustrar dicho anlisis con ejemplos histricos de su
poca. Podramos decir que Juan Carlos Rodrguez se sirve en cierto
modo de dicha estructura. En los captulos introductorios saca a la luz
analticamente las ficciones conceptuales y vitales que provienen de la
supuesta realidad de sujetos libres (doble ficcin, porque no hay
sujetos y mucho menos libres, y adems no puede haberlos, es un
oxmoron, bajo el modo de produccin capitalista), para luego
mostrarnos cmo funciona ese ocultamiento ideolgico inconsciente o
inconscientemente ideolgico que soporta dicha ficcin de nuestra
identidad construida histricamente. En sntesis, siguiendo la estela de
El Capital, primero se plantean los conceptos y se reservan los
siguientes captulos para mostrar con ejemplos concretos cmo funciona
dicho dispositivo.
Podramos recurrir a una metfora cinematogrfica, muy del
gusto de nuestro autor, para ilustrar la temtica crtica que nos pretende
mostrar. Haciendo un smil con la pelcula The Matrix (1999),
podramos decir que matrix, la mquina, la matriz, es el modo de
produccin capitalista y que dicho modo de produccin econmico y
social no solo construye nuestra realidad (como en la pelcula), sino que
tambin nos construye a nosotros mismos, nuestra identidad, como
sujetos nacidos libres dentro de esa misma realidad relacional (algo que
no queda claro en la propia pelcula de los hermanos Wachowski), para
luego ocultarnos dicha construccin va inconsciente ideolgico. La
nica forma de salir de este pensamiento explotador y desentraar dicho
ocultamiento, como queda claro en el libro, es empezar a pensar desde
la explotacin para intentar derrocar el fetichismo de la mercanca. Ello
es posible porque, como qued dicho por Marx y Juan Carlos Rodrguez
no se cansa de repetir, el que las cosas tengan un valor de cambio, un
precio, no es algo natural, sino que supone una estructura social que las
215
Alfredo LPEZ PULIDO
Reseas
construye as. Slo desenmascarando esta realidad, nada natural,
podremos emprender un camino hacia la liberacin y emancipacin. No
nacemos libres, pero podemos llegar a serlo, podemos liberarnos de
dicha explotacin, y al igual que en Matrix, Neo, el protagonista,
tomaba la pastilla roja (el color es importante, porque la pastilla azul le
devolva al inconsciente ideolgico), para ver la realidad tal y como era,
nosotros debemos tomar dicha pastilla, en forma de libros como el de
Juan Carlos Rodrguez, para comenzar ese camino de liberacin ms
all de la mistificacin de las relaciones de produccin capitalistas.4
Por supuesto el libro es mucho ms de lo aqu escasamente
reseado. Como decamos, los conceptos se aplican a estudios
especficos: propuesta de una Teora de la literatura que debe ser teora e
historia a un tiempo; introduccin al barroco o al teatro de Bertolt
Brecht; anlisis del Manifiesto comunista, del pensamiento de Althusser
de Foucault, etc., y al trasunto de todo ello, las referencias a Freud, a
Derrida, a Rorty, a la novela negra o al cine. Es muy aconsejable para
nefitos y para intelectuales, de izquierdas especialmente, que quieran
plantearse de qu hablamos cuando hablamos de marxismo y de qu
hablamos cuando hablamos de filosofa, de literatura, de historia.
Marx habla de fetichismo para referirse a la famosa triada mercanca-dinerocapital como el componente esencial que determina la relacin social, la cual
aparece oculta al ser presentada como propiedad material, es decir, natural, real,
ocultando as el hecho de que ha sido construida. Para este ocultamiento reserva
el trmino de mistificacin, al aparecer invertido, vuelto del revs, (lo artificial
social construido como natural) dicho estado de cosas.
216
También podría gustarte
- De las más altas cumbres: Teoría crítica latinoamericana modernaDe EverandDe las más altas cumbres: Teoría crítica latinoamericana modernaAún no hay calificaciones
- Freud: la escritura, la literatura: (inconsciente ideológico, inconsciente libidinal)De EverandFreud: la escritura, la literatura: (inconsciente ideológico, inconsciente libidinal)Aún no hay calificaciones
- Calcule El Importe de La Renta Constante Que Colocada Al Final de Cada Trimestre Durante 4 Años Permite Constituir Un Monto de 20000 UmDocumento12 páginasCalcule El Importe de La Renta Constante Que Colocada Al Final de Cada Trimestre Durante 4 Años Permite Constituir Un Monto de 20000 UmYalta Durand Jorge50% (2)
- Rio - Cap 1 - FinanzasDocumento2 páginasRio - Cap 1 - FinanzasLuis Rdz100% (2)
- La Imagología Literaria - Jean Marc MouraDocumento23 páginasLa Imagología Literaria - Jean Marc Mouralituaje93100% (1)
- Descubrir El ExistencialismoDocumento17 páginasDescubrir El Existencialismojagude37Aún no hay calificaciones
- El Trabajo, de Aníbal JarkowskiDocumento21 páginasEl Trabajo, de Aníbal JarkowskiBárbara RamirezAún no hay calificaciones
- Tema 5 - Estructuralismo Genético. Literatura y Política.Documento9 páginasTema 5 - Estructuralismo Genético. Literatura y Política.Manuel BujalanceAún no hay calificaciones
- La Imagen Del Escritor Moderno en Dichos de Luder (Fernando Valdez Arellano)Documento26 páginasLa Imagen Del Escritor Moderno en Dichos de Luder (Fernando Valdez Arellano)Fernando Valdez ArellanoAún no hay calificaciones
- Capítulo 5. Literatura y Sociedad (II) - Estructuralismo Genético. Literatura y Política. Sociología de La Literatura.Documento16 páginasCapítulo 5. Literatura y Sociedad (II) - Estructuralismo Genético. Literatura y Política. Sociología de La Literatura.SandraVillarMarínAún no hay calificaciones
- Darío Sztajnszrajber. La Filosofía NarradaDocumento7 páginasDarío Sztajnszrajber. La Filosofía NarradanohacenunaAún no hay calificaciones
- Sartre Marxismo y Subjetividad PDFDocumento31 páginasSartre Marxismo y Subjetividad PDFtiemposcanallasAún no hay calificaciones
- Resena de Contrahistoria Del LiberalismoDocumento33 páginasResena de Contrahistoria Del LiberalismoVeronicaAún no hay calificaciones
- Etica MarxistaDocumento134 páginasEtica Marxistajose aranguiz100% (1)
- Metaficcio N en Jorge Luis Borges MagiasDocumento113 páginasMetaficcio N en Jorge Luis Borges MagiasalvaroAún no hay calificaciones
- Tras El Buho de MinervaDocumento170 páginasTras El Buho de Minervamariale14nAún no hay calificaciones
- Todos Los Horrores, El Horror: Reseña de Cazadores de Ocasos, de Miguel VeddaDocumento8 páginasTodos Los Horrores, El Horror: Reseña de Cazadores de Ocasos, de Miguel VeddaJavier Ismael HerreraAún no hay calificaciones
- Barrenechea - La Crisis Del Contrato MiméticoDocumento4 páginasBarrenechea - La Crisis Del Contrato MiméticoraúlAún no hay calificaciones
- Ludovico Silva - Panorama Dela Alienacion en MarxDocumento19 páginasLudovico Silva - Panorama Dela Alienacion en Marxfoktrua100% (1)
- Tesis: Realismo Visceralismo: El Fracaso de La Vanguardia Literaria Latinoamericana de Los 70's en Los Detectives SalvajesDocumento92 páginasTesis: Realismo Visceralismo: El Fracaso de La Vanguardia Literaria Latinoamericana de Los 70's en Los Detectives SalvajesOsmar UriasAún no hay calificaciones
- Ideología y LiteraturaDocumento27 páginasIdeología y LiteraturaLigia NeryannaAún no hay calificaciones
- Julio Roldan Entre Mito y RealidadDocumento51 páginasJulio Roldan Entre Mito y RealidadJuanAún no hay calificaciones
- Temario Polà - Ticas de Mercado - Clà UdiaDocumento75 páginasTemario Polà - Ticas de Mercado - Clà UdiaFrancisco TevaAún no hay calificaciones
- La Estructura Libidinal Del Dinero German GarciaDocumento3 páginasLa Estructura Libidinal Del Dinero German GarciaLuz M. Camozzi100% (5)
- Maquinarias deconstructivas: Poesía y juego en Juan Luis Martínez, Diego Maqueira y Rodrigo LiraDe EverandMaquinarias deconstructivas: Poesía y juego en Juan Luis Martínez, Diego Maqueira y Rodrigo LiraAún no hay calificaciones
- La Dictadura Del Proletariado Como Un Acto de Cordura - RieznikDocumento12 páginasLa Dictadura Del Proletariado Como Un Acto de Cordura - RieznikSofi ViñalsAún no hay calificaciones
- Cortázar - El Drama de La SubjetividadDocumento20 páginasCortázar - El Drama de La SubjetividadRocío EgeaAún no hay calificaciones
- Castro Gomez. Filosofía de Los CalibanesDocumento6 páginasCastro Gomez. Filosofía de Los CalibanesLauraPegoraroAún no hay calificaciones
- Karel Kosik Dialectica de Lo CocretoDocumento135 páginasKarel Kosik Dialectica de Lo CocretoAdriana Jose Guerrero FernandezAún no hay calificaciones
- Karel Kosik Dialectica de Lo CocretoDocumento137 páginasKarel Kosik Dialectica de Lo CocretoAdriana Jose Guerrero Fernandez0% (1)
- Lukacs, Georg - Materiales Sobre El RealismoDocumento130 páginasLukacs, Georg - Materiales Sobre El RealismoTrauerspiel100% (7)
- Mariátegui Polémica y Agonía Del Marxismo PDFDocumento10 páginasMariátegui Polémica y Agonía Del Marxismo PDFBerríos A. ClaudioAún no hay calificaciones
- Arturo Roig-ArtículoDocumento6 páginasArturo Roig-ArtículoJaime OrtegaAún no hay calificaciones
- Clase Guia Unidad 3Documento13 páginasClase Guia Unidad 3Leonardo ArceriAún no hay calificaciones
- Bruno Bosteels - El Otro MarxDocumento40 páginasBruno Bosteels - El Otro MarxClaudio DelicaAún no hay calificaciones
- Aportes Teóricos de Anselm JappéDocumento18 páginasAportes Teóricos de Anselm JappéNardito NarditoAún no hay calificaciones
- Resena de El Libro Tachado.Documento4 páginasResena de El Libro Tachado.mimainerAún no hay calificaciones
- ConclusionesDocumento103 páginasConclusionesMohamed DemahomAún no hay calificaciones
- Salinas Mesa 4Documento9 páginasSalinas Mesa 4Nahuel AlzuAún no hay calificaciones
- (Spanish (Latin America) ) Mentira La Verdad IV - Karl Marx, Manifiesto Comunista - Canal Encuentro HDDocumento20 páginas(Spanish (Latin America) ) Mentira La Verdad IV - Karl Marx, Manifiesto Comunista - Canal Encuentro HDMartin PrivAún no hay calificaciones
- Industria Cultural. Adorno y Horkheimer Artículo PDFDocumento10 páginasIndustria Cultural. Adorno y Horkheimer Artículo PDFAgustina ProiaAún no hay calificaciones
- Ideas Precursoras de Jean Paul Sartre Sobre La Literatura en El Marco de Las Teorías ContemporáneasDocumento5 páginasIdeas Precursoras de Jean Paul Sartre Sobre La Literatura en El Marco de Las Teorías Contemporáneasceferino1985Aún no hay calificaciones
- Postmodern Id AdDocumento29 páginasPostmodern Id Adcandida32Aún no hay calificaciones
- Reflexiones Finales, Critica Al Capitalismo de MarxDocumento9 páginasReflexiones Finales, Critica Al Capitalismo de MarxT. Melisa Vazquez S.Aún no hay calificaciones
- Mon Literatura 052020-0026 PDFDocumento19 páginasMon Literatura 052020-0026 PDFLuis Alvarado100% (1)
- Guia de Lectura - 3ra Semana - MarxDocumento4 páginasGuia de Lectura - 3ra Semana - MarxJosefina CifuentesAún no hay calificaciones
- Estructuralismo y MarxismoDocumento24 páginasEstructuralismo y MarxismoCristina RSAún no hay calificaciones
- El Vuelo Desterritorializante de Las Cien Águilas de Germán MarínDocumento16 páginasEl Vuelo Desterritorializante de Las Cien Águilas de Germán MarínMaria Fernanda Pardo MuñozAún no hay calificaciones
- Agustina Lojoya Fracchia - Sobre El Burgués de Franco MorettiDocumento4 páginasAgustina Lojoya Fracchia - Sobre El Burgués de Franco MorettiRodrigo ZamoranoAún no hay calificaciones
- 2º Contemporáneos-1Documento13 páginas2º Contemporáneos-1María Ortiz SantoyoAún no hay calificaciones
- Teoria Marxista de La LiteraturaDocumento6 páginasTeoria Marxista de La LiteraturaSigfredo Ulloa0% (1)
- Guía de Literatura ContemporáneaDocumento4 páginasGuía de Literatura ContemporáneaPaulina Mora MorenoAún no hay calificaciones
- PREMAT Lirico 824 1 El Autor Orientacion Teorica y Bibliografica1Documento14 páginasPREMAT Lirico 824 1 El Autor Orientacion Teorica y Bibliografica1Juliana PareraAún no hay calificaciones
- Marx, Perspectiva GeneralDocumento2 páginasMarx, Perspectiva GeneralMauro De TomaAún no hay calificaciones
- Contra El Oscurantismo - MarxDocumento11 páginasContra El Oscurantismo - MarxSofía VélizAún no hay calificaciones
- Carnero 1Documento66 páginasCarnero 1Patricia JaramilloAún no hay calificaciones
- Dialéctica de Lo Concreto Karel KosikDocumento141 páginasDialéctica de Lo Concreto Karel KosikIris MedranoAún no hay calificaciones
- Dialéctica de Lo Concreto I RVV)Documento37 páginasDialéctica de Lo Concreto I RVV)drcnihil80Aún no hay calificaciones
- Teoría e historia de la producción ideológica: Las primeras literaturas burguesasDe EverandTeoría e historia de la producción ideológica: Las primeras literaturas burguesasAún no hay calificaciones
- Los ruidos del desmoronamiento: Ensayo sobre el humanismo latinoamericanoDe EverandLos ruidos del desmoronamiento: Ensayo sobre el humanismo latinoamericanoAún no hay calificaciones
- GravaDocumento3 páginasGravajuanAún no hay calificaciones
- Carta Present. Convenio 2013Documento11 páginasCarta Present. Convenio 2013isogoldAún no hay calificaciones
- Limpieza de ElevadoresDocumento10 páginasLimpieza de ElevadoresMarla Alizon Gomez CruzAún no hay calificaciones
- Plantilla C1N1Documento16 páginasPlantilla C1N1Neferet ValleAún no hay calificaciones
- Evaluación de Reparacion de ComputadorasDocumento4 páginasEvaluación de Reparacion de ComputadorasYUNIORAún no hay calificaciones
- Facultamiento y DelegaciónDocumento20 páginasFacultamiento y DelegaciónIsaac Arroyo Vargas100% (1)
- Velociraptor Blue - Búsqueda de Google 4Documento1 páginaVelociraptor Blue - Búsqueda de Google 4Walter MéndezAún no hay calificaciones
- Banco Central de Bolivia-2022Documento5 páginasBanco Central de Bolivia-2022Victor HinojosaAún no hay calificaciones
- Vdocuments - MX - Manual de Mantenimiento Ejc 145Documento8 páginasVdocuments - MX - Manual de Mantenimiento Ejc 145julianAún no hay calificaciones
- PRH-01 Reclutamiento Selección y Contratación de ColaboradoresDocumento7 páginasPRH-01 Reclutamiento Selección y Contratación de ColaboradoresLali MagaAún no hay calificaciones
- Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos y No PeligrososDocumento20 páginasProcedimiento Manejo Residuos Peligrosos y No PeligrososPamela MuñozAún no hay calificaciones
- La Mecanica de Suelos en Las Pruebas de ResistenciaDocumento3 páginasLa Mecanica de Suelos en Las Pruebas de ResistenciaGuillermo Valladares100% (1)
- Programa Elt 292Documento4 páginasPrograma Elt 292CristhianCoyoAún no hay calificaciones
- Guia Electrodinamica PDFDocumento6 páginasGuia Electrodinamica PDFLp LupusAún no hay calificaciones
- S9 Lectura Instrucciones para Evaluación Sumativa 3Documento20 páginasS9 Lectura Instrucciones para Evaluación Sumativa 3Yerko Darío Quea SantibañezAún no hay calificaciones
- Act 3 Trabajo Colaborativo No 1 1er Aporte JUEGO JERENCIAL PDFDocumento9528 páginasAct 3 Trabajo Colaborativo No 1 1er Aporte JUEGO JERENCIAL PDFYolived MartinezAún no hay calificaciones
- Soldadura SMAWDocumento3 páginasSoldadura SMAWmayra2190516Aún no hay calificaciones
- Taller de ImpuestosDocumento66 páginasTaller de ImpuestosYury Tello Pedriza0% (1)
- CANALETASDocumento1 páginaCANALETASCésar A. SánchezAún no hay calificaciones
- Deber Semana 2 CarmenDocumento16 páginasDeber Semana 2 CarmenBayardo Misael PomaAún no hay calificaciones
- Calendario Laboral Universidad Oviedo 2023Documento12 páginasCalendario Laboral Universidad Oviedo 2023Inma MéndezAún no hay calificaciones
- Sara CastellanosDocumento1 páginaSara CastellanosBlin RodsAún no hay calificaciones
- E1Documento70 páginasE1Andre Ramos CondoriAún no hay calificaciones
- Unidad 2punto de EquilibrioDocumento10 páginasUnidad 2punto de Equilibriojose armando cuellar mamaniAún no hay calificaciones
- Circuitos TurísticosDocumento3 páginasCircuitos TurísticosJorge A. Martinez100% (1)
- Codigo de Etica Del Auditor Fonvalmed 2017Documento8 páginasCodigo de Etica Del Auditor Fonvalmed 2017HaroldPoemapeAún no hay calificaciones
- Capitulo 1Documento35 páginasCapitulo 1Sergio GutiérrezAún no hay calificaciones
- Tema 2 Inteligencia de NegociosDocumento12 páginasTema 2 Inteligencia de NegociosJessica Alexandra RODRIGUEZ PENAAún no hay calificaciones