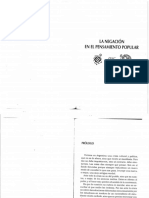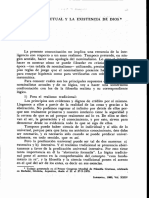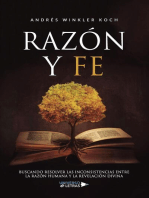Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Una Logica de La Negacion PDF
Una Logica de La Negacion PDF
Cargado por
Kirsten WadeTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Una Logica de La Negacion PDF
Una Logica de La Negacion PDF
Cargado por
Kirsten WadeCopyright:
Formatos disponibles
UNA LOGI CA DE L A NEGACI ON PARA COMPRENDER
A AMERI CA
Rodolfo Ksisch
Capital
Es corrientecreer que la solucin de nuestros problemas habr de
surgir recin al cabo deuna aplicacin rigurosa dehabilidades cientficas
adquiridas en otros continentes. Al cabo de andar por Amrica, y ver
muy dignos, aunque evidentes, fracasos en este sentido, caemos en la
cuenta quelacuestin no radicaen laimportacin deciencia, tanto como
en la falta decategoras para analizar, auncientficamente, lo americano.
Entra como componente significativa en nuestra mentalidad coloni-
zada una cierta ceguera que no nos deja ver qu ocurre con Amrica,
porquees muy probablequelacuestin no est en ella sino en nosotros,
ya que nos falta la fey no tenemos las categoras necesarias para com-
prenderla.
De ah entonces estalgica delanegacin. Es un ensayo para ver
desdeun ngulo imprevisto lo americano, para captar todo su peso, hasta
ese punto donde lo queocurreen nuestro continente violentelas pautas
culturales denuestra pequea burguesa tanempeada, sospechosamente,
en reformar algo quetienedemasiada consistencia para ser alterado.
Antetodo cabehacer notar quelanegacin no est tomadaaqu en
su sentido matemticamente estricto, sino ms bien en susemntica- Una
cosaes utilizar la afirmacin y la negacin dentro de la lgica proposi-
cional, con sus leyes apriorsticas, y otra lo es cuando selas toma desde
el ngulo existencial.
Vara entre ambas propuestas el sentido dela verdad. Porque si en
el primer caso sta consiste en una coincidencia entre pensamiento y
tcalidad, en el segundo la verdad es entendida en su sentido ontolgico
como vinculada con el ser del existente.
Pero no obstante estas aclaraciones, estoy convencido que las afir-
maciones matemticas, pesea su apriorismo lgico, no estn exentas de
una cierta carga existencial. Esta por su parteles confiereuna semntica,
segnla cual decir s o decir no haceen gran medida al ser delo existente
mucho ms que al apriorismo lgico.
Esto seadvierteen laobservacin que haceel matemtico Brouwer
cuando seala ladificultad quemedia en pasar delanegacin a l;i nfir-
macin. "Entrelo queseha demostrado falso y lo queseha comprobado
178
verdadero hay un lugar para lo que no est ni verificado ni reconocido
absurdo". En cambio afirma quela verdad deuna proposicin implica la
negacin desu falsedad. Y esto ocurreas porque la verdad lgica en el
sentido deBrouwer, es una verdad que apunta a la posibilidad dedecir
s, deafirmar, lo cual es propio dela ciencia. La prueba est que Hilbert
reacciona creando la meta-matemtica como teora de la demostracin.
Se trataba de decir siempre s, y de residualizar todo lo que se vincula
con el no.
Segn esto el afn dematematizar del pensamiento moderno occiden-
tal responde al deseo dedelimitar, o desealar, como si hubiera una ur-
gencia deafirmar lo que realmentey no aparentemente se da, as como
que eso queseda est fundado a priori. Lo queno se da realmente es
entonces residuaUzado con lanegacin a modo de desecho queno cumple
con la instancia de la afirmacin.
Es el motivo por el cual lalgica sirvea la exigencia de la ciencia,
en tanto ella seconstruye con uncmulo deafirmaciones. A su vez se
r.firman cosas, porqueno hay ciencia sin objetos. Esto hacea landole de
Occidente, porquesi es creadora deciencia es porqueno vesino objetos.
Ser ste un defecto epistemolgico de Occidente?
Si la matemtica apunta a la afirmacin no dice todo lo que hay
quedecir de la verdad, porquese le escapala verdad ontolgica. Todo
lo que hacea laontologa inviertea la verdadmatemtica. Es que cabe
pensar entonces que si a la matemtica le corresponde una lgica de
afirmacin, a laontologa en cambio lees propio unalgica denegacin?
Veamos.
Yo existo en cuanto tengo una intuicin de la totalidad, o sea de
ser y esa es toda mi verdad y laafirmo. Exijo entonces la verdad que es
la plenitud de ser. Y existo en tanto hago proyectos para afirmar el ser.
Existir implica ser posible. No puedo existir si no convierto mi existir
en proyectos.
Ahora bien, utilizo un proyecto en tanto cruzo la calley proyecto
continuidad entrelo falso y lo verdadero, yo existo como si la continui-
la posibilidad de cruzarla, o tambin cuando proyecto para mi madurez
la obtencin deunttulo universitario, o, si soy hechicero, cuando recurro
a unritual paracumplir con mi posibilidad deser. Eseproyecto participa
dela totalidad de ser. En el fondo no interesa si ste se realiza o no.
Mi vivir est montado sobre surealizacin y antetodo sobre el supuesto
no entra la propuesta cientfica. Por qu?
Porque parto del axioma de que existir es estar en la falsedad, esa
quecorresponde a las circunstancias queseoponen a mi proyecto deser.
Dijimos quevivir es requerir la totalidad deser. Ah media el proyecto.
Todo lo que hagaen mi vida lo har con una firmezalgica, pero desde
la falsedad de la circunstancia, o sea lo har en un sentido simtrico e
invertido a laproposicin deBrouwer. Si l afirma queen ciencia no hay
de que esto es posible. Y esto, a los fines del vivir puro, basta. En esto
179
dad se diera. Laafirmacin de la verdad est colocada camo vna iota-
l2acin de mi ser a partir de lanegacin de las circunstancia?.
A su vez existen muchas totalizaciones. La puedo lojir. r en la bni-
jera, como ejecutivo de una empresa, o como religioso- Lo piisdo hacer
como mahometano, como quechua o como aymara. Po- qv' Pues por
la propuesta cultura!. Larazn profunda de ser de una cultura es la de
brindarme un horizontesimblico que meposibilita la reali/acic n de mi
proyecto existencial. La cultura reglamenta mi totalizacin correcta, y es
correcta aun cuando latotalizacin se d anivel de simplebrujera. Ade-
ms es tan correcta la totalizacin en la cultura aymara, como en la
quechua o en la occidental.
El punto de arranque para esto es el puro existir o, como podramos
llamarlo en Amrica, el puro estar, como un estar aqu y ahora, asediado
por lanegacin o sea por las circunstancias. Y esto lleva a un axioma.
Si vivo la falsedad y quiero lograr la verdad de ser, si lalgica de vivir
es unalgica simtricamente invertida a lalgica cientfica, cabeafirmar
que lalgica como ciencia, o la ciencia misma son apenas un episodio de
la lgica del vivir.
En suma existo, luego pienso y no al revs. Por eso la verdad mate-
mtica es slo un episodio de la verdad ontolgica. Lapretensin occi-
dental en estesentido, de encontrar una ciencia universal es falsa. En vez
de ciencia se puedehablar apenas de una actitud metdica. Adems,
como el existir es bsico lo nico universal es el existir mismo.
Esto por su parte haceque el trabajo social no puedaen Amrica
ser una actividad respaldadapor el conocimiento cientfico. Ciencia su-
pone un enfrentar el objeto a partir del sujeto de acuerdo con unalgica
de laafirmacin. Pero en los fenmenos sociales no intervienen objetos
sino sujetos. No son cosas las que tengo delante, sino algo que tiene
existencia. De ah que lo que cabeal trabajo social es, ya no el conoci-
miento desdeunalgica de laafirmacin, sino lacomprensin que slo
se logra por unalgica de lanegacin. No me interesa ) cmo haceel
brujo un ritual, sino el hecho de que ponga en ste su proyecto de ser.
Con esto el trabajo social se hacea-cientfico en el sentido corriente. Ss
se sigue insistiendo, es porque detrs del trabajo social hay un inters
poltico de convertir el sujeto observado en cosa. En ese caso el trabajo
social servir para traducir sujetos en objetos-cosas, o sea en ver al brujo
como cosay a esta cosa como susceptible de transformacin a fin de
someterla al uso de lapequea burguesa, lo cual no es posible.
Esto lleva a una seria duda sobrela posibilidad en general del tra-
bajo social. Setrabaja en general sobrealgo y no hay unalgo en lo social,
como dijimos, sino sujetos que existen. Es ms, si transformamos el
conocer en comprender todo cambia. Cuando se comprende se sacrifica
todo respaldo cientfico. Comprender suponesacrificar al sujeto que com-
prende, eimplica ser absorbido o condicionado por el sujeto comprendido,
pone sus pautas a m como observador. No hay entonces trabajo social.
Entonces si asisto a un ritual de un brujo y lo comprendo, ste me im-
180
Quien trabaja es el brujo sobrem, y no yo sobreel brujo. Esteen tanto
es comprendido brinda toda la scilidez existencial de su quehacer ritual,
afianza coa ello su cultura o iea pone al desnudo no su brujera sino
su ser posible. Por eso cabeafirmar que si a partir de unalgica de la
afirmacin yo quiero modificar labrujera, desdeel ngulo de una lgica
de lanegacin, el brujo modifica mi pauta cultural occidental, o sea en
este caso mi prejuicio sobrela brujera.
Por qu ocurre esto? Pues porque la comprensin apunta a la
aprehensin de la esenciadel existir del sujeto comprendido, o sea de su
ser posible. Comprender la existencia de un sujeto es captar el meca-
nismo central de todo existir, cuyafinalidad fundamental es su posibilidad
de ser en el propio horizontecultural. Existir es ser posible, proyeccin
de ser y ser es totalizacin, segn unalgica de negacin que me lleva
de lanegacin a !a afir.macin de ser, a la inversa de lo propuesto por
Brouwer para la matemtica.
No hay existente sin una intuicin de la totalidad de ser. Si vivo
en una villa miseria o soy un indio aymara meacompaa siempre una
intuicin de la totalidad como posibilidad y dentro del horizonte de una
cultura propia- Es el poder ser esencia! que da sentido al existir Y
frente a estepoder ser qu remedio quedaal trabajo social sino someter-
se al proyecto del brujo, a su negacin que hacelarazn de ser que lo
hacevivir?
Veamos algunos ejemplos. En Eucaliptos, una localidad situada a 80
kilmetros al norte de Oruro en Bolivia, asist a un ritual queserva para
sacralizar un camin recin comprado. Se lo colocaba entre dos cons-
trucciones. Una se denominaba Gloria, y la otra Anchanchu. Una era
fasta, vinculada al dios cristiano y la segundanefasta, de vieja data en
la cultura aymara. El camin, desdeel punto de vista de lo dicho ms
arriba, era consecuencia de una lgica de laafirmacin, porque es cosa,
objeto. Pero su instalacin entre las dos construcciones slo es compren-
sible a partir de una lgica de la negacin. Gloria y Anchanchu parten
de la falsedad original del existir y sumergen al camin en un horizonte
simblico condicionado por la cultura aymara. Simbolizan el requerimien-
to de una verdad del existir. Esta verdad sobrepasa al catnin. Este
representapor su parte una verdad menor y circunstancia!. Es ms cierta
la verdad existencial que el camin. El camin es un episodio dentro de
la totalidad del ritual. Lo que vale es el ritual porque ampara la posi-
bilidad de operar existencialmente con el camin. A la inversa de Occi-
dentedonde el camin vale por s mismo, sin ritual. Va en esto una
especiede sobrerracionalidad americana que se apoya en la afirmacin
de esa totalidad. Esto lleva a preguntar ai" margen: Occidente es en
Amrica im episodio y no una totalidad?
Veamos otro ejemplo. Anastasio Quiroga es un hombre de pueblo
quelleg a tener cierta notoriedad como folidorista. Haba sido pastor
de cabras en Jujuy y luego seradic en Buenos Aires, donde mantuvo
una notable pureza de pensamiento- Tena una interesante concepcin
181
del mundo. Por una parte conceba la "natura" como un smbolo suma-
mente cargado, ya que ellatena virtudes como la de ser "un libro abier-
to que deca las esencias de la vida", o compartimentaba a ia naturaleza
y la ordenaba: "Los leones con los leones, los tigres con los tigres. Cada
uno con su sendita y con su chacrita, su cuevita".
Por el otro calificaba peyorativamente a la sociedad, por^iue estaba
alejada de la "natura", como un mbito temible, despiadado c injusto.
"La nica perfecta es para m la natura. No hay sociedad en el mundo
que sea. perfecta. Que me perdonen todos si mi equivoco". Haba sin
embargo un grupo humano intermedio que eran los que tenan el don
de "natura", y podan curar "incluso por telefono" el embichamiento de
los animales, o saban comportarse de acuerdo con normas morales.
Quiroga distingua entonces dos reas. Por una parte tomaba el
elemento simblico como la "natura" que es inspiradora de energa vital
y de moral, y por el otro negaba todo lo que se opone a ella, como ser
la sociedad como entidad hostil y nefasta. El universo est ordenado por
la "natura" en tanto crea compartimentos naturales, en los cuaies se
encuadra laaccin de todos, tanto animales como hombres. Slo a partir
de "natura" logra Quiroga negar lo que se da delante o mejor negaba lo
que desde el punto de vista occidental se afirma. Su operar lgico era por
la negacin. Negaba lo que se daba delante para recurrir a ura especie
de operador seminal, o sea la "natura", que le serva para dar sentido al
mundo.
Tanto en el ritual de Eucaliptos con el Anchanchu y laGloria, como
la "natura" de Quiroga constituyen una especie de sobrerracionalidad que
si hacemos casoa los encasillamientos occidentales tendr que ver algo
con lo emocional. Pero lo emocional es un campo poco abordado por la
investigacin occidental. Constituye un concepto residual al cual va a
parar lo que no es til y no se somete a unaexplicacin cientfica.
Lo emocional es en general considerado como lo irracional. Pero a
partir de las investigaciones de Jung, pareciera tener una racionalidad
propia como que influye en la estructuracin de la psique- Sin embargo
lo emocional no es una entidad psquica opuesta, sino que cab eiiten-
derla como un rea psquica en donde lo intelectual o sea la cipacidad
de delimitacin o sea de afirmacin anivel cosas, se vaperdJe>,do gia-
dualmente, pero que no por eso carece de una vigenciaenergtica pri-
mordial en todo lo que hace a la integridad del sujeto.
Desde lo emocional, y desde sus capas profundas, brotan lo;; princi-
pales sostenes de la vida de un sujeto. En cierto modo el concept!,i de
"natura" de Quiroga surge como un arquetipo ordenador del mundo,
A esto cabe agregar la forma como operaba Quiroga para poner en
vigencia esarea as llamada emocional. Su discurso eraacompaado por
un antldiscurso el cual niega lo dicho, y entre ambos constituirn una
trampalgica, a fin de que lo emocional brmdara un trmino que sin/a
ae operador seminal como lo es el de "natura". Este no surge M razo-
namiento proposicional sino anivel de intuicin emocional, y al narzcn
182
del conocer y del inteligir. Quiz sea por eso mismo que este concepto le
serva de elemento de referencia para mantener la vigencia de su posibi-
lidad de ser, puesta en prctica frente a las amenazas de la gran ciudad
como Buenos Aires.
Ahora bien, podemos idear un mtodo que se base en lanegacin,
y que consista en invertir el sentido lgico y cientfico y parta de la nega-
cin para entrar en ia pregunta total por la posibilidad de ser? Ah, como
es natural, uno no puede delimitar y determinar, sino seguir la orienta-
cin dada por esa respuesta para ser, Pero es ah, en ese campo residual
o mejor residualizado por la actitud .mental occidental, en donde uno se
encuentra con toda la verdad de nuestro existir. Es el estar, que es al fin
la tierra virgen sobre la cual he montado mi posibilidad de ser. Ah se da
la seminalidad que orienta mi proyecto para ser y casi siempre con ele-
mentos que haban sido descartados por una culturapblica.
Si encontramos a paisanos sltenos cantando coplas en una carpa,
podemos hacer dos cosas, o tomamos en cuenta simplemente el aspecto
delimitativo o sea la copla, o por un mtodo de negacin llegar al otro
margen profundo de estar, desde donde se da la voluntad de ser de ellos
que sostiene el canto de las coplas. Ah se abren otros condicionamientos
de su restante concepcin del mundo, incluso el motivo real por el cual
dicen las coplas.
Es indudable que un mtodo de negacin niega lo meramente dado
a nivel perceptivo o de conceptualizncin iiunediata, y llega a la pro-
fundidad del fen.meno, o sea va de la mera copla al trasfondo humano.
Pero es claro tambin que, negando as se entra en un campo de indeter-
minacin. Es el campo donde no se dan las determinaciones occidentales
a las cuales uno est habituado. Se coloca entonces uno por debajo de
las pautas culturales vigentes, pero entra en el rea de verdad del objeto
de estudio. Entra en suma en si campo donde se configura la posibilidad
de ser con sus propias pautas y su propia voluntad cultural que las con-
diciona.
Al hacer esto se rompe e modelo del universo que suele acompaar
a la investigacin- Se dice por ejeniplo que el canto de la copla es la
consecuencia de un proceso y que se realiza para mostrar destreza o
encubrir intenciones, con lo cu-il se cree agotar iadescripcin de lo que
est detrs del hecho de cantar. Sin embargo no es as. La posibilidad
de ser, el proyecto de existir trasciende el mero hecho del canto. Mejor
dicho el existir ni siquiera se agota en el proyecto mismo del canto
circunstancial de la copla, sino que sobrevive y puede manifestarse en
nruchos otros fenmenos laterales.
Esto por su parte se advierte en el hecho de que el proyecto de
existir surge de una inmersin en lo negativo mismo. No habra provecto
si no hubiera un horizonte de negacin que niega o tiende a negar el
hecho mismo de vivir. Enfermedades, miedos, amenazas polticas, o de
autoridades, la simple angustia de no poder realizarse, todo ello condi-
183
ciona el proyecto en s y haceal proyecto lo que lanegacin a la afir-
macin
Por aqu se descientle a la verdad del existente. La verdad del mismo-
requiere una totalizacin de su existir y sta se da como rea en la cual
se entra una vez que se niegan sus pautas puestas en claro. En suma,
menos valor tiene el canto de la copla que la voluntad deexistir y de-
ser del coplero.
Pero si atravs de lanegacin llegamos a descubrir la realidad hu-
mana en s misma, cabever qu pasa con laindeterminacin que se abr?^
al cabo de laaplicacin del mtodo. Por ejemplo, si Freir propone la
conc'entizacin, es porque ya parte de elementos concientizados, de los
cuales quiere que participe el educando de acuerdo a una lgica de la
afirmacin. Pero heaqu que si niego estos elementos entro en un campo-
deindeterminacin, segn el cual no s con exactitud qu es lo que debo
concientizar.
Y heaqu la cuestin. Puedo estar seguro de saber con exactitud
qu es lo que debo concientizar, y si ello vale la pena? Tomemos por
ejemplo las lminas 3 y 4 de su libro "La educacin como prctica de-
la libertad". Supone Freir que cuando se muestra al cazador con arco
y flecha y luego al cazador con un fusil, el sujeto sueleadvertir que el
segundo pertenecea un rango cultural ms desarrollado.
Pero qu pasa si niego a ambos cazadores? Si hago esto lanegacin-
melleva a una infraestructura del existir que condiciona el hecho de cazar.
A su vez en ese fondo rescato y eso es mucho Ja voluntad de vivir
de los dos cazadores, previo a ladeterminacin del cmo hay que cazar.
En esta rea en que me coloco, se me aproximan los dos cazadores y
adems entro en el rea de la verdad existencial de ambos. Habra que
recobrar desde estarea recin la posibilidad de ser de ambos, o sea el
proyecto de suvivir y no metopar sino con el hecho de que ambos han
propuesto su propia verdad, que terminar en que uno use el arco y la.
flecha y el otro el fusil, y que ambas cosas no son reversibles.
A su vez estaconclusin choca con mi propuesta cultural occidental,
ya queslo veo como nica solucin el fusil. Pero heaqu que, como no-
son reversibles, no puedo sino tolerar el arco y la flecha y redescubrir
a partir de ah la voluntad de ser del cazador indgena. A esto conduce-
la ventaja de comprender y no de conocer.
En todo esto he terminado por negar el elemento delimitativo y me-
he quedado con el irracional si se quierellamarlo as. Cabe considerar
que no hay otra denominacin menos peyorativa que sta. Pero si en-
tramos aanalizar asta, encontraremos quiz otros aspectos. Lo irracional
haceque Quiroga se aferr a un concepto seminal como a "natura", o
que en Eucaliptos esa presunta irracionalidad se coloque como teln de
fondo y d lugar al ritual hasta el punto de crear una superestructura
que cubra al camin y lo trascienda.
Lo irracional, o lo emocional, como querramos llamarle, no debe-
ser tomado sino como una zonaenergtica de mayor indeterminacin que:
J84
30 ineleLtuai, pero que contiene elementos dclimilativos igualmente po-
sitivos, pci-qu'.'. son elementos puestos a prioti segn otralgica. Decir
Ancharjchii. es una'oi ma dedelimitar a partir de una emocioualidad. Es
que la emocior.alidad no es totalmenteirracional, sino que cuenta con una
racona!idi;d ir.vsriida y simtrica y cumplecon lafuncin de proponer
una !;ica J U ; parla de lo negativo, o mejor te lo que es antagnico
respecto a .-aprpucsta intelectual, y que por lo tanto tiene una fimcin
compe..sai)va y por eso fundamental, ya que hacea la existencia misma.
La emoeionalidad en los dos casos compensa la intelectualidad a la cual
se los quiere someter desdeel punto de vista occidental. Ni Quiroga quie-
re someterse; < laintelectualizacin socializante de la gran urbe, ni los
campesinos de Eucaliptos quieren someterseal puro camin. De ah en
el primer caso la contrapropuesta de la "natura", y en el segundo la del
ritual. En los dos casos se juega la totalidad de! hombre, porqueste en
ninguno d-; ioy dos casos quiere alienarse.
Mediante la negacin se desciende a! campo de verdad en el que
-sedesenipcia el existir. Esteno se concibe sino en e! horizonte de su
estar- Se trata en suma de iodo lo que ccnticiona el ser del existente.
En el hori'.onic del estar entra la necesidad de caztir con flechas y no
con el fusil, o recurrir a la "natura", o sonsacar -al .\nohanchu el buen
funconamie,!t<i del camin o, incluso, en el caso de Occidente, cazar con
el fusil y no con el arco.
La senda que se interna en la emocionalidad de ningn modo me
introduce en un cimpo deindeterminacin, sino a nuevas determinacio-
nes, antelas cuales no estoy preparado como sujeto investigador occi-
dentalizado, pero que debo utilizar a nivel de trabajo social. Por este
camino liego a formas aparentemente negras y secundarias pero que hacen
a la esenciiiidad oel existir del sujeto observado. Es evidente que no
puedo existir adorando nada ms que un camin o lo meramente social
de Ja gran urbe. Es lo que los mtodos as llamados cientficos no conci-
ben, como questos no salen del estrecho mbito de lo delimitado y esto
a su vez, lo delimitado, del campo cerrado de una cultura occidental.
Slo mediante lanegacin habremos de lograr la entrada en el estar
simple, que es o mismo que lainmersin en una totalidad real del exis-
tente. EH el fondo, detrs de lanegacin sedara la pregunta por lo con-
dicionante, o sea el puro hecho de darse, de estar ah existiendo. Y lo
condicionanteest, como vimos, en sectores no explorados desdenuestra
perspectiva, porque estaltima no pasa de ser en todos los casos mera-
me nte occi de nta l .
Cabe tci i i a r en cueiua un ltimo problema y es ste: cmo debo
encarar el trabajo social si empleo el mtodo denegacin ya que no debo
modificar al sujeto comprendido? Tomemos el caso de un grupo aymara,
y digaitios que hemos resuelto encontrar alguna solucin de tipo
econmico para que hagan frente a la economa del dinero del mundo
occidental.
Ahora bien, en la cultura aymara encuentro que sta resuelve sus
185
cuestioneseconmicas conuna economa detruequebasada a suvez en
un sistema deprestacinllamado"ayni", segnel cual losintegrantes de
una comunidad seprestan ayuda mutua, sinremuneracin, para levantar
la cosecha o para construir la casa.
Esta costumbreentra enla posibilidad de.ser dela comunidad ay-
mara. No puedo sustituirla entonces por ninguna cooperativa, ni por
formas occidentales aun cuando stas me parezcan ms convenientes.
Debocontinuar la lnea evolutiva queplantea la propuesta aymara.
En estepunto cabepensar entoncesque, si tomoencuenta la lgica
denegacin del aymara, debo extender la negacin a mis propias pro-
puestas culturales occidentales. Pero como no se trata de dejar a los
aymars libradosa susuertees necesarioqueencuentre una salida, pero
nicamente a partir dela propuesta deellos. O sea quetienequeser con
todosloscontenidos dela cultura aymara.
No cabeduda queuna salida al problema loconstituye.i losdas de
prestacin que ellos contabilizanminuciosamente. Es probable que es-
tableciendounbancodedas deprestacin, selogreagrupar a lascomu-
nidades para realizar trabajos colectivosqueya nobeneficiaran a cada
comunidad, sinoa todaslascomunidades. Recin conlosproductos agr-
colasobtenidos por estemediohabr delograrse enellosuna suficiente
fuerza econmica para hacer frente a la economa occidental. A todo
estoseha montadounmecanismoenel cual noentra el dineroal que
desdeunpuntodevista cultural el aymara noes afecto pero quesin
embargo manifestara una fuerza econmica quepuederesolver lospro-
blemas comunitariosconmejor solvencia comolohacen habitualmcnte.
Cualquier solucin en otro sentido, como ser proporcionarle los
mediostecnolgicos necesariospara suevolucin seranprematuros si no
selesfacilita la evolucin desus propias races. Denada valesustituir el
aradodemadera por el dehierro, oimponerlesla bomba hidrulica oel
uso del jabn, y menosincorporarlosviolentamenteenla economa del
dinerooccidental, si noseha respetadola evolucin propia del etnos, su
voluntad de ser.
186
0
AMER! C/ : .NI ; ; MO Y EROPEI SMO EN AL::;ERDS V GROUSSAC
LYteSo F. Vr
^'endo^a
Cadi (c.:o Uetwuo, y a propsito deiosnus distinios asuntos, seleen
y escucha* marif'-staciones jubilosas acerca cU convi: destino ameri-
cano. En t=i;i. .o.'i '.i losactuales, deinccrtidunibiey aechtmzas detoda
clase, es cj/.-; uio casi obligatorio, diremos re-."orrer las vas ensa-
yadaspar. 3kur.2.>r l:\a americana, y si tu posible, recoger alguna
leccin i s;!i ;(U:'.'a y prudencia. Lo hemos seilahuio ea forma inter-
me.:ic, y r. i-;t2.':cia deaos, varias veces. Voivemos a buscar Ja res-
puesti:, tU V! z ei; Jos escritos del pensamiento juvcr. de Albcrdi y en
los tic l?. ht i-l.-.K:?. leGroussac
ALurs, !:i."!t'..s y arduossonlosproblemas queplantea el tenia deun
comis ^xui' .-;ericano. Plantearseel problema equivale a pregun-
tarseacer i d>a realidad deuna cultura americana desesgospropios.
Las ri;spu;.JT,. no pueden ser apresuradas. Aniesfu^ru preciso resion-
der a ma :..:'i'in mspriinaria y rundanicnta;; que es la cultura? En
el seniio qc.ci i qLi interesa, y dejando de ladootras .'iignificacionc, es
el conjtino i: bienesqueha creadoe! hombn.; lolargodesuresiden-
cia sobru 'nli.'rrrfi. Ella es nica y una desdela perspectiva que ofrece
ese enfoqiri; r,;sulia integrada por todos ios bir.ns humanos, cualquiera
sea Ja iib iL-ficicu. el! hombre enla historia y la g L'Oijrafa, en el tiempo
y en el espaci. En ia cuitara as entendida se establecen distinciones
queapartaa la cultura occidental europea delasculturas orientales. Esas
distincione.-; soa ms concretas si ss piensa enla priitiera acepcin abs-
tracta del (.l-nl i i i cultura. Son legtimas si se tiene cu cuenta la esti-
macin qiio ri-cl.bcn los bienes del hombre, )a evaluacin y luimpor-
tancia que .';cs bienesy la vida misma tienen en esasdos grandesre-
giones o cor.unentes deia tierra. Las diferencias nu sereconocen entre
1 Jalo!i:' Ti Cii, i;.'eoc-Lipacin los sig uieiitf:, e. scritcs: Aiucrivnii-mo literario, en
el nm. de a H K i e a a Escuel a Norr. r. i! !'. S a i n ent o " , pg . 87- 91, Ue-
sistenciki;. IV' i>. L culura aiuericesn<i, en a r e v i s a Pldlv^ofjhta, i i n. 6, pg s. 39&-
373, ' . fciit lc: . . , ' l' e. Lr. ci/e--tidri de la c-Mtura a>nirict.:LU, 11> r;J Boletn del Insti-
tuto de ioaahtiu, ACO XI , N'^ 8, Fcuh^sl di- l'ihr.i^d:'. y Letras, Buevo Aires,
1953. F,\ibliiii!js (/;; -j cultm,! en ia Aviit /;;J>'.:'...-j vn l.: avista lumanitas,
ni. S, r\.c..It-^ A- Filoso,., y U'trax, Ao / / . i'.iv.-;. :J2i-9:i7. TucmmD, 1954.
También podría gustarte
- Cuestionario de MardonesDocumento8 páginasCuestionario de MardoneseilynAún no hay calificaciones
- Millas-Ensayos Sobre La Historia Espiritual de OccidenteDocumento292 páginasMillas-Ensayos Sobre La Historia Espiritual de OccidenteDanteMarcelAún no hay calificaciones
- 13a-Guénon-La Metafísica Oriental PDFDocumento16 páginas13a-Guénon-La Metafísica Oriental PDFTomas Julian Miranda CabrejoAún no hay calificaciones
- Bhabha, Homi - El Lugar de La CulturaDocumento297 páginasBhabha, Homi - El Lugar de La CulturaLeandro Bohnhoff95% (20)
- MC Escuadra Metalica VulcanitaDocumento9 páginasMC Escuadra Metalica VulcanitaCarlos GarciaAún no hay calificaciones
- Rodolfo Kush - Una Logica de La Negacion para Comprener A America PDFDocumento11 páginasRodolfo Kush - Una Logica de La Negacion para Comprener A America PDFBhiexAún no hay calificaciones
- GARCIA-BARO - Ensayos Sobre Lo Absoluto - 174-195 PDFDocumento11 páginasGARCIA-BARO - Ensayos Sobre Lo Absoluto - 174-195 PDFjiricek1Aún no hay calificaciones
- GARCIA BARO Ensayos Sobre Lo Absoluto 174 195 PDFDocumento11 páginasGARCIA BARO Ensayos Sobre Lo Absoluto 174 195 PDFAnonymous 8fpT2bAún no hay calificaciones
- Comp-Kusch - La Negacion en El Pensamiento Popular (67 Copias) PDFDocumento67 páginasComp-Kusch - La Negacion en El Pensamiento Popular (67 Copias) PDFMaríaAún no hay calificaciones
- Lógica Actual Existencia DiosDocumento6 páginasLógica Actual Existencia DiosAgustin LeonAún no hay calificaciones
- Dialnet ElSerDelDeberser 7507248Documento13 páginasDialnet ElSerDelDeberser 7507248Lea N MAún no hay calificaciones
- Relativismo - JC MonederoDocumento2 páginasRelativismo - JC MonederoApple NestAún no hay calificaciones
- Resúmen ConocimientoDocumento8 páginasResúmen ConocimientoLuisina VisensAún no hay calificaciones
- El Relativismo - GnoseologíaDocumento6 páginasEl Relativismo - GnoseologíaClaudia CajoAún no hay calificaciones
- 13 - 05 - 01 - Procesos de Subjetivación. Max Weber y FoucaultDocumento23 páginas13 - 05 - 01 - Procesos de Subjetivación. Max Weber y Foucaultgaie4x4Aún no hay calificaciones
- Ideas, Compaginación-4Documento24 páginasIdeas, Compaginación-4Jhordy Gerardo Arias OsorioAún no hay calificaciones
- La Inteligencia HumanaDocumento2 páginasLa Inteligencia HumanaMaryori BarriosAún no hay calificaciones
- Isabelle Stengers - Reivindicando El AniDocumento10 páginasIsabelle Stengers - Reivindicando El AniMalen AzulAún no hay calificaciones
- Heidegger Mart N - Qu Es Metaf SicaDocumento9 páginasHeidegger Mart N - Qu Es Metaf SicaHumberto Rene Reyes OrozcoAún no hay calificaciones
- Subversión Del Sujeto y Dialéctica Del Deseo en El Inconsciente FreudianoDocumento42 páginasSubversión Del Sujeto y Dialéctica Del Deseo en El Inconsciente FreudianoBetzabeth SequeraAún no hay calificaciones
- Raatzsch Richard - Filosofia de La Filosofia PDFDocumento116 páginasRaatzsch Richard - Filosofia de La Filosofia PDFOmar QuijanoAún no hay calificaciones
- La Curiosidad Mato Al Gato EnsyaoDocumento3 páginasLa Curiosidad Mato Al Gato EnsyaoNatanahel Isai Leyva MatinezAún no hay calificaciones
- La Negacion en El Pensamiento PopularDocumento132 páginasLa Negacion en El Pensamiento PopularJuanCamiloPerezCortesAún no hay calificaciones
- Qué Es La MetafísicaDocumento2 páginasQué Es La Metafísicajuan gillAún no hay calificaciones
- EmmanuelDocumento4 páginasEmmanuelnomar riveroAún no hay calificaciones
- Filosofía SintesisDocumento13 páginasFilosofía SintesisRodrigo SalazarAún no hay calificaciones
- Jaime y El Fetiche de La NadaDocumento10 páginasJaime y El Fetiche de La Nadaserg asdegAún no hay calificaciones
- Tema 2 PlatónDocumento10 páginasTema 2 PlatónYms matsAún no hay calificaciones
- Problematizar PDFDocumento13 páginasProblematizar PDFMarco Ivan AlmeidaAún no hay calificaciones
- Módulo de Filosofía 6 Año MarzoDocumento27 páginasMódulo de Filosofía 6 Año MarzoLuciano MirandaAún no hay calificaciones
- Lo Que Hace A Grecia RESUMENDocumento9 páginasLo Que Hace A Grecia RESUMENcelinaAún no hay calificaciones
- Husserl ApuntesDocumento5 páginasHusserl ApuntesAndres CalderonAún no hay calificaciones
- El Camino Hacia El Saber AbsolutoDocumento3 páginasEl Camino Hacia El Saber AbsolutodanibethlisAún no hay calificaciones
- Naturalización de La Razón Mikel Uria CastellsDocumento5 páginasNaturalización de La Razón Mikel Uria CastellsMikel Uria CastellsAún no hay calificaciones
- Conocimiento? Como Autocomprensión Científica Del ConocimienDocumento14 páginasConocimiento? Como Autocomprensión Científica Del ConocimienRonal GonzalesAún no hay calificaciones
- Resumen EpisteDocumento2 páginasResumen EpisteJoaquín RuizAún no hay calificaciones
- Ayer (1935) FragmentoDocumento11 páginasAyer (1935) FragmentoNuria Machés BenaventAún no hay calificaciones
- Relativismo - Modestia Intelectual o ArroganciaDocumento6 páginasRelativismo - Modestia Intelectual o ArroganciaCarlos GiraldoAún no hay calificaciones
- Lacan, J. Libro III Cap. XIV (Puntos 1 y 2)Documento11 páginasLacan, J. Libro III Cap. XIV (Puntos 1 y 2)Marina SchifrinAún no hay calificaciones
- Qué Es La MetafísicaDocumento3 páginasQué Es La MetafísicaIsabel Sofía MarquinaAún no hay calificaciones
- RelativismoDocumento10 páginasRelativismoarthurtc31Aún no hay calificaciones
- La Extensión de La Axiomática en Leonardo PoloDocumento39 páginasLa Extensión de La Axiomática en Leonardo PoloMaría José FranquetAún no hay calificaciones
- Heidegger, Martin - Textos FundamentalesDocumento358 páginasHeidegger, Martin - Textos Fundamentalesanon_21428724100% (2)
- Gamiño Campos, Primer EnsayoDocumento4 páginasGamiño Campos, Primer EnsayoDulceAún no hay calificaciones
- Corazón González. Filosofía Del Conocimiento. Prólogo PDFDocumento5 páginasCorazón González. Filosofía Del Conocimiento. Prólogo PDFJose Luis Rojas BarriosAún no hay calificaciones
- 1884 Gaston BachelardDocumento3 páginas1884 Gaston BachelardGraciela AbigadorAún no hay calificaciones
- El Estudiar y El Estudiante PDFDocumento10 páginasEl Estudiar y El Estudiante PDFJuani PresidioAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Mapa MentalDocumento4 páginasActividad 2 Mapa MentalMario FarfanAún no hay calificaciones
- Marc Richir La Verdad de La Apariencia 280Documento11 páginasMarc Richir La Verdad de La Apariencia 280Caro PuertaAún no hay calificaciones
- Durkheim - Reglas Relativas A La Observacion de Los Hechos Las Reglas Del Metodo SociologicoDocumento38 páginasDurkheim - Reglas Relativas A La Observacion de Los Hechos Las Reglas Del Metodo SociologicoMarce LinoAún no hay calificaciones
- En General El Militante de Izquierda Es AteoDocumento11 páginasEn General El Militante de Izquierda Es AteoManuel Bolom PaleAún no hay calificaciones
- Construccionismo y PsicologíaDocumento7 páginasConstruccionismo y PsicologíaNath AndradeAún no hay calificaciones
- HUSSERL, Edmund - La Filosofía Como Autorreflexión de La HumanidadDocumento6 páginasHUSSERL, Edmund - La Filosofía Como Autorreflexión de La HumanidadCristian Camilo Rincón BarbosaAún no hay calificaciones
- 01 - Hegel - Fenomenlogía Del Espíritu (Prólogo, Señorío y Servidumbre)Documento52 páginas01 - Hegel - Fenomenlogía Del Espíritu (Prólogo, Señorío y Servidumbre)MagaliAún no hay calificaciones
- Somos Inevitablemente MoralesDocumento8 páginasSomos Inevitablemente MoralesArturo CentenoAún no hay calificaciones
- Fichte, J.G - Introducción A La Teoría de La CienciaDocumento52 páginasFichte, J.G - Introducción A La Teoría de La CienciaYosnier Rojas CapoteAún no hay calificaciones
- Las Estructuras Del Conocimiento Humano PDFDocumento5 páginasLas Estructuras Del Conocimiento Humano PDFSebastian Santana SuarezAún no hay calificaciones
- El arte de ser: Filosofía sapiencial para el autoconocimiento y la transformaciónDe EverandEl arte de ser: Filosofía sapiencial para el autoconocimiento y la transformaciónAún no hay calificaciones
- Gleidyz Martinez Alonso, Yanet Martinez Toledo - Emancipaciones Feministas en El Siglo XXIDocumento274 páginasGleidyz Martinez Alonso, Yanet Martinez Toledo - Emancipaciones Feministas en El Siglo XXIFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Favián Arroyo El Sueño de Los Calibanes y La Filosofía de La CalandriaDocumento7 páginasFavián Arroyo El Sueño de Los Calibanes y La Filosofía de La CalandriaFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Arturo Andres Roig - Ética Del Poder y Moralidad de La ProtestaDocumento120 páginasArturo Andres Roig - Ética Del Poder y Moralidad de La ProtestaAime SpaiAún no hay calificaciones
- CERUTTI, H. Utopía Es Compromiso y Tarea Responsable.Documento128 páginasCERUTTI, H. Utopía Es Compromiso y Tarea Responsable.marco_rodvalAún no hay calificaciones
- Rodolfo Kusch-La Salida Del IndioDocumento4 páginasRodolfo Kusch-La Salida Del IndioFavián A Luna100% (1)
- Rodolfo Kusch-Cuando Se Viaja Desde Abra PampaDocumento3 páginasRodolfo Kusch-Cuando Se Viaja Desde Abra PampaFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Horacio Cerutti PopulismoDocumento12 páginasHoracio Cerutti PopulismoFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Horacio Cerutti. Filosofar Desde Nuestra América.Documento71 páginasHoracio Cerutti. Filosofar Desde Nuestra América.Favián A Luna100% (4)
- Enrique Dussel-Cultura Imperial, Cultura Ilistrada y Liberación de La Cultura PopularDocumento16 páginasEnrique Dussel-Cultura Imperial, Cultura Ilistrada y Liberación de La Cultura PopularFavián A Luna50% (2)
- JC Scannone-La Liberación Latinoamericana-Ontología de Un...Documento23 páginasJC Scannone-La Liberación Latinoamericana-Ontología de Un...Favián A Luna100% (1)
- Rodolfo Kusch-Dos Reflexiones Sobre La CulturaDocumento9 páginasRodolfo Kusch-Dos Reflexiones Sobre La CulturaFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Enrique Dussel-Para Una Fundamentación Dialéctica de La Liberación LatinoamericanaDocumento19 páginasEnrique Dussel-Para Una Fundamentación Dialéctica de La Liberación LatinoamericanaJon2170Aún no hay calificaciones
- Mario Casalla-Filosofía y Cultura Nacional...Documento8 páginasMario Casalla-Filosofía y Cultura Nacional...Favián A LunaAún no hay calificaciones
- Gunther Anders-La Formacion de Las NecesidadesDocumento6 páginasGunther Anders-La Formacion de Las NecesidadesAlonso Muñoz PérezAún no hay calificaciones
- Adolfo Sánchez Vázquez-ModernidadDocumento6 páginasAdolfo Sánchez Vázquez-ModernidadFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Rivara de Tuesta. El QuipuDocumento8 páginasRivara de Tuesta. El QuipuFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Utopismo SocialistaDocumento363 páginasUtopismo SocialistaFavián A Luna50% (2)
- Rivara de Tuesta. El QuipuDocumento8 páginasRivara de Tuesta. El QuipuFavián A LunaAún no hay calificaciones
- Construccion de Un Puenta Levadizo Con Interfaz para ADocumento7 páginasConstruccion de Un Puenta Levadizo Con Interfaz para ADavid Garcia RiosAún no hay calificaciones
- Oferta Educativa La MatanzaDocumento29 páginasOferta Educativa La MatanzappodesAún no hay calificaciones
- Practica CristalizacionDocumento7 páginasPractica CristalizacionGleyser Isaac Burgos AgredaAún no hay calificaciones
- Ensayo Salud Familiar TeoriaDocumento2 páginasEnsayo Salud Familiar TeoriamafeAún no hay calificaciones
- Producto Formativo LRPD - Mecánica de Suelos IDocumento3 páginasProducto Formativo LRPD - Mecánica de Suelos ICesar Eduardo Cisneros LozaAún no hay calificaciones
- Secuencia Matematica JUEGOS MATEMATICOSDocumento4 páginasSecuencia Matematica JUEGOS MATEMATICOSMaricel GarridoAún no hay calificaciones
- 1 Ciencias Naturales Adaptaciones de Los Seres Vivos 14 Abril 2021 Guia 005Documento10 páginas1 Ciencias Naturales Adaptaciones de Los Seres Vivos 14 Abril 2021 Guia 005Fredy Humberto Suarez GomezAún no hay calificaciones
- Plan Señalizacion Camila VargasDocumento4 páginasPlan Señalizacion Camila VargasJuan Aguilar GodoyAún no hay calificaciones
- Infidelidad Rendimiento Academico UniversitarioDocumento27 páginasInfidelidad Rendimiento Academico UniversitarioReachingAPandorumAún no hay calificaciones
- Demanda Contenciosa Rubio VeraDocumento11 páginasDemanda Contenciosa Rubio VeraJuan QuispeAún no hay calificaciones
- Conclusiones Diseno y Validacion.......Documento6 páginasConclusiones Diseno y Validacion.......CarlosE.MeZaAún no hay calificaciones
- Russell - Sobre La DenotacionDocumento16 páginasRussell - Sobre La DenotacionjuanbardoAún no hay calificaciones
- Verbo 2021Documento40 páginasVerbo 2021Alberto Giner PlaAún no hay calificaciones
- Teoria Emotivista de Russell PDFDocumento21 páginasTeoria Emotivista de Russell PDFAlejandro FantinoAún no hay calificaciones
- Problemas Puertas LogicasDocumento7 páginasProblemas Puertas LogicasDani RBAún no hay calificaciones
- ArticuloRRR Haucaypata (Guzman Castro)Documento10 páginasArticuloRRR Haucaypata (Guzman Castro)GN GVAún no hay calificaciones
- 2013 Catalogo LavadoDocumento71 páginas2013 Catalogo Lavadomaribelgainpa100% (1)
- Control Mineralogia Semana 6Documento4 páginasControl Mineralogia Semana 6luisAún no hay calificaciones
- NEC 04 Contingencias y Sucesos Que Ocurren Después de La Fecha Del BalanceDocumento11 páginasNEC 04 Contingencias y Sucesos Que Ocurren Después de La Fecha Del BalanceKevin SaenzAún no hay calificaciones
- María CanoDocumento4 páginasMaría CanoAna GonzálezAún no hay calificaciones
- Vulnerabilidad SismicaDocumento5 páginasVulnerabilidad SismicaPaula YeraldinAún no hay calificaciones
- Plan de Clase 8vo CCNNDocumento94 páginasPlan de Clase 8vo CCNNedwin1812netAún no hay calificaciones
- 2807-Chl-Mapa Hidrometeorologico A3Documento1 página2807-Chl-Mapa Hidrometeorologico A3Carlos Luis Chuman VillalobosAún no hay calificaciones
- Informe Petrologia IgneaDocumento36 páginasInforme Petrologia IgneaRigel ChristianAún no hay calificaciones
- Resumen Psicologia y EducacionDocumento8 páginasResumen Psicologia y Educaciongonzalo.g.seguiAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio Primer Parcial - Historia de México LDocumento5 páginasGuía de Estudio Primer Parcial - Historia de México Lhanny CachoAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio, Moderna de España I PDFDocumento8 páginasGuía de Estudio, Moderna de España I PDFrisassinfinAún no hay calificaciones
- Andres Felipe Palacio GarciaDocumento6 páginasAndres Felipe Palacio Garciaandres felipe palacio garciaAún no hay calificaciones
- Guia 1 - OctavoDocumento6 páginasGuia 1 - OctavoPc CronicAún no hay calificaciones