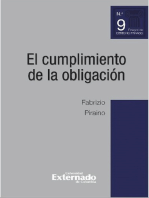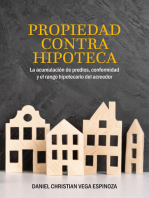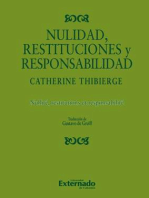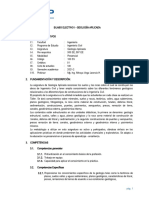Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contrato Con Efectos Reales Hugo Forno PDF
Contrato Con Efectos Reales Hugo Forno PDF
Cargado por
Idelso Vásquez OlanoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Contrato Con Efectos Reales Hugo Forno PDF
Contrato Con Efectos Reales Hugo Forno PDF
Cargado por
Idelso Vásquez OlanoCopyright:
Formatos disponibles
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.
pe
1
EL CONTRATO CON EFECTOS REALES
Existe una marcada orientacin en nuestro medio a considerar que el contrato
slo es capaz de crear obligaciones, o de regularlas, modificarlas o
extinguirlas
1
. Sosteniendo este punto de vista una voz autorizada ha afirmado
incluso, que el contrato de hipoteca no es en realidad un contrato porque
segn aquel autor- tiene efectos reales, es decir, produce directamente la
constitucin del derecho real de hipoteca, y por ello debe ser considerado una
convencin
2
.
Como es obvio, el resultado de este anlisis depende del marco dentro del cual
se realice. Si abandonamos una perspectiva terica desprovista de todo marco
legislativo para centrarnos en el derecho positivo peruano, encontramos que en
apoyo de esa estrecha concepcin de la nocin de contrato se podra invocar
algunas disposiciones de nuestro cdigo civil que resultan tan sugestivas como
desorientadoras. Sin embargo, una interpretacin plena que comprenda el
aspecto funcional, el sistemtico e incluso el histrico, de esas y de otras
normas del cdigo, conduce a redimensionar el efecto del contrato y a entender
que ste es, por antonomasia, el instrumento de actuacin de la autonoma
privada, susceptible de producir efectos obligatorios y tambin efectos reales.
La definicin que contiene el artculo 1351 del cdigo civil suministra una idea
no slo de su estructura acuerdo de dos o ms partes-, sino tambin de su
funcin, es decir, indica que este instrumento sirve para crear, regular,
modificar o extinguir relaciones jurdicas patrimoniales. La referencia a un
concepto amplio como es el de relacin jurdica patrimonial permite
precisamente asignar al contrato una funcin que no est circunscrita
nicamente al campo de las relaciones obligatorias sino a cualquier tipo de
relacin jurdica que, siendo o no una obligacin, tenga contenido patrimonial.
En el estado actual de la dogmtica jurdica es valor entendido que la
obligacin no es el nico tipo de relacin jurdica patrimonial, sino que a su lado
coexisten una gama de relaciones jurdicas que articulan o estructuran deberes
jurdicos y derechos subjetivos es decir, situaciones jurdicas subjetivas-
distintos al dbito y al crdito. Este es el caso de los deberes o sujeciones
1
Puente y Lavalle , Manuel de la, El Contrato en General, en: Para Leer el Cdigo Civil, Vol, XI, primera
parte-tomo I, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catlica del Per, 1991, pgs. 95 y 96. Arias
Schereiber, Max, Exgesis, tomo I, Studium, 1986, pg. 158; tambin, del mismo autor, Luces y Sombras
del Cdigo Civil, Tomo II, Studium, pg. 86.
2
Puente y Lavalle, Manuel de la, Abriendo el debate, en Themis, Segunda Epoca, N 15, pg. 80, nota 2.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
2
correlativos a los poderes ya los derechos potestativos
3
-tambin a las
potestades, aunque stas se agotan en el mbito del derecho familiar y no
tienen, por ello, carcter patrimonial-. Verdad es que en la mayor parte de los
casos estas relaciones jurdicas son desde cierto punto de vista instrumentales
porque sirven para complementar a la obligacin, pero tienen una estructura y
cumplen una funcin diferentes y pueden observarse en forma autnoma.
Por otra parte, an entendiendo como se reconoce en la actualidad- que la
relacin jurdica se establece slo entre personas, es comnmente admitido
que los llamados derechos reales se estructuran tambin a travs de relaciones
jurdicas
4
.
A ello se debe que la doctrina de nuestros tiempos se incline por concebir la
relacin jurdica en trminos muy amplios, entendiendo que ella conmesura o
estructura dos situaciones jurdicas subjetivas, esto es, la respectiva posicin
de poder de una persona y de deber de otra u otras personas
5
.
Es en el sentido amplio que hemos expuesto, que puede entenderse la relacin
jurdica a que se refiere el artculo 1351 del cdigo civil y que al contrato es
apto para crear, regular, modificar o extinguir. Esta interpretacin se refuerza
con la contribucin de la doctrina de Italia, de cuyo cdigo el legislador peruano
ha tomado casi a la letra slo con leves modificaciones- la definicin de
contrato. Messineo
6
explica, por ejemplo, que en atencin a que el artculo
1321
7
del cdigo italiano (u otra norma) no lo dice, no puede sostenerse ms
que el contrato sea estipulado animo contrahendae obligationis, y que puede
decirse ahora que del contrato nacen deberes y pretensiones, cuando no surge
directamente un derecho real; y concluye que, por lo tanto, es actual y fundada
en la ley la distincin entre contrato obligatorio y contrato con efectos
reales
8
.
3
Santoro Passarelli, Francesco, Doctrinas Generales del Derecho Civil, trad. Luna Serrano, Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964, pg. 69 y siguientes. Galgano, Francesco, Diritto privato,
Cedam, Padova, 1983, pg. 19 y siguentes. Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, trad.
Santiago Sents Melendo, Ediciones jurdicas Europa- Amrica, Buenos Aires, 1979, T. II, pg. 3 y
siguientes. Rescigno, Pietro, en Enciclopedia del Diritto, Giuffr, 1979, Vol. XXIX, voz: Obligacin
(diritto privato), pg. 138 y siguientes.
4
Ver, por ejemplo, Bullard, Alfredo, La Relacin J urdico Patrimonial, Lluvia Editores, pg. 110. Betti,
Emilio, Teoria Generale delle obligacin, Giuffr, Milano, 1953, T. I, pg. 12.
5
Santoro Passarelli, Francesco, Op. Cit., pg. 67. Ver adems otras definiciones de relacin jurdica en
las obras citadas en la nota 3.
6
Il contratto in Genere, en: Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Giuffr, Milano, 1973, Vol. XXI, T.
I, Pg. 73.
7
El artculo 1321 del cdigo civil italiano es el que contiene la definicin de contrato que ha servido de
modelo al legislador peruano; su texto es el siguiente: 1321. Nocin.- El contrato es el acuerdo de dos o
ms partes para constituir, regular o extinguir entre s una relacin jurdica patrimonial. (Codice Civile a
cura di Adolfo di Majo, Giuffr, Milano, 1991).
8
La opinin en este sentido en Italia es prcticamente unnime de modo que las citas podran ser
innumerables. Vase por ejemplo, Osti, Giuseppe, Contratto, en Scritti Giuridici, Giuffr, 1973, T.
Secondo, pg. 23. Scognamiglio, Renato, Dei Contratti in Generale, en Comentario del Codice Civile a
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
3
Sin embargo, no puede soslayarse que Messineo expresa la opinin que
hemos citado en el prrafo anterior, considerando que no se lo impide ni el
artculo 1321 de su cdigo civil ni ninguna otra norma, y que, antes por el
contrario, artculos como el 922 (que al enumerar los modos de adquirir la
propiedad incluye expresamente al contrato), el 1376 (segn el cual en los
contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa
determinada, la constitucin o la transferencia de un derecho real o bien la
transferencia de otro derecho, la propiedad o el derecho se transmiten y se
adquieren por efecto del consentimiento de las partes legtimamente
manifestado), el 1470 (que establece que la venta tiene por objeto la
transferencia de la propiedad de una cosa o de otro derecho contra la
contraprestacin de un precio), el 1552 (que indica que el contrato de permuta
tiene por objeto la transferencia recproca de la propiedad de cosas o de otras
derechos), etc., constituyen un perfecto complemento de su artculo 1321,
permitiendo una interpretacin amplia del trmino relacin jurdica y
atribuyendo al contrato en forma clara y directa efectos reales.
En cambio, puede sostenerse que en nuestro cdigo no existe un artculo que
enumere los modos de adquirir la propiedad -y menos an- que incluya
expresamente entre ellos al contrato; que a tenor del artculo 947 la
transferencia de la propiedad de una cosa mueble determinada se efecta con
la tradicin a su acreedor (salvo disposicin legal diferente); que de
conformidad con el artculo 949 la transferencia de la propiedad de los
inmuebles determinados, en el caso de negocios jurdicos inter vivos, se
produce con la obligacin de enajenarlos; que el artculo 1402 seala que el
objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones;
que, a diferencia de los artculos 1470 y 1552 del cdigo italiano, los artculos
1529 y 1602 del nuestro, que contienen la definicin de los contratos de
compraventa y de permuta, respectivamente, atribuyen efectos obligatorios a
dichos contratos; y, en fin, que por todo ello, de conformidad con el cdigo civil
peruano, el contrato slo puede producir efectos obligatorios .
Nos esforzaremos por demostrar que esta conclusin es incorrecta y que si
bien el contrato tiene en la mayor parte de los casos efectos obligatorios, es
tambin susceptible de producir efectos reales.
Para resolver el problema no se puede dejar de considerar con mucho cuidado
el sistema que el ordenamiento jurdico ha establecido para la transmisin y
constitucin de los derechos reales y en particular del derecho de propiedad.
Tratndose de bienes muebles determinados, el asunto parece bastante claro.
El artculo 947 del cdigo vigente consagra claramente la exigencia de la
tradicin como acto material distinto al contrato o mejor dicho, distinto al
simple consentimiento-, para producir la transferencia de propiedad de bienes
muebles determinados, aunque algunas fundadas dudas pueden suscitar los
cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro quarto, delle obligacin (arts. 1321 1352), Zanichelli-soc. ed. del
Foro Italiano, Bologna-Roma, 1970, pg. 16.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
4
casos en que esta exigencia de tradicin, entendida necesariamente como acto
material, desaparece tradicin ficta-.
Pero el caso de los bienes inmuebles es distinto. El artculo 949 de nuestro
cdigo civil de 1984 establece que La sola obligacin de enajenar un inmueble
determinado hace al acreedor propietario de l, salvo disposicin legal diferente
o pacto en contrario. En consecuencia, a partir de una interpretacin slo
literal y aislada de esta norma parece evidente que salvo disposicin legal
diferente o pacto en contrario- los contratos en virtud de los cuales se enajena
un inmueble determinado no producen en forma directa la atribucin del
derecho de propiedad sobre el mismo, sino que slo crean la obligacin de
enajenarlo, de modo que la transferencia y la adquisicin correlativa del
derecho se producen como efecto de la obligacin y no del contrato. En otras
palabras, todos los contratos de enajenacin de bienes inmuebles
determinados tendran exclusivamente efectos obligatorios.
Lo anterior parecera encontrarse en perfecta armona con los artculos 1529 y
1602 del cdigo slo para citar dos contratos de enajenacin a los que ya nos
hemos referido lneas atrs- que establecen que la compraventa y la permuta
crean la obligacin de transferir propiedad.
Sin embargo, es necesario denunciar que tratndose de bienes inmuebles
determinados, este efecto obligatorio no es ms que un mero espejismo que se
desvanece cuando uno se aproxima con cautela a dichas disposiciones. La
norma del referido artculo 949 es, salvo algunas diferencias, sustancialmente
la misma que contena el artculo 1172 del cdigo de 1936, que sealaba: la
sola obligacin de dar una cosa inmueble determinada, hace al acreedor
propietario de ella, salvo pacto en contrario. El precepto en cuestin es de
inspiracin francesa pues encuentra su fuente en el artculo 1138 del Cdigo
Napolen, a tenor del cual La obligacin de entregar la cosa es perfecta por el
slo consentimiento de las partes contratantes. Ella hace al acreedor
propietario y pone la cosa a su riesgo desde el instante en que debi serle
entregada, an cuando la tradicin no se haya realizado, a menos que el
deudor incurra en mora; en cuyo caso la cosa queda a riesgo de este ltimo.
Es significativo, empero, que se reconozca unnimemente al cdigo civil
francs como el primer cdigo que sanciona el contrato como modo de
transmisin de la propiedad
9
-es decir en virtud del simple consentimiento de
los contratantes-, aserto que quedara corroborado por el texto de artculos
como el 1583 del Code que, refirindose a la venta, indica que Ella es perfecta
entre las partes, y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador
con respecto al vendedor, desde que han convenido en la cosa y el precio,
aunque la cosa no haya sido todava entregada ni el precio pagado.
9
Colin, A. y Capitant, H., Curso Elemental de Derecho Civil, REUS, Madrid, 1961, T. II, Vol. II, pg.
722. J osserand, Louis, Derecho Civil, Ediciones J urdicas-Europa Amrica Bosch, Buenos Aires, 1950,
T. I, Vol. III, pg. 262. Carbonnier, J ean, Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1965, T. II, Vol. I, pg. 202.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
5
Hagamos un breve excursus que os muestre cmo se ha llegado al texto del
artculo 1138 del Cdigo Napolen y, por tanto, al artculo 1172 de nuestro
cdigo civil de 1936 y al artculo 949 del cdigo vigente.
Como se sabe, en el Derecho Romano exista una clara separacin entre lo
que hoy se conoce como el Ttulo y el Modo. El ttulo era la justificacin
jurdica en cuya virtud se sustentaba un desplazamiento patrimonial, y el modo
el mecanismo establecido por el Derecho para producir tal desplazamiento. No
resulta ocioso hacer notar, que el modo no responda a un capricho que a los
romanos se les ocurri establecer irreflexivamente. Responda a una exigencia
que hasta ahora se mantiene y que no era otra que la de constituir un
mecanismo objetivo de publicidad sobre la transmisin del derecho. Tena
pues, una funcin ciertamente distinta del ttulo.
Sobre la base de este sistema, el contractus era slo y esencialmente un
negocio constitutivo de obligaciones de estructura bilateral. Se requera por
ello de un segundo momento en el que, actuando la obligacin creada, se
produjera la transmisin patrimonial. Sin embargo, la mancipatio, la in iure
cesio y ms tarde la traditio, que eran precisamente los actos (modos) de
disposicin patrimonial, tenan tambin estructura bilateral porque nacan del
acuerdo entre las partes, pero no podan ser considerados dentro de la
categora contractus porque faltaba en ellos el elemento esencial de constituir
una obligacin
10
.
A partir de J ustiniano se ampla el concepto de contractus para comprender no
slo a los acuerdos bilaterales constitutivos de obligacin sino tambin a los
acuerdos bilaterales que constituyen o transfieren derechos reales, pero
advertido el diferente efecto que producen ambos tipos de acuerdo en cuanto
que unos constituyen la causa de la atribucin patrimonial y los otros el modo
para actuar dicha atribucin, se acenta en el derecho comn la necesidad de
mantenerlos diferenciados y se designa a los primeros con el nombre de titulus
adquirendi y a los segundos con el de modus adquirendi
11
.
Esta distincin, sin embargo, sufri el embate de la prctica y por la va de las
excepciones termin por perder su carcter de regla. La exigencia de la
tradicin resultaba una traba y una complicacin para la rapidez que exigan las
operaciones mercantiles
12
. Ya en el propio derecho romano, por ejemplo, se
abandon la necesidad de que el adquirente recorriera ntegramente el fundo y
reconociera sus linderos para adquirir la propiedad, siendo suficiente que el
adquirente pisara slo el lindero o que el enajenante mostrara el fundo al
10
Betti, Emilio, Op. Cit., Vol. III, pg. 54 y siguientes.
11
Betti, Emilio, Op. Cit., Vol. III, pgs. 55 y 56.
12
Mazeaud, H., L. y J ., Lecciones de Derecho Civil, Parte Segunda, Volumen IV, Trad. Luis Alcal-
Zamora y Castillo, Ediciones J urdicas Europa-Amrica, Buenos Aires, 1960, pg. 325.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
6
adquirente desde una torre vecina
13
. Por otra parte, cuando el que tena
derecho a adquirir estaba en posesin de la cosa (era un arrendatario o un
comodatario, por ejemplo) no tena que devolverla al enajenante para que ste
cumpliera con el rigor de la traditio, pues bastaba que dicho enajenante
declarara renunciar a la propiedad para que la transmisin se produjera
automticamente (era la llamada traditio brevi manu). Si se deseaba que el
enajenante permaneciera en posesin de la cosa que enajenaba (a ttulo de
arrendatario o de comodatario, por ejemplo), tampoco era necesaria una doble
tradicin, primero al adquirente y luego al enajenante (arrendador o
comodatario), pues bastaba que, en virtud de una convencin, el enajenante
reconociera poseer en adelante el bien por cuenta del adquirente de modo que
la transferencia tena lugar convencionalmente (a esta convencin se le
denomin constitutum possessorium). Si las cosas enajenadas se encontraban
a disposicin del adquirente, la transferencia tena lugar aunque no hubiera
mediado una recepcin efectiva por parte de ste (traditio longa manu)
14
.
En el Derecho francs antiguo continu acentundose la espiritualizacin de la
transferencia de dominio que ya se haba iniciado en el Derecho Romano. Se
fue introduciendo poco a poco la prctica de agregar en los contratos una
clusula llamada dessaisine-saisine (desposesin-posesin) en cuya virtud el
enajenante declaraba haber abandonado la posesin de la cosa en manos del
adquirente, quien a su vez declaraba haberla recogido. No interesaba qu
hubiese ocurrido en la realidad, de tal manera que la tradicin, todava
indispensable para operar la transferencia de propiedad, se convirti por obra
de la clusula dessaisine-saisine en un modo absolutamente espiritual, es
decir, en una declaracin de voluntad de las partes, en una clusula
contractual; en suma, se confundi con el contrato mismo
15
. El uso de esta
clusula fue generalizndose a tal punto que con el tiempo se convirti en una
clusula de estilo y se la consider sobreentendida en todos los contratos
aunque no hubiese sido expresamente consignada
16
. De esta manera, el
artculo 1138 del Cdigo Civil francs, al consagrar la espiritualizacin de la
transferencia de propiedad, no hizo sino recoger lo que ya era una costumbre
extendida en la prctica jurdica.
Sin embargo, no es la costumbre extendida en forma irreflexiva y espontnea el
nico factor que, aisladamente considerado, contribuye a la consagracin de la
transmisin de la propiedad solo consensu. Las enseanzas de la escuela
13
J rs, P., y Kunkel, W., Derecho Privado Romano, trad. Prieto Castro, Labor, Barcelona, 1937, pgs.
164 y 165.
14
J rs, P. y Kunkel, W. Op. cit., pgs. 166 y 167. Colin, A., y Capitant, H. Op. cit., tomo II, vol. II, pg.
724.
15
Colin, A. y Capitant, H. Op. cit., tomo II, vol. II, pg. 725. J osserand, Louis. Op. cit., tomo I, vol. III,
pg. 263. Mazeaud, H., L. y J . Op. cit., pg. 326 y siguientes.
16
Floren (vente immobilire en Provence) y Aubenas (Cours dhistorie) sostienen que ya en 1635 existe
un pronunciamiento de parlamento provenzal en ese sentido; la cita es de Bianca, Massimo. La Vendita e
la Permuta. En: Trattato de Diritto Civile, Diritto da Vassalli, UTET, vol. VI, tomo 1, Torino, 1972, pg.
72, nota 8.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
7
filosfica del derecho natural son determinantes en este proceso. La voluntad
del individuo es considerada un instrumento todopoderoso al punto que en ella
se hace reposar la justificacin y razn de ser del contrato. La propia idea de la
libertad de actuacin de los particulares encuentra su justificacin en la
voluntad individual (la llamada autonoma de la voluntad).
No era posible segn los postulados de la escuela iusnaturalista- que la
omnipotente voluntad individual no pudiera por s misma producir la
transferencia de la propiedad y la constitucin de los dems derechos reales.
No pareca que la razn pudiera justificar la necesidad de un acto material para
transferir una entidad puramente ideal como es el derecho de propiedad
17
; el
ordenamiento jurdico deba reconocer a la voluntad individual en toda su real
dimensin y as qued consagrado en el artculo 1138 del Cdigo de Napolen
tantas veces citado (y en otros ms claramente an, como el artculo 1583 en
materia de compraventa).
Cmo es posible entonces que despus de todo esto el codificador francs,
abanderado de la transferencia solo consensu, haya olvidado atribuir
directamente al contrato el efecto translativo y haya escrito en el artculo 1138
que la obligacin de entregar la cosa hace al acreedor propietario de ella? La
respuesta que puede encontrarse a esta interrogante es, aunque parezca
mentira, tan sencilla como injustificada.
Como ya hemos tenido oportunidad de poner de manifiesto lneas atrs, el
contrato en el Derecho Romano slo fue concebido como fuente de
obligaciones, incapaz siguiera de extinguirlas; de acuerdo para destrahere
obligationem no era contrato. Pues bien, el legislador francs no fue capaz de
superar este concepto de contrato, asaz estrecho y absolutamente injustificado.
Dando un giro de la mayor trascendencia, demostr el coraje de plasmar, en
contra de las enseanzas que impartan las fuentes romanas, la
espiritualizacin de la transferencia de propiedad, pero en cuanto a la nocin
de contrato no fue capaz de desembarazarse del peso de una tradicin varias
veces secular, pero que no encontraba ya, a esas alturas de la evolucin del
pensamiento jurdico, una vlida razn de ser. Apoyado en la autoridad de
Pothier recibi en trminos indiscutidos e indiscutibles el concepto de contrato
como la convencin productora de obligaciones y slo con ese reducido
alcance lo plasm en el artculo 1101
18
.
El legislador francs se encontr as en un dilema que supona, de un lado, el
reconocimiento de la transferencia de la propiedad solo consensu, es decir en
virtud del simple contrato, pero que, de otra parte, le impeda admitir un
contrato que no estuviera limitado a la creacin de obligaciones. La solucin
honesta de este problema hubiera exigido el abandono de alguno de los dos
17
Osti, Giuseppe. Op. cit., tomo II, pg. 677.
18
El artculo 1101 del Cdigo francs seala que El contrato es una convencin por la cual una o ms
personas se obligan, frente a una o varias otras, a dar, a hacer o a no hacer algunas cosas.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
8
principios. O bien dejar el viejo concepto de contrato exclusivamente como
fuente creadora de obligaciones, o renunciar a la espiritualizacin de la
transferencia de propiedad. Pero el legislador francs las quiso todas; quiso
quedarse con Dios y con el diablo. Tuvo entonces que recurrir a un artificio, a
una triquiuela jurdica; se le ocurri poner en el medio una obligacin,
haciendo derivar de ella el efecto traslativo de la propiedad y con eso todos los
principios quedaban satisfechos, porque la transferencia era espiritual y no
requera de un acto material, pero a la vez el contrato slo produca
obligaciones. No import demasiado si la regla era coherente, despus de todo
el legislador es omnipotente en el mbito de lo jurdico y puede establecer
cualquier cosa; nosotros tenemos tambin claros ejemplos de ellos.
Pero algunos de los comentaristas de aquel Cdigo y la doctrina comparada
pronto se dieron cuenta del artificio y lo denunciaron
19
. Los Mazeaud, por
ejemplo, sostienen que El procedimiento normal por el que una persona se
convierte en propietaria de un bien (o en titular de otro derecho real), fuera de
una transmisin por causa de muerte, es la convencin: por medio de una
compraventa, de una donacin o de una permuta se realizan casi todas las
adquisiciones de propiedad entre vivos. Ms tarde agregan que ... la voluntad
todopoderosa para crear obligaciones es todopoderosa igualmente para
producir, sin ninguna formalidad ni tradicin, transmisin de derechos reales: el
contrato, adems de su efecto obligatorio, posee un efecto real; la
compraventa, por ejemplo, sino que le transmite al comprador la propiedad de
la cosa vendida
20
.
Ya el legislador italiano de 1865, que sigui muy de cerca al francs, supo, no
obstante la influencia que ste ejerci en las codificaciones de la poca,
desprenderse de la estrecha nocin de contrato, considerando que la
convencin no encuentra ninguna sistematizacin en la doctrina ni en la ley.
Por ello, habiendo aceptado la innovacin francesa en torno a la
espiritualizacin del sistema de transferencia de propiedad, no necesit recurrir
al mismo artificio que sus colegas y plasm sin ambages el efecto real de los
contratos en el artculo 1125 de su Cdigo hoy derogado- con una frmula
que slo con algunos retoques fue recogida por el artculo 1376 del Cdigo
Civil italiano vigente.
19
Colin y Capitant, por ejemplo, sealan que el tercer modo de adquirir la propiedad y los derechos
reales, segn hemos dicho, es el contrato. El artculo 711 se expresa de un modo algo distinto: nos dice
que la propiedad se adquiere y se transmite por efecto de las obligaciones. En el fondo, esto no es ms
que un modo distinto de expresar la misma idea. (Op. cit., tomo II, vol. II, pg. 723). Ms adelante
agregan: Una prctica ya ms que secular nos ha familiarizado tanto con esta idea de que el acuerdo de
la voluntad de dos personas basta para transmitir la propiedad (o un derecho real, y aun un derecho
cualquiera) del que quiera enajenarlo al que quiere adquirirlo, que nos parece muy sencilla (Loc. cit.).
Es junto reconocer, sin embargo, que estos autores cuestionan la bondad del principio consencualista.
J osserand, por su parte, escribe que la reforma que introduce el artculo 1138 del Cdigo francs est
expresada... en trminos bastante oscuros y que hubieran permanecido enigmticos de no haber sido
aclarados por la historia... (Op. cit., t. I, vol. III, pg. 263).
20
Mazeaud, H., L. y J . Op. cit., pg. 323-324.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
9
Por su parte, el Cdigo Civil peruano de 1936, en un sistema que puede
considerarse mixto, adopt del francs el sistema espiritualista slo para los
bienes inmuebles, repudiando explcitamente el sistema del ttulo y el modo
que entre tanto haba elaborado el legislador alemn incorporndolo en el
BGB
21
. El artculo 1172 del Cdigo Civil de 1936 sealaba, como ya se ha
puesto de manifiesto lneas atrs, que La sola obligacin de dar una cosa
inmueble determinada, hace al acreedor propietario de ella, salvo pacto en
contrario. Len Barandiarn, seguramente el ms conspicuo comentarista de
ese Cdigo, despus de declarar que en el Derecho Romano no bastaba el
consentimiento par la adquisicin de la propiedad y que el Cdigo francs
instaur el principio opuesto, conclua a propsito de este artculo que... con
respecto a la cosa inmueble el rgimen del cdigo es claro: el mero
consentimiento importa el acto de disposicin
22
.
Segn se ha puesto de manifiesto antes y se corrobora en la exposicin de
motivos, el artculo 1172 del Cdigo Civil de 1936 sirvi de fuente al artculo
949 del Cdigo vigente, que ha mantenido el texto de aqul con leves
variantes
23
, de modo que ... se contina en el Per con el sistema consensual
de transmitir la propiedad inmobiliaria
24
.
Obsrvese pues que luego de este rpido excursus, una interpretacin
enfocada desde el punto de vista histrico nos confirma que en el Cdigo Civil
peruano de 1984 el sistema de transferencia de propiedad de bienes inmuebles
es consensual y que por lgica del precepto que aquel artculo contiene.
Veamos.
Si concordamos el artculo 1529 con el artculo 949 del Cdigo Civil de 1984,
resultara que en virtud del primero, al celebrar una compraventa por ejemplo-
el vendedor se obligara a transferir al comprador la propiedad de un bien
inmueble imaginemos que se trata de un inmueble determinado-, y en mrito
al segundo, esa sola obligacin habra transformado al comprador en
propietario del bien, es decir, esa obligacin habra quedado cumplida y se
extinguira por cumplimiento- por el slo hecho de existir. Pero, es que acaso
puede afirmarse que esa obligacin de enajenar, como la llama el artculo
949, es una verdadera obligacin? es que acaso semejante obligacin? tiene
la misma estructura, el mismo contenido y la misma funcin que la doctrina y
nuestro ordenamiento positivo asignan a las obligaciones en sentido tcnico?
21
En cambio, para el caso de los bienes muebles opt claramente por mantener la tradicin como modo,
plasmando esta regla en el artculo 890.
22
Len Barandiarn, J os. Comentarios al Cdigo Civil Peruano (Derecho de Obligaciones), tomo II,
pg. 12.
23
Del mismo modo en que el artculo 890 del Cdigo Civil de 1936 sirvi de antecedente al artculo 947
del Cdigo Civil vigente.
24
Lo asevera Lucrecia Maisch von Humboldt en: Cdigo Civil, vol. V, Exposicin de Motivos y
Comentarios, pg. 186.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
10
No es necesario realizar un anlisis profundo de la estructura de la obligacin
para comprobar por qu la respuesta a las preguntas anteriores no puede ser
sino negativa. Tal anlisis no tiene que abarcar pues, sino negativa. Tal
anlisis no tiene que abarcar pues, todos los elementos que componen la
obligacin, lo cual nos tomara ms especio del que disponemos, s el elemento
denominado prestacin. Es ampliamente admitido
25
que la prestacin es uno
de los elementos esenciales de la obligacin o, si se prefiere, en palabras de
Betti, de la relacin de obligacin. Esta tendencia no es ajena a nuestro propio
Cdigo que, si bien no contiene una norma que defina la obligacin o que
enumere explcitamente sus elementos estructurales, contiene en cambio
mucha disposiciones de las que resulta claramente que la prestacin es
elemento esencial de la obligacin. Slo a ttulo de ejemplo puede recurrirse
para estos efectos a los artculos 1148, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155, 1156,
1166, 1168, 1169, 1170, 1206, 1219, 1220, 1278, 1316, 1403, etc.
Pues bien, la prestacin consiste en la realizacin de una conducta o actividad
incluso negativa- por parte del deudor. En efecto, la obligacin, en la
estructura que de ella elabor el pandectismo alemn y que han adoptado
hasta ahora las legislaciones, consiste siempre en un comportamiento o
actividad que el deudor debe desplegar para satisfacer el inters del acreedor.
Esta es tambin la nocin de obligacin que adopt nuestro Cdigo Civil
vigente, nocin que resulta claramente de los artculos 1132 (y siguientes),
1148 (y siguientes) y 1158 (y siguientes), que regulan el tipo de prestacin
debida; el artculo 1220 (y siguientes) que regula el aspecto del pago; el
artculo 1314 (y siguientes) que regula la responsabilidad por inejecucin de
obligaciones, etc.
Esta forma de observar la prestacin es ampliamente admitida por la doctrina
ms autorizada. Es por todos conocida la secular polmica en la que se han
involucrado las doctrinas personalistas y las patrimonialistas con relacin a la
estructura de la obligacin y al contenido del deber del deudor y del derecho
del acreedor. Las primeras postulan que el derecho del acreedor recae en la
conducta o comportamiento que el deudor debe desplegar es decir, en la
prestacin, para ser congruentes con el deber del deudor que consiste
precisamente en la ejecucin de la prestacin-; y las segundas, que el derecho
del acreedor ms bien recae en el resultado que dicho comportamiento debe
reportarle. Obsrvese, sin embargo, que aun en el caso en que se ponga el
nfasis en el resultado esperado, no se puede desconocer que tal resultado lo
ser siempre como efecto del comportamiento del deudor (salvo cuando la
satisfaccin del inters del acreedor se obtiene por un medio distinto al
cumplimiento) y dentro de los lmites de la posibilidad de dicho
comportamiento.
25
Ver, por ejemplo, Giorgianni, M. La Obligacin. Bosch, Madrid, 1958, especialmente pg. 35 y
siguientes. Di Majo, A. Commentario del Codice Civile-Scialoja-Branca, Delle Obbligazioni in Generale,
Zanichelli, Soc. Ed. del Foro Italiano, Bologna-Roma, pg. 88 y siguientes.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
11
Es pues evidente, que estas dos grandes corrientes explican el fenmeno
obligatorio desde perspectivas diferentes. La corrientes personalista pone
especial nfasis en el aspecto pasivo de la relacin y en particular en el
contenido del deber del deudor. Giorgianni explica, por ejemplo, que en
definitiva la obligacin indica aquella relacin jurdica en virtud de la cual un
sujeto queda obligado a un determinado comportamiento para la satisfaccin
de un inters de otro sujeto
26
. La posicin activa de la relacin obligatoria
agrega el autor citado-, o se a el derecho de crdito, est sustancialmente
individualizada por la vinculacin d un inters a un sujeto (llamado acreedor),
inters destinado a ser satisfecho mediante el cumplimiento del deber por parte
de otro sujeto (el llamado deudor). Por lo tanto contina-, el acreedor es el
titular de aquel inters, y el derecho del acreedor indica nada ms que la
posicin activa en que se encuentra el titular del mismo
27
.
Por eso para Giorgianni el elemento central de la obligacin est constituido
por el deber del deudor, y ese deber tiene como contenido un comportamiento
susceptible de satisfacer perfectamente el inters del acreedor: a su turno, para
que pueda hablarse de inters crediticio, el inters del acreedor debe ser
susceptible de ser satisfecho integralmente por el comportamiento del deudor
28
.
Esto permite al ilustre escritor sentenciar que no est en lo cierto aquella
corriente de ideas que quiere reconducir a la obligacin todas las relaciones
jurdicas patrimoniales pues, en efecto, no todos los intereses que estas
relaciones encuentran proteccin son susceptibles de poder ser satisfechos
mediante el comportamiento de otro sujeto
29
. La importancia de la prestacin
entendida como actividad del deudor tiene una relevancia de tal naturaleza,
que el propio Giorgianni seala en otro lugar- que un comportamiento del
deudor est siempre in obligatione, y que su presencia constituye incluso el
elemento individualizador de la relacin obligatoria respecto a otras situaciones
jurdicas
30
.
26
Giorgianni seala especficamente, que En el campo del Derecho, el trmino obligacin es utilizado
para indicar una particular categora de situaciones en las que asistimos al fenmeno por el cual un sujeto
se encuentra jurdicamente obligado a un determinado comportamiento frente a otro sujeto. (La
Obligacin, pg. 20).
27
Ver, Giorgianni, M. Op. cit., pg. 213.
28
Ibidem, pgs. 213-214.
29
Ibidem, pg. 214.
30
Linadempimento, Giuffr, Milano, 1975, pg. 227. Dentro de esta misma orientacin, que la doctrina
sigue mayoritariamente, Resigno expresa que Al crdito y aqu residen las razones de la calificacin
como derecho subjetivo- pertenecen caracteres radicalmente distintos, por lo que concierne al inters
perseguido, y por lo que se refiere a la exigencia de la cooperacin. La prestacin deducida en la
obligacin y debida por el obligado se resuelve en la necesidad de un comportamiento; en tal sentido, la
obligacin es un fenmeno fundado sobre la colaboracin. Ver: voz Obbligazione (diritto privato)
Enciclopedia del Diritto, vol. XXIX, Giuffr, Milano, 1979, pg. 145. Ver tambin Natoli, U.,
LAttuazione del Rapporto Obligatorio, en Trattato di Diritto Civile e Comrciale, a cura di Cicu e
Messineo, continuato da Mengoni, vol. XVI, tomo 2, Giuffr, Milano 1984, pg. 55-56. Para una
fundamentacin de que la relacin de obligacin no es la nica relacin jurdica patrimonial y que la
prestacin como conducta o actividad del deudor es uno de sus elementos estructurales, me permito
remitir a mi artculo Precisiones Conceptuales en torno a la Promesa del Hecho Ajeno. En: Advocatus,
ao III, cuarta entrega, 1992, pg. 53 y siguientes.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
12
Por su parte, dentro de la corriente denominada patrimonialista existen gran
nmero de matices. Pero si se observa la teora ms ampliamente difundida,
es decir, la del bien debido, se constatar que en el aspecto de la fisonoma de
la prestacin las opiniones no varan. En efecto, esta teora postula que la
obligacin es slo un medio que permite procurar a otro un bien o una utilidad
determinada (satisfaccin de un inters). El acreedor espera la consecucin de
un bien de la vida, y por ello, ese es el objeto de su derecho, de modo que su
inters queda satisfecho cuando tal bien le es procurado. El medio del que se
vale para la obtencin del bien es la prestacin, es decir, la conducta del
deudor. Tal conducta es, por ello, el contenido del deber del deudor. En
consecuencia, sostiene que no existe un perfecto y directo correlato entre el
deber del deudor y el derecho del acreedor. Aun cuando normalmente la
actuacin de aqul produce la realizacin de ste, existen casos en los que
puede observarse la actuacin del deber del deudor sin que se produzca la
satisfaccin del inters del acreedor, esto es, sin que tenga lugar la realizacin
de su derecho, del mismo modo en que se presentan situaciones en las que se
observa la obtencin del bien por parte del acreedor, o sea, la realizacin de su
derecho, sin que por ello se haya actuado el deber del deudor, es decir, la
prestacin.
Se sostiene, en efecto, dentro de esta lnea argumental, que la consignacin o
depsito es una forma de actuacin de la prestacin que libera al deudor, pero
que no produce la satisfaccin del inters del acreedor, esto es, la realizacin
de su derecho. El denominado pago al acreedor aparente es otro supuesto en
el cual, en los casos previstos, se acta el deber del deudor y se obtiene
incluso su liberacin, sin que se produzca la satisfaccin del acreedor.
Por otra parte, existen casos el llamado pago por tercero, mediante el cual el
acreedor obtiene la satisfaccin de su inters aun cuando no se haya actuado
el deber del deudor, el cual incluso subsiste en algunos casos cuando no se
produce su extincin- frente a un nuevo sujeto por efecto de la subrogacin
31
.
Pero lo importante para los efectos de nuestro anlisis no es determinar si las
premisas de esta corriente patrimonialista son exactas o si resulta ms
acertado el fundamento de la tesis personalista. Lo que en todo caso s resulta
de la mayor relevancia, es que tambin dentro de la teora del bien debido se
postula que la prestacin consiste en una conducta o actividad del obligado
32
.
31
La teora del bien debido encontr probablemente su ms coherente formulacin con Rosario Nicol en
la obra Ladempimento dellobbligo altrui, Milano, 1936. Puede consultarse tambin en el compendio de
obras de aquel autor: Raccolta de Scritti, tomo II, Giuffr, Milano, 1980, pg. 967 y siguientes.
32
Nicol sostiene que esta valoracin subjetiva de la prestacin, considerada como comportamiento
personal del obligado, es comn a la mayor parte de la doctrina. Y este ilustre escritor agrega, questa es
una concepcin exacta porque la idea de prestacin es inescindible de la consideracin de una actividad
dada (positiva o negativa) del deudor, incluso cuando se entienda que el contenido del deber sea la
consecucin por parte del acreedor de una utilidad determinada, la prestacin consistira siempre en el
comportamiento que el deudor debe tener para que se procure al acreedor la utilidad prometida (Op. cit.,
pg. 1022, nota 79).
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
13
Considrese, por lo dems, que, tal como ya se ha anticipado, ste es tambin
el sentido por el que se ha orientado nuestro Cdigo. La misma nocin de
cumplimiento supone el desarrollo de una conducta por parte del deudor y se
corrobora con la referencia que el artculo 1314 hace a la diligencia ordinaria, o
la graduacin de responsabilidad en trminos de culta y dolo a que se refieren
los artculos 1318 y siguientes del Cdigo.
La explicacin de esta forma de concebir la prestacin obedece a la funcin
que el ordenamiento asigna a la obligacin. La satisfaccin de los intereses
privados puede tener que pasar necesariamente por la ejecucin de un acto
material a cargo de otro. En este caso, el inters quedar plenamente
satisfecho cuando se acte la cooperacin de la conducta ajena necesaria, por
lo que la obligacin tiene como funcin servir de instrumento jurdico para
actuar la satisfaccin de intereses mediante la cooperacin de la conducta
ajena.
En otras palabras, si se trata de la pintura de un retrato, de la construccin de
una casa que el interesado no puede lograr por s mismo o de la adquisicin de
la propiedad de un bien mueble determinado, el interesado slo habr quedado
plenamente satisfecho en la medida en que aqul que mediante un contrato
haya comprometido su conducta (prestacin entendida como cooperacin
material) efectivamente realice (y entregue) la obra o haga la tradicin del bien.
Pero en otros casos, el inters del sujeto activo puede no requerir de un
resultado material sino meramente jurdico (un mero efecto jurdico) sin que se
requiera por ello de ningn acto material ajeno sino slo la simple aceptacin
del afectado de soportar en su esfera el efecto jurdico negativo en beneficio
del interesado. Este efecto jurdico puede lograrse mediante la propia
actuacin del interesado, es decir, del sujeto activo, y en ese caso se crea una
situacin jurdica subjetiva de ventaja- derecho potestativo, por ejemplo
sujecin-; esas dos situaciones jurdicas correlativamente estructuradas
configuran una relacin jurdica que no es una relacin obligatoria. En otros
casos, la satisfaccin del inters se logra como consecuencia directa del
contrato, como la renuncia o precisamente, en la transmisin del derecho de
propiedad.
Pues bien, slo en el primer tipo de supuestos, es decir, cuando la satisfaccin
del inters requiere de un comportamiento ajeno, podemos hablar de la
necesidad de una obligacin que se asegure ese comportamiento. En el
segundo caso el ordenamiento reconoce la produccin de una relacin jurdica
distinta o directamente del efecto jurdico, por el solo hecho de haber celebrado
el contrato. En tal sentido, si como sostiene Giorgianni, el inters del sujeto
activo no se satisface mediante la conducta del sujeto pasivo, la estructuracin
de una relacin jurdica obligatoria resulta totalmente inadecuada.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
14
En nuestro caso, la ley establece que la adquisicin del derecho de propiedad
de un inmueble determinado no requiere de la conducta del deudor como se
necesita en cambio para la transmisin del derecho de propiedad de una cosa
mueble- por lo que no cabe duda que esa transmisin deriva directamente del
contrato sin que sea necesario el expediente de crear una obligacin.
De qu obligacin puede hablarse en el caso del artculo 949 del Cdigo
vigente? Se trata de una obligacin que consiste en transmitir el derecho de
propiedad, lo que supondra una actividad material del deudor consistente en
dar, hacer o no hacer (que es la prestacin) a travs de la cual se produzca
dicha transmisin (cumplimiento). La prestacin siempre es contenido u objeto,
para quienes prefieren un enfoque distinto de la obligacin. Pero en este caso,
el inters del sujeto activo queda satisfecho mediante la obtencin del derecho
de propiedad y esa obtencin se logra automticamente sin necesidad de
ningn acto material sujeto pasivo. Cul sera la estructura de semejante
obligacin? En qu consiste la prestacin que el deudor debe ejecutar?
Si la obligacin consiste en transmitir el derecho de propiedad y ese efecto
segn el artculo 949 del Cdigo- se logra mediante la sola obligacin de
enajenar-, esa obligacin es absolutamente intil pues no puede darse siquiera
la secuencia de obligacin cumplimiento ya que el pago de tal obligacin se
produce, con independencia de toda actividad del deudor, por el hecho de su
misma existencia; ella se paga por s misma, es su propio cumplimiento. Como
dice Bianca
33
, es una artificiosa construccin que consiste en una obligacin
que se extingue al mismo tiempo en que surge; una obligacin, en definitiva,
desprovista de toda pretensin crediticia. Es una paradoja inexplicable: la
propia obligacin significa cumplimiento de s misma. La conclusin es pues,
que el contrato produce directamente la atribucin del derecho de propiedad.
Esto no impide que en ciertos casos, el contrato que produce la atribucin
directa del derecho de propiedad no pueda crear, a la vez, verdaderas
obligaciones, pero slo en la medida en que ello sea necesario. Por ejemplo, si
el vendedor tiene que entregar el inmueble al comprador, es claro que surge
una obligacin que consiste en que el deudor realice todo aquello que sea
necesario para poner el inmueble a disposicin del comprador. Ciertamente, si
el comprador fuera arrendatario o comodatario o de cualquier modo estuviera
en posesin del bien, tal obligacin tampoco surge.
No sera admisible sostener en contra de la tesis del efecto real del contrato
que aqu se postula, que de este modo no se podra explicar los contratos
relativos a la transferencia de propiedad de bienes inmuebles ajenos o futuros
o en los que se ha estipulado la reserva de propiedad, etc., debido a que en
ellos la transferencia de propiedad no se produce inmediatamente al celebrarse
el contrato. A quienes as razonan les sera aplicable la misma objecin porque
33
Diritto Civile, IV, Lobbligacione, Giuffr, Milano, 1990. pg. 15, nota 31.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
15
es evidente que en los casos recordados la transferencia de propiedad
tampoco se produce como consecuencia inmediata de contraer la sola
obligacin de enajenar.
Lo que ocurre es que en cualquier caso en que el efecto real no se puede
producir como consecuencia inmediata de la celebracin del contrato, se tiene
un efecto real diferido
34
que depende, respectivamente de la adquisicin del
bien ajeno por parte del enajenante, o de la existencia del bien, o del pago total
del precio, etc.
En estos casos, surge una obligacin que si bien no tiene por finalidad producir
la transferencia de la propiedad, permite garantizar al adquirente la actuacin
del efecto real que no oper al momento de la celebracin del contrato
35
.
Podra pretenderse que esta discusin carece de toda relevancia prctica y
que, en definitiva, el efecto resulta siendo el mismo ya sea que se sostenga
que la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles determinados deriva
directamente del contrato, o que se sostenga que el contrato genera la
obligacin de enajenar y que esta obligacin transmite el referido derecho. Tal
afirmacin no puede ser compartida por dos rdenes de razones. En primer
lugar, las cosas deben llamarse por su nombre; a cada institucin debe drsele
su lugar porque tiene su propia funcin dentro del ordenamiento jurdico. Pero
en segundo lugar, s puede haber diferentes efectos prcticos de indudable
relevancia segn la posicin que se adopte.
Como se sabe, el contrato no es ms la nica fuente negocial de obligaciones,
como era en cambio la tendencia en los siglos pasados. Siguiendo modernas
orientaciones, nuestro Cdigo ha admitido la declaracin unilateral como fuente
de obligaciones. En consecuencia, la obligacin puede bien ser creada
mediante un negocio jurdico de estructura unilateral, esto es, mediante la
declaracin de una sola parte. Por lo tanto, sera hipotticamente posible que
alguien prometa pblicamente transmitir la propiedad de un inmueble
determinado a quien se encuentre en una determinada situacin o ejecute un
determinado acto. En este supuesto, por disposicin del artculo 1956
concordado con el artculo 1959 del Cdigo Civil, la obligacin surge y el
promitente queda obligado por su sola declaracin de voluntad desde el
momento en que sta se hace pblica, y aquel que se encuentre en la situacin
prevista o realice el acto exigido en la promesa, queda convertido en
propietario del inmueble en virtud del artculo 949 del Cdigo, aun cuando ni
siquiera conozca de la existencia de la promesa y de la obligacin
34
Capozzi, Guido, Dei singoli contratti, vol. I, Giuff, Milano, 1988, pg. 98.
35
Capozzi, Guido, Op. cit., pg. 98. Osti, Giuseppe, Op. cit., pg. 876 y siguientes. Funcin anloga es
decir de garanta- tienen las llamadas Obligaciones de Saneamiento, que tutelan al adquirente frente a los
efectos materiales o jurdicos de los bienes adquiridos. Para un estudio ms detenido de este aspecto,
puede consultarse: Russo, E. La responsabilit per linattuazione del efetto reale. Giuffr, Milano.
http://dike.pucp.edu.pe http://www.pucp.edu.pe
16
correspondiente
36
. Si se quiere llegar al extremo de lo absurdo, podra incluso
pretenderse que a partir de ese momento el nuevo propietario es responsable
de los daos que la ruina del inmueble pueda causar, tal como lo dispone el
artculo 1980 del Cdigo. Lo mismo podra ocurrir en el caso del contrato a
favor de tercero, del cual por disposicin de los artculos 1457 y 1458 del
Cdigo Civil- surge el derecho para ste, directa e inmediatamente de la
celebracin del contrato celebrado entre estipulante y promitente, y sin
necesidad que el tercero intervenga en modo alguno en la formacin o para la
eficacia del referido contrato
37
.
Debe concluirse por ello, que ms all de las expresiones utilizadas por la ley,
la transmisin del derecho de propiedad de los bienes inmuebles determinados
se produce por efecto directo del contrato.
Cabe finalmente aclarar, que no se pretende defender un sistema de
transmisin de propiedad espiritualista frente a un sistema que contemple un
modo que permita una publicidad ms o menos adecuada del derecho. Se
trata tan slo de interpretar cul ha sido la orientacin adoptada por nuestro
ordenamiento positivo.
36
A pesar de que no podemos detenernos a analizar la problemtica de la promesa unilateral, debe
advertirse que su propia configuracin resulta sumamente discutible y confusa en nuestro Cdigo, por la
indefinicin en que el legislador ha incurrido en este tema. Se ha querido admitir la promesa unilateral
como fuente de obligaciones pero el legislador parece no haber podido desprenderse de la bilateralidad
para la atribucin de los efectos de ella, lo cual implica una seria contradiccin. Segn el primer prrafo
del artculo 1956 y el artculo 1959, la obligacin surge y el deudor queda obligado por su sola
declaracin desde que sta se hace pblica en el caso de la promesa al pblico pero segn el segundo
prrafo del artculo 1956, para que el destinatario sea acreedor de la prestacin es necesario su
asentimiento. Entonces, hay realmente una obligacin producida por la mera declaracin del promitente,
antes del asentimiento del destinatario? Si la hubiera, puede acaso configurarse una obligacin sin
acreedor? Si no la hubiera y para que la obligacin surja es necesario el asentimiento del destinatario,
cmo se explica la parte final del artculo 1959 del Cdigo? Es la promesa realmente un negocio
unilateral?
37
Ntese que la declaracin de querer hacer uso del derecho que la segunda parte del primer prrafo del
artculo 1458 pone a cargo del tercero, slo tiene como funcin que el derecho ya perteneciente al
tercero- sea exigible.
También podría gustarte
- Manual para El Cultivo de Plantas MedicinalesDocumento36 páginasManual para El Cultivo de Plantas MedicinalesAlejandra100% (1)
- Presentación Sensibilización ECCLDocumento32 páginasPresentación Sensibilización ECCLRuberth Ricardo Rojas RiveraAún no hay calificaciones
- Defitnitivo Contratos BordaaDocumento688 páginasDefitnitivo Contratos BordaaFifi LarrAún no hay calificaciones
- DERECHO CIVIL IV. Contratos Parte General. Jose RiveraDocumento76 páginasDERECHO CIVIL IV. Contratos Parte General. Jose RiveraBarbara Contreras67% (3)
- Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística: Sus proyecciones en el derecho latinoamericanoDe EverandVicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística: Sus proyecciones en el derecho latinoamericanoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Manual de derecho de los contratos. Parte generalDe EverandManual de derecho de los contratos. Parte generalAún no hay calificaciones
- Las principales declaraciones precontractuales: Contratos por negociación y por adhesiónDe EverandLas principales declaraciones precontractuales: Contratos por negociación y por adhesiónAún no hay calificaciones
- El Contrato Con Efectos RealesDocumento8 páginasEl Contrato Con Efectos RealesAlexandra Fuster NeiraAún no hay calificaciones
- Manual de BordaDocumento906 páginasManual de BordaIvonne Mantey100% (3)
- El contrato y la justicia: una relación permanente y complejaDe EverandEl contrato y la justicia: una relación permanente y complejaAún no hay calificaciones
- El Contrato Con Efectos Reales. de La Puente y FornoDocumento11 páginasEl Contrato Con Efectos Reales. de La Puente y FornoMartha Silvana Diaz JimenezAún no hay calificaciones
- Anulabilidad de las cláusulas abusivasDe EverandAnulabilidad de las cláusulas abusivasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Negocio JurídicoDocumento21 páginasEl Negocio JurídicoJeremyAlfaroAún no hay calificaciones
- CONTRATOS CivilesDocumento43 páginasCONTRATOS CivilesJuan J Zaldivar100% (8)
- Contratos de GarantiaDocumento26 páginasContratos de GarantiaGerardo Daniel Gonzalez Echeverria100% (1)
- Propiedad contra hipoteca: La acumulación de predios, conformidad y el rango hipotecario del acreedorDe EverandPropiedad contra hipoteca: La acumulación de predios, conformidad y el rango hipotecario del acreedorAún no hay calificaciones
- El ContratoDocumento3 páginasEl ContratoAlexander Velasquez100% (1)
- Contrato Traslativo de Dominio de Bien Inmueble RústicoDocumento8 páginasContrato Traslativo de Dominio de Bien Inmueble RústicoSilviaJeannethAún no hay calificaciones
- La zona de penumbra entre Cortes Supremas y Cortes ConstitucionalesDe EverandLa zona de penumbra entre Cortes Supremas y Cortes ConstitucionalesAún no hay calificaciones
- Nulidad, restituciones y responsabilidadDe EverandNulidad, restituciones y responsabilidadCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Características Del Contrato de CompraventaDocumento7 páginasCaracterísticas Del Contrato de CompraventaGabriela Milagros Pacheco ChileAún no hay calificaciones
- El Derecho de Los Contratos en La Doctrina en El Código Civil de Bolivia-PeruDocumento17 páginasEl Derecho de Los Contratos en La Doctrina en El Código Civil de Bolivia-PeruMelanie BocanegraAún no hay calificaciones
- Libro Ponencias VI Congreso Nacional Derecho CivilDocumento198 páginasLibro Ponencias VI Congreso Nacional Derecho CivilWilser Edgar Herrera Carranza100% (1)
- 15396-Texto Del Artículo-61109-1-10-20161003 PDFDocumento11 páginas15396-Texto Del Artículo-61109-1-10-20161003 PDFRenzo GrandaAún no hay calificaciones
- El Contrato Con Efectos Reales - HUGO FORNODocumento13 páginasEl Contrato Con Efectos Reales - HUGO FORNOJoaquin Abdulah LandivarAún no hay calificaciones
- ContratosDocumento5 páginasContratosAleyda NoriegaAún no hay calificaciones
- Observatorio de Derecho Civil. Volumen I "El Contrato" - Cap. 1 Concepto y Formación Del Contrato - Mario Castillo FreyreDocumento42 páginasObservatorio de Derecho Civil. Volumen I "El Contrato" - Cap. 1 Concepto y Formación Del Contrato - Mario Castillo Freyreobservatorioderecho100% (4)
- Derecho Civil - Contratos 1Documento10 páginasDerecho Civil - Contratos 1Agustina ArteagaAún no hay calificaciones
- Unidad - TodoDocumento70 páginasUnidad - TodoClaudio CaceresAún no hay calificaciones
- Derecho de Contratos en Perú y UruguayDocumento24 páginasDerecho de Contratos en Perú y UruguayGrecia Yurasi Williss RomanAún no hay calificaciones
- Contratos 4C PDFDocumento192 páginasContratos 4C PDFDaniela Paez MontillaAún no hay calificaciones
- Análisis de Los Contratos en El Código Civil de 1984 y 1936Documento3 páginasAnálisis de Los Contratos en El Código Civil de 1984 y 1936Oswaldo CondoriAún no hay calificaciones
- Concepto de ContratoDocumento7 páginasConcepto de ContratoManuel SeAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento5 páginasTema 1IamangelanAún no hay calificaciones
- Ta1 ContratosDocumento96 páginasTa1 ContratosJulissa BarbozaAún no hay calificaciones
- Cifuentes Apuntes Fuentes 1 2016Documento136 páginasCifuentes Apuntes Fuentes 1 2016Karen GisselleAún no hay calificaciones
- Analisis Del Ordenamiento Jurídico CivilDocumento259 páginasAnalisis Del Ordenamiento Jurídico CivilFelix VladimirAún no hay calificaciones
- El Contrato de Sociedad - Tratado de Derecho MercantilDocumento11 páginasEl Contrato de Sociedad - Tratado de Derecho MercantilJasminii Flor Llatas MontenegroAún no hay calificaciones
- El Contrato Como Fuente de Las Obligaciones Derecho EcuadorDocumento6 páginasEl Contrato Como Fuente de Las Obligaciones Derecho Ecuadorvictor ghostAún no hay calificaciones
- ContratosDocumento180 páginasContratosCami FernandezAún no hay calificaciones
- RESUMEN ContratosDocumento138 páginasRESUMEN ContratosClaudio RaffoneAún no hay calificaciones
- La Teoría General Del Acto JurídicoDocumento10 páginasLa Teoría General Del Acto JurídicoCristal AlcotaAún no hay calificaciones
- Teoría General Del ContratoDocumento133 páginasTeoría General Del ContratoFelipe Matias Godoy GuzmanAún no hay calificaciones
- Capítulo 1 - Nociones GeneralesDocumento12 páginasCapítulo 1 - Nociones GeneralesGonzalo GimenezAún no hay calificaciones
- Sociedad en Comandita Final FinalDocumento31 páginasSociedad en Comandita Final FinaldciretoAún no hay calificaciones
- Requisitso de Validez Del Acto JurídicoDocumento10 páginasRequisitso de Validez Del Acto JurídicoEvelyn VivianaAún no hay calificaciones
- Contratos Resumen IturraspeDocumento45 páginasContratos Resumen IturraspeNadir Ortolani SebastianelliAún no hay calificaciones
- Teoría General de Los ContratosDocumento5 páginasTeoría General de Los ContratosCoraje Cobarde100% (1)
- Sobre La Interpretación de Los ContratosDocumento7 páginasSobre La Interpretación de Los ContratosnachiAún no hay calificaciones
- Contrato LibroDocumento88 páginasContrato LibroLeongino CabreraAún no hay calificaciones
- Contratos - Parte General (Resumen de Libro)Documento74 páginasContratos - Parte General (Resumen de Libro)AnTo Rocha50% (2)
- Definición de Contrato Y Evolución Histórica: MóduloDocumento10 páginasDefinición de Contrato Y Evolución Histórica: MóduloVania GarciaAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho Civil III (Version 1)Documento190 páginasResumen Derecho Civil III (Version 1)Jason PalmerAún no hay calificaciones
- 00036733Documento103 páginas00036733Giulia TavaniAún no hay calificaciones
- 2.1 Fuentes de Las ObligacionesDocumento32 páginas2.1 Fuentes de Las ObligacionesMack MaciasAún no hay calificaciones
- Los ContractosDocumento22 páginasLos ContractosEmelin Alcantara JimenezAún no hay calificaciones
- El Contrato Como Fuente de ObligacionesDocumento5 páginasEl Contrato Como Fuente de Obligacionesjoceito92Aún no hay calificaciones
- Teoría General Del ContratoDocumento139 páginasTeoría General Del ContratoManuel Francisco Salazar Ampuero100% (1)
- Rivera y Medina (2017) - Contratos. Parte General. Buenos Aires Abeledo Perrot. Capítulos 1 (Pp. 3-5 y 14-17), 2 (Pp. 27-41), 4, 9 (Pp. 191Documento152 páginasRivera y Medina (2017) - Contratos. Parte General. Buenos Aires Abeledo Perrot. Capítulos 1 (Pp. 3-5 y 14-17), 2 (Pp. 27-41), 4, 9 (Pp. 191Sofia Belén CoconierAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento9 páginasUnidad 1Tefi NieveAún no hay calificaciones
- Teoria General Del Contrato 1 34 PDFDocumento34 páginasTeoria General Del Contrato 1 34 PDFAngela Aedo MarilefAún no hay calificaciones
- Contenido de Regulación Económica-Lecturas Escogidas de Gaspar AriñoDocumento13 páginasContenido de Regulación Económica-Lecturas Escogidas de Gaspar AriñoJuan Carlos RuizAún no hay calificaciones
- Analizando El Análisis - Mario Castillo FreyreDocumento174 páginasAnalizando El Análisis - Mario Castillo FreyreJuan Carlos Ruiz100% (2)
- Consentimiento Informado en El PeruDocumento7 páginasConsentimiento Informado en El PeruDionel Sanchez DurandAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal - Finanzas 2 - T4Documento10 páginasTrabajo Grupal - Finanzas 2 - T4Violeta MostaceroAún no hay calificaciones
- Informe 04-El AceroDocumento12 páginasInforme 04-El AceroKeyla LupucheAún no hay calificaciones
- Caso Práctico de La Unidad 2 EticaDocumento2 páginasCaso Práctico de La Unidad 2 EticaJuan giraldoAún no hay calificaciones
- Tr2 Seguridad e Higiene IndustrialDocumento12 páginasTr2 Seguridad e Higiene IndustrialJulio MitteemAún no hay calificaciones
- Proclamación Del Estado Independiente HaitíDocumento7 páginasProclamación Del Estado Independiente HaitíSamuel SalasAún no hay calificaciones
- Extracción Líquido-Líquido (4 Parcial)Documento6 páginasExtracción Líquido-Líquido (4 Parcial)Rodolfo G. Espinosa RodriguezAún no hay calificaciones
- Qué Es El Enfoque en La Planificación ParticipativaDocumento11 páginasQué Es El Enfoque en La Planificación ParticipativaLuisa Jandelyn Horta CortezAún no hay calificaciones
- Anuario Estadistico Energia 2021Documento177 páginasAnuario Estadistico Energia 2021HERNAN ALVAREZ CABRERAAún no hay calificaciones
- Respuestas Evaluaciion Semana 2 Sena SGSSTDocumento8 páginasRespuestas Evaluaciion Semana 2 Sena SGSSTMonik REAún no hay calificaciones
- GeneralesDocumento5 páginasGeneralesEdwin Luis SalazarAún no hay calificaciones
- Boletín Oficial - 2016-04-29 - 3º SecciónDocumento16 páginasBoletín Oficial - 2016-04-29 - 3º SecciónOndRechTacLetMovAún no hay calificaciones
- Masglo 2019 2020Documento86 páginasMasglo 2019 2020Yelim Color Perfil de EmpresaAún no hay calificaciones
- 4 - Ciudades GlobalesDocumento17 páginas4 - Ciudades GlobalesJesica OteroAún no hay calificaciones
- Plancha de Fibrocemento ETERNIT Superboard ProDocumento4 páginasPlancha de Fibrocemento ETERNIT Superboard ProalejoDagonAún no hay calificaciones
- Arribas Urrutia, Amaia Arribas Comunicación en La Empresa. La Importancia de La Info Interna en La Empresa PDFDocumento7 páginasArribas Urrutia, Amaia Arribas Comunicación en La Empresa. La Importancia de La Info Interna en La Empresa PDFAriadna Marigorda ElespuruAún no hay calificaciones
- Demanda 25 Años SintrapDocumento14 páginasDemanda 25 Años Sintrapcapcha abogadosAún no hay calificaciones
- Izaje ContenedorDocumento16 páginasIzaje ContenedorFATIMAAún no hay calificaciones
- RemembranzaDocumento12 páginasRemembranzaFernando Sánchez PeregrinaAún no hay calificaciones
- Presentacion Axionlog MM NuevoDocumento45 páginasPresentacion Axionlog MM NuevoGustavo Delgadillo PerezAún no hay calificaciones
- Actividad 13 Desarrollo SocialDocumento9 páginasActividad 13 Desarrollo Socialdaniela gongoraAún no hay calificaciones
- Aportacion Al ForoDocumento2 páginasAportacion Al ForoUSERNAME234552100% (1)
- Alicorp SaaDocumento2 páginasAlicorp SaaKatherine Maritza MLAún no hay calificaciones
- Análisis de La Coyuntura EducativaDocumento20 páginasAnálisis de La Coyuntura EducativaobservatorioforoAún no hay calificaciones
- Traduccion Glenn Document Analysis As A QualitativeDocumento22 páginasTraduccion Glenn Document Analysis As A QualitativeNatalia Malaver RojasAún no hay calificaciones
- Cómo Mejorar Sus Habilidades de Pensamiento Crítico y Tomar Mejores Decisiones de NegocioDocumento6 páginasCómo Mejorar Sus Habilidades de Pensamiento Crítico y Tomar Mejores Decisiones de NegocioCestaticketAún no hay calificaciones
- 23-08-2016 Diario Oficial PDFDocumento180 páginas23-08-2016 Diario Oficial PDFedusystemAún no hay calificaciones
- Plan de CapacitacionDocumento12 páginasPlan de CapacitacionJorge GarcíaAún no hay calificaciones