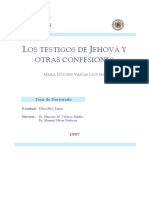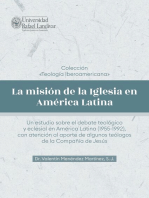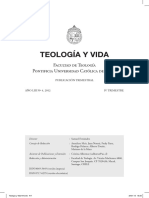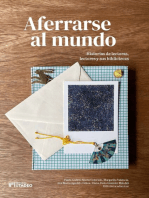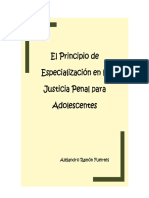Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lectura intercultural-HansdeWit-EdgarA - López PDF
Lectura intercultural-HansdeWit-EdgarA - López PDF
Cargado por
Fernando Diaz NavasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lectura intercultural-HansdeWit-EdgarA - López PDF
Lectura intercultural-HansdeWit-EdgarA - López PDF
Cargado por
Fernando Diaz NavasCopyright:
Formatos disponibles
RELIGIN, CULTURA Y SOCIEDAD
NO. 3X
LECTURA INTERCULTURAL
DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE
IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Hans de Wit
Edgar Antonio Lpez
Directores
Reservados todos los derechos
Ponticia Universidad J averiana
Edicin:
Facultad de Teologa
Ponticia Universidad J averiana
Carrera 5 No. 39-00
Bogot, D.C.
Decano acadmico
Hermann Rodrguez O., S.J .
Director - Editor J efe
J os Alfredo Noratto G.
Coordinadora editorial
Xiomara Len R.
Correctora de estilo
Martha Luz Ospina B.
Diseo cartula
J uan Mjica A.
Primera edicin: 2013
ISBN: 978-958-716-607-1
Nmero de ejemplares: 100
Impresin
Pendiente (colocar entidad)
Bogot, D.C., Colombia
La publicacin de este libro ha sido posible gracias al auspicio
econmico de la organizacin no gubernamental Solidaridad, de
la Fundacin Ctedra Dom Hlder Cmara, con sede de la Uni-
versidad Libre de msterdam y de la Facultad de Teologa de la
Ponticia Universidad J averiana.
LOS AUTORES
SCAR ALBEIRO ARANGO (Colombia). Comunicador Social
y Periodista de la Universidad de la Sabana, Bogot; Magster en
Teologa de la Ponticia Universidad J averiana, Bogot. Profesor
asistente del Departamento de Teologa de la Ponticia Universidad
J averiana.
HANS DE WIT (Pases Bajos). Doctor en Teologa de la Univer-
sidad Libre de msterdam. Profesor titular de la Facultad de Teo-
loga de la Universidad Libre de msterdam. Desde 2007 ocupa la
Ctedra Dom Hlder Cmara.
GLAFIRA J IMNEZ (Per). Licenciada en Teologa con especia-
lidad en Sagrada Escritura de la Universidad Ponticia de Comi-
llas, Madrid. Investigadora del Instituto Bartolom de Las Casas, en
Lima.
EDGAR ANTONIO LPEZ (Colombia). Magster en Filosofa de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogot; Magster y Doctor en
Teologa de la Ponticia Universidad J averiana, Bogot. Profesor
asociado del Departamento de Teologa de la Ponticia Universidad
J averiana.
CLAUDIA DEL PILAR MOJ ICA (Colombia). Politloga y Magster
en Ciencia Poltica de la Universidad de Los Andes, Bogot. Asesora
en Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la Repblica de
Colombia
6
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
J OS VICENTE VERGARA (Colombia). Licenciado en Filosofa de
la Corporacin Universitaria Minuto de Dios, Bogot; Magster en
Teologa y candidato al Doctorado en Teologa de la Ponticia Uni-
versidad J averiana, Bogot. Profesor asistente del Departamento de
Teologa de la Ponticia Universidad J averiana.
AGRADECIMIENTOS
Los directores de este volumen y los autores de las reexio-
nes que aqu se presentan expresan su sincero agradecimiento a los
miembros de las 18 comunidades de lectores y lectoras de Guatema-
la, El Salvador, Colombia y Per, que son los reales autores de las
diferentes interpretaciones del texto Lc 18,1-8; y a la teloga doctora
Mara Berends, quien tom la iniciativa para realizar este proyecto
desde la organizacin no gubernamental Solidaridad. Tambin reco-
nocen el apoyo de los equipos de trabajo del Centro Bartolom Las
Casas, en San Salvador; del Instituto Bartolom Las Casas, en Lima;
de la parroquia San J os, en Tierralta (Crdoba); del Directorio de la
Fundacin Ctedra Dom Hlder Cmara; y de la Facultad de Teolo-
ga de la Ponticia Universidad J averiana.
CONTENIDO
PRESENTACIN ................................................................................. 13
Hermann Rodrguez Osorio, S.J.
INTRODUCCIN ................................................................................. 17
Hans de Wit
Edgar Antonio Lpez
CAPTULO 1. LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
COMO DESAFO A LA TEOLOGA .......................................................... 21
Glara Jimnez
Edgar Antonio Lpez
Claudia del Pilar Mojica
Per .......................................................................................... 24
Guatemala ..................................................................................... 40
El Salvador .................................................................................... 56
Colombia ....................................................................................... 70
Consideraciones teolgicas ........................................................... 84
Bibliografa ................................................................................... 87
CAPTULO 2. VENCER LA SOLEDAD. INTRODUCCIN A LA TEORA
Y AL MTODO DE LA LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA ............... 95
Hans de Wit
El proceso ...................................................................................... 97
El trasfondo ................................................................................... 99
Origen del mtodo ............................................................. 100
La hermenutica moderna ................................................. 102
10
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
La hermenutica latinoamericana ...................................... 107
La hermenutica posmoderna ............................................ 109
Un paso ms .................................................................................111
Las diferencias ....................................................................115
La dignidad de las diferencias ............................................119
Salir de la soledad ....................................................................... 122
Bibliografa ................................................................................. 124
CAPTULO 3. LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS,
SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN .................................................... 127
Oscar Albeiro Arango
Glara Jimnez
Edgar Antonio Lpez
Jos Vicente Vergara
Las comunidades y sus contextos ............................................... 130
Per .................................................................................... 130
Guatemala .......................................................................... 133
El Salvador ........................................................................ 137
Colombia ........................................................................... 143
Las comunidades y sus lecturas .................................................. 154
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas (Lima)
y Grupo Semillas del Reino (Bogot) ............................... 154
Grupo del Centro de Formacin y
Orientacin (Mejicanos) y
Grupo Catequistas de la parroquia San J os (Tierralta) .... 171
Grupo Mrtires (Mejicanos) y
Primer grupo de Animadores (Tierralta) ........................... 199
Grupo Caminantes (Ciudad de Guatemala) y
Segundo grupo de Animadores Rurales (Tierralta) ........... 220
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima (Cuscatacingo)
y Tercer grupo de Animadores (Tierralta) ......................... 246
Grupos Arcatao Norte y
Colaboradoras de la parroquia San J os (Tierralta) ........... 276
Bibliografa ................................................................................. 300
CONTENIDO
11
CAPTULO 4. REGADOS POR LOS CERROS .......................................... 305
Hans de Wit
Contextos y grupos ..................................................................... 310
Los lugares de encuentro ................................................... 310
Los grupos ......................................................................... 312
Relacin con la Iglesia ....................................................... 313
La motivacin .................................................................... 314
Semblanza de las lecturas ........................................................... 314
Saber leer? ....................................................................... 314
El corazn herido ............................................................... 315
Lectura como celebracin .................................................. 317
Lo comunitario: conanza, intimidad y libertad ............... 320
Estrategias de explicacin? ....................................................... 321
Actitud frente al texto ........................................................ 322
Exploracin de la sincrona del texto ................................ 322
El texto como sistema sintctico, su gramtica ................. 323
El texto como sistema narrativo y discursivo .................... 323
Paralelos intertextuales e intratextuales ............................. 324
Los aspectos diacrnicos del texto .................................... 325
La exploracin de la referencia del texto .......................... 326
Lo no dicho del texto ......................................................... 327
La apropiacin ............................................................................ 332
Nuevos dominios de referencia.
La reencarnacin del texto ................................................. 335
Los mundos de la impunidad: memorias viscerales .......... 340
Ella no hace alianza con la impunidad ........................... 345
Perspectiva teolgica .................................................................. 348
La fuerza de los lectores dbiles ........................................ 358
Confrontacin y encuentro: estancamiento y crecimiento .......... 360
Estadsticas? ..................................................................... 362
Factores de estancamiento ................................................. 362
Factores de crecimiento ..................................................... 379
Sanar las heridas, vencer la soledad ............................................ 384
Y el texto? ........................................................................ 386
Una teologa de la memoria ........................................................ 389
12
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El lugar de una teologa de la memoria ............................. 390
La tarea de una teologa de la memoria ............................. 393
El contenido de una teologa de la memoria ..................... 395
La contribucin de una teologa de la memoria ................ 410
Observaciones nales .................................................................. 418
Bibliografa ................................................................................. 422
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO: CONCLUSIONES Y RETORNO ............. 427
Lectura intercultural .................................................................... 427
Primera lectura ............................................................................ 429
Segunda escucha ......................................................................... 431
La Iglesia, la pastoral .................................................................. 433
Una teologa de la memoria ........................................................ 435
El retorno .................................................................................... 437
PRESENTACIN
Los autores de Lectura intercultural de la Biblia en contextos
de impunidad en Amrica Latina nos han regalado un libro que con-
tiene un testimonio impresionante. Su metfora central es la de una
caminata. Es la larga jornada de pequeos y vulnerables grupos de
lectores y lectoras hacia el interior de un texto bblico. Estos grupos
exploran la historia de una viuda a quien cierto juez no quiere hacer
justicia (Lc 18, 1-8). Una parte principal de su proceso es el encuen-
tro con el grupo par, que ha ledo el mismo texto en otro contexto. En
tal encuentro, el signicado del texto se enriquece y el texto comien-
za a crecer. Lo mismo sucede con los lectores y las lectoras: crecen,
se animan, sanan en el encuentro con su grupo par, involucrado en la
misma lucha contra la impunidad.
Este volumen tiene un mrito especial: ms all de ser la obra
de un grupo internacional de autores, es resultado de la combinacin
entre el trabajo emprico y la reexin teolgica. Se trata de una
obra que pretende teologizar desde la base, desde la experiencia de
la gente, que es momento de ponderacin y de constante retorno. De
esta manera, la jornada emprendida por grupos de Per, Colombia,
El Salvador y Guatemala, se convierte para los autores en mensaje,
en punto de ruptura con las lecturas tradicionales. Las teologas loca-
les y espontneas, que se encuentran en las lecturas de esos grupos,
los llevan a entregarse a un nuevo paradigma teolgico: la teologa
como instrumento para procesar el trauma, como bsqueda de una
respuesta a las desapariciones, las torturas y la muerte prematura.
14
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El encuentro con tantas narraciones de sufrimiento es doloro-
so; las voces, las historias, los rostros, son desafos a la teologa. El
trabajo de los autores implica la conviccin de que toda teologa solo
es signicativa cuando est orientada hacia quienes no tienen poder,
los hermanos y las hermanas que puestos al margen no tienen voz.
Las narraciones expuestas representan tantas otras historias del
mundo entero. La obra constituye una manera de teologizar a partir
de lo que se ha llamado una experiencia hermenutica fundamental
y fundante, ante la cual no es posible preguntar: la confrontacin y la
responsabilidad con una vida inocente que ha sido herida por el mal.
La perspectiva narrativa de Lectura intercultural de la Biblia
en contextos de impunidad en Amrica Latina es determinada, en
primer lugar, por la caminata de los grupos; desde ah se llega a la
reexin. El deseo de estar ah, donde la vida misma se desarrolla,
donde el efecto de la lectura del texto se maniesta, donde el dolor
y la prdida se hacen visibles y reales, obedece a una opcin de los
autores: la opcin por la com-pasin. La esperanza de los lectores
y las lectoras del texto bblico anticipa la visin de la que tanto ha-
blan los profetas: Porque es an visin para el tiempo sealado se
apresura hacia el n y no defraudar. Aunque tarde, esprala porque
ciertamente vendr, no tardar (Ha 2,3).
El mtodo inductivo y el contenido del libro demuestran que
es posible hacer volver la teologa al lugar que le corresponde: entre
el pueblo, entre la gente que sufre. De ah que la obra constituya un
esfuerzo para que la teologa retome su tarea clsica y urgente de
seguir al Sanador herido, para que contribuya a la sanacin de las
heridas y los traumas; para que la teologa salga de su encierro en la
especulacin, las cndidas utopas y el compromiso supercial con
la prosperidad.
En el trabajo realizado, los lectores y las lectoras del texto de
Lucas se han convertido en testigos y hacen visible la procesin de
los testigos de la que habla el conocido texto de Hb 11. Es impor-
tante leer la Biblia con la gente, desde su propia realidad, como se
PRESENTACIN
15
ha hecho aqu, pero es ms importante todava haberlo hecho con
personas cuyos rostros se pueden ver en las narraciones que son base
de esta obra, que expresa el pensamiento de numerosos inocentes
heridos por el mal; de personas inocentes quienes, a pesar de su su-
frimiento, todava creen en Dios. Es meritorio, de este libro, haber
hecho visibles sus rostros, sus heridas, las situaciones de impunidad
que han vivido, pero tambin su coraje y perseverancia; y mostrar
con acierto que ocurren cosas maravillosas en el encuentro entre el
lector, el texto y el otro lector.
El volumen que presentamos y que el lector tiene en sus manos
es importante para la hermenutica y para la teologa, pero en primer
lugar, para la justicia. Es un trabajo que concientiza, que muestra
la falta de justicia, que denuncia el imperio de la impunidad y el
silencio, que se resiste a que los victimarios tengan la ltima pala-
bra. Muestra que las vctimas no siempre se resignan y que un texto
bblico es un gran compaero en esta lucha por la justicia.
La obra toma partido por las vctimas, desea que los testimo-
nios recolectados sean un mensaje de esperanza para otras vctimas,
y a la vez un mensaje de cambio, de conversin para los victimarios.
No nacimos como victimarios ni como vctimas. Hay opciones, hay
maneras de decir no, maneras de resistir el mal, por ms difcil que
sea: resistir, como la viuda que es protagonista de la narracin. Y hay
posibilidades de reconciliacin, como se indica en el Captulo 4.
La presente obra nos deja una tarea enorme para la prxima
generacin, para quienes todava tienen una opcin. La siguiente
historia lo resume bien: una mujer pregunta a un judo recin libera-
do de un campo de concentracin cmo prevenir que sus hijos sean
las prximas vctimas; a eso, su interlocutor responde: Seora, la
pregunta no es cmo prevenir que nuestros hijos sean las prximas
vctimas, sino cmo prevenir que sean los prximos verdugos.
Agradecemos a los autores de este libro por habernos hecho
tan enfticamente dicha pregunta; y agradecemos a los numerosos
lectores y lectoras del texto bblico, verdaderos coautores del libro
16
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
que estamos presentando, por habernos ofrecido su testimonio de
perseverancia. Ellos han convertido este trabajo en algo ms que un
libro, porque nos han ofrecido toda una visin.
Hermann Rodrguez Osorio, S.J .
Decano Acadmico
Facultad de Teologa
Ponticia Universidad J averiana
INTRODUCCIN
Esta investigacin sobre diferentes interpretaciones comunita-
rias de Lc 18,1-8 y sobre los procesos de comunicacin entre diver-
sos grupos de lectores y lectoras del texto bblico ha sido realizada
desde la perspectiva de la alteridad. En efecto, la alteridad del texto,
as como la alteridad de los lectores y las lectoras, constituye el pun-
to de partida de las reexiones bblicas y hermenuticas que aqu se
presentan desde la dolorosa situacin que viven miles de personas en
Amrica Latina, quienes luego de haber visto vulnerados sus dere-
chos fundamentales an esperan que se haga justicia.
Se trata de personas y comunidades doblemente golpeadas por
la violencia, pues luego de sufrir por causa de ella al menos una vez,
la padecen de nuevo debido a la negligencia institucional del Estado
y su papel de cohonestador de los victimarios. El clamor de la viuda
ante el juez es un clamor real en las sociedades latinoamericanas, tan
real como la esperanza de que se haga justicia y sea actualizado as
en la historia el sentido escatolgico del texto lucano, en el que las
comunidades participantes ven reejado su dolor, pero tambin su
lucha por la justicia.
La fe de estas comunidades les ha permitido interpretar su do-
lorosa experiencia al encontrar en el texto bblico un mensaje vivo
de redencin. Esto ha sido posible gracias a la semntica inagotable
del texto y a la diferencia interpretativa en medio de la cual el men-
saje bblico se convierte en Buena Nueva para lectores y lectoras
diversos. Las ciencias bblicas y las lecturas contextuales deben su
18
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
existencia a la multiplicidad de signicados de los textos sagrados,
pero algunas veces no se presta suciente atencin en estos campos
de trabajo hermenutico al valor que tiene la diferencia interpreta-
tiva como condicin de posibilidad de la lectura siempre nueva de
dichos textos.
Esta investigacin constituye una oportunidad privilegiada
para que lectores profesionales y lectores populares permitan al tex-
to bblico mostrar su innita posibilidad de comunicar la salvacin.
Quienes se han aproximado a l a lo largo de su vida, en compaa
de otros y de otras, han descubierto aspectos inditos que les han
ayudado a superar la soledad. La experiencia de compartir diferentes
miradas sobre un mismo texto puede salvar del encierro en el que
muchos lectores profesionales y populares se connan cuando creen
detentar un nico sentido, al que atribuyen el carcter de exclusiva-
mente verdadero.
Las comunidades de lectores y lectoras que han vivido la ex-
periencia de lectura intercultural con el texto de Lc 18,1-8 han dado
testimonio, en los informes de lectura, de cmo esta narracin las ha
ayudado a vencer la soledad en la cual las haba encerrado su sufri-
miento y de cmo ahora pueden continuar su lucha por la justicia y la
verdad, en compaa de otras comunidades y personas que en otros
lugares de Amrica Latina claman con insistencia y con esperanza
ante las autoridades para que nalmente se haga justicia.
La presente obra se compone de cuatro captulos. En el prime-
ro, Glara J imnez, Claudia del Pilar Mojica y Edgar Antonio Lpez
presentan la situacin de impunidad que se vive en las sociedades de
los cuatro pases en los que se ubican los grupos participantes. La
experiencia de impunidad que numerosas personas y comunidades
viven en Per, Guatemala, El Salvador y Colombia da una idea de
las condiciones desde las cuales los lectores y las lectoras se aproxi-
man al texto y buscan en l una explicacin de lo que han tenido que
vivir y las fuerzas para seguir adelante, procurando el advenimiento
de la justicia.
INTRODUCCIN
19
En el Captulo 2, Hans de Wit expone algunos aspectos del
mtodo de la lectura intercultural de la Biblia empleado por las co-
munidades de lectores y lectoras del texto; explica a qu desafos
este nuevo mtodo quiere responder, as como la ruta que se sigue
y la teora subyacente al mismo. Igualmente, esclarece por qu se
llama lectura intercultural y enfatiza en la importancia del encuentro
con el otro y con la otra en el proceso de lectura. Tambin se reere
al nuevo campo de investigacin, el de la hermenutica emprica,
desde el cual se analiza y se sigue el proceso de la lectura bblica
hecha por las comunidades con sus grupos pares. Y muestra que la
perspectiva del lector y de la lectora comn, as como las inmensas
posibilidades abiertas mediante su lectura espontnea del texto, ge-
neran un enriquecedor intercambio, en el que no solo se ampla la
comprensin del texto sino en el que las mismas comunidades cre-
cen gracias a su intercambio con otras.
El Captulo 3 est dedicado a la descripcin de las lecturas
espontneas de las comunidades y de la reaccin mutua entre grupos
pares. En esta seccin, Glara J imnez, J os Vicente Vergara, scar
Albeiro Arango y Edgar Antonio Lpez presentan las caractersticas
de cada uno de los grupos y de la forma como se relacionan con
el contexto de impunidad en el cual han tenido que desenvolverse.
Los autores describen el encuentro de cada comunidad con el texto
lucano, prestando atencin a la preparacin del grupo, al mtodo
empleado para su interpretacin, a las dinmicas internas del grupo,
a las claves mediante las cuales se hizo la apropiacin del texto y a
los efectos que este encuentro tuvo en los miembros de cada comu-
nidad; luego hacen una presentacin de la interaccin con el grupo
par, destacando el mutuo conocimiento, la identicacin con l, y
los encuentros y los desencuentros vividos a partir de las lecturas
particulares de la narracin.
En el Captulo 4, Hans de Wit hace un balance sobre los re-
sultados que tuvo la interaccin, mostrando en cada caso si hubo
fortalecimiento de la comunidad, nuevas maneras de enfocar el tex-
to bblico, elementos nuevos para interpretar la propia situacin,
20
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
o nuevas motivaciones para continuar la lucha por la justicia. Las
observaciones nales de este captulo permiten apreciar al lector la
riqueza de la experiencia de lectura intercultural de la Biblia y su
utilidad para que las comunidades eclesiales golpeadas por la impu-
nidad comprendan mejor su realidad y se motiven a continuar trans-
formndola a partir de una apropiacin comunitaria del texto y el
intercambio con su grupo par.
Las ltimas pginas del libro ofrecen al lector las conclusiones
generales de la larga jornada que los autores y autoras del libro, junto
con los lectores y las lectoras de la narracin sobre la viuda y el juez,
emprendieron hace tiempo.
Hans de Wit
Edgar Antonio Lpez
Directores
Bogot, D.C., noviembre de 2012
CAPTULO 1
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
COMO DESAFO A LA TEOLOGA
Glara Jimnez
*
Edgar Antonio Lpez
**
Claudia del Pilar Mojica
***
La impunidad es un fenmeno relacionado con la debilidad
estructural de los estados en su incapacidad para establecer el mono-
polio legtimo de la fuerza y la administracin de la justicia. Desde
el punto de vista jurdico, la impunidad hace referencia a la falta
de investigacin, persecucin, captura, enjuiciamiento y condena de
quienes son responsables de las violaciones de los derechos huma-
nos; pero desde la perspectiva moral la impunidad tiene que ver tam-
bin con la dignidad de las vctimas y de su memoria.
Si un Estado es incapaz de prevenir los actos violentos contra
la poblacin civil, o de investigar y sancionar a los autores de estos
crmenes, es entonces incapaz de proteger y garantizar los derechos
humanos de los ciudadanos. Tal incapacidad, moral y jurdica es un
1
Investigadora del Centro Bartolom de Las Casas, Lima.
Profesor Asociado de la Facultad de Teologa de la Ponticia Universidad J ave-
riana, Bogot.
Asesora en derechos humanos, Direccin de Derechos Humanos, Ministerio del
Interior, Repblica de Colombia, Bogot.
22
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
problema que atae a los miembros de la sociedad concreta que no se
ve representada por el Estado y a todos los ciudadanos y ciudadanas
del mundo, pues se trata de un asunto fundamental de humanidad.
Adems de la Corte Internacional de J usticia y de la Ocina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR, ambas entidades pertenecientes a la Organizacin de las Na-
ciones Unidas, ONU, desde 2003 la Corte Penal Internacional juzga
sobre genocidios, crmenes de guerra y crmenes de lesa humanidad;
esta Corte tambin ha establecido tribunales penales internacionales
para estudiar casos particulares, como los de Ruanda y las naciones
que antes conformaban Yugoslavia.
Otras organizaciones independientes, como la Organizacin
Internacional de Trabajo, OIT, y el Comit Internacional de la Cruz
Roja, CICR, promueven los derechos humanos y velan por ellos.
1
La
proteccin de los derechos humanos es una tarea estrechamente li-
gada a la lucha contra la impunidad, en la que tambin estn empe-
adas muchas organizaciones no gubernamentales alrededor de todo
el planeta.
El Sistema Interamericano de Proteccin de Derechos Huma-
nos es un sistema regional creado por la Organizacin de los Es-
tados Americanos, OEA, para promover y proteger los derechos de
las personas en el continente; constituye un valioso recurso para las
personas cuyos derechos han sido objeto de violacin por parte del
Estado y se sostiene sobre dos pilares institucionales: la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, Corte IDH.
La Corte Interamericana tiene como funcin principal la adop-
cin de opiniones consultivas acerca de la interpretacin de la Con-
vencin Americana sobre Derechos Humanos de 1969, as como de
1
Ocina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, ACNUR, Derecho internacional de los derechos humanos.
Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano,
37-43.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
23
otras convenciones y tratados referentes a los derechos humanos;
tambin es suya la funcin de conocer los casos de violaciones a los
derechos humanos ocurridos en los pases que forman parte de la OEA
y de emitir sentencias de obligatorio cumplimiento.
Cuando algn estado que ha reconocido la competencia de la
Corte Interamericana es acusado de violar derechos o libertades pro-
tegidos por la Convencin Americana de 1969, la Corte solo acta
tras haber sido agotadas las instancias internas y ella misma haber
adelantado los requisitos procesales correspondientes.
2
Personas o grupos de personas pueden recurrir a la CIDH para
que sta lleve el asunto a la Corte IDH. La Comisin recibe y tramita
las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos presen-
tadas por los ciudadanos de los estados miembros de la OEA, algunas
veces establece relatoras ad hoc y emite recomendaciones con la
nalidad de impedir la violacin de los derechos o de reparar situa-
ciones de afectacin de los mismos.
En los ltimos aos del siglo XX, en Amrica Latina, la defensa
de los derechos humanos constituy un tema central en la transicin
de gobiernos dictatoriales a formas democrticas de gobierno, pero
tambin en los procesos de construccin de la paz que acompaan
o suceden a los conictos armados en los que ha habido violaciones
de derechos humanos o crmenes de lesa humanidad. Las comisio-
nes de la verdad le han otorgado una nueva dimensin a la defensa
de los derechos humanos en Amrica Latina, al mostrar a la opinin
pblica tanto el dolor de las vctimas como la frecuente impunidad y
la complicidad de las autoridades estatales.
La lucha contra la impunidad, en la que la defensa de los de-
rechos humanos juega un papel fundamental, es una tarea interna-
cional de la que la teologa no puede estar ausente. Esto es eviden-
te, sobre todo en el contexto de Amrica Latina, donde la reexin
teolgica debe partir de la situacin real de la gente y alimentarse, a
la vez, de la interpretacin que las comunidades hacen de los textos
2
Ibid., 43-46.
24
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
sagrados, desde sus circunstancias particulares, y la que hacen de
estas circunstancias a la luz de la revelacin bblica.
A continuacin se presenta una descripcin general de la si-
tuacin de impunidad en Per, Guatemala, El Salvador y Colombia,
pases donde se ubican las comunidades que participaron en esta ex-
periencia de lectura intercultural de la Biblia. A partir de tal descrip-
cin se ofrece luego una reexin teolgica que justica la eleccin
del texto bblico de Lc 18,1-8 como punto de encuentro y dilogo
entre dichas comunidades, cuyas historias estn estrechamente liga-
das al problema de la impunidad que viven millones de personas en
todo el mundo.
PER
Segn datos del Informe de la Comisin de la Verdad y la Re-
conciliacin, CVR, se estima que en el periodo comprendido entre
1980 y 2000 la cifra de muertes violentas en el Per involucr a
69.280 personas, un nmero mayor al de todas las vctimas mortales
de las guerras civiles y externas sucedidas a lo largo de los 192 aos
de vida independiente de este pas.
3
Se ha constatado adems que la
mayora de esas vctimas se hallaba en condiciones de pobreza o de
exclusin social.
Ms de 40 por ciento de las muertes y desapariciones ocurrie-
ron en el departamento de Ayacucho. Las vctimas de este depar-
tamento, sumadas a las de los departamentos de J unn, Hunuco,
Huancavelica, Apurmac y San Martn, constituyen 85 por ciento del
total, lo que revela una gran concentracin en solo seis de los 24
departamentos del Per. 79 por ciento de las vctimas viva en zonas
rurales y 56 por ciento se dedicaba a la agricultura o la ganadera.
75 por ciento de las vctimas tena como idioma materno el quechua
o alguna otra lengua nativa.
4
Tales proporciones dan una idea de la
3
Coll, Informe nal CVR: ejes temticos de las conclusiones, 10-15.
4
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, La desaparicin forzada en el
Per, 3.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
25
localizacin geogrca y social de las violaciones de los derechos
fundamentales en este pas.
El hecho concuerda con las apreciaciones del presidente de la
CVR, Salomn Lerner, durante la entrega del Informe al Presidente
de la Repblica, el 28 de agosto de 2003. Segn Lerner, la situacin
generalizada de destruccin y muerte durante esas dos dcadas no
hubiera sido posible sin el profundo desprecio hacia la poblacin
ms desposeda del pas. Evidenciado por los miembros del PCP-
Sendero Luminoso y agentes del Estado por igual, ese desprecio que
se encuentra entretejido en cada momento de la vida cotidiana de los
peruanos.
5
En otro momento de su intervencin Lerner arm:
La historia del Per registra ms de un trance difcil, penoso, de
autntica postracin nacional. Pero, con seguridad, ninguno de ellos
merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergenza
y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados
a contar en las pginas del informe que hoy entregamos a la nacin.
Las dos dcadas nales del siglo XX son es forzoso decirlo sin
rodeos una marca de horror y de deshonra para el Estado y la so-
ciedad peruanos.
6
Durante esas dos dcadas el conicto aument el miedo y la
desconanza entre la poblacin peruana, fenmeno que contribuy a
debilitar las estructuras de la sociedad. De acuerdo con los nmeros
155, 156 y 158 de las Conclusiones generales del informe nal de la
CVR, la violencia afect la vida local por lo que represent el asesi-
nato de dirigentes y de autoridades. La sociedad civil se debilit, los
partidos polticos y las estructuras comunitarias perdieron capacidad
para favorecer la inclusin de los sectores ms necesitados y la con-
solidacin de la ciudadana entre ellos.
5
Lerner, Prefacio. Tomo I, Primera parte: el proceso, los hechos, las vctimas.
Informe nal de la Comisin de la Verdad y la Reconciliacin, Derechos huma-
nos en Amrica Latina, http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/i/pre.html
(consultado el 17 de octubre de 2010).
6
Ibid.
26
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
De otra parte, el desplazamiento masivo desde las zonas de
emergencia constituy una experiencia dolorosa de desarraigo y
empobrecimiento para miles de personas, produjo una urbanizacin
precipitada y un retroceso que ha pospuesto por largo tiempo la po-
sibilidad de un desarrollo humano sostenible. Quienes fueron des-
plazados tuvieron que adaptarse con mucho sufrimiento a su nuevo
estilo de vida y, en numerosos casos, fueron discriminados en las
escuelas, los barrios y los centros de trabajo. El sufrimiento extremo
fue causa de resentimiento, desconanza y mayor violencia interper-
sonal entre la poblacin afectada.
7
El 28 de julio de 1978, el Estado peruano ratic la Conven-
cin Americana sobre Derechos Humanos, con lo cual se convirti
en uno de los pases de la regin que haba admitido todos los ins-
trumentos interamericanos de proteccin de los derechos humanos.
Sin embargo, Per se ha caracterizado por ser uno de los pases de la
regin con el mayor nmero de denuncias ante el Sistema Interame-
ricano de Proteccin de Derechos Humanos.
Entre 2003 y 2007, fueron presentadas ante la CIDH un total
1.423 denuncias referidas a presuntas violaciones a los derechos hu-
manos ocurridas en el territorio nacional. As mismo, el Estado pe-
ruano tiene ante la Corte Interamericana el mayor nmero de senten-
cias en las que se determina su responsabilidad internacional. Son 23
las sentencias emitidas por este Tribunal contra el Estado peruano,
que est en la obligacin de investigar y sancionar las violaciones de
derechos humanos cometidas en el mbito de su jurisdiccin. Esto,
de conformidad con lo dispuesto en el artculo 44 de la Constitucin
del Per, los artculos 1 y 2 de la Convencin Americana sobre De-
rechos Humanos, y el artculo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Polticos de la ONU.
7
Comisin de la Verdad y la Reconciliacin, Conclusiones generales del informe
nal de la CVR, Derechos humanos en Amrica Latina, http://www.derechos.
org/nizkor/peru/libros/cv/con.html (consultado el 17 de octubre de 2010).
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
27
Segn el Tribunal Constitucional del Per, es deber del Es-
tado enjuiciar a los responsables de crmenes de lesa humanidad y
adoptar normas restrictivas para evitar la prescripcin de los delitos
que violenten gravemente los derechos humanos. De la aplicacin
de estas normas depende la ecacia del sistema jurdico en la lucha
contra la impunidad. Se trata de impedir que ciertos mecanismos
del ordenamiento penal se apliquen con el n repulsivo de lograr la
impunidad.
sta debe ser siempre prevenida y evitada, puesto que anima a los
criminales a la reiteracin de sus conductas, sirve de caldo de cultivo
a la venganza y corroe los valores fundantes de la sociedad demo-
crtica: la verdad y la justicia.
8
Cabe recordar, en este sentido, lo que se ha denido de confor-
midad con la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y con los pronunciamientos de la Corte Suprema
de J usticia y de la Sala Penal Nacional:
Son inadmisibles las disposiciones de amnista, las disposiciones de
prescripcin y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad
que pretendan impedir la investigacin y sancin de los responsa-
bles de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como
la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir de-
rechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los
derechos humanos.
9
8
Tribunal Constitucional del Per, citado por Rosas, El impacto de la justicia
internacional: el deber de justicia penal y la relativizacin de la cosa juzgada,
especial referencia al caso peruano, Derecho penal on line, http://www.derecho-
penalonline.com/derecho.php?id=51,331,0,0,1,0 (consultado el 23 de octubre de
2010).
9
Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada por Rosas, El impacto de
la justicia internacional, Derecho penal on line, http://www.derechopenalonline.
com/derecho.php?id=51,331,0,0,1,0 (consultado el 23 de octubre de 2010).
28
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Las instituciones del Estado y la sociedad civil estn obligadas
a combatir la exclusin social; tambin a promover una sociedad
basada en la justicia, la ciudadana para todos, el respeto a las dife-
rencias, la igualdad de derechos y deberes, columnas que sostienen
el proyecto de una sociedad integrada y reconciliada. Como arma
el jurista J avier de Belaunde Lpez de Romaa:
[En esta tarea] la justicia se nutre de la verdad y conduce a la recon-
ciliacin; por eso el proceso que lleve a la sanacin de las heridas de
nuestra sociedad y la integracin de nuestros ciudadanos, no puede
pretenderse sin alguna de estas columnas.
10
El desafo que representa para Per el conjunto de eventos re-
velados por la CVR ha sido enfrentado por diferentes instancias. Entre
ellas se destacan el poder judicial y los movimientos de derechos
humanos, actores cuyo papel es muy importante en el proyecto de
un nuevo pacto social para impedir que en el pas se repitan hechos
crueles y violentos.
De acuerdo con en el nmero 123 de las Conclusiones gene-
rales del Informe Final de la CVR, el Poder J udicial no cumpli de
modo adecuado con su funcin de administrar justicia. Apareci
como una ineciente coladera que liberaba a culpables y condenaba
a inocentes.
11
Sus agentes no garantizaron los derechos de los de-
tenidos, y colaboraron as con la comisin de graves violaciones al
derecho a la vida y a la integridad fsica.
[Las autoridades] se abstuvieron de llevar a la justicia a miembros
de las fuerzas armadas acusados de graves delitos, fallando sistem-
ticamente cada contienda de competencia a favor del fuero militar
[] las situaciones quedaban en la impunidad.
12
10
De Belaunde, El papel de la justicia, 74.
11
Comisin de la Verdad y la Reconciliacin, Conclusiones generales del infor-
me nal de la CVR, Derechos humanos en Amrica Latina, http://www.derechos.
org/nizkor/peru/libros/cv/con.html (consultado el 17 de octubre de 2010).
12
Ibid.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
29
Adems, el nmero 129 del informe de la CVR recuerda que la
dictadura de Alberto Fujimori pretendi legalizar la impunidad de
las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del
Estado, y logr que el Congreso aprobase por mayora dos leyes de
amnista que violaban la Constitucin y los tratados internacionales
raticados por Per.
13
Los jueces renunciaron a su facultad de decla-
rar la inconstitucionalidad de las leyes, con la excepcin honrosa de
la jueza Antonia Saquicura, quien intervino en el caso Barrios Altos
y declar inconstitucional la Ley de Amnista.
El nmero 130 del citado Informe seala las consecuencias de
la aplicacin ciega de la legislacin antiterrorista de 1992, cuyo re-
sultado fue la ausencia generalizada de imparcialidad en los juicios
y la condena de cientos de inocentes a la privacin de la libertad. La
violacin a las garantas del debido proceso corrobra la inexistencia
de imparcialidad en los casos juzgados. El desprestigio del sistema
judicial peruano favoreci a los verdaderos subversivos, pues fue
necesario iniciarr nuevos juicios con pruebas escasas. Hay que ha-
cer notar que los acusados y sentenciados por terrorismo sufrieron
encarcelamiento en condiciones de ultraje a la condicin humana,
hecho que dio lugar a motines y masacres en 1985, 1986 y 1992.
14
En el nmero 131 del Informe se menciona cmo, salvo honro-
sas excepciones, el Ministerio Pblico abandon su funcin de con-
trolar el estricto respeto a los derechos humanos en las detenciones y
no respondi a los llamados de los familiares de las vctimas; tampo-
co denunci los crmenes ni investig con decisin. Adems, consta
en el Informe que los trabajos forenses fueron escasos y decientes.
Durante el gobierno de Fujimori la obsecuencia del Ministerio P-
blico ante los imperativos del Poder Ejecutivo fue total.
15
La CVR remiti 47 casos para que se adelantase la investigacin
judicial, mientras que la Defensora del Pueblo remiti 12 casos al
13
Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid.
30
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Ministerio Pblico y al Poder J udicial para su investigacin. De los
59 casos, en 2004, se advirti que 44 casos estaban en investigacin
preliminar, 14 tenan proceso penal abierto y uno se encontraba en
ejecucin de sentencia, caso en el que la CVR recomend el cumpli-
miento de la sentencia.
16
En 2005, el Ministerio Pblico formaliz
denuncia penal en 12 casos y el Poder J udicial emiti sentencia en
un caso.
Si bien entre los aos 2006 y 2008, el Poder J udicial emiti
sentencia en diez casos (ocho condenatorias y dos absolutorias), el
Ministerio Pblico solo formaliz denuncia penal en siete casos, he-
cho que da cuenta de una notable disminucin en el impulso inicial
que venan recibiendo los procesos, y revela un importante estan-
camiento en la investigacin de los mismos. Desde mediados del
2006 a la fecha (2008) se ha iniciado un preocupante proceso de
debilitamiento de esta instancia.
17
Cabe sealar que, en 2007, la Defensora del Pueblo incluy
en su supervisin los 159 casos que fueron mencionados en un co-
municado de prensa conjunto del Estado peruano y la CIDH. De estos
casos, en octubre de 2008, 101 estaban en investigacin preliminar,
13 en etapa de instruccin, 21 en la fase intermedia o en juicio oral,
10 culminaron con sentencia, 2 fueron archivados sin un pronuncia-
miento, y sobre 12 casos no se cuenta con ninguna informacin.
18
El elevado nmero de vctimas y de responsables en los casos de
derechos humanos hace que la recepcin de declaraciones y las in-
vestigaciones lleguen a durar meses, incluso aos.
El esclarecimiento de las circunstancias en las que se pro-
dujeron los casos de violaciones de derechos humanos requiere la
programacin de diligencias que demanda la participacin de un
16
Defensora del Pueblo, Informe defensorial, No. 112, 27.
17
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, La desaparicin forzada en el
Per. Problemtica y desafos en el proceso de justicia pos-Comisin de la Verdad
y Reconciliacin, 12.
18
Defensora del Pueblo, Informe defensorial, No. 139, 39.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
31
gran nmero de profesionales y la asignacin de importantes recur-
sos presupuestales y logsticos. A manera de ejemplo, cabe citar, la
exhumacin de los restos de las 97 vctimas del caso Matanza de
campesinos en Putis, diligencia realizada por el Equipo Peruano de
Antropologa Forense, EPAF, entre el 16 de mayo y el 25 de junio del
2008, en la localidad de Putis, distrito de Santillana, provincia de
Huanta (Ayacucho).
Hacia noviembre del 2008, de los 94 procesados con mandato
de detencin, solo 43 cumplan en forma efectiva tal medida, mien-
tras que 51 se encontraban en calidad de reos ausentes.
19
Hasta en-
tonces, los rganos de administracin de justicia haban emitido 16
sentencias en los casos supervisados por la Defensora del Pueblo.
De stas, ocho fueron condenatorias y ocho absolutorias.
20
La mayora de procesos recomendados por la Comisin de la
Verdad y la Reconciliacin y por la Defensora del Pueblo no ha
avanzado. Los casos judicializados se reeren a los 47 casos que la
CVR recomend; los 12 casos que la Defensora del Pueblo investig
y present al Ministerio Pblico; los 159 casos que fueron parte del
acuerdo entre el Estado peruano y la Comisin Interamericana de
Derechos Humanos; y nalmente, otros casos denunciados directa-
mente por los familiares de las vctimas ante el Ministerio Pblico.
Los 59 casos investigados por la CVR y la Defensora del Pue-
blo no han registrado mayores avances. Hasta octubre de 2008, 21 de
estos casos continuaban en investigacin preliminar, 13 en instruc-
cin, 11 en etapa intermedia o juicio oral, 10 haban concluido con
sentencia y los dems haban sido archivados sin ningn pronuncia-
miento.
21
Cinco aos despus de haber sido publicadas las recomenda-
ciones de la CVR, no haba habido mayores avances: solo el 13 por
19
Ibid.
20
Ibid.
21
Ibid.
32
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ciento de los casos haba terminado con una sentencia condenatoria.
Con un promedio anual de menos de dos casos resueltos al ao, la
justicia para las vctimas en Per sigue siendo una promesa poster-
gada indenidamente, pues muchas de ellas han esperado por ms
de veinte aos.
El grado de eciencia del Ministerio Pblico en Per es toda-
va ms bajo. Mientras entre los aos 2006 y 2008 el Poder J udicial
haba emitido sentencia en diez casos, el Ministerio Pblico solo
haba formalizado denuncia penal en siete, lo que representa menos
de dos casos al ao.
En Per, la Defensora del Pueblo ha supervisado en forma
permanente la implantacin del Plan Integral de Reparaciones, PIR,
aprobado mediante la Ley 28592 del 29 de julio del 2005, que com-
prende varias formas de reparacin: simblicas, colectivas, en salud,
en educacin, de restitucin de derechos ciudadanos, de facilitacin
habitacional.
22
Durante los aos 2005 y 2006, como parte del trabajo pro-
tagonizado por la sociedad civil, en particular, por el Movimiento
Ciudadano Para Que No se Repita, PQNSR, se conformaron diver-
sos entes de coordinacin multisectorial y representacin regional
en todo el pas, con el objetivo de impulsar el trabajo en materia de
reparaciones.
Con el apoyo de tales instancias se elaboraron varios planes
regionales de reparacin, como en los casos de Hunuco y J unn.
Sin embargo, tras las elecciones regionales y los cambios en la ad-
ministracin pblica, no se logr mantener la continuidad de estas
propuestas en todas las regiones.
23
Durante 2008, se hizo la inscrip-
cin, la calicacin y la acreditacin de ms de 19.900 vctimas in-
dividuales y 3.634 centros poblados como beneciarios colectivos.
24
22
Asociacin Paz y Esperanza, Cinco aos del Informe de la Comisin de la Ver-
dad y la Reconciliacin, 7.
23
Defensora del Pueblo, Informe defensorial, No. 139, 38.
24
Ibid., 47.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
33
Mientras se sigue trabajando en la elaboracin del Registro
nico de Vctimas, la Defensora del Pueblo ha constatado que
numerosas vctimas de graves violaciones de derechos humanos
carecen de un sistema adecuado para su defensa legal en los procesos
e investigaciones en curso.
25
Hasta agosto de 2004, solo 28 por ciento
de las 1.569 vctimas relacionadas con los 59 casos de violaciones de
derechos humanos presentados por la CVR y la Defensora del Pue-
blo contaba con patrocinio legal proporcionado, en su mayora, por
organismos de derechos humanos; mientras tanto, 1.139 vctimas se
encontraban sin abogados defensores. Desde entonces, la situacin
de indefensin de estas vctimas y de sus familiares no ha cambiado
signicativamente.
En 2008, se constat que de las 549 vctimas relacionadas con
30 procesos judiciales sobre violaciones de derechos humanos, en
los casos presentados por la CVR y la Defensora del Pueblo, solo 266
vctimas o sus familiares contaban con asesora gratuita de abogados
pertenecientes a organismos de derechos humanos, 31 tenan aboga-
dos particulares y 252 carecan de patrocinio legal para su defensa.
La situacin es similar tratndose de los casos en investigacin pre-
liminar: de las 550 vctimas relacionadas con estas investigaciones,
solo 164 vctimas o sus familiares contaban con asesora gratuita
de abogados pertenecientes a organismos de derechos humanos, dos
tenan abogados particulares y 384 carecan de patrocinio legal.
En el Seminario internacional Condiciones para lograr la re-
conciliacin en el Per, el abogado y profesor de la Ponticia Uni-
versidad Catlica de Per, J avier de Belaunde, mostr la necesidad
de reformar la institucin judicial para garantizar que la justicia lle-
gue a todos.
26
La CVR sintetiz as el diagnstico del Informe nal, en
el que se constatan los graves defectos del sistema de justicia: frgil
independencia, mala organizacin y excesiva centralizacin de sus
25
Ibid., 169.
26
De Belaunde, Intervencin.
34
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
diferentes instancias [] normas alejadas de la realidad nacional,
deciente formacin de sus operadores.
27
Segn el mismo Informe, en muchos casos los organismos de
justicia han incurrido en violaciones de los derechos fundamentales,
pues si bien la ley puede ser defectuosa, el juez no est sometido
a la ley, por el contrario, el juez es el llamado a cuidar que la ley no
atente [contra] la constitucionalidad y los derechos fundamentales.
28
La lucha contra la impunidad comporta la capacitacin de los
jueces en temas de derechos humanos para que sus fallos superen la
estrechez de las normas y recuerden que su compromiso con la ley
no es mayor que el que tienen con la Constitucin y con los derechos
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. De otra manera, el
sistema judicial seguir actuando con impunidad, al optar por no
sancionar a nadie, y formular leyes de amnista para favorecer una
represin que conculca los derechos de las personas. Curiosamente,
la institucin encargada de asegurar la justicia se puede convertir en
abogada de la impunidad y promotora de violaciones a los derechos
humanos.
El nmero 161 del Informe nal de la CVR muestra cmo, pese a
la violencia y a sus terribles consecuencias, la capacidad de respues-
ta de la poblacin no fue aniquilada. En muchas ocasiones fueron
las mujeres quienes asumieron las responsabilidades ante los asesi-
natos masivos de dirigentes y denunciaron valientemente la muerte
de miles de sus hijos en masacres y desapariciones.
29
Adems de las mujeres, algunos dirigentes jvenes ayudaron a
reconstruir un buen nmero de comunidades afectadas. Numerosas
comunidades pudieron resistir la violencia mediante la autodefen-
sa, la bsqueda de la paz y los pequeos gestos de reconciliacin.
27
Comisin de la Verdad y la Reconciliacin, Conclusiones generales del infor-
me nal de la CVR, Derechos humanos en Amrica Latina, http://www.derechos.
org/nizkor/peru/libros/cv/con.html (consultado el 17 de octubre de 2010).
28
Ibid.
29
Ibid.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
35
La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, CNDDHH, el
Movimiento Ciudadano Para que no se Repita, PQNSR, y las orga-
nizaciones de Afectados por la Violencia Poltica, CORAVIP, son tres
de los actores ms destacados en la lucha de la sociedad civil contra
la impunidad.
En el Informe anual de 2008, la CNDDHH denunci que en el
mbito de los derechos humanos ha habido muchos retrocesos,
pues algunas recomendaciones de la Comisin de Verdad y Recon-
ciliacin se han paralizado. Los avances son limitados y no son or-
gnicos. En 2008 se volvieron a presentar propuestas de amnista e
indulto para favorecer a responsables de cometer graves violaciones
de derechos humanos.
30
Las condiciones culturales, econmicas y
sociales, as como las polticas pblicas no inclusivas, han impedido
que mejoren los derechos de la poblacin ms vulnerable.
La discriminacin sigue siendo un problema transversal en nuestra
sociedad. La violencia fsica, psicolgica y sexual contra la mujer
sigue siendo un problema de salud pblica que no genera respuestas
del Gobierno que estn a la altura del desafo.
31
Es necesario fortalecer a los promotores de la verdad y de la
memoria, pues entre los sectores ms vulnerables y entre las vcti-
mas hay tambin promotores del olvido, del ocultamiento y de ver-
dades ociales que disfrazan el olvido. Hay diversas maneras de dar
estas batallas por la memoria, como la construccin de memoriales
o la ocupacin de espacios pblicos para dotarlos de signicados
evocadores: un monumento, una pirca, una placa, una exposicin, un
museo, el cambio del nombre de una calle, la declaracin de un da
especial como homenaje...
32
30
Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Informe anual. 2008. El di-
fcil camino hacia la ciudadana, 21.
31
Ibid., 32.
32
La sociedad civil y algunos gobiernos locales han promovido acciones simb-
licas al respecto, entre ellos, el memorial El ojo que llora, en Lima; el Museo
de la Memoria de ANFASEP Para que no se repita, en Huamanga; el memorial
36
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Como parte de la preparacin para la difusin del Informe de
la Comisin de Verdad y Reconciliacin, CVR, surgi el Movimiento
Ciudadano Para Que No Se Repita, PQNSR
33
, durante el gobierno
de Alejandro Toledo. En medio de los esfuerzos de articulacin para
dar prioridad a la agenda de la CVR, este movimiento se constituy en
una voz pblica con alto poder de convocatoria.
Su trabajo se basa en esfuerzos voluntarios de personas e insti-
tuciones, con signicativa participacin de organizaciones sociales,
y tiene como eje las recomendaciones de la CVR; se orienta a resolver
las situaciones que originaron o facilitaron el conicto armado inter-
no, para que no se repita en Per; moviliza diferentes instituciones
de la sociedad civil, no solo las que trabajan en el campo de los dere-
chos humanos, sino tambin las que se desenvuelven en educacin,
desarrollo, juventud y los medios de comunicacin.
El PQNSR articula 38 grupos activos que provienen de las 25
regiones del pas y representan a ms de 600 instituciones. El movi-
miento realiza una importante labor en la socializacin de los logros
judiciales y polticos alcanzados en medio de esta realidad en la que,
en ocasiones, nada parece avanzar.
El 25 de octubre de 2004, cerca de dos mil personas afectadas
por la violencia poltica, provenientes de todo el pas, marcharon
por las calles de Lima ante las sedes del Congreso y del Ejecutivo
para pedir el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de
la CVR. Esta es solo una muestra del empoderamiento de la sociedad
civil peruana.
Entre 2000 y 2003 han surgido 53 organizaciones de lucha por
los derechos humanos, entre las que se destacan organizaciones de
La cantuta, en la Universidad Guzmn y Valle de Lima; la muestra fotogrca
Yuyanapaq custodiada por la Defensora del Pueblo; los memoriales en Lucana-
marca y Huamanquiquia, en Ayacucho. Estos son ejemplos de procesos locales de
memoria, entre muchos otros.
33
Ver la pgina del Movimiento Ciudadano Para que no se repita, http://www.
paraquenoserepita.org.pe.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
37
familiares de los desaparecidos ANFASEP, COFADER y ANFADET-CIDH,
organizaciones de desplazados como CONDECOREP y organizacio-
nes de excarcelados.
34
Las organizaciones de jvenes hurfanos y de mujeres afec-
tadas por la violencia han tomado fuerza, pues se trata de dos sec-
tores que han sufrido y todava sufren de manera extrema las con-
secuencias de la guerra. Una de las grandes fortalezas del naciente
movimiento de los afectados consiste en que cuenta con nuevos li-
derazgos, como el de Percy Huauya, quien desde sus 28 aos es
representante del Frente Regional de Organizaciones de Base por la
Verdad y J usticia, FROBAVEJ , de Ayacucho.
La Coordinadora Nacional Transitoria de Organizaciones de
Afectados por la Violencia Poltica constituye un primer intento de
coordinacin nacional de todas las organizaciones. Cuenta entre sus
25 representantes con hombres y mujeres de entre 20 y 30 aos que
eran nios e incluso bebs cuando los militares o Sendero Luminoso
se llevaron a sus padres.
35
Estas personas, en su infancia, vieron cmo sus madres eran
maltratadas por las autoridades, tuvieron que buscar un refugio y
enfrentarse tempranamente a la lucha por la supervivencia. La clera
ante los hechos violentos ha dado paso a la toma de conciencia sobre
sus derechos fundamentales a la justicia, la verdad, y la reparacin,
pero tambin a la determinacin de no dejar impune lo acontecido.
El empoderamiento de estos jvenes les ha hecho conscientes de
que, ms all de las organizaciones que acompaan a las vctimas,
las mismas familias afectadas deben concluir su proceso y manejar
sus propios proyectos.
36
En medio de esta lucha contra la impunidad ha habido acon-
tecimientos, en Per, que han llenado de esperanza a los defensores
34
Willer, De vctimas a ciudadanos, 78.
35
Ibid., 79.
36
Soto, citado por Willer, De vctimas a ciudadanos, 79.
38
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
de los derechos humanos. Tal es el caso de la sentencia condenatoria
contra el expresidente Alberto Fujimori, en lo que ha sido considera-
do un juicio histrico.
El 7 de abril de 2009, hacia el medioda, se hizo pblica la sen-
tencia al expresidente Alberto Fujimori, por violaciones de derechos
en las matanzas de Barrios Altos y de la universidad Enrique Guz-
mn y Valle (La Cantuta), as como por el secuestro del periodista
Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. El expresidente fue
condenado a 25 aos de crcel por los delitos probados de asesinato
y secuestro ms all de toda duda razonable.
37
J unto con esta sentencia, se expres de manera clara que las
vctimas de Barrios Altos y La Cantuta no pertenecan a ninguna
banda o grupo terrorista. Al da siguiente, uno de los peridicos na-
cionales recordaba sus nombres bajo el ttulo No eran terroristas.
Fueron 17 aos de espera para limpiar el nombre de estos hermanos
masacrados y ver que la impunidad dej de reinar en Per: aos de
manifestaciones y concentraciones en las calles, trabajo coordinado
desde ocinas, para sacar a la luz los hechos perpetrados, al n rin-
dieron su fruto.
Este juicio es una oportunidad para mostrar que la administra-
cin de la justicia, en Per, puede alcanzar altos niveles de eciencia
y una prueba de que en medio de las carencias institucionales la
integridad de los jueces puede ser factor esencial para alcanzar la
justicia. En un pas en el que hay desprecio por la poltica y la jus-
ticia, la construccin de monumentos duraderos,, como el juicio a
Fujimori, es imprescindible para romper con aquella nefasta idea de
que la justicia es inalcanzable.
En el Informe anual 2008.2009 de Oxfam, Pobreza, desigual-
dad y desarrollo en el Per
38
, el excomisionado Salomn Lerner
mencion la importancia de este juicio para la construccin de la de-
mocracia. Aun cuando todava existen en el pas numerosas cuentas
37
San Martn, citado por Salazar, 25 aos de crcel para Fujimori.
38
Lerner, El juicio a Fujimori: un aprendizaje cvico y moral, 86.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
39
democrticas pendientes, la educacin cvica que se logre a partir de
este proceso es muy importante.
La posibilidad de contar con una administracin de justicia
solvente, oportuna e imparcial es una de las condiciones para el futu-
ro de la democracia en el Per. Se trata de una preocupacin que ata-
e centralmente a la pregunta sobre la vigencia de las instituciones
que conforman y hacen realidad el Estado de Derecho. Nada es ms
efectivo para restaurar la conanza ciudadana en las instituciones
que la experiencia de una administracin de justicia capaz de some-
ter al imperio de la ley a quienes cometieron violaciones de derechos
humanos.
El funcionamiento de la justicia es, pues, la seal ms elocuen-
te de una democracia con futuro. Sin embargo, tal funcionamiento
no consiste nicamente en castigar al criminal, sino tambin en que
ello se haga respetando escrupulosamente el ordenamiento legal. Si
la sancin penal es pertinente, ha de producirse como resultado de
un juicio en el cual todas las reglas del debido proceso aquellas que
aseguran el derecho a la defensa y garantizan la imparcialidad de los
jueces hayan sido rigurosamente respetadas.
En el caso del procesamiento judicial a Alberto Fujimori, es
importante recalcar la absoluta limpieza e imparcialidad con la cual
se llev adelante este juicio.
39
Sin duda, la sentencia es un signo
alentador, pues evidencia que en Per existen jueces honestos, va-
lientes y con la solvencia intelectual necesaria para realizar la tarea
de moralizar la sociedad con las armas de la ley.
40
La Comisin Nacional de Derechos Humanos es consciente
de que, en su mayora, los crmenes no podrn ser llevados ante la
justicia y permanecern impunes, pero apuesta a que procesos como
este sean poderosos smbolos que favorezcan la construccin de una
nueva sociedad con fe en sus instituciones y su democracia.
39
Ibid., 86.
40
Ibid., 91.
40
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
GUATEMALA
Durante el conicto armado interno, que se prolong por ms
de 36 aos, hubo en Guatemala graves violaciones a los derechos
humanos, principalmente por parte del Estado y de los grupos pa-
ramilitares; pero se desarroll adems una estrategia poltica para
controlar y neutralizar el funcionamiento del sistema judicial, lo cual
exacerb la debilidad estatal preexistente.
Uno de los legados de la conuencia de esta estrategia poltica
y de la violencia es la impunidad en materia de violaciones a los
derechos humanos.
No hay consenso sobre las cifras de la impunidad en Guate-
mala. Mientras que la Fiscala General de la Repblica sostiene que
aqulla se sita apenas en 75 por ciento, la Comisin Internacio-
nal contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, aduce que representa
99,75 por ciento.
41
La magnitud de esta cifra remite a una pregunta
obligada: Cules son los principales factores que permiten explicar
los altos niveles de impunidad en Guatemala? A continuacin se tra-
tar de responder este interrogante.
La falta de legitimidad del Estado en Guatemala se expresa en
la dicultad de los agentes estatales para distinguir entre los mbitos
pblico y privado, circunstancia que ha permitido a los polticos, a
los miembros de las fuerzas armadas y a otros funcionarios pbli-
cos usar su poder para favorecer intereses privados, ms all de los
referentes ticos y legales que permiten establecer una relacin de
complementariedad entre el bien pblico y el bien privado.
En el mismo sentido, la debilidad del sistema judicial guate-
malteco est relacionada con la pervivencia de estructuras paralelas
de poder, denominadas poderes ocultos. Ellas surgieron en el mar-
co de la poltica contrainsurgente, durante el conicto armado inter-
41
Hernndez, Fiscal desmiente a CICIG en cifras de impunidad, SigloXXI.com
Guatemala, 4 de diciembre de 2010, http://www.s21.com.gt/node/7844 (consulta-
do el 27 de octubre de 2010).
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
41
no, y sus vnculos con algunos sectores estatales se han prolongado
a lo largo del tiempo, lo cual en la actualidad les permite manejar el
crimen organizado en Guatemala.
Los poderes ocultos subsisten incrustados en el Estado, en
especial, en las fuerzas de seguridad, lo cual garantiza su accin
impune. Tales estructuras son responsables de ataques, atentados,
amenazas, intimidaciones, controles, interceptaciones ilegales, alla-
namientos y persecuciones en contra de organizaciones sociales, di-
rigentes y lderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos
humanos, periodistas, representantes religiosos, operadores de justi-
cia y lderes polticos.
42
Segn la Comisin de Esclarecimiento Histrico, CEH
43
, la re-
lacin entre los poderes ilegales y los poderes estatales y sociales,
as como la inefectividad del sistema judicial han impedido la apli-
cacin de la ley en Guatemala. En efecto, estos factores no solo lle-
varon al Estado de Guatemala a tolerar y facilitar la violencia, sino
tambin la impunidad.
La ineciencia de la administracin de justicia fue constatada
por esta Comisin, que estableci cmo, de 7.517 casos registrados,
solo 7,1 por ciento fue denunciado ante una autoridad jurisdiccional
competente, sin que se adelantaran investigaciones ni se aplicaran
las sanciones correspondientes. De las 626 masacres documentadas
por la CEH, solo tres casos han sido juzgados con xito en los tribu-
nales guatemaltecos, y han quedado impunes otros crmenes cometi-
42
Federacin Internacional de Derechos Humanos, Guatemala, FIDH, www.
dh.org/-Guatemala (consultado el 27 de octubre de 2010).
43
La Comisin de Esclarecimiento Histrico estim que los muertos y desapareci-
dos durante el conicto armado interno fueron ms de 200.000 personas. Mientras
626 masacres fueron cometidas por la fuerza pblica, 32 masacres fueron perpe-
tradas por la guerrilla (Mora, Guatemala: la memoria del silencio. La Comisin
de Esclarecimiento Histrico denuncia actos de genocidio, Analtica Semanal, 24
a 31 de marzo de 1999, http://www.analitica.com/vas/1999.03.4/internacional/09.
htm (consultado el 17 de octubre de 2010).
42
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
dos por funcionarios, fuerzas estatales, efectivos militares o aparatos
clandestinos de seguridad.
44
Las relaciones entre los poderes ocultos y los entes del gobier-
no an subsisten bajo la forma de redes organizadas que inciden en
el escenario pblico y que, adems de hacer permisivo el sistema
legal, terminan convirtindolo en cohonestador de la impunidad. La
accin de los poderes ocultos mina la gobernabilidad, aumenta la
debilidad estructural del Estado y genera un clima de impunidad que
favorece la ilegalidad. As, se genera un crculo vicioso en el cual
la debilidad estatal no solo facilita la existencia y el ejercicio de los
poderes ocultos, sino tambin debilita mediante la impunidad la ca-
pacidad institucional para combatir la criminalidad.
Los poderes ocultos son redes informales y amorfas de indivi-
duos poderosos, quienes usan su posicin social y sus contactos, en
el sector pblico y el sector privado, para enriquecerse por medio de
actividades ilegales, y para protegerse al mismo tiempo de la posible
judicializacin por los crmenes cometidos. Las autoridades legales
sostienen un poder formal, pero los miembros de estas redes infor-
males mantienen un poder de facto, mayor que el poder formal.
Los poderes ocultos estn constituidos por miembros, activos
y retirados, del gobierno y de las fuerzas militares.
45
Tambin forman
parte de ellos algunos funcionarios del sistema judicial, polticos,
empresarios y criminales.
46
Los poderes ocultos de Guatemala estn
conectados con guras polticas, miembros del Ejrcito y la Polica,
por lo que pueden intimidar e incluso eliminar a sus opositores, a
quienes tengan informacin que los comprometa o a quienes puedan
investigar sus actividades.
44
Ramrez, Derechos Humanos en Guatemala: evidencias de impunidad o impu-
nidad en evidencia, 146.
45
Peacock y Beltrn, Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala
posconicto y las fuerzas detrs de ellos, 5.
46
Ibid, 5-6.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
43
Otras vctimas son los que amenazan los intereses nancieros de los
poderes ocultos y las que buscan investigar o enjuiciar a funciona-
rios gubernamentales o militares en ejercicio o retirados por abusos
a los derechos humanos cometidos durante el conicto armado in-
terno.
47
Esta perniciosa alianza entre sectores pblicos y privados, de-
signada por Amnista Internacional, en 2002, como un Estado de
maa corporativa
48
, inuye en el poder estatal y consolida su poder
econmico gracias al desarrollo de actividades ilegales, como el nar-
cotrco, el trco de armas, el robo de automviles, las redes de
adopcin, los secuestros, el lavado de dinero, la explotacin made-
rera ilegal, los usos prohibidos de tierras estatales y la conspiracin
para monopolizar sectores legales tales como la industria petrolera.
En Guatemala los poderes ocultos cuentan con grupos arma-
dos ilegales llamados grupos clandestinos, encargados de llevar a
cabo el trabajo sucio. Entre los lderes de estos grupos hay militares,
retirados o destituidos por irregularidades, quienes ocuparon posi-
ciones importantes durante el conicto armado interno y continan
ejerciendo inuencia para evitar la accin de la justicia por los cr-
menes del pasado y los delitos del presente. Estos grupos clandes-
tinos mantienen patrones de interaccin y estructuras de autoridad
propias de la poca del conicto armado.
49
Algunos se conocen con
los nombres de La Cofrada, El Sindicato, Estado Mayor Presiden-
cial, EMP, Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, Red Moreno y Grupo
Salvavidas.
La Cofrada est integrada por militares de inteligencia aso-
ciados con crmenes y corrupcin administrativa durante el periodo
comprendido entre 1978 y 1982. La organizacin es liderada por
dos generales retirados, Manuel Callejas y Callejas y Luis Francisco
47
Ibid., 7.
48
Amnista Internacional, El legado mortal de Guatemala: el pasado impune y las
nuevas violaciones de derechos humanos, 71.
49
Peacock y Beltrn, Poderes ocultos, 18.
44
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Ortega Menaldo, quienes formaron parte del grupo de militares de
lnea dura llamados los estratgicos durante el conicto armado
interno. Ellos implantaron una estrategia de seguridad que gener
polarizacin en la sociedad bajo el precepto ests con nosotros o
contra nosotros
50
, de manera que los civiles fueron considerados
potenciales oponentes.
En el periodo de posconicto, La Cofrada realiz actividades
relacionadas con la importacin, a Guatemala, de automviles roba-
dos en Estados Unidos, el trco de drogas hacia ese pas y el lavado
de dinero. Hasta ahora, ni un solo funcionario ha sido procesado en
ninguno de los dos pases por delito internacional alguno.
El Sindicato, integrado por militares pertenecientes a la pro-
mocin 73 de la Escuela Politcnica, estaba liderado por el general
(r) Otto Prez Molina, director del Departamento de Inteligencia del
Ejrcito y representante militar en las negociaciones de los Acuerdos
de Paz. Este grupo clandestino abog por la estabilizacin y paci-
cacin del pas mediante la estrategia del 30-70, que consista en
asesinar a 30 por ciento de la poblacin y rescatar a 70% mediante
proyectos de desarrollo. Diferentes organizaciones de lucha contra la
corrupcin atribuyen a algunos miembros de este grupo su participa-
cin en el narcotrco y en redes de contrabando.
51
El Estado Mayor Presidencial, EMP, estaba integrado por mi-
litares activos con amplia experiencia en inteligencia. El grupo fue
creado para brindar proteccin, apoyo logstico y asesora al Presi-
dente de la Repblica, pero tambin para efectuar inteligencia mili-
tar y operaciones encubiertas. Estuvo liderado por los coroneles J uan
Valencia Osorio y J uan Guillermo Oliva, sindicados y llevados a jui-
cio por el asesinato de la antroploga Myrna Mack, pero absueltos al
no encontrar sucientes evidencias de su participacin en el crimen.
50
Ibid., 19.
51
Guatemaltecos por la Transparencia, Los cinco grupos clandestinos en Gua-
temala, http://vantari.com/adelante/2007/07/los-cinco-grupos-clandestinos-de.
html (consultado el 27 de octubre de 2010).
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
45
El EMP adelant operaciones de espionaje electrnico y de tele-
comunicaciones; mantuvo una red de informantes y realiz operati-
vos contra enemigos internos y contra subversivos sospechosos.
Muchos delitos polticos cometidos como parte de estos operativos
fueron a menudo disfrazados como delitos comunes.
52
Al EMP se le atribuyen numerosas violaciones a los derechos
humanos desapariciones forzadas, torturas, secuestros y ejecucio-
nes extrajudiciales, razn por la cual en el marco del Acuerdo so-
bre el fortalecimiento del poder civil y funcin del Ejrcito en una
sociedad democrtica se recomend su disolucin y su sustitucin
por la Secretara de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS.
53
Los abusos continuaron, no solo porque parte de los funciona-
rios del EMP se trasladaron a la SAAS, sino porque algunos miembros
de las fuerzas militares continuaron ejerciendo inuencia en la nue-
va organizacin.
54
Cabe resaltar que el capitn Byron Lima Oliva y
el Sargento Obdulio Villanueva, miembros del EMP, fueron conde-
nados por la ejecucin extrajudicial de monseor J uan J os Gerar-
di
55
, director de la Ocina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala y promotor principal del proyecto de la Iglesia Catlica
para la Recuperacin de la Memoria Histrica, a saber, el Informe
sobre los abusos cometidos durante el conicto interno.
Las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, fueron grupos para-
militares integrados en su mayora por indgenas, quienes actuaban
bajo las rdenes del Ejrcito, para proteger a la poblacin civil de
las acciones de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
URNG. Fueron legalizadas bajo el Plan Nacional de Seguridad y De-
sarrollo de la J unta militar instalada por el golpe del general Efran
Ros Montt.
52
Peacock y Beltrn, Poderes ocultos, 27.
53
Ibid., 28.
54
Ibid., 31.
55
Ibid., 29.
46
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
A sus miembros se les atribuye participacin en 342 masacres,
varios linchamientos y otras violaciones a los derechos humanos;
pero estas personas eran tambin vctimas de torturas y asesinatos
cuando se negaban a realizar acciones ordenadas por los militares.
Desde la rma de los Acuerdos de Paz, algunos comisionados mi-
litares y exmiembros de las PAC han asumido cargos de importancia
a nivel municipal como alcaldes, miembros de los consejos locales,
maestros y policas.
56
Su poder en el mbito local fue utilizado para usufructuar fon-
dos estatales y para beneciarse de la denominada impunidad lateral,
relativa a pautas de interaccin que facilitaron la impunidad para los
responsables de los delitos locales.
57
La Red Moreno y el Grupo Salvavidas fueron liderados por
Alfredo Moreno Molina, quien trabaj en la Aduana, donde efectu
actividades de contrabando y fraudes scales. El caso de la Red Mo-
reno ilustra claramente el alcance de los poderes ocultos en Guate-
mala, sus actividades ilcitas, sus vnculos nocivos y su estructura.
58
Varios militares y funcionarios del gobierno, retirados o en servicio,
involucrados en la Red Moreno, haban sido parte de La Cofrada o
de El Sindicato; otros haban estado vinculados al EMP o haban tra-
bajado en las PAC. Durante varias dcadas, estas personas tuvieron
la posibilidad de operar con relativa impunidad y de ejercer manio-
bras legales para obstruir la justicia.
59
Al interior de la Red Moreno se cre el Grupo Salvavidas,
compuesto por hombres de gran inuencia en los mbitos poltico y
pblico del pas. Sus cargos y sus relaciones con el gobierno les fa-
cilitaron la prctica de actividades ilcitas asociadas al contrabando,
56
Ibid., 35.
57
Ibid., 35.
58
Ibid., 36.
59
Ibid., 36.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
47
el enriquecimiento ilcito, el soborno, la falsedad material y el fraude
aduanero.
60
Si bien los poderes ocultos subsistieron gracias al poder eco-
nmico emanado de las actividades ilegales mencionadas, su conso-
lidacin como estructuras de poder de facto fue posible gracias a sus
relaciones con los partidos polticos, la nanciacin de sus campaas
y la participacin en el gobierno.
Una evidencia importante es el hecho de que el presidente Al-
fonso Portillo nombrara como asesores presidenciales a tres miem-
bros importantes de La Cofrada, el EMP y la Red Moreno: el general
Francisco Ortega Menaldo, el coronel J acobo Esdras Saln Snchez
y el coronel Napolen Rojas Mndez. Estos ociales hicieron notar
su inuencia mediante nombramientos ministeriales o castrenses y
la administracin del presupuesto nacional, para direccionar fondos
hacia el EMP y el Ejrcito.
Por su parte, el partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG,
fue el medio con el cual los poderes ocultos se consolidaron como
autoridades polticas. El FRG estableci vnculos con actores de la es-
trategia contrainsurgente durante el conicto armado, especialmente
con el general (r) Efran Ros Montt, jefe de la bancada del partido
en el Congreso de Guatemala y candidato presidencial del FRG. Entre
2000 y 2004, obtuvo la mayora en el Congreso y tambin la Presi-
dencia de la Repblica.
Adicionalmente, los poderes ocultos decidieron conformar
otros partidos polticos por medio de militares retirados e involucra-
dos en violaciones a los derechos humanos. Miembros de los pode-
res ocultos accedieron as a cargos de eleccin popular y favorecie-
ron la impunidad: entre otros, el general Otto Prez Molina, quien
fue diputado en el Congreso guatemalteco por el Partido Patriota; el
general Sergio Camargo Muralles, diputado por el Movimiento de
60
Ibid., 39.
48
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Solidaridad Nacional; y Hugo Haroldo Hun Ponce, diputado por el
Movimiento Reformador.
61
La impunidad en Guatemala es resultado de la permisividad
estatal con los poderes ocultos y las formas de crimen organizado,
y de la debilidad del sistema judicial. Esta condicin de labilidad se
expresa en el limitado acceso a la justicia por parte de la poblacin,
en la falta de capacitacin de los operadores de justicia, en los insu-
cientes recursos presupuestales asignados al sistema, en las pocas
garantas de seguridad para los funcionarios judiciales, y en la co-
rrupcin y falta de profesionalismo de algunos funcionarios.
La corrupcin inserta en el sistema judicial no solo coarta el
derecho a la justicia de los ciudadanos; tambin facilita la impunidad
de los poderes ocultos y del crimen organizado gracias a la partici-
pacin de actores con notable poder poltico, econmico o militar.
Entre las prcticas corruptas, se ha detectado y denunciado ante la
Corte Suprema que auxiliares de jueces, jueces y magistrados han
aceptado o solicitado ddivas para agilizar trmites de algunos pro-
cesos y para realizar actos en favor del solicitante.
La presin sobre los scales, con el objeto de impedir que se
investigue a los funcionarios gubernamentales que cometen actos
de corrupcin, es una prctica tan frecuente como la ausencia de
investigaciones de redes criminales que involucran a funcionarios
judiciales en decisiones favorables a dichas organizaciones.
62
Los
tribunales exceden sistemticamente los plazos para resolver los re-
cursos judiciales y las apelaciones, lo cual permite que los aboga-
dos defensores utilicen recursos procesales, en especial el recurso
de amparo, con el objetivo de obstruir la justicia.
63
A esto se suman
61
Ibid., 45, 41, 62.
62
Ramrez, Derechos humanos en Guatemala, 156.
63
Human Rights Watch, World Report 2010. Guatemala, Human Rights Watch,
http://www.hrw.org/es/world-report-2010/guatemala-0 (consultado el 23 de octu-
bre de 2010).
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
49
tambin las irregularidades en la recoleccin y produccin de las
pruebas procesales.
Los actos de corrupcin judicial que favorecen la impunidad,
en su mayora, son considerados apenas como delitos exclusivamen-
te disciplinarios. En los procesos disciplinarios el rgano investiga-
dor no tiene las facultades legales, ni las posibilidades materiales
para realizar una pesquisa que pueda probar el benecio econmico
o el enriquecimiento ilcito que tipican las conductas corruptas.
64
Por esta razn, las medidas disciplinarias brillan por su ausencia, o
se castiga por un motivo sucedneo con una modesta penalizacin.
Es rasgo esencial de un Estado democrtico fuerte la existen-
cia de un sistema autnomo de administracin de justicia, libre de
cualquier injerencia por parte de intereses privados. Dada la debili-
dad estructural del Estado, el sistema judicial guatemalteco no cuen-
ta con suciente independencia y es permisivo ante la inuencia de
intereses personales en las decisiones de los jueces. Las inuencias
externas sobre el poder judicial incluyen:
el ejercicio de presiones por parte de los medios de comunicacin,
los militares, los partidos polticos, el sector econmico, y los dems
poderes del Gobierno, con el objetivo de proteger intereses particu-
lares o de ciertos grupos a travs de la administracin de justicia.
65
La presin sobre la rama judicial se ha expresado por medio
de manifestaciones violentas, tales como intimidaciones, amenazas
y atentados contra funcionarios judiciales.
Los miembros de la Corte Suprema son renovados cada cin-
co aos, pero este organismo carece de estabilidad e independencia
porque los candidatos son postulados por las comisiones de nomina-
64
Zardetto, Los tentculos de la corrupcin judicial en Guatemala, 11, DPLF, Fun-
dacin para el Debido Proceso Legal, http://www.dplf.org/uploads/1187278790.
pdf (consultado el 31 de octubre de 2010).
65
Comisin Interamericana de Derechos Humanos, La administracin de justi-
cia.
50
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
cin, integradas por representantes de los rectores de las universida-
des, los partidos polticos, los grupos de presin y las grandes rmas
de abogados.
66
Los procesos judiciales son muy largos, mientras que los ma-
gistrados y jueces de primera instancia son nombrados por cinco
aos, de forma tal que no pueden continuar con el ejercicio de sus
funciones durante el tiempo que toma el desarrollo de los procesos.
La falta de aplicacin cabal de los requisitos objetivos de la Ley
de Carrera J udicial para el nombramiento, sancin y remocin de
jueces afecta su independencia e imparcialidad en el desempeo de
sus funciones.
67
Un poder judicial efectivo debe lograr para los ciudadanos el
acceso amplio a una justicia rpida y efectiva, pero en Guatemala la
gran mayora de la poblacin no logra acceder a la administracin de
justicia. Esto se explica, en parte, por la falta de presencia institucio-
nal en todo el territorio, la insuciente infraestructura, la baja capaci-
tacin de funcionarios, la escasez de traductores, el desconocimiento
de las lenguas nativas y de la cultura indgena.
Sin embargo, cabe destacar que han sido introducidas algunas
estrategias tendientes a capacitar a los miembros de la Polica Na-
cional Civil, de la Fiscala y de la Ocina del Defensor del Pueblo.
Adems, se ha intentado modernizar los procedimientos de archi-
vo, fortalecer la estructura organizacional de las scalas, implantar
nuevas metodologas de trabajo, establecer mecanismos nuevos de
disciplina judicial, construir juzgados de Paz, centros regionales de
J usticia, centros de Administracin de J usticia, juzgados de Meno-
res, juzgados para Delitos de Alto Impacto, centros de Mediacin,
scalas contra la corrupcin, el crimen organizado, el lavado de di-
nero, as como de otras sedes que permitan promover los derechos
66
Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Noticias de la Co-
misin No. 5.
67
Comisin Interamericana de Derechos Humanos, La administracin de justi-
cia.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
51
humanos y los derechos de la mujer. Sin embargo, la situacin de
acceso a la justicia en Guatemala es an precaria.
68
Tal precariedad ha generado en la sociedad guatemalteca una
cultura de escepticismo. Los ciudadanos perdieron su credibilidad
en los organismos judiciales como garantes de la justicia y estos
dejaron de protegerlos frente a las acciones criminales. El escepti-
cismo judicial, enmarcado en un clima de impotencia, impunidad y
violencia, imposibilit tanto la organizacin de la sociedad como su
seguridad, legitimando prcticas de linchamiento como ejercicio de
justicia.
69
La efectividad de la justicia depende de la cooperacin entre
jueces, scales, investigadores y dems instituciones involucradas en
los procesos judiciales; pero tambin del acceso a la informacin que
est en manos del Estado y que puede ser til para el esclarecimien-
to de los crmenes. Sin embargo, en Guatemala el ejrcito y otras
instituciones del Estado se rehsan a cooperar en las investigaciones
de los abusos cometidos por miembros actuales o anteriores.
70
Esta
ausencia de cooperacin se evidencia en la resistencia a suministrar
informacin sobre violaciones a los derechos humanos y sobre otros
crmenes.
En los casos de violacin a los derechos humanos, las autori-
dades estatales guatemaltecas se ampararon en el secreto de Estado,
o en la condencialidad de la informacin, para no aportar los datos
68
Ibid.
69
En el octavo Informe sobre derechos humanos de la Misin de Vericacin de
las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA, se seala que en el periodo com-
prendido entre el 27 de marzo de 1996 y el 1 de abril de 1998 se registraron 120
casos de linchamiento. En el noveno Informe que comprende del 1 de abril al
31 de diciembre de 1998 se sealan 47 casos. (Ramrez, Derechos humanos en
Guatemala, 147).
70
Human Rights Watch, World Report 2010. Guatemala, Human Rights Watch,
http://www.hrw.org/es/world-report-2010/guatemala-0 (consultado el 23 de octu-
bre de 2010).
52
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
requeridos por los operadores de justicia. Se trata de una clara obs-
truccin a la justicia por parte de las mismas autoridades.
En 2008, el Congreso de Guatemala aprob la Ley de Acceso
a la Informacin Pblica, segn la cual en ningn caso podr clasi-
carse como condencial o como reservada la informacin relativa
a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamen-
tales o a delitos de lesa humanidad.
71
No obstante, el ejrcito gua-
temalteco solo ha entregado una mnima parte de los archivos que
tiene en su poder.
La asignacin precaria de recursos para el sector J udicial ha
sido una tendencia constante en Guatemala. Para 2010, se registr
una disminucin de $179,5 millones de quetzales en el presupuesto
asignado al organismo J udicial, pasando del 2,1 por ciento al 1,9 por
ciento del producto interno bruto.
72
En 2009, el Ministerio Pblico implant un sistema de forma-
cin y capacitacin dirigido a 5.759 de sus funcionarios, jueces, s-
cales y defensores pblicos
73
; pero la capacitacin de los operadores
de justicia todava es insuciente y no se cuenta con un buen nmero
de investigadores calicados, por lo que generalmente se asigna una
carga de trabajo excesiva a los pocos funcionarios capacitados.
De otra parte, los funcionarios judiciales y los testigos no
cuentan con las garantas de seguridad para ejercer sus labores y
participar en los procesos. Son frecuentes las amenazas e intimida-
ciones; en consecuencia, son habituales las solicitudes de proteccin
para scales, jueces y magistrados, as como el homicidio o exilio
de testigos.
74
71
Ibid.
72
Comit Coordinador de Asociaciones Agrcolas, Comerciales, Industriales y Fi-
nancieras, Baja prioridad para seguridad y justicia. Cabe destacar que, segn
el Estado guatemalteco, para 2012, se produjo un aumento de 289 millones de
quetzales en el presupuesto del rgano judicial.
73
Ministerio Pblico de Guatemala, Memoria de labores. Ao 2009, 40.
74
Ramrez, Derechos humanos en Guatemala, 155.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
53
La Polica no brinda proteccin adecuada a jueces, scales y
testigos involucrados en casos con fuertes implicaciones polticas.
75
Para subsanar esta problemtica, recientemente el Ministerio Pbli-
co implant una estrategia orientada a la reorganizacin de la Oci-
na de Proteccin, mediante la capacitacin de personal, la utilizacin
de nuevos modelos de proteccin y la habilitacin de albergues de
mxima seguridad, entre otras medidas.
Los altos niveles de impunidad y la debilidad del Estado gua-
temalteco para contrarrestarla, as como la persistencia de los pode-
res ocultos, son una cortapisa tan fuerte para la justicia, que hicieron
necesaria, en el 2006, la intervencin de la ONU mediante la creacin
de la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CI-
CIG. sta tiene las funciones de determinar la existencia de cuerpos
ilegales y de aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) y colaborar
con el Estado en la desarticulacin de estas organizaciones, median-
te la investigacin, la persecucin penal y la sancin de los delitos
cometidos por ellas; tambin recomienda al Estado la adopcin de
polticas pblicas para la erradicacin de estos aparatos clandestinos
y para prevenir su reorganizacin. La CICIG acta como querellante,
pero adems ejerce accin penal o disciplinaria ante las autoridades
competentes cuando los servidores pbicos contribuyen con la im-
punidad obstaculizando sus funciones
76
.
Los resultados de la gestin de la CICIG, presentados ante la
ONU en abril de 2010, son positivos: 130 personas puestas en prisin;
2.000 policas destituidos por corrupcin; un scal general, diez s-
cales y tres jueces de la Corte Suprema de J usticia destituidos por
no cooperar en los casos. El expresidente Alfonso Portillo, el exmi-
nistro de Defensa Eduardo Arvalo Lacs, dos ministros de Finanzas,
75
Comisin Interamericana de Derechos Humanos, La administracin de justi-
cia.
76
Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Informe de dos
aos de actividades 2007-2009 a la Comisin Interamericana de Derechos Hu-
manos, 6.
54
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
dos directores de la Polica Nacional y dos ministros del Interior
tambin han sido procesados
77
.
En 2011 se dictaron sentencias condenatorias en casos paradig-
mticos, como el enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales
y la resultante masacre en el departamento de Zacapa; la muerte de
Vctor Rivera, exasesor del Ministerio de Gobernacin; el asesinato
del empresario Khalil Musa y su hija; la red de corrupcin adminis-
trativa en el Estado en torno de la empresa Maksana y las ejecucio-
nes extrajudiciales cometidas por una estructura criminal existente
en la Polica Nacional Civil.
78
La efectividad de esta Comisin Internacional, sin precedentes
en Guatemala, est relacionada con su independencia, autonoma e
imparcialidad. La inuencia de intereses corruptos, los poderes ocul-
tos, los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos no encuentran
en ella favor alguno para el fomento de la impunidad. Al parecer, en
Guatemala se est generando un cambio de percepcin frente a la
impunidad y a la justicia. Esto se ha traducido en un mejoramiento
en el desempeo efectivo de los operadores de justicia para la judi-
cializacin de los responsables de actos ilcitos y en un apoyo de la
mayora de la poblacin a esta iniciativa internacional.
La CICIG no ha agotado su competencia en la investigacin y ju-
dicializacin de responsables; tambin se ha empeado en fortalecer
el sistema judicial mediante la sugerencia de reformas legislativas
contra la delincuencia organizada, en cuanto se reere a la colabora-
cin ecaz, las competencias penales, el rgimen de la justicia penal,
la anticorrupcin, la migracin, la asistencia judicial internacional y
la extradicin. No obstante, con excepcin de la Ley de Extincin
de Dominio, ninguna de las iniciativas apoyadas por la CICIG ha sido
aprobada por el Congreso de Guatemala.
77
Kostova, Guatemala Makes Progress in Fighting Impunity.
78
Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Informe con oca-
sin de su cuarto ao de labores.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
55
En el proceso contra la impunidad liderado por la CICIG con-
trastan dos tendencias antagnicas. Por un lado, la persistencia de
la impunidad a cargo de jueces que rechazan sin fundamento jur-
dico pruebas testimoniales y periciales absolviendo a funcionarios
del Estado, como en el caso del expresidente Alfonso Portillo y los
exministros de Defensa, Eduardo Arvalo, y de Finanzas Pblicas,
Manuel Maza, en el caso por peculado. Por el otro lado, acciones en
contra de la impunidad, como las de la scal general de la Repblica
y jefa del Ministerio Pblico, Claudia Paz y Paz, orientadas a la in-
vestigacin y persecucin penal de los autores de graves violaciones
de derechos humanos cometidas durante el conicto armado interno,
de violencia electoral, de narcotrco y otras conductas criminales.
A partir de los planteamientos antes expuestos, se puede con-
cluir que los altos niveles de impunidad en Guatemala son producto
de la debilidad estructural del Estado, que se traduce en la incapaci-
dad para impartir una justicia efectiva frente a las violaciones de los
derechos humanos.
El Estado tiene una deuda histrica con la sociedad guatemal-
teca debido a su negligencia, omisin e incapacidad para hacer rea-
lidad el proceso de verdad, justicia y reparacin a las violaciones de
derechos humanos, as como para reducir las inequidades sociales y
la pobreza. La Comisin de Esclarecimiento Histrico, CEH, consti-
tuy un inicio para dilucidar la verdad, los Acuerdos de Paz sirvieron
para reconstruir el tejido social en equidad, y la Comisin Interna-
cional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es un mecanismo
ecaz para impartir justicia.
Sin embargo, an hacen falta muchas acciones para atender las
necesidades de las vctimas que se enfrentan contra la impunidad. Se
trata de acciones relacionadas con el fortalecimiento del Estado, el
n de la permisividad estatal ante los poderes ocultos, la introduc-
cin de referentes ticos que contrarresten la corrupcin y hagan po-
sible la complementariedad entre el bien pblico y el bien privado,
as como la diferenciacin entre lo legal y lo ilegal.
56
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Para hacer realidad el Estado de Derecho en Guatemala, es
necesario romper el crculo de la impunidad, pero esto implica des-
articular los factores que la reproducen y garantizar el efectivo ac-
ceso de la poblacin a una justicia independiente, imparcial y libre
de corrupcin. Mientras tanto, sern muchas las viudas que seguirn
clamando a los jueces para que hagan justicia contra quienes han
vulnerado sus derechos fundamentales.
EL SALVADOR
El sistema judicial salvadoreo se ha caracterizado histrica-
mente por carecer de independencia, conabilidad, efectividad y su-
cientes canales para el acceso de la poblacin civil.
La ausencia de un sistema efectivo de justicia no solo fue uno
de los factores desencadenantes del conicto armado, sino como lo
corrobor la Comisin de la Verdad
79
est relacionado con un entra-
mado de corrupcin y timidez. Tal debilidad del poder J udicial y de
sus rganos de investigacin dicult la labor del sistema durante el
conicto armado que vivi El Salvador entre 1980 y 1992. A esto se
suma la red de grupos armados ilegales conocidos como los escua-
drones de la muerte, que actuaban, indistintamente, dentro y fuera de
la institucionalidad.
80
Diez aos despus de la reforma judicial y de los Acuerdos
de Paz, el poder J udicial permaneca an dbil, ineciente, exce-
sivamente partidista y sujeto a la corrupcin.
81
En las escaladas de
violencia durante la primera dcada del posconicto, y todava en
79
La Comisin de la Verdad para El Salvador tuvo a su cargo la investigacin de
los graves hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos
entre 1980 y 1992, en el marco del conicto armado interno.
80
Comisin de la Verdad para El Salvador. Comisin de la Verdad para El Sal-
vador. Informe de la locura a la esperanza: La guerra de 12 aos en El Salvador
(1992-1993), 185-186.
81
Call, Constructing Justice and Security After War, 57.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
57
la actualidad, la debilidad del sistema judicial contina siendo uno
de los factores determinantes para la prolongacin de la impunidad.
La debilidad del sistema judicial se expres en la permisividad
institucional y la tolerancia frente a las relaciones de las fuerzas ar-
madas, el servicio de inteligencia y las fuerzas civiles de seguridad
con los escuadrones de la muerte. Estas relaciones de connivencia
entre actores legales e ilegales minaron la gobernabilidad del pas
y generaron un clima de impunidad que favoreci la comisin de
crmenes.
Ante esta problemtica, las Naciones Unidas y el gobierno de
El Salvador crearon en 1992 el Grupo Conjunto, el cual investig
a las organizaciones ilegales e hizo recomendaciones relativas a su
desmantelamiento, a la purga de las instituciones judiciales y de po-
lica, as como al fortalecimiento de las relaciones entre la Procu-
radura y la Polica. Aunque la labor del Grupo Conjunto no logr
la desarticulacin de las organizaciones ilegales, s constituy una
presin que se tradujo en la disminucin de la violencia poltica.
82
Entre los hechos que ilustran la subsistencia de los grupos ile-
gales estn las masacres de Milingo y de Sonsonate, en 2010, y las
actividades del grupo de exterminio a pandilleros La Calle Negra,
cuya forma de operar incluye ajusticiamientos, linchamientos, lapi-
daciones, decapitaciones y desmembramiento de cuerpos. En la ac-
tualidad, grupos como estos se dedican a la limpieza social y a otras
actividades ilegales propias del crimen organizado. La continuidad
de la accin violenta de estos grupos se explica en buena parte por
la impunidad.
Desde la poca de los Acuerdos de Paz, y a pesar de la reforma
judicial del periodo posconicto, la Corte Suprema de J usticia de El
Salvador carece de independencia, pues la seleccin de sus miem-
bros se hace bajo inuencias partidistas. En la actualidad, la eleccin
de sus magistrados contina siendo una cuestin poltica, aunque
82
Washington Ofce in Latin America, The Captive State. Organized Crime and
Human Rights in Latin America, 6.
58
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
formalmente se pretende independencia, debido a que el rgano que
nomina a los candidatos es distinto del que los elige, y el tiempo de
ejercicio no coincide con el periodo presidencial.
La falta de independencia de la Corte, que reeja la debilidad
del sistema judicial, es preocupante debido a su amplio poder en la
formulacin de la poltica de justicia, la denicin del presupues-
to, los planes de desarrollo y los planes de inversin, as como en
la administracin del presupuesto y del personal del sector judicial.
Esta concentracin de funciones administrativas y jurisdiccionales
genera a la Corte un costo de oportunidad que va en detrimento de
su misin central de administrar justicia.
En El Salvador existe una controversia en torno de la inde-
pendencia de los jueces, pues algunos sectores sostienen que estn
politizados y que siguen directrices partidistas, mientras que otros
consideran que los jueces actan con suciente independencia res-
pecto del Ejecutivo y el Legislativo.
La Corte Suprema de J usticia tiene la facultad de sancionar
disciplinariamente a los jueces de primera y segunda instancia. Este
procedimiento es criticado porque convierte a la Corte en juez y par-
te, al instruir y resolver el proceso. Adems, la Corte puede fallar
en contra del investigado, aduciendo la robustez moral de prueba,
es decir, aun cuando los hechos investigados no estn contundente-
mente probados. Aunque las personas encargadas de las investiga-
ciones sean honestas y capaces, esto da lugar a reclamos por falta de
imparcialidad
83
y abre el espacio para que el juzgamiento no sea en
derecho.
Adems de la independencia de los jueces, hay otros proble-
mas de gestin y administracin de justicia en el sistema judicial
salvadoreo. Existen desequilibrios en la asignacin de personal a
los juzgados, los tribunales, las ocinas judiciales y administrativas,
lo que tambin redunda en impunidad por reducir la efectividad del
83
Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social, El poder J u-
dicial, 41.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
59
sistema. Conferir esta funcin al Consejo Superior de la J udicatura
no constituye una alternativa viable, debido a que tambin se cues-
tiona la idoneidad de sus miembros para asumir estas funciones.
84
La debilidad del sistema judicial favorece la impunidad, pues
Ley de la Carrera J udicial en El Salvador no contempla una causal
de corrupcin judicial o un equivalente suyo.
Los casos de corrupcin han sido abordados con cierta lentitud y no
siempre se informa a la Fiscala General de la Repblica de estos
casos para su procesamiento penal. No existe tampoco un Cdigo de
tica J udicial, a pesar de las insistentes recomendaciones hechas por
algunas personalidades e intelectuales.
85
Entre las formas de corrupcin que favorecen la impunidad
est la corrupcin operativa ejercida por los secretarios judiciales,
recolectores de la cdula de noticacin judicial, quienes se encar-
gan de acortar o alargar los plazos de las noticaciones judiciales
por una compensacin monetaria. El objetivo de esta accin consiste
en acortar el plazo para una diligencia judicial con la nalidad de
favorecer a la otra parte en la controversia judicial o permitir que
el interesado reclame la nulidad debido a que la noticacin extem-
pornea viola el principio de contradiccin o bilateralidad, segn el
cual las partes deben tener un conocimiento oportuno de todos los
actos del proceso.
La relacin entre la debilidad del sistema judicial y la impu-
nidad se maniesta tambin en las deciencias de la investigacin
forense atribuibles a la ausencia de pruebas balsticas, exmenes
serolgicos y procesamiento de huellas; la insuciente inspeccin
ocular; los expedientes sin hojas de autopsia; el inadecuado proceso
de bsqueda, identicacin y localizacin de testigos; la inoperan-
cia en el sistema de proteccin de testigos; la falta de coordinacin
interinstitucional que genera el continuo incumplimiento policial de
84
Ibid., 43.
85
Hernndez, Independencia judicial: un reto para la democracia en El Salva-
dor, 27.
60
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
las instrucciones de los scales; las dicultades para el trabajo con-
junto entre la Fiscala, la Polica y el Instituto de Medicina Legal; la
insuciente fundamentacin de las resoluciones en los expedientes
judiciales; la inadecuada apreciacin de medios de prueba y la ac-
titud pasiva de los jueces en la bsqueda de la verdad.
86
Tampoco
existe un control efectivo sobre las actuaciones de los scales en los
casos de negligencia en el trmite, la omisin en la investigacin de
un hecho o la solicitud de sobreseimiento denitivo.
Por su parte, los ciudadanos y las ciudadanas perciben la de-
bilidad institucional en el limitado acceso que tienen a la justicia,
el trato descorts de los operadores y la lentitud de los procesos. La
falta de operadores judiciales y el escaso presupuesto del sistema
han hecho que se responsabilice a los familiares de las vctimas de
la consecucin de documentacin, pruebas y testigos para agilizar
las pesquisas. Algunos scales incluso han culpado a los familiares
de la lentitud en los procesos, por no aportar documentos, pruebas o
testimonios.
Adems, por participar, declarar o exigir la investigacin, los
familiares de las vctimas son objeto de amenazas, hostigamientos
e incluso atentados contra su integridad personal, sucesos que se
agudizan porque la Ley Especial para la Proteccin de Vctimas y
Testigos no ofrece garantas reales para quienes intervienen en los
procesos.
La percepcin negativa de la dinmica judicial salvadorea
originada en sus deciencias y los costos que implica acceder a la
justicia, ha incidido en la preferencia de la poblacin por mecanis-
mos informales, muchas veces violentos, para la resolucin de los
conictos. As, se genera un crculo vicioso a partir de la debilidad
del sistema judicial, que pasa por la violencia derivada de la resolu-
cin informal de los conictos y termina en la impunidad que debi-
lita aun ms la capacidad institucional.
86
Blanco y Diaz, Deciencias policiales, scales y judiciales en la investigacin y
juzgamiento causante de la impunidad. Informe nal.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
61
Durante el conicto armado que se desarroll en El Salvador
entre 1980 y 1992 hubo ms de 75.000 vctimas de violaciones a los
derechos humanos y 8.000 desaparecidos. El conicto culmin con
un proceso paz y una Ley de Amnista cuyo propsito era alcanzar
la reconciliacin y la reunicacin de las familias salvadoreas. La
Ley de Amnista tuvo un carcter amplio e incondicional como se
puede observar en su primer artculo:
Se concede amnista amplia, absoluta e incondicional a favor de
todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la
comisin de delitos polticos, comunes conexos con estos y en de-
litos comunes cometidos por un nmero de personas que no baje de
veinte, antes del primero de enero de 1992, ya sea que contra dichas
personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no proce-
dimiento por los mismos delitos.
87
En el caso de los condenados, la Ley estipulaba que el juez o
tribunal decretara de ocio la libertad inmediata sin anza; para los
ausentes condenados habra de levantarse de ocio inmediatamente
las rdenes de captura en contra de ellos, sin necesidad de anza y
las personas que no haban sido sometidas a proceso alguno podran
oponer la extincin de la accin penal y solicitar el sobreseimiento
denitivo.
La Ley de Amnista extingui, en todo caso, la responsabilidad
civil, y solo excluy de la misma a quienes hubiesen participado
en la comisin de delitos de secuestro y extorsin. Los amplios e
incondicionales trminos de esta Ley eximieron de responsabilidad
penal a quienes cometieron graves violaciones a los derechos huma-
nos, crmenes de lesa humanidad y crmenes de guerra durante el
conicto.
La Ley es incompatible con la Convencin Americana de De-
rechos Humanos, raticada por El Salvador, pues la amnista no es
aplicable a la violacin de los derechos consagrados en ella. La Ley
87
Repblica de El Salvador, Ley de amnista general para la consolidacin de la
paz.
62
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
neg, por va legal, el derecho de las vctimas a la reparacin integral
y su acceso a mecanismos como la indemnizacin, la restitucin, la
rehabilitacin y las garantas de no repeticin. Todo esto impidi la
materializacin de la reconciliacin nacional y termin favoreciendo
la impunidad.
La Ley de Amnista dej en la impunidad la represin y la
violencia sexual hacia las mujeres durante el conicto, un tipo de
violencia ejercido por las fuerzas armadas, los grupos paramilitares
y la guerrilla. Muchas mujeres fueron asesinadas y violadas; sus pe-
chos y genitales fueron cercenados por razones ideolgicas, al ser
consideradas colaboradoras de cada fuerza en oposicin.
Esta Ley de Amnista ha suscitado gran controversia en El Sal-
vador entre las organizaciones internacionales y los organismos no
gubernamentales promotores de los derechos humanos. Los presi-
dentes de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, que la han
defendido son: Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Caldern
(1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-
2009).
Las Naciones Unidas y Amnista Internacional han pedido que
se derogue dicha Ley, pues dej en la impunidad ejecuciones extra-
judiciales, homicidios, reclutamiento forzado, homicidio de nias y
nios, desapariciones forzadas y torturas, entre otros crmenes. La
Comisin de Derechos Humanos de El Salvador considera que es
difcil imaginar los niveles de impunidad que la Ley de Amnista
ha hecho posible, al impedir el juzgamiento de los responsables de
graves violaciones a los derechos humanos.
88
La polarizacin alrededor de esta Ley se da entre las fuerzas de
derecha que han querido preservar el statu quo y facilitar la evasin
de la responsabilidad judicial de quienes cometieron los crmenes,
por una parte, y las fuerzas progresistas, que por otra parte con-
88
La Nacin, Ley de amnista favorece impunidad en El Salvador, Diario La
Nacin, San J os de Costa Rica, 8 de enero de 2008, http://wvw.nacion.com/ln_
ee/2008/enero/08/mundo1375590.html (consultado el 29 de diciembre de 2012).
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
63
sideran que el Estado de Derecho se consolida mediante un sistema
judicial efectivo.
Los presidentes de la Repblica, defensores de la amnista,
dieron prelacin a los criterios polticos ligados a la nalizacin del
conicto, y con ello desconocieron su responsabilidad como gober-
nantes, en el cumplimiento de la justicia, frente a las violaciones a
los derechos humanos y a los derechos de las vctimas. As, los in-
dividuos que ordenaron, encubrieron y toleraron las violaciones de
derechos humanos permanecen en la estructura del poder poltico y
econmico del pas.
Para luchar contra la impunidad generada por la Ley de Amnis-
ta, en marzo del 2009, el Instituto de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Centroamericana J os Simen Caas impuls la creacin
del Tribunal Internacional para la Aplicacin de la J usticia Restau-
rativa en el Salvador. Est integrado por personalidades nacionales e
internacionales, en su mayora, abogados y abogadas con amplia ex-
periencia en justicia restaurativa; su funcin es sealar pblicamente
a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos,
delitos contra la humanidad, crmenes de guerra y genocidio, a partir
de los testimonios de las personas y las comunidades directamente
afectadas, con el n de conocer y reconocer la verdad.
El Tribunal busca imponer una condena moral a los responsa-
bles de los crmenes y al Estado por incumplir las obligaciones de
respetar y garantizar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas,
sancionar a los culpables y reparar los daos causados a las vctimas.
El ejercicio de la justicia restaurativa ha contado con la participacin
activa de las vctimas y las comunidades por medio de la discusin
de los hechos y el establecimiento de las condenas, con el n ltimo
de resarcir las ofensas y las heridas dejadas por las atrocidades del
conicto armado.
89
89
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Justicia
restaurativa en El Salvador: una oportunidad, 13-15.
64
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El Tribunal se propone lograr la reconciliacin mediante una
compensacin moral a las vctimas, en oposicin al perdn y olvido
concebido en la Ley de Amnista, que beneci a los perpetradores.
En sus recomendaciones, establece la obligacin del Estado salvado-
reo de efectuar una reparacin econmica indemnizatoria por todos
los daos fsicos, psquicos y morales causados a la poblacin.
El Tribunal visibiliz a las vctimas, cre un espacio para que
sus peticiones fueran escuchadas e impuls un proceso de restaura-
cin simblica. Si bien las vctimas requieren una reparacin integral
y necesitan que se aclare la situacin de las personas desaparecidas,
solicitan tambin una reparacin simblica mediante el perdn p-
blico, la instalacin de un museo de la verdad en cada departamento,
la declaracin de campo santo en los lugares donde sucedieron ma-
sacres, la nominacin de las calles y la ereccin de monumentos en
homenaje a las vctimas.
Los altos ndices de violencia en El Salvador, cuya tasa de ho-
micidios es de 71 por cada cien mil habitantes, se enfocan particular-
mente sobre la poblacin femenina. El Instituto de Medicina Legal
report 348 casos de mujeres brutalmente asesinadas en 2008, de los
cuales se desconoce el total de casos judicializados y sentenciados.
90
La Fiscala General arm que 94 por ciento de los delitos sexuales
quedan en la impunidad, y en ellos, 86 por ciento de las vctimas son
mujeres.
91
Las organizaciones de mujeres han visibilizado esta proble-
mtica, responsabilizado al Estado por la impunidad y demandndo-
le que investigue y sancione a los criminales. El feminicidio es un
grave problema en este pas, en el que la violencia de gnero contra
90
Vaquerano, El feminicidio en El Salvador: una forma extrema de violencia y
discriminacin hacia la mujer. Estadsticas de 1999 a 2007, 8.
91
Contrapunto, Impunidad del 94 por ciento en delitos sexuales, El Salvador, 31
de agosto de 2010, Diario digital Contrapunto, http://www.contrapunto.com.sv/
index.php?option=com_content&view=article&id=3871:noticias-de-el-salvador-
contrapunto&catid=92:ultimas-noticias&Itemid=117 (consultado el 30 de diciem-
bre de 2012).
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
65
las mujeres se maniesta mediante conductas misginas, violencia
fsica, psicolgica, sexual, educativa, laboral, econmica, familiar e
institucional.
Tales comportamientos, que ponen a las mujeres en riesgo o en
situacin de indefensin, se reproducen gracias a la impunidad, pues
en la sociedad salvadorea tambin hay elementos culturales que las
favorecen. En el caso del abuso sexual, el mito patriarcal considera
que las mujeres provocan las violaciones porque salen de noche y
frecuentan lugares peligrosos. En las indagaciones, con frecuencia,
los funcionarios evidencian sesgos sexistas al indagar sobre la hora,
zona, vestimenta de la mujer y vida sexual de la asesinada.
92
Las autoridades tienen una tendencia a vincular los feminici-
dios con las rencillas entre maras o actividades delictivas; pero ms
all de esto, los factores culturales patriarcales inciden en las moti-
vaciones de los responsables del feminicidio, pertenezcan o no a las
pandillas. Las mujeres y nias que forman parte de las maras son
asesinadas por razones relativas a la indelidad, el abandono de la
organizacin, la desobediencia o la pertenencia a una banda rival.
Los mviles de los asesinatos de mujeres y nias por parte de indi-
viduos no pertenecientes a las pandillas coinciden con criterios de
desobediencia, indelidad, celos y venganza.
En El Salvador reina una concepcin de la mujer como patri-
monio masculino sobre el cual se puede disponer a voluntad, pero
entre las maras es tambin una forma de combatir y daar al enemi-
go, al matar o violar a sus mujeres; se trata de una forma conocida de
utilizar la violencia contra la mujer como arma de guerra.
La impunidad en el feminicidio se relaciona con tales factores
culturales, arraigados en la sociedad y en el Estado, que impiden
reconocer este delito como grave y, en consecuencia, debilita la ac-
cin institucional para la judicializacin del mismo. El acceso de
las vctimas a la justicia es limitado, como se puede constatar en los
bajos niveles de denuncia (25 por ciento) y la imposibilidad de una
92
Vaquerano, El feminicidio en El Salvador, 34.
66
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
respuesta judicial efectiva en trminos de investigacin, sancin y
reparacin.
93
Las Naciones Unidas han manifestado su preocupacin por la
insuciencia de investigaciones rigurosas en los casos de femini-
cidio denunciados y por la impunidad que favorece a los perpetra-
dores. En este sentido, han recomendado al gobierno salvadoreo
implantar medidas urgentes y ecaces de proteccin, que prevengan
la violencia contra mujeres y nias, en especial, el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar y las muertes violentas.
Para contrarrestar la violencia ejercida por las pandillas, se de-
sarroll en El Salvador una Poltica de mano dura, en cuyo marco
la Asamblea Legislativa aprob una Ley Antimaras, en octubre de
2003. Ella estableci una sancin de dos a cinco aos de prisin para
las personas que pertenecieran a una mara o pandilla. En abril del
2004, una nueva versin de dicha ley aument las penas, de tres a
seis aos de prisin, con el incremento adicional de la pena hasta de
50 por ciento ms para los cabecillas.
94
Ante la inconformidad de diversos sectores por la inaplicabili-
dad e inconstitucionalidad de la Ley, en julio de 2004, fueron refor-
mados el Cdigo Penal y la Ley del Menor Infractor. No obstante, los
resultados fueron poco signicativos. El Cdigo Penal contempla:
sern consideradas ilcitas las agrupaciones, asociaciones u orga-
nizaciones temporales o permanentes, de dos o ms personas que
posean algn grado de organizacin, cuyo objetivo o uno de ellos
sea la comisin de delitos, as como aquellas que realicen actos o
93
Organizacin de Mujeres Salvadoreas por la Paz, El Salvador: con altos nive-
les de violencia e inseguridad.
94
Organizacin de los Estados Americanos. Secretara General, Denicin y cate-
gorizacin de las pandillas, 90.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
67
utilicen medios violentos para el ingreso de sus miembros, perma-
nencia o salida de los mismos.
95
Asimismo, sanciona con tres a cinco aos de prisin la perte-
nencia a la agrupacin, mientras que los organizadores o jefes son
sancionados con penas que van desde los seis hasta los nueve aos
de prisin.
La concepcin de la poltica de mano dura, expresada en el
endurecimiento de las penas, obedece a que el fenmeno de las ma-
ras se considera como un problema serio de violencia que debe ser
contrarrestado y reprimido, pero desconoce los factores de exclusin
social que intervienen en su gnesis.
La Fundacin de Estudios para la Aplicacin del Derecho, FES-
PAD, al examinar las capturas de pandilleros en el marco de la poltica
de mano dura, seal que ms de 90 por ciento de las personas fueron
detenidas por su apariencia, su forma de vestir, portar tatuajes o usar
seales. Estas capturas infundadas para establecer judicialmente una
responsabilidad penal, arrojaron 91 por ciento de sobreseimientos
frente a 5 por ciento de detenciones judiciales, entre julio de 2003 y
agosto de 2004.
96
La poltica de mano dura no tuvo impacto alguno en la dismi-
nucin del nmero de pandilleros. Por el contrario, segn fuentes
policiales, estos aumentaron de 10.500, en 2003, a 20.000, en 2010.
97
La Ley Antimaras, eje central de la poltica de mano dura, se
centr en el incremento de las penas, mientras que la Ley de Pros-
cripcin de Maras, Pandillas, Agrupaciones y Organizaciones de
Naturaleza Criminal, sancionada en septiembre de 2010, tiene un
espectro ms amplio. Ella prohbe la existencia, legalizacin, nan-
ciamiento y apoyo a las maras, las cataloga como ilegales e imputa
95
Fundacin de Estudios para la Aplicacin del Derecho, FESPAD, y Centro de Es-
tudios Penales de El Salvador, CEPES, Informe anual sobre justicia penal juvenil.
El Salvador 2005, 42.
96
Ibid., 11.
97
Ibid., 90.
68
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
responsabilidades penales, civiles y administrativas a los promoto-
res, creadores, organizadores, dirigentes, miembros, colaboradores,
nancistas y a cualquier persona que obtenga provecho directa o in-
directamente.
Dicha Ley establece sanciones en el mbito de la participacin
poltica, pues quienes reciban condena quedan inhabilitadas para
participar en los partidos polticos, postularse a un cargo de eleccin
popular y ser funcionario pblico, licitante o contratante del Estado.
Asimismo, prev la extincin de titularidad, dominio, posesin o te-
nencia de bienes, muebles e inmuebles, valores o dinero producto
de las actividades delictivas; y la inmovilizacin de las cuentas ban-
carias; incautacin, embargo o secuestro preventivo de bienes o de
productos de las acciones delictivas, sin devolucin ni reparacin,
incluso en los casos de delitos cometidos en el extranjero.
98
En El Salvador, se pas de una Ley Antimaras a una Ley de
carcter multidimensional que sanciona al individuo y a las personas
que de forma directa o indirecta participen o contribuyan a la din-
mica y organicidad de las maras. Esta ley ataca las fuentes de nan-
ciacin de las pandillas y cierra los mecanismos de participacin po-
ltica para evitar, de manera preventiva, la ltracin de los miembros
de las maras en el Estado. La norma no solo reprime la conducta,
sino busca desarticular las redes de apoyo y atacar la nanciacin de
las maras en el mbito nacional internacional. Su objetivo principal
es contrarrestar y desmantelar las pandillas. Sin embargo, la rehabi-
litacin se plantea como objeto de una legislacin especial adicional
y no como parte integral del proceso.
La Ley de Proscripcin de Maras, Pandillas, Agrupaciones y
Organizaciones de Naturaleza Criminal, focalizada en la represin
de las pandillas, tiene importantes problemas en lo que concierne a
la rehabilitacin y la prevencin de la reincidencia, mxime cuando
en los centros de Internamiento de Menores se han reportado casos
de tortura, maltratos, fugas, violencia provocada por las pandillas
98
Asamblea Legislativa de El Salvador, Decreto 458 de 2010, 1-6.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
69
desde el exterior y ausencia de programas reeducativos con atencin
teraputica.
Al tiempo, no se cuenta con recursos presupuestales sucien-
tes y las instalaciones son precarias, el personal es insuciente y
no est sucientemente capacitado.
99
La falta de recursos y personal
constituyen el cuello de botella para la rehabilitacin de las pandi-
llas, su reinsercin en la vida civil y la garanta de no reincidencia.
La impunidad histrica en El Salvador est relacionada con la
debilidad del sistema judicial como parte de la debilidad estructural
del Estado. Los Acuerdos de Paz y la reforma judicial, e incluso
otras reformas realizadas con posterioridad, no han logrado eliminar
los altos niveles de impunidad, que segn el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo alcanzan 97 por ciento.
100
Subsiste una incapacidad del Estado salvadoreo para canali-
zar, tramitar y resolver paccamente los conictos. Ello ha incidido
en el desbordamiento de la violencia y el crimen organizado durante
el posconicto, y arroja la tasa ms alta de homicidios en la regin.
Tanto en el pasado como en el presente, la impunidad ha sido parte
de un crculo negativo en el cual la debilidad del sistema judicial
favorece la expansin y la preservacin de la violencia. Esto ha de-
bilitado la capacidad institucional para combatir la criminalidad, y
ha generado el ambiente propicio para su perpetuacin.
La impunidad emana de la debilidad del sistema judicial y
se expresa en forma multidimensional, desde las deciencias en la
investigacin judicial y en la recopilacin de pruebas, la falta de
coordinacin interinstitucional, los recursos escasos, pasando por la
limitada independencia de los jueces y los dbiles mecanismos para
sancionarlos, hasta la politizacin de la Corte Suprema de J usticia
99
Fundacin de Estudios para la Aplicacin del Derecho, FESPAD, y Centro de Es-
tudios Penales de El Salvador, CEPES, Informe anual sobre justicia penal juvenil.
El Salvador 2005, 47-48.
100
Blanco y Daz, Deciencias policiales, scales y judiciales en la investigacin
y juzgamiento causante de la impunidad. Informe nal.
70
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
en la eleccin de los magistrados. Mientras tanto, la corrupcin se
ltra en las instituciones judiciales y fortalece el escepticismo de la
opinin pblica.
Tanto la debilidad del sistema judicial como la falta de cre-
dibilidad de los ciudadanos y ciudadanas estn relacionadas con la
impunidad histrica de El Salvador, cuyo punto mximo es la Ley
de Amnista de 1993. El Estado salvadoreo tiene una deuda con las
vctimas de la guerra civil, no solo por la inoperancia de la justicia en
los casos de graves violaciones a los derechos humanos, sino porque
se neg la posibilidad de la reparacin integral de las vctimas.
Tal es el desafo de la justicia salvadorea, que debe apoyar
iniciativas como la del Tribunal Internacional para la Aplicacin de
la J usticia Restaurativa en El Salvador, y adoptar sus recomendacio-
nes en cuanto a la indemnizacin material y la reparacin simblica
de las vctimas.
La lucha contra la impunidad requiere reformas judiciales para
el fortalecimiento del rgano J udicial tendientes a subsanar las falen-
cias en la investigacin y la judicializacin de los crmenes, mante-
ner la independencia y la transparencia del sistema judicial. Ello no
puede ser resultado, exclusivamente, del endurecimiento de penas,
sino de una voluntad poltica basada en una responsabilidad social
que se concretice en un Estado de Derecho real, en la reparacin de
las vctimas del pasado y del presente, as como en la rehabilitacin
de quienes hacen parte de las maras.
COLOMBIA
El grave problema de impunidad que se vive en Colombia
hunde sus races en la historia del pas, pues est relacionado con
la constitucin de un Estado dbil y con la precariedad de la de-
mocracia colombiana. Las dimensiones histricas y sociales de la
impunidad en Colombia solo se explican en trminos de un Estado
inoperante y de una sociedad que no ha logrado un adecuado nivel
de institucionalidad, condiciones bajo las cuales el Estado histrica-
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
71
mente solo ha representado los intereses de un sector de la sociedad
colombiana.
El Estado colombiano no ha logrado diferenciarse de los intereses
privados inmediatos de los sectores dominantes, con lo cual, el rgi-
men poltico ha tenido muchas dicultades para mediar e institucio-
nalizar los conictos sociales.
101
Esta falta de representatividad se halla vinculada al origen del
prolongado conicto armado que ha marcado durante ms de medio
siglo los procesos histricos, largo tiempo en el que el protagonismo
de la vida poltica ha sido robado a la sociedad civil por la oligarqua
y por los grupos armados de izquierda y de derecha.
La divisin del poder poltico en varias ramas que se regulan
mutuamente es una condicin necesaria para todo moderno Estado
de Derecho, pero sta no ha sido una divisin real en Colombia. Pese
a que la J unta Militar que gobern el pas entre 1957 y 1958 haba
estipulado la autonoma de la rama J udicial, para ponerla a salvo de
la injerencia de la clase poltica, su dependencia administrativa y
econmica respecto del poder Ejecutivo le impidi el ejercicio real
de su autonoma.
Si bien desde entonces los jueces han sido nombrados sin in-
tervencin del Ejecutivo y del Legislativo, la rama J udicial ha care-
cido de medios para aplicar las normas y para procesar a quienes las
quebrantan. Las intromisiones de los poderes Ejecutivo y Legislati-
vo en el campo de la administracin de la justicia han sido evidentes
a lo largo de la historia colombiana.
El recurso frecuente de los gobiernos a medidas de naturaleza
excepcional, como indultos y amnistas, han hecho de stas mecanis-
mos de legitimacin poltica: En el siglo XX se produjeron nueve
amnistas y catorce indultos [] han sido otorgados indultos y am-
101
Uprimny, Las transformaciones de la administracin de la justicia en Colom-
bia, 267.
72
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
nistas cada 11 y 7 aos, en promedio.
102
Tan frecuentes interferen-
cias de las otras ramas del poder en la administracin de justicia han
llegado a trivializar tales medidas excepcionales y han hecho a la vez
ms inoperante al sistema judicial, que no ha logrado fortalecerse
para garantizar los derechos fundamentales de las ciudadanas y los
ciudadanos.
En las ltimas dcadas del siglo XX, la inecaz administracin
de justicia fue un factor estrechamente relacionado con la impuni-
dad. Las reformas de 1971 y de 1987 no lograron cambiar la realidad
de un servicio cuya demanda creca a un ritmo anual superior a 5 por
ciento y una capacidad de respuesta que solo alcanzaba a crecer a un
ritmo de 1,5 por ciento.
La reforma de 1971 pretenda responder al problema de la
congestin de los despachos judiciales, pero llev a privilegiar la
solucin de los casos ms sencillos, y la administracin de justicia
progresivamente fue abandonando aquellos que mayor esfuerzo de
instruccin requeran, y que son, precisamente, los que imponen ma-
yores costos sobre la comunidad.
103
En los aos 80, nicamente 20 por ciento de los delitos come-
tidos llegaba a conocimiento de las autoridades y solo 4 por ciento
obtena solucin mediante sentencia.
104
Tal estado de las cosas con-
dujo, en 1987, a una reforma procedimental del sistema penal, pero
sta condujo a una aberracin mayor: darle prioridad a los sumarios
prcticamente resueltos desde la denuncia, los que llegan con sindi-
cado conocido.
105
Se trat de ltrar una demanda de vital importan-
cia para las vctimas de los crmenes y de trivializar la oferta, con lo
cual se desconoci la importancia de los casos ms complejos que
requeran una mayor intervencin.
102
Gutirrez, Las amnistas e indultos, un hbito social en Colombia, 397.
103
Rubio, La justicia penal. J uicio sin sumario, 518.
104
Uprimny, Las transformaciones de la administracin de la justicia en Colom-
bia, 273.
105
Rubio, La justicia penal. J uicio sin sumario, 519.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
73
En 1990 la probabilidad de que alguien acusado de un delito
en Colombia fuese castigado era menor a 5 por ciento
106
, cifra de
extrema inoperancia que potenciaba la impunidad y que justicaba
ms reformas en el sistema judicial para agilizar los procesos. En los
aos 90, el sistema judicial contara con el Consejo Superior de la
J udicatura y la Fiscala General de la Nacin, pero estas instancias
no seran solo medios introducidos para buscar mayor ecacia sino
tambin instrumentos del poder Ejecutivo para intervenir en la admi-
nistracin de la justicia.
Se introdujo adems un sistema penal acusatorio que simul-
tneamente agilizara los procesos judiciales, pero los hara en ex-
tremo vulnerables ante la fcil manipulacin de los testimonios, tal
como lo evidencian numerosos casos conocidos ahora:
Las lecciones que las profundas miradas retrospectivas nos imponen
dolorosamente con el tiempo son muy claras: justicia del solo tes-
timonio combinada con el uso perverso del testimonio [] convir-
tindolo en una mercanca de compraventa.
107
Despus de estas reformas, los indicadores en la justicia penal
cambiaron nicamente en la composicin de los delitos denuncia-
dos, pero la impunidad no retrocedi. El problema de la congestin
haba sido enfrentado en forma cuestionable y arbitraria, sin mejorar
la aplicacin de la justicia; se haba tratado de taponar con ltros
discrecionales [] contrarios a las prioridades de la comunidad en
materia de demanda por dicho servicio.
108
A partir de entonces, la situacin en los despachos judiciales
colombianos es muy preocupante, si se tiene en cuenta la prioridad
que se da para abrir sumarios solo en los casos en que el sindicado
106
Uprimny, Las transformaciones de la administracin de la justicia en Colom-
bia, 274.
107
Giraldo, Carta a la Fiscala 216: objecin moral y tica (Bogot, 19 de marzo
de 2009), Desde los mrgenes, http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article170
(consultado el 31 de octubre de 2010).
108
Rubio, La justicia penal. J uicio sin sumario, 502.
74
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ha sido identicado o el desinters del sistema judicial por la inves-
tigacin de homicidios: dos de cada tres homicidios en el pas se
quedan por fuera de los procesos de los cuales se encarga el sistema
penal.
109
En denitiva, solo la tercera parte de los delitos cometidos
llegan a ser conocidos por las autoridades, y de estos, solo una ter-
cera parte son investigados formalmente. Segn los estudios ms
optimistas 95 por ciento de los casos conocidos por las autoridades
queda en la impunidad. Otros estudios indican que 98 por ciento de
los casos conocidos por el sistema judicial en los aos 90 ha quedado
en la impunidad y 90 por ciento no super la fase de investigacin.
La situacin de impunidad en Colombia es palmaria: Menos del 2
por ciento de los delitos que se cometen en el pas reciben sentencia
condenatoria.
110
Para tener una idea de lo que ha signicado la usurpacin del
poder J udicial por parte del Ejecutivo, es necesario tener en cuenta
que, entre 1949 y 1991, Colombia vivi la mayor parte del tiempo
bajo el estado de excepcin, en el que impera la ley marcial. Este
rgimen, que sirvi para restringir las libertades de los ciudadanos,
se prolong hasta el punto de hacerse ms bien un estado normal y
no excepcional. En tales condiciones, y en contraste con la debilidad
de la justicia ordinaria, la justicia militar extendi el alcance de sus
tribunales y lleg a operar detenciones y juicios contra opositores
polticos, lderes sindicales y lderes sociales. Estas prcticas judi-
ciales fueron declaradas inconstitucionales en 1987.
La excepcionalidad como regla del orden poltico nacional fue
una doble amenaza para los derechos porque simultneamente limi-
taba las libertades individuales y haca ms ineciente el sistema que
tutelaba los derechos de los ciudadanos.
109
Ibid., 503.
110
Ibid., 489.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
75
La permanente utilizacin de la justicia con criterios excepcionales
impidi que ella cumpliera su propio papel regulador de la convi-
vencia ordinaria acentuando de esta manera las causas de la guerra y
la violencia entre los colombianos.
111
El paralelismo entra la inoperante ley ordinaria y la fuerte ley
marcial que serva para contener los movimientos de reforma social
favoreci la injerencia del poder Ejecutivo en la administracin de la
justicia y la parcialidad con que se juzgaba todo intento de reivindi-
cacin social. Tambin hizo posible la consolidacin de estructuras
informales por medio de las cuales los grupos armados al margen de
la ley mantienen todava el control sobre la justicia en vastas regio-
nes.
El Estado colombiano ha sido incapaz de mantener el mono-
polio de los mecanismos de coaccin y se ha relacionado en forma
ambivalente con los grupos privados de derecha, que emplean la re-
presin para mantener el control sobre amplias reas del territorio
nacional o sobre determinadas actividades econmicas. Esta situa-
cin ha sido ampliamente conocida por las autoridades, sin que haya
intencin poltica de cambiarla. El estado de las cosas en muchas
poblaciones colombianas se puede ilustrar mediante el testimonio de
los campesinos que relataron a la Comisin Intereclesial de J usticia
y Paz lo que suceda en Carmen de Chucur:
Comandantes de la base militar se paseaban por el pueblo en compa-
a de los lderes paramilitares, cobrando juntos los impuestos para
nanciar el paramilitarismo []. En los mismos carros de la Alcal-
da se llevaban a quienes iban a matar.
112
Las alianzas entre grupos armados de derecha con las fuerzas
del Estado, para mantener el control regional, se han fortalecido gra-
111
Uprimny, Las transformaciones de la administracin de la justicia en Colom-
bia, 278.
112
Giraldo, Carta a la Fiscala 216: objecin moral y tica (Bogot, 19 de marzo
de 2009), Desde los mrgenes, http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article170
(consultado el 31 de octubre de 2010).
76
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
cias al capital del narcotrco, cuya incidencia en la vida nacional
termin por militarizar el conicto agrario y permear todas las es-
tructuras de la vida nacional. Se trata de una contrarreforma agraria
[] que se inscribi tambin en una estrategia de bsqueda de segu-
ridad y de legitimacin social y poltica.
113
Ante la imposibilidad del Estado colombiano por contener la
expansin de las guerrillas de izquierda, las fuerzas armadas comen-
zaron a combatirlas con la ayuda del paramilitarismo, cuyo nan-
ciamiento constituy una oportunidad de legitimacin para el nar-
cotrco. Los narcotracantes buscaban ganar cierta legitimidad y
aceptacin entre sectores sociales que pensaban que el gobierno era
incapaz de acabar con la subversin de izquierda.
114
Resulta irnico
que, al cabo de unos aos, grupos armados de izquierda, como las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tambin ter-
minaran nanciando sus actividades con recursos provenientes del
narcotrco.
Las dinmicas ilegales de administracin privada de justicia
han permitido la ejecucin de ms de 2.500 masacres, entre 1982
y 2007, segn datos del Grupo de Memoria Histrica de la Comi-
sin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, con el condenable
registro de 14.660 vctimas
115
y una reprochable indiferencia de la
sociedad civil colombiana.
La masacre como degradacin de la guerra desatada contra la
poblacin civil tiene efectos sociales, polticos y psicolgicos que
permiten a los perpetradores mantener el control de amplias regiones
geogrcas y de importantes sectores econmicos, castigar a sus cr-
113
Uprimny, El laboratorio colombiano: narcotrco, poder y administracin
de justicia, 377.
114
Arrieta, Orjuela, Sarmiento y Tokatlin, Narcotrco en Colombia. Dimensio-
nes polticas, econmicas, jurdicas e internacionales, 265.
115
Snchez, Introduccin general al Informe del Grupo de Memoria Histrica,
13.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
77
ticos, competidores y disidentes, y detentar un poder simblico que
los pone por encima de toda normatividad.
En las masacres, los victimarios transeren su responsabilidad
moral a la estructura criminal de la que forman parte y a las mismas
vctimas, cuyos rostros muchas veces son desgurados y cuyos cuer-
pos son mutilados como estrategia misma de violencia intil con la
que el verdugo trata de protegerse contra la vctima.
Un caso tristemente emblemtico en Colombia es el de la ma-
sacre de Trujillo, municipio en el que hubo 342 vctimas de desa-
paricin, tortura y homicidio en entre 1988 y 1994. Se trat de un
ejercicio sistemtico de la violencia y la crueldad operado por nar-
cotracantes, agentes regionales y miembros de las Fuerzas Arma-
das. La respuesta de las autoridades, contra toda evidencia, fue la
exoneracin de los presuntos responsables, en los niveles penal y
disciplinario.
116
Adems de la participacin directa de los agentes del Estado
hubo entonces corrupcin en las instancias encargadas de investigar
los hechos y de administrar justicia. La manipulacin de pruebas,
la desviacin de las investigaciones, la desaparicin de testigos, la
intimidacin y la criminalizacin de las vctimas fueron estrategias
orientadas al encubrimiento de los culpables, no al esclarecimiento
de los hechos. Despus de muchos aos ha habido dos fallos conde-
natorios contra los ociales que cooperaron con los narcotracantes,
pero los condenados han salido oportunamente del pas antes de res-
ponder ante la justicia y ante las vctimas por la vulneracin de los
derechos de la ciudadana que deberan haber protegido.
Como arma J avier Giraldo, a propsito de la persecucin de
vctimas en el caso de Carmen de Chucur, al scal no le impor-
taba en absoluto descubrir la autora de los crmenes ni la identi-
116
Ibid., 20.
78
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
dad de las vctimas, sino solo identicar a quienes haban puesto las
denuncias.
117
Esta connivencia del Estado con el crimen organizado para cri-
minalizar a los denunciantes y obligarlos a dar testimonio en contra
de otras personas inocentes ha sido raticada por los mismos jefes
paramilitares, quienes han hecho sus declaraciones despus de 2004.
En este mismo sentido debe hacerse referencia a la legaliza-
cin de muertos, consistente en asesinar a civiles y luego vestirlos
de camuado, ponerles armas en sus manos y hacerlas disparar, para
presentarlos como muertos en combate.
118
Esta prctica del Ejr-
cito se ha conocido luego con el eufemismo de falsos positivos y
fue incrementada durante los dos gobiernos de lvaro Uribe Vlez,
como poltica de Estado, en el marco de la tambin mal llamada se-
guridad democrtica.
El caso de Trujillo ilustra cmo la inexistencia de castigo para
los victimarios es un factor promotor de impunidad que revictimi-
za a quienes han sufrido la injusticia y anima a los perpetradores a
continuar con la comisin de crmenes de lesa humanidad. Mientras
tanto, la aceptacin de la responsabilidad del Estado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es una retrica que maniesta
una doble impunidad
119
, en palabras de Gonzalo Snchez: A casi
veinte aos de la masacre y diez de la aceptada responsabilidad del
Estado en los hechos, la violencia en Trujillo contina y los com-
promisos del Estado con la comunidad local y de vctimas siguen
inconclusos.
120
117
Giraldo, Carta a la Fiscala 216: objecin moral y tica (Bogot, 19 de marzo
de 2009), Desde los mrgenes, http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article170
(consultado el 31 de octubre de 2010).
118
Ibid.
119
Snchez, Introduccin general al Informe del Grupo de Memoria Histrica,
22.
120
Ibid., 14-15.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
79
Con frecuencia, los gobiernos en Colombia emplean el per-
dn a los grupos que han ejercido la justicia privada, pero no con
el nimo de poner n a los conictos, sino de legitimar su ejercicio
del poder. El indulto individual para quienes han cometido crmenes
contra los derechos humanos, as como la amnista colectiva para
los grupos que han actuado al margen de la reglamentacin consti-
tucional, son medidas de naturaleza excepcional concebidas para in-
terrumpir dinmicas violentas impuestas por antagonismos sociales;
pero en Colombia se han convertido histricamente en una regla que
amenaza la administracin de la justicia. La negociacin perma-
nente de las normas y el pactismo basado en el olvido de delitos, han
producido una expectativa evasiva de la ley, as como el menoscabo
de reglas bsicas de convivencia.
121
En ello los poderes Ejecutivo y Legislativo han mostrado en
Colombia una formidable extralimitacin de sus funciones en favor
de la impunidad.
El papel que cumplen los jueces en Colombia no es fcil, pues
deben hacer frente a la corrupcin, bien resistindose a ella o bien
investigndola, lo que en cualquier caso les lleva al enfrentamien-
to con maas, poderes polticos y grupos armados. En medio de la
inoperancia y la prdida de su autonoma, la rama J udicial se en-
cuentra gravemente amenazada por las fuerzas del narcotrco, el
paramilitarismo y la guerrilla. As lo evidencia el asesinato de casi
trescientos funcionarios judiciales, entre 1979 y 1991.
122
Por otro
lado, la corrupcin de altos funcionarios del sistema judicial, impide
a muchos otros obrar con rectitud y transparencia, pues los pone en
riesgo de perder su empleo y hasta su vida misma.
123
121
Gutirrez, Las amnistas e indultos, un hbito social en Colombia, 389.
122
Uprimny, Las transformaciones de la administracin de la justicia en Colom-
bia, 280.
123
Giraldo, Carta a la Fiscala 216: objecin moral y tica (Bogot, 19 de marzo
de 2009), Desde los mrgenes, http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article170
(consultado el 31 de octubre de 2010).
80
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Un fallo histrico recientemente conocido fue la condena del
coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparicin y asesinato de once
civiles durante la retoma del Palacio de J usticia, en 1985, un episo-
dio que constituy la prueba clara de la incapacidad del Estado para
salvaguardar la institucionalidad sin sacricar los derechos huma-
nos. Paradjicamente, ante este fallo en favor de las vctimas, la jue-
za debi abandonar el pas por amenazas contra su vida, mientras el
Ejecutivo propuso la ampliacin del fuero de la justicia penal militar
para evitar que los miembros de las fuerzas armadas sean procesados
por la justicia ordinaria.
124
La intervencin recurrente del poder Ejecutivo en la admi-
nistracin de la justicia y el manejo que tiene la oligarqua de los
medios de informacin han hecho que la sociedad colombiana no
cuente con una memoria que le permita contrarrestar la impunidad.
Antes bien, en la historia de Colombia, el reiterado uso del olvido de
los delitos como forma de negociacin con el Estado ha trivializado
este mecanismo y lo ha convertido en instrumento de legitimacin.
El mantenimiento del poder se ha hecho por medio del uso excesi-
vo de la amnista y del indulto, por los cuales se busca el olvido de
memorias molestas que deslegitimen el orden social y cuestionen de
manera pblica el manejo del poder.
125
Esta poltica histrica de perdn y olvido ha ido en perjuicio
de las vctimas, cuyos intereses han sido tenidos en cuenta en una
retrica que solo sirve para anular sus derechos y en unos procesos
orientados a criminalizar su lucha por la justicia, tal como lo pueden
ilustrar casos como los de la Comunidad de Paz de San J os de Apar-
tad, objeto de calumnias y masacres por denunciar desmanes de las
Fuerzas Armadas.
126
124
El Tiempo, Uribe propone ley para blindar a mandos militares en respuesta a
condena contra Plazas Vega.
125
Gutirrez, Las amnistas e indultos, un hbito social en Colombia, 397.
126
Giraldo, Carta a la Fiscala 216: objecin moral y tica (Bogot, 19 de marzo
de 2009), Desde los mrgenes, http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article170
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
81
Una muestra clara de la forma en que se favorece la impuni-
dad y se sacrica la justicia en aras de los intereses de las maas es
la Ley 975 de 2005, en cuya enunciacin inicial se les da todo a
las vctimas, para luego ir quitndoles progresivamente los derechos
mediante actos de regulacin.
127
Los derechos de las vctimas a la
justicia, la verdad y la reparacin son reconocidos, pero apenas son
promovidos discrecionalmente, y son anulados por la misma Ley, al
no proponer mecanismos reales y efectivos, y dejar todo subordina-
do a la voluntad del victimario. Segn la Ley 975, no hay lugar para
indemnizaciones. As las vctimas son puestas en franca desventaja
respecto de los victimarios, en el doble escenario de reparacin indi-
vidual y colectiva.
Bajo el nuevo sistema penal, desde 2004 fue suprimida la
parte civil del proceso penal y los crmenes conexos cometidos por
quienes seran juzgados por la Ley 975 mal llamada de J usticia y
Paz fueron desconocidos por razones polticas. De este modo, las
vctimas quedaron nuevamente en condicin de indefensin ante sus
victimarios y esta vez sin representacin ni participacin de organi-
zaciones expertas en la defensa de los derechos humanos.
Algo parecido ha sucedido recientemente con la Ley 1448 de
Vctimas y Restitucin de Tierras de 2011, pues ante la falta de pro-
teccin del Estado, el acceso de las vctimas a la reparacin pone en
riesgo su vida misma, como lo evidencian las amenazas contra los
lderes campesinos y los asesinatos perpetrados por los grupos para-
militares, ahora conocidos como bandas criminales.
La Ley 975 estipula la conformacin de la Comisin Nacional
de Reparacin y Reconciliacin, pero su composicin la convierte,
de hecho, en una instancia presidencial.
(consultado el 31 de octubre de 2010).
127
Quinche, La degradacin de los derechos de las vctimas dentro del proceso de
negociacin con los grupos paramilitares, 490.
82
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Est conformada por cuatro miembros del sector central de la ad-
ministracin, dos miembros del ministerio pblico, cinco personas
nombradas discrecionalmente por el Presidente y dos representantes
de organizaciones de vctimas que sean eles a las polticas del Pre-
sidente.
128
As las cosas, dicha Comisin se convirti en una instancia
ms a travs de la cual el Estado busca eludir la custodia de los
derechos de las vctimas. No obstante, los informes del Grupo de
Memoria Histrica, adscrito a la misma, sobre masacres como las de
Trujillo y El Salado, constituyen un valioso aporte para que la socie-
dad civil colombiana deje de solidarizarse con la impunidad estatal
mediante la indiferencia hacia las vctimas y el olvido de los atroces
hechos cometidos contra la indefensa poblacin civil.
La indiferencia de la sociedad colombiana es extrema, como
lo muestra el amplio desconocimiento de la masacre de El Salado,
perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero de 2000. El hecho no solo
fue una muestra de barbarie sino de la hegemona paramilitar en el
norte del pas, luego del debilitamiento de la guerrilla en la regin.
Durante seis das 450 paramilitares encerraron a los pobladores del
municipio, para que presenciaran la crueldad con la que torturaron y
arrebataron la vida a ms de sesenta personas. Una dcada despus,
el Estado colombiano sigue dando muestras de enorme debilidad
institucional, materializada en forma de impunidad.
El Estado no ha llevado a trmino su obligacin de identicar, pro-
cesar y castigar a todos los responsables materiales e intelectuales
de la masacre, las torturas, los secuestros, los tratos denigrantes, la
violencia sexual, el desplazamiento forzado, las lesiones personales
y dems atrocidades contra la poblacin inerme.
129
Como muchas otras, esta masacre de El Salado debe ser vista
en relacin con la impunidad que dej sin solucin judicial los cr-
128
Ibid., 499.
129
Snchez, Introduccin general al Informe del Grupo de Memoria Histrica,
28.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
83
menes de Trujillo y con la connivencia del Estado, que permiti du-
rante los aos 90 la consolidacin de las masacres como mecanismo
de control poltico, econmico y social, pero que adems entreg el
poder Legislativo a las fuerzas oscuras del paramilitarismo.
Tal expansin y la cotidianizacin de las masacres se hara luego
ms explicable a la luz de las compatibilidades de sectores sociales
e institucionales, cuyos entrelazamientos quedaron exhibidos en el
proceso de la denominada parapoltica.
130
La llamada parapoltica es muestra difana de cmo los
grupos armados de extrema derecha han empleado el terror en su
acceso al poder Legislativo, al ocupar ms de cincuenta escaos
en el Congreso de la Repblica, para desde all institucionalizar la
impunidad y cerrar el paso a la lucha que libran las vctimas en busca
de la justicia.
Son muchas las vctimas de la violencia en Colombia y pocos
los recursos que el Estado destina al esclarecimiento de los hechos
violentos, al juicio y la penalizacin de los responsables de tales ac-
tos. Muchas han sido tambin las oportunidades en las propias fuer-
zas del Estado se han involucrado en la comisin de estos delitos, en
su encubrimiento y en la obstruccin de la justicia. Es signicativo
adems el esfuerzo de los ltimos gobiernos por ampliar el fuero
militar, para poner a salvo de responsabilidad a los miembros de las
fuerzas militares que violen los derechos humanos en cumplimiento
de sus funciones.
El problema de la impunidad histrica y generalizada es tam-
bin responsabilidad de la sociedad civil, que no se siente interpela-
da por las fallas estructurales del Estado en la tarea de hacer justicia
a las vctimas. No se trata de liberar al Estado de la responsabilidad
que tiene con la defensa de los derechos fundamentales y con la
administracin de la justicia, sino de velar para que el orden insti-
tucional no promueva la impunidad, respaldar la labor de las orga-
130
Ibid., 16-17.
84
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
nizaciones que promueven los derechos humanos y acompaar a las
vctimas en la lucha por la verdad, la justicia y la reparacin.
CONSIDERACIONES TEOLGICAS
Escrito en otra poca y en otro lugar, el texto de Lc 18,1-8
despliega su mundo
131
ante las comunidades de lectoras y lectores
que en diferentes lugares de Amrica Latina lo interpretan des-
de la dolorosa realidad de impunidad que les rodea. Leer este texto
en compaa de otras comunidades que tambin luchan para que se
haga justicia resulta ser una experiencia trascendental para quienes
han visto cmo la sociedad y el Estado se resisten a tomar en cuenta
sus derechos luego de que han padecido la violencia.
A continuacin, el texto bblico que sirvi como base de esta
experiencia de lectura intercultural:
1
Entonces J ess les propuso una parbola sobre la necesidad de orar
sin cesar, sin desanimarse jams:
2
En una ciudad haba un juez que
no tema a Dios ni respetaba a los hombres.
3
En la misma ciudad
haba una viuda que no haca nada ms que presentarse ante l para
rogarle: Hazme justicia frente a mi adversario.
4
Por bastante tiem-
po el juez rechaz sus demandas, pero despus pens: Aunque no
temo a Dios ni respeto a los hombres,
5
ya que esa viuda no deja de
molestarme, voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo a im-
portunarme.
6
Y el Seor aadi: Escuchad lo que dice el juez in-
justo.
7
Pues Dios, no har justicia a sus elegidos que le gritan da y
noche?, o les dar largas?
8
Les digo que les har justicia sin tardar.
Pero cuando venga el Hijo del hombre, encontrar fe en la tierra?
132
Esta percopa propone, en su parte central, la narracin so-
bre la viuda y el juez injusto (vv. 2-5), enmarcada por un versculo
131
Ricoeur, Del texto a la accin, 107.
132
Lc 18,1-8. Tomado de La Biblia de nuestro pueblo.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
85
introductorio (v. 1) y la conclusin con la que ste guarda corres-
pondencia (vv. 6-8). Tal disposicin de la narracin, entre una intro-
duccin sobre la necesidad de perseverar en la oracin y el anuncio
escatolgico de la justicia divina, no parece ser un aadido posterior
a la redaccin del Evangelio
133
, pues de otra manera el papel del
indolente juez no sera tan importante en la narracin como el de la
insistente viuda.
No se trata exclusivamente de la actitud impertrrita de una viuda
que reivindica sus derechos, sino tambin de un juez, que a pesar de
su despreocupacin, termina por escuchar las quejas de la vctima y
accede a sus demandas.
134
De cualquier modo, ms all de la fe y la oracin, la perseve-
rancia de la viuda, en su lucha contra la impunidad, y el cambio en
la conducta del juez conectan el mundo del texto con el mundo de
sus lectores y lectoras, quienes insisten ante las autoridades en sus
contextos particulares, buscando que nalmente se haga justicia. El
contraste de un Dios amoroso y solcito con un juez demorado e
irresponsable, que termina por ceder a la solicitud de la viuda, es una
fuente de esperanza para quienes mediante su lucha abren el camino
por el que la justicia ha de llegar nalmente a sus vidas.
Si hasta un juez injusto puede verse forzado a administrar justicia,
cunto ms Dios, el justo por naturaleza, deber escuchar la splica
perseverante de sus elegidos [los discpulos] [] pueden estar segu-
ros de que Dios no dejar sin respuesta una oracin perseverante y
les har justicia frente a sus adversarios.
135
La actitud rme y constante de la viuda preconizada por el
texto de Lucas, en su proyeccin escatolgica hacia el tiempo futu-
ro en que se cumplir la justicia, es para los lectores y lectoras de
Guatemala, El Salvador, Colombia y Per una sugerente invitacin
133
J eremias, Las parbolas de Jess, 190.
134
Fitzmyer, El Evangelio segn Lucas, III, 842-843.
135
Ibid., 848, 850.
86
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
a mantener la tenacidad en su lucha, tal como lo hizo la viuda, hasta
conseguir su propsito. Tambin la gura del juez sirve como con-
traste para que los miembros de las comunidades reunidas alrededor
del texto sean solcitos ante las necesidades de los dems, especial-
mente de los ms vulnerables, a quienes la viuda representa.
En medio de la inoperancia del poder J udicial y la indiferen-
cia de la opinin pblica, la constancia misma en la lucha contra la
impunidad responde a la necesidad de mantener viva la memoria de
quienes fueron desaparecidos por los actores del conicto, conocer
la verdad de los hechos y recuperar la tierra que les fue arrebatada.
En esta experiencia de lectura intercultural, muchas viudas y muchas
personas cercanas a ellas tuvieron la oportunidad de leer su propia
realidad a travs del texto bblico y de interpretar la narracin desde
su situacin de vulnerabilidad y esperanza.
Desesperada e indefensa, la viuda del texto lucano encarna a
los marginados, cuya suerte no interesa a quienes como el juez
detentan poder, sin querer usarlo para favorecer a las vctimas de la
violencia. Puesto que la viuda presenta su demanda ante un solo
juez (no ante el tribunal) se trata de una cuestin de dinero: una deu-
da, una hipoteca, una parte de la herencia se le retiene. Es pobre, no
puede hacer ningn regalo al juez.
136
Las nicas armas con las que
esta desamparada mujer de la narracin luchaba contra la impunidad
eran su denuedo y su esperanza; pero en la narracin, la displicencia
del juez queda minada por la tenacidad de una pobre viuda.
137
Encontrarse alrededor de este texto con otras comunidades
fue, para los lectores y las lectoras participantes en el proyecto, una
manera de trascender sus propios lmites y de solidarizarse con otras
personas que luchan contra la impunidad en Amrica Latina. Solici-
tar sin descanso que haya verdad, justicia, reparacin y garantas de
no repeticin es preparar la venida del Reino, y con l, la irrupcin
de la justicia en la Tierra.
136
J eremias, Interpretacin de las parbolas, 139.
137
Fitzmyer, El Evangelio segn Lucas, III, 847.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
87
BIBLIOGRAFA
Alonso, Luis (dir.). La Biblia de nuestro pueblo. Bilbao: Ediciones
Mensajero, 2011.
Amnista Internacional. El legado mortal de Guatemala: el pasado
impune y las nuevas violaciones de derechos humanos. Ma-
drid: Amnesty International Publications, 2002.
Asamblea Legislativa de El Salvador. Decreto 458 de 2010. Asam-
blea Legislativa: San Salvador, 2010.
Asociacin Paz y Esperanza. Cinco aos del Informe de la Comisin
de la Verdad y la Reconciliacin. Lima: CNDH, 2008.
Arrieta, Carlos; Orjuela, Luis; Sarmiento, Eduardo; y Tokatlin,
J uan. Narcotrco en Colombia. Dimensiones polticas,
econmicas, jurdicas e internacionales. Bogot: Ediciones
Uniandes-Tercer Mundo, 1995.
Blanco, Sidney y Daz, Francisco. Deciencias policiales, scales
y judiciales en la investigacin y juzgamiento causante de la
impunidad. Informe nal. San Salvador: PNUD, 2007.
Call, Charles. Constructing Justice and Security after War. Washing-
ton, D.C.: United States Institute for Peace, 2007.
Coll, Pilar. Informe nal CVR: ejes temticos de las conclusiones.
Lima: Instituto Bartolom de la Casas, CEP, 2003.
Comisin de la Verdad para El Salvador. Informe de la locura a la
esperanza: La guerra de 12 aos en El Salvador (1992-1993).
San Salvador: Organizacin de las Naciones Unidas, 1993.
Comisin de la Verdad y la Reconciliacin. Conclusiones generales
del informe nal de la CVR. Derechos humanos en Amri-
ca Latina, http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/con.
html (consultado el 17 de octubre de 2010).
88
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Comisin Interamericana de Derechos Humanos. La administra-
cin de justicia. En Informe anual 2003. Washington: Orga-
nizacin de Estados Americanos, 2003. Disponible en: CIDH,
http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala2003sp/capitulo1.
htm (consultado el 27 de octubre de 2010).
Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Informe
de dos aos de actividades, 2007-2009, a la Comisin Intera-
mericana de Derechos Humanos. Washington: Organizacin
de las Naciones Unidas, 2009. Disponible en: Transdoc, http://
www.transdoc.com.gt/userles/transdoc.com.gt/pau/le/cicig/
Informe_2A_Actividades_CICIG_CIDH.pdf (consultado el
31 de octubre de 2010).
_____. Informe con ocasin de su cuarto ao de labores. Resumen
Ejecutivo. Washington: Organizacin de las Naciones Unidas,
2011. Disponible en: Cicig, http://cicig.org/uploads/docu-
ments/2011/COM-052-20111005-DOC02-ES.pdf (consultado
el 26 de diciembre de 2012).
_____. Noticias de la Comisin No. 5. Washington: Organizacin
de Estados Americanos, 2009. Disponible en: http://cicig.org/
uploads/documents/boletin/boletin05.pdf (consultado el 27 de
octubre de 2010).
Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (Colombia) -
Grupo de Memoria Histrica. Trujillo: una tragedia que no
cesa, editado por la Bogot: Planeta, 2009.
Comit Coordinador de Asociaciones Agrcolas, Comerciales, In-
dustriales y Financieras. Baja prioridad para seguridad y jus-
ticia. Cacif: Boletn No. 161 Guatemala, 2009. Disponible
en: http://www.politicagt.com/baja-prioridad-para-seguridad-
y-justicia/ (consultado el 30 de diciembre de 2012).
Contrapunto. Impunidad del 94 por ciento en delitos sexuales. El
Salvador, 31 de agosto de 2010, Diario digital Contrapunto,
http://www.contrapunto.com.sv/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=3871:noticias-de-el-salvador-con-
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
89
trapunto&catid=92:ultimas-noticias&Itemid=117 (consultado
el 30 de diciembre de 2012).
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Informe anual.
2008. El difcil camino hacia la ciudadana. Lima: CNDH,
2008. Disponible en http://www.scribd.com/doc/14604375/
Informe-anual-2008-de-la-Coordinadora-Nacional-de-Dere-
chos-Humanos (consultado el 17 de octubre de 2010).
_____. La desaparicin forzada en el Per. Problemtica y desafos
en el proceso de justicia pos-Comisin de la Verdad y Recon-
ciliacin. Lima: CNDH, 2008.
De Belaunde, J avier. El papel de la justicia. En La reconciliacin
en el Per. Condiciones y desafos, editado por Cecilia Tovar.
Lima: Instituto Bartolom de las Casas, CEP, 2003.
_____. Intervencin. En Seminario Internacional Condiciones
para lograr la reconciliacin en el Per. Lima: Instituto Bar-
tolom de las Casas, CEP, 2006.
Defensora del Pueblo. Informe defensorial. No. 112. Lima: De-
fensora del Pueblo, 2006. Disponible en: Defensora, http://
www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php (consultado
el 17 de octubre de 2010).
_____. Informe defensorial No. 139. Lima: Defensora del Pueblo,
2006. http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
(consultado el 17 de octubre de 2010).
El Tiempo. Uribe propone ley para blindar a mandos militares en
respuesta a condena contra Plazas Vega, Diario El Tiempo,
Bogot, 10 de junio de 2010, Seccin J usticia, http://www.el-
tiempo.com/archivo/documento/CMS-7749488 (consultado el
31 de octubre de 2010).
Federacin Internacional de Derechos Humanos. Guatemala.
FIDH, www.dh.org/-Guatemala (consultado el 27 de octubre
de 2010).
90
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Fitzmyer, J oseph. El Evangelio segn Lucas. Tomo III. Madrid: Edi-
ciones Cristiandad, 2005.
Fundacin de Estudios para la Aplicacin del Derecho, Fespad, y
Centro de Estudios Penales de El Salvador, Cepes. Informe
anual sobre justicia penal juvenil. El Salvador 2005. San Sal-
vador: Fespad y Cepes, 2006.
Fundacin Salvadorea para el Desarrollo Econmico y Social. El
poder J udicial. En Las instituciones democrticas en El Sal-
vador: Valoracin de rendimientos y plan de fortalecimiento.
San Salvador: FSDE, 2005.
Giraldo, J avier. Carta a la Fiscala 216: objecin moral y tica (Bo-
got, 19 de marzo de 2009). Desde los mrgenes, http://www.
javiergiraldo.org/spip.php?article170 (consultado el 31 de oc-
tubre de 2010).
Grupo de Memoria Histrica. La masacre de El Salado: esa guerra
no era nuestra. Bogot: Comisin Nacional de Reparacin y
Reconciliacin, 2009. Disponible en: Semana, http://www.se-
mana.com/documents/Doc-1947_2009911.pdf (consultado el
27 de octubre de 2010).
Guatemaltecos por la Transparencia. Los cinco grupos clandestinos
en Guatemala. http://vantari.com/adelante/2007/07/los-cin-
co-grupos-clandestinos-de.html (consultado el 27 de octubre
de 2010).
Gutirrez, Ana. Las amnistas e indultos, un hbito social en Co-
lombia. En Justicia transicional: teora y praxis, editado por
Camila Gamboa. Bogot: Universidad del Rosario, 2006.
Hernndez, Manuel. Fiscal desmiente a CICIG en cifras de impu-
nidad. SigloXXI.com Guatemala, 4 de diciembre de 2010,
http://www.s21.com.gt/node/7844 (consultado el 27 de octu-
bre de 2010).
Hernndez, Marlon. Independencia judicial: un reto para la demo-
cracia en El Salvador. Revista Ciencia Poltica Ao 1, No. 4,
Universidad de El Salvador, (2009): 20-42.
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
91
Human Rights Watch. World Report 2010. Guatemala. Human
Rights Watch, http://www.hrw.org/es/world-report-2010/gua-
temala-0 (consultado el 23 de octubre de 2010).
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana
J os Simon Caas. Justicia restaurativa en El Salvador: una
oportunidad. San Salvador: IDHUCA, 2010.
Kostova, Bissera. Guatemala Makes Progress in Fighting Impuni-
ty. United Nations Radio, April 20, 2010, http://www.unmul-
timedia.org/radio/english/detail/94188.html?app=2&lang=en
(consultado el 31 de octubre de 2010).
La Nacin. Ley de amnista favorece impunidad en El Salvador,
Diario La Nacin, San J os de Costa Rica, 8 de enero de 2008,
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/enero/08/mundo1375590.
html (consultado el 29 de diciembre de 2012).
Lerner, Salomn. El juicio a Fujimori: un aprendizaje cvico y mo-
ral. En Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Per. Informe
Anual 2008-2009. Lima: Oxfam Internacional, 2009. Dispo-
nible en: Oxfam International, http://www.oxfam.org/sites/
www.oxfam.org/les/informe_peru_pobreza.pdf (consultado
el 17 de octubre de 2010).
_____. Prefacio. Tomo I, Primera parte: el proceso, los hechos, las
vctimas. Informe nal de la Comisin de la Verdad y la Re-
conciliacin. Derechos humanos en Amrica Latina, http://
www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/i/pre.html (consulta-
do el 17 de octubre de 2010).
Ministerio Pblico de Guatemala. Memoria de labores. Ao 2009.
Ministerio Pblico de Guatemala, http://www.mp.gob.gt/ima-
ges/mp/memorialabores/memoriamp2009.pdf (consultado el
27 de octubre de 2010).
Mora, Eduardo. Guatemala: la memoria del silencio. La Comisin
de Esclarecimiento Histrico denuncia actos de genocidio.
Analtica Semanal, 24 a 31 de marzo de 1999, http://www.
92
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
analitica.com/vas/1999.03.4/internacional/09.htm (consultado
el 17 de octubre de 2010).
Ocina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. Derecho internacional de los de-
rechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los
sistemas universal e interamericano. Bogot: Acnur, 2007.
Secretara General de la Organizacin de los Estados Americanos.
Departamento de seguridad Pblica. Denicin y categoriza-
cin de pandillas. OEA: Washington, D.C.: 2007.
Organizacin de Estados Americanos. Secretara General. Deni-
cin y categorizacin de las pandillas. Washington: OEA, J u-
nio de 2007.
Organizacin de Mujeres Salvadoreas por la Paz. El Salvador: con
altos niveles de violencia e inseguridad. San Salvador: Ormu-
sa, 2008.
Peacock, Susan y Beltrn, Adriana. Poderes ocultos. Grupos ilega-
les armados en la Guatemala posconicto y las fuerzas detrs
de ellos. Guatemala: WOLA, 2003. Disponible en: Albedro.
org, http://www.albedrio.org/htm/documentos/PoderesOculto
senGuatemalaWOLA%5B1%5D.pdf (consultado el 23 de oc-
tubre de 2010).
Quinche, Manuel. La degradacin de los derechos de las vctimas
dentro del proceso de negociacin con los grupos paramili-
tares. En Justicia transicional: teora y praxis, editado por
Camila Gamboa. Bogot: Universidad del Rosario, 2006.
Ramrez, William. Derechos humanos en Guatemala. Evidencias
de impunidad o impunidad en evidencia. Revista Nueva So-
ciedad 161 (1999): 145-158. Disponible en: Instituto de Estu-
dios sobre Desarrollo y Cooperacin Internacional, Univer-
sidad del Pas Vasco, http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/
ebooks/7506/original/Memoria__Impunidad_y_DDHH.pdf
(consultado el 31 de octubre de 2010).
LA IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA COMO DESAFO A LA TEOLOGA
93
Ranum, Elin Cecilie. Pandillas juveniles transnacionales en Cen-
troamrica, Mxico y Estados Unidos. Diagnstico nacional
Guatemala. Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/
BD_707101606/Pandillas%20J uveniles%20Diagnostico%20
Gua%2007.pdf?url=%2FBibliotecaWeb%2FVarios%2FDocu
mentos%2FBD_707101606%2FPandillas+J uveniles+Diagno
stico+Gua+07.pdf (consultado el 23 de octubre de 2010).
Repblica de El Salvador. Ley de amnista general para la consoli-
dacin de la paz. San Salvador: Casa Presidencial, 20 de mar-
zo de 1993.
Ricoeur, Paul. Del texto a la accin. Ensayos de hermenutica II.
Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2002.
Rosas, J uan. El impacto de la justicia internacional: el deber de jus-
ticia penal y la relativizacin de la cosa juzgada, especial re-
ferencia al caso peruano. Derecho penal on line, http://www.
derechopenalonline.com/derecho.php?id=51,331,0,0,1,0
(consultado el 23 de octubre de 2010).
Rubio, Mauricio. La justicia penal. J uicio sin sumario. En El ca-
leidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo I, editado por
Boaventura De Sousa y Mauricio Garca. Bogot: Siglo del
Hombre, 2001.
Salazar, Mariana. 25 aos de crcel para Fujimori. Revista Se-
mana, Bogot, 7 de abril 7 de 2009. Disponible en: Semana,
http://www.semana.com/noticias-america-latina/peru-espera-
ansioso-sentencia-fujimori/122646.aspx (consultado el 23 de
octubre de 2010).
Snchez, Gonzalo. Introduccin general al Informe del Grupo de
Memoria Histrica. En Trujillo. Una tragedia que no cesa,
elaborado por Comisin Nacional de Reparacin y Reconci-
liacin. Grupo de Memoria Histrica. Bogot: Planeta, 2008.
Uprimny, Rodrigo. El laboratorio colombiano: narcotrco, poder
y administracin de justicia. En El caleidoscopio de las justi-
94
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
cias en Colombia, Tomo I, editado por Boaventura De Sousa y
Mauricio Garca. Bogot: Siglo del Hombre, 2001.
_____. Las transformaciones de la administracin de la justicia en
Colombia. En El caleidoscopio de las justicias en Colombia,
Tomo I, editado por Boaventura De Sousa y Mauricio Garca.
Bogot: Siglo del Hombre, 2001.
Vaquerano, Glenda. El feminicidio en El Salvador: una forma extre-
ma de violencia y discriminacin hacia la mujer. Estadsticas
de 1999 a 2007. San Salvador: Organizacin de Mujeres Sal-
vadoreas por la Paz, 2008.
Washington Ofce in Latin America. The Captive State: Organized
Crime and Human Rights in Latin America. Washington D.C.:
WOLA, 2008.
Willer, Hildegard. De vctimas a ciudadanos. Ideele 167 (2004):
77-80. Disponible en: http://www.idl.org.pe/idlrev/revis-
tas/167/167%20victimas%20Hildegard.pdf (consultado el 23
de octubre de 2010).
Zardetto, Carol. Los tentculos de la corrupcin judicial en Gua-
temala. En Aportes DPLF Nmero 1, Ao 1, marzo de 2007,
DPLF, Fundacin para el Debido Proceso Legal, http://www.
dplf.org/uploads/1187278790.pdf (consultado el 31 de octubre
de 2010).
CAPTULO 2
VENCER LA SOLEDAD
INTRODUCCIN A LA TEORA Y AL MTODO
DE LA LECTURA INTERCULT URAL DE LA BIBLIA
Hans de Wit*
Este libro presenta las experiencias de Celestina y Yemira en
Per; de Tedula y Segundo en Colombia; de Nemo Memo y Chilly
Willy en El Salvador; de Gladis y J ulio en Guatemala. Estas perso-
nas, y muchas otras, participaron en este proyecto que comenzamos
a llamar en el curso de su realizacin nuestro proyecto sobre im-
punidad.
Todos ellos leyeron el texto bblico sobre la viuda persistente,
quien no se cansa de ir ante ese juez inocuo para reclamar justicia.
Lo que Celestina, Yemira, Tedula, Matas y Chilly Willy compar-
tan, sin saberlo, eran experiencias incomparablemente dolorosas;
experiencias de violencia, de injusticia, de desaparicin de sus seres
ms queridos. Al escuchar sus experiencias y ver sus caras, muchas
veces se nos vino a la memoria esa imagen de Eclesiasts: Yo me
volv y vi todos los actos de opresin que se cometen bajo del sol:
he all las lgrimas de los oprimidos, quienes no tienen quien los
1
Profesor titular, Facultad de Teologa, Universidad Libre de msterdam, Ctedra
Interuinversitaria Dom Hlder Cmara.
96
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
consuele. El poder est de parte de sus opresores, y no tienen quien
los consuele (Qo 4:1-2).
Las experiencias de Celestina y Yemira, as como las de Chilly
Willy, no son la excepcin, sino representan una de las ms grandes
llagas de nuestro mundo moderno. Son experiencias que hablan
sobre cmo la sangre de hombres y mujeres inocentes es derramada
por otros hombres. Muchas, muchsimas de las injusticias que se
cometen bajo el sol quedan impunes. No hay justicia, y porque no
hay justicia, no puede haber perdn ni reconciliacin. En muchas
formas, con diversos atuendos, en todos los contextos, aparece la
impunidad e impacta la vida de las personas; pero de todos los cr-
menes que quedan impunes la desaparicin forzosa de un ser querido
es el peor y el ms terrible.
Las cifras sobre impunidad dadas en el captulo anterior son
horrorosas y ponen de maniesto la gravedad del problema. Los da-
tos marcan estilos de vida e indican cmo en sociedades comple-
tas la injusticia y la impunidad son maneras de (sobre) vivir. La
impunidad proporciona a los perpetradores el espacio seguro para
cometer y seguir cometiendo sus crmenes, pero para las vctimas
signica herida, cicatriz, trauma, convertirse en sobreviviente en un
mundo fantasmagrico.
Ahora bien, este libro relata experiencias de los que ya por mu-
cho tiempo tratan de sobrevivir con tales traumas. Deseamos contar
qu pas cuando ellos comenzaron a leer desde las heridas, desde
los traumas la historia de esa viuda; relatar su encuentro con el
texto y con los dems lectores y lectoras del mismo; rescatar sus
memorias; registrar cmo leyeron esa pequea narracin y lo que esa
viuda signic para ellos y ellas.
Yemira, Matas y Celestina se dejaron inspirar por un nuevo
mtodo de lectura; no porque tuvieran inters en su teora subya-
cente, sino porque deseaban compartir sus experiencias con otros y
otras. Ellos esperaban que de alguna manera, mediante este nuevo
mtodo, pudieran vencer su soledad.
VENCER LA SOLEDAD
97
Hemos llamado este nuevo mtodo lectura intercultural de la
Biblia. Es un mtodo que subraya la importancia del encuentro. Es
un mtodo que da la bienvenida al otro lector y a la otra lectora; a
personas que viven cerca o que viven en pases lejanos, con culturas
semejantes o radicalmente diferentes, pero que sin saberlo y sin
conocerse tienen mucho qu compartir. Es un mtodo que busca
ofrecer hospitalidad al otro lector que lee la Biblia, tal vez de manera
radicalmente diferente, un mtodo que quiere aprovechar la posibili-
dad de aprender del otro.
Es un mtodo que parte de la conviccin de que el secreto y
la fuerza verdadera de las historias bblicas solo se pueden descubrir
en solidaridad y comunin con otros. Es un mtodo que nos impide
ser indiferentes ante realidades tan opresivas y deprimentes como las
que se presentan aqu; que nos motiva a encontrarnos para dialogar,
leer, celebrar, analizar y proyectar el futuro. Es un mtodo que invita
a no leer exclusivamente nuestra propia Biblia, sino tambin la del
otro, de la otra.
Aqu pretendo reexionar sobre la lectura intercultural de la
Biblia, el proceso de los participantes, la teora subyacente y los de-
safos a los que el mtodo quiere responder.
EL PROCESO
Los participantes de Per, Colombia, El Salvador y Guatemala
no se conocan antes de involucrarse en el proyecto. No saban que
compartan experiencias de violencia, corrupcin, falta de protec-
cin y seguridad, crmenes e impunidad. Celestina y Yemira, Segun-
do y J os, Nemo Memo, Moris y los dems leyeron el mismo texto
bblico, primero, en sus propios pequeos grupos.
Podan leer el texto como de costumbre. Si los grupos queran,
utilizaban algunas preguntas orientadoras: Cul es el mensaje cen-
tral de la historia? Con que personajes de la historia se identican?
Qu experiencia propia trae a sus memorias la historia de la viuda?
98
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
De las conversaciones sobre el texto se elabor un informe es-
crito. En l, los participantes se presentaron y mostraron el contexto en
el cual viven; posteriormente, describieron su experiencia de lectura.
Algunos informes fueron extensos y representaron literalmente lo
que se haba dicho; otros presentaron un resumen. Los informes se
enviaron a la coordinacin central del proyecto. Con ello concluy
la primera fase del proceso.
En la segunda, los grupos se vincularon a un grupo par de otro
pas. Se les entreg el informe de lectura del grupo par y leyeron el
texto de Lucas por segunda vez, ahora desde la experiencia y a travs
de los ojos del grupo par. En esta segunda fase comenz el encuentro,
la confrontacin con el otro lector y la otra lectora. Se inici un
proceso en el que ambos grupos comenzaron a reexionar sobre la
lectura, el contexto y las experiencias del otro grupo. Descubrieron
lo que tienen en comn y de diferente.
Siempre se advierte, en este proceso, que al leer el informe
del grupo par, algunos grupos se sienten complacidos y gratamente
sorprendidos por lo que el grupo par les ofrece; otros se decepcionan
o incluso se enojan. Algunos grupos pueden cerrarse y regresar
al propio repertorio, pero otros grupos pueden abrirse y ver que
estn pasando por un profundo proceso de aprendizaje durante el
cual comienzan a descubrir sus propios puntos ciegos. En este caso,
los grupos ven que el texto ofrece ms de lo que ellos mismos han
descubierto, que la manera de leer del grupo par es muy diferente,
pero no menos fructfero.
De los debates sobre el informe de lectura del grupo par que
tuvieron lugar en esta segunda etapa tambin se hizo un informe (a
veces, una carta) que se envi al otro grupo. En l se explic qu les
toc, qu les afect, por qu se sintieron contentos o enojados.
En la tercera etapa se puso a prueba la sensibilidad del grupo,
su disponibilidad para tener un encuentro real con el otro grupo, su
aspiracin de llegar a un consenso.
VENCER LA SOLEDAD
99
Para entonces, los grupos se haban conocido y haban visto
cmo el grupo par haba ledo el texto bblico; haban respondido y
recibido la reaccin del grupo par. Entonces, les era posible explicar
ciertas cosas, eliminar prejuicios, lograr el entendimiento compartido
del texto y del contexto del otro. Ahora el proceso de lectura poda
conducir a romper la soledad, llevar al descubrimiento de la fuerza
que tiene la lectura comunitaria e intercultural, fomentar la valenta
y propiciar prcticas de fe orientadas hacia la inclusin del otro y de
la otra.
Los que analizamos el proceso y los informes de lectura
estbamos interesados en diferentes temas: Cmo reacciona el
grupo ante su grupo compaero? Por qu hay rechazo? Por qu
empata? Qu papel juegan el contexto y la cultura en el proceso?
Sin embargo, para los investigadores la pregunta ms importante y
profundamente teolgica era en qu medida esta lectura compartida
ha sido un catalizador para vencer la soledad y los traumas?
Nuestro inters iba ms all de registrar cmo los lectores
comunes, en distintas culturas, se manejan frente a un texto bblico.
Queramos saber hasta qu punto la interaccin entre Celestina, de
Per, y Nemo Memo, de El Salvador, haba sido una herramienta
para sanar sus heridas, para rescatar sus memorias, hablar sobre ellas
y avanzar en la superacin de sus traumas.
EL TRASFONDO
Lo que vale para todo encuentro real y autntico con el otro
vale tambin para esta manera de encontrarse con la Sagrada Escri-
tura. No es la ms fcil. Se invita al lector y a la lectora a explorar el
texto, paciente y cuidadosamente, cada vez de nuevo, guiados ahora
tambin por los descubrimientos y estrategias de lectura, a veces
inaceptables o exticas, del grupo par. Por qu, entonces, propagar
un mtodo de lectura tan complicado? Cul es su trasfondo?
100
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Origen del mtodo
La descripcin previa del proceso debe haber claricado cun-
to debe este mtodo de lectura intercultural a la llamada lectura
popular latinoamericana, ese otro mtodo de lectura comunitaria.
Ambos mtodos comparten el descubrimiento de la importancia del
lector y la lectora comn, de la lectura comunitaria y contextual, de
la importancia que tiene la intimidad del pequeo grupo.
Comparten tambin el nfasis en la importancia de ese nuevo
espacio: un espacio libre del dominio institucional de las iglesias y
de la academia. Lo nuevo de la lectura intercultural es el elemento de
la alteridad, su nfasis en la importancia del tercer espacio como
espacio entre culturas y contextos: no solo mi contexto o mi cultu-
ra, tampoco exclusivamente la tuya, sino una tercera perspectiva,
nueva y compartida.
As como otras muchas hermenuticas recientes, especialmen-
te las de frica, Asia y Amrica Latina, la lectura intercultural de la
Biblia encuentra su cuna en lo que se ha llamado el movimiento de
giro hacia el lector y la lectora (the turn to the reader movement).
En las ltimas dcadas del siglo pasado naci el inters en lo que las
ciencias bblicas (pero no solo ellas) haban descuidado por largo
tiempo: la importancia del lector comn y sus prcticas de lectura,
su recepcin del texto.
En los aos 70 y 80 del siglo pasado, en el seno de casi to-
das las disciplinas que se ocupan del anlisis de textos, se comen-
z a dar una nueva orientacin, ya no dirigida hacia el texto y su
trasfondo histrico, sino hacia el lector y el efecto que los tex-
tos tienen sobre ste. En las ciencias de la literatura, en especial,
en la sociologa de la literatura y la sociolingstica, se comenz a
subrayar cmo los textos hacen algo con sus lectores y lectoras, y
que deben ser considerados como potencial de comportamiento y
de transformacin.
1
1
El texto, desde este punto de vista, es una variedad de posibilidades; es como
un conjunto de opciones de comportamiento abierto, no limitado de antemano
VENCER LA SOLEDAD
101
Algunos autores van tan lejos que ven al lector como coautor
del texto. Son las comunidades de lectura (interpretive communities),
con sus intereses y convenciones propios, quienes determinan la
interpretacin, opina el norteamericano Stanley Fish
2
, uno de los
padres del llamado movimiento de crtica desde la perspectiva
del lector (reader response criticism movement). No hay algo as
como un proceso de lectura correcto. La interpretacin es la fuente
de los textos, hechos, autores y objetivos... todo es resultado de la
interpretacin.
3
Los avances en las disciplinas que formaban parte del vuelco
hacia el lector no permanecieron sin crtica.
La primera crtica sostena que en estas disciplinas se
hablaba interminablemente sobre el lector, pero casi nunca con
ese lector de carne y hueso.
La segunda objecin mostraba cmo los hermeneutas, los
lsofos y los especialistas del lenguaje formulaban de manera en
extremo normativa lo que, a su entender, deba ser la buena lectura:
imponan numerosas exigencias al lector ideal, quien adems con
frecuencia solo representaba al lector occidental, norteamericano y
bien instruido. Cmo y con qu instrumentos los lectores y lectoras
de las estepas africanas, las miserables villas latinoamericanas o los
campos de arroz asiticos leen la Biblia, eran cuestiones fuera de la
esfera de sus intereses.
En forma paralela a tales desarrollos en la hermenutica y
los estudios literarios en el hemisferio Norte, hubo otros avances,
particularmente, en el hemisferio Sur. En Amrica Latina, Asia y
frica algunos biblistas reorientaron su praxis terica y no queran
(openended) que estn a disposicin del intrprete individual. (Blount, Cultural
Interpretation. Reorienting New Testament Criticism, 17).
2
Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities.
3
De Wit, Por un solo gesto de amor. Lectura de la Biblia desde una prctica
intercultural, 71.
102
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ya solo analizar el trasfondo histrico de los textos bblicos, sino
tambin comenzaron a interesarse por la recepcin de ellos.
Nacieron las hermenuticas de liberacin, negras, feministas
o mujeristas, indgenas, minyun (Corea), rastafari (J amaica): una
lista casi interminable. Lectores profesionales comenzaron a leer
con los pobres, los indgenas, los descastados, los lectores y lectoras
excluidas por el sistema de apartheid (Sudfrica); comenzaron a
interesarse por las estrategias y prcticas de lectura del que, partir
de este momento, se denomin con un trmino tcnico el lector y la
lectora comn (ordinary reader).
Estos lectores y lectoras fueron (re)descubiertos como un
enorme potencial hermenutico, como una riqusima fuente de
nuevas maneras de acercarse y comprender la Escritura. En la
literatura latinoamericana, esto frecuentemente se ha expresado
diciendo que los pobres han hecho de la Biblia un nuevo libro. Esto
es cierto. Lo veremos tambin en nuestro anlisis de las lecturas de
nuestros grupos.
La hermenutica moderna
Si bien la lectura intercultural de la Biblia quiere dar un paso
ms, ello no resta importancia a lo mucho que ha aprendido de las
hermenuticas no occidentales y de la hermenutica moderna. Ellas
constituyen su base y punto de partida. Me limito ahora a mencionar
muy brevemente los elementos ms importantes.
De la hermenutica moderna, la lectura intercultural de la Bi-
blia aprendi a valorar un descubrimiento que determin profunda-
mente el pensar losco y hermenutico sobre procesos de com-
prensin. Tal descubrimiento llev, en los aos 60 y 70 del siglo
pasado, a un verdadero cambio de paradigma. Un cambio que tiene
que ver con el descubrimiento de la importancia del contexto o lugar
social desde donde alguien lee.
Se puede apreciar el cambio al mostrar cmo, por ms objeti-
vos o neutros que queramos ser en nuestra interpretacin de textos
VENCER LA SOLEDAD
103
antiguos, siempre hay una relacin ntima entre el lugar social del
que lee y su interpretacin de estos textos. Leer es tambin, siempre,
una prctica cultural en la cual la cultura, el contexto, las convencio-
nes de lectura y las comunidades interpretativas son codeterminan-
tes.
Dicho de otra manera: lo que se lee, el resultado del acto de
lectura, lo que se descubre en el texto nunca es tan solo producto
de un salto atrs, un salto hacia la vida y el contexto del autor hist-
rico, sino est siempre y profundamente determinado por lo que el
lector o la lectora es, por el lugar en el que vive, por su biografa,
por sus experiencias; por lo que Heidegger y Gadamer llamaron la
precomprensin (vor-verstndnis) del lector, de la lectora.
El resultado de la lectura de la Biblia est determinado tam-
bin por lo que precede el acto de leer, por lo que el lector trae a
ese acto, por lo que lleva consigo al aproximarse a los textos. Ahora
bien, a diferencia de lo que en la hermenutica clsica se pensaba,
es decir, que la distancia entre el autor histrico y el lector actual
deba ser superada, ahora se comienza a reconsiderar y revalorar la
distancia que separa el lector actual del autor histrico; se comienza
a considerar el hecho de que cada lectura lleva consigo elementos
del contexto del que lee.
Donde antes el buen lector deba vaciarse de su propia histori-
cidad, dejar atrs su contexto y experiencias, se descubre ahora que
el inevitable hecho de que cada lectura de alguna manera es relec-
tura, una nueva lectura desde un lugar y contexto no conocidos por
el autor original, no es un proceso de contaminacin, sino un acto
profundamente liberador. Ahora se considera que, en el proceso de
relectura, el texto gana autonoma y se libera del lastre de la inten-
cin del autor y de sus referencias histricamente ancladas, se abre a
nuevos lectores y lectoras: todo aquel que sepa leer.
El autor ya no puede dominar o determinar el signicado del
texto, por ms que haya sido un texto de su propia autora. No. El
texto, que siempre es ms que su autor, puede ser recontextualizado,
104
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ledo en un nuevo contexto; puede mostrar su capacidad inagotable
de iluminar lo que nunca fue visto por el autor original. Y en vez de
considerar eso como prdida, la hermenutica moderna lo consider
como ganancia y como un enorme potencial de enriquecimiento.
Lectores actuales, en su acto de relectura, dan una nueva vida
al texto, alargan su existencia, lo liberan del pasado y lo revitalizan.
En ese sentido, se puede decir con Gregorio el Grande que la
Escritura crece con sus lectores.
4
Es cierto: los numerosos lectores
y lectoras de nuestro proyecto sobre impunidad hicieron crecer el
texto de manera incomparable, como veremos.
Es importante destacar que en ese proceso interminable de re-
lecturas en especial, de textos como los bblicos no solo se repite
lo que ya fue dicho o descubierto, sino se reorienta el signicado
de los textos, y por eso son, hermenuticamente hablando, de una
signicancia incomparable. Eso que los lectores actuales hacen me-
diante sus relecturas es explorar la reserva de sentido del texto y
contribuir de esta manera al proceso de crecimiento de los textos
cuantitativamente en el sentido de que un mismo texto tiene cada
vez ms lectores y, sobre todo, cualitativamente: Se hace posible
que el texto despliegue su reserva de sentido y se renueve!
Esto nos lleva al segundo elemento que la lectura intercul-
tural de la Biblia acogi de la hermenutica moderna. Los textos
histricos, adems de un trasfondo histrico que vale la pena explo-
rar, tienen tambin un primer plano, aquello que proyectan hacia
adelante, eso que Gadamer llamara el efecto histrico del texto
(wirkungsgeschichte).
Casi todos los textos los textos bblicos en particular no solo
quieren que exploremos lo que est detrs su trasfondo y que los
leamos histricamente desde una postura histrica, crtica y cient-
ca, sino tambin quieren que honremos y exploremos ese primer
plano que proyectan hacia delante. Segn esto, leer como respuesta
primaria a lo que est escrito es explorar lo que el autor dijo sobre su
4
Ricoeur, Preface, xi.
VENCER LA SOLEDAD
105
propia situacin, y tambin lo que l o ella pudo haber dicho sobre
mi situacin.
En el hermoso volumen Thinking Biblically, Ricoeur seala la
importancia del hecho de que, en el judasmo tardo, la Tor escrita
est acompaada por la Tor transmitida oralmente. La segunda es
la extensin de la primera, de su vitalidad y de su potencial para
llenar el horizonte temporal.
5
A pesar de sus muchas virtudes es-
cribe Ricoeur la exgesis moderna, orientada todava casi exclusi-
vamente histricamente, est profundamente viciada por su obsesin
con un texto inmvil, un texto reducido para siempre hasta su forma
actual. De manera articial la exgesis considera el desarrollo de las
Escrituras como acabado en su redaccin nal.
Esta orientacin, sin embargo, es comparable con alguien que
hace un discurso de sepelio ante alguien que todava vive. El discur-
so puede ser preciso y apropiado, pero a pesar de ello, es prematuro.
Poner por escrito, asentar en el papel ciertos textos, nunca es una
manera de decir que ahora la vida del texto ha llegado a su n. Cuan-
do se pusieron por escrito los libros profticos, no signic que sus
autores pensaran que su signicado haba terminado y que el lector
deba ahora dedicarse a otros asuntos.
Al contrario, los textos quieren ser reledos, actualizados por
nuevos lectores y lectoras. Son ellos y ellas quienes alargan la vida
de los textos, quienes los reaniman, por decirlo as. Cuando no hay
una comunidad lectora, los textos quedan hurfanos. Los textos se-
parados de una comunidad viva se reducen a un cadver que solo
puede ser objeto de autopsia.
El texto existe, a n de cuentas, gracias a la comunidad, para
el uso de la comunidad y para orientar a la comunidad. Dicho de otro
modo: si consideramos la relacin del texto con su autor, como tras-
fondo del texto, entonces su relacin con los lectores es su primer
5
Ibid., xii.
106
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
plano. Esto es algo de lo que se debe ser consciente, y as escribe
Ricoeur con nfasis: El primer plano supera al trasfondo.
6
El nfasis en la importancia del primer plano de los textos nos
lleva a un ltimo elemento que hemos acogido, en nuestro proyecto
de lectura intercultural de la Biblia, de la hermenutica moderna. Se
necesitan mtodos especiales para explorar el trasfondo histrico del
texto, la poca en que se origin, lo que el autor pudiera haber queri-
do decir y cmo los primeros lectores habrn entendido su mensaje.
El esfuerzo de reconstruir todo eso es tarea de los lectores y las
lectoras profesionales, de los exgetas y las exgetas. Ellos disponen
de los instrumentos, los mtodos y el conocimiento para ejecutar
dicha tarea. No son sus propios intereses los que deenden, sino los
del texto. Su tarea es defender la individualidad y alteridad del texto,
hacer que ste sea capaz de poner en tela de juicio la manera como
el lector ve el mundo.
En este proceso, se requiere del exgeta frente al texto una
actitud cientca, de distanciamiento. Sin embargo como insiste
Ricoeur, sta no es la nica actitud posible. Los textos bblicos no
solo quieren ser ledos histricamente, sino tambin quieren ser le-
dos existencial y espontneamente, y no solo por lectores profesio-
nales, sino tambin por lectores comunes; lectores que se interesan
por el primer plano del texto, por lo que el texto pudiera signicar
ahora y para m.
La lectura intercultural de la Biblia, por ms que respete la la-
bor de los lectores profesionales, quiere ubicarse all donde el efecto
de las historias bblicas se pone de maniesto. Ella quiere estar all
donde el potencial transformador del texto bblico se puede des-
plegar al mximo; quiere explorar el espacio en el que la lectura se
convierte en evento; quiere estar en medio de esos lectores y lectoras
que leen el texto bblico como una carta que les ha sido dirigida en
6
Ibid., xiv.
VENCER LA SOLEDAD
107
forma directa, tal como propone el telogo brasileo de origen ho-
lands Carlos Mesters.
7
La hermenutica latinoamericana
La hermenutica moderna nos lleva a un elemento que la lec-
tura intercultural quiso incorporar en su mtodo y cuya importancia
fue demostrada ya hace tiempo por la lectura y la hermenutica la-
tinoamericanas. Es la lectura contextual y comunitaria, un enfoque
concebido en los aos 70 y 80 del siglo pasado por biblistas como
Carlos Mesters, quien visualiza un tringulo hermenutico en el cual
el texto bblico (texto), la comunidad lectora (contexto) y el entorno
(pre-texto) estn ntimamente conectados.
8
Como ya se dijo, la importancia del contexto radica en la posi-
bilidad de confrontar el texto antiguo con un contexto nuevo que le
da la posibilidad de ser renovado, de crecer, de iluminar situacio-
nes no vistas por su autor, y de desplegar su reserva de sentido. Sin
embargo, lo comunitario es tan importante como lo contextual, la
lectura comunitaria democratiza el proceso de lectura.
Visto hermenuticamente, uno de los aspectos ms importantes
de la lectura comunitaria de las Escrituras es, sin duda, que se trata
de otra dinmica de comprensin diferente a la del lector orientado
individualmente. El estatus del texto es otro, pues el texto est enfo-
cado desde las expectativas de una comunidad de fe viva. Aqu la re-
cepcin no se agota en el acto de leer, pues es un acontecimiento,
una nueva palabra sobre el texto, que es expresada por la comunidad
desde el texto y se proyecta sobre la vida de misma comunidad.
Ya lo decamos: sin una comunidad interpretativa, el texto
queda hurfano. En la lectura individual, por ms valiosa que pueda
ser, el texto muchas veces se reduce a un objeto sin poder, entregado
7
De Wit, En la dispersin el texto es patria. Introduccin a la hermenutica cl-
sica, moderna y posmoderna, 236.
8
Mesters, Flor sin defensa. Una explicacin de la Biblia a partir del pueblo, 115-
225.
108
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
a los deseos y el narcisismo del intrprete. Desde un punto de vista
hermenutico y tico, es legtimo dar a la lectura comunitaria su de-
bido lugar en el proceso de interpretacin:
Hermenuticamente, porque la pretensin ilustrada de agotar el po-
tencial de sentido del texto puede agotarse en la lectura individual es
solo una ilusin, la ilusin del yo cartesiano.
ticamente, porque los textos bblicos son producto de una tradicin
tico-religiosa hecha y transmitida por una pluralidad de comunida-
des de lectura, que por ende no conoce propietarios individuales y
que quiere renovarse en la vida histrico-social de nuevas comuni-
dades de fe. Los textos bblicos no se dirigen solamente a mi sufri-
miento, sino tambin al sufrimiento del otro y de la otra.
Un tercer elemento tomado de la perspectiva latinoamericana
y de otras hermenuticas no occidentales, tan importante como lo
contextual y lo comunitario para este proyecto, es el lector comn.
Ya decamos que la lectura intercultural de la Biblia quiere
encontrarse ah donde el efecto del texto se pone de maniesto, y
este lugar es la prctica de lectura de las comunidades. A diferencia
de otras hermenuticas, no deseamos denir aqu a ese lector o esa
lectora comn en trminos de categoras sociales, tnicas, de gnero
o las que sean. Queremos denirlo ms bien como una actitud
frente al texto.
Por lector o lectora comn queremos entender esa actitud
existencial, espontnea, directa: una actitud de entrega y dedicacin
que conocen todas las tradiciones religiosas basadas en Sagradas
Escrituras. Ms que una persona de carne y hueso, entendemos por
lector o lectora comn esa prctica de lectura que trata de superar
la distancia entre texto y lector, que quiere convertir el texto en
mensaje, en Evangelio.
Por qu tanto inters en este espacio que llamamos lector
o lectora comn? En primer lugar, porque la mayora de quienes
leen la Biblia pertenece a esa categora. Si buscamos participar en la
VENCER LA SOLEDAD
109
exploracin del primer plano del texto bblico, es necesario atender a
estos lectores y lectoras tan poco valorados por las ciencias bblicas
pero tan importantes en la lectura latinoamericana de la Biblia. En
su lectura, la Biblia se hace un libro nuevo y aparecen signicados
que no se encuentran en ningn comentario todava, pero que son
entregados por los textos mismos.
Este conjunto de factores hacen del espacio del lector comn
un lugar tan valioso. En la intimidad del pequeo grupo se comparten
las historias de vida que se leen a la luz del texto. La relacin entre
vida y texto se vuelve ntima. Muchas veces, se lee desde el corazn
herido, desde el trauma. Los lectores y las lectoras frecuentemente
son portadores de memorias viscerales, portan experiencias de
profundo sufrimiento por situaciones tan dolorosas como la muerte
prematura de sus seres queridos.
9
En los prximos captulos, veremos cmo abundan ejemplos
de esta relacin entre el drama de la vida y el potencial del texto.
Ms que en el mbito de la academia, es ah donde el texto bblico
halla espacio para desplegar plenamente su potencial sanador y
transformador. Por eso queremos entrar en ese espacio y ver lo que
sucede.
La hermenutica posmoderna
De la hermenutica posmoderna aprendimos a apreciar una ca-
racterstica crucial de los textos, a saber, su carcter uido y polis-
mico. Los textos pueden tener ms de un signicado a la vez. As lo
prueba el hecho emprico del descubrimiento de nuevos signicados
que hacen diferentes comunidades de lectura en un mismo texto.
Tambin aprendimos a apreciar ese aspecto de la innitud como lo
llama Levinas de los textos sagrados.
9
De Wit, Camino de un da; Idem, It Should Be Burnt and Forgotten! Latin
American Liberation Hermeneutics Through the Eyes of Another.
110
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Los textos bblicos resultan inagotables y cada vez revelan de
nuevo secretos an no vistos por otros. Siempre queda algo en el tex-
to para un prximo lector o lectora. Con eso, el proceso de interpre-
tacin se vuelve innito y tiene siempre una naturaleza provisional,
un carcter escatolgico. Es importante subrayar este hecho, porque
hace inadmisible toda lectura fundamentalista que unilateralmente
quiera clausurar el proceso de lectura pretendiendo haber encontrado
la ltima interpretacin.
Emmanuel Levinas nos ense a mirar de manera muy diferen-
te lo que importa en un proceso de interpretacin. No es la exclusin
de las diferencias a lo que debe apuntar el acto de lectura; ms bien
ha de tomar en cuenta que la verdad fundamental del signicado y
de la revelacin no es un denominador comn, sino un servicio: un
servicio nico a la singularidad del otro. Aprendimos a ver los textos
bblicos no como objetos, sino como lugares de encuentro.
De la hermenutica posmoderna aprendimos, pues, la relacin
que hay entre leer y poder. Muchas veces, el acto de leer se parece
a una toma de poder, sobre todo, cuando se trata de textos conside-
rados como fundamentales en la cosmovisin de la persona. Esta
relacin se maniesta sobre todo en lo que el lsofo ruso Mikhail
Bajtn llamara las tradiciones dominantes de lectura
10
, de las cua-
les cada lector y cada lectora son a la vez promotores y cautivos.
Cada lector sabe cun difcil es sustraerse a ellas y descubrir los pun-
tos ciegos de la propia lectura, pero cada lector tambin sabe cun
necesario es hacer este proceso y confrontar la propia lectura con la
del otro y de la otra.
Una hermenutica que est atenta a la historia de recepcin de
los textos bblicos y que ve el fenmeno de las diferencias como de-
safo, como posibilidad de crecer y salir de la soledad, ser tambin
respetuosa con la irreductible plurivocidad del texto.
10
Bajtn, Esttica de la creacin verbal, 18.
VENCER LA SOLEDAD
111
UN PASO MS
Estos son los elementos que pretendi incorporar la lectura
intercultural de la Biblia como parte de su teora hermenutica y
de su prctica de lectura: comprender el fenmeno de la distancia
temporal no como prdida sino como oportunidad; aceptar la alteri-
dad del texto y la imposibilidad suspender el contexto del intrprete
(hermenutica moderna); valorar la lectura comunitaria y contextual
aceptando la importancia del lector y de la lectora comn (herme-
nutica latinoamericana); ver la necesidad de la confrontacin, con-
siderar la polisemia y la innitud de textos como posibilidad; atender
a la responsabilidad tica y al carcter escatolgico de cada acto de
lectura (hermenutica posmoderna).
Ahora bien, por qu no nos contentamos con todo eso? Por
qu quisimos dar un paso ms? En qu consiste? A continuacin las
razones ms importantes.
Una primera razn radica en que los problemas contra los
que luchamos en el planeta van ms all de las fronteras eclesiales,
contextuales, culturales y nacionales. El problema de la impunidad
es solo un ejemplo. Podemos mencionar tambin el problema de
la gigantesca y creciente brecha entre ricos y pobres, la cuestin
ecolgica, la poltica, el interminable xodo de migrantes y
refugiados.
Ante el carcter global de estos problemas, una clase de res-
puestas est constituida por los fundamentalismos que pululan en el
mundo actual. Son una manera de atenerse a lo propio, una manera
de protegerse frente a lo extrao, a lo que se ve como amenaza. Apa-
recen en muchas variantes y bajo diferentes atuendos: el religioso (la
yihad de los musulmanes, las pretensiones de los talibanes, los radi-
calismos cristianos); el cultural (los nacionalismos exacerbados); el
econmico (el libre mercado o la negacin de la libertad econmica);
el socio-poltico (partidos de ultra derecha o de izquierda radical); el
ecolgico (el ambientalismo extremo).
112
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Lejos de ser una solucin para los problemas de la humani-
dad, los fundamentalismos solo muestran una gran incapacidad para
aceptar las diferencias y para relacionarse con la alteridad.
Aunque no lo queramos, debemos admitir que no hay escape.
Estamos en una situacin que el conocido socilogo Hofste alguna
vez compar con la de un proceso jurdico. Somos como los doce ju-
rados encerrados en una sala que no pueden salir sin dar un veredic-
to. Solo ahora nos conocemos, pero constatamos que las diferencias
entre nosotros son enormes; tal vez nunca nos aprenderemos a amar,
pero debemos lograr algunos consensos. J untos debemos solucionar
el problema que nos convoca; antes no nos podremos retirar.
11
No hay escape. Con urgencia, el tema del otro est siendo
incluido en nuestras agendas. Simplemente, estamos obligados al
dilogo: a uno que va ms all de las propias fronteras y los propios
lmites. A eso apunta la lectura intercultural de la Biblia.
En vez de considerar el dilogo, la confrontacin o el encuen-
tro con el otro como destino trgico, como camino hacia una identi-
dad dbil, la hermenutica intercultural lo percibe como posibilidad
de enriquecimiento. Es lo que se quiere: el crecimiento hacia una
nueva identidad, compartida, hacia una nueva y tercera perspectiva.
La hermenutica intercultural es consciente de los obstculos que
tenemos que superar, pero tambin sabe que el momento actual es de
cierta manera un momento kairtico, un momento lleno de posibi-
lidades para alcanzar ese dilogo.
Los obstculos son grandes, es cierto. Son numerosos los fac-
tores que generan brechas entre las personas, que nutren la incomu-
nicacin y los prejuicios. Podemos pensar en la cultura, la distancia
geogrca, las fronteras eclesiales, las diferencias sociales y polti-
cas La lista es interminable; pero en lo que veo como momento
kairtico se dan a la vez los elementos para superar gran parte de
estos obstculos.
11
Hofstede, Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen, 13.
VENCER LA SOLEDAD
113
Me reero a que, cualquiera sea nuestro pensamiento sobre el
fenmeno de la globalizacin y cualquiera que sea su efecto nefasto
a veces, especialmente en el hemisferio Sur, lo realmente nuevo de
la globalizacin cosiste en la reconguracin del espacio social
nunca antes experimentada.
12
En esta nueva geografa social, las
posibilidades de encontrarse con el otro y la otra se han extendido
de manera inimaginable. En un abrir y cerrar de ojos podemos pasar
nuestras fronteras y tomar conocimiento de la vida, del contexto, del
sufrimiento y de la lectura de la Biblia del otro y de la otra!
La globalizacin da una nueva dimensin a la iglesia cristia-
na. sta es una de las ms grandes comunidades multiculturales en
el mundo y, sin que nadie sea propietario, tiene algo en comn: la
Biblia. Las implicaciones hermenuticas de este fenmeno nos de-
jan sin palabras. No hay otro libro que desde tantas situaciones,
perspectivas, experiencias y culturas diferentes sea ledo por tantas
personas al mismo tiempo!
Si sumamos a esto lo que dijimos antes sobre el aspecto tico
de la interpretacin (la no exclusin del otro), el fenmeno de la in-
nitud (siempre queda algo en el texto para el otro y la otra), el aspec-
to escatolgico de cada acto de leer (no hay lectura nal), la enorme
asimetra en el mundo, la importancia del encuentro con el otro, no
nos queda otra solucin que tomar nuestra responsabilidad, acoger
los desafos, dar una respuesta no fundamentalista a las diferencias y
aceptar las posibilidades que el momento actual nos brinda.
Desde esta responsabilidad nace la hermenutica intercultural,
expresando el deseo de poder convertir esta gran comunidad multi-
cultural en una comunidad intercultural. Quiere ser una hermenu-
tica consciente de las constantes y profundas diferencias entre los
creyentes, pero que no las ve como amenaza, sino como reto y po-
sibilidad. Es una hermenutica que quiere desaar al radicalmente
otro a compartir momentos de espiritualidad, para reexionar juntos
sobre lo transcendente.
12
Scholte, Globalization. A Critical Introduction, 54ss.
114
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
En n, es una hermenutica que no solo quiere ver lo que pasa
cuando leemos con el otro (aspecto descriptivo), sino que considera
que compartir con el otro y confrontarse de manera sistemtica con
la lectura de la (radicalmente) otra, son cualidades del proceso de
lectura (aspecto normativo). En este mismo sentido, la hermenutica
intercultural da un paso que las hermenuticas contextuales (nuestro
contexto es suciente) y las hermenuticas poscoloniales (el otro es
siempre el colonizador) no pueden, o no quieren, dar.
Considerar las diferencias como imperativo tico y hacerlas
operativas como factor hermenutico en el proceso de compresin
del texto bblico es la esencia de la hermenutica intercultural. Ella
quiere que opresores y oprimidos, pobres y ricos, descastados y per-
sonas de casta, lectores del Norte y del Sur lean juntos el texto b-
blico y reexionen sobre su signicado desde una perspectiva de
reciprocidad: que se lea no solamente mi Biblia, sino la Biblia de
otros y otras, y se vea tambin cmo el otro y la otra leen la suya.
Esta hermenutica, que vive de las diferencias y no ve el pro-
ceso de comprensin como la bsqueda de un denominador comn,
sino como servicio al otro, debe tambin ofrecer instrumentos para
hacer posible ese encuentro con el otro. Son numerosos los obstcu-
los que deben ser superados, y por eso es necesario preguntarse de
qu manera ayuda esta nueva hermenutica a superarlos, o al menos,
a conocerlos y enfrentarlos.
Ahora bien, lo hace por medio de su mtodo, de la invitacin
a participar en este proceso y del acompaamiento a quienes quieren
participar en esta aventura, ofrecindoles una prctica y analizando
esta prctica. Esta es su herramienta principal: ver desde lo emprico
qu ocurre cuando lectores y lectoras de Per, Colombia, El Salva-
dor y Guatemala, quienes antes no se conocan, ahora se encuentran
leyendo el mismo texto bblico.
La hermenutica intercultural permite observar cmo se desa-
rrolla el proceso, qu factores obstaculizan el encuentro genuino y
cules lo hacen fructfero. De esta manera, la prctica misma de la
VENCER LA SOLEDAD
115
lectura intercultural ofrece un marco de referencia que se puede usar
para ajustar la teora, para descubrir cundo y por qu los encuentros
fracasan o llegan a ser espacios de comprensin y gracia.
El anlisis de la experiencia misma permite descubrir la com-
plejidad de los factores que intervienen en el proceso y determinar
si existe alguna estructura en las diferencias. Esto requiere conocer
cules son los elementos generadores de las diferencias, particular-
mente relacionados con la actualizacin del signicado del texto en
nuevos dominios de referencia.
Las diferencias
No hay suciente espacio aqu para reexionar de manera ex-
tensa sobre qu produce las diferencias. Solo menciono brevemente
los factores ms importantes.
En primer lugar est la cultura. Por qu el mtodo se llama
intercultural? Ya hablamos del inter. ste representa una cualidad
del proceso de comprensin; representa el encuentro, la confronta-
cin, ir ms all de las propias fronteras, estar dispuesto a ubicarse
en la tercera orilla. Y por qu cultura? Por la sencilla razn de que la
cultura, si bien no es el nico, es un factor elemental en la existencia
y la fe de las personas. Por eso es urgente tomarlo en cuenta en los
procesos de lectura.
Lo que Hans-Georg Gadamer dijo en cierta ocasin sobre la
tradicin vale igualmente para la cultura
13
: lo que el agua es para el
pez, la cultura es para el ser humano. Por cultura no entendemos aqu
solo maneras de comer o de vestirse, sino algo mucho ms profundo.
Por esta razn nos adherimos a la denicin dada por el socilogo
Geert Hofstede, quien describe cultura como programacin mental,
como software of the mind:
13
Seguimos estando siempe en medio de la historia. (Gadamer, Verdad y mto-
do, II, 141).
116
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Cultura es siempre un fenmeno colectivo, en mayor o menor me-
dida, compartido por personas que viven o vivan en el mismo con-
texto social: el lugar donde esa cultura fue adquirida. Es la progra-
macin mental colectiva que distingue a los miembros de un grupo
o categora de los de otros grupos.
14
La cultura determina, en gran medida, la forma como nos re-
lacionamos con hechos fundamentales como el poder, el gnero, el
tiempo, el yo frente al colectivo, lo nuevo. En cada cultura los pa-
trones de valores y normas estn presentes; determinan lo que es ad-
misible, lo que no debemos hacer, cmo debemos relacionarnos con
otros. No obstante, la cultura no es solo la casa en la que habitamos a
salvo; la cultura tambin mutila y castra a las personas, les condicio-
na la vida; con frecuencia produce exclusin masiva y humillacin.
Lo que importa para nosotros ahora es cmo la cultura deter-
mina tambin y profundamente nuestra manera de leer. Por eso, es
tan importante la confrontacin con el radicalmente otro, con l o
ella que vive en otra cultura. Mediante esta confrontacin nos damos
cuenta de nuestra propia determinacin cultural y podemos comen-
zar a preguntarnos si es natural o nica la manera en que hemos
ledo el texto, si no hay otras maneras mejores de hacerlo. Podemos
comenzar a descubrir nuestros puntos ciegos y preguntarnos por qu
no fuimos capaces de descubrir ciertas dimensiones culturales en los
textos bblicos mismos.
De esta manera, el otro lector comienza a funcionar como lu-
gar de revelacin, como lugar epifnico, para usar una expresin de
V. Westhelle.
15
14
Hofstede, Allemaal Andersdenkenden, 16; De Wit, Por un solo gesto de amor,
99ss. Es conocida la denicin de cultura de Clifford Geertz, autor que propone
un patrn variable de signicados, y distingue cuatro aspectos: ...la cultura es (1)
un patrn de signicados y un sistema de concepciones (2) transmitida y hereda-
da histricamente, (3) personicada en smbolos verbales y no verbales, y (4) el
vehculo para moldear el conocimiento y la actitud de un pueblo hacia la vida.
(Geertz, Religion as a Cultural System, 641).
15
Westhele, Wrappings of the Divine: Location and Vocation in Theological
Perspective.
VENCER LA SOLEDAD
117
Al lado de la cultura, encontramos otro factor que en gran me-
dida determina las diferencias en los procesos de comprensin. Es
lo que llamamos tradiciones de lectura dominantes. El concepto se
reere a un conjunto de mtodos jos y costumbres de lectura, no-
ciones teolgicas predilectas, expectativas acerca de lo que el texto
traer, posturas polticas, aproximaciones que se ocupan del texto
desde una serie de intereses y decisiones extratextuales.
Ellas funcionan como cultura; son como una casa y orientan el
proceso de lectura entregando muchos descubrimientos; pero tam-
bin tienden a clausurar y censurar en el proceso. No todos los textos
dejan leerse desde una perspectiva exclusivamente poltica, catlica,
pentecostal, calvinista o pietista. Tambin aqu vale que la confron-
tacin, pues algunas veces es el nico instrumento para que el lector
descubra en qu medida es cautivo de su propia perspectiva.
Como ltimo factor gestor de diferencias menciono lo que se
ha llamado dominios de referencia. Desde luego, la biografa de
la persona juega un papel importante en la gestacin de diferencias,
pero lo que genera diferencias es sobre todo la manera como los fac-
tores biogrcos se hacen operativos en el proceso interpretativo.
16
Entre los datos estructuralmente gramaticales del antiguo texto
y la actual comprensin del mismo existe un proceso permanente
que genera diferencias. stas surgen de nuevas aproximaciones y
metodologas exegticas, pero tienen que ver sobre todo con el po-
tencial que los textos tienen para iluminar situaciones que no han
sido vistas por el autor, que luego como reserva de sentido del tex-
to son retroproyectadas al texto, generando un signicado nuevo y
diferente.
Las mayores diferencias, la alteridad en su forma ms radical,
se maniestan en la comprensin de la referencia del texto y la
actualizacin de la misma. En primer lugar, es necesario establecer
que las referencias de los textos bblicos muchas veces son vagas,
inacabadas y fragmentarias; visto desde la perspectiva del lector
16
De Wit, Por un solo gesto de amor, 97ss.
118
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
actual, remiten sobre todo a ausencias. Cada texto tiene sus vacos
narrativos (narrative gaps), simplemente porque no todo puede ser
dicho. Ah surge la variacin, en lo no-dicho-de-lo-dicho del texto,
en lo que el texto no explica o revela.
Los textos piden actividad del lector, quieren que ste use su
imaginacin, su sensibilidad y su experiencia. Esa actividad de com-
pletar es siempre actualizacin, pues es imposible saltar hacia atrs
y hacerse contemporneo del autor o del auditorio original del texto.
Cabe destacar que, en la actualizacin, la referencia original del tex-
to su acople a su propia realidad socio-histrica es reemplazada
por una nueva referencia: la nuestra. Ahora bien, lo que genera las
diferencias es sobre todo la contextualidad del proceso de actualiza-
cin; el repertorio que los lectores actuales tienen a su disposicin
para hacer la actualizacin diere radicalmente.
Al apelar a la psicologa cognoscitiva que se ocupa de la
investigacin sobre cmo los lectores comprenden textos Bruce
Malina ha sealado la importancia del llamado repertorio o esce-
nario modelo para la hermenutica. La comprensin de los textos
se desarrolla sobre todo por medio de la bsqueda de dominios de
referencia reconocibles escenarios en los que el texto quiere ubi-
car al lector y en los que el texto asume una postura. El escenario
modelo considera el texto como una secuencia de escenas explcitas
o implcitas:
en los que la representacin mental evocada en la mente del lector
consiste en una serie de lugares, episodios o modelos derivados di-
rectamente de la mente del lector, acoplados con apropiadas altera-
ciones hacia esos sitios, episodios o modelos dirigidos por el texto.
17
El lector debe desarrollar dos tareas: con la ayuda del texto,
ha de identicar el dominio referencial apropiado (poner delante de
sus ojos la escena, el esquema o modelo apropiados, sugeridos por
17
Malina, The Social Sciences and Biblical Interpretation, 14.
VENCER LA SOLEDAD
119
el texto); y luego, en cuanto sea posible, determinar la posicin que
desea tomar el texto en este dominio de referencia.
El punto que debe ser subrayado es que en su interpretacin del len-
guaje escrito el lector usar siempre un dominio de referencia. Este
dominio de referencia se arraigar en algn modelo de sociedad y de
interaccin social.
18
El dominio de referencia es, entonces, siempre social e hist-
rico, e invita al lector al reconocimiento, a la construccin de una
analoga. El punto aqu reside en que el nmero de dominios de refe-
rencia del interlocutor nunca es ilimitado y siempre est fuertemente
determinado por el propio contexto. Dicho de otro modo: el valor y
el contenido de la analoga que se construya o que se pueda llegar
a construir entre los actuales dominios de referencia y los del texto
dependen fuertemente de la situacin del interlocutor actual. Ahora
bien, la combinacin de los vacos narrativos y la relacin con el
texto, determinada contextualmente, es una fuente primaria para el
surgimiento de las diferencias.
La dignidad de las diferencias
Queda una ltima pregunta. Hemos visto algunos de los ele-
mentos generadores de diferencias, pero cules son las herramien-
tas para no solo comprender de dnde vienen las diferencias sino
para evitar que generen guerra? Esta cuestin nos lleva al terreno de
las habilidades y actitudes del lector y de la lectora. No es necesa-
rio extendernos mucho, pues el lector mismo podr observar, en los
prximos captulos, las habilidades y actitudes que hicieron posible
que los grupos compartieran realmente el Evangelio.
Un primer elemento es la motivacin. En la lectura intercultu-
ral de la Biblia no se trata del encuentro extico, libre y no compro-
metido con el otro. En la sociologa se distinguen diferentes tipos de
motivacin. Hay quienes desean encontrarse con el otro para recibir
18
Ibid., 16.
120
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ms de lo mismo, ms de lo que ya conocen o aman; pero hay tam-
bin participantes que pretenden ser desaados, que quieren que el
otro ponga en tela de juicio su comprensin del texto, su autoima-
gen, su percepcin de la realidad.
Tal es la motivacin que lleva al crecimiento. Se descubre a la
otra persona como portadora de revelacin, como alguien que ayuda
a descubrir mi propia toma de poder, mis limitaciones y puntos cie-
gos. El otro se convierte en el que me lleva a suspender, aunque sea
por un momento, mis presuposiciones y prejuicios.
Esa motivacin esa disposicin a interactuar maniesta algo
propio de cierta manera de estar en la vida: maniesta vulnerabili-
dad. Es saber que nadie es propietario de la revelacin o del texto
bblico, que todas las lecturas son preliminares y apuntan a algo que
yo solo no fui capaz de descubrir hasta encontrarme con otra inter-
pretacin.
Esta conciencia de lo limitado de cada lectura, de la imper-
feccin y la vulnerabilidad de nuestro propio acto de leer es fruto
de una actitud de modestia y de estar dispuesto a relativizar como
temporal, como preliminar lo que encontramos en el texto. Es fruto
de la capacidad de relativizar la propia verdad, la capacidad de amor-
tiguar las diferencias en benecio de la sobrevivencia. Es fruto de la
voluntad de estrechar los lmites de lo inaceptable. Es la superacin
de la clausura, del deseo de dominar, de la no aceptacin, como
vlido e importante, de lo que el otro encontr, de eso que lleva al
estancamiento y retorno al repertorio propio.
Otra habilidad de gran importancia es dejar de pensar en ca-
tegoras (los famosos esencialismos), por ejemplo, no pensar ya en
trminos de los colombianos, los peruanos, los salvadoreos
o los guatemaltecos.
El acto de convertir a las personas en categora implica ob-
jetivarlas y reducirlas a lo que no existe. No hay nada ms fcil y
usual que odiar y, si es posible, eliminar categoras como judos,
indgenas, negros Reducir la persona a categoras hace desaparecer
VENCER LA SOLEDAD
121
lo individual de l o de ella, borra su rostro. Sus ojos ya no nos pue-
den llamar a nuestra responsabilidad por el otro. Quin se sentira
responsable por los colombianos o por los salvadoreos?
Lo que ms bien se requiere en el encuentro intercultural es
vulnerabilidad, y con eso, consideracin y prudencia, una espiritua-
lidad que descubre la dignidad de la diferencia
19
; una espiritualidad
que vive del dilogo. Porque la verdad no se encuentra en mi mon-
logo, ni en el del otro, sino en el dilogo. El dilogo es una forma de
ser, no es solo un umbral al consenso para la accin, sino un proceso
de gestacin. El dilogo es realmente algo diferente al monlogo. En
el dilogo el signicado de lo dicho no est en lo que se dice como
tal, ni en la intencin de un orador o del otro, sino precisamente en
un punto intermedio!
Las interrelaciones dialgicas, que tienen lugar en el terreno
del lenguaje, tambin ocurren en las fronteras entre las culturas, y
en ellas, la cultura y la interaccin intercultural adquieren su vida
y dinmica ms intensas y productivas.
20
El dilogo es ese punto
intermedio (el in-between), esa tercera orilla a la que ya nos referimos.
A lado de estas habilidades y actitudes, al lado del nivel pro-
fundo y existencial, debemos mencionar, por n, tambin los peque-
os pero importantsimos gestos de amor y empata que estimulan
el encuentro genuino y abierto. Son los signos de admiracin por el
grupo par, la empata con su sufrimiento, el inters profundo en la
persona, el querer conocer el nombre y el trasfondo de la otra perso-
na. Lemos los nombres de todas las personas del grupo y los datos
que nos han suministrado
21
, comenta un grupo colombiano cuando
comienza a leer el informe de su grupo par de Per. Todos estos ges-
tos promueven el crecimiento, la apertura al dilogo.
19
Sacks, The Dignity of Difference. How to Avoid the Clash of Civilizations?
20
De Wit, Por un solo gesto de amor, 266ss.
21
Grupo Semillas del Reino, Primer informe, 1.
122
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
SALIR DE LA SOLEDAD
Hemos hablado mucho sobre la lectura intercultural como en-
cuentro con el otro, sobre la necesidad de no verlo como enemi-
go, sino como espacio epifnico. Sin embargo, este libro representa
las experiencias de Celestina y Yemira, de Tedula y Segundo y de
Nemo Memo y Chilly Willy. Ellas hablan de desaparecimientos, de
asesinatos, de profundo dolor, de situaciones de permanente injus-
ticia.
El problema no reside en que ellos vean al otro como enemi-
go, sino es al revs: son los otros, sus persecutores, quienes los ven
como enemigos, como categora que se debe eliminar, como basura
que se debe desechar. Qu hacer entonces cuando el otro me ve a m
como enemigo, cuando el otro es verdugo? Qu es lo que, en estos
casos, esa espiritualidad del encuentro y dilogo es capaz de hacer?
Qu es capaz de hacer la lectura intercultural cuando en nuestras
ciudades y pases hay jueces y gobernantes que no temen a Dios ni
respetan a los hombres?
Creo que es importante sealar primero lo que la lectura
intercultural no puede hacer y no espera de sus participantes. La
lectura intercultural no pide de sus participantes que cambien el
mundo y que carguen sobre sus espaldas todo el peso del sufrimiento
mundial. Pues, quin puede dar rdenes a la maana, o hacerle
saber a la aurora su lugar, para que tomen la tierra por sus extremos y
sacudan de ella a los malvados? (J b 38,12b13).
No. La lectura intercultural no cambiar tan rpidamente al
mundo, pero s pretende lograr una nueva perspectiva: que nosotros
no nos convirtamos en uno de estos jueces; Busca vencer la soledad
y encontrar aliados; que quienes participan en ella descubran que no
estn solos, que hay otros lugares de lucha que no conocamos antes;
que sigamos resistiendo por medio de las pequeas acciones de amor
y perseverancia, as como la viuda de nuestra historia misma. Quiere
que comencemos a resistir juntos y convirtamos la esperanza en
mensaje para quien se ha tornado aptico e indiferente; que podamos
VENCER LA SOLEDAD
123
ver la esperanza y la perseverancia como seal de resistencia, pues
esperanza es resistencia, y perseverancia es resistencia.
Cuando analizamos el material emprico desde esta perspecti-
va, vemos numerosas seales, no solo de esas memorias viscerales,
sino tambin de esperanza como resistencia; pequeos y perseveran-
tes gestos de resistencia. En este sentido, el resultado de nuestro
proyecto sobre impunidad ha sido impresionante. Escuchemos lo
que los grupos mismos dijeron al respecto.
Escribe un grupo de El Salvador a su grupo par colombiano:
Sabemos que la fe es la que mueve montaas y la fe con oracin
mueve aquellos corazones duros como el del juez que aun siendo
duro de corazn no importndole el sufrimiento de su pueblo, al cual
est obligado a servir porque para eso es la autoridad competente,
no lo hace.
Un grupo colombiano a los compaeros de Per:
Rompemos la estrategia del miedo cuando somos capaces de encon-
trarnos para conversar y recuperar la memoria y la conanza... Qui-
zs, por ahora, consolar sea el primer paso de lo que podamos hacer.
Esto nos ayuda a no sentirnos incapaces y a alimentar la esperanza.
[]. Las nuevas generaciones necesitan que las personas mayores
cuenten lo que han vivido, que rompan el silencio, que vomiten los
muertos.
Los participantes de Guatemala a su grupo par en Tierralta
(Colombia):
Sentimos que a pesar de que estn cansados, an estn motivados;
quieren compartir sus experiencias dolorosas, como una terapia, por-
que al compartirlo se pueden desahogar un poco []. Compartimos
el miedo y profundo anhelo de paz y tranquilidad. Sentimos que, al
igual que nosotros, se fortalecen con la oracin, de donde sacan la
fuerza para hablar, buscando que la verdad se conozca y de esta for-
ma estn empezando a perder el miedo que la realidad que viven les
provoca []. Es un aire nuevo de nimo, para que empezando por la
124
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
denuncia, se llegue a la resistencia pacca, recorriendo de esa ma-
nera el camino hacia la justicia y la paz que anhelamos todos los que
creemos en un mundo distinto, en Colombia y Guatemala mejores.
Terminemos nuestro captulo sobre teora y prctica de la lec-
tura intercultural de la Biblia. Leer la Biblia es encontrarse con el
otro y con los otros. Quiero decir que aprendimos que los relatos
bblicos son ms que textos: son ms bien lugares de encuentro
donde personas que antes no se conocan pueden encontrarse unos
con otros, compartir su dolor y sus traumas, reinventar estrategias
de resistencia y recibir nueva esperanza. Es como dice el Talmud:
los textos sagrados son centinelas, fuego escondido en las cenizas;
y como veremos en el prximo captulo con su aliento, los lectores
y las lectoras lo convierten en nueva luz.
BIBLIOGRAFA
Bajtn, Mikhail. Esttica de la creacin verbal. Mxico: Siglo XXI
Editores, 1982.
Blount, Brian. Cultural Interpretation. Reorienting New Testament
Criticism. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
De Wit, Hans. Caminho dum dia (J onas 3,4): J onas e a memoria
social dos pequenos. En Profecia e esperana: um tributo a
Milton Schwantes, editado por Carlos A. Dreher y otros, 283-
314. So Leopoldo: Oikos Editora, 2005 [Esp.: Camino de un
da (J ons 3,4). J ons y la memoria social de los pequeos.
Theologica Xaveriana 165 (2008): 87-126]
_____. En la dispersin el texto es patria. Introduccin a la herme-
nutica clsica, moderna y posmoderna. San J os: Universi-
dad Bblica Latinoamericana, 2002.
_____. It Should Be Burnt and Forgotten! Latin American Libe-
ration Hermeneutics Through the Eyes of Another. En The
Bible and the Hermeneutics of Liberation, editado por Alejan-
dro F. Botta y Pablo R. Andiach, 39-60. Semeia Studies 59.
Atlanta (Ga): Society of Biblical Literature, 2009.
VENCER LA SOLEDAD
125
_____. Por un solo gesto de amor. Lectura de la Biblia desde una
prctica intercultural. Buenos Aires: Isedet, 2010.
Fish, Stanley. Is There a Text in this Class? The Authority of Inter-
pretive Communities. Cambridge: Harvard University Press,
1980.
Gadamer, Hans-Georg. Verdad y mtodo II. Salamanca: Sgueme,
2002.
Geertz, Clifford. Religion as a Cultural System. En The Religious
Situation, compilado por Donald Cuttler, 639-687. Boston:
Beacon Press, 1968.
Grupo Semillas del Reino. Primer informe de lectura. Bogot,
2009.
Hofstede, Geert. Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met cultuur-
verschillen. Amsterdam: s/e, 1995
Malina, Bruce. The Social Sciences and Biblical Interpretation. En
The Bible and Liberation. Political and Social Hermeneutics,
editado por Norman Gottwald, 11-25. New York: Orbis, 1983.
Mesters, Carlos. Flor sin defensa. Una explicacin de la Biblia a
partir del pueblo. Bogot: Clar, 1984.
_____. The Use of the Bible in Christian Communities of the Com-
mon People. En The Challenge of Basic Christian Communi-
ties, editado por S. Torres y J . Eagleson, 197-210. New York:
Orbis, 1981.
Ricoeur, Paul. Preface. En Thinking Biblically. Exegetical and
Hermeneutical Studies, por Andre Lacocque y Paul Ricoeur,
ix-xix. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
Sacks, J onathan. The Dignity of Difference. How to Avoid the Clash
of Civilizations? New York: Continuum International Publis-
hing Group, 2002.
Scholte, J an. Globalization. A Critical Introduction. New York: Pal-
grave McMillan, 2005.
126
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Westhelle, Vitor. Wrappings of the Divine: Location and Vocation
in Theological Perspective. Currents in Theology and Mis-
sion 31/5 (2004): 368-380.
CAPTULO 3
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS,
SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
Oscar Albeiro Arango
*
Glara Jimnez
**
Edgar Antonio Lpez
***
Jos Vicente Vergara
****
El presente captulo busca ilustrar en qu medida el proceso
de lectura intercultural del texto bblico ha jugado una funcin ca-
talizadora en la relacin que han establecido los grupos, y ha ge-
nerado mejor comprensin de sus propias circunstancias, al brindar
ms coraje para enfrentar la adversidad y aportar inspiracin para la
lectura bblica y la lectura de la realidad.
Tras haber descrito el contexto de impunidad en los pases de
los grupos participantes y haber presentado los referentes tericos
de la lectura intercultural de la Biblia, conviene examinar el proceso
1
*
Profesor asistente, Facultad de Teologa, Ponticia Universidad J averiana, Bo-
got.
**
Investigadora, Instituto Bartolom de Las Casas, Lima.
***
Profesor asociado, Facultad de Teologa, Ponticia Universidad J averiana, Bo-
got.
***
Profesor asistente, Facultad de Teologa, Ponticia Universidad J averiana, Bo-
got.
128
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
vivido por los grupos al leer el texto bblico e intercambiar sus inter-
pretaciones con sus grupos pares.
La descripcin y el anlisis de este captulo estarn centrados
en doce de los dieciocho grupos que participaron en la experiencia
desde Per, Guatemala, El Salvador y Colombia; sobre los seis gru-
pos restantes se incluir alguna informacin en el anlisis del prxi-
mo captulo. Tal seleccin solo ha respondido a limitaciones de tiem-
po en el desarrollo de la investigacin y de espacio en la extensin
de este libro. Los doce grupos estn organizados en seis pares as:
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas (Lima, Per) con el
grupo Semillas del Reino (Bogot, Colombia).
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin (Mejicanos, El Sal-
vador) con el grupo Catequistas de la parroquia San J os (Tierralta,
Colombia).
Grupo Mrtires (Mejicanos, El Salvador) con el Primer grupo de
Animadores Rurales (Tierralta, Colombia).
Grupo Caminantes (Ciudad de Guatemala, Guatemala) con el Se-
gundo grupo de Animadores Rurales (Tierralta, Colombia).
Grupo de la Parroquia Santa Rosa de Lima (Cuscatancingo, El Sal-
vador) con el Tercer grupo de Animadores Rurales (Tierralta, Co-
lombia).
Grupo de Arcatao Norte (Arcatao, El Salvador) con el grupo Cola-
boradoras de la Parroquia San J os (Tierralta, Colombia).
Desde los salones de algunos centros educativos y desde los
recintos de pequeas capillas situados en diferentes puntos de Am-
rica Latina, los grupos se proyectaron hacia sus pares para encontrar-
se alrededor del texto bblico. Cada lectura del texto lleva la inuen-
cia del lugar y del contexto desde el cual se lee, de las biografas de
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
129
los lectores y las lectoras; lleva tambin vestigios de cmo se lee la
Biblia en la iglesia o en la comunidad de fe a la que se pertenece.
Cada lectura est condicionada contextual y culturalmente. Por
ello, la presentacin de la forma como los grupos leyeron el texto por
primera vez y de la interaccin que tuvieron despus con su grupo
par, durante la segunda lectura, sigue la ruta que parte desde lo con-
textual y lo biogrco, conduce hacia el proceso de interpretacin
comunitaria del texto (primera lectura) y lleva despus al intercam-
bio con el grupo par (segunda lectura). As, desde la ubicacin de
las comunidades y los grupos en sus contextos, se pasar a describir
su primer encuentro con el texto y su proceso de interaccin con el
grupo par.
La informacin aparecer al comienzo, de acuerdo con la pre-
sentacin que los grupos hicieron de s mismos y de algunos elemen-
tos de su contexto ms prximo; luego se comentar la forma como
cada grupo se prepar para el encuentro con el texto, la manera como
se aproxim a la narracin y se apropi de ella, y el efecto que la
lectura tuvo en el grupo.
Para observar con cuidado cmo se dio el encuentro con el
texto sern tenidas en cuenta preguntas del siguiente tipo: Cmo se
explic lo que el texto dice? Qu dicen los grupos sobre el mensaje
central del texto? Usaron comentarios? Conocan el texto? Cmo
usaron su imaginacin y su propia experiencia para llenar los vacos
narrativos que hay en el texto por lo que no dice o no explica? Se
prest atencin al trasfondo histrico del texto y a su contexto lite-
rario ms amplio?
En un paso siguiente, se observar cmo los grupos se apro-
piaron del texto, cmo lo ubicaron y lo releyeron en los trminos de
sus propias vidas y contextos: Vieron semejanzas entre la situacin
descrita en el texto y la de sus propias vidas? Se sintieron identi-
cados con algn personaje de la historia? Finalmente, se preguntar
por el efecto del encuentro con el texto: despus de leer y releer
el texto se sintieron animados? Rescatados de su propia soledad?
130
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Llamados a aplicarlo a sus propios contextos y vidas? Hubo trans-
formacin? En qu consisti?
Despus del anlisis de la primera lectura de los grupos, la
atencin se desplazar a observar qu pas en el encuentro con el
grupo par que ley el mismo texto. Primero, se ilustrar cmo los
grupos se prepararon para el encuentro con el grupo par, cul fue su
actitud hacia ste, si lograron conocerlo bien, cmo comprendieron
el informe de lectura recibido, si a partir de ste hicieron esfuerzos
por conocer mejor al grupo par (su contexto, sus vidas, sus expe-
riencias de dolor, sus luchas). Se hizo un esfuerzo por reconocer
aquellas experiencias? Se discuti sobre las cosas que fueron ms
impactantes para el grupo par segn apareca en su informe?
Luego, nos acercaremos a lo que ha signicado para el grupo
la confrontacin y el encuentro con la lectura del grupo par. En esta
importante fase del proceso, se prestar atencin a preguntas como
las siguientes: Se ley cuidadosamente la interpretacin del texto
hecha por el grupo par? Qu semejanzas o diferencias descubrie-
ron? Cmo las evaluaron? Qu hicieron a partir de ellas? Qu
efectos tuvo el descubrimiento de las semejanzas y las diferencias?
El grupo pudo entender las diferencias y ver cul era su origen?
El ltimo paso, quizs el ms relevante de todo el proceso,
consiste en ver cules fueron los resultados de la interaccin con el
grupo par: Hubo crecimiento? Hubo ms bien estancamiento y lo
que se conoce como retorno al propio repertorio?
LAS COMUNIDADES Y SUS CONTEXTOS
Per
El trabajo realizado en los ltimos aos por diferentes organi-
zaciones de derechos humanos en Per ha producido una profunda
toma de conciencia sobre la ciudadana y, por tanto, sobre el derecho
que se tiene de reclamar al Estado el cumplimiento de sus deberes.
Este movimiento emergente de legitimacin y reivindicacin de los
derechos humanos surgi, como uno de los factores ms signica-
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
131
tivos en medio del conicto armado, gracias al liderazgo de la De-
fensora del Pueblo y de asociaciones de afectados por la violencia
poltica, como el Movimiento Para que no se repita, PQNSR, de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH.
Desde los aos 80, diversos esfuerzos en las provincias pe-
ruanas han conducido a la conformacin de comits de derechos
humanos. En 1983 surgi, en Lima, la Asociacin Pro Derechos Hu-
manos, APRODEH; tambin se conform, en Ayacucho, la Asociacin
Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos
del Per, anfasep, una de las organizaciones pioneras de afectados,
compuesta principalmente por viudas y madres de asesinados y de
desaparecidos. En 1984, se constituy la Coordinadora de Derechos
Humanos, CNDDHH, en la que participan destacadas defensoras de los
derechos humanos.
Una de las instituciones que ha contribuido en la defensa de
los derechos humanos es el Instituto Bartolom de las Casas, IBC,
asociacin civil sin nes de lucro fundada por el telogo Gustavo
Gutirrez, en 1974. El ibc promueve la liberacin y el desarrollo
humano en el Per desde la perspectiva de la opcin preferencial por
los pobres. Desde junio de 2003, impulsa el Movimiento Ciudadano
PQNSR, que busca dar seguimiento a las recomendaciones planteadas
en el Informe nal de la Comisin de la Verdad y la Reconciliacin,
CVR.
En abril de 2007, el IBC convoc un grupo de doce personas
para hacer la lectura del texto de Lc 18,1-8, y participar as en esta
experiencia de lectura intercultural. El grupo fue conformado por
doce personas: tres sacerdotes que trabajan en los alrededores de
Lima, dos miembros del IBC; dos agentes de pastoral que trabajan
con jvenes universitarios y grupos parroquiales; una laica y un reli-
gioso que colaboran con la pastoral parroquial en los alrededores de
Lima; una religiosa que trabaja en la selva peruana con adolescentes;
y otra religiosa que trabaja como catequista en la sierra.
132
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Los miembros de este grupo tienen una amplia experiencia de
trabajo pastoral, han vivido en diferentes zonas del pas y han estado
en contacto permanente con sectores sociales pobres y con jvenes
en proceso de formacin. El grupo es multicultural, pues est forma-
do por personas provenientes de Amrica y de Europa.
El enfoque de impunidad desde el cual se ha desarrollado este
proyecto de lectura intercultural de la Biblia suscit especial inters
en el IBC dado que Per se encuentra inmerso en un proceso de recon-
ciliacin tras la dolorosa experiencia del conicto poltico interno
(1980-2000), marcado por una cruel e inhumana violencia.
Las races y efectos de esta experiencia desgarradora para el
pas fueron recogidos en el Informe nal de la CVR, que permiti
constatar que quienes ms haban sufrido la violencia haban sido
personas despreciadas por su cultura, su lengua, sus races tnicas
y su pobreza; en su mayor parte eran mujeres. Todava se sufre, en
Per, las secuelas de dicha violencia, y eso no hace fcil el proceso
de reconciliacin, condicin ineludible para la refundacin del pas.
El grupo del Instituto Bartolom de las Casas se uni a la ex-
periencia para compartir y profundizar en la interpretacin del texto
bblico e iluminar as las situaciones concretas de la realidad latinoa-
mericana:
Nos embarcamos en esta tarea con la seguridad de ir redescubriendo
cmo la Palabra de Dios alimenta nuestra esperanza y compromiso,
con la conanza de, en un futuro, ir encontrando las oportunidades
para celebrar nuestra fe y darle gracias a Dios.
1
Los miembros del grupo expresaron gran expectativa por vivir
esta experiencia de lectura intercultural, dado el desafo que implica
para la tarea evangelizadora la pluralidad cultural y la conciencia,
cada vez mayor, del derecho que tiene cada cultura a ser reconocida
en sus propias diferencias.
1
Grupo del Instituto Bartolom de las Casas, Primer informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
133
Guatemala
El conicto armado que Guatemala vivi por ms de 36 aos
estuvo seguido de un proceso de paz que condujo, en 1996, a la
instauracin de una democracia formal. Sin embargo, la violencia en
Guatemala no se agota en el conicto armado entre las fuerzas del
Estado y de la guerrilla, durante el periodo 1966-1982, y tampoco
ces con el proceso de paz iniciado en 1983 y terminado en 1996. La
democratizacin del pas fue un proceso vertical que se dio en forma
descendente y apenas afect las estructuras de violencia, injusticia e
impunidad.
Perdn y olvido estn articulados en Guatemala a un proceso
que perpeta la impunidad y desconoce los derechos de las vctimas
de las fuerzas estatales.
El ejrcito ha insistido en que ambas partes cometieron excesos e
incluso otros sectores nacionales y extranjeros como forma de
equiparar las violaciones de unos y otros y, por tanto, de igualarse a
todos los colectivos de vctimas en el esfuerzo que supone cualquier
clase de perdn.
2
Durante la transicin a la democracia, muy a pesar de los
deseos de los militares, se conformaron comisiones para adelantar
procesos de verdad, de memoria histrica, de reconciliacin y repa-
racin. Los miembros del estamento militar se opusieron a que se
constituyera una comisin de la verdad que sealase a los responsa-
bles de los crmenes, pero una negativa en este sentido poda haber
signicado el nal del dilogo de paz.
3
El trabajo de las comisiones
de la verdad y sus informes mostraron cul fue el papel del Estado y
de sus fuerzas armadas en el conicto guatemalteco.
En el informe Guatemala: nunca ms, del Proyecto Interdio-
cesano de Recuperacin de la Memoria Histrica, REMHI, de la o-
cina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y en el
2
Sichar, Masacres en Guatemala: los gritos de un pueblo entero, 10.
3
Ibid., 10.
134
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
informe del proyecto Memoria del silencio, de la Comisin para el
Esclarecimiento Histrico, CEH, se indica que en Guatemala hubo
ms de 669 masacres cometidas, en su mayora, contra el pueblo
maya.
Estos informes muestran que el Estado y los militares son res-
ponsables de ms de 98 por ciento de las violaciones a los derechos
humanos. En acciones directas entre guerrilla y ejrcito solo se pro-
dujo 10 por ciento de las vctimas del conicto guatemalteco; el resto
de la poblacin masacrada, desaparecida y asesinada est constituida
por campesinos mayas, poblacin acusada por las Fuerzas Militares
y las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, de ser colaboradores de la
guerrilla
4
, tal como lo describen los mismos acusados:
Nosotros ya no podamos entrar en el pueblo ya que nos estaban
esperando y nos controlaban los de las PAC, cuando entrbamos en el
pueblo nos exigan nuestros documentos personales. No podamos
salir de dos o tres porque nos trataban de guerrilleros.
5
Las PAC estaban conformadas por campesinos que bajo ame-
nazas de muerte se dedicaban a acabar con la vida de sus hermanos,
tal como lo atestiguan quienes las conformaban: Ese ocial nos de-
ca que si no los matbamos nosotros, a todos nos iban a matar. Y
as sucedi de que tuvimos que hacerlo, no lo niego que s tuvimos
que hacerlo porque nos tenan amenazados.
6
Fue as como algunos
sectores de la poblacin civil se vieron obligados a tomar parte en el
conicto y estuvieron presionados en forma permanente por ambos
bandos.
4
La mayora de testimonios del primer tomo del informe Guatemala: nunca ms
describe la presin que los militares ejercieron sobre las comunidades, entre 1980
y 1983, para obligarlas a formar las PAC, ORGANIZACIONES ORIENTADAS A EJ ERCER EL
CONTROL SOBRE LA POBLACIN Y DIFUNDIR EL MIEDO.
5
Proyecto Interdiocesano de Recuperacin de la Memoria Histrica, REMHI, GUA-
TEMALA: NUNCA MS. TOMO II. LOS MECANISMOS DE LA VIOLENCIA. CASO 0544, ALDEA RO
NEGRO, RABINAL, BAJ A VERAPAZ ,1982.
6
Ibid., Tomo I. Impactos de la violencia. Caso 1944. Miembro de las PAC, Chich,
Quich, 1983.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
135
El temor era muy grande en esos das, se tuvo que sacar algunos
turnos de patrulla pero con mucho miedo. Al mismo tiempo la gue-
rrilla lleg tambin despus (a pedir) que por favor no se patrullara.
All s que uno se hallaba con mucho temor, porque uno llegaba a
organizar la patrulla y otro llegaba a impedir, pues para uno era un
gran problema. Desde ese momento se empez a sentir que ya no se
iba a poder vivir en ese lugar.
7
En Guatemala, la elite agraria que ostenta el poder econmico
y poltico considera la tierra como el bien principal, y ve la pobla-
cin maya como mano de obra barata. En algunos casos, el someti-
miento de la poblacin indgena, sumado a la ausencia de servicios
de acueducto, salud y educacin, llev a que numerosas comuni-
dades se organizaran para exigir sus derechos. Ante las demandas,
las fuerzas de la derecha respondieron con ms represin, tal como
reportan las vctimas.
Entonces despus se dieron cuenta los del Ejrcito y nos llamaron a
una reunin a la aldea El Culeque y nos amenazaron, y nos dijeron
que si alguien est yendo de aqu a dejar quejas all con el Apoyo
Mutuo, las vamos a dejar colgadas en un palo en la montaa donde
las encontremos. Y por eso nosotras dejamos de ir con el grupo y
cuando vamos nos sentamos hasta atrs, hasta ahora que ya estamos
dando la declaracin otra vez.
8
El esfuerzo por controlar al enemigo interno se tradujo en aos
de terror e intimidacin a la poblacin civil. En Guatemala, cual-
quier persona que pensara distinto o que demandara un trato digno
fue rotulada de guerrillero o simpatizante de la guerrilla. De esta for-
ma, la mentira se institucionaliz y permiti que ms doscientos mil
indgenas fueran asesinados o desaparecidos. La poblacin civil an
sigue siendo objeto de sospecha por parte de las fuerzas militares y
sigue padeciendo su represin.
7
Ibid. Caso 2267. Aldea Nojoy, Huehuetenango, 1980.
8
Ibid. Caso 1509. Desaparicin Forzada, Santa Ana, Petn, 1984.
136
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
En este contexto de un pas en el que, pese al acuerdo de paz,
sigue habiendo violaciones a los derechos de las vctimas, un grupo
de personas llamado Caminantes decidi tomar parte en el proceso
de lectura intercultural del texto bblico que narra la historia de la
viuda y el juez. Estos Caminantes que se denominan a s mismos
lectores de la Biblia... un camino al Reino estn convencidos de
que la lectura de la Biblia tiene que hacerse en comunidad y que en
ella han de usarse herramientas de la teologa, como la hermenutica
y la exgesis, pero que el punto de partida debe ser la realidad del
pueblo.
Para este grupo, la lectura comunitaria de la Biblia tiene que
ver con la transformacin de la realidad en medio de la que viven
las comunidades, pues da a quienes participan en ella la fuerza y
orientacin necesarias para desarrollar tal transformacin. Considera
adems que la lectura bblica no puede realizarse de forma pasiva,
sino que nos debe poner en movimiento y llevar a construir colecti-
vamente caminos. No se trata de leer en forma solitaria, pues cuan-
do venga el cansancio de alguno o alguna, los dems le brindarn
apoyo; cuando alguien se quede atrs, los dems lo esperarn y lo
animarn; y cuando alguien celebre, todos se alegrarn con l o con
ella. No hay otra manera de aprender a ser fraternos.
Hacer parte de un grupo que lee de esta forma la Biblia hace
que la comunidad misma sea vista como el camino para descubrir
los signos del Reino de Dios. Por eso, este grupo guatemalteco
utiliza el signo del caite (sandalia), calzado usado por las personas
sencillas y pobres en Guatemala, en especial, por el pueblo maya. El
caite tambin les hace pensar en las sandalias del hermano mayor y
maestro, J ess.
Esta pequea comunidad que lee la Biblia mientras se pone
en camino es signo y presencia de Dios para quienes caminan con
ella. Est integrada por dos mujeres y tres hombres, quienes desde
su vida familiar y laboral favorecen los intereses de los sectores ms
vulnerables del pueblo guatemalteco mediante la formacin bblica y
el acompaamiento pastoral y social. Los miembros del grupo estn
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
137
familiarizados con la lectura comunitaria de la Biblia, y encuentran
en ella las motivaciones para trabajar por el mejoramiento de las
condiciones de vida en la sociedad guatemalteca.
El Salvador
En el proyecto de lectura intercultural participaron siete gru-
pos salvadoreos, pero aqu solo se va a considerar la informacin de
cuatro grupos: el de Arcatao, dos grupos del municipio de Mejicanos
y el de la parroquia Santa Rosa de Lima en Cuscatancingo.
Arcatao es una poblacin ubicada cerca de la frontera salva-
dorea con Honduras, en la regin nororiente del departamento de
Chalatenango. La zona fue una de las ms golpeadas durante el con-
icto armado que vivi El Salvador. Los miembros del grupo que
particip en el proyecto trabajan en Nueva Trinidad y en Arcatao,
municipios que son gobernados por el partido de izquierda, Frente
Farabundo Mart Para la Liberacin Nacional, FMLN, desde el n o-
cial del conicto armado.
La temperatura es muy alta en los valles donde estn ubicados
los cascos urbanos de tales municipios, pero el clima es fresco en las
montaas, donde se ubican las aldeas entre barrancos y pinares. Los
caminos son de tierra y dicultan la comunicacin en la regin. En el
mapa de pobreza del gobierno salvadoreo, esos dos municipios de
Nueva Trinidad y Arcatao aparecen clasicados como de pobreza
extrema.
El rea en que se ubican fue bombardeada 450 veces durante
los doce aos que dur el conicto armado. Se calcula que ms de
doce mil personas fueron asesinadas y que la suma de nios y nias
perdidos asciende a seiscientos veinte.
9
La regin fue el escenario
de una de las peores masacres de la historia reciente salvadorea,
ocurrida en las riberas del Ro Sumpul, que atraviesa la zona y hace
9
Asociacin Pro-bsqueda de Nias y Nios Desaparecidos, Historias para tener
presente, 11.
138
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
frontera natural con Honduras; en 1980, perecieron ms de mil per-
sonas en un operativo conjunto de los ejrcitos de ambos pases.
La produccin agrcola es bastante baja, debido al clima seco,
as como a la aplicacin de napalm y agente naranja en varios valles
frtiles de la regin durante el conicto armado. Recientemente, se
ha descubierto gran riqueza mineral, en especial, yacimientos de oro,
y el gobierno planea construir una gran represa con las aguas del ro
principal que atraviesa la zona. Frente a la empresa de explotacin
minera y la construccin de la represa hay una fuerte oposicin, en la
que participan municipalidades, iglesias, organizaciones no guber-
namentales, comunidades y agencias internacionales.
Los miembros del grupo Arcatao, quienes participaron en el
proyecto usando pseudnimos de guerra en vez de sus nombres le-
gales, viven en las afueras del casco urbano del pueblo y en zonas
dispersas de la frontera entre Honduras y El Salvador. Pertenecen a
familias campesinas, son sobrevivientes de la masacre del Ro Sum-
pul y adelantan un proceso psicosocial de atencin teraputica y de-
rechos humanos con el Centro Bartolom Las Casas, cbc.
En el grupo hay nueve mujeres: siete viven con sus parejas y
dos son viudas; dos tienen problemas de discapacidad fsica por le-
siones de guerra. Cinco de ellas trabajan en las tareas del hogar, sin
recibir ningn salario; de stas, dos no saben leer ni escribir. Adems
del trabajo domstico en el hogar, cuatro mujeres trabajan en labores
estacionales de recoleccin de caf, por lo que reciben un modes-
to jornal durante dos meses. Las mujeres del grupo se autodenen
como campesinas pobres, puro pueblo, las que quedaron, so-
brevivientes, guerrinches, revoltosas.
En el grupo hay tambin dos hombres: uno vive solo y el otro
tiene pareja, hijos e hijas. Uno de ellos es agricultor de su pequea
parcela y el otro es empleado temporal en un proyecto de desarrollo
en salud. La edad promedio de los integrantes del grupo es de 45
aos, y ninguna de sus familias alcanza a recibir ms de US $150 al
mes.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
139
En Arcatao y Nueva Trinidad solo existen templos catlicos.
Hay varias personas que se denen como testigos de J ehov,
adventistas y evanglicos, pero ninguna hace reuniones en sus casas:
preeren trasladarse a poblados vecinos, para participar en los cultos
de sus comunidades.
Aunque no todos los participantes del grupo Arcatao son ca-
tlicos, ste se rene cada quince das como grupo de pastoral de la
memoria en el local del templo catlico de la zona. Reciben la visita
de la coordinadora del Programa de Salud Mental del CBC y de una o
dos facilitadoras locales de la parroquia de Arcatao. Cuentan con dos
biblias: una es la Biblia latinoamericana (edicin de 1974), y la otra
es una edicin de Dios habla hoy, sin tapas y sin algunas pginas.
En cada reunin, hay muchos cantos, sobre todo, de la misa
popular salvadorea, corridos a los mrtires y rancheritas populares,
cuando hay cumpleaos. Se hacen rituales preparados por las facili-
tadoras, de acuerdo con los acontecimientos de la comunidad o del
grupo. Se usa el libro de cantos El pueblo canta.
Otro grupo salvadoreo que particip en este proyecto de lec-
tura intercultural es el de la Parroquia San Francisco de Ass, ubica-
da en Mejicanos. ste se denomina Mrtires y trabaja en Mejicanos.
Est conformado por miembros del Consejo Parroquial que repre-
sentan las 36 comunidades de base de la zona. La parroquia perte-
nece a la Vicara de Mejicanos, una vicara muy signicativa por su
tradicin martirial y por su testimonio de comunidades eclesiales de
base. Esta parroquia es vecina de Zacamil y de Santa Rosa de Lima,
al norte de la ciudad capital.
Mejicanos es un municipio situado a 640 metros sobre el nivel
del mar y a una distancia de 2,7 kilmetros al norte de la ciudad de
San Salvador. Durante la conquista y la colonizacin espaola fue-
ron llevados a El Salvador aborgenes tlaxcaltecas, aztecas y acol-
huas, originarios del valle Anhuac y conocidos con el nombre ge-
nrico de mexicanos. Estos fundaron, en El Salvador, tres ncleos:
Mejicanos (hoy barrio de la ciudad de Sonsonate), el pueblo de Los
140
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Mejicanos o Mexicapa (hoy cantn, en la jurisdiccin del pueblo de
Santa Mara, departamento de Usulutn) y la poblacin de Mejica-
nos, donde se ubican los dos grupos que participaron en el proyecto,
al norte de San Salvador.
Este municipio tiene una poblacin aproximada de 450.000
personas y una temperatura promedio de 24 grados centgrados. En
l no existe cultivo de granos bsicos ni levante de ganado, debido a
que la mayora de su territorio rural se ha urbanizado. En Mejicanos,
hay diversas industrias, ferreteras, abarroteras, salas de belleza,
peleteras y pequeos almacenes. La mayora de habitantes de la
regin trabajan en la ciudad capital, y muchos se dedican al comercio
de comidas y verduras. La esta patronal se celebra en honor de la
Seora de la Asuncin, durante la segunda semana de agosto.
Riegan el municipio los ros San Antonio, Mariona y Chagite;
tambin las quebradas Chancula, Chicahuaste, El Nspero y Arenal.
Mejicanos cuenta con un solo cerro, conocido como El Picacho, que
se eleva 1.960 metros sobre el nivel del mar. La ora de la regin est
constituida por bosque hmedo subtropical y montano bajo. Se trata
de una zona ssmicamente inestable que presenta graves secuelas
de los terremotos sufridos en 2001. Adems, muchos de los barrios
estn construidos en barrancos, en los cuales la temporada de lluvias
genera deslaves cuando los ros se desbordan y destruyen los muros
de contencin.
La parroquia San Francisco de Ass es una de las entidades
catlicas ms emblemticas de la Iglesia de los pobres, tanto por su
trayectoria poltica durante y despus de la guerra civil, como por
su compromiso social. Desde 1979 estuvo vacante por el asesinato
del anterior prroco, Octavio Ortiz Luna, pero desde 1982 ha estado
acompaada por los padres pasionistas. Cuenta con instalaciones
modernas para la atencin de la juventud y con un centro de formacin
tcnica vocacional al que pertenece otro grupo participante en la
experiencia de la lectura intercultural.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
141
La gente de la parroquia es muy pobre y su vida est marcada
por incidentes cotidianos de violencia generados por las pandillas
juveniles rivales (maras) que protagonizan rias callejeras, luchas
por territorio y enfrentamientos con las autoridades. En la parroquia
se desarrollan programas de lectura popular de la Biblia, as como
programas sociales de prevencin contra la violencia de gnero y la
violencia juvenil. Varios miembros de la parroquia, formados como
lderes en las comunidades, son ahora militantes y dirigentes del par-
tido poltico FMLN, tanto en el mbito local como nacional.
Los miembros del grupo de la parroquia San Francisco de Ass
tienen edades que oscilan entre los 22 y los 67 aos. Son doce mu-
jeres y ocho hombres. Es un grupo heterogneo, pero todos trabajan
en la pastoral. Unos hacen parte de la pastoral juvenil, otros de la
pastoral de los enfermos, otros ms son misioneros; hay religiosas,
un catequista infantil, un sacerdote y algunos animadores de los mo-
vimientos parroquiales. Todos los participantes estn alfabetizados,
tienen un nivel de escolaridad que va desde el nivel medio hasta el
universitario. Diez tienen estudios no formales en teologa y pasto-
ral, cinco cuentan con estudios teolgicos formales y uno es profesor
de la escuela de teologa pastoral.
Todos estn habituados a las reexiones grupales, las dinmi-
cas participativas y la lectura popular de la Biblia. Se conocen entre
s, por la participacin en la parroquia, por la vecindad o porque
tienen lazos familiares. Cinco de los integrantes manejan bien la me-
todologa de lectura intercultural de la Biblia porque participaron en
el proyecto de lectura intercultural de J n 4,1-42, entre 2001 y 2004
10
,
o porque se capacitaron en el CBC. El grupo haba acordado utilizar
la misma versin de la Nueva Biblia de Jerusaln (edicin de 1996),
pero en la prctica hubo diferentes versiones de la Biblia.
El otro grupo de Mejicanos que particip en el proyecto es el
del Centro de Formacin y Orientacin, CFO. Se trata de un grupo
10
De Wit, J onker, Kool y Schipani, Through the Eyes of Another. Intercultural
Reading of the Bible, 515.
142
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
es muy diverso: est compuesto por personas relacionadas con el
trabajo de este Centro de formacin tcnica y vocacional que lleva el
nombre P. Rafael Palacios, obra social de los padres pasionistas y
de la parroquia San Francisco de Ass.
El CFO fue fundado en 1988, como iniciativa de las comuni-
dades eclesiales de base para responder con programas sociales a
las necesidades de la poblacin desplazada que vena de las zonas
rurales a poblar los suburbios pobres de la ciudad capital. Sus ins-
talaciones tienen dos plantas y estn ubicadas frente al templo pa-
rroquial de Mejicanos. Se mantiene con donaciones internacionales,
convenios con la municipalidad y colectas especiales hechas en la
parroquia o en algunas comunidades hermanas del extranjero. Hay
siete programas de atencin y numerosos talleres vocacionales de
aprendizaje tcnico.
La convocatoria para tomar parte en este proyecto se hizo,
en el CFO, en forma abierta. Los participantes son, en su mayora,
jvenes delegados por los grupos que atiende cada programa. Los
miembros del grupo se conocen entre s, por la participacin en los
diferentes programas del Centro y por la convivencia laboral. Ade-
ms de los beneciarios, participaron empleados del Centro, madres
de jvenes en rehabilitacin, una cooperante extranjera, un religioso
que hace prcticas pastorales en la institucin y otros miembros de
la parroquia.
Algunos participantes en los programas del Centro no quisie-
ron dar sus nombres, por razones de seguridad, ya que normalmente
son perseguidos por bandas rivales o por la polica. Todos y todas
viven en el territorio parroquial, en el municipio de Mejicanos. La
animadora del grupo report que una chica trans, quien asiste a los
talleres de cosmetologa, inicialmente no deseaba participar por mie-
do a la condena de la gente de la iglesia, pero nalmente acept
hacerlo, con lo que ampli la riqueza intercultural de la experiencia.
El grupo del Centro de Formacin y Orientacin est com-
puesto por 22 personas: doce mujeres y diez hombres. Hay once
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
143
participantes de la Iglesia Catlica, dos participantes de la Iglesia de
J esucristo de los Santos de los ltimos Das, dos participantes de la
Iglesia Monte Sina de la Luz del Mundo, un miembro de una Iglesia
Pentecostal y seis personas ms, que no reportan liacin a ninguna
iglesia.
Sus edades oscilan entre los 16 y los 65 aos. Todos los partici-
pantes saben leer y escribir, pero su grado de escolaridad es tambin
diverso. Tres tienen alguna formacin en teologa y en pastoral; uno
cuenta con estudios teolgicos formales; otro es profesor de la es-
cuela de teologa pastoral; y otros dos miembros tienen estudios de
postgrado.
El cuarto grupo salvadoreo cuya informacin ser objeto de
atencin en este captulo es el de la Parroquia Santa Rosa de Lima,
ubicada en Cuscatancingo. Est conformado por seis hombres y
once mujeres. Las edades de sus integrantes oscilan entre los 17
y los 66 aos. Uno de los miembros del grupo es telogo; otro es
sacerdote; otro ms trabaja en pastoral juvenil y en la rehabilitacin
de jvenes pandilleros; los dems hombres son misioneros. De las
mujeres, una se dedica a la catequesis infantil y de adolescentes,
otra es religiosa, otra es secretaria y misionera; las dems mujeres
tambin son misioneras.
Colombia
Nueve grupos colombianos participaron en este proyecto de
lectura intercultural: uno de ellos estaba ubicado en Bogot y fue
acompaado por Dimensin Educativa; los otros estaban localizados
en Tierralta, en el departamento de Crdoba, y fueron acompaados
por un grupo de profesores de la Facultad de Teologa de la Ponti-
cia Universidad J averiana que colabora con la Escuela de Animado-
res de la Parroquia San J os.
Los miembros de estos grupos han vivido las devastadoras
consecuencias de un conicto armado que ha durado ms de medio
144
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
siglo y cuyo resultado ms evidente ha sido el desplazamiento de
millones de campesinos hacia las zonas urbanas.
Bogot es la capital de Colombia, y cuenta con una poblacin
aproximada de ocho millones de habitantes. Diariamente, esta cifra
crece, pues la ciudad recibe muchas personas que huyen de la guerra
en diversas regiones y se refugian en ella, especialmente, en el rea
ubicada al suroccidente. El drama de estas personas en condicin de
desplazamiento no termina cuando llegan a la urbe, pues all viven
en condiciones muy precarias y continan siendo objeto de persecu-
cin por parte de los grupos armados.
El municipio de Tierralta se ubica en el cauce alto del ro Sin,
cerca de la Costa Caribe. La regin es muy rica en recursos naturales
y ha sido objeto de un largo proceso de colonizacin relacionado con
la ganadera y la agricultura, pero tambin con la explotacin de re-
cursos mineros y forestales. As lo recuerdan sus habitantes cuando
describen los procesos demogrcos relacionados con el xodo de
poblaciones que huyen de la violencia desde la primera mitad del
siglo XX. La situacin poltica de Colombia hizo que en este terri-
torio conuyeran grupos humanos venidos de distintas regiones del
pas. Uno de sus habitantes narra el proceso migratorio de quienes
histricamente han sido obligados por la fuerza a desplazarse de sus
propias tierras.
Durante el siglo XX, grupos econmicos franceses, rabes y
norteamericanos explotaron la tierra y se aduearon de ella; pasaron
de ser los patrones de las empresas extranjeras a ser los seores
de la regin, cuyos descendientes dieron origen a la clase terrate-
niente y comerciante que todava la domina. Hoy ms de 70 por
ciento de los frtiles valles de los ros San J orge y Sin se dedican
a la explotacin ganadera
11
, una actividad econmica en la que las
11
En Crdoba hay 1,3 cabezas de ganado por hectrea de tierra, lo que signica
que el 60 por ciento de las tierras, que podran producir alimentos, estn dedicadas
a la ganadera. (Cepeda y Rojas, A las puertas de El Ubrrimo, 23).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
145
vacas son ms importantes que la gente, segn dicen los campesi-
nos pobres de la regin.
El despojo de la tierra fue un factor determinante para que pe-
netraran las guerrillas en el alto Sin. Primero lo hizo el Ejrcito Po-
pular de Liberacin, EPL, y luego el Ejrcito de Liberacin Nacional,
ELN, organizaciones que abogaban por poner n al empobrecimiento
de las poblaciones marginadas de la regin.
12
Sin embargo, para sus
habitantes, la lucha de estos grupos armados se convirti tambin en
factor de opresin, en contra de sus anhelos de liberacin.
13
La intensicacin de la guerra en esta zona del pas se explica
por las ofensivas de los grupos guerrilleros, la articulacin de los
grupos paramilitares en la denominada Autodefensas Unidas de Co-
lombia, AUC, y la presencia del narcotrco. Tales bandos ejercieron
la violencia contra la poblacin civil.
En particular, el surgimiento de los grupos paramilitares, con
el respaldo de las fuerzas del Estado inigi mucho sufrimiento a la
poblacin civil y afect la vida democrtica. J orge Restrepo indica
que, entre 1980 y 1993, hubo en Crdoba al menos cuarenta ma-
sacres y cerca de 200 crmenes polticos. Los autores eran grupos
armados que se hacan llamar autodefensas, y que luego se cono-
cieron como paramilitares.
De acuerdo con Restrepo, la conformacin de estos grupos en
Crdoba y Antioquia se origin en las reuniones que ganaderos y
miembros del Ejrcito Nacional tuvieron en 1982.
14
La accin de
los grupos paramilitares sirvi a los grandes hacendados y a los l-
12
El Ejrcito Popular de Liberacin, EPL [] se concentr en la dcada del 80
principalmente en las zonas de desarrollo agroindustrial, con nfasis en Urab;
en zonas con capas de campesinos y colonos y de expansin de nuevos grupos de
terratenientes (Urab y Crdoba), y en la regin del viejo Caldas. (Arocha, Las
violencias: inclusin creciente, 40).
13
Arango Ariza, Moya y Prieto, Reconstruccin de comunidades en contextos
de conicto armado: lineas teolgico-pastorales en perspectiva noviolenta, 335.
14
Restrepo, Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones,
40.
146
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
deres polticos para recuperar su poder en la regin; se trat de un
proceso durante el cual los campesinos que vivan en el territorio
retomado fueron acusados de pertenecer a la guerrilla.
La represin fue la forma concreta que tom la accin del Es-
tado colombiano. En Tierralta recuerdan con espanto las masacres
realizadas por organismos del Estado en El Diamante, en el Barrio El
Paraso, o en El Escolar, donde fueron asesinados hombres, mujeres
y nios, por el simple hecho de vivir en un lugar con presencia gue-
rrillera. La accin del Estado se orient a proteger los intereses de
los terratenientes de la zona, sin concebir planes de desarrollo inte-
gral, promocin social, educacin, vivienda, proyectos productivos
o acceso a bienes culturales.
Las fuerzas militares y de polica, al lado de la fuerza parami-
litar, administraron una justicia parcial en estas regiones olvidadas.
Con decisin impusieron una actuacin poltica que no atendi al
origen de los problemas. Se trat de una poltica desentendida de
las necesidades de la regin, que solo buscaba la tranquilidad y es-
tabilidad de los grupos que ostentan el control poltico, econmico
y social.
15
La accin militar agrav la situacin de la poblacin y
aument el sufrimiento de los habitantes, favoreciendo la impunidad
y la desproteccin social.
En la regin Caribe la guerrilla estaba derrotada. All los gru-
pos de autodefensas sobrepasaron su etapa inicial contraguerrillera
y se trasformaron en el agente poltico regional que administraba
justicia. La consolidacin de los grupos paramilitares en la regin se
dio mediante asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas
y desplazamiento forzado. La mayora de acciones estuvo dirigida
contra la poblacin campesina, que encontr en el casco urbano de
Tierralta un lugar donde radicarse.
15
Los intereses de los grandes hacendados se consolidaron mediante el acapara-
miento de tierras. Un ejemplo es la hacienda El Ubrrimo, propiedad de lvaro
Uribe Vlez (Cepeda y Rojas. A las puertas de El Ubrrimo, 33).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
147
Desde 2002, la dinmica de los combates contrainsurgentes
se enmarc en las polticas de la Seguridad democrtica, proyecto
bandera del gobierno de lvaro Uribe Vlez.
16
La presencia militar
se increment en vastas extensiones del territorio colombiano, con
el n de garantizar la estabilidad institucional y restablecer el orden
constitucional. La poltica de seguridad democrtica tuvo dos mo-
mentos:
El primero se dio entre 2003 y 2004, durante el cual las fuer-
zas estatales desarrollaron una ofensiva que buscaba asegurar la co-
municacin del centro con la periferia del pas, proteger los puntos
medulares e interrumpir el despliegue estratgico de las FARC.
17
Por
ello, en Tierralta y sus alrededores los combates contrainsurgentes se
intensicaron a partir de la declaracin de las zonas de rehabilitacin
y consolidacin.
18
La declaratoria del estado de conmocin interior
otorg prerrogativas extraordinarias al poder Ejecutivo, adems de
permitir a las fuerzas armadas y a otros organismos de seguridad,
sin previa autorizacin judicial escrita, adelantar capturas, allana-
mientos, interceptacin de comunicaciones y otras restricciones de
derechos fundamentales. En estos aos, en Tierralta, aument el n-
mero de muertes selectivas y los desplazamientos forzados desde las
zonas rurales hacia el rea urbana.
Durante el segundo momento de la poltica de seguridad de-
mocrtica, enmarcado en el segundo periodo presidencial de Uribe
Vlez, se evidenci un signicativo debilitamiento de las FARC, de-
bido a golpes militares que produjeron bajas y capturas de los cabe-
16
A propsito de la poltica de seguridad democrtica impulsada por lvaro Uribe
Vlez durante su gobierno, Diana Rico advierte: La seguridad democrtica pro-
mete soluciones mediante un protector autoritario, que implementa aquella premi-
sa maquiavlica, en la que el n justica los medios, como una alfombra mgica,
que transporta el imaginario colectivo de un gobernante salvador con mano dura.
(Rico, La conguracin de identidad nacional en un territorio que se advierte
extrao, 88, 86).
17
Restrepo, Guerra y violencias en Colombia, 53.
18
Repblica de Colombia, Ministerio del Interior, Decreto 2002 de septiembre 9
de 2002.
148
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
cillas de esta organizacin guerrillera. Al nal de 2007, el panorama
del conicto haba cambiado notablemente y la transformacin fue
aprovechada por el Estado para reorientar su poltica de seguridad
democrtica. La ofensiva se centr en la desestructuracin de las
FARC, y logr debilitar a sus frentes Caribe, J os Mara Crdoba y
el de Ivn Ros; pero lo ms importante no era atacar directamente
a la guerrilla, sino debilitar las bases logsticas de cada uno de sus
frentes.
19
Esto implic la desaparicin, el desplazamiento forzado, la
tortura y el asesinato de numerosos campesinos.
La seguridad democrtica aument la inquietud, la aiccin y
la inseguridad, debido al riesgo que se viva en las zonas rurales y
urbanas de Tierralta. Aumentaron las ejecuciones extrajudiciales y
la restriccin a la libre circulacin de la poblacin; se intensicaron
las acciones de guerra y rein la incertidumbre sobre las garantas
de proteccin de los derechos humanos y del Estado de derecho en
general. El alto Sin se vio invadido por el miedo a denunciar las
violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, ante las posibles retaliaciones de los ac-
tores armados, que tambin quedaban en la impunidad.
20
En julio de 2001, en Santaf de Ralito, zona de Tierralta, se
realiz un pacto clandestino entre polticos y paramilitares, un acuer-
do anlogo a los pactos que el Estado haba buscado hacer a la luz
pblica, en el sur del pas, con las FARC.
21
El de Santaf de Ralito te-
na como n acabar con la guerrilla en el territorio, pero para ello se
masacr indiscriminadamente a la poblacin civil, traspasando los
lmites imaginables. Muchos campesinos inocentes fueron asesina-
19
Restrepo, Guerra y violencias en Colombia, 55.
20
Arango, Ariza, Moya y Prieto, Reconstruccin de comunidades en contextos
de conicto armado, 346.
21
Mara Clara Torres indica: As, mientras en el sur del pas el gobierno de Andrs
Pastrana y la guerrilla de las FARC hablaban de construir una Nueva Colombia, en
el norte, lo ms selecto de la dirigencia poltica costea haca pactos secretos con
los paramilitares para refundar la patria y establecer un nuevo contrato social.
(Torres, El contrato social de Ralito, 1).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
149
dos cada da, simplemente por habitar un territorio en el cual se pre-
suma presencia guerrillera. El paramilitarismo se manifest como la
nueva fuerza que ayudaba a aanzar polticamente los intereses de
diversos grupos de la oligarqua.
22
El 1 de diciembre de 2002 se acord un cese al fuego con las
AUC, y en julio de 2003, se rm el acuerdo Ralito I, en que se plan-
teaba la desmovilizacin de esta organizacin para 2005. En mayo
de 2004, se rm el acuerdo Ralito II y se estableci un rea de
reclusin para los jefes paramilitares, para facilitar el dilogo con
ellos. Al nal de 2005, se sancion la Ley 975 de 2005, mal denomi-
nada Ley de J usticia y Paz.
Los bloques de las AUC interesados en desmovilizarse elabo-
raron listas de sus integrantes e inventarios de su armamento. Los
comandantes de algunos bloques fueron recluidos en Santaf de
Ralito, en agosto de 2006; por instruccin presidencial, posterior-
mente fueron recluidos en crceles de mxima seguridad y nalmen-
te enviados a los Estados Unidos, para evitar que dieran a conocer
sus vnculos con el Estado. Fue as como jams hubo reparacin a
las vctimas. Otros combatientes recibieron certicados del Comit
Operativo para la Dejacin de Armas, CODA, como constancia de que
se encontraban en un proceso de reintegracin a la sociedad civil.
23
El proceso de desmovilizacin, desarme y reinsercin de las
AUC trajo transformaciones en la forma de entender el conicto y
la violencia en Colombia. Se trat de una intervencin estatal que
busc disminuir el nmero de combatientes y la entrega de un n-
mero considerable de armas para implementar un sistema de justicia
22
Despus de que lvaro Uribe hiciera campaa poltica en Tierralta, en el 2002,
el aspirante conservador J uan Camilo Restrepo denunci que en Crdoba, y de
forma particular en los municipios de Tierralta y Valencia, existan candidatos al
Congreso de origen y respaldo paramilitar, que a los dems aspirantes se les impe-
da el acceso a la zona y la distribucin de su propaganda. (Cepeda y Rojas, A las
puertas de El Ubrrimo, 88).
23
Porch y Rasmussen, Demobilization of Paramilitaries in Colombia: Transfor-
mation or Transition?
150
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
transicional. Los informes estatales y los de las organizaciones no
gubernamentales indican que el proceso logr la desmovilizacin
y el desarme de ms de 31.671 paramilitares y la entrega de ms
de 18.025 armas
24
, pero esto no bast para desmontar el aparato de
guerra.
Al lado de la fuerza agrcola y ganadera de la regin, el nego-
cio del narcotrco se haba introducido como un elemento deter-
minante en el conicto armado y con ello cobr mayor importancia
la defensa del territorio. El proceso de desmovilizacin, desarme y
reinsercin, en sus inicios, gener resultados positivos, en trminos
de la violencia homicida en aquellas zonas en las que las desmovi-
lizaciones colectivas tuvieron lugar
25
; pero en algunas regiones, el
mismo proceso posibilit el surgimiento de grupos neoparamilita-
res, factor de escalonamiento de la violencia en el pas.
Estos grupos no solo operan en las zonas en las que se asenta-
ban las AUC sino que han aparecido, en algunos casos, en territorios
hasta entonces no sometidos a este tipo de violencia. Ahora interac-
tan grupos que sobrevivieron, que nunca dejaron las armas, y otros
en proceso de rearme, que vuelven a hacer parte del conicto, al
aplicar sus dinmicas del terror para retomar el control territorial.
26
Las fuerzas armadas ociales denominan a estos grupos liga-
dos al narcotrco bandas criminales, BACRIM. Por otro lado, las
organizaciones no gubernamentales debaten si tales grupos aparecen
asociados al crimen organizado o a una tercera generacin de para-
militares. Estos son los grupos neoparamilitares, es decir, grupos ar-
mados surgidos, recongurados o evidenciados a partir del proceso
de desmovilizacin y desarme.
24
Restrepo, Guerra y violencias en Colombia, 467-468.
25
Gonzalez y Restrepo, Desmovilizacin de las AUC: mayor seguridad huma-
na?
26
Arango, Ariza, Moya y Prieto, Reconstruccin de comunidades en contextos
de conicto armado, 347.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
151
La Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, CNRR,
hace una tipologa de estos grupos en tres niveles: disidentes, rear-
mados y emergentes. Los disidentes son grupos que pertenecan a
las AUC y no se desmovilizaron, se desmovilizaron parcialmente o
volvieron a la actividad armada. Los rearmados estn compuestos
por personas desmovilizadas que reinciden en la violencia armada y
otras actividades ilegales, por medio de grupos existentes o confor-
mando nuevas estructuras. Los emergentes son grupos dedicados a
la delincuencia organizada o al control local del narcotrco; estn
ubicados principalmente en centros urbanos donde aprovechan los
vacos de poder que dejaron las AUC.
27
En medio de este complejo contexto de violencia, represin
e impunidad, los grupos de Tierralta hicieron la experiencia de leer
comunitariamente la narracin sobre la viuda y el juez, y compartie-
ron sus interpretaciones con grupos de El Salvador y Guatemala. Se
trata de tres grupos de Animadores Rurales, el de Colaboradoras de
la Parroquia San J os y el de Catequistas de la misma parroquia. La
comunidad parroquial estuvo acompaada por cuatro sacerdotes je-
suitas hasta 2010, ao en el que fueron reemplazados por miembros
del clero diocesano. Con la colaboracin de la Facultad de Teologa
de la Ponticia Universidad J averiana, durante doce aos se desarro-
ll en dicha parroquia un proceso de formacin, a travs de la Es-
cuela de Animadores, a la que pertenecan ms de cien campesinos
de diferentes veredas (pequeos caseros) de Tierralta.
El Primer grupo de Animadores Rurales est conformado por
cuatro mujeres y cuatro hombres, cuyas edades oscilan entre los
veinte y los cincuenta aos. Todos son catlicos. Una de las inte-
grantes pertenece a una comunidad religiosa: vive en el barrio El
Recreo, ubicado en el casco urbano de Tierralta, y acompaa los pro-
cesos de formacin y pastoral de la parroquia desde hace ocho aos.
Las veredas a las que pertenecen los miembros del grupo que viven
en el rea rural son La Botella, Gramalote, Madre Vieja, Bar, Pue-
27
Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, Informe No. 1. Disidentes,
rearmados y emergentes: Bandas ciminales o tercera generacin paramilitar?
152
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
blo Nuevo, Quimar Medio y Puerto Salgar-Callejas; all colaboran
como catequistas y animadores pastorales, organizando encuentros
de reexin, celebraciones de la palabra y proyectos comunitarios
con las juntas de accin comunal.
Dos de las mujeres estn casadas, y cultivan la tierra, adems
de su trabajo en el hogar. La otra mujer es soltera y distribuye el
tiempo entre sus estudios y los ocios de la casa.
Los cuatro hombres se dedican a la agricultura: dos son casa-
dos y dos permanecen solteros; solo uno es dueo de la tierra que
cultiva; otro alterna su labor agrcola con su trabajo como profesor.
Estas personas han vivido o presenciado la dolorosa experien-
cia del desplazamiento forzado por causa de la guerra, y conocen
bien los efectos fsicos, emocionales y sociales que produce el des-
arraigo. Tales huellas permanecen a travs de ideas e imgenes que
pueden ser captadas rpidamente al conversar con ellas.
El Segundo grupo de Animadores Rurales est compuesto por
cinco mujeres y tres hombres, cuya edad oscila entre los 16 y los 50
aos. Pertenecen, en su mayora, a un sector pobre de la poblacin y
obtienen su sustento del trabajo agrcola. Las veredas de las que pro-
ceden son El Loro, Volador, Carrizola y Callejas. Una es religiosa, y
vive en el casco urbano de Tierralta.
La mayora de los integrantes de este grupo ha participado
en el proceso formativo de la Escuela de Animadores, que les da la
oportunidad de reunirse cada tres meses en los salones de la parro-
quia durante una semana, para aprender y compartir las alegras y
tristezas de su vida en las diferentes veredas. Estos encuentros nali-
zan con la celebracin de la eucarista y con la oracin comunitaria;
en el mes de diciembre algunas veces se organiza tambin la olla
comunitaria, para compartir el alimento.
Una de las integrantes del grupo es viuda y se dedica atender
a su madre, quien desde hace algn tiempo est enferma; dos son
solteras y colaboran con las labores de la casa; otra es estudiante;
una mujer del grupo es casada y dedica su tiempo a las labores del
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
153
hogar; otra pertenece a una comunidad religiosa y se dedica al acom-
paamiento pastoral de las comunidades de Tierralta. Ninguna de
estas mujeres percibe salario por su trabajo. Los tres hombres que
pertenecen al grupo se dedican a la agricultura; dos son casados y
uno es soltero.
El Tercer grupo de Animadores Rurales est compuesto por
seis mujeres y dos hombres, cuyas edades oscilan entre los veinte y
los cincuenta aos. Son de extraccin social humilde. Algunos viven
en el casco urbano de Tierralta, en el barrio 20 de J ulio; otros viven
en las veredas Nueva Unin y Las Delicias, cultivan sus propias par-
celas o trabajan como jornaleros en las grandes ncas de esta regin,
para derivar de all su sustento. Algunos han vivido personalmente
la situacin de desplazamiento por causa de la violencia. Actualmen-
te, colaboran en sus veredas y barrios, como animadores pastorales,
realizan encuentros de reexin y celebracin de la Palabra.
Tres de las mujeres que integran este grupo estn casadas y son
amas de casa; las otras tres son solteras y colaboran con las labores
del hogar. Hay una maestra y una estudiante. Uno de los hombres es
casado con una de las integrantes del grupo; el otro es soltero y se
dedica a sus estudios de secundaria. Reunidos en uno de los salones
de la parroquia, estos animadores rurales leyeron el texto de Lucas
para lo que se valieron de la traduccin de la Biblia de Jerusaln
(Bilbao: Descle de Brower, 1976).
El grupo Colaboradoras de la parroquia San J os est com-
puesto por seis mujeres, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 50
aos. Todas viven en el casco urbano de Tierralta. Tres tienen trabajo
remunerado (dos con entidades del Estado y una con la parroquia),
y las otras tres sufren las consecuencias del desempleo que impera
en la zona urbana de Tierralta. Aunque viven en el casco urbano del
municipio, llevan una vida difcil y han tenido que luchar mucho
debido a la mala administracin pblica.
Una de las mujeres es soltera, dos son casadas y tres son se-
paradas. Una hizo parte de los grupos de misin y catequesis orga-
154
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
nizados por el padre Sergio Restrepo, sacerdote jesuita asesinado en
1989 por los paramilitares. Actualmente, las seis mujeres colaboran
en la parroquia en distintas actividades y son animadoras pastorales.
El grupo Catequistas, de la misma parroquia, est compuesto
por dos hombres y siete mujeres. Como catequistas y animadores
pastorales, organizan encuentros de reexin y celebraciones de la
Palabra para los jvenes de Tierralta. La edad de los miembros de
Catequistas oscila entre los 25 y los 40 aos. Cuentan con un alto
grado de escolaridad respecto de los habitantes de la regin, pues
han terminado la secundaria, algunos tienen formacin profesional y
otros cursan estudios universitarios. Todos los de Catequistas viven
en el casco urbano de Tierralta y tienen trabajo: unos como maestros
de las veredas cercanas, otros como empleados por el municipio y
los dems con empresas privadas. Han sentido la violencia que lace-
ra a su pueblo, y algunos han sido testigos directos de violaciones de
los derechos humanos, y han padecido la violencia en sus lugares de
trabajo, sobre todo, en las veredas en las que se desempean quienes
trabajan como maestros.
LAS COMUNIDADES Y SUS LECTURAS
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas (Lima) y
Grupo Semillas del Reino (Bogot)
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas
Durante varios meses el grupo del Instituto Bartolom de
Las Casas dedic algunas reuniones a la lectura del texto bblico.
stas comenzaban con la proclamacin del texto, luego se haca
memoria de casos reales de impunidad conocidos, despus se volva
al texto, para profundizar en l y enriquecer su lectura con las
situaciones expuestas. Sin saber todava con quines compartiran
su interpretacin, el grupo se aproxim al texto teniendo en cuenta
diferentes interpretaciones conocidas por sus miembros y otras
construidas por ellos desde su experiencia personal, comunitaria y
pastoral.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
155
Tales interpretaciones responden a tres aspectos: la necesaria
confrontacin en situaciones de injusticia, la conanza en Dios y la
importancia de la oracin. Para interpretar el texto, los miembros del
grupo se jaron en los personajes que aparecen, explcita o implci-
tamente, en la narracin, sus caractersticas y su relacin con el ob-
jetivo de la parbola. Cinco personajes llamaron su atencin, a saber:
J ess el maestro; quienes, desalentados, escuchan a J ess; la viuda
que reclama justicia; el juez que niega justicia y que no teme a Dios
ni a los hombres; y el contrario de la viuda, que no es mencionado
explcitamente en la narracin.
Para los miembros del grupo no fue posible leer el texto b-
blico sin que viniera a sus memorias la realidad de tantas personas
conocidas del pasado y del presente. Al recordar las situaciones, po-
nan otros nombres a cada uno de los cinco personajes y advertan
la importancia de que los grupos marginados de la sociedad tengan
conciencia de sus derechos, para que exijan lo que les corresponde
en justicia, no por caridad. El texto les hizo presentes las historias de
muchas mujeres que en los barrios en los que trabajan mantienen
la misma actitud de la viuda, y que a pesar de las dicultades van
consiguiendo mejoras en la vida de sus familias, pues en la mayora
de ocasiones sus reclamos no buscan su propio bienestar sino el de
los suyos.
Este texto bblico, lejano en el tiempo, se hizo cercano por
reejar fenmenos muy familiares para los miembros del grupo: la
distancia social, vital y personal entre las autoridades que adminis-
tran justicia y las mujeres que la reclaman; la corrupcin en la ad-
ministracin de justicia, que afecta a los ms pobres; la importancia
de la insistencia para lograr los objetivos y de la fe para mantener la
esperanza en un cambio de situacin; la experiencia de tantas per-
sonas que, desodas por las instituciones, sobrellevan la injusticia en
condiciones indignas, contrarias a la voluntad de Dios.
Tambin hubo algunas diferencias entre los miembros del gru-
po acerca de algunos elementos del texto; por ejemplo, sobre la im-
portancia del v. 8: Os digo que les har justicia pronto. Pero, cuando
156
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
el Hijo del Hombre venga, encontrar la fe sobre la tierra? Se dio
entre ellos una discusin cristolgica sobre cmo interpretar la alu-
sin al Hijo del Hombre, pero se lleg al acuerdo acerca de cmo
la alusin a este ttulo y al juicio reeja la experiencia de desaliento
en un presente injusto y la esperanza en la actuacin de Dios.
Se trata de una llamada a la conanza expresada en la oracin
que hunde sus races en la certeza de que la situacin va a cambiar.
Estos elementos generaron desaantes preguntas como las siguien-
tes: Cundo y cunto hay que esperar? Quin revertir la situa-
cin? La inclusin del ttulo Hijo del Hombre en el texto bblico
llev a los miembros del grupo a verse ubicados en la historia con la
esperanza de ser escuchados por el Dios que los ama y con la urgen-
cia de su compromiso histrico para que la justicia de Dios se haga
real en aquellas situaciones contrarias al proyecto de Dios.
El grupo continu trabajando en la interpretacin del texto, a
la espera del informe de su grupo par, y el texto sigui mostrando
su riqueza, al ser ledo con fe, desde la perspectiva de la impunidad
vivida en Per. Los miembros del grupo continuaron evidenciando
la importancia de pensar comunitariamente, desde el texto, pistas
para su accin y para la de quienes son acompaados por ellos en su
trabajo. Cuatro situaciones de impunidad cobraron especial relieve
a la luz del texto:
La primera es el trco de los terrenos en los que se asentaron los
desplazados por la violencia poltica entre 1980 y 2000; los precios
han aumentado desproporcionadamente y han sido negados los ttu-
los de propiedad.
En segundo lugar, llam la atencin de los miembros del grupo la
situacin de las viudas cuyos maridos fueron secuestrados y asesina-
dos durante el mismo periodo, la desinformacin, la ausencia de las
autoridades y la imposibilidad asumir los costos que conllevan los
largos procesos judiciales.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
157
La tercera situacin que surgi en las reexiones del grupo fue el
desalojo de muchas personas por causa de la irresponsabilidad de
unos pocos que, al buscar su propio benecio, han invertido mal los
recursos de otros que buscaban mejorar sus condiciones de vida;
por fortuna, recordaron que ante la falta de solidaridad de la iglesia
local, la gente ha contribuido con vveres y ropa para atender las
necesidades de los desalojados.
Por ltimo, las reexiones del grupo se dirigieron a sealar la insti-
tucionalizacin de la impunidad en los mbitos poltico, judicial y
domstico.
Los miembros del grupo constataron que la situacin en la que
viven es mucho ms compleja que la sencilla estructura de relacio-
nes presentes en el texto lucano. Ahora hay nuevos actores polti-
cos, como las organizaciones y los movimientos sociales. La accin
solidaria de los cristianos en favor de las vctimas debe encontrar
en ellos la posibilidad de una tener una incidencia ms efectiva y
perseverar en la concientizacin de la poblacin sobre su derecho a
participar activamente en la lucha por la justicia; la coordinacin de
las actividades y la articulacin de redes es una condicin necesaria
para responder a problemas comunes.
En Amrica Latina est cobrando fuerza un movimiento ini-
ciado por algunos miembros de la Iglesia que hablaron y actuaron en
defensa de la justicia. Inspirados por la lectura del texto, los integran-
tes del grupo se sintieron llamados a mantener vivos esos esfuerzos,
a ampliar la lista de quienes estn dispuestos a reclamar justicia en
forma pertinaz y a entregar este legado a las generaciones futuras.
Al volver su atencin hacia al texto, luego de haber reexiona-
do sobre su contexto, los miembros del grupo notaron que hay una
referencia a una ciudad, detalle que no parece ser secundario, pues
en la polis la complejidad de las diferencias y las contradicciones
permea las relaciones humanas y sociales, como bien lo ilustra el
caso de viuda, mujer pobre que habita en esa ciudad.
158
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
All existe una situacin de impunidad que comporta dos as-
pectos: la necesidad de restablecer la justicia, en los mbitos perso-
nal e institucional, y la condenacin de la opresin en los mismos
mbitos. En una ciudad como esta, los cristianos son ciudadanos
responsables de una realidad contraria al plan de Dios, que les insta
a clamar y reclamar, respondiendo a la doble tarea de orar y ac-
tuar, que son dos asuntos estrechamente ligados.
Esta relacin entre la accin y la oracin suscit una discusin
al interior del grupo, pues parece que en el texto se da prioridad a la
oracin. Sin embargo, hubo acuerdo acerca de la imposibilidad de
separar ambos aspectos, como corresponde a la mencin del juicio
de la historia en los versos nales, una referencia que evoca la par-
bola de Mt 25.
Interaccin entre los grupos
Este primer caso de interaccin muestra cierta unilateralidad
en la comunicacin por parte del grupo colombiano, ubicado en Bo-
got. Mientras el grupo del Instituto Bartolom de Las Casas se vio
muy enriquecido por la lectura de su grupo par, ste apenas si se
dej afectar por la interpretacin recibida desde Lima.
28
Aun cuando
la coordinadora del grupo peruano viaj a Bogot para participar
en una evaluacin del proyecto, no pudo tener un encuentro con los
miembros de Semillas del Reino.
Durante dos meses, el grupo del Instituto Bartolom de Las
Casas esper con ansiedad el informe de su grupo par colombiano;
mientras tanto, desde su propio contexto, profundiz en su interpre-
tacin del texto, sin conocer la interpretacin de su grupo par. Cuan-
do lleg el informe de Semillas del Reino, los lectores y lectoras del
Per sintieron gran alegra, por poder compartir esta experiencia de
28
Esto decan los integrantes de Semillas del Reino sobre el informe de lectura
del Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas: Nos ayuda para mirar otros
enfoques del texto bblico. Nos exige que nosotros profundicemos ms en nuestra
lectura. (Grupo Semillas del Reino, Segundo informe).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
159
lectura popular y comunitaria de la Biblia que se gesta en el suro-
riente de Bogot.
29
Desde el primer contacto, el grupo peruano advirti que se tra-
taba de dos grupos totalmente diferentes en cuanto caractersticas,
experiencias y objetivos-expectativas respecto a este intercambio.
30
Las diferencias no eran nicamente demogrcas, pues el grupo de
Lima solo comparte espacios de reexin, mientras el grupo de Bo-
got tiene una vida en comunidad. El grupo de Lima buscaba un
espacio de profundizacin bblica en dilogo con otros modos de
interpretar la Biblia, pero el grupo de Bogot tena el objetivo de
compartir sus reexiones para seguir iluminando su vida concreta
desde la fe y hallar consuelo. Consolar: nos ayuda a no sentirnos
incapaces y a alimentar la esperanza.
31
Los informes de la comunidad de Bogot eran ms creativos y
se alimentaban de reuniones ms dinmicas en las que se compartan
historias personales y sufrimientos comunes. As lo atestigua el gru-
po peruano, en su reaccin al informe del grupo par:
Con el informe, nos enviaron fotografas de la dinmica utilizada,
con siluetas, de espaldas y del espacio donde se reunan, as como
algunos de los smbolos que utilizaban. No podamos dejar de re-
cordar nuestros dos informes enviados, tan diferentes al suyo y nos
preguntbamos cul habra sido su percepcin.
32
El grupo del Instituto Bartolom de Las Casas se dej cautivar
por el testimonio de su grupo par.
Con el espritu fuerte y lleno de valor para enfrentar nuestras heri-
das, dolores y recuerdos, nos reunimos los y las integrantes de Se-
millas del Reino para abordar un tema que para algunos es difcil
de compartir, ya sea porque fue muy cercana la situacin de sufri-
29
Grupo Semillas del Reino, Primer informe.
30
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas, Segundo informe.
31
Grupo Semillas del Reino, Primer informe.
32
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas, Segundo informe.
160
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
miento o porque tuvo que ver directa o indirectamente con su accin
pastoral.
33
El grupo peruano advirti cmo Semillas del Reino haba inter-
pretado el texto a partir de categoras diferentes a las suyas, y haba
formulado otros interrogantes: Cmo vamos a desacostumbrarnos
de la impunidad que reina en nuestra sociedad? Cmo evitar la
culpabilizacin de las vctimas? Cmo asumir el miedo? Cmo
sanar los quebrantados del corazn?
34
Los miembros del grupo del Instituto Bartolom de Las Casas
comprendieron que la tardanza con la que reciban los informes de
su grupo par estaba relacionada con la necesidad de procesar la his-
toria de violencia en sus propias vidas y ser capaces de comunicarla
a unos desconocidos.
35
Sin embargo, tambin se percataron de que
haber recibido los informes antes hubiese servido para cambiar el
contenido de sus propios informes y las formas de expresin em-
pleadas en ellos.
En este primer intercambio de informes tomamos conciencia del
otro tan cercano y diferente a la vez A medida que bamos le-
yendo su informe y comentndolo, en el grupo creca nuestro en-
cuentro, en la distancia, con sus realidades. La experiencia vivida
por los miembros del grupo de Lima, unos aos atrs, haca que
comprendiramos la situacin por la que estaban pasando.
36
El grupo peruano resolvi escribir una carta de solidaridad
para hacerse ms cercano a su par colombiano. Se trataba de un re-
curso diferente a la manera corriente de intercambiar informes en el
marco del proyecto. En dicha carta, se daba noticia sobre la alegra
con que haba sido recibido el testimonio de los lectores y las lec-
toras de Colombia. Acogemos con agradecimiento sus aportes y
33
Grupo Semillas del Reino, Primer informe.
34
Ibid.
35
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas, Segundo informe.
36
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
161
comprobamos cmo la Palabra de Dios les ha permitido penetrar la
profundidad de la vida humana desde experiencias que tocan tan en
lo hondo del corazn.
37
Los miembros del grupo peruano citaban en
su carta las palabras de Isaas:
Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven all,
sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para
que d simiente al sembrador y pan para comer, as ser mi palabra,
la que salga de mi boca, que no tornar a m de vaco, sin que haya
realizado lo que me complace y haya cumplido aquello a que la en-
vi (Is 55, 10-11).
38
Los miembros del grupo del Instituto Bartolom de Las Casas
usaron otra gura veterotestamentaria frente las experiencias de las
que Semillas del Reino les haba hecho partcipes: Ante esta reali-
dad, como Moiss, nos descalzamos al descubrir que sus testimonios
son tierra sagrada, tierra en la que Dios est presente (Ex 3,1-5).
39
Conados en el cercano n de la situacin de violencia vivida por
los lectores y las lectoras de Colombia, los participantes del Per les
animaban a perseverar en la empresa de buscar la reconciliacin y
construir una sociedad no violenta, con verdad y justicia.
Pasaron varios meses antes de que el grupo peruano recibie-
ra los comentarios de su homlogo colombiano. Durante este largo
tiempo, el grupo de Lima sigui reunindose, un tanto frustrado, al
no recibir comunicacin y consciente de que esta situacin repercu-
ta negativamente en el contenido de sus propios informes y en los
temas de profundizacin como colectivo. Luego se daran cuenta de
que, inexplicablemente, el grupo colombiano no haba recibido el
primer informe y tampoco la carta.
37
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas, Primera carta al grupo par colom-
biano.
38
Ibid.
39
Ibid.
162
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El informe de lectura de Semillas del Reino dejaba ver que, en
plena poca de elecciones
40
, se haba celebrado una reunin profun-
damente experiencial y simblica. En una mesa baja, haban pues-
to frases de la vida cotidiana, en hojas de colores, en torno de una
pequea luz encendida; frases como las siguientes: Quera seguir
apareciendo como muerto para estar seguro. Tengo que callarme,
esperar qu pasa, dejar que el agua pase. El que denuncia es un
muerto ms. Aprend a salvar la vida, por eso no volv a denunciar
nada. Abre la boca y corre. Quisiera denunciar pero ellos son
ms poderosos. Los nios fueron repartidos entre los vecinos.
Fue descuartizado para no abrir un hoyo ms grande. De los ve-
cinos nadie se asomaba.
La luz reejaba la fuerza para superar estas situaciones de
muerte y oscuridad. Los miembros del grupo colombiano haban
escuchado la cancin Todava cantamos
41
, en memoria de la re-
sistencia popular en Argentina, y para terminar su reunin, cantaron
Color esperanza.
42
Los inicios y nales de las reuniones reportadas en los infor-
mes de Semillas del Reino, as como las fotografas que los acompa-
aban, hicieron tomar conciencia al grupo peruano sobre todo lo que
ste no haca en sus encuentros. Aunque el grupo del Instituto Barto-
lom de Las Casas no vio la necesidad de repetir las reuniones o de
cambiar su metodologa, s se sinti particularmente interpelado por
frases formuladas por el grupo colombiano en relacin con la viuda:
Sin derechos, sin valor, en soledad, sin apoyo, pero con fuerza para
insistir, con esperanza Qu es esa fuerza de adentro que lleva
a la viuda a insistir?
Tambin llam profundamente su atencin una serie de fra-
ses que evidencia el efecto praxeolgico de la lectura en Semillas
40
Se trata de las elecciones de gobernadores y alcaldes realizadas el 28 de octubre
de 2007.
41
Cancin de Mercedes Sosa.
42
Cancin de Diego Torres.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
163
del Reino: Dios nos da la justicia a travs de nuestro accionar.
Tenemos que insistir en la accin por la justicia para que, teniendo
esperanza, no nos volvamos locos. Hoy nos preguntamos cmo
podemos interpelar las estructuras de impunidad? Qu tipo de
justicia buscamos? En qu momento vale el perdn?.
Otras expresiones sobre la gura del juez, en el informe del
grupo colombiano, despertaron inters de su par en Per: Un juez
endiosado que perdi la compasin y la insensibilidad, perdi la ca-
pacidad de conmoverse por el dolor de los otros. Somos como el
juez, nos acostumbramos a ver tantas muertes, nos volvemos insen-
sibles, secos, la vida va perdiendo valor. Tenemos una sociedad
que produce personas como este juez. El grupo peruano tambin
llam la atencin sobre otra pregunta de su homlogo colombiano:
Hay un papel en la fe para una actuacin mejor?
Segua llamando la atencin del grupo de Lima no recibir co-
mentarios sobre los propios informes y las contribuciones que estos
podran hacer a la lectura que Semillas del Reino haba hecho del
texto de Lucas. Mientras tanto, seguan estudiando el nico informe
de su grupo par.
Nos introduce en la realidad del pueblo colombiano y nos muestra
cmo la violencia vivida en un medio urbano motiva una reexin
de fe. Una fe que se mantiene estable, fuerte a pesar de las dicul-
tades [] expresa una presencia particular del mundo cristiano en
la realidad.
43
El grupo del Instituto Bartolom de Las Casas vea en este
informe cmo un grupo de personas sencillas reconoca la presencia
de Dios en su historia y la capacidad de la Palabra para sanar.
No solo conocen la Palabra de Dios; la viven encarnando su con-
tenido en las situaciones que les toca vivir Ante las situaciones
de injusticia y violencia no hay juicio, ni rencor, sino una actitud de
43
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas, Segundo informe.
164
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
preguntarse cmo esto puede ocurrir y cmo pueden dar una res-
puesta desde la fe.
44
En grupo colombiano haba identicado la accin de la viuda
con la accin de Dios (ora-accin), como si fuera Dios mismo quien
estuviese clamando por la situacin vivida. Esto llam la atencin de
los lectores y lectoras del Per, quienes constataron que la vida ayu-
da a interpretar la parbola, como ocurri en este caso colombiano. A
diferencia de Semillas del Reino, el grupo peruano haba hecho una
asociacin de Dios con el juez, otorgndole a la parbola la funcin
de mostrar el inagotable e incondicional amor de Dios, y as hacer un
llamado a no perder la esperanza y no dejarse abatir.
45
La lectura del informe del grupo de Colombia mostr al grupo
del Per otras posibles interpretaciones del texto, hasta entonces no
imaginadas por sus miembros, o no consideradas como relevantes,
al haberse concentrado en el texto en s mismo. Entonces el grupo
peruano retom su reexin sobre la narracin de la viuda y el juez
a la luz de un caso concreto.
Nos pusimos manos a la obra mirando la realidad del Per, tomando
uno de los casos, desafortunadamente, de actualidad: los asesinatos
en la Cantuta. A travs de este terrible suceso de nuestra historia pu-
dimos poner rostro concreto, actual, despus de los aos de violen-
cia, a los proyectos existenciales rotos de los familiares que siguen
clamando justicia.
46
Los participantes del Instituto Bartolom de Las Casas advir-
tieron cmo los familiares de los asesinados y desaparecidos, des-
pus de tantos aos, no han logrado encontrar el camino para conti-
nuar con las vidas que llevaban antes, por haberse dedicado a la tarea
de desenmascarar a los culpables, hacerlos enjuiciar y limpiar los
nombres de sus familiares y amigos.
44
Ibid.
45
Ibid.
46
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
165
Gracias a los aportes del grupo colombiano fue posible para
ellos volver sobre s mismos para establecer cmo los amenaza la
desesperanza y cmo necesitan responder a este peligro, desde la
fe. Los lectores y lectoras de Per hicieron propias las preguntas de
Semillas del Reino, para claricar su propia postura ante la realidad
social que los rodea.
El grupo peruano recibi el segundo informe de Semillas del
Reino y, nalmente, tuvo acceso al reejo sobre su propia interpre-
tacin. Este informe tambin estaba lleno de elementos simblicos:
una mesa cubierta con un poncho campesino, sobre ella una chiva
47
,
una totuma
48
, y la Biblia abierta en Lc 18, con una luz en medio para
iluminar. En el informe se haca hincapi en las acciones condu-
centes a lograr la justicia, pero tambin en la desconanza hacia las
autoridades corruptas que presionan y sobornan a las vctimas.
El poderoso calla (asesina) a las buenas o a las malas [] las
muertes de las maas queda en completa impunidad cuntas ve-
ces nos ha tocado vivir esto hasta en nuestras propias familias, hasta
comer de la plata de la muerte
49
El grupo colombiano tambin haba percibido sus diferencias
respecto del grupo par.
Vemos que son muy diferentes a nosotros. Es un grupo ms bien
de personas mayores, con un gran recorrido en la defensa de los
derechos humanos y en la pastoral, con mucha experiencia y reco-
nocimiento. Nosotros en cambio somos una comunidad laical de un
barrio, con gente ms joven pero con muchas ganas de aprender y
de hacer camino. Vemos como un desafo que nos puede aportar en
47
Nombre dado a un rstico bus en el que se transporatn los campesinos colom-
bianos, con sus productos, para venderlos en el mercado. Este smbolo les hizo
recordar a los campesinos que eran obligados a bajar de las chivas por los grupos
armados para ser asesianados en el camino.
48
Vasija natural para beber.
49
Grupo Semillas del Reino, Segundo informe.
166
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
nuestro proceso la construccin de esta relacin y el intercambio de
las reexiones.
50
Semillas del Reino rompi Rompiendo con su prctica habi-
tual, y envi con prontitud la reaccin al segundo informe del grupo
del Instituto Bartolom de Las Casas, sin dar mayor tiempo a ste
para reaccionar. Este nuevo informe tambin era muy rico simbli-
camente, una Wiphala
51
con artesana peruana y una foto con pases
andinos expresaba la intencin de acercarse a la realidad del grupo
par.
En el informe los miembros del grupo peruano descubrieron
que uno de los integrantes de Semillas del Reino, adems de que
haba trabajado como misionero en Pucallpa, Tacna y Puno, tambin
se haba enamorado all. En este nuevo informe, las diferencias res-
pecto de los lectores y lectoras de Per se haban exacerbado.
No discuten el hacer justicia como un anhelo humano. La justicia
queda en veremos, la persona vctima no es satisfecha. Qu justicia
se reclama? Cundo se hace justicia? La justicia queda en deuda.
Con todo lo que estamos viviendo No puede haber una promesa
de la justicia de Dios sin que la accin humana sea justa... El docu-
mento de Lima no se pregunta por la justicia. Parece un texto elabo-
rado por un grupo intelectual, no precisamente quienes han sufrido
en carne propia, no es lo mismo vivir una realidad de violencia a
estar lejos de ella.
52
Las diferencias entre la interpretacin hecha por el grupo del
Instituto Bartolom de Las Casas y Semillas del Reino era atribuida
por los miembros de este grupo a las relaciones con la Iglesia y con
el Estado.
La lnea es muy diferente a la nuestra, se nota una lnea muy reivin-
dicativa de la Iglesia, como si la esperanza viniera de all. Hay un
50
Ibid.
51
Bandera cuadrada de siete colores con la que se identican los pueblos andinos.
52
Grupo Semillas del Reino, Segundo informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
167
nfasis en la oracin, pero no hay nfasis en la justicia Ellos vi-
vieron una experiencia diferente a nosotros. Derribaron un rgimen
injusto como fue el de Fujimori. La insistencia de la viuda muestra
resultados. Son gente de accin que confa en las instituciones como
el Estado y la Iglesia.
53
La reaccin del grupo colombiano asombr a los miembros del
grupo par de Per, quienes intentaron comprender las razones de su
respuesta. Los lectores y lectoras de Per se sintieron incomprendi-
dos. Fue entonces cuando constataron que los participantes de Bo-
got no haban recibido la carta de solidaridad. Las nicas noticias
que los integrantes de Semillas del Reino tenan de su grupo par eran
las que contena el primer informe, cuyo carcter era eminentemente
tcnico.
El grupo peruano haba abordado el texto desde una ptica di-
ferente a su grupo par, el proceso haba sido desigual, y as lo dejaba
ver el informe del grupo colombiano sobre la interpretacin del texto
hecho en Lima.
Hay una relectura enfocando la prioridad de Dios y no de la reali-
dad. Hace falta que tomen ms en cuenta la realidad de violencia
del Per, tampoco hay referencias a las luchas de los derechos hu-
manos que se dio tan fuertemente all.
54
Para los participantes de Lima no fue fcil aceptar que tras
haber hecho un esfuerzo por ampliar su propia perspectiva de inter-
pretacin a partir de los aportes del grupo par el grupo de Bogot
los criticara, sin tener en cuenta tal esfuerzo. Los integrantes del gru-
po del Instituto Bartolom de Las Casas acogieron el parecer de su
grupo par, pero decidieron escribir una segunda carta con el mismo
contenido de la primera, agregando en esta oportunidad la compren-
sin que tenan sobre el ejercicio de interaccin.
53
Ibid.
54
Ibid.
168
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Estamos juntos en este trabajo de lectura, interpretacin y actua-
lizacin del texto de Lc 18,1-8. Estamos seguros que este trabajo
conjunto nos permitir profundizar y enriquecernos mutuamente.
Con este saludo, enviamos tambin nuestro aliento para animarles a
continuar a pesar de las dicultades, que al igual que J acob sientan
cmo Dios transforma su debilidad en fuerza para ver a sus herma-
nos, su realidad, su misin con los ojos de Dios, sintiendo el abrazo
de Dios en sus luchas (Gn 32,27).
55
Luego de esta segunda carta, el grupo de Lima envi la reac-
cin al segundo informe recibido de Bogot. En l mostraban cmo
haban sido enriquecidos por la interpretacin del grupo colombia-
no, pero evidenciaban tambin la gran diferencia entre las perspec-
tivas desde la cuales los dos grupos haban ledo el texto de Lucas.
Ustedes han ledo el texto desde su experiencia circunstancias y
situacin que atraviesa el pas y nosotros a partir de la lectura del
texto nos hemos preguntado qu le dice a nuestra experiencia. Estos
dos caminos de reexin aportan puntos de vista diferentes aunque
complementarios.
56
En su segunda reaccin al grupo colombiano, los participantes
del Instituto Bartolom de Las Casas reconocan cmo, ms all de
la desconanza que muchas veces tenan hacia las instituciones, no
queran perder la esperanza en ellas. Los miembros del grupo pe-
ruano se sentan llamados a participar en movimientos como Para
Que No Se Repita, PQNSR, desde una Iglesia comprometida a luchar
contra las desigualdades y la violencia que deshumanizan la vida del
pueblo latinoamericano.
En otros tiempos, nuestros pastores acompaaron activamente este
proceso de renovacin y actualizacin, hoy da Aparecida alimenta
55
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas, Segunda carta al grupo par co-
lombiano.
56
Idem, Segundo informe. Complemento.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
169
la esperanza de que vayamos encontrando nuevos caminos en deli-
dad al seguimiento de J ess: Iglesia samaritana.
57
La segunda reaccin del grupo peruano ilustraba a los miem-
bros del grupo colombiano sobre el compromiso que tuvo con mo-
tivo de la publicacin del Informe nal de la Comisin de la Verdad
y la Reconciliacin, compromiso que los mantena luchando por de-
velar las races de la violencia vivida en ese tiempo y advertir que de
no producir cambios importantes, las situaciones de violencia ms
dolorosas pueden repetirse.
Al ver la corrupcin, la violencia social, la inseguridad ciuda-
dana, la presencia del narcotrco y su vinculacin a grupos terro-
ristas, los participantes del Instituto Bartolom de Las Casas com-
partan, con su grupo par, en esta nueva reaccin, cmo lo que all
ocurre no es voluntad de Dios, pues no responde al contenido de
la promesa hecha por l. As daban a conocer a los integrantes de
Semillas del Reino cmo se sentan comprometidos a transformar la
realidad.
Desde la experiencia del Instituto, clamar a Dios (oracin) y
reclamar por la justicia (accin-compromiso) son hechos ntima-
mente unidos. Dios ensea las prioridades y anima a actuar para que
los cambios se den en las esferas eclesial, poltica, econmica y cul-
tural. En nuestro grupo compartimos experiencias concretas de esta
espiritualidad: acompaamiento a la poblacin y denuncia de vio-
lacin de derechos humanos, coordinacin de las actividades por el
derecho de tierras.
58
Esta nueva reaccin ilustraba cmo la relacin
con Dios, en la oracin, se concreta en la exigencia de una accin
transformadora en la realidad.
Al agradecer a Semillas del Reino su esfuerzo por acercarse a
la realidad peruana, por medio de smbolos, la artesana y la msica,
los lectores y lectoras de Per compartan con Semillas del Reino, en
esta nueva reaccin, cmo las dos tradiciones del texto de Lucas la
57
Ibid.
58
Ibid.
170
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
comparacin de Dios con el juez y la del Hijo del Hombre mani-
estan que la primera redaccin del texto no responda totalmente a
los interrogantes de los primeros cristianos que lo leyeron.
Es como si se hubiesen preguntado unos a otros si ante la in-
justicia solo quedara rezar y esperar con resignacin. El v. 8 marca
una diferencia importante respecto de la intencin de la primera tra-
dicin e introduce la idea del juicio para resaltar la necesidad de con-
vertirse y convertir la sociedad mediante un compromiso persistente
que englobe ambas perspectivas: oracin y accin.
El complemento al segundo informe dejaba claro, para los
participantes de Instituto Bartolom de Las Casas, cmo no hay
que conformarse solo con la oracin ni solo con la accin, pues una
autntica espiritualidad cristiana engloba las dos perspectivas: Es
importante combinarlas para no perder la perspectiva de un Dios
presente y atento a la historia que nos llama a un compromiso de fe
en la prctica de la justicia y la defensa de la vida.
59
Habra otra reaccin de Semillas del Reino que resaltaba
cmo, tradicionalmente, en Colombia, la diversidad ha sido conside-
rada como amenaza, y sin querer, el grupo haba participado de esta
intolerancia.
Expresamos nuestro sentimiento de vergenza porque nuestros apor-
tes a los informes de ellos fueron muy crticos sin haber considerado
la actitud solidaria y cercana que el grupo de Lima ha manifestado
en relacin con la situacin de violencia y conicto que vivimos
en nuestro pas Vimos que es importante primero que todo hacer
nfasis en los aspectos positivos y luego s compartir nuestras dife-
rencias, no para criticarlas sino para enriquecernos mutuamente.
60
En esta ltima reaccin del grupo colombiano, fue subrayada
la importancia de los aportes recibidos, la apertura del grupo a las
crticas recibidas y la admiracin por el trabajo del Instituto Barto-
59
Ibid.
60
Grupo Semillas del Reino, Tercer informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
171
lom de Las Casas. No obstante, pese a esta conversin de Semillas
del Reino y las excusas manifestadas en los informes, el nal del
intercambio fue agridulce para el grupo peruano, sobre todo, por la
oportunidad desaprovechada del viaje de la coordinadora a Bogot
para haber tenido un encuentro personal.
Los dos grupos tuvieron ritmos y perspectivas diferentes, y el
proceso de intercambio real entre ellos grupos fue tan breve como
intenso. El grupo del Instituto Bartolom de Las Casas tena el doble
propsito de profundizar en el texto, mediante un espacio de estudio,
y enriquecerse con los aportes de otro grupo, mediante una relacin
para asumir y cuestionar mutuamente las interpretaciones.
Semillas del Reino solo conoci el primer informe durante la
mayor parte del tiempo y escribi criticando explcitamente a su gru-
po par, el cual quizs tambin fue crtico en sus reuniones, pero no lo
hizo explcito. Al nal, para el grupo peruano, la relacin se redujo
a una justicacin de su propia perspectiva, quizs porque exista un
sentimiento de culpa por haber asumido la va tcnica y cientca
para estudiar un texto que el grupo par haba asumido desde una
perspectiva ms experiencial, que result ser envidiable para los lec-
tores y lectoras de Lima.
Grupo del Centro de Formacin y
Orientacin (Mejicanos) y
Grupo Catequistas de la parroquia San Jos (Tierralta)
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin (Mejicanos)
El grupo hizo la lectura del texto en el saln de usos mltiples
del Centro de Formacin Tcnica P. Rafael Palacios, en la parroquia
San Francisco de Ass. La reunin comenz con la cancin Noso-
tros pensamos que era la verdad, de la misa popular salvadorea:
Nosotros pensamos que era la verdad, vino su Palabra y nos hizo
cambiar. Me dijo mi abuelita: Si te quieres salvar, las cruces de la
vida tienes que soportar. Pero resignaciones no es lo que quiere
Dios, l quiere tus acciones como obras de amor. Confrmense y
172
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
trabajen, nos ha dicho el patrn, que solo en la otra vida tendrn la
salvacin. Pero Dios hoy no aguanta un nuevo faran y manda a
todo el pueblo hacer su liberacin. Penss que el poderoso lo es por
trabajador, que todo lo ha ganado por su propio sudor. Pero Dios
hizo el mundo para la comunin, no quiere al orgulloso, ni al aca-
parador.
61
La animadora de la reunin invit a todos los participantes a
sentirse en casa, se dieron algunos avisos, fueron presentadas dos
nuevas cooperantes que estaran al servicio del programa de desa-
rrollo comunitario y se dio la bienvenida a dos compaeras de la
Ocina de Atencin a la Mujer. Despus de tales preliminares, se
realiz el juego del lazo a ciegas como actividad de integracin, y
las reexiones sobre la actividad fueron recogidas en una plenaria.
Un integrante del grupo ley el texto en voz alta, y despus
otra integrante lo ley de nuevo. Se hizo luego un eco de la Pala-
bra. Resonaron las expresiones viuda, juez, le hizo justicia,
defensa de los enemigos, orar sin desfallecer. Tras aclarar el sig-
nicado de impunidad, pues varios jvenes dijeron que no enten-
dan la palabra, se distribuy el trabajo en cinco grupos; ms tarde,
se organiz una plenaria general para presentar las contribuciones de
los grupos, hacer comentarios y complementar.
La dinmica de este grupo durante el proceso de interpreta-
cin del texto se caracteriz por la armacin de algunas creencias
propias. Ejemplo de esto son la imagen de un Dios vengador
62
, la
nal aparicin de la justicia como resultado de la insistencia
63
y la
necesidad de hacer justicia por las propias manos ante la inoperan-
cia de los jueces.
64
En este caso, la interpretacin mostr una fuerte
61
Cancin del Grupo Yolocamba-It, El Salvador, 1979.
62
Nosotros los jvenes debemos encomendarnos a Dios para que nos vengue de
los enemigos. (Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Primer informe).
63
Es bien cierto que hay justicia, aunque parezca que no haba, pero cuando or,
hay justicia. (Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Primer informe).
64
Es necesario que la gente busque por todos lados, y si nadie la oye entonces que
busque cmo hacer justicia ella misma. Es una enseanza para que nosotros no
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
173
circulacin entre el texto y la vida de los integrantes del grupo. As
se puede apreciar en las referencias a la insistencia de la viuda
65
, a
la indolencia de las autoridades
66
y su corrupcin
67
, y a la escasez de
recursos del pueblo para sostener la lucha por la justicia.
68
La tenacidad de la viuda, empleada por J ess como recurso pe-
daggico para mostrar la necesidad de perseverar en la oracin, llev
a recordar a algunos miembros del grupo el himno sobre la gracia
con el que comienza la Carta a los Efesios. se debe pedir, sin des-
fallecer []. En l tenemos con su sangre la redencin, el perdn de
los delitos (Ef 1,7).
69
As, se dio un efecto praxeolgico al aceptar
la indicacin del Maestro, en el sentido de orar sin cesar para que
llegue la justicia.
70
Hay una promesa bien linda hermanitos, que si
lo aceptamos a l como seor y salvador personal, y nuestra boca
nos dejemos mangonear por esos jueces comprados Ya estuviramos muertos si
anduviramos pidiendo todava. Hay que defenderse digo yo Yo creo que hay
que pedir, pero tambin esconderse y defenderse, no quedarnos slo pidiendo.
(Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Primer informe).
65
Las molestias son las cosas que a veces debe hacer el pueblo para que le escu-
chen, porque los de arriba nunca oyen si no se les molesta, por ganas no oyen al
pueblo. (Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Primer informe).
66
Muchas seoras que andan sufriendo porque tienen miedo de que las maten y
andan buscando ayuda o que la Polica haga algo. Slo les dicen vyase tranqui-
la seora que nosotros andamos vigiando. (Grupo del Centro de Formacin y
Orientacin, Primer informe).
67
Que el sistema est podrido, porque depende de una sola persona. Otra vez
se mira cuando aqu hemos tenido esos presidentes corruptos que hacen lo que
quieren Haba que resignarse a hablar con el secretario y aojarle la mano (so-
bornarlo) a ver si lo pasaba a uno o le daba una tarjetita rmada para el alcalde, o
un ministro, o alguien que las pudiera. (Grupo del Centro de Formacin y Orien-
tacin, Primer informe).
68
Es bien caro andar en los tribunales, aqu bien lo sabemos, miren cuando an-
damos con las mujeres en los juzgados y nada es de choto (gratis), porque hasta
el caf que hay que comprar. (Grupo del Centro de Formacin y Orientacin,
Primer informe).
69
Ibid.
70
Pero me parece que se dice bien clarito que nuestro seor nos va a ayudar si
logramos que nuestra oracin no sea slo del diente al labio o de un ratito, sino
174
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
pronuncia su nombre, entonces la justicia va a llegar rapidito, con
muchas bendiciones. Amn.
71
Sin embargo, lo ms notable en la interpretacin del texto he-
cha por este grupo fue el recurso a la complementacin imaginativa.
Los vacos del texto fueron afrontados a partir de la experiencia de
los miembros del grupo, quienes supusieron que la viuda contaba
con mecanismos de presin, para persuadir al juez. Podra tratarse
de dinero
72
o de otro tipo de recurso: La pobre mujer tuvo que hacer
hasta lo que no deba para que la escucharan y le hicieran justicia.
73
En este sentido, se dej abierta la posibilidad de que la viuda pudiese
ejercer la violencia por medio de otros.
No le hicieron justicia a la maishtra [seora], pero tenan miedo de
ella, o mejor dicho, de la gente que la apoyaba Porque se dice que
el juez no respeta a nadie, ni a Dios, ni a los hombres, mucho menos
iba a sentir respeto por una maishtrita de a saber dnde.
74
Segn algunos miembros del grupo, el juez nalmente cedi
por miedo a quienes respaldaban a la viuda. l aparece mencionado
como chulo, le tena miedo a la viuda, porque saba que detrs estaba
la justicia de la mara del hijo que haban matado quizs.
75
En este
caso, las maras son un referente contextual importante para la inter-
pretacin de la narracin, pues la situacin de la viuda es relacionada
por algunos miembros del grupo con la historia de muchas mujeres
salvadoreas. Son las madres que han perdido al marido en la gue-
que sea perseverante. (Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Primer
informe).
71
Ibid.
72
Quizs le tienen que pagar al vato (individuo) para que haga algo, porque sin
lana no baila la cabra. (Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Primer
informe).
73
Ibid.
74
Ibid.
75
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
175
rra y ahora han perdido a los hijos en las maras.
76
Estas poderosas
bandas que marcan la cotidianidad del grupo se convierten en fuente
complementaria de la narracin para que el desenlace tenga sentido.
La viuda del cuento andaba bien poderosa Como que ella tena su
proteccin con la mara del hijo. La verdad es que no se sabe si era
hijo el que le haban matado o qu pasaba. Pero aqu se ve que cuan-
do la mam anda pidiendo es porque es el hijo el que se ha metido
en algn rollo. Ella por su gusto no va a andar buscando la solucin
para alguna, su hija o pariente, pero si es el hijo, entonces va. El juez
le tuvo miedo y por n entonces mejor le ayud.
77
Ntese la importancia especial que tiene para algunos miem-
bros del grupo la relacin entre la madre y el hijo, no con la hija u
otro pariente. La situacin de la viuda es enriquecida as con conje-
turas sobre su familia que permiten especular sobre los orgenes de
su necesidad.
Hay impunidad porque a la viuda no se le haba hecho justicia con
algn enemigo que ella tena, o quizs no de ella, sino de los hijos o
del marido y a ella le tocaba pagar el pato del desastre. Es como una
deuda de familia que quizs ella no puede pagar.
78
Adems del recurso a la imaginacin, la interpretacin de este
grupo se caracteriz por la actitud crtica frente al texto y sus vacos
narrativos. As puede verse en su reaccin frente al carcter incon-
cluso de la narracin. No se sabe porque no cuentan qu pas cuan-
do ella regres al busines [asunto] que tena desde antes que lleg.
No se sabe si se resolvi o no, porque para el juez poda ser que ya
estaba, pero para ella no.
79
Los vacos percibidos por el grupo no se reducen al argumento
de la narracin; tambin echan en falta otros actores que hubiesen
76
Ibid.
77
Ibid.
78
Ibid.
79
Ibid.
176
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
cambiado la direccin de los acontecimientos. No sale nadie ms,
no s si hay ms gente o ms jueces. Tampoco se ven abogados o s-
cales, entonces el juez hace lo que quiere, porque no hay vigilantes
para que todo funcione.
80
La lectura crtica que hizo este grupo del texto lucano devino
en una lectura liberadora cuyos efectos prcticos saltan a la vista
cuando se examina el informe de la lectura espontnea y se halla la
motivacin para luchar por la justicia, que brota de la valoracin de
la actitud de la viuda. Es necesario luchar mucho, no dejar de pedir,
no dejar de molestar, porque si la voz de los de abajo no es escucha-
da, hay que gritar para que se oiga, quieran o no quieran, hasta que
se logre.
81
Este efecto praxeolgico es potenciado por la gura de monse-
or Oscar Romero, un referente central que insta a los integrantes del
grupo a convertirse en voz de quienes no la tienen. Hay que hacer
or la voz. Monseor Romero dijo que la voz debe ser oda Por
eso le decan la voz de los sin voz. Ahora hay que ser voz, aunque
sea chiquita.
82
La insistencia por la justicia siempre apareca en el grupo al
lado de otras formas de lucha. Estoy de acuerdo, que se pida y que
se pida, pero de maneras que podamos hacer que se presione bien. Y
si no se puede, buscar por otro lado, con otros mecanismos, porque
si nos urge, no nos vamos a quedar esperando.
83
Se cuidaba mucho
que la splica por la justicia no condujera a la pasividad, como se
propone muchas veces en el pensamiento popular; por eso, se recor-
d la cancin con la que haba comenzado el encuentro. Eso de que
un da la justicia divina llegar no quiero, no quiero. Eso suena a que
80
Ibid.
81
Ibid.
82
Ibid.
83
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
177
me dijo mi abuelita, si te quers salvar, las cruces de la vida tens
que soportar. Noooo!
84
Esta lectura imaginativa y crtica del grupo, posibilitada por la
circulacin entre el texto y la vida, suscit inconformidad en algu-
nos participantes, quienes vieron excesiva libertad en la manera de
interpretar el texto sagrado: No hay que ser blasfemo, porque Dios
en su innita misericordia nos ha amado y nos lleva por una senda
de paz y de justicia.
85
Esta discrepancia fue muy notable e introdujo
tensin entre quienes complementaban el texto a partir de sus pro-
pias creencias, y de su experiencia con las maras, y quienes insistan
en atenerse a los elementos mismos de la narracin.
Yo quiero decir que nunca haba visto este Evangelio as, con estas
palabras, me siento confundida porque siento que no hay mucho
respeto por la Palabra de Dios. Yo no digo que no hay madres su-
friendo, pero entonces qu hacemos? Eso de tomarse la justicia uno
mismo me da miedo. Pero tampoco veo que la seora poda tomarse
la justicia en sus manos, porque era pobre y andaba pidiendo ayuda.
Si hubiera tenido pisto [dinero] o una mara detrs, entonces ella mis-
ma hubiera presionado al juez y no andar rogndole.
86
A pesar de la discrepancia y la tensin hubo convergencia al-
rededor de la condicin vulnerable de la viuda y la experiencia de
impunidad por la que estaba atravesando:
Si es viuda y pide ayuda, entonces por qu no la ayudan rapidito?
Quizs ah est la impunidad, que no llega rpido lo que se pide.
Porque ah andan diciendo pidan, pidan, pero les llega la muerte y
pasan los aos y no lleg la justicia.
Luego de esta animada y controvertida discusin, el encuentro
naliz con una oracin. Se rez el Padrenuestro y se hicieron algu-
nas peticiones. Una participante pidi que se cantara la cancin del
84
Ibid.
85
Ibid.
86
Ibid.
178
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ofertorio de la misa popular salvadorea y as lo hizo un miembro
del grupo, acompaado con su guitarra.
Grupo Catequistas de la parroquia San Jos (Tierralta)
El grupo Catequistas quiso participar en esta experiencia de
lectura intercultural de la Biblia como parte de las actividades de
la Escuela de Animadores de la Parroquia de San J os, de Tierralta.
Leyeron el texto en uno de los salones que la parroquia tiene des-
tinados para la catequesis de los nios y usaron la traduccin de la
Biblia de Jerusaln (1976). Su participacin estuvo motivada por la
expectativa de prestar un mejor servicio a la comunidad. La lectura
bblica permite fortalecer la vida espiritual, para poder brindar un
mejor trabajo como catequistas, en los colegios de las veredas o con
los nios en la catequesis.
87
El texto fue ledo por los Catequistas a partir de la dura reali-
dad de Tierralta, donde ahora numerosos padres deben enterrar a sus
hijos por causa de la violencia
88
, mientras las desigualdades sociales
crecen y los gobernantes solo se preocupan por aumentar su propia
fortuna.
89
A veces uno se pone a pensar sobre la situacin en Tierralta, con tan-
tas viudas, con tantos padres que estn enterrando a sus hijos. Antes
los hijos enterraban a los paps, pues moran de muerte natural, pero
ahora en Tierralta con tanta muerte, con tantas mams sufriendo, con
tantas viudas Cmo entender esta realidad desde el texto? Dnde
deben acudir las madres cuando sus hijos son asesinados? Dnde
87
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primer informe.
88
En nuestro pueblo en Tierralta, nuestros ancestros eran enterrados por sus hi-
jos. (Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primer informe).
89
Nuestro pueblo tiene muchos gobernantes porque cada riqueza, cada poder,
lleva a querer adquirir cada da ms. (Grupo Catequistas de la parroquia San J os,
Primer informe).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
179
deben acudir las viudas cuando matan a sus esposos? O a sus pa-
dres? Dnde queda su clamor?
90
Mujeres viudas y madres que pierden a sus hijos vinieron a
la memoria de estos jvenes lectores, afectados por la violencia
como miembros de la comunidad tierraltera: Estamos padeciendo
este dolor Lo sentimos cercano porque quienes sufren son parte
de nuestro pueblo, son personas que conocemos y son parte de esta
comunidad a la que pertenecemos.
91
Esta violencia, vista por ellos como consecuencia de la dis-
tancia que pone el hombre entre l y Dios
92
, hace pensar a muchos
jvenes en abandonar el pueblo, pero tal es una opcin que los llena
de tristeza. El conicto social que se est presentando en Tierralta
nos hace pensar. Haber nacido y crecido aqu, pero tenerse que ir del
pueblo, da mucha tristeza.
93
Los Catequistas se sienten llamados a servir, permaneciendo al
lado de los suyos, tal como J ess lo hizo.
Nosotros estamos invitados a ser otro J ess, a mostrarlo siempre
amando y sirviendo, como el que escucha siempre a los dems. De-
bemos mostrar lo mejor de nosotros, sirviendo y amando, compar-
tiendo con los nios, los jvenes, los adultos.
94
90
Ibid.
91
Ibid.
92
Son seres humanos los que estn muriendo por una guerra injusta. Dios, J ess,
no quisiera que esto sucediera. Pero quin es el culpable de todo esto? Es el
mismo hombre que no teme la Palabra de Dios y se est destruyendo l mismo.
(Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primer informe). Qu pasara
si nosotros no recibiramos constante formacin espiritual? Es posible que uno
tambin se dejara arrastrar por las otras cosas, totalmente opuestas al reino. Todos
los das hay que pedirle a Dios y hay que acercarse siempre a l, porque entre ms
se aleja uno de l, ms se va perdiendo. (Ibid.).
93
Ibid.
94
Ibid.
180
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Como lderes que son, estos jvenes se sienten comprometidos
a orar para que reine la paz, la vida y la justicia.
J ess nos invita personalmente en el texto a orar pidindole por el
pueblo, por nuestro pueblo, para que sea un pueblo gobernado por la
paz, por el respeto, por la justicia y por la verdadera vida que como
seres humanos merecemos.
95
En medio de la realidad de muerte que los rodea
96
, la narracin
sobre la viuda y el juez los llena de esperanza, pues los invita a con-
ar en Dios para seguir viviendo. A veces uno se puede confundir
y no sabe qu pensar ante la situacin tan triste que est pasando,
pero Dios es el que nos da la esperanza para seguir adelante.
97
Por
esta razn, identican a su pueblo con la viuda y asumen el mensaje
propuesto por J ess a travs de la parbola.
Esa viuda [] nuestro pueblo que est clamando por ser escuchado.
Estamos con pies rmes para ir hacia adelante, nada hacia atrs. El
arma ms poderosa que tenemos nosotros es la Palabra de Dios. Orar
por el otro, si yo oro por el otro Dios le conceder tambin a l que
viva para siempre.
98
La gura de la viuda es visible, para los Catequistas, en quie-
nes ms sufren en su contexto, como los indgenas, quienes han sido
desplazados por el gobierno para favorecer los intereses de los terra-
tenientes.
Quienes tienen el papel de la viuda en nuestra sociedad son los ind-
genas, los de Urr [central hidroelctrica de la regin], que claman
para que no se adelante la segunda etapa. Todo el pueblo es la viuda,
95
Ibid.
96
En unos pocos meses hemos visto ms de seis muertos y uno no sabe qu va a
pasar con nuestro pueblo. (Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primer
informe).
97
Ibid.
98
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
181
la tratan de contentar con cualquier cosa, con una pequea bonica-
cin para que se queden quietos, para callarlos.
99
Puede verse fcilmente la clara denuncia que hacen estos j-
venes de los medios empleados por el Estado para impedir que los
indgenas luchen por sus derechos. En este sentido, la constancia de
la viuda en su lucha por la justicia llam la atencin de los Catequis-
tas. Ella saba que si insista e insista, un da el juez sera justo, no
porque l fuera justo, sino por la insistencia de ella, para librarse de
ella, por eso le voy hacer justicia.
100
Recurrieron a la imaginacin, para trasladar el sentido de la
parbola a la narracin misma, al atribuir la insistencia de la viuda a
su fe en Dios.
La viuda no desfalleca porque ella s le tema a Dios, ella s tena fe
en Dios. Saba que el nico que la poda escuchar era Dios. Ella se
preguntaba: Por qu Dios me escucha y ste, que es un ser huma-
no como yo, no me puede escuchar? Pero para l Dios no exista
y ningn hombre ms poderoso poda gobernarlo.
101
El afrontamiento de los conictos y la conanza en Dios son
indisociables en la lectura del texto hecha por estos lectores y lecto-
ras, pues saben que muchas veces las vctimas deben acudir a funcio-
narios que no son como ellas.
Esas personas que estn en el texto nos invitan a afrontar esos con-
ictos. Por ejemplo, cuando la viuda va y busca ayuda, la viuda lo
hace conscientemente porque ella sabe para dnde va Tambin
tiene en cuenta que esa otra persona, ese otro ser humano, no le teme
a Dios.
102
Su lectura conada del texto estuvo marcada por la fe en la justicia
99
Ibid.
100
Ibid.
101
Ibid.
102
Ibid.
182
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
divina. Si ese juez, que ni siquiera crea en Dios, un da dijo voy
a hacer justicia, qu no har Dios si nosotros le clamamos a l? Si
nosotros le pedimos a l, qu no har por nosotros?
103
En medio
del desconsuelo que les produce el entorno en el cual se desempean
como catequistas y maestros, tienen la seguridad de que en medio de
las dicultades Dios est con ellos.
Un da Dios nos va a hacer justicia, un da Dios escuchar nues-
tros ruegos y nos regalar lo que le estamos pidiendo. Nosotros, con
nuestras debilidades humanas, pensamos que Dios se ha olvidado de
nosotros, pero sabemos que Dios siempre estar a nuestro lado.
104
La atencin de algunos miembros del grupo fue atrada por la
forma como el juez se situaba ante la viuda y se guraban acudien-
do de nuevo a la imaginacin cmo ste le impeda hablar. Luego
asociaron la escena al doloroso caso del familiar de uno de los Ca-
tequistas, cuyos asesinos fueron inmisericordes, como el juez que
no escuchaba a la viuda de la narracin: Hace ocho das muri,
pidindole a otros seres humanos que no lo mataran, que lo dejaran
hablar, que no saba lo que pasaba, que l tambin deba tener la
oportunidad de vivir.
105
Varios relatos de los asistentes coincidieron con el silencia-
miento de las vctimas por parte de los victimarios y de las autorida-
des, quienes les infunden temor para que los crmenes permanezcan
en la impunidad. Esta es una actitud completamente contraria a la de
Dios, que s escucha los ruegos de los suyos.
106
103
Ibid.
104
Ibid.
105
Ibid.
106
Es difcil pensar que un ser humano trate de arrebatarle la vida a otro, sin de-
jarlo hablar, sin escuchar. Esto demuestra que el nico que nos escucha, que tiene
paciencia con nosotros es J ess. Es a l al nico que nosotros debemos pedirle
perdn. Como seres humanos hay que seguir adelante, pese a la muerte de esta
persona, que aport tanto a su familia, al pueblo. Que sea Dios el que lo juzgue
por lo que hizo y que sea Dios el que perdone a esas personas que estn, da tras
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
183
A una madre comunitaria del pueblo, que tiene un taller, se le lle-
varon el hijo, tiene un hijo que est desaparecido. Varias veces fue
a la Fiscala, y a otras partes, a preguntar dnde estaba su hijo, pero
nadie le daba razn; al nal ella tuvo miedo porque le dijeron que
no insistiera ms, que su hijo estaba muerto. Ella deca que si esta-
ba muerto la llevaran al lugar donde est el cuerpo, pero nunca la
llevaron. Eso es algo parecido al caso de la viuda, luego de insistir
e insistir, mandan a callar a este ser humano para que no moleste
No le damos la oportunidad a la gente de hablar, as como dijo la
viuda: De tanto insistir e insistir, ese juez cede. A una viuda le toc
esconderse aqu en el pueblo, le toc, porque mataron a su esposo,
mataron a su hijo. Tuvieron que enterrarlos en la misma casa, en el
mismo patio de la nca. Esas son cosas que duelen, porque eso es
ser inhumano. Hoy en da ellos viven con ese temor y todava no se
puede hablar de eso en el pueblo.
107
Ante la cuestin sobre un Dios que permite tanta maldad, los
Catequistas encuentran que l les da fuerzas para mantenerse en pie.
Algunas veces se duda y se piensa que si Dios fuera justo no per-
mitira tanta violencia, tanto desplazamiento, tanta maldad, como la
que est sufriendo nuestro pueblo en Tierralta, pero Dios nos da la
fortaleza para soportar tanto sufrimiento y tanto dolor.
108
Su vida de fe y la oracin constante les permite vivir con espe-
ranza, en medio del dolor causado por personas e instituciones que
se asimilan al juez de la narracin.
109
da, quitndole la vida a los otros seres humanos, a las otras personas. (Grupo
Catequistas de la parroquia San J os, Primer informe).
107
Ibid.
108
Ibid.
109
La oracin da fuerza y perseverancia para continuar, para crecer en la fe como
cristianos. A travs de ella, Dios permite conocer su amor incondicional e inago-
table, nos llena de alegra y de gozo. El amor de Dios es incondicional. l siem-
pre estar ah y nunca nos fallar, aunque dudemos. El mensaje del texto es la
constancia en la oracin. (Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primer
informe).
184
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El juez es un hombre injusto, pero gracias a la persistencia de la
viuda decide hacer justicia. Qu no har Dios que es puro amor?
Nosotros clamamos a Dios con fe Qu no har Dios por nosotros?
La misericordia de Dios no tiene n y por ello debemos ser constan-
tes en la fe y en el amor.
110
El efecto praxeolgico que tuvo la lectura del texto lucano en
los lectores de este grupo es claro cuando se observa la resistencia
para no pensar que Dios los ha abandonado, y la necesidad de recon-
ciliarse con l, con ellos mismos y con la sociedad.
No debemos caer en la desesperanza, no debemos creer que Dios
se olvid de nosotros. Todas estas circunstancias nos deben ayudar
a nosotros a fortalecernos; primero que todo a reconciliarnos con
Dios; segundo, a reconciliarnos con nosotros mismos; y, tercero, a
reconciliarnos con una sociedad que sufre, una sociedad que es mar-
ginada, que vive en carne propia la injusticia del poder en manos de
unos cuantos.
111
Los Catequistas de esta parroquia no se resignan ante los dolo-
rosos hechos que los rodean y tampoco quieren volverse indolentes,
como los jueces que no atienden las demandas de las vctimas. No
somos conscientes de que quien falleci es un ser humano que vi-
va en nuestro pueblo. Uno se pregunta entonces: Quines son los
jueces?
112
Lejos de resignarse, al leer el texto de la viuda y el juez, estos
jvenes lectores y lectoras se ven llamados a cambiar la situacin de
Tierralta: No cabe un muerto ms en este pueblo, en nuestra tierra.
Es suciente, ya no podemos ms, debemos ponerle un alto a esta
situacin.
113
110
Ibid.
111
Ibid.
112
Ibid.
113
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
185
Como catequistas, como profesores, en nuestras instituciones debe-
mos decir las cosas, impulsar a los jvenes. Debemos concientizar a
cada uno de los jvenes sobre la importancia que tienen los valores
y la necesidad de no dejar a Dios a un lado De igual manera te-
nemos que concientizar a nuestros nios, a nuestros hijos, que Dios
es un Dios bueno, para que nuestra sociedad siga viviendo valores,
como el amor, el respeto, la tolerancia, para que haya una mejor
convivencia social y sigamos trabajando con nuestros jvenes, que
son nuestro futuro. De esta manera Tierralta no ser ms un pueblo
con esa violencia que la caracteriza.
114
Conscientes de la importancia del trabajo que hacen en su so-
ciedad, dejan el juicio de los criminales en las manos de Dios. Que
nuestra fe no desfallezca, quien sea Dios que se encargue de esas
personas que toman la justicia con sus propias manos.
115
Esto no les
resta entusiasmo para trabajar con las generaciones ms jvenes por
una Tierralta en la que se ame la vida.
Que los nios sean libres y puedan jugar sin contagiarse de lo malo
que a diario se vive. Ese trabajo lo podemos hacer con la infancia
misionera, porque en la catequesis se trabaja con nios de doce aos
en adelante, pero los ms pequeos tambin necesitan atencin para
ir sembrando la semillita del amor a la vida, de la esperanza, sobre
todo del amor a Dios. Las nuevas generaciones deben saber hacia
dnde van, crecer en lo que se les ensea, como verdaderos cristia-
nos, orantes, cercanos a la Iglesia Catlica. Por eso, luego de la pre-
paracin para los sacramentos, los jvenes deben seguir vinculados
a los grupos juveniles En el texto se ve cmo la insistencia de la
viuda ante el juez es una enseanza para nosotros. Uno no debe dejar
de lado la formacin en la dimensin trascendental que tiene el ser
humano, o sea, Dios.
116
La intensa vida cristiana de estos jvenes lectores y lectoras
les da fuerza para cambiar el trgico destino de sus comunidades.
114
Ibid.
115
Ibid.
116
Ibid.
186
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Dios te va iluminando cada da y te va regalando cada da un poquito
de sabidura para saber discernir cul es el bien y cul es el mal
Por eso es necesario el discernimiento, para tener claro en la vida
hacia dnde quieres llegar, hacia dnde quieres encaminar tu vida.
117
Es la esperanza la que contrasta con el dolor que los rodea y la
que les permite ver de otro modo la realidad. Cuando t miras desde
esa ptica, tu vida va a ser diferente.
118
Interaccin entre el grupo del Centro de Formacin y
Orientacin y el grupo Catequistas
de la parroquia San Jos
Otro proceso de intercambio en el que se dio tensin, esta vez
con enriquecimiento mutuo, fue el vivido entre el grupo Catequistas
de la parroquia San J os de Tierralta y el grupo del Centro de Forma-
cin y Orientacin Vocacional, de Mejicanos.
Aun cuando los dos grupos estn integrados en su mayor par-
te por gente joven y estn ubicados en contextos de violencia, son
bastante diferentes. Luego de haber ledo y discutido el informe del
grupo par, cada uno se dirigi a su homlogo mediante una carta: el
grupo colombiano concluy el proceso dirigiendo una segunda carta
al grupo salvadoreo.
Los dos grupos se identicaron ms con la viuda y en algunas
ocasiones se ubicaron como participantes solidarios con ella en la
narracin. La identicacin con el juez fue mucho menor en ambos
casos, pues se trata de personas cuyos intereses y necesidades han
sido histricamente desconocidos por las autoridades encargadas de
administrar justicia.
La dinmica interpretativa del texto por parte del grupo Cate-
quistas de Tierralta se caracteriz por la abundancia de referencias a
las condiciones de su entorno, mientras que el grupo del Centro de
117
Ibid.
118
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
187
Formacin y Orientacin mostr una fuerte motivacin de contenido
especco, relacionada con la conrmacin de las creencias de sus
miembros derivadas de experiencias personales anteriores. En este
ltimo grupo hubo discrepancias individuales, algo no reportado en
el caso de los Catequistas de la parroquia de San J os, quizs debido
a su mayor homogeneidad.
La apropiacin del texto fue muy importante para los dos gru-
pos, pero tom formas diferentes. El grupo del Centro de Formacin
y Orientacin hizo una interpretacin ms crtica e imaginativa del
texto bblico que la del grupo de Catequistas, quienes leyeron la na-
rracin desde la circulacin entre el texto y su propio contexto, dan-
do especial importancia a su vida de fe y al papel que desempean
como catequistas.
A propsito de la interpretacin, es posible apreciar la fuerza
que tuvo la oracin para el grupo de Catequistas; para el grupo del
Centro de Formacin y Orientacin, en cambio, la prioridad estuvo
en la proyeccin de elementos contextuales, a partir de los cuales
desarrollaron la complementacin imaginativa.
El nfasis en la actualizacin del texto por parte del grupo
Catequistas se hizo evidente en las reiteradas referencias al efecto
praxeolgico del texto, en la misma lnea de la narracin lucana,
que invita a perseverar en la oracin. En general, la actualizacin
del texto por parte de Catequistas se diferencia de la lectura crtica e
imaginativa del texto hecha por los miembros del grupo del Centro
de Formacin y Orientacin, quienes relacionaron tambin el texto
con su propia vida, pero en forma imaginativa y rebelde.
Las reuniones de los dos grupos fueron muy diferentes: en las
sesiones del Centro de Formacin y Orientacin abundaban las ac-
tividades ldicas, mientras las reuniones de Catequistas eran ms
formales. Estos advirtieron, desde el primer momento del intercam-
bio, que las dos interpretaciones tambin eran muy dismiles. En
realidad no hay muchas coincidencias, son ms las diferencias entre
188
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
nuestras interpretaciones que los puntos en comn
119
, expresaban a
los lectores y las lectoras de El Salvador.
La diferencia en la actitud de su grupo par frente al texto era
evidente para el grupo Catequistas. Su informe tiene un poquito de
fe, bastante de imaginacin
120
, reportaban en su segundo informe.
En principio, los lectores y lectoras de Tierralta valoraron este recur-
so: Van ms all de lo que dice el texto e intentan analizar acompa-
ados de lo que se imaginan.
121
No obstante, al parecer del grupo colombiano, el grupo sal-
vadoreo se haba excedido en el recurso a la propia experiencia.
Esto es admirable porque tienen muy presente su contexto, pero se
debera dar mayor atencin a lo que dice el texto bblico
122
, expre-
saron en la primera carta que dirigieron a su grupo par. En la misma
comunicacin exponan su crtica al mtodo empleado por los sal-
vadoreos:
Ustedes leyeron el texto de una manera muy diferente a la nuestra,
para nosotros el mensaje central es el de insistir en la bsqueda de la
justicia, perseverar hasta lograr los objetivos []. Nosotros hicimos
algunas referencias a nuestra situacin social, pero ustedes se cen-
tran demasiado en sus experiencias con la violencia de las maras.
123
Adems de las diferencias que hubo entre las interpretacio-
nes individuales de los miembros del grupo salvadoreo
124
, llam la
atencin de los Catequistas colombianos la conjetura de los lectores
119
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primera carta al grupo par.
120
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Segundo informe.
121
Ibid.
122
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primera carta al grupo par.
123
Ibid.
124
En nuestro grupo par hay diferencia de opiniones, esto se puede ver en las
armaciones contradictorias que aparecen en el informe sobre los mismos temas.
Algunos miembros dicen que la viuda debera esconderse y defenderse, otros di-
cen que el juez habra podido matar a la viuda para que no molestara ms. (Grupo
Catequistas de la parroquia San J os, Primera carta al grupo par).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
189
y lectoras de El Salvador acerca de la compaa con la que la viuda
se present ante el juez.
Entendimos, a partir de su informe, que se piensa que la viuda tena
un hijo y que ste perteneca a una mara []. Algunos de ustedes
piensan que la viuda lleg sola, pero parece que otros piensan que la
viuda lleg con una mara.
125
Esta es una muestra de la sorpresa que tuvo el grupo colom-
biano al conocer la interpretacin conjetural hecha por su grupo par,
una interpretacin con la que no se sentan cmodos los lectores y las
lectoras colombianos. Usan demasiado la imaginacin... Aunque el
texto no dice si la viuda era pobre o no, nuestro grupo par piensa que
tena mecanismos de presin: el dinero o el apoyo de una mara.
126
El recurso a la imaginacin condujo al grupo salvadoreo a
atribuirle miedo al juez: Ustedes dicen que el juez tena miedo a la
viuda.
127
Era algo que los Catequistas no haban hecho y que fue
objeto de su crtica, por no encontrarse en el texto mismo: Por qu
insisten tanto en el miedo del juez a la viuda?
128
Otra diferencia vista por el grupo Catequistas est en el mismo
mensaje del texto, que parece haber sido interpretado por ambos gru-
pos a partir de concepciones diferentes de Dios. As lo expresaron a
los miembros salvadoreos de su grupo par:
El texto habla de hacer justicia, el mensaje central es el de la in-
sistencia que se debe mostrar en la bsqueda de la justicia, pero
ustedes relacionan esto con la venganza, como si la viuda tuviese un
enemigo y buscara al juez para que lo aniquilara Creen ustedes que
Dios es un Dios vengador?
129
125
Ibid.
126
Ibid.
127
Ibid.
128
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Segundo informe.
129
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primera carta al grupo par.
190
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Este elemento se relaciona con algo que los lectores y las lec-
toras de Tierralta vieron en el informe de su grupo par, y que estaba
muy lejos de su propia interpretacin: Ante la actitud del juez, us-
tedes dicen que habra que tomar la justicia por las propias manos,
pero nosotros no estamos de acuerdo. Nuestro Dios es un Dios de
amor y de misericordia.
130
Esta posibilidad inquiet bastante a los
del grupo Catequistas, quienes vieron en la narracin de la viuda y el
juez un motivo para conar en Dios y la providencia de su justicia.
Los jvenes lectores y lectoras de Tierralta asociaron las dife-
rencias interpretativas al proceso de formacin que su parroquia les
haba ofrecido y la falta de formacin teolgica en algunos de los
miembros del grupo de Mejicanos
131
, pero criticaron fuertemente la
interpretacin imaginativa hecha por estos. En el informe aparecen
muchas cosas que no estn en el texto.
132
Los del grupo Catequistas consideran que los miembros de su
grupo par que tienen formacin teolgica debieron haber jugado un
papel orientador ms notable en el proceso de interpretacin del tex-
to. As lo expresaron en la primera carta al grupo par: En la reunin
debera haber habido un mayor acompaamiento por parte de perso-
nas con formacin teolgica que hubiesen dado algunos elementos
orientadores tiles para interpretar el texto.
133
A propsito de las emociones producidas entre los Catequistas
por el informe recibido de Mejicanos, hubo desconcierto. Uno ma-
nifest desmotivacin por los sentimientos encontrados, de alegra y
de tristeza, al conocer la interpretacin del grupo par.
130
Ibid.
131
Nuestra interpretacin del texto est condicionada por la formacin recibida
en los talleres de animadores comunitarios en la parroquia. (Grupo Catequistas
de la parroquia San J os, Primera carta al grupo par).
132
Ibid.
133
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
191
Nuestro grupo se ha sorprendido, se ha desilusionado. Nos ha pa-
recido interesante y curiosa la interpretacin que ha hecho el grupo
par. No sabemos si recibir la interpretacin con tristeza o con ale-
gra, por lo que all escuchamos.
134
Al lado de las crticas dirigidas a los miembros del grupo del
Centro de Formacin y Orientacin, el grupo Catequistas manifest
inters por conocer ms acerca de los miembros de su grupo par, del
contexto en el que viven y del uso que hacen de algunos trminos
desconocidos para ellos. Tuvimos dicultades para comprender el
sentido de varias expresiones que para ellos son comunes, pero para
nosotros completamente desconocidas. Necesitamos saber ms co-
sas sobre el grupo.
135
El problema social que representan las maras en El Salva-
dor era desconocido para los lectores y lectoras colombianas, hasta
cuando tuvieron la posibilidad de entrar en contacto con el grupo
salvadoreo y establecer as la existencia de lugares comunes para
los dos grupos.
No sabamos qu eran las maras, pero nos damos cuenta que para
ustedes son un problema social tan grave como lo es para nosotros la
existencia de la guerrilla o de los paramilitares. Parece que las maras
surgen por la injusticia social y la falta de presencia estatal. Se trata
de un problema relacionado con la pobreza.
136
Es importante tener en cuenta que el grupo Catequistas no con-
taba entonces todava con el informe en que el grupo del Centro de
Formacin presentaba su contexto y su conguracin. Este hecho
explica en buena parte el surgimiento de inquietudes sobre la con-
guracin del grupo par y por elementos que no fue posible deducir
del informe sobre la interpretacin del texto. Los Catequistas siem-
134
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Segundo informe.
135
Grupo Catequistas de la parroquia San J os, Primera carta al grupo par.
136
Ibid.
192
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
pre tuvieron la impresin de que los miembros de su grupo par eran
jvenes muy activos, alegres y espontneos.
A pesar de las diferencias y crticas, los lectores y las lectoras
de Tierralta advirtieron que los contextos de violencia en medio de
los que viven ambos grupos permiten reconocer experiencias anlo-
gas de impunidad.
Parece que en El Salvador existen muchas viudas cuyos hijos hacen
parte de las maras. Lo mismo sucede en nuestro contexto, muchas
viudas tienen sus hijos en la guerrilla y en el paramilitarismo. Hay
muchas viudas en nuestro pueblo a causa de la violencia y la mayor
parte de los asesinatos quedan en la impunidad.
137
Como puede observarse, pese al rechazo de la interpretacin
de su grupo par, hubo gran enriquecimiento del grupo colombiano
a partir de la confrontacin con el grupo par de El Salvador. Esto se
maniesta en la constatacin de las diferencias y las referencias di-
rectas dirigidas al grupo par, as como en el inters por el grupo par,
su conguracin y su contexto.
En lo que se reere a los efectos que tuvo la interpretacin
del grupo par entre los Catequistas, el rechazo al punto de vista del
grupo del Centro de Formacin y Orientacin est en relacin con la
crtica a las estrategias imaginativas empleadas por el grupo del Cen-
tro, que constituyen el rasgo ms sobresaliente de su interpretacin.
El contraste entre la interpretacin propia y la del grupo par
tambin fue evidente para los miembros del grupo del Centro de
Formacin, quienes notaron desde el comienzo en los Catequistas
una actitud muy diferente a la suya frente al texto, que haba estado
marcada por la crtica y la creatividad.
Se nota una carga de espiritualismo muy fuerte, como de espirituali-
zar el texto bblico diciendo que hay que orar, que hay que hacer
ayunos que si sabemos orar Dios nos va escuchar, que hay que
137
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
193
pedir permiso para entrar Esas cosas dejan muy pasiva a la viuda
del relato y como que se siente muy descarnada esa visin, muy
poco creativa, poco vital.
138
Segn la percepcin de este grupo de Mejicanos, los Cate-
quistas no haban ido al fondo del asunto y se haban conformado
con una apropiacin personalista del texto. Se quedan solo en la
supercie y en la responsabilidad personal, que est bien, pero no
explica todo y no podemos quedarnos solo con ella.
139
La visin
providencialista
140
que predomin en la lectura que hicieron los Ca-
tequistas del texto permiti a los lectores y lectoras de El Salvador
establecer una diferencia importante en la formacin de los miem-
bros de ambos grupos, esta vez relacionada con el enfoque liberador.
En cuanto a la religin, a la fe, como que son un tanto clsicas, un
poco menos abiertas, tal vez. No es que eso sea malo, sino que se
nota que cuando hablan de Dios, de la fe, lo hacen de una manera
que no incluye formacin liberadora o no la han asimilado.
141
Segn el juicio de estos lectores y las lectoras salvadoreos, la
interpretacin de los colombianos haba sido demasiado simple y los
haba conducido demasiado rpido al tema de la reconciliacin, sin
atender a la complejidad propia de este asunto. La reconciliacin
no es solo con Dios, es reparacin de las vctimas, primero recono-
ciendo los daos que se les ha provocado y entonces reparando so-
cialmente. No es tan fcil como decirlo.
142
Sin embargo, pese a las
diferencias, el grupo de El Salvador no fue tan decidido en la crtica:
se mostr prudente y comprensivo con su grupo par.
Es bien difcil siento yo, ponerse a opinar sobre lo que las otras
personas han dicho, sin ponerse uno en los zapatos del otro, es fcil
138
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Segundo informe.
139
Ibid.
140
Ibid.
141
Ibid.
142
Ibid.
194
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
decir: Ah! No dijeron, o dijeron, as o as. Hasta siento como que
no me gustara a m que me juzgaran. Pero como ya sabemos que
ellos all tambin lo van a hacer, ms bien espero que no vayan a ser
muy duros con nosotros.
143
No haba sido as. Los del grupo Catequistas de Tierralta ha-
ban rechazado de plano el punto de vista del grupo par y haban
criticado de frente la manera como los salvadoreos se haban apro-
ximado al texto: Como ustedes, nosotros tambin tenemos mucha
impunidad en nuestro medio, pero parece que estaban leyendo su
vida en el texto, sin atender mucho al texto mismo.
144
Para los Catequistas, el mensaje del texto haba sido la cons-
tancia, la necesidad de insistir para ser escuchados; pero a diferencia
de los lectores y lectoras de El Salvador, haban dado gran impor-
tancia a la enseanza sobre la oracin y se aferraron al texto mis-
mo. Es una parbola que J ess propone para que se entienda la
importancia que tiene perseverar en la oracin y obtener as lo que
necesitamos.
145
En ausencia de informacin sobre las edades de los miembros
del grupo Catequistas, pues no haban recibido el primer informe, la
insistencia en la vida de fe y la oracin hizo pensar a los miembros
del grupo del Centro de Formacin y Orientacin que el grupo co-
lombiano estaba conformado por personas menos jvenes que ellos,
cuya posicin econmica era alta.
Frente a la incomprensin de la que haban sido objeto los lec-
tores y lectoras de El Salvador, en la carta que dirigieron a su grupo
par, expresaban su disposicin para mantener el dilogo: aunque
nos hemos sentido un poco enojados y enojadas, no es que no que-
ramos tener contacto con ustedes, sino que as nos sentimos en esta
realidad tan dura que nos toca vivir.
146
143
Ibid.
144
Grupo Catequistas de la parroquia de San J os, Segundo informe.
145
Grupo Catequistas de la parroquia de San J os, Primera carta al grupo par.
146
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Carta al grupo par.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
195
La crtica de los lectores y lectoras de Mejicanos a sus pares
haba sido ms moderada y su actitud abierta les haba permitido
apreciar con ms claridad el valor del trabajo que hacen los Cate-
quistas en la parroquia san J os: Se ve el gran compromiso que
estas personas tienen en su parroquia, porque se ve que todas son
catlicas. Son gente que anda en las cosas de la Iglesia.
147
Sin disminuir el valor de su propio trabajo, los miembros del
grupo del Centro de Formacin y Orientacin mostraban, en su car-
ta, cmo comparten el coraje y los riesgos de los miembros del grupo
Catequistas, quienes luchan contra la impunidad en Tierralta.
Aqu la situacin es bien delicada y cuesta decir las cosas de fren-
te Los jvenes con que trabajamos estn en procesos de recupe-
racin Nosotras y nosotros somos casi todos de la parroquia san
Francisco de Ass y de las comunidades eclesiales de base, pero es-
tamos bien comprometidos y a veces nos da miedo todo esto que
hacemos. Pero vamos a seguir.
148
Pese a la incomprensin de que fueron objeto, los lectores y
las lectoras de El Salvador compartieron con el grupo colombiano
su entusiasmo para seguir leyendo la Biblia y encontrar en ella moti-
vacin para perseverar en su trabajo. Tales propsitos coincidan con
los de los jvenes de Tierralta.
Queremos desearles muchas bendiciones en sus trabajos, que haya
paz y que tengan la justicia que todos buscamos. Hay que seguir
leyendo la Biblia, aunque haya gente que no quiera, porque la Biblia
abre los ojos y hace conciencia. Nos ayuda a ver la realidad con
otros ojos.
149
Sin embargo, los lectores y las lectoras salvadoreos no deja-
ban de advertir al grupo de Catequistas la importancia que tiene la
lectura crtica de las Sagradas Escrituras. Hay que liberarse de lo
147
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Segundo informe.
148
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Carta al grupo par.
149
Ibid.
196
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
que siempre nos han dicho de que solo lo que piensan los estudiados
o los que tienen poder es lo que vale.
150
Para tranquilidad de los jvenes Catequistas de Tierralta, los
lectores y las lectoras de El Salvador explicaban que las fuertes ar-
maciones presentes en su informe de lectura respondan a la libertad
con que estaban participando en la experiencia de lectura intercul-
tural, una libertad que agradecan a los coordinadores de los grupos.
Cuando estuvimos en la reunin, nos remos mucho porque logra-
mos hablar y dijimos las cosas, no nos detuvieron y por ah les que-
remos dar las gracias que aqu no nos andan poniendo trabones y
piedras, sino que as no ms nos aceptan.
151
Conscientes de la diferencia en la manera de aproximarse a los
textos bblicos
152
, los miembros del grupo del Centro de Formacin y
Orientacin, en su carta, subrayaron a su grupo par la conclusin que
les haba dejado la lectura de la narracin: Ora y teme, pero acta.
En eso s insistimos.
153
Como puede apreciarse, la inicial desmotivacin afectiva, y
maniesta, ante la lectura tan diferente que haba hecho el grupo par
del texto, fue abriendo espacio a una confrontacin enriquecedora
para ambos grupos. Las diferencias fueron atribuidas mutuamente
a la orientacin de la formacin recibida por sus respectivos miem-
bros. La mutua indignacin del comienzo disminuy con el cruce de
correspondencia y la disposicin para superar las diferencias.
Si bien el grupo de Mejicanos retorn a su propio repertorio,
en ambos colectivos hubo enriquecimiento y nueva focalizacin del
texto bblico. En este sentido, luego de ofrecer disculpas a su gru-
po par, en una segunda carta, los miembros del grupo Catequistas
150
Ibid.
151
Ibid.
152
Usamos tambin otra manera de leer los textos, como ms creativa, ms de la
vida. (Grupo del Centro de Formacin y Orientacin, Carta al grupo par).
153
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
197
armaban: Sus conceptos y opiniones para nosotros son valiosos,
ya que de alguna u otra manera nosotros tambin hemos vivido los
estragos de la guerra y sabemos cunto duele Somos compaeros
de lucha.
154
Las referencias directas hechas al grupo par durante los en-
cuentros y el intercambio de cartas ponen en evidencia una fuerte
interaccin entre los grupos, facilitada por los coordinadores que
acompaaron el proceso desde El Salvador y Colombia. Esta estre-
cha interaccin se relaciona con el inters maniesto de ambos gru-
pos por sus pares y la crtica mutua a sus perspectivas interpretativas.
En este caso, la diferencia devino en mutuo inters por conocer ms
sobre el entorno y las caractersticas demogrcas del grupo par.
La actitud de no enjuiciamiento y de superacin de diferencias
fue maniesta, desde el comienzo, en el grupo del Centro de Forma-
cin y Orientacin, pero la crtica inicial de los lectores y lectoras
de Tierralta se tradujo en deseo de conversin y admiracin por los
hallazgos del grupo par. La motivacin cognoscitiva presente en el
grupo Catequistas en una medida mucho menor que en el grupo del
Centro de Formacin y Orientacin, parece estar relacionada con
su percepcin inicial de hallarse en una relacin asimtrica desde el
punto de vista acadmico.
Las diferencias son lo que ms llama la atencin de quien se
acerca a la experiencia de estos dos grupos, cuya crtica mutua a
partir de la interpretacin del texto es evidente. Los puntos de vis-
ta y las perspectivas fueron objeto de crtica recproca. Segn las
percepciones de los pares, en el caso de los Catequistas, habra una
interpretacin demasiado esttica y espiritualista mientras que, en el
caso del grupo del Centro de Formacin y Orientacin, se tratara de
una interpretacin excesivamente sesgada que no se atiene al men-
saje del texto.
El grupo del Centro de Formacin y Orientacin mostr, en su
interpretacin del texto, una fuerte motivacin de contenido espec-
154
Grupo Catequistas de la parroquia de San J os, Segunda carta al grupo par.
198
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
co, es decir, la rearmacin de sus propias convicciones, hecho que
guarda correspondencia con el regreso a su propio repertorio, ante
las crticas recibidas por el grupo par. Este grupo se mostr ms in-
clinado a completar la narracin, mientras que el grupo Catequistas
opt por sacar del texto algunas consecuencias prcticas para la vida.
Por su trabajo en la parroquia, los Catequistas se aproximaron al tex-
to buscando enseanzas para la vida y la superacin de la violencia
en su contexto.
Los Catequistas atribuyeron la excesiva creatividad de sus
pares a una deciente formacin teolgica, pero estos reaccionaron
mostrando que la experiencia de lectura intercultural no implicaba
que los participantes tuviesen formacin acadmica sino que reali-
zaran una interpretacin espontnea del texto.
Mientras que los Catequistas enfatizaban la importancia de
perseverar en las demandas de justicia ante las autoridades, sin
desconocer el grave problema de corrupcin y la parcialidad en la
administracin de justicia, los miembros del grupo del Centro de
Formacin y Orientacin sugirieron que no basta con acudir a las
autoridades y dejaron abierta la posibilidad de hallar otros cursos de
accin.
Ms all del desgaste afectivo de los dos grupos, en su inte-
raccin, debido al distanciamiento inicial, al nal del proceso hubo
crecimiento por parte y parte. Esto se puede corroborar en la actitud
nal del grupo Catequistas, quienes pasaron de la crtica a la admira-
cin, por la interpretacin imaginativa de sus pares. Al nal, el texto
y su interpretacin se convirtieron en puentes que comunican a los
dos grupos. El texto es el vnculo que nos une como grupo. Vamos
a compartir nuestra interpretacin desde nuestro contexto con la in-
terpretacin de ustedes desde su propio contexto.
155
155
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
199
Grupo Mrtires (Mejicanos) y
Primer grupo de Animadores (Tierralta)
Grupo Mrtires de la parroquia San Francisco de Ass
(Mejicanos)
Los miembros del grupo se encontraron en el saln de reunio-
nes de la parroquia. con ellos estaban otras personas que deban dar
algunos informes sobre la pastoral. Una vez iniciada, la reunin tuvo
que ser interrumpida por un lapso de veinte minutos debido a que se
escucharon disparos frente al templo. Se haba celebrado antes una
reunin, con el propsito de leer el texto en forma espontnea, pero
el informe de tal reunin se haba perdido.
Aunque se pidi usar una sola edicin de la Biblia, la gente
llev varias: una Biblia latinoamericana, una edicin Reina Valera,
una Biblia de Jerusaln, una Biblia de estudio y una Biblia del pere-
grino. Tambin se us una Biblia en francs.
La interpretacin hecha por este grupo tuvo como referente
principal las injusticias vividas en el propio contexto; la inecacia
del Estado para atender las demandas de justicia; la condicin vul-
nerable de la viuda, considerada por el grupo como pobre; y el co-
raje con que esta mujer insista ante el juez. Para sus integrantes,
estaba claro el objetivo de la reunin: que intercambiemos con
un grupo de otro pas latinoamericano, para que podamos aprender
un poco ms acerca del papel de los cristianos en la superacin de la
impunidad.
156
Al comienzo de la reunin, los miembros del grupo
expresaron algunas intenciones:
Que la luz que hemos sentido toda la semana pasada en el retiro de
evaluacin, la podamos transmitir tambin a las personas que van a
entrar en este proyecto Que la vida de nuestro pastor, monseor
Romero, les lleve a todos un poquito de esperanza Que no haya
156
Grupo Mrtires, Primer informe.
200
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
dolor Que los que van a leer se sientan identicados con la Pala-
bra.
157
Algunos miembros del grupo que haban participado en el
proyecto de lectura intercultural de J n 4,1-42, entre 2001 y 2004
158
,
manifestaron su sorpresa por la brevedad del texto elegido para esta
nueva experiencia. Otros criticaron el ttulo que aparece en una de
las ediciones, pues parece que los reclamos de la mujer son inoportu-
nos: No nos ha gustado que la Biblia de Jerusaln ponga ese ttulo
tan feo: el juez inicuo y la viuda inoportuna [] poner otra cosa:
la viuda que peda justicia y el juez haragn o algo as.
159
Sin embargo, el texto lucano fue bien recibido por su pertinen-
cia contextual y la coherencia de su contenido con el trabajo desa-
rrollado en la pastoral de la mujer. El texto es bien corto y directo,
no nos dice que ella traa este problema u otro, pero que traa un
problema que le haca suplicar a la autoridad por ayuda.
160
El paralelismo entre la gura del juez y las autoridades de su
contexto salt a la vista de los lectores. Lo que vimos es que esta
seora tiene que estar pidiendo por algo que ha pasado, a un juez
haragn que no quiere hacerle caso.
161
Sin embargo, desde una vi-
sin crtica ante el texto mismo surgieron en el grupo dos dudas im-
portantes. La primera cuestionaba si el juez no haba atendido a la
viuda por maldad, o si esto se deba a la falta de tiempo y al exceso
de trabajo; la segunda cuestin indagaba si la viuda tena razn en
su solicitud.
Sobre la primera cuestin, los miembros del grupo recordaron
el caso de una jueza que debi asilarse en Canad por no aceptar un
soborno y haber condenado a un narcotracante. Entonces, ella es-
157
Ibid.
158
De Wit, J onker, Kool y Schipani, Through the Eyes of Another, 515.
159
Grupo Mrtires, Primer informe.
160
Ibid.
161
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
201
taba presionada y con qu cabeza para pensar en algo ms?
162
Sin
embargo, la dureza del juez llam la atencin del grupo tanto como
la necesaria insistencia de la viuda para alcanzar justicia.
Miren, el juez dijo que al n, es verdad, pero no se puede estar es-
perando a que el juez diga que s porque le remordi la conciencia,
sino porque le toca hacerlo La justicia tiene que ver con los dere-
chos humanos. Nosotras hemos estado en los cursos de derechos hu-
manos y decimos: no es de voluntad los derechos, se deben cumplir,
les guste o no les guste, no porque quiso sino porque es justicia.
163
Sobre el segundo asunto, el grupo coincidi en que se trataba
de algo urgente y acudi a la imaginacin:
No van a llegar de tan lejos solo para joder la vida Son asuntos de
pleito, de vida o muerte, de asuntos bien graves. Quizs a esta seora
le acaban de matar al marido y por eso dicen que es viuda o es viuda
con cipotes [nios] y no se sabe qu les va a dar de comer y le deben
pisto (dinero) del marido.
164
El recurso a la imaginacin gener en los miembros de este
grupo otra conjetura que les llev a poner la narracin en un es-
cenario nocturno, pues en la noche las necesidades apremian ms.
Esta conjetura parece relacionarse, sin que el grupo lo haya hecho
explcito, con la otra narracin lucana que subraya la importancia de
la oracin acudiendo a la imagen del amigo inoportuno que llama a
medianoche (Lc 11,5-8).
A partir del texto lucano, el grupo hizo memoria de la resu-
rreccin obrada por Yahveh en el hijo de la viuda de Sarepta por
medio del profeta Elas (1R 17,7-24) y de la resurreccin del hijo
de la viuda de Naim obrada por J ess (Lc 7,11-17). Adems, surgi
una pregunta dirigida al contexto genealgico del texto: Por qu
esta seora viene a buscar al juez? Qu hacan los jueces de aquella
162
Ibid.
163
Ibid.
164
Ibid.
202
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
poca? Qu signicaba para una viuda venir a hablar con un hom-
bre? Dijimos que era necesario conocer ms del tiempo en que esta
seora vive y lo que pasa.
165
La viuda es vista como pobre e iletrada por algunos miem-
bros del grupo y la narracin llama a la solidaridad desde su sentido
anamntico para que no se olvide el sufrimiento de esa mujer.
Si ven cmo desde aquellos tiempos no se le hace caso a la situacin
del pobre, como no sabe leer y escribir, no tiene inuencias, no tiene
nada Porque para qu sirve saber de la desventura de una mujer
como esta doa? Para seguir luchando!
166
En el grupo surgi una tensin entre quienes subrayaban la fe
en Dios, para que haga justicia, y quienes daban mayor importancia
a la iniciativa humana en la lucha por la justicia. En medio de la
tensin, algunos hicieron uso del sarcasmo, tal como puede verse al
nal de la siguiente cita.
Lo que le toca por derecho, no nos vamos a quedar esperando que se
aojen las cadenas hay que ver cmo hacemos nosotros mismos
para exigir y organizarnos. Si no, se muere la viuda. La verdad es
que el juez al nal se conmueve, eso est claro, pero de ah a que eso
es justicia Y entonces por qu andaba pidiendo la viuda, pues?
Ve que amoroso el padre celestial!
167
La visin de la justicia, como resultado de la conversin, esta-
ba enfrentada a la visin de la justicia como fruto de la perseveran-
cia; pero entonces el coordinador record que el origen de la dife-
rencia no estaba en el texto sino en el contexto: Es que yo no creo
que el enojo es con la Biblia o con J ess, sino con las situaciones que
nos toca vivir
168
165
Ibid.
166
Ibid.
167
Ibid.
168
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
203
Los integrantes del grupo se identicaron con la viuda, como
necesitados de que se haga justicia y sus reclamos sean escuchados
por las autoridades, pero tambin con el juez, porque en algunas oca-
siones han tenido un corazn duro al negar algo a quien se lo ha pe-
dido. Asociaron la narracin con la experiencia que tuvieron alguna
vez cuando tuvieron que rogar a las autoridades para que liberaran
un muchacho de la comunidad que haba sido retenido sin razn.
El coordinador pidi a los asistentes que compartieran con los
dems la enseanza que les dejaba la narracin. Unos haban com-
prendido que la impunidad se reere a la falta de justicia; otros que
impartir justicia no es un favor que hacen las autoridades sino un
deber que han de cumplir; pero lo ms notable en las respuestas fue
la necesidad de insistir como la viuda para que los crmenes sean
dados a conocer y no se queden en la impunidad, sin esperar hasta
que al juez se le ablande el corazn.
Las respuestas mostraron que la perseverancia de la viuda ha-
ba marcado profundamente la lectura del texto. Sin embargo, hubo
tambin algunas evidencias de desconanza ante la narracin.
No se sabe si se resolvi Ahora no es tan fcil que vas donde el
juez y le decs, y con qu pisto? O con qu inuencias te le acer-
cas? Pero aunque podas, la cosa es que habrn otras viudas, porque
resolviendo el caso de una, no quiere decir que las dems ya.
169
Las mujeres del grupo encontraron en la lectura del texto una
motivacin para continuar con su lucha por la justicia y para promo-
ver la lectura liberadora de esta narracin.
Lo que hay que hacer es movilizarnos para que este evangelio se lea
de otro modo y promover por otros caminos a esta viuda que ahora
la consideran una metida, una inoportuna. As no dirn que las que
hoy andamos pidiendo justicia somos unas locas inoportunas.
170
169
Ibid.
170
Ibid.
204
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Primer grupo de Animadores Rurales (Tierralta)
Esta era la primera vez que los miembros del grupo partici-
paban en la lectura intercultural de la Biblia. Luego de haber ledo
el texto bblico, pasaran varios meses antes que llegara el primer
informe del grupo par salvadoreo. En la lectura espontnea, la apro-
piacin del texto se hizo a partir de las condiciones de injusticia,
violencia y pobreza que enmarcan la realidad contextual del grupo.
La relacin entre el texto ledo y el contexto desde el que se hizo la
lectura se impuso por encima del trasfondo histrico del texto y de
los aspectos literarios del mismo.
Creo que en Colombia, y concretamente en Tierralta hay una insu-
ciencia de los derechos humanos Muchos conocemos lo que son
pero no los practicamos y en la semana de la paz quisimos trabajar
como tema los derechos humanos, que conociramos de ellos, pero
aunque los trabajemos y los conozcamos, a la hora de la verdad no
denunciamos esa explotacin de los derechos, el primero es el de-
recho a la vida. Los grupos armados se llevan los jvenes, los
desaparecen quitndoles la vida; ahora tenemos varios lugares de
fosas comunes, precisamente porque ha sido un atentado a la vida y
eso lo han realizado los grupos al margen de la ley que han estado
presentes en nuestra regin.
Desde la perspectiva de fe, la identicacin de los integrantes
del grupo con la viuda fue inmediata. La viuda no desmaya porque
cuenta con el apoyo de Dios, cree y espera en l, por eso no renuncia.
Es as como el papel de la viuda se parece al de mi propia situacin
y a la de nosotros como pobres.
171
El texto bblico fue visto en relacin con la experiencia de los
obstculos que ponen las entidades del municipio a las demandas del
pueblo. Una de las integrantes del grupo ha vivido esta indolencia
estatal en forma particular debido a su condicin de viudez, hecho
que gener en ella identicacin y solidaridad con la viuda de la
narracin.
171
Primer grupo de Animadores Rurales, Primer informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
205
El valor de la viuda hizo interrogarse a los miembros del grupo
por la manera de perder el miedo frente a la injusticia vivida a diario,
a la necesidad de seguir insistiendo como ella lo hizo. Su actitud de
no callarse frente a las injusticia, cmo hacer nosotros para no sentir
temor. Este es, quizs, el camino de la valoracin de los derechos
humanos de nuestra comunidad.
172
La cuestin de gnero tambin emergi con fuerza en el grupo,
y propici la crtica hacia el propio contexto. El texto se actualiza en
la situacin de la mujer tierraltera, la cual es objeto de discrimina-
cin a causa del machismo reinante en la regin.
Esta lectura es linda, porque la mujer desde el comienzo ha sido
discriminada, y a la mujer se le ha aplicado mucho la injusticia. La
mujer siempre se ha visto como un objeto ms en nuestro medio.
Como persona que tiene sentimientos, que es fundamental en nues-
tro rol como hombre, poco es valorada porque en nuestra regin de
Tierralta, el machsimo impera muchsimo.
173
La gura del juez fue asociada por los miembros del grupo al
gobierno y a la administracin pblica.
El juez entre nosotros se parece a los administradores y funcionarios
pblicos de nuestro pueblo cuando nos dan vueltas y rodeos para
atendernos, tal situacin se repite una y otra vez en ocinas pblicas,
en bancos y en otras entidades.
174
Los lectores y las lectoras de este grupo estn familiarizados
con una administracin de la justicia que no se preocupa por dar
solucin a los conictos que se presentan en la vida cotidiana. Esta
situacin de conictos se reeja, adems, cuando hay que pasar por
los estrados judiciales que no resuelven los pleitos que a nivel de
familia y de veredas se viven.
175
172
Ibid.
173
Ibid.
174
Ibid.
175
Ibid.
206
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
A partir de la lectura espontnea, se evidenci en el grupo la
presencia de dos niveles de lectura. El primero se reeja en una in-
terpretacin liberadora, preocupada por exigir el reconocimiento y el
respeto de los derechos:
El texto reeja la insistencia de un pueblo que es vctima de la po-
breza, de desempleados sin derechos comunitarios, sin paz; de un
pueblo que vive la situacin de violencia todos los das. Ejemplo de
ello son los muertos de este mes.
176
En el segundo nivel no se resta importancia a la lucha por la
justicia, pero se aguarda conadamente a que Dios haga justicia:
Como animadores es importante perseverar para lograr las solucio-
nes de lo que se nos presenta. No olvidar que hay un Dios que est
por encima del gobierno y por encima de la humanidad.
177
La lectura del texto tambin tuvo un efecto praxeolgico en
el grupo, pues se advirti la importancia de evitar la actitud del juez
ante los derechos de los dems. El texto se relaciona con la impor-
tancia de reconocer el derecho que tiene el otro cuando nos hace una
solicitud, pero tomamos una actitud como la del juez.
178
Este efecto
tambin se puede ver en la admiracin por la viuda de la narracin y
por las viudas de la realidad colombiana, que mueve a los miembros
del grupo a imitar su fe y su tenacidad.
Si a m me hubiera tocado vivir lo que le ha tocado a mucha gente,
no s si yo habra tenido el talante. La gente me ha enseado que en
medio de tanta violencia y la situacin como la que vivi la viuda
que se ha visto amenazada, siguen adelante y en eso me apoyo, esas
personas que viven esas situaciones tienen ms fe que yo porque han
luchado demasiado.
179
176
Ibid.
177
Ibid.
178
Ibid.
179
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
207
Desde la identicacin con la viuda se analiz la situacin de
violencia que afecta la regin. La vida cotidiana de los habitantes de
Tierralta transcurre en medio de la violencia
180
, pero tambin en me-
dio de la falta de inters estatal por los derechos de los ciudadanos.
El abandono en el que nos encontramos por parte del gobierno []
si vemos y hacemos la comparacin entre Presidencia, la Cmara y
el Senado, como corresponde, no sabemos ni a quin creerle []
nosotros sentimos la peor parte de esta problemtica porque noso-
tros somos el pueblo.
181
La falta de atencin estatal de los derechos humanos en Tie-
rralta no se agota en las esferas de la salud y la educacin sino tam-
bin se maniesta en el medio ambiente.
El derecho a la salud es un derecho olvidado, porque nuestros gran-
des lderes, los gobernadores, alcaldes de esta regin, para lanzarse
a la campaa poltica, exponen todos los derechos pero a la hora
de la verdad no hacen nada. El derecho a la salud tambin tiene
que ver con la fumigacin de los mosquitos; tenemos el problema
del dengue y normalmente no esperan sino hasta que se presente
una epidemia. Otro derecho es el de la educacin, que no se est
favoreciendo En cuanto al derecho del medio ambiente, estamos
sufriendo la tragedia de la posible represa del Urra 2 [proyecto hi-
droelctrico]. Esta represa abarca varios ros y es un proyecto que
parece que se va a hacer. Nos construyeron hace unos aos la represa
de Urr y con esa represa se inundaron siete mil hectreas de tierra,
lo que ocasion la cada en la pesca, los indgenas tuvieron que salir
de su regin, ocasionado ms pobreza.
182
180
La vivencia de la viuda y el juez, nosotros la vivimos todo el tiempo al vivir
ac en Tierralta y al ver que pasan con muertos, que hay que cerrar los negocios
a las 6:00 p.m., cuando suceden hechos violentos eso nos alarma. Al hablar con
muchas personas creo que el 99 por ciento muestran la cara trgica de
esta situacin de violencia. (Primer grupo de Animadores Rurales,
Primer informe).
181
Ibid.
182
Ibid.
208
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
La actualizacin del relato de la viuda y el juez condujo a los
miembros de este grupo a hacer una reexin crtica sobre los dere-
chos humanos y el cuidado del medio ambiente. De esta forma, pue-
de verse que la lectura del Primer grupo de Animadores Rurales se
orient haca una interpretacin sociopoltica que relacion el texto
bblico y el propio contexto de lectura.
Hay una fuerte apropiacin del texto desde el contexto particu-
lar, en el que la viuda aparece como una campesina pobre cuyo cla-
mor por la justicia no es atendido, tal como se ve con frecuencia en
Tierralta, cuando las mujeres reclaman sus derechos en un contexto
machista y violento.
Interaccin entre el grupo Mrtires y el Primer grupo
de Animadores Rurales de Tierralta
El intercambio entre el grupo Mrtires, de Mejicanos, y el Pri-
mer grupo de Animadores Rurales, de Tierralta, result de gran pro-
vecho para ambas comunidades, pues permiti nuevas focalizacio-
nes del texto bblico y la ampliacin de la visin inicial que se tena
sobre el contexto del grupo par.
Los interlocutores encontraron gran valor en las contribucio-
nes de sus pares, sobre todo, para rearmar el propio compromiso en
la lucha por la justicia. La lectura del informe de Mrtires hizo vol-
ver constantemente al grupo colombiano sobre su propio contexto;
mientras tanto, el grupo salvadoreo fue ms receptivo a los elemen-
tos contextuales y hermenuticos aportados por el grupo de Tierral-
ta, para enriquecer su propia visin del texto. Al nal del proceso,
ambos grupos se dirigieron cartas en las que expresaron mutuamente
consideracin y agradecimiento.
Los miembros de Mrtires manifestaban su regocijo por par-
ticipar en el intercambio con un grupo de Tierralta. En verdad nos
sentimos verdaderamente complacidos que su grupo, a mucha distan-
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
209
cia de nosotros, decida enviar su interpretacin para compartirla.
183
El dilogo con el grupo par era, para los participantes de El Salvador,
una oportunidad de ampliar su visin del texto de Lucas y del con-
texto de Tierralta.
La verdad es que nos parece que todo esto es my bueno. Nos permite
ver con una gran conciencia sobre los problemas que tienen en Co-
lombia y cmo estn interpretando la lectura y la viuda, como una
seora que de verdad exige y pide respeto.
184
Por su parte, luego de haber conocido el informe enviado des-
de Mejicanos, los Animadores Rurales de este primer grupo tambin
reportaban lo enriquecedora que haba sido para ellos la experiencia
de lectura intercultural de la Biblia. Esto me ha servido mucho para
conocer ms de la Biblia y poder enfrentar las tareas que como ani-
madores tenemos.
185
Haber escuchado al otro que tambin sufre fue una oportuni-
dad que tuvo el grupo colombiano para salir de s y vivir la solida-
ridad. A la luz del informe de los lectores y lectoras de El Salvador,
la viuda de la narracin fue, para el Primer grupo de Animadores un
modelo de trascendencia, al ponerse en camino hacia el otro en bus-
ca de ayuda y no permanecer encerrada en s misma.
A estas horas de la tarde, encuentro que todos tenemos que estar
contentos o felices de estar compartiendo entre nosotros y con otro
grupo A veces estamos quietecitos oyendo sufrir al otro y no sali-
mos a escucharle o a ayudarle, ni a nada. Somos capaces de aprender
y ayudar al otro, porque siempre todos necesitamos de otros para
resolver nuestros problemas. As lo hizo la viuda del texto bblico.
186
En el informe de lectura recibido del grupo Mrtires, los miem-
bros del Primer grupo de Animadores Rurales no solo encontraron
183
Grupo Mrtires, Segundo informe.
184
Ibid.
185
Primer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
186
Ibid.
210
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
coincidencias contextuales respecto de su propio informe sino una
actitud similar frente a la impunidad. La inconformidad expresada
por el grupo salvadoreo, en su contexto de impunidad, era compar-
tida por los lectores y lectoras colombianas.
Nosotros sentimos ese malestar con el gobierno de turno por las si-
tuaciones que se viven en Colombia. A los escndalos ltimos del
gobierno se le ha hecho una cortina de humo para esconder sus in-
justicias, igualmente sucede con el caso de las vctimas de los para-
militares, preriendo que todo ello quede en la impunidad.
187
Tambin percibieron los colombianos una fuerte coincidencia
con su grupo par alrededor de la invitacin que hace el texto a per-
severar en la lucha por la justicia. El tema del grupo compaero o
par que hemos recibido, se reere a la persistencia que ellos llevan
a cabo y que tambin nosotros debemos perseverar; no solo en Dios,
sino tambin con todos los problemas que nos sucedan.
188
Fue as como los Animadores Rurales encontraron que el efec-
to praxeolgico del texto haba sido el mismo para los dos grupos:
Al compartir algunas experiencias de nuestros compaeros se resal-
ta la persistencia, importante para llegar a una meta. La persistencia
es la clave que nos hace esta lectura.
189
En el grupo colombiano, inicialmente hubo alguna preocupa-
cin por la recepcin aparentemente descuidada que tuvo su infor-
me de lectura por parte de los lectores y lectoras de Mejicanos.
190
Sin embargo, el informe del grupo colombiano haba sido objeto de
lectura cuidadosa por parte de los miembros del grupo salvadoreo,
187
Ibid.
188
Ibid.
189
Ibid.
190
Me parece que ellos no estn satisfechos con lo que mandamos porque le po-
nen ms inters y entusiasmo a las fotos pero no a la informacin, est muy claro
que hasta las mandaron a ampliar y a mi parecer como que le falt ms anlisis
y orden a la informacin. (Primer grupo de Animadores Rurales, Tercer infor-
me).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
211
quienes se haban identicado con l. Nos ha gustado mucho cuan-
do dicen que el centro del texto es la insistencia de la viuda. Eso nos
gust bastante, porque se parece a lo que dijimos.
191
El intercambio con el grupo de Mejicanos sirvi a los Anima-
dores Rurales para manifestar el miedo que todava experimentan al
volver sobre su memoria:
Pienso que todava el grupo es tmido para expresar en s la violen-
cia que de pronto ha vivido, que todava hay miedo para hablar
pienso que hay temor y quienes nos hemos mantenido en el grupo,
aunque hemos vivido esa violencia, no la expresamos.
192
La experiencia de lectura intercultural fue, para los miembros
del grupo colombiano, una oportunidad para hacerse conscientes de
la importancia que tienen ellos como veedores de los derechos hu-
manos en su contexto y la necesidad de superar el temor que sienten.
Nuestra preocupacin, lo que hemos compartido, es que en Tierralta,
aunque conocemos los derechos humanos y vemos que son vulnera-
dos, sobre todo, el derecho a la vida, a veces por miedo, no nos de-
cidimos, y no los hacemos respetar. Para m los derechos humanos,
desde el mismo gobierno se violan, como tambin por parte de los
grupos ilegales.
193
El informe de la lectura espontnea del grupo salvadoreo hizo
volver continuamente a los integrantes del Primer grupo de Anima-
dores Rurales sobre su propio contexto, subrayando la persistencia
necesaria para lograr la justicia en medio de la carencia de recursos,
algo que por esos das una movilizacin indgena de alcance nacio-
nal dejaba en evidencia.
La Palabra de Dios sobre la viuda realmente es muy diciente para
nosotros en este momento y situacin colombiana, un momento en
191
Grupo Mrtires, Segundo informe.
192
Primer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
193
Primer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
212
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
que la poblacin indgena reclama sus derechos y exige al gobierno
la defensa de sus derechos y sus tierras.
194
La experiencia de impunidad de los lectores y lectoras salva-
doreas haba tenido un papel similar en la interpretacin del texto al
que haban jugado las experiencias previas de los Animadores Rura-
les. En Colombia como en El Salvador, la justicia suele aplicarse
cuando los imputados carecen de poder econmico y no pertenecen
a la elite poltica.
Mirando desde la situacin colombiana, la justicia entre nosotros no
es para los pobres. Si hablamos de parapoltica; del narcotrco; o
poltica y narcotrco; de la poltica y las FARC [] para poder hacer
justicia a un personaje del alto gobierno, a quien ha estado vinculado
a la parapoltica, al narcotracante o a otros grupos, se requieren
tantos pasos, se necesitan una serie de testigos muy capaces []
para poder acusar a estas personas.
195
Segn el grupo colombiano, la lucha en contra de la impunidad
se hace difcil porque las vctimas no conocen sus derechos y nadie
da crdito a sus palabras. Mientras una persona pobre que desco-
noce las leyes, que ignora esas leyes, que vive en la ignorancia, no
le es suciente su defensa, sus palabras de veracidad; por el hecho
de ser pobre se le sentencia.
196
El grupo salvadoreo apreci mucho
este aporte del grupo colombiano, pues le permiti hacer una nueva
focalizacin de la relacin entre el juez y la viuda a propsito de los
derechos de sta.
Muy bueno eso que dijo alguien, cuando le preguntan que si reco-
noce los conictos en el texto, y dice que s; que el juez saba ms
de los derechos de la seora, y ella no, porque los pobres no siempre
conocen sus derechos. Eso es clave, decimos, porque entonces hay
194
Primer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
195
Ibid.
196
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
213
ms culpa en el juez, que sabiendo no hace nada y la seora, sin
saber, reclama lo que es suyo, lo que le corresponde por justicia.
197
A travs del informe de su grupo par, los integrantes del grupo
Mrtires no solo recibieron pistas para leer de otra manera el texto
bblico sino tambin el contexto colombiano. Una cosa bonita que
me ha parecido es que han enviado mucha informacin sobre lo que
pasa en Colombia, all en esas tierras.
198
Gracias a la visin compartida por los Animadores Rurales, los
lectores y lectoras de El Salvador pudieron ver ms all de lo que se
presentaba en los medios masivos de informacin acerca de la situa-
cin en Colombia. As lo manifestaba un participante de Mejicanos a
propsito de la percepcin que tenan los Animadores Rurales acerca
del gobierno de Uribe Vlez:
Yo pensaba que toda la gente en Colombia es partidaria del presi-
dente actual, pero esta gente aunque no estoy claro de los rumbos
que llevan en poltica, s se ve que estn conscientes de la realidad
que viven. No se quedan solo rezando, pues.
199
Algunas reexiones hechas por los Animadores Rurales desde
el contexto de Tierralta hacan resonar las propias preguntas en el
corazn de los lectores y lectoras de Mejicanos. Desde su horizonte
interpretativo, cada grupo se preguntaba por el papel que Dios juega
en medio de tanta injusticia: Se parece mucho a nuestra reexin,
ejemplo, dicen dnde est Dios en todo esto?
200
Los miembros del grupo salvadoreo tambin encontraron
gran valor en la complementacin hecha por el grupo colombiano
acerca de la solidaridad de unos personajes annimos con la viu-
da, algo visto en la narracin por los Animadores Rurales, sin estar
enunciado explcitamente en el texto. Tambin recuerdan mucho
197
Grupo Mrtires, Segundo informe.
198
Ibid.
199
Ibid.
200
Ibid.
214
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
que haba ms gente animando a la viuda y no estaba sola en su dolor
o en su pena.
201
Los lectores y lectoras de Mejicanos haban hecho una com-
plementacin similar, al pensar en la necesidad que pudo haber teni-
do la viuda de contar con inuencias polticas para hacer cambiar la
actitud del juez.
Existe otra dicultad, aparte de la parte econmica; se carece del co-
nocimiento sobre la ocina a la que corresponde denunciar cuando
se violan estos derechos y si logras llegar, hay mucha tramitologa
para poder comentar lo que vive, como es el caso del juez, hay que
llevar un padrino poltico para que ste lo presente y se le preste un
poco de atencin.
202
Los aportes recibidos desde El Salvador haban permitieron al
grupo colombiano hallar algunos aspectos nuevos sobre las vctimas
de la impunidad. La injusticia, la siente aquel que la padece. l es
quien la sufre y cuando la injusticia es aplicada a esa persona sien-
te el dolor, se siente la frustracin por la justicia que estaba buscando
y que no se encuentra.
203
Estas contribuciones del grupo par permitieron al grupo de
Tierralta rearmar su conviccin sobre la necesidad de que las vcti-
mas de la impunidad rompan su silencio. Si nos quedamos callados
y no buscamos y pedimos, nadie conoce lo que sucede. Hay que
hablar para que la gente sepa sobre el mal que se ha hecho, que hiere
y maltrata a las personas.
204
Al leer el informe recibido, la gura del juez era vista por los
Animadores Rurales en toda su complejidad, pues saben que en la
administracin de justicia no todos los jueces buscan la justicia, pero
no todos la evaden.
201
Ibid.
202
Grupo Mrtires, Tercer informe.
203
Primer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
204
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
215
De personas como el juez est lleno Colombia, persona que no le
teme a Dios y por ende a nadie, es inmoral [] sin tica, bien ves-
tido por fuera pero vaco en su alma [] para ellos lo importante es
todo lo material, aunque tambin existen jueces que s son capaces
de impartir justicia equitativa.
205
En la dinmica del retorno constante hacia su propio contexto,
los Animadores Rurales reparaban en eventos tales como un paro
que recientemente los jueces haban adelantado en Colombia, para
reclamar sus derechos laborales y mayores garantas de proteccin.
Esta huelga mostraba cmo el Estado colombiano promova tambin
la impunidad mediante la vulneracin de los derechos de los jueces,
quienes se haban visto obligados a suspender su trabajo durante va-
rias semanas.
Me acordaba del paro judicial en el que los jueces dejaron de cum-
plir sus funciones y donde todos los delincuentes se gloriaban de sus
fechoras. Por cuestiones laborales, los jueces decidieron hacer este
paro, por razones justas, pero debido a ese paro cuntos casos se, se
ha dicho por televisin, que se han declarado impunes mucho casos;
en este caso toda Colombia estuvo en la situacin de la viuda por
mes y medio porque no hubo un juez que sacara adelante los proce-
sos y porque ms de un delincuente qued libre.
206
Con el informe del grupo par en sus manos, los Animadores
Rurales criticaban de nuevo las injusticias a las que son sometidas
las mujeres en su contexto, debido al machismo y la violencia in-
trafamiliar, que muchas veces hacen ms pesadas las cargas que las
viudas ya deben soportar.
Tambin debemos tener en cuenta situaciones familiares, porque es
all donde tambin se encuentran muchos inconvenientes de cada
pareja, de los hijos a nivel familiar. A veces, tomo el papel de la
205
Ibid.
206
Ibid.
216
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
viuda, no solo porque mi compaero ya falleci, sino por la convi-
vencia en la casa, por las relaciones familiares.
207
El grupo de Mejicanos percibi cierta divergencia entre los
aportes de los miembros del grupo de Tierralta, pues en ste hubo
dos lneas de interpretacin: una ms personalista y otra ms social
y poltica.
Como que se siente que hay en el informe dos hilos cruzados: de al-
guien que siempre est como espiritualizando el texto y jalndolo de
los pelos para su realidad personal y otras personas, en otro hilo, que
van haciendo un anlisis ms social, ms encarnado en la realidad.
208
Crticas como esta muestran la fuerte interaccin entre los
miembros de ambos grupos y el crecimiento que se tuvo a partir de
ella. As se puede apreciar en la respuesta dada por una de las parti-
cipantes de Tierralta a este comentario del grupo par. Es cierto que
a veces me quedaba con la reexin espiritual y poco me reere a
aspectos sociales, presentes en nuestra vida cotidiana, pero en eso
empec a parecerme a ustedes. Gracias.
209
En el caso de una lectora
de Tierralta, el resultado del intercambio haba sido una nueva foca-
lizacin del texto bblico.
El grupo salvadoreo resaltaba el valor de los testimonios pre-
sentes en el informe de su grupo par. Es cierto que la gente de esta
zona de Colombia tiene bien claro que en su pas existen omisiones
bien fuertes, injusticias, que el sistema que tiene que atender, pero
no funciona.
210
En el encuentro de ambos horizontes de interpretacin, los
miembros de Mrtires subrayaban la importancia poltica del texto
lucano, que suele no ser advertida fcilmente. A m me parece que
muchas veces este texto no se ha visto como lo que es: una denuncia
207
Ibid.
208
Grupo Mrtires, Segundo informe.
209
Primer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
210
Grupo Mrtires, Segundo informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
217
poltica a las estructuras injustas de nuestras sociedades, de la mano
de una mujer sencilla.
211
A propsito de esto, los lectores y lectoras
de Mejicanos tomaban distancia de la gura del juez en la narracin.
A m no me gusta que me comparen con ese juez, cabrn, bien
hecho, pues. Enoja, porque es verdad que no actuamos siempre con
justicia.
212
A travs de los informes hubo un interesante intercambio entre
los dos grupos, a propsito de la situacin de los derechos humanos,
pues sus experiencias han sido muy fuertes y dolorosas.
A todos nos ha tocado la violencia porque no es fcil salir huyen-
do, caminando siete kilmetros con nios en brazos o tomados de
la mano. Nios y jvenes estn marcados por esa violencia porque
tambin nacieron y han crecido en ella; los jvenes la olvidan un
poco ms rpido que nosotros los adultos.
213
En Tierralta los ms jvenes han presenciado, desde el co-
mienzo de sus vidas, la violacin cotidiana de los derechos humanos
por parte de los actores del conicto, pero existe el peligro de que
se acostumbren a ello o lo olviden. En toda la regin han muerto
muchas personas, han secuestrado, han hecho masacres de cuatro o
cinco que en ocasiones uno encontraba en el camino.
214
En ese sentido, el grupo salvadoreo consult a su homlogo
colombiano sobre la importancia que se da en Tierralta a la educa-
cin de las nuevas generaciones, pues en El Salvador se hace un gran
esfuerzo para que por medio de la educacin se conserve la memoria
de las vctimas: Aqu tambin hay jvenes y se les ensea sobre la
memoria y lo que ha pasado antes.
215
211
Ibid.
212
Ibid.
213
Primer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
214
Primer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
215
Grupo Mrtires, Segundo informe.
218
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El grupo colombiano haba expresado inicialmente su inquie-
tud acerca de una posible exageracin por parte de Mrtires al des-
cribir su contexto. Los lectores y lectoras de El Salvador aclararon
a sus pares que solo haban descrito en el informe la gravedad de la
situacin. Tanto el olvido del gobierno como las fuerzas oscuras es-
tn matando nuestra calidad de vida, nuestros pensamientos, nuestro
futuro, el de nosotros, el del nuestros hijos y nuestros nietos.
216
As, quedaba en evidencia que la situacin en El Salvador no
era menos grave que en Colombia, donde cada vez surgen nuevos
desafos para la lucha contra la impunidad. Tal es el caso de la Ley
de J usticia y Paz.
Con respecto a la justicia, creo que uno de los pases que ms leyes
tiene es Colombia y ahora est la ley de someterse a la justicia, pero
la ley de sometimiento se ha vuelto ms bien en injusticia porque
simplemente la persona que conesa, esta persona que ha cometido
delitos tan graves, al nal resulta pagando escasos o pocos aos por
sus delitos.
217
Las cartas que los grupos se dirigieron mutuamente, al nal del
proceso, ponen en evidencia la riqueza que signic vivir esta expe-
riencia de dilogo intercultural. Hemos comprendido el intercambio
cultural a travs de la lectura. En cada uno de los informes se puede
ver y comprender la diferencia de los trminos compartidos.
218
El grupo colombiano se haba hecho consciente de que las di-
ferencias son la condicin de posibilidad para un intercambio como
ste. Les agradecemos sus diferentes puntos de vista, importantes
para seguir compartiendo, si tuviramos la misma forma de ver esta
lectura, el dilogo se habra acabado muy rpido.
219
El grupo salva-
216
Grupo Mrtires, Tercer informe.
217
Primer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
218
Primer grupo de Animadores Rurales, Carta al grupo par.
219
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
219
doreo agradeca a su homlogo colombiano por compartir la expe-
riencia de Tierralta y validar la propia interpretacin del texto.
Andamos como ciegos sin saber que hay otros pueblos que sufren
mucho y que quizs masito Aprend: que tambin ustedes ven a la
viuda como una mujer perseverante y al juez como un irresponsable
al que hay que exigir para que haga su trabajo.
220
Al nal de la sesin dedicada a estudiar el informe recibido de
Tierralta, el grupo Mrtires interpret un canto eucarstico enviando
un saludo a los Animadores Rurales:
No podemos caminar, con hambre bajo el sol, danos siempre el
mismo pan, tu cuerpo y sangre Seor Que la vida les siga ense-
ando, mujeres fuertes del campo, hombres solidarios. Aprend mu-
cho con ustedes, no estamos solas, no somos los nicos que sufrimos
con esta situacin, pero unmonos para lograr cambiar el mundo que
vivimos.
221
En medio del buen humor y la alegra que se reejaba en los
informes y cartas, estos dos grupos crecieron juntos y terminaron
dndose nimo para perseverar en su lucha contra la impunidad.
Ustedes lindas gentes, sigan adelante con su animacin, porque es
la misin que nos encomienda J ess, no temamos por la vida, si la
justicia buscamos, pues es regalo de Dios cuando venga. Si tenemos
que entregar la vida, no nos queda ms que ofrendarla por la justi-
cia.
222
Haciendo memoria de sus mrtires, el grupo de Mejicanos
ofreca su hospitalidad a los lectores y lectoras de Tierralta para una
posible visita y les enviaba bendiciones. Que la paz de J ess y de
los mrtires que han cado, especialmente de nuestros queridos Oc-
tavio Ortiz y Silvia Maribel Arriola est siempre con sus luchas y
220
Grupo Mrtires, Carta al grupo par.
221
Ibid.
222
Ibid.
220
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
sus reexiones.
223
La gratitud de Mrtires con el Primer grupo de
Animadores Rurales de Tierralta hace evidente el espritu fraterno
que se mantuvo durante todo el intercambio entre estos dos grupos y
que proyecta su relacin hacia el futuro.
Muchas gracias por tomarse el tiempo para escribir y decir cosas
tan bonitas de lo que nosotros y nosotras estuvimos hablando sobre
el texto de la viuda y el juez. Que sentimos que ha habido limita-
ciones para podernos comunicar, pero es que la vida es as en estas
tierras de pobres que vivimos. Pero esa comunicacin al n se ha
dado y lo importante es que la mantengamos, ya sea en letras o en
espritu, pero con la sensacin que no estamos solos y solas, sino
que el proyecto de Dios comienza con nuestra perseverancia y no
desfallecer.
224
Grupo Caminantes (Ciudad de Guatemala) y
Segundo grupo de Animadores Rurales (Tierralta)
Grupo Caminantes (Ciudad de Guatemala)
El grupo Caminantes, de Guatemala, desde el inicio centr su
lectura de la narracin en la realidad de impunidad que impera en su
pas. La corrupcin del juez y la insistencia de la viuda, que nal-
mente hizo que aqul la atendiera, hizo pensar a los integrantes del
grupo en la necesidad de ser necios a la hora de reclamar justicia.
La desesperacin de tantas personas que no han encontrado respues-
ta a sus solicitudes de justicia en Guatemala constituye un problema
no solo para las vctimas sino para todos los ciudadanos. Para to-
dos, porque genera desconanza en toda la poblacin y nunca hay
certeza de que se va a lograr algo.
225
Los integrantes del grupo hicieron una remembranza de casos
de impunidad en los que han visto actitudes similares a la que tuvo la
223
Ibid.
224
Ibid.
225
Grupo Caminantes, Primer informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
221
viuda en la narracin. A su parecer, las instituciones que han logrado
que se haga algo de justicia han tenido que actuar como la viuda; de
ah que las personas que an no lo han obtenido deban perseverar
como este personaje.
La identicacin de los miembros del grupo con la viuda es
clara, y los llev a constatar cmo en su pas las mujeres son quienes
ms luchan por la justicia y denuncian la impunidad. Las mujeres
son quienes con mayor frecuencia padecen el asesinato, la perse-
cucin y el silenciamiento por levantar la voz ante los tribunales de
justicia. Helen Beatriz Mack, premio Nobel de la Paz, es un ejemplo
de lucha contra la impunidad en Guatemala.
Es que tal vez la mujer ha sido ms afectada [] pero hay mujeres
que han luchado y han salido adelante; tal vez no han logrado la jus-
ticia que se deba, pero por lo menos sientan un precedente para que
otras personas se acerquen y han logrado crear organizaciones de
mujeres; se unen para trabajar acerca de los casos de desapariciones,
el ataque directo que ha sufrido la mujer.
226
La gura del juez les hizo pensar en la forma de administra-
cin de justicia, en su contexto, y en la pasividad generalizada del
pueblo que favorece la impunidad. Solo algunas personas se sobre-
ponen a la desesperanza y el miedo para reclamar justicia y romper
as los crculos de impunidad.
Yo, desde la realidad de mi vida, ya no confo en la polica ni en los
juzgados, porque he pasado por situaciones difciles, por mi trabajo
anterior. El problema es que al chapn como que le han enseado que
tiene que aguantarse y esperar solo en Dios. Entonces, no es una es-
peranza activa la que nos han enseado, sino que es ms bien como
una desesperanza en la que, por ejemplo, no estamos acostumbrados
a reclamar Nos da pena reclamar porque no estamos enseados a
eso Tengo un caso ahorita, fresquito, de una seora que le mataron
a su hija, la violaron, una nia de quince aos Cuando sucedi
eso de la hija, acudi a la Procuradura de los Derechos Humanos,
226
Ibid.
222
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
al Ministerio Pblico, a la Polica Nacional, en ningn lado recibi
apoyo Ella, a pesar de la situacin, luch pero recibi el apoyo
en ese momento, hubo quien la orientara. Es un caso que va a pasar
ahorita a la Corte Interamericana, como un caso emblemtico.
227
La lectura comparativa que se hizo en el grupo entre el propio
contexto vital y el texto bblico fue posible gracias a la experiencia
de algunos de los integrantes y a su visin amplia de la realidad del
pas. La mayora de miembros del grupo hace parte de organiza-
ciones que trabajan por los derechos humanos de los sectores ms
desprotegidos y acompaan procesos en las comunidades ms des-
favorecidas. Viajar por el pas, escuchar a las comunidades, cargar y
dejarse cargar de su realidad, hace que su lectura del texto bblico se
realice en forma crtica y contextual.
Por mi trabajo, yo viajo mucho al rea rural, donde hay extrema
pobreza, y ah se da uno cuenta que solo llegan a engaar a las per-
sonas; que ofrecen un montn de cosas, que al nal no les dan nada
de lo que ofrecen; las personas no tienen a quin acudir ni para recla-
mar lo ms mnimo. Gente que vive una vida aislada total del pas
Tambin voy a lugares donde la gente est organizada en comits;
siempre hay ms de alguien, buenos lderes que se mueven y mue-
ven a la poblacin en el sentido positivo y bien organizados logran
hacer buenas cosas para benecio de la comunidad Eso de la im-
punidad, para m es algo que ha ido creciendo tanto, y lo peor que ha
pasado es que ya no conamos en ninguna de las instituciones que
se supone que estn para auxiliar y para proteger.
228
Algunos miembros del grupo tambin trajeron a colacin pro-
blemas propios relacionados con la impunidad, como la compra de
una casa por la que an se est pagando al banco, pero que es objeto
de permanentes inundaciones, sin que nadie responda. Esto sirvi
para armar la importancia de perseverar en la bsqueda de la jus-
ticia.
227
Ibid.
228
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
223
Se acudi a la municipalidad local, porque hay varios problemas
all, en esa colonia, el J uzgado Municipal se declar a favor de los
vecinos de la colonia. Ese proceso lleva como ocho o nueve aos.
Los constructores se zafaron; mientras tanto, uno sigue pagando en
el banco unos intereses exagerados. Acud al fha, a la Municipa-
lidad, a la constructora, y ah qued la cosa. Entonces, dice uno: A
dnde acudir? Se supone que uno que est en la capital, conoce al
menos, tiene facilidades para acceder donde lo pueden ayudar. All
se da uno cuenta de que el que gana es el dinero. El que da ms pla-
ta, ese es el que gana. Entonces, dar plata para pedir justicia. No es
correcto. Tampoco es perder totalmente la esperanza, pero tiene que
ser una esperanza que tiene que ser activa, que si no se puede en un
lado se puede en otro.
229
La visin crtica de los miembros del grupo permiti eviden-
ciar las situaciones de impunidad en los sistemas de justicia, las ins-
tituciones religiosas y los medios de comunicacin, instancias que
muchas veces permiten y propician la impunidad. A propsito de la
desigualdad y la relacin que sta tiene con la educacin, explican
los miembros del grupo cmo se oculta la realidad a las personas y
no se fomenta la solidaridad entre ellas.
Sobre el tema de la impunidad, en Guatemala el sistema se queda
muy corto a la reparticin de justicia. Comenzando un poco en lo
administrativo del Estado, donde todo el presupuesto se distribuye
en un cierto grupo de personas, dejando aisladas muchas veces a las
personas de escasos recursos. Uno muchas veces no alcanza a ver
qu es lo que sucede en la sociedad Cuando uno no tiene asesora
no alcanza a ver qu es lo que sucede y muchas veces los que logran
ir a la escuela no pasan de aprender ms que las vocales. Le meten
a uno los viajes de Coln pero nunca nos dicen la realidad que
se vive en este pas... Y muchas veces el que logra salir adelante se
olvida a los que estn atrs Tenemos una conciencia egosta
229
Ibid.
224
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Cuando yo voy caminando, miro la injusticia y mejor me hago a un
lado.
230
Para los miembros del grupo existe una clara conexin entre
los procesos histricos de avasallamiento cultural y la actual situa-
cin de impunidad tolerada por el pueblo guatemalteco.
Tenemos la cultura del silencio, creada histricamente desde la po-
ca de la conquista, cuando existieron aquellos lugares en los que
encerraban a todos los indgenas y eran dominados de una forma
despiadada, porque fue tan cruel la poca de la conquista, asesinaron
a miles de personas tambin, hasta que sometieron a los que queda-
ban. As empez ese servilismo, ese quedarse callado. El someti-
miento Por eso tenemos una cultura de silencio. Somos inhibidos,
nunca hablamos La cosa es que la gente se queda callada.
231
El escepticismo de la poblacin en las instituciones de admi-
nistracin de justicia conduce a prcticas desesperadas que terminan
por desconocer tambin el Estado de derecho, como los linchamien-
tos protagonizados algunas veces por la poblacin maya, que han
servido a los medios de comunicacin para promover una imagen
negativa de los sectores ms vulnerables de la poblacin.
Gracias a esa impunidad uno no puede conar en todas las insti-
tuciones que estn hechas para la justicia. El pueblo maya a veces
hace justicia por su propia mano, e internacionalmente nos presen-
tan como un pueblo salvaje, porque yo lo he visto en los medios
de comunicacin. All s aparecen los derechos humanos pero es
publicidad y la gente est tan cansada de esa impunidad que no en-
cuentran otra manera de consolarse, que haciendo barbaries como
quemando gente viva. Pero eso lo tienen que entender las institucio-
nes; que la culpa no es de la gente, sino que de ellos mismos por no
cumplir con lo que tienen establecido como justicia La gente llega
a ese extremo porque ya no haya para dnde agarrar.
232
230
Ibid.
231
Ibid.
232
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
225
A la luz del texto, los miembros del grupo constataron cmo,
infortunadamente, tambin en la misma Iglesia se ha fomentado el
sometimiento que favorece el statu quo y promueve la impunidad.
Tambin dentro de la Iglesia ha habido un adoctrinamiento de las
personas, no ha habido una enseanza para que la gente tenga una
capacidad de anlisis, de crtica. A m mismo me lo han dicho. Eso
no es bueno porque la gente se pone brincona Dentro de la Igle-
sia tambin hay una impunidad que all est y que se vive a nivel de
magisterio y a nivel de laicos, que todava es peor.
233
Llam la atencin del grupo cmo algunos miembros de la
comunidad cristiana hacen parte de las estructuras de impunidad y
mantienen sus condiciones de vida a costa de la miseria de muchos
de sus hermanos ms vulnerables. Gente que va a las iglesias, estoy
hablando de catlicos y evanglicos, son muy religiosos, pueden ser
muy devotos, mucho la Biblia, pero en su vida, en la praxis de su
vida, estn en cero.
234
El estado actual de las cosas en Guatemala
solo se explica segn los miembros del grupo teniendo en cuenta
la falta de compromiso de muchos cristianos con su propia fe.
Ojal que realmente se reconozca que ha habido una injusticia a
nivel nacional; en ese sentido, por la falta de atencin a las mujeres,
y no digamos como madres, que no han tenido esa atencin que se
merecen y los nios que ya estn all desde el vientre. Ojal que se
reconozca que no es un favor el que le van a hacer a la poblacin al
atender eso Ahorita hay una generacin en Guatemala que real-
mente qu capacidades van a tener, como decamos, para una buena
formacin. La gente del rea rural cada vez tiene menos oportuni-
dades, mientras la gente que tiene dinero es la que siempre tiene la
mayor parte de oportunidades, es la gente que llega a gobernar y la
que no se cansa de robar. Y roban legalmente, ese es el problema, la
impunidad ha llegado a tal grado que para ellos robar es legal la-
drones de cuello blanco, y gente bien cristiana, de cualquier iglesia
233
Ibid.
234
Ibid.
226
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
y que no le importa hacer un negocio por tantos millones de quetza-
les, ni lo piensan, ni les lastima la conciencia.
235
La lectura del texto de Lucas hizo que los miembros del grupo
advirtieran el papel alienante que histricamente ha jugado la reli-
gin, al favorecer la injusticia y la impunidad posponiendo las aspi-
raciones de justicia para una vida futura.
Iglesias en Latinoamrica han utilizado esto de que esperemos la
justicia de Dios. A los mayas, a los mestizos, tal vez ah nuestro pro-
ceder de callarnos Cuntas veces he visto ah una madre llorando
ante su patojo de 15 o 16 aos, y cuando una la trata de consolar, esa
madre dice: Yo solo espero la justicia divina. Pero aqu, en la Tie-
rra, tambin tiene que haber una justicia. Tenemos que hacer algo
Ensean que la justicia de Dios es para la otra vida. La gente espera
la justicia de Dios despus que uno se muere. No la espera estando
viva En el rea rural es peor La pobre gente solo espera lo que
les dice el sacerdote catlico o el pastor evanglico; si ellos no dicen
que hagan algo, no hacen nada. No tienen ninguna iniciativa.
236
El papel delos medios masivos de comunicacin en Guatemala
llam la atencin del grupo. Con el tratamiento sensacionalista que
hacen de la informacin desensibilizan a la poblacin, la sumergen
en el temor y la desconanza, al ocultar las races de la injusticia que
padece.
Uno mira la injusticia, mira la violencia, uno dice matan a cualquie-
ra por cualquier cosa; es un arma de comunicacin de terror, de mie-
do, somete a la sociedad en el miedo Desgraciadamente, ahora se
les est enseando a los patojos a tener miedo de salir a la calle.
237
Como puede verse, la lectura del texto fue, para el grupo Ca-
minantes, ocasin para revisar su vida y aproximarse crticamente a
la realidad de impunidad en Guatemala. A partir del texto y de sus
235
Ibid.
236
Ibid.
237
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
227
personajes, este grupo reexion sobre los procesos histricos de
su pueblo, la complicidad de algunos sectores de la Iglesia con la
impunidad y la necesidad de actuar con insistencia para salir de la
desesperanza.
Segundo grupo de Animadores Rurales (Tierralta)
El grupo inici sus encuentros en un ambiente fraterno y de
oracin. Los integrantes comparten la fe que les ha permitido man-
tener la esperanza frente a la situacin que se vive en la regin, hori-
zonte desde el cual han hecho la lectura del texto tomado de la Biblia
de Jerusaln (1976).
Luego de la proclamacin de la lectura, reconstruyeron el tex-
to con sus propias palabras: Trata de un pleito, de un problema de
un juez malo y una viuda que le quiere colmar la paciencia. Esta
parbola dice que diariamente se est orando y pidiendo a los supe-
riores para conseguir lo que se necesita.
238
Llama la atencin aqu el uso del adjetivo malo para calicar
al juez, quien adems es visto en condicin de superioridad respecto
de la viuda. Tambin es interesante ver cmo es atribuida a la viuda
la perseverancia en la oracin, elemento que enmarca la formulacin
de la parbola por parte de J ess, pero que no hace parte de ella.
La maldad del juez tiene que ver con su gura implacable y
se deriva de no temer a Dios; segn el grupo, esto es no tener fe en
Dios, actitud que contrasta con la de la viuda, quien entonces sera
buena en virtud de su fe en Dios. Para este grupo, el objeto del texto
es la narracin del encuentro entre el juez malo y la viuda buena, el
juez que no tiene fe y la viuda que s la tiene.
La viuda tena fe en Dios, ella s crea en Dios y con su insistencia
hizo que al juez se le ablandara el corazn un poquito, que le aten-
238
Segundo grupo de Animadores Rurales, Primer informe.
228
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
diera su caso, que le ayudara en sus cosas, en el pleito que ella tena.
La fe y la oracin ayudaron a esta viuda.
239
El carcter bueno de la viuda est asociado tambin a su hu-
mildad y a su perseverancia, en contraste con la arrogancia y prepo-
tencia del juez. Puede verse aqu tambin cmo el asunto de la ora-
cin, que pertenece al contexto de la parbola, es atribuida tambin
a la viuda.
En la interpretacin del texto, el grupo traslad la narracin a
su propio contexto y relacion la gura del juez con quienes deten-
tan el poder, a saber, la guerrilla, los paramilitares y los representan-
tes del gobierno.
El juez son aquellas personas que tienen ms poder, que no dejan
que los ms pobres tengan la libertad de tener lo que se merecen,
como nuestro alcalde que abarca y maneja el mayor poder poltico
y econmico, mientras que los marginados y pobres tenemos menos
oportunidades.
240
El drama del secuestro pronto emerge como una clave de inter-
pretacin para el grupo, pues ven el clamor de la viuda presente en
la insistencia de los familiares de los secuestrados, quienes buscaban
persuadir al presidente de entonces para que aceptara el intercambio
humanitario, propuesto por la guerrilla de las farc, y la mediacin del
presidente de Venezuela.
Vemos a los familiares de otros secuestrados dicindole al presiden-
te Uribe que no rechace las propuestas de Chvez sobre el acuer-
do humanitario. Claman y piden al Presidente de Colombia que l
permanezca en el intercambio; ellos lloran y claman por los otros
secuestrados que se estn acabando en la selva, que sufren, que se
enferman; estos familiares son como viudas que insisten al Presi-
dente, que se parece al juez, quien debera escucharlas y hacer eso
que ellas piden.
239
Ibid.
240
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
229
La recomendacin hecha por J ess para perseverar en la ora-
cin anima a los miembros del grupo a orar, para que como sucede
con el corazn del juez el corazn de los captores se ablande. Hay
que pedir a la vez para que se ablande el corazn de los captores de
los secuestrados, y por el Presidente, porque ellos son los directa-
mente involucrados en este conicto.
241
Sin embargo, ante el drama del secuestro y la dureza de cora-
zn de quienes tienen la solucin a su alcance, el grupo no se siente
solo como un espectador cuya funcin se limita a orar, para que ven-
ga la justicia. Desde su identidad eclesial, los miembros del grupo
recuerdan cmo en otras circunstancias similares la mediacin de la
Iglesia ha sido fundamental.
Hay que ver el papel mediador que como Iglesia podemos tener no-
sotros en este conicto. J untos aportamos un granito de arena que
posiblemente maana puede ayudar mucho en este proceso. La Igle-
sia ya se prest para mediar en aos anteriores, disponiendo todos
los servicios necesarios para estar presente en el intercambio.
242
En la narracin lucana, los integrantes del Segundo grupo de
Animadores Rurales de Tierralta ven la gran diferencia entre los pa-
peles de los dos personajes principales
243
, pero hay una identica-
cin total con la gura de la viuda. Los integrantes del grupo se
identican claramente con la viuda de la parbola, por la situacin de
impunidad en la que viven y tambin por su propia insistencia ante
Dios y ante las autoridades en favor de la justicia.
241
Ibid.
242
Ibid.
243
La viuda en su angustia se enfrenta a una situacin muy difcil y siente que
tiene un enemigo, y esa misma situacin la obliga a buscar y a buscar, hasta que
el juez le haga caso, porque dice haz justicia contra mi adversario. El juez, es
el encargado de hacer justicia, es un hombre que tiene ttulo de juez, cumple la
funcin de hacer justicia, es la persona encargada de juzgar. (Segundo grupo de
Animadores Rurales, Primer informe).
230
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
La viuda somos nosotros, en cuanto hemos tropezado con la violen-
cia, porque estamos pidiendo que haya paz, que haya libertad; son
las vctimas del conicto, las personas que ms sufren, los desplaza-
dos de nuestra regin; son los secuestrados y sus familiares Como
colombianos, le pedimos constantemente a Dios que les llegue la
libertad. Le pedimos a la Polica, al Presidente; todos somos como
la viuda, porque esperamos que liberen a los secuestrados y que se
haga justicia donde todava no la hay.
Si el juez representa la realidad de impunidad y de injusticia en
la regin y en el pas, la viuda representa a los miembros del grupo
en su insistencia para que haya justicia. En la descripcin de la con-
dicin en que se hallaba la viuda pudieron ver expresada la situacin
de los grupos marginados que viven en condiciones adversas.
En el municipio de Tierralta la viuda seran las personas marginadas,
desplazadas y los pobres... A nosotros nos amarran todas las cosas
para que no podamos reclamar, que no nos llegue lo necesario como
para satisfacer nuestras necesidades bsicas. Como sucede con las
familias desplazadas que no cuentan con lo necesario, comen una
comida al da, han sufrido la violencia en carne propia.
244
La lectura del texto bblico tuvo un efecto praxeolgico sobre
el grupo, tal como se puede apreciar en la valoracin que hacen de la
insistencia de la viuda como ejemplo que deben seguir, no solo en la
lucha contra la impunidad, sino tambin en la vida de fe.
Como animadores de una comunidad, la insistencia y no renuncia de
la viuda se convierte en necesidad para nosotros de mantener la fe,
la oracin y, por muy difcil que sea el problema que tengamos en
la comunidad, no debemos desfallecer; debemos ser insistentes y no
renunciar, as como lo recomienda el texto. Debemos ser nosotros
diligentes en nuestra comunidad para resolver cualquier problema
que se nos presenta.
245
244
Ibid.
245
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
231
Llam especialmente la atencin del grupo la expresin sin
desanimarse, pues segn se dijo en el grupo la constancia cons-
tituye el ms fuerte vnculo entre la realidad de la viuda y su propia
realidad.
Es que la viuda nunca desfalleci, hay que pedir y orar Ella estaba
muy agarrada de la mano de Dios y no desfalleca; esa insistencia
de ella a cada momento hizo que el juez la atendiera. Su logro fue
porque ella tena fe en Dios.
246
Aqu tambin aparece la extrapolacin que se hace de la ora-
cin constante, como si fuese atribuida a la viuda en la parbola; es
as como el grupo completa el sentido de la narracin en la que solo
se dice que el juez no tema a Dios, pero no se menciona la fe de la
mujer. Lo cierto es que la actitud de la viuda ante al juez es valorada
por el grupo como criterio de accin ante las autoridades de su mu-
nicipio.
La insistencia de la viuda que no se rinde fcilmente ni renuncia se
parece a las insistencias que se debe hacer ante la Alcalda del casco
urbano (poblacin de Tierralta), donde hay que ir dos y tres veces, e
insistir. Hay que insistir, ya sea por escrito o utilizando los medios
posibles para que respondan las peticiones que se hacen. Y si nada
alcanzamos, habr que llenarse de paciencia, como la viuda, que
a travs del tiempo tuvo paciencia para esperar, pero no se dio por
vencida.
247
La situacin de autoridades que hacen odos sordos ante los
reclamos de la poblacin es familiar para los miembros del grupo
En nuestro contexto este texto se repite continuamente porque hay
tantas viudas y jueces injustos, nuestra comunidad se encuentra ms
haciendo el papel de la viuda que de juez.
248
246
Ibid.
247
Ibid.
248
Ibid.
232
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El cambio de actitud del juez, debido a la insistencia de la
viuda, tambin es un aspecto de la narracin que tiene especial valor
para los miembros del grupo, pero el nal de la parbola no es su-
ciente para darles seguridad sobre el triunfo de la justicia sobre la
impunidad.
Ese cambio de actitud que ha tenido el juez despus de tanto tiempo
que la viuda pide que le hiciera justicia, es un cambio de actitud que
verdaderamente deja sorprendido. Esto sorprende por la lucha mis-
ma entre bien y mal. Quin gana en ltimas? El bien o el mal?
249
Desde sus experiencias vividas en un contexto en el que la
violencia favorece la concentracin de la propiedad en pocas manos,
los miembros del grupo hicieron conjeturas para llenar los vacos na-
rrativos del texto bblico. Puede ser tambin que alguien se apodere
de la tierra de la viuda; ese caso lo conocemos mucho Entonces el
adversario es el que le quita la tierra a la viuda.
250
As, ante la au-
sencia de informacin, aportan una razn para que la viuda visite al
juez; haber sido obligados a dejar su tierra es una razn que les sirve
para comprender el texto bblico y hacerlo propio.
Un caso concreto fue la guerra en una de las veredas donde mataron
a un jefe guerrillero dos paramilitares. Nosotros, en ese tiempo, vi-
vamos en la nca y nos toc dejarla y desplazarnos al pueblo. Con
el tiempo, cuando los recursos se agotaron, tuvimos que volver nue-
vamente a la nca Nuestro regreso ha signicado vivir el temor y
el dolor a causa de esta violencia que se ha vivido en carne propia,
que la hemos vivido en la vereda. Lo que no deja de interrogarnos
por las injusticias vividas y por las tierras que ha tocado abandonar.
Durante el proceso de lectura espontnea del texto, los miem-
bros de este grupo hicieron alusin constante al libro del Apocalip-
sis, que haba sido objeto de su estudio en la Escuela de Animadores
meses antes de haber ledo el texto de la viuda y el juez. Ejemplo
249
Ibid.
250
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
233
de ello fue la alusin a la descripcin de los mrtires que claman
justicia: Hasta cundo, dueo santo y veraz, vas a estar sin hacer
justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de
la tierra? (Ap 6,10).
Uno de los participantes adverta la relacin entre ese pasaje y
la paciencia de la viuda, y daba a sta un carcter escatolgico que
depende de los cambios sociales que puedan ser introducidos por la
misma gente. He ah el sentido del Apocalipsis sobre el que vuelvo
al referirme; los que gritaban debajo del altar tenan que esperar, no
se sabe hasta cundo. Pienso que ser cuando cada quien diga y se
ponga a hacer algo distinto.
251
La relacin de la historia narrada en el pasaje bblico con his-
torias de la propia vida fue un hontanar de relatos en los que el temor
por los riesgos que implica la lucha contra la impunidad se hizo pa-
tente.
No se pierde tan fcilmente el miedo, en la lucha contra la adver-
sidad El miedo es un fantasma, que si se le llama por su propio
nombre, se va enfrentando; pero con todo lo que ha pasado y con lo
que sigue pasando en estos das, los ltimos asesinatos (cinco muer-
tos en tres das) aumenta el miedo.
252
El valor de la viuda es compartida por muchos habitantes de
Tierralta, pero no ha sido suciente para acabar con la impunidad, tal
como puede verse en la siguiente narracin.
Llegaron los del conicto armado y sacaron a un muchacho de entre
22 a 25 aos que viva con una seora; era un campesino humilde y
se lo llevaron fuera de la nca y lo mataron. Como animador de la
comunidad, hablamos con el presidente de Accin Comunal, y las
personas que tenan mayor liderazgo hicimos una marcha, lo que
puso en peligro la vida de dos personas que participaron en la mar-
cha porque las amenazaron. Uno de los amenazados fue un fami-
251
Ibid.
252
Ibid.
234
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
liar cercano, quien tuvo que enfrentar a los asesinos Los asesinos
respondieron que lo haban hecho porque esa era su profesin y a
ellos le pagaban por matar. Esto acab el problema, en especial, para
quienes estaban amenazados; pues todo se qued as, se enfrent
al enemigo y se acab el problema. Sin embargo, qued impune la
muerte del joven.
253
Los miembros del grupo recordaron cmo el miedo fue venci-
do tambin en otro caso: se trataba de una violacin que fue denun-
ciada ante las autoridades por una mujer, a pesar de los temores de
otros testigos.
Una nia que violaron y muchas mujeres lo vieron, entonces una
joven dijo: Vamos a ir a la Polica y denunciamos como testigos,
decimos que vimos cuando la nia lleg con la ropita daada. Un
hombre que estaba ah, por miedo, les dijo que no era bueno denun-
ciar porque es mejor no meterse en problemas; sin embargo, la joven
se fue sola donde la Polica y se atrevi a denunciar. Al violador
posteriormente lo encarcel la Polica, la joven lo hizo con valor y
con el deseo de hacer justicia.
254
A la luz de la lectura del texto bblico tambin se record el
asesinato de Yolanda Izquierdo, en febrero de 2007, una campesina
cordobesa que defenda los derechos de las vctimas.
Ella ya haba pedido apoyo de la Polica, del Ejrcito y de la Fis-
cala, para que protegiera los derechos de los afectados. Nadie hizo
nada, ni el mismo Estado, lo que gener miedo e hizo que la gente
no siguiera adelante en su reclamo, y trajo consigo la muerte de esta
lder.
255
El impacto que tuvo en el grupo la lectura del texto de Lc 18,1-
8 fue tal que algunos de sus integrantes lanzaron la iniciativa de dar
un nombre al grupo de Animadores Rurales. Fueron propuestos los
253
Ibid.
254
Ibid.
255
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
235
nombres de Comunidades Unidas, porque su conformacin rene
gente de diferentes veredas, La Voz de la Comunidad, como una
propaganda de radio, y Comunidades Viudas, por la resignicacin
que se dio de la palabra viuda en el ejercicio de lectura comunita-
ria, y por la motivacin que produjo para continuar en la lucha por
la justicia.
A nosotros este trabajo nos ha servido para alimentar la es-
peranza; que es posible seguir esperando en el cumplimiento de la
promesa del Reino y que s se dar al nal la posibilidad de la justi-
cia para todos.
256
En palabras de uno de los participantes, la lectura
intercultural del texto abri los horizontes para comprender de otra
forma el texto bblico y para vivir la solidaridad ms all de las fron-
teras de la propia comunidad.
Nos ha abierto los ojos, pero sobre todo crea lazos de hermandad,
porque sabemos que estamos vinculados por algo ms: por la fe,
algo ms hondo, y que hacemos parte todos del pueblo de Dios. Cla-
ro est que tenemos diferencias culturales, diferencias de la comu-
nicacin, diferencias en la ideologa y esas cosas tienden a separar,
pero justamente es en lo hondo, desde la fe donde sentimos que se
da la comunin.
257
Interaccin entre el grupo Caminantes (Guatemala) y el
Segundo grupo de Animadores Rurales de Tierralta
En el caso de estos dos grupos fue notoria su apertura para
superar las diferencias sociales y econmicas de sus miembros. Pese
al carcter ms breve de los informes enviados desde Guatemala,
al nal del proceso se hara evidente que los dos grupos se haban
enriquecido con el intercambio. El dilogo entre ellos estuvo ms
centrado en la relacin que hallaron entre sus contextos que en la
comparacin misma de las dos interpretaciones. Sin embargo la na-
rracin fue igualmente inspiradora para ambos.
256
Ibid.
257
Ibid.
236
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El informe enviado desde Guatemala por Caminantes fue ob-
jeto de lectura comunitaria por parte del Segundo grupo de Anima-
dores Rurales, quienes lo recibieron con gratitud como muestra del
deseo de sus pares por mantener la comunicacin entre ambas comu-
nidades. Les agradezco el informe que nos han mandado porque ese
es un signo de la perseverancia, de la constancia de ustedes, y ese de-
seo de continuar con la comunicacin entre los diversos grupos.
258
Los Animadores Rurales de este segundo grupo se apropiaron
del informe y en su lectura, cuidadosa y detallada, encontraron que
se trataba de una fuente de inspiracin para superar las barreras cul-
turales, vivir la comunin y proyectar la accin desde la lectura de
la Biblia.
El sentimiento experimentado es de fraternidad, al descubrir cmo
en este proceso de la lectura intercultural, en este camino, en el que
no faltan las dicultades tambin de interpretacin, tambin de ba-
rreras desde la propia cultura, desde los propios juicios, es ms lo
que nos une que lo que nos separa. Siento que este camino es de
comunin por descubrir cmo Dios est presente en la realidad de
nuestros diversos pases, cmo el Espritu va alentando al pueblo
y cmo ilumina esta forma de leer la Biblia desde la vida, ilumina
tambin la vida y nos va marcando caminos para la accin.
259
Por su parte, los miembros de Caminantes vieron en el informe
de los Animadores Rurales una oportunidad para compartir su sentir
con el grupo colombiano y para ampliar su horizonte de compren-
sin. Es una gran experiencia este compartir con otros grupos, pues
estamos viendo una misma realidad desde distintos puntos de vista,
aunque en el fondo es un mismo sentir y eso nos permite ampliar
nuestro horizonte.
260
Interpelados por el nfasis que hicieron los animadores de Tie-
rralta sobre su propia condicin humilde y la perspectiva privilegia-
258
Segundo grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
259
Ibid.
260
Grupo Caminantes, Segundo informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
237
da de los pobres para comprender el mensaje bblico, los lectores y
lectoras de Guatemala mostraron la importancia de las diferencias
como posibilidad de enriquecimiento mutuo.
Creo que uno de los objetivos es poder compartir con los grupos
de otros pases las vivencias y el trabajo comunitario a partir de su
experiencia, no importando la condicin social a la que pertenezcan.
Tambin creo que la importancia de compartir nuestras experiencias
es poder conocer el trabajo que se realiza en otros pases y comuni-
dades; si furamos iguales no tendra objeto; creo que nos podemos
enriquecer a travs de la diversidad y aprender mutuamente.
261
Luego de leer el informe recibido de Tierralta, los miembros de
Caminantes complementaban su presentacin aclarando: el hecho
de vivir en la ciudad no nos hace parte de la clase privilegiada.
262
Tambin ilustraban a sus pares colombianos cmo, entre ellos, al-
gunos haban vivido situaciones particularmente adversas y otros
descendan de indgenas mayas que haban sido desplazados de sus
territorios ancestrales.
Los lectores y lectoras de Guatemala percibieron, desde el
comienzo, la semejanza de su propio contexto respecto del de su
grupo par. Al leer lo que nos comparte el grupo par, en relacin
con los problemas que cada sociedad vive, nos damos cuenta que
la injusticia se apodera cada vez ms y la problemtica es similar a
la nuestra.
263
La realidad de la sociedad guatemalteca est marcada
por la impunidad que permite delinquir a quienes ostentan el poder
poltico y econmico, como si las leyes no hubiesen sido hechas
tambin para ellos.
En Guatemala hemos vivido y vivimos an en la impunidad y en la
injusticia. Y es ms duro estar cerca, ver tan de cerca cmo la impu-
nidad es palpable a todo nivel. Duele ver cmo asesinos y ladrones
261
Ibid.
262
Ibid.
263
Ibid.
238
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
de cuello blanco estn libres, gracias a una irrisoria multa, o si por
casualidad llegan a la crcel, aparte de que gozan de ms privilegios
que muchos en libertad, al momento de salir libres, tambin disfru-
tan de lo que robaron.
264
Del otro lado, el miedo, la violencia y el conicto, realidades
presentes en el informe del grupo Caminantes, hacan que la simi-
litud de los contextos saltara a la vista de los lectores y lectoras de
Tierralta. Al comparar las situaciones de Colombia y Guatemala,
no hay que negar lo parecido que son estas realidades. En Colom-
bia tambin los asesinatos de personas inocentes quedan igualmente
impunes.
265
La doble amenaza de la muerte y el olvido se cierne
sobre el alto Sin como obra macabra de los actores armados que
libran una guerra contra la poblacin civil.
En Tierralta, la impunidad es una situacin grave. No vemos hechos
de justicia conseguidos, seguimos caminando en la noche. El es-
fuerzo sigue siendo generar gestos simblicos pblicos de recoger
las memorias de las vctimas como una forma de que no queden
sepultados en el olvido ni en el silencio obligado, marcado por los
actores armados.
266
La lectura del informe de Caminantes mostraba claramente a
los Animadores Rurales que los dos grupos de lectores y lectoras
viven en sociedades cuya prioridad es la guerra, y que tan fatal em-
presa necesariamente resta oportunidades a los ciudadanos.
El gobierno y su inversin en la guerra, olvidndose de la educacin
y de la inversin social. Deseamos que en Colombia algn da se
logre el acuerdo para la paz. Hay en conclusin, muchas cosas que
son muy similares a las que vivimos aqu en Colombia.
267
264
Ibid.
265
Segundo grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
266
Ibid.
267
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
239
El encubrimiento de la realidad y la tergiversacin de la ver-
dad por los medios masivos de informacin es otro elemento comn
a los contextos de estos dos grupos.
Mientras que los medios sirven al imperio en Guatemala y en Co-
lombia, adormeciendo nuestra conciencia, no se diferenciar tal rea-
lidad; un ejemplo de ello es el tema de la verdad, que para el Canal
Caracol de nuestro pas, en uno de sus programas de medianoche, la
verdad no tena que ver con la verdad, y lo que deba saberse para
que no queden impune los asesinatos de inocentes es falseado.
268
La complicidad de las autoridades con los perpetradores de
crmenes atroces fue reconocida por los lectores y lectoras de Tie-
rralta como otro rasgo comn a la realidad en que ambos grupos se
desenvuelven.
Los policas y sus vnculos con la delincuencia no se hacen tan dife-
rentes a lo que vivimos en nuestra tierra. Estos atropellos, en nuestra
tierra, se prestaron en ocasiones, para colaborar con estos grupos
que afectaron a nuestra comunidad.
269
El terror desatado por las Autodefensas Unidas de Colombia,
AUC, en la regin fue posible por la connivencia de las fuerzas del Es-
tado con este grupo terrorista, y marc la vida de todos los miembros
de la sociedad tierraltera, en especial, de los ms jvenes. Ante tal
evidencia, los Animadores Rurales asumieron una actitud autocrtica
al preguntarse si como sociedad civil habran hecho lo suciente.
El gobierno no quiso enterarse o no le interesaba enterarse que la
base principal de las AUC estaba en Tierralta. Ahora hay un acuerdo
entre estas organizaciones y el gobierno. Esto no borra la afeccin
de las familias y en especial de los nios de nuestra poblacin; lo
digo porque nuestros hijos se acostumbraron a ver personas armadas
y crecieron en ese ambiente. El gobierno permiti toda esta situa-
268
Ibid.
269
Ibid.
240
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
cin, nosotros tambin lo hicimos, o si no preguntmonos por qu
callamos frente a ello?
270
Una diferencia importante entre los procesos de Guatemala y
Colombia haba sido vista por los lectores y lectoras de Tierralta a
propsito del acuerdo de paz. Lo que nos diferencia en realidad, es
que en Guatemala se rm el pacto de paz, lo que no hemos logrado
en Colombia.
271
Este era un tema muy relevante en el contexto de
Tierralta, porque entonces se estaba adelantando un proceso de des-
movilizacin y reinsercin de los grupos paramilitares.
De all la utilidad que tuvo el informe de Caminantes para en-
tender la realidad que envolva por entonces a los Animadores Rura-
les, en la cual los grupos armados van cambiando la cabeza visible
en el poder, pero este se mantiene en su estructura.
272
Para los Ani-
madores Rurales, era evidente la falsedad que envolva el espectcu-
lo ocial de las desmovilizaciones y la experiencia de su grupo par
en Guatemala validaba su parecer. La desmovilizacin de los para-
militares ha sido una mentira, ahora reciben otro nombre las llaman
bandas emergentes, pero la estructura sigue siendo la misma.
273
Adems, por el testimonio de Caminates, ellos saban que mu-
chas veces los acuerdos de paz y la desarticulacin de los grupos
al margen de la ley no garantizan el advenimiento de la justicia. Es
necesaria la verdad y la reparacin, pero tambin la inversin social
para combatir la pobreza.
Los procesos de paz no acaban los problemas. Eso observo en lo
que nos comparten de Guatemala. Lo que necesitamos ciertamente
es que haya justicia, verdad y reparacin, porque la violencia y la
pobreza no se acaban con la disolucin de los grupos al margen de
270
Ibid.
271
Ibid.
272
Ibid.
273
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
241
la ley. Necesitamos verdaderos procesos de comunidades compro-
metidas con proyectos comunitarios que permitan un mayor xito.
274
El grupo colombiano no solo encontr coincidencias con su
grupo par en la descripcin de los contextos sino tambin en la im-
portancia que tiene el trabajo conjunto en esos ambientes marcados
por la injusticia y la falta de conanza en las instituciones.
Al comparar la problemtica entre Guatemala y Colombia, me lla-
ma la atencin la importancia que le dan al trabajo en grupo y a la
necesidad de generar caminos juntos. La realidad de Guatemala es
casi igual, o parecida, a la realidad social de Colombia, dadas las
injusticias y la falta de conanza en las instituciones que se dan all
y se dan ac.
275
Ante la gravedad de la situacin en la que viven los miembros
de estos dos grupos, existe el riesgo de pensar que no se puede hacer
nada, y con ello se desconoce la propia responsabilidad, pues en me-
dio de la tribulacin surge una profunda ambivalencia. Veo adems,
tanto en Colombia como en Guatemala, que nos embarga la esperan-
za y la desesperanza al mismo tiempo.
276
Sin embargo, es en estas
circunstancias que el texto bblico despliega su potencial liberador
como fuente de motivacin para la lucha decidida y constante contra
la impunidad.
Veo que tanto el grupo de Guatemala como nosotros esperamos que
las soluciones nos vengan de fuera, sea del gobierno o de otra ins-
tancia, pero no asumimos la responsabilidad desde cada uno de no-
sotros y desde nuestra propia realidad. Si observamos bien el texto,
J ess nos muestra cmo la viuda es una mujer insistente, que no se
desanima. Hay problemas que tenemos que reconocer que existen.
Ella busc, fue hasta donde tena ir, donde el juez; y no fue una sola
274
Ibid.
275
Ibid.
276
Ibid.
242
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
vez: fueron muchas veces las que visit al juez. Poco a poco la gota
de cada da hizo su trabajo.
277
El descubrimiento de la tenacidad de la viuda como modelo
que debe ser seguido es un elemento comn a la interpretacin que
hicieron los dos grupos. As lo expresaba el grupo colombiano, a
propsito de las semejanzas con el grupo par: Tambin hay otras
cosas en que nos parecemos en trminos positivos, como es la insis-
tencia por resolver la situacin, no dejando todo en manos de Dios
Ellos luchan como la viuda del Evangelio.
278
Se trata de hacerse conscientes de que Dios acta en la histo-
ria, mediante los actos humanos, y abandonar la pasividad de quien
espera soluciones al margen de la propia accin. Esperamos all y
ac que Dios nos resuelva todo, pero no vemos que nosotros somos
esos brazos y pies que Dios necesita para ponerse en esa tarea.
279
En dilogo con Caminantes, el valor del mensaje bblico sobre
la superacin del desespero y el miedo fue de gran valor para los
Animadores Rurales, pues los alentaba a trabajar por los ms pobres
de sus comunidades.
Como los guatemaltecos que han sufrido la violencia, nosotros ca-
llamos y tememos miedo de enfrentar lo vivido. Pudiramos contri-
buir mejor ayudando a resolver estos problemas de nuestras comuni-
dades, en especial, las campesinas, que son las ms pobres.
280
Este sentimiento era compartido por los lectores y lectoras de
Guatemala, quienes conocen bien los procesos histricos que han
sumido en la pobreza a muchos hermanos suyos, como resultado del
largo conicto armado.
277
Ibid.
278
Ibid.
279
Ibid.
280
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
243
Quiero enfatizar en la pobreza de los pueblos indgenas y ladinos de
mi comunidad. Puedo decir que el enemigo principal es la falta de
educacin, los problemas de salud y el desempleo. Todo esto es por
la injusta distribucin de la riqueza en Guatemala, donde las fami-
lias indgenas, en buen nmero, se movilizaron de sus pueblos a la
ciudad, y que han logrado? Casi nada; y todo esto a raz de los 36
aos de guerra.
281
A la luz del texto bblico, desde sus experiencias ms doloro-
sas, en la mente y el corazn de los lectores y lectoras de Tierralta
tomaba fuerza la imagen de la viuda que se decidi a hablar con el
juez para buscar justicia. La necesidad de romper el silencio se hizo
evidente para ellos, como medio de impedir la expansin de la im-
punidad.
Me deja inquieta la cultura de silencio; es bastante comn en Tie-
rralta y en toda Colombia. Nosotros ac hemos preferido callarnos
ante lo que sucede a nuestro alrededor. Se mira, pero nadie ve, es-
cuchamos pero nos declaramos sordos; sin embargo, observamos
que a nuestros propios familiares y amigos les han sucedido cosas
aterradoras. Nuestro gobierno tambin ha patrocinado lo que hemos
pasado y lo que vemos en ocasiones. Hace unos aos, los grupos
paramilitares se llevaban nuestros hijos y nadie deca nada, y se iban
vivos nuestros hijos y regresaban muertos. Las familias reciban los
cadveres y nadie reclamaba ni deca nada al respecto.
282
Los miembros del grupo guatemalteco, por su parte, enfati-
zaban en la importancia que tiene no callar ante la injusticia y la
enmarcaban en el trabajo que hacen por la formacin del sentido de
la justicia y la solidaridad en los ms jvenes.
Como la viuda de la parbola, no nos quedamos callados y nuestra
forma de tocar puertas, de buscar al juez para que haga justicia, es
281
Grupo Caminantes, Segundo informe.
282
Segundo grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
244
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
seguir haciendo nuestro trabajo, tratando de sembrar en los peque-
os, que son el futuro, el sentido de justicia y solidaridad.
283
Ver el reejo de su propia realidad en el informe del grupo par
serva como aliciente a los Animadores Rurales colombianos para
sentir que si los retos son semejantes, tambin lo es la fuerza que en-
cuentran en la lectura compartida del Evangelio. Hemos vivido co-
sas parecidas, incluyendo la experiencia de fortaleza que Dios nos da
y que vamos adquiriendo a travs de estos procesos formativos.
284
En la solidaridad con el grupo par podan sentir estos Animadores de
Tierralta cmo la presencia de Dios disipaba la desesperanza en sus
corazones.
Saber los derechos, las cuestiones jurdicas y procesos necesarios,
todos ellos son importantes; pero la fuerza interna nos viene de la
ayuda mutua y del sabernos acompaados por Dios. Estamos en una
situacin difcil, pero tambin vemos signos de esperanza.
285
Al compartir el dolor de su grupo par por la realidad de Gua-
temala, estos lectores y lectoras del alto Sin encontraban a Dios
mismo. l est ah donde hemos sufrido y padecido. Estamos en
medio de la violencia, del dolor y es aqu donde debemos encontrar-
nos con l.
286
En medio de las diferencias sociales y econmicas, estos dos
grupos haban logrado el encuentro de sus miradas en el texto luca-
no, y hallaron en l motivos para perseverar en sus propsitos.
Tenemos que ser tenaces para alcanzar nuestro objetivo, el cual es
promover la dignidad humana y la igualdad para todos Tenemos
que seguir luchando para lograr sociedades ms justas. Pero esto lo
283
Grupo Caminantes, Segundo informe.
284
Segundo grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
285
Ibid.
286
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
245
vamos a lograr si luchamos como un todo; mas no diferenciando si
es una comunidad o no, si se es pobre o si se es rico.
287
La lectura intercultural de la narracin sobre la viuda y el juez
haba dejado en los corazones de los lectores y lectoras de Tierralta
la certeza sobre la trascendencia de su trabajo en contra de la impu-
nidad y el olvido, en medio del escepticismo de la poblacin hacia
las instituciones del Estado.
Nosotros no creemos en los jueces, no creemos en la Polica, no
creemos en la Fiscala; nuestros esfuerzos van a recoger la memoria
en tener gestos y smbolos pblicos de justicia que ayuden un poqui-
to a convocar a la victimas a visibilizar a sensibilizar al resto de la
poblacin, a buscar lugares donde hay cosas comunes, sobre todo, a
recobrar los nombres, que no se queden en el olvido, aunque la lista
sea interminable.
288
En esta tarea de mantener viva la memoria de las vctimas y
concientizar a la poblacin sobre la importancia de luchar contra la
impunidad, la experiencia de lectura intercultural jugaba un papel
fundamental para el Segundo grupo de Animadores Rurales, pues se
haban dado cuenta de que no luchaban solos y de que otros lectores
y lectoras de la Biblia compartan su propsito de buscar justicia.
Los Animadores de esta escuela de Biblia de nuestra parroquia he-
mos sentido que en este trabajo nos ha dado aliento saber que no
estamos solos, que en otros pases tambin hay otros grupos con la
misma inquietud, con la misma sensibilidad; sobre todo, con esta
lectura desde la Biblia, desde la vida desde los pobres, que sentimos
que nos mantiene, que nos sostiene en este caminar, muchas veces
ante las amenazas y los peligros que se ciernen a nuestro alrede-
dor.
289
287
Grupo Caminantes, Segundo informe.
288
Segundo grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
289
Ibid.
246
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Testigos de la esperanza, los Animadores Rurales de Tierralta
haban visto cmo compartir el dolor de sus hermanos de Guatemala
acortaba la distancia que los separaba de ellos. El grupo colombiano
terminaba este proceso de intercambio encomendando en su oracin
a los integrantes de Caminantes.
Admirados por el talante proftico de este sector de la Iglesia
colombiana que haban conocido, los lectores y lectoras guatemal-
tecos agradecieron a sus hermanos colombianos por ayudarles a re-
armar su compromiso como laicos y biblistas populares al servicio
de la justicia y del Reino de Dios. Desde el barranco, como deno-
minan su lugar de trabajo social y eclesial, los lectores y lectoras de
Guatemala tambin terminaban haciendo una oracin.
Le pedimos al Dios de la vida que nos permita continuar en este ca-
minar, nos ayude para seguir conociendo y compartiendo con otras
comunidades, que nos inyectan entusiasmo y energa para continuar
en el caminar por el Reino, siguiendo las enseanzas y el ejemplo
de J ess vivo.
290
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima (Cuscatacingo)
y Tercer grupo de Animadores (Tierralta)
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima (Cuscatancingo)
La lectura de este texto y su interpretacin fue desarrollada en
dos sesiones. El grupo comenz la primera reunin dando las gracias
a los miembros del Centro Bartolom las Casas por el apoyo y por su
presencia en la reunin. En seguida, se dio la bienvenida a los asis-
tentes y se ley en voz alta la carta mediante la cual se haba recibido
la invitacin a participar en esta experiencia de lectura intercultural
para estrechar vnculos con otro grupo.
Se aclar que una de las asistentes iba a tomar notas de la re-
unin, pero que esto solo tena como propsito la elaboracin del
informe para el grupo par; no se pondra en riesgo la seguridad de los
290
Grupo Caminantes, Segundo informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
247
miembros del grupo. Estos, a su vez, manifestaron sus expectativas
de crear lazos entre los pueblos latinoamericanos, unirse y salir de
la ignorancia.
Es terrible, pero somos los pobres los que siempre andamos en la
oscuridad de no saber qu estn haciendo otros por all y qu cami-
no han recorrido, y estamos condenados por esa ignorancia a solo
masticar lo que nos dan, sin buscar otro alimento.
291
En seguida, como motivacin, se escuch un fragmento de
una homila de monseor scar Romero
292
y se enton una cancin:
Iglesia sencilla, semilla del Reino; Iglesia bonita, corazn del Rei-
no. Como nace la or ms bella, muy lentamente en la oscuridad
293
Antes de leer el texto bblico, hubo una breve consulta para
saber qu se entiende por impunidad. Las respuestas dejaron ver que
la impunidad es para el grupo un fenmeno relacionado con la
injusticia, que marca la cotidianidad de las comunidades a las que
pertenecen los miembros del grupo, pero que no debe ser tolerado.
Se hizo memoria de casos como los de monseor Romero, las reli-
giosas de Maryknoll y los sindicalistas de Fenastras, crmenes que
quedaron en la impunidad. Creemos que es normal estar jodidos
No se puede vivir con impunidad, porque las impunidades de este
pas nos han desangrado Ah andan los asesinos bien campantes y
no hay modo de hacerles pagar por esa atrocidad que cometieron.
294
291
Grupo de la Parroquia Santa Rosa de Lima, Primer informe.
292
Queremos que el gobierno tome en cuenta que de nada sirven las reformas
si van teidas con tanta sangre. En nombre de Dios pues y de este pueblo cuyos
lamentos suben hasta el Cielo cada ms tumultuosos, les suplico, les ruego, les
ordeno, en nombre de Dios cese la represin! Algunas comunidades tienen la
costumbre de escuchar durante sus reuniones las grabaciones de las homilas do-
minicales de monseor Oscar Arnulfo Romero, especialmente las que correspon-
den a los aos 1979 y 1980.
293
Fragmento incial de una cancin muy conocida en el ambiente de las comuni-
dades de base salvadoreas.
294
Grupo de la Parroquia Santa Rosa de Lima, Primer informe.
248
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El texto lucano fue ledo dos veces y se coment en plenaria
de acuerdo con una serie de preguntas. Se comenz con la cuestin
de qu trata el texto? Hubo acuerdo alrededor de la situacin de la
viuda como centro de la narracin: Esta seora ha visto que hay
impunidad, o mejor dicho, que le estn haciendo impunidad, y que
quiere solucionarlo.
295
Algunos vacos de la narracin llamaron la atencin del gru-
po, pues no se dice nada sobre la condicin del juez: Sera viudo?
Soltero? Casado? Tampoco se conoce el desenlace de la historia:
No se sabe si resolvieron el conicto o lo que pasaba.
296
Al leer
el texto, en las mentes de algunos reson la armacin de Antonio
Saca, entonces presidente de la Repblica: En mi mandato, la mujer
nunca ms estar sola.
297
Por eso siempre decimos que es pura demagogia eso de la propagan-
da. Mire, yo lo que creo es que esta mujer se haba credo los discur-
sos parecidos a este del seor que est en la Casa Presidencial Lo
que pasa es que crey que el sistema funciona, pero se encuentra con
grandes fallas que ella no puede solucionar.
298
La circulacin entre el texto y la vida hizo pensar al grupo que
el sistema de justicia no funciona, y que si en algn caso llega a fun-
cionar no es porque se le est haciendo un favor al pueblo, pues la
justicia es un derecho. Sin embargo, uno de los miembros del grupo
llam la atencin sobre el cambio en la actitud del juez, cuando hay
tantos casos en los que los jueces se mantienen inclumes, sin pres-
tar atencin a quienes claman justicia, aun si se trata de personas con
dinero y bajo la presin de organismos internacionales.
295
Ibid.
296
Ibid.
297
Es una referencia al anuncio inicial del presidente de la Repblica (2004-2009),
Antonio Elas Saca, que algunos medios interpretaron como una manipulacin de
la imagen del libro de la exguerrillera Nidia Daz, Nunca estuve sola.
298
Grupo de la Parroquia Santa Rosa de Lima, Primer informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
249
Varios asistentes estuvieron en desacuerdo, pues la gura del
juez dista mucho de ser la de una buena persona, pero una parti-
cipante estuvo de acuerdo al enfatizar que la viuda solo logr su
cometido porque el juez nalmente lo quiso. Lo malo es que no se
logra justicia por un derecho que se tiene sino por el querer de una
persona.
Y si no quieren? Cuntas veces aqu se ha visto eso de que no quie-
ren! Y no los obligan no hacen! Qu no han visto las noticias de la
comisin de los jueces, esos que han dejado libre a los narcos porque
les dan su buen carro? Ellos no quieren hacer! O bueno, hacen, pero
a su modo, solo a quien les llora pero con la mano llena pero y
cuando vienen como esta seora?
299
Adems, hubo en el grupo una lectura crtica que permiti ver
en el texto cierto machismo, al destacar la condicin de la viuda:
Qu tiene que ver que sea viuda? Como que algo machista sien-
to yo si es viuda o no es viuda, la justicia debera ser igual
No digamos que pobrecita solo porque era viuda.
300
Sin embargo,
una participante que est en la misma condicin dio su testimonio y
mostr cmo la discriminacin hacia las mujeres solas es real, sobre
todo, cuando tienen hijos.
301
En el grupo se advirti que la viuda de la narracin no debe
ser vista como una pordiosera que mendiga justicia, sino como una
mujer digna que lucha por la justicia. Tambin se hizo referencia a
la edad de la mujer, pues en el contexto salvadoreo hay muchos
casos de viudas jvenes que deben enfrentarse a los jueces, quienes
299
Ibid.
300
Ibid.
301
Es duro ser viuda, en mi caso quiz no tanto, no digo que sea fcil, pero me
marido me dej esa casita donde vivo, pero es duro. Una de mujer no puede aga-
rrar camino as noms porque y los hijos? Mrenme a m, con este mi cargo que
tengo que cuidar hasta cundo (hay silencio y ella mira a su hija) y yo qued
joven y muchos hombres se me acercaban para decirme cosas (llanto) Es duro,
porque nadie quiere hacerse cargo de esto (Grupo de la Parroquia Santa Rosa
de Lima, Primer informe).
250
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
aprovechan el poder que tienen para abusar de ellas, sacando ventaja
de su necesidad y quizs dejndolas al nal en la misma situacin
inicial de impunidad.
La segunda pregunta que orient la discusin se refera a los
personajes que aparecen en la narracin. Aparentemente, se trata solo
de la viuda y el juez, pero se record que adems estaban presentes
J ess y el pueblo. Alguien habl tambin de el hijo, personaje que
no aparece en la narracin pero que es puesto all por algunos lecto-
res; as mismo, hubo una referencia al evangelista como personaje
de la narracin. Tambin llam la atencin que los culpables de la
situacin por la que atraviesa la viuda no estn en el texto, y esto
estimul la imaginacin:
Quin dice que estn los culpables de lo que le pasa en su historia?
Lo que pasa es que no lo pusieron! Pero si ella llega con desespera-
cin as la miro yo, desesperada, es porque andan sueltos lo que
le han hecho el mal a ella Ah estn los hechotes! O mejor dicho,
malhechores!
302
Ante el llamado de algunos de atenerse al texto mismo, se re-
accion crticamente: Total, de lo que se trata es de lo que vemos
nosotros, no lo que nos dicen que veamos. El juez, hasta familia
puedo haber tenido, pero no nos dicen.
303
Como la noche avanzaba, el tiempo se agot y el grupo con-
cluy la primera reunin con una oracin. Una semana despus, se
reuni de nuevo y luego de compartir la bienvenida, un refrigerio
y la oracin, continu con la interpretacin comunitaria del texto
bblico, y procuraron que las intervenciones no fuesen demasiado
largas para que todos tuvieran la oportunidad de participar. Antes de
leer de nuevo el texto, se aclar que no se estaba haciendo grabacin
magnetofnica, pero que los apuntes tomados durante la reunin ser-
viran para elaborar el informe.
302
Ibid.
303
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
251
La tercera pregunta para orientar la conversacin indagaba
cul era el personaje con el que los participantes se identicaban.
La primera gura con la que hubo identicacin fue con la viuda.
Durante la semana algunos haban investigado sobre la situacin de
estas mujeres en los tiempos de J ess. Una intuicin interesante fue
la de reparar en la condicin de viuda de la madre de J ess y la suerte
que corri despus de la muerte de su hijo. S, la mam de J ess
era viuda! Y peor, porque sola, porque J ess se haba ido, no traba-
jaba, no la mantena me pregunto yo quin mantena a la mam?
Porque bien bonito se fue, pero la casita segua y con los gastos
304
El caso de la narracin lucana puede haber sido el de la misma
Mara, quien seguramente despus de la captura estuvo buscando
ayuda para que lo liberaran. La identicacin con la viuda de la na-
rracin llev a algunos de los lectores a identicarse con el dolor
de la madre de J ess y a advertir que muchas veces se le representa
como una reina y no como una mujer vieja y sola, como una viuda
que sufre. Al formular la conjetura sobre si las vecinas o los parien-
tes de Mara la acompaaban, algunos participantes se identicaron
tambin con estos personajes implcitos.
305
Uno de los participantes ofreci su testimonio de la poca en
que estuvo preso, periodo durante el cual solo dos mujeres se preo-
cuparon por buscar un abogado para que lo defendiera: su madre y
su esposa. La lucha de las mujeres que se organizan y pugnan por
los derechos de las personas capturadas y desaparecidas es un ele-
mento del contexto salvadoreo que juega un papel importante en la
interpretacin de la narracin. Nadie quera ayudar porque en eso
mataban a los abogados con solo que dijeran que andaban defendien-
304
Ibid.
305
Yo me identico con estas seoras vecinas o parientes que andan con ella. A
m me ha pasado, quizs son las ms importantes porque no se ven, pero son las
que andan los panes, andan pagando el bus, andan buscando gente. Claro que el
drama lo tiene la que sufre, pero una ayuda porque tambin siente el dolor. Yo me
identico con las seoras que andaban ayudando a esa viuda para que convenciera
al juez. (Grupo de la Parroquia Santa Rosa de Lima, Primer informe).
252
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
do el caso pero eran las comadres, que no les daba miedo Ellas
haban pagado abogados para defender.
306
Gracias a la accin de estas mujeres y del COPPES
307
, el inte-
grante del grupo recobr la libertad. All dentro, solo mi seora y
mi mam que en paz descanse anduvieron corriendo llorando a
medio mundo. Sal de milagro de aquel inerno.
308
Una de las parti-
cipantes narr cmo su hermano estuvo detenido porque fue acusado
de pertenecer a La 18.
309
Lo tuvieron como una semana y cost que lo sacaran. Mi mam
anduvo buscando quin le ayudara y all en el partido le ayudaron,
pero fue difcil, porque ni comida le dejaban pasar a la bartolina; y
eso que era menor de edad, si no, quizs a Mariona.
310
Una de las vecinas record cmo acompa a la madre del
joven, y asoci esta situacin con la de la madre de J ess:
Yo anduve con la mam y es cierto, cost que la ayudaran Yo an-
duve de vecina con la Nia Marta, llevndola en el carrito de arriba
para abajo con todas las vueltas que le pedan. Ese papel no lo ve-
mos mucho, aunque s se ve al pie de la cruz, cuando est la mam
de J ess con otras mujeres y con J uan! Solo ellos.
311
306
El Comit de Madres de Desaparecidos, popularmente conocidas como Coma-
dres, por sus siglas de organizacin. Solan vestirse de negro y colocarse un velo
blanco sobre la cabeza, marchaban y visitaban las prisiones.
307
Comit de Presos Polticos de El Salvador, organizacin muy activa durante la
dcada de los aos 80.
308
Grupo de la Parroquia Santa Rosa de Lima, Primer informe.
309
La Mara 18, una de las pandillas juveniles ms violentas del pas, que controla
la zona de donde proceden varias personas del grupo.
310
Las bartolinas son espacios especiales de reclusin. El penal de Mariona adqui-
ri una triste fama desde los aos 80, por ser el peor lugar de connamiento para
los privados de libertad en el pas.
311
Grupo de la Parroquia Santa Rosa de Lima, Primer informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
253
A partir de ese testimonio, se hizo nfasis en el papel que juega
la solidaridad de las otras personas en la lucha contra la impunidad
adelantado por las vctimas.
Si no hubiera hablado y tenido el apoyo de la comunidad, no hu-
biramos podido sacarlo. Porque era mentira la acusacin l no
andaba en malos pasos uno no puede dejar de saludar a los de la
mara Despus nos dijeron que si no hubiramos hecho la lucha, lo
hubieran metido a la correccional de menores, y eso es peor. Enton-
ces, no hay que esperar favores o que lo oigan, sino buscar por todos
lados, no solo con uno que dice que no puede hacer nada.
312
Algunos participantes vieron en el texto una denuncia a la si-
tuacin que vivan las mujeres en esa poca, a la hora de pedir justi-
cia, pues era como si llegaran a un grado mximo de desesperacin.
Me parece ingrato, es horroroso, que hasta que la vean a una deses-
perada, enloquecida, tengan que darle atencin Especialmente, en
nosotras las mujeres, como que hay que despertar compasin No,
es algo que nos toca por derecho y no por lstima.
313
Es claro, para los miembros del grupo, que la justicia no tiene
que ver con favores sino con derechos: Que haya justicia y no fa-
vores, porque los derechos no son favores.
314
Tambin es evidente
que se trata de recurrir a todo lo que se pueda para hacer valer los
derechos: Yo creo que este texto nos dice que debemos tratar de
no dejar a la voluntad de otros lo que nos toca por derecho.
315
La
tenacidad de no rendirse ante las primeras respuestas negativas de
la administracin de justicia se alimenta de la imagen de Dios, tan
distante de la gura del juez de la narracin.
La comparacin de Dios con el juez injusto fue un recurso
importante para este grupo, pues resulta evidente el contraste entre
312
Ibid.
313
Ibid.
314
Ibid.
315
Ibid.
254
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
la misericordia de Dios y la indolencia del juez. Aun negando que se
trate de una comparacin, uno de los miembros del grupo advirti
que el texto busca subrayar la solicitud de Dios en materia de justi-
cia.
Yo lo que dira es que con Dios no hay medias vueltas, no lo estn
comparando con un juez, peor con ste, sino que dice que si el juez
es tan malo y termin por aceptar, cmo Dios no lo va aceptar y
pronto. O sea que Dios quiere justicia, rpida y buena.
316
La justicia divina no se parece al caprichoso parecer de los jue-
ces, quienes no se conmueven fcilmente y piensan que sus deberes
para con el pueblo son discrecionales.
Eso de que le hagan el favor a uno como que no va con este texto,
porque no creo que Dios de favor ande haciendo justicia, sino porque
de verdad es algo que se debe hacer, por eso el texto dice despus
que Dios har justicia y la har pronto, no como este juez ingrato
que hasta que hubo que revolverle las tripas para que reaccionara.
317
En lo que se reere a la relacin que el texto tiene con la propia
realidad, se estableci la necesidad de no desfallecer en la bsqueda
de la justicia y en la lucha comunitaria contra la impunidad.
Nosotros tuvimos el curso de derechos humanos, y ah se ve: no es
que quiera o no Es un derecho! Pero los derechos se deenden
Se deenden, porque si no, quien no lo sufre, no va a decir nada. Es
necesario organizarse para defender.
318
Las conjeturas del grupo sobre la compaa de la viuda fueron
agente de motivacin para organizarse y luchar solidariamente:
Lo cierto es que ella anda con gente y acompaada Ella anda con
otras que han visto lo que le pasa y la ayudan, la deenden y son sus
316
Ibid.
317
Ibid.
318
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
255
testigos si se lo piden. Yo no quiero ver a esta seora como pobrecita
que el ayudaron, sino como que exigi justicia!
319
Para algunos, es la solidaridad y no la voluntad del juez la que
condujo a que se hiciese justicia: No por los gobernantes o por la
ley, sino por el pueblo que le ayud.
320
Al pensar en la administracin de justicia, en el contexto salva-
doreo, uno de los integrantes del grupo hizo pensar sarcsticamente
en la imagen de la justicia con los ojos vendados; en su interpre-
tacin, esto no favorece la imparcialidad sino la pone a salvo por
impedirle ver su propia realidad.
Yo digo que a esos viejos jueves corruptos los juzguen y los quiten
del cargo... Porque si no, nos vamos a creer ese chiste de que la jus-
ticia est ciega de verdad, pero para no ver todo lo que ocurre con
los jueces, porque si mira, la meten presa.
321
La segunda sesin dedicada a la interpretacin espontnea de
este texto termin, para el grupo, con pensamientos sobre su grupo
par, al cual an no conocan. El mensaje que deseaban hacer llegar
era el de no rendirse en la lucha por lo que se considera justo, pero
se preguntaban por la manera como tal mensaje sera recibido por el
otro grupo en su propio contexto.
Los miembros del grupo se ubican alrededor de una mesa so-
bre la que estaba la Biblia de Jerusaln y una fotocopia del acta de
resolucin de un tribunal sobre el caso del hermano de la integrante
del grupo. Se colocaron los apuntes de la reunin sobre la mesa y
mientras cantaron Iglesia sencilla, inspirados por la narracin del
texto de Lucas, los asistentes pusieron su mano sobre alguno de los
objetos que estn sobre la mesa, y expresaron alguna accin de gra-
cias o alguna peticin en favor de la justicia y la solidaridad. Luego
319
Ibid.
320
Ibid.
321
Ibid.
256
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
se rez el Padrenuestro y el Avemara, se invoc a la Trinidad y cul-
min la reunin.
Tercer grupo de Animadores Rurales (Tierralta)
En uno de los salones de la parroquia San J os, el Tercer gru-
po de Animadores Rurales ley el texto de Lucas empleando la tra-
duccin de la Biblia de Jerusaln (1976). Estos lectores y lectoras
vieron en la narracin sobre el juez que no quiere hacer justicia y la
viuda que la exige, una situacin que se presenta todo el tiempo en
la regin que habitan sus comunidades. Este texto relata la falsedad
en la que vive el juez al negarse a hacer justicia a la viuda que espera
de l.
322
Los miembros del grupo pocas veces han visto en su entorno
que se haya hecho justicia, pues las autoridades prestan poca aten-
cin a las demandas de la gente. La gura del juez fue asociada con
quienes cometen injusticias, violan los derechos humanos, roban las
tierras de los campesinos desplazndolos, matan personas inocentes
y mantienen cultivos ilcitos para enriquecerse sin importar la vida
de otras personas.
La condicin del juez, quien no tema a Dios ni respetaba a los
hombres, muestra que se trata de un hombre que no tena en cuenta a
los otros, que no se interesaba por ellos. Sin embargo, esta condicin
fue vencida por la viuda, quien luch y luch, hasta lograr su obje-
tivo []: que el juez le hiciera justicia.
323
Los miembros del grupo se identicaron claramente con la
viuda, y la razn que dieron no solo involucraba la constancia en
la lucha por la justicia sino tambin en la oracin: Ella fue rme y
constante en la oracin insiste al juez varias veces.
324
Esta extra-
polacin del elemento de la oracin resulta muy interesante, porque
322
Tercer grupo de Animadores Rurales, Primer informe.
323
Ibid.
324
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
257
muestra cmo el grupo, al recibir el mensaje de la parbola, lo ha
completado, incorporando el pretexto de J ess para proponer la pa-
rbola, a saber, la oracin.
La identicacin con la viuda de la narracin permiti a los
miembros del Tercer grupo de Animadores Rurales establecer un
paralelo entre la relacin de la viuda con el juez y la relacin que
ellos mismos viven con las autoridades del municipio. La viuda se
parece ms a nosotros, porque en ocasiones nos toca pedir ms de
una vez para que nos concedan lo que esperamos de los polticos que
dirigen nuestro pueblo.
325
La sordera y la ceguera de las autoridades ante las demandas
del pueblo fue una gura del contexto que reforz a la vez la identi-
cacin de los participantes con la gura de la viuda. Somos como
la viuda, por tantas necesidades que tenemos y porque los dirigentes
de nuestra regin se hacen los odos sordos y a veces no les interesa
escucharnos ni vernos.
326
Los lectores y las lectoras de este Tercer grupo de Animadores
Rurales vieron la gura de la viuda en las personas que han sido
desplazadas por la violencia yen las mujeres que han quedado viudas
por causa de esa misma violencia; pero tambin en aquellas personas
a quienes se les niegan derechos bsicos, como la vida, la alimen-
tacin, la educacin, la vivienda, el trabajo y otras oportunidades.
Algunos relatos propuestos por los participantes subrayaron tambin
la importancia que tiene la solidaridad con las viudas y su condicin
de necesidad.
La viuda del texto de Lucas es como la seora de una de las veredas
a quien le mataron al esposo, quedando con la responsabilidad de
criar a sus siete nios. Gracias a Dios, la comunidad de esta vereda
325
Ibid.
326
Ibid.
258
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
decidi colaborarle y animarla para que siguiera luchando a pesar de
la adversidad y de la muerte de su esposo.
327
No obstante, tambin hubo testimonios de cmo algunas veces
las vctimas de los desplazamientos se convierten en fuente de injus-
ticia, pese a haber recibido la ayuda de la comunidad.
328
Los miembros del grupo hicieron un ejercicio crtico hacia s
mismos al advertir la posibilidad de reproducir en sus vidas las ac-
titudes inmisericordes del juez. Unas veces somos como la viuda,
por las necesidades que pasamos, y otras veces somos como el juez,
porque no escuchamos los ruegos de nuestros propios familiares,
amigos o las personas necesitadas.
329
La vida de estos lectores y
lectoras est marcada por el conicto, pero saben que no siempre son
movidos a practicar la solidaridad con quienes sufren.
Reconocemos el conicto cuando toca nuestra vida, pero damos la
espalda cuando lo viven los otros, cuando es ajeno. Eso era lo que
le pasaba al juez: l no se preocupaba por el conicto de la viuda,
porque no era l quien estaba sufriendo.
330
Ante la cuestin de por qu la viuda no desfallece y perse-
vera en su intento de que se haga justicia, algunos miembros del
grupo atribuyeron a la viuda la fe en la justicia divina y sealaron
cmo dicha fe la alent hasta lograr su objetivo. Esto puede indicar
el refuerzo de una idea anterior sobre la importancia que tiene la
perseverancia en la fe, idea proyectada sobre la gura de la viuda,
que en el relato solo persevera en el reclamo de sus derechos. La
327
Ibid.
328
En nuestra vereda (Nueva Unin) sucedi este caso. Lleg una gente desplaza-
da de otra vereda y se les regal una tierrita donde vivir; ahora ellos como familia
quieren mandar a todos en la vereda que un da los acogi. Han dividido la vereda,
lo que ha generado conicto e injusticia. A pesar de que se les ha invitado a parti-
cipar comunitariamente, ellos slo quieren imponerse y mandar a todos. (Tercer
grupo de Animadores Rurales, Primer informe).
329
Ibid.
330
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
259
perseverancia de la viuda tambin fue vista por algunos lectores y
lectoras como un don de Dios. Cuando tenemos problemas que no
se pueden resolver fcilmente, aparecen las ganas de renunciar, pero
lo que nos ensea el texto es que la viuda sigue y sigue, saca fuerzas
que Dios le da para no dejar las cosas abandonadas.
331
El efecto praxeolgico de la lectura del texto surgi de la cons-
tancia de la viuda, que llam notablemente la atencin de los lectores
y las lectoras del grupo, pues saben bien que el desaliento invade
muchas veces a quienes buscan la justicia, sin obtener resultados al
comienzo del proceso. Cuando creemos que ya no hay fuerza para
seguir adelante es cuando hay que continuar, y la viuda no desfallece
a pesar de que ya le haba insistido al juez en otras ocasiones.
332
Este efecto performativo de la interpretacin del texto salta a
la vista cuando se advierte cmo el grupo se sita frente a la actitud
negligente de las autoridades. Tal vez quienes nos dirigen como go-
bernantes no tengan el amor o la caridad sucientes para conmover-
se, pero no pueden escapar a la responsabilidad de lograr la justicia.
Los lectores y las lectoras de este grupo de Animadores Rura-
les se percatan de que el juez no obra por prestar un servicio y esto
les lleva a valorar aun ms la perseverancia. No lo hace por amor,
ni como un servicio de caridad, sino por quitrsela de encima, para
que no lo cansara ms. A pesar de eso, de que el juez no tiene caridad
para con la viuda, le hace justicia.
333
El mensaje que el texto les dej a los miembros del grupo se
relaciona con la manera como deben afrontar el conicto en medio
del cual viven, insistiendo ante las autoridades y esperando en Dios.
Lo ms importante en el texto es la insistencia de la viuda y lo que
331
Ibid.
332
Ibid.
333
Ibid.
260
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
J ess dice con respecto a la oracin. Porque as como la viuda insiste
al juez debemos insistir nosotros a Dios.
334
El conicto entre la viuda y su adversario, as como el conic-
to que luego surge entre la viuda y el juez, hizo pensar a los partici-
pantes en el conicto de Tierralta, donde la presencia de los grupos
armados les hace preguntar constantemente por su propia suerte.
Ese conicto lo reconocemos no solo en nuestra vida sino tambin
en nuestra propia tierra, con el desplazamiento forzado que han vi-
vido habitantes de veredas cercanas a la nuestra; fueron desplazados
por los grupos armados que todava dominan toda esta regin, que
asesinan y deciden quin vive y quin muere.
335
Los acontecimientos vividos pocos das antes de la lectura del
texto lucano condicionaron notablemente la aproximacin que el
grupo tuvo al relato de la viuda y el juez.
Relacionamos el texto con lo que estamos viendo en Tierralta con
los hechos de estas ltimas semanas, tantos asesinatos en tan pocas
semanas. Esta situacin no deja de angustiar y de generar la pre-
gunta por el n de esta violencia, de estos asesinatos y la llegada
denitiva de una Tierralta en paz.
336
Interaccin entre el grupo
de la parroquia Santa Rosa de Lima y
el Tercer grupo de Animadores de Tierralta
Como en el caso del Segundo grupo de Animadores Rurales
y su grupo par, el dilogo entre estos dos grupos tambin estuvo
ms centrado en la relacin que hallaron entre sus contextos y en
su propia conformacin, que en la comparacin misma de las dos
interpretaciones.
334
Ibid.
335
Ibid.
336
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
261
En el intercambio de informes, las referencias al texto bblico
sirvieron para que los dos grupos se identicaran mutuamente alre-
dedor de la misin que tienen de luchar contra la impunidad, en sus
sociedades. El grupo de Santa Rosa de Lima (Cuscatancingo) mos-
tr ms inters por conocer mejor a su grupo par, mientras que ste
regres recurrentemente a su propio contexto. Desde Colombia y El
Salvador, lectores y lectoras se aproximaron respetuosamente para
hallar en el dilogo recursos que les permitieran interpretar crtica-
mente su propia realidad a la luz del texto de Lucas.
Antes de comenzar la lectura del informe del grupo par, con la
ayuda de un mapamundi, el coordinador del grupo de la parroquia
Santa Rosa de Lima seal la ubicacin geogrca de Colombia.
Al explorar los imaginarios de los integrantes del grupo salvadore-
o sobre el contexto colombiano, se hicieron evidentes referentes
tales como el narcotrco, la violencia, la guerra, los refugiados y
el avasallamiento por parte de los Estados Unidos de Amrica; pero
tambin otros elementos, como la msica, el buen uso del castellano,
la poesa, las telenovelas, la laboriosidad, las artesanas, la calidad
del caf, algunas obras de literatura y personas colombianas con las
que haban tenido contacto.
Este ejercicio de sensibilizacin sirvi para mostrar que ya ha-
ba algn conocimiento del contexto colombiano por parte de los
lectores y las lectoras de El Salvador. La impresin previa sobre la
coexistencia de elementos buenos y malos sera corroborada por los
Animadores Rurales al nal del proceso en su tercer informe: Te-
nemos muchas cosas bonitas, como las artesanas y el folclor, pero
otras cosas malas, como el conicto con la violencia que estamos
viendo, y eso nos afecta en todo sentido.
337
Mediante el informe enviado desde Tierralta fueron hechas al-
gunas precisiones acerca del contexto especco del grupo par, al
establecer que se trata de un grupo de campesinos del alto Sin que
337
Tercer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
262
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ha concentrado su atencin en la reexin del texto de Lucas y su
relacin con la realidad de impunidad que los rodea.
Son gente pobre, son gente sufrida, son cristianos catlicos, son de
comunidades, y creo que por lo que dicen y el espacio que les dan en
esa parroquia, deben ser de una lnea pastoral que opta por los ms
pobres; eso se nota en las cosas que envan y en la gente.
338
Adems de la orientacin liberadora de su accin, llam la
atencin de los pares salvadoreos saber que en este Tercer grupo de
Animadores Rurales hay gente joven que participa en las reuniones.
A propsito de la conformacin de los grupos, algo que llam la
atencin de los participantes de Tierralta fue la composicin interde-
nominacional del grupo de Santa Rosa de Lima, de Cuscatancingo,
pues era una muestra de cmo la solidaridad en la lucha por la justi-
cia ayuda a superar las fronteras eclesiales.
Hay personas de diferentes religiones en el proyecto de Lectura In-
tercultural de la Biblia, pero son personas adultas y maduras que
permiten crecer como personas Ac trabajamos cada quien por su
lado y las religiones no estamos unidas para enfrentar todos desde
Dios el sufrimiento humano.
339
Aunque hubo crticas por parte de algunos participantes sal-
vadoreos, debido al carcter demasiado estructurado del informe
340
y de la reunin celebrada en Tierralta para leer el texto bblico, por
el direccionamiento de la pregunta especca sobre la existencia de
conictos, los lectores y las lectoras de la parroquia Santa Rosa de
Lima encontraron valiosas las contribuciones de los Animadores Ru-
rales acerca de la particular visin de los conictos que tienen quie-
nes han sido afectados por ellos.
338
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima, Segundo informe.
339
Tercer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
340
Tal vez es que son ms breves que nosotros en decir las cosas, como que se ve
que son ms directos, cabal lo que les preguntan. (Grupo de la parroquia Santa
Rosa de Lima, Segundo informe).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
263
Igualito aqu: solo cuando nos toca la violencia o algo con conicto,
entonces ni modo, tenemos que decir que los conictos nos llegaron,
pero cuando vemos que pasan cosas en otros lados, queremos ayu-
dar o solucionar, pero no nos sentimos parte del conicto.
341
A la luz de la narracin sobre la viuda y el juez, los miembros
del grupo de El Salvador se formularon la pregunta moral sobre su
actitud ante los conictos: Se pasa de largo permitiendo que estos
se agraven o se est dispuesto a ayudar en su solucin?
Solo sentimos el conicto que nos involucra, pero a veces hay con-
ictos que no sentimos Vaya, digamos que la seora viuda fuera
de aqu mismito y todos pasamos viendo que ella ruegue y ruegue,
pero no nos metemos hasta que ella sale a buscar apoyo.
342
Llam la atencin de los miembros del grupo de Cuscatancin-
go que algunas respuestas del grupo de Tierralta hubiesen apuntado
al entorno familiar y de pareja, pues la pregunta pareca estar dirigi-
da al conicto estructural que se vive en Colombia. La viuda est
tocando un problema estructural, aunque ella quizs no lo sepa o ms
bien, s lo sabe, pero no lo dice con esas palabras.
343
Sin embargo, algunos participantes salvadoreos valoraron la
manera como estas respuestas sirven para poner de maniesto que,
en los conictos, no hay personas del todo buenas y personas del
todo malas. Conicto siempre hay, tampoco es que somos santos o
ngeles, como dicen en las escrituras.
344
La atencin puesta en el plano interpersonal del conicto per-
miti al grupo salvadoreo jarse crticamente en el machismo pre-
sente en su propio contexto, que reproduce escenas como la de la
narracin lucana. La mayora de mujeres somos solas o aunque vi-
vamos casadas Bueno, s puede ser el machismo de algunos hom-
341
Ibid.
342
Ibid.
343
Ibid.
344
Ibid.
264
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
bres que tratan a la viuda como si fueran jueces.
345
ste era repor-
tado tambin por los Animadores Rurales como un rasgo propio del
contexto colombiano, tal como lo manifestaran al nal del proceso.
Ac, en la Costa, los hombres son machistas, y ac los hombres di-
cen que ellos son los que mandan Ac hay muchos hogares y, en
la mayora, los hombres son los que trabajan y llevan el sustento a
la casa, y las mujeres se quedan en la casa haciendo los quehaceres
y estn sumidas; muchos hombres maltratan a las mujeres y se dice
que son machistas porque como dicen que ellos son los que man-
dan y los que trabajan, y lo que dicen ellos hay que hacerlo.
346
La referencia del grupo salvadoreo tambin permiti a los
miembros del grupo colombiano reexionar crticamente sobre su
contexto desde la narracin lucana. Algunas mujeres del alto Sin
representan a la viuda en la situacin de postracin por algunos
hombres que actan injustamente con esa mujeres.
347
Sin embar-
go, la lectura del texto mostrara su potencial liberador al permitir
a algunas participantes reconocer la importancia de la accin que
pueden desarrollar para cambiar esta situacin de injusticia con las
mujeres.
Nosotras somos las que debemos educar a los hombres. Con los
talleres que he ido recibiendo, el machismo en mi esposo se ha aca-
bado; antes, yo pensaba un mes antes para pedirle permiso a mi es-
poso de las estas de la parroquia; ahora, al contrario, tengo taller, y
l no dice nada, porque ya lo eduqu.
348
Al conocer las crticas del grupo salvadoreo sobre el enfoque
interpersonal dado a la cuestin que indagaba por el conicto, los
lectores y las lectoras de Tierralta retomaron su respuesta inicial y la
focalizaron sobre el conicto armado.
345
Ibid.
346
Tercer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
347
Ibid.
348
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
265
Leyendo las preguntas de Santa Rosa de Lima, que si hemos par-
ticipado en los conictos que hablamos en el informe pasado, yo
digo que con solo vivir en la regin que vivimos, el conicto nos
toca Estamos en el mismo pueblo que matan un familiar o nos
toca huir porque nos sacan de la regin, o en nuestras propias casas
acomodamos gente que viene desplazada, quizs gente que vienen
persiguiendo.
349
El informe enviado desde Cuscatancingo tambin permiti a
los campesinos del alto Sin ampliar su interpretacin del texto.
La lectura del texto no la podemos cambiar, pero s ampliarla, para
interpretarla mejor y entenderla mejor. J ess nos ensea que la ora-
cin y la constancia dan mucha fortaleza, porque la oracin es con-
versacin con el Seor, y la constancia es la fe viva que brota del
corazn.
350
Esta posibilidad de ampliar la interpretacin a partir de las cr-
ticas recibidas puso de maniesto el enriquecimiento que traa la
experiencia de leer el texto de Lucas en compaa de otro grupo. La
similitud entre los dos grupos y su visin del texto era evidente para
los lectores y lectoras de la parroquia Santa Rosa de Lima. Siento
que se parece bastante a nuestra reexin, yo con casi todo veo que
nos parecemos mucho.
351
Los Animadores Rurales compartan esa percepcin. Ellos
han sufrido igual que nosotros, y aunque estn lejos, sentimos a
nuestros hermanos S siento que hay mucha conexin, lo que en
algn momento vivieron ellos, an lo sentimos nosotros todava.
352
El contexto en que se ubican ambos grupos tambin result ser
similar en lo que atae al descuido del Estado por la poblacin.
349
Ibid.
350
Ibid.
351
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima, Segundo informe.
352
Tercer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
266
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Viven en una zona de mucho sufrimiento, de mucha guerra e injusti-
cias. Yo veo que en eso se parece a El Salvador, aunque la guerra de
balas ya pas, pero vivimos en la guerra del hambre y del descuido
en que nos tienen los gobiernos y los funcionarios.
353
Los Animadores Rurales corroboraban esto en su segundo in-
forme, en el que daban testimonio de la injusticia y el sufrimiento
que les haba trado la guerra.
Con mi pap tenamos plataneras, le tocaba darle pltano a la poli-
ca, entonces esto no le gusta a la guerrilla. Con esa situacin se nos
vino un problema, pues nos hicieron salir de nuestra tierra, amena-
zaron a mi pap dicindole que lo mataban o mataban a mi hermano.
Para resolver ese problema, a mi pap le toc vender la nca barata,
regalada.
354
Al volver sobre su propio contexto, durante las reuniones dedi-
cadas a estudiar el informe enviado desde Cuscatancingo, el pareci-
do de muchas de las historias narradas por el Tercer grupo de Anima-
dores Rurales con el relato sobre la viuda y el juez result admirable,
por involucrar el propio sufrimiento por causa de la injusticia y del
denuedo con que se haca recurso a las autoridades.
Los grupos armados que llegaron a mi casa y se llevaron a mi her-
mano sin explicacin, yo creo que mi hermano no fue desaparecido
por la presin de mi padre y de la ma que como la viuda da y
noche permanecamos alrededor del batalln del Ejrcito, pues no-
sotros estbamos seguros de que all estaba. Despus de siete das,
llega al municipio un poltico y mi padre se le acerc por medio del
alcalde, que era amigo del poltico y despus de contarle cmo lo
sacaron de nuestra casa, el poltico nos prometi ayudarnos.
355
353
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima, Segundo informe.
354
Tercer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
355
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
267
Ante estos y otros testimonios que venan a la mente de los
Animadores Rurales, al pensar en la viuda y el juez
356
, el grupo sal-
vadoreo se mostr muy prudente al ocuparse de los informes del
grupo colombiano, para evitar cualquier censura sobre la interpre-
tacin hecha por lo Animadores Rurales. Aqu hay gente bien es-
tudiada de las escuelas de teologa, pero no podemos juzgar a todos
con la misma vara teolgica que aqu estudiamos.
357
En el informe
enviado desde Tierralta, los lectores y lectoras de El Salvador haban
encontrado la misma actitud de respeto por el otro en sus pares co-
lombianos.
Dijeron de que no hay que imponer lo que nosotros pensamos, por-
que aunque hay cosas comunes, como la situacin de guerra, los
daos, la corrupcin gubernamental, tambin hay cosas diferentes
que tal vez no conocemos Entonces, no podemos descalicar.
358
Al nalizar la reunin en la que fue estudiado el informe del
Tercer grupo de Animadores Rurales, los miembros del grupo de la
Parroquia Santa Rosa de Lima invocaron la presencia divina:
[Para que] los grupos de Colombia que estn en estos proceso no
pierdan la fe y la esperanza, el coraje de seguir exigiendo lo que
les corresponde, no por caridad, sino por justicia. Y que nosotros
356
Haban repartido unos papelitos donde deca que no abrieran los negocios que
tenan que estn en las casas Cuando volvimos a la ciudad a m me impresion
mucho el hecho de que todo estuviera cerrado, todo el mundo en ese pnico
Nunca me haba tocado como vivir una cosa tan intensa, que todo el mundo estaba
encerrado y nadie saba por qu, pero todos sabamos que algo malo iba a pasar y
todos estbamos con miedo Miro el papel y el momento de conicto que vive
las FARC con el gobierno. Las farc supuestamente son los defensores del pueblo,
pero que ellos cuando decidieron privar de la libertad a otras personas se fueron en
contra de sus propios principios, negando los derechos a la libertad para presionar
al gobierno Cmo resolver las injusticias que se presentan por los dos lados, de
la farc y las cometidas por el gobierno? (Tercer grupo de Animadores Rurales,
Segundo informe).
357
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima, Segundo informe.
358
Ibid.
268
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
seamos solidarios tambin con aquellas personas que nos lo deman-
den.
359
Luego cantaron el Padrenuestro de monseor Proao:
Padre nuestro, que ests en la Tierra,
desvelado por nuestros desvelos;
hoy tu nombre nos sabe a justicia,
nos sabe a esperanza y a gloria tu Reino.
Padre nuestro que ests en la calle,
entre el barro, el lodo y el miedo;
que se cumpla Seor tu palabra,
lo mismo en la tierra que arriba en el cielo.
Padre nuestro, padre nuestro.
No eres un Dios que se queda
alegremente en su cielo.
T alientas a los que luchan
para que llegue tu Reino.
Padre nuestro que sudas a diario
en la piel de que arranca el sustento.
Que a ninguno nos falte el trabajo,
que el pan es ms pan
cuando ha habido esfuerzo.
Padre nuestro que no guardas nunca
contra nadie venganza o desprecio;
que te olvidas de ofensas y agravios
y pides que todos tambin perdonemos.
360
Por su parte, los integrantes del Tercer grupo de Animadores
Rurales manifestaron su alegra y gratitud por tener un grupo par
con el cual dialogar sobre el texto de Lucas. Este sentimiento los
359
Ibid.
360
Monseor Leonidas Proao fue un educador en la fe que desarroll su tarea pro-
ftica en Ecuador por medio de las Escuelas Radiofnicas creadas por l mismo
para la educacin popular. Este representante de la teologa de la liberacin fue
conocido como el Obispo de los Indios.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
269
acompaara hasta el nal del proceso, tal como qued registrado en
su tercer informe.
Gracias, hermanos salvadoreos, por el aporte que nos hicieron des-
pus del informe, [por] compartir sus experiencias y acercarnos []
nos une la situacin de los diferentes dolores que hemos vivido y
estamos viviendo el amor de Dios nuestro padre y por eso nos sen-
timos hermanos.
361
Desde el comienzo, los lectores y lectoras de Tierralta se per-
cataron de los rasgos comunes de los contextos de ambos grupos.
Viendo lo que hemos compartido por ahora, la impunidad entre no-
sotros es parecida a la de all, a la que cuenta el grupo de santa Rosa
de Lima. Aqu tambin se violan los derechos humanos y se maltrata
a las personas cada da.
362
Al leer el informe enviado desde Cuscatancingo, los Anima-
dores Rurales establecieron un paralelo entre el asesinato de las re-
ligiosas de Maryknoll y la muerte de los dos jesuitas en Tierralta.
Sorprendi el asesinato de las tres religiosas y que nosotros tambin
lo vimos en nuestro municipio con la muerte del sacerdote Sergio
Restrepo y el padre Betancur.
363
El temor a denunciar estas y otras
muertes apareca ante los ojos de los Animadores como un obstculo
para la lucha contra la impunidad en su contexto.
En el paralelo y coincidencias que hay entre la situacin de all y
ac, es el de la impunidad. Son muchas muertes que han quedado
impunes, que no se sabe quin hizo esto, ni nada. No se hace justi-
cia, porque aqu matan a una persona y nos preguntamos: Quin
la mat? La gente responde: No se sabe. Y no se hace justicia,
porque les da miedo.
364
361
Tercer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
362
Tercer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe.
363
Ibid.
364
Ibid.
270
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Los Animadores Rurales de este tercer grupo tambin encon-
traron coincidencias en el trabajo que hacen en las veredas de Tie-
rralta y el trabajo de sus hermanos salvadoreos en Cuscatancingo.
Los paralelos y coincidencias con el grupo de Santa Rosa de Lima
las veo en el acompaamiento en nuestras veredas. Es un acompa-
amiento a travs del servicio que se hace a las dems personas.
Estamos acompaando siempre a la viuda, cuando uno hace el bien
a los dems.
365
El informe enviado desde Cuscatancingo haca recordar a los
lectores y lectoras de Tierralta cmo, en varias ocasiones, haban
tenido que ejercer la solidaridad con viudas como la de la narracin
bblica.
En mi comunidad sacaron a un muchacho de la nca donde trabaja-
ba, sacaron el carro, se lo llevaron, lo asesinaron; la viuda me pidi
el favor de ir a ayudarla. El muchacho era buena persona, a l le
hicieron una denuncia falsa, porque una seora le tena rabia. Hici-
mos una caminata aqu en Tierralta, y las autoridades del municipio
no hicieron nada. La injusticia fue tan grande que no encontramos
ayuda de solucionar la muerte del amigo nuestro. Porque el seor
que lo mand a matar manda ms que los paracos de aqu del muni-
cipio. Dijo que dejramos eso quieto, que no respondan de ah en
adelante, y nadie ms quiso hacer justicia por miedo. La muerte del
joven qued impune.
366
En el retorno hacia su propio contexto, los Animadores Rura-
les narraron cmo haban sido testigos de la indolencia de las auto-
ridades ante casos como el de la viuda. Al no tener ningn inters
personal al cual favorecer, los funcionarios pblicos actuaban con la
misma negligencia del juez de la narracin.
A una amiga ma se le muri la mam Como yo soy profesora en
la vereda, una persona me propuso pedir colaboracin econmica
365
Ibid.
366
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
271
a otros profesores, para comprarle un mercado a esa seora que no
tiene nada Yo me qued pensando: maana me levanto temprano,
voy donde la primera dama de la Alcalda, a ver quin me apoya para
un mercado. Fui donde el secretario de Educacin de la Alcalda, y
me dijo que no sera muy bueno y que no tena plata. Fui donde la
primera dama, y me dijo que no me poda solucionar nada porque el
alcalde no estaba. Me dijo que fuera donde el secretario de Gobierno
y nada. Nadie me solucion y con nadie consegu nada. Ahora me
veo como la viuda que insiste, pero solo les interesa cuando estn
buscando votos: ah s nos conocen, nos saludan y atienden.
367
Asuntos contextuales, como la explotacin de los recursos
hdricos en favor de quienes ostentan el poder poltico y econmi-
co, pasando por encima de los ms pobres y del medio ambiente
mismo
368
, o la explotacin de la que son objeto los trabajadores de
las empresas
369
, venan a la mente de los participantes de Tierralta.
La desproteccin de la seguridad y la salud de los sectores ms hu-
mildes de la poblacin, por parte de las autoridades
370
, saltaba a la
367
Ibid.
368
Tambin es un problema el agua porque nos afecta a todos, por ejemplo, en las
inundaciones, mientras unos estaban en sus casa sacndole agua, y como decimos
ac con el agua hasta las rodillas, y el presidente en Montera en un consejo comu-
nal hablando de cosas superciales y ac, la gente ac, sufriendo las inclemencias
que decimos que es el clima y el ro, pero tambin tiene que ver con la represa de
Urr. Al cerrarla y abrirla, todo eso inuye en el ro y tambin ha habido mucho
dao ecolgico, son muchas cositas que parte de la injusticia va generando con-
icto en diferentes niveles; por ejemplo, ac en Tierralta est la represa, pero la
energa es psima, muchas veces nos quitan la energa muchas horas al da y el
agua ni se diga. Todo lo que genera injusticia y vaya en contra de los derechos
humanos genera un conicto que aunque no lo queramos, siempre me toca y debo
tomar conciencia. (Tercer grupo de Animadores Rurales, Segundo informe).
369
Una persona que est cometiendo injusticias con los trabajadores de una em-
presa. En esa empresa al que no trabaje lo echan, pero entonces la empresa no est
cumpliendo, porque los trabajadores trabajan pero la empresa no paga, y cuando
paga, paga incompleto, y se demora para pagar. (Tercer grupo de Animadores
Rurales, Segundo informe).
370
A los grandes le ponen muchos militares, aparentemente todo est controlado
pero donde estn la gente pobre, no vale para los altos mandos y ah es donde
272
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
vista de estos Animadores Rurales como innegable evidencia de la
impunidad que deben soportar los ms pobres. En nuestro pueblo
tambin vivimos la injusticia, y muchas veces se ve la impunidad, y
ms con nosotros los pobres que no tenemos nada.
371
Sin embargo, tambin resonaba en sus corazones el mensaje
del texto compartido con su grupo par. Hay algo que nos ensea
el texto y es que la viuda no debemos verla como una pobre mujer.
Ella dio ejemplo que hay que actuar Estamos viviendo la justicia
injusta, y debemos responder.
372
Los lectores y lectoras de la parroquia Santa Rosa de Lima
haban pedido ampliar a su grupo par la informacin sobre el trabajo
que hacen en Tierralta, ms all de la participacin en esta experien-
cia de lectura intercultural. La respuesta de los animadores mostraba
el largo recorrido que tienen los grupos de Animadores Rurales y el
alcance del trabajo que desarrollan con las comunidades de la zona.
Nosotros no solo nos reunimos para resolver las preguntas; forma-
mos parte de las comunidades y estamos en las veredas. La gente del
campo, que son los ms afectados, nos reunimos en varios grupos
de la iglesia Es duro ser animador, porque nos reunimos todos;
los viernes, nos falta alguien y toc ir a ver qu pasa, y toca insistir
hasta que el grupo otra vez se aumenta. Ahora nos vamos a integrar
y somos ms o menos unas ochenta personas, y estamos planeando
las actividades, y pienso que eso nos hace una comunidad Como
animadores estamos formando una comunidad, porque con los ani-
est sucediendo todo... Antes de llegar la represa de Urr, todos trabajaban en una
nca, pero cuando lleg todos quedaron sin trabajo porque llegaron y compraron
esa nca. Llegamos a los asentamientos donde nos desplazaron, a sufrir, porque no
contbamos con trabajo, sino con lo poquito que traamos de all, nos lo gastamos
en la enfermedad que ganamos ac donde vivimos. Si all se enfermaba uno iba a
una tienda por una orden mdica, o al mdico por la frmula, y se iba a la farmacia
y no tena que estar pensando en nada, slo en pagarla, cuando se enferma ahora
toca estar corriendo (a ver) quin le presta. (Tercer grupo de Animadores Rurales,
Segundo informe).
371
Ibid.
372
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
273
madores como lderes de la comunidad preparamos los bautizos,
tambin hacemos las preparaciones para primera comunin, orga-
nizamos mensualmente la celebracin de la eucarista, visitamos los
enfermos, nos solidarizamos con los que ms nos necesitan, si hay
un entierro, hablamos con la parroquia para la misa de entierro. Te-
nemos, ms que todo, una responsabilidad en la comunidad.
373
Adems de reunirse con la gente de las veredas, los animado-
res tienen reuniones mensuales de preparacin. La ampliacin de
la respuesta dejaba ver a los participantes de El Salvador algunos
aspectos positivos de la vida en el alto Sin.
Nos reunimos mensualmente en pequeos encuentros bblicos. Tam-
bin nos reunimos para hablar de los diferentes conictos y las cosas
buenas que vivimos, porque no solo vivimos la violencia sino cosas
maravillosas que nos hacen sentir bien, como momentos y meses
sin violencia en las comunidades, nos hacen sentir felices y hasta
dormimos bien En los conictos tenemos cosas buenas tambin,
como por ejemplo, el calor humano de Tierralta.
374
La accin de los Animadores Rurales en Tierralta no se res-
tringe a los asuntos religiosos, pues su liderazgo tambin promueve
la calidad de vida de las personas mediante la realizacin de activi-
dades agrcolas comunitarias orientadas a promover la solidaridad y
satisfacer las necesidades de la poblacin.
En la vereda empezamos haciendo una olla comunitaria, que nos
ensearon; el da que la hicimos nos fue bastante personal. Era para
invitarlos a la siembra, pero el da de la siembra, no lleg casi na-
die. Deban haber sembrado el da de la olla comunitaria Estamos
trabajando bastante, en los diferentes grupos, tenemos organizadas
varias cosas, como un cultivo de pltano comunitario, llevamos an-
jeo para cercarlo y esperamos que en ese sembrado vayan personas,
para que colaboren en la siembra, roco, cultivo. Les mostramos que
es para benecio de la comunidad, all, no para nosotros Entonces
373
Tercer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
374
Ibid.
274
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
no solo estamos apoyando la parte religiosa sino que tambin ayuda-
mos en proyectos productivos.
375
La participacin de numerosas mujeres en estas actividades
implica grandes esfuerzos, pues deben repartir su tiempo entre esta
misin y sus responsabilidades en el hogar.
Nosotros nos reunimos los sbados porque de la parroquia han sali-
do diferentes grupos; tenemos uno que se llama sine, Sistema Inte-
gracin de la Nueva Evangelizacin, y ah cada uno est encargado
de otras personas, y eso nos llena bastante y nos llena bastante de
formar parte de diferentes grupos A veces, no me quiero com-
prometer mucho, pensando en mi edad, con el sine. Nos toca duro,
caminar los barrios, invitarlos, llevarlos, capacitarlos despus, ir a
las veredas a las ollas comunitarias las primeras comuniones, las
eucaristas y adems la casa. La mayora ac somos casadas Esto
es una responsabilidad muy grande, porque siendo amas de casa, lle-
go siempre tarde. Me voy y visito, en un solo da, unas veinte casas;
salgo desde las ocho o nueve de la maana y regreso hasta las ocho
de la noche Igual, no puede hacerse a las carreras, porque en cada
casa se le debe dedicar una media hora.
376
Al nalizar los encuentros dedicados al estudio del grupo par,
los Animadores Rurales de Tierralta terminaron interpretando can-
ciones de esperanza y dedicando una poesa para compartir, con sus
hermanos de Cuscatancingo, el amor por el trabajo y por la natura-
leza.
Poesa del hombre trabajador:
Quisiera ser una rosa, pero me he puesto a pensar,
que es de mucho trabajar para mantener tanta gota,
cuando uno va sembrando,
la paloma y el chau chau poquito a poco sacando,
la corniba acompaando.
Si siembro una roza de yuca, y la mitad de ame no,
375
Ibid.
376
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
275
los aos pronto se irn.
La rosa como es tan chusca de todos,
que probar si siembro un caaveral ser para comer,
y acostadito en mi cama quisiera ser una rosa.
La guacamaya va blanca que no cierra la roza,
ya que es tan veterana cambia la mazorca,
la cotorra tambin come, la tinta no est conforme,
cuando el mico se aingota, diciendo que tambin toca y sale
idiendo su herencia,
eso es lo que a m me trae en cuenta trabajar para tantas bocas,
y acostadito en mi cama quisiera ser una rosa.
377
El intercambio con el grupo de Cuscatancingo fue, para los
participantes de Tierralta, una experiencia de solidaridad y esperan-
za en medio de tanto dolor compartido:
Despus de leer el documento de los hermanos de El Salvador, sien-
to que an no solo nos une ser latinoamericanos o que hablemos
espaol, nos une que sentimos el mismo dolor, nos sentimos mu-
tuamente identicados con lo que nos est pasando y en medio de
ese dolor hemos clamado, buscado y hemos encontrado a Dios, yo
siento a esas personas que nos escriben de la parroquia de Santa
Rosa como hermanos que sufren.
378
El sufrimiento y la lucha compartida alrededor de la interpre-
tacin del texto lucano fueron, para los Animadores Rurales del alto
Sin, motivo de esperanza y fraternidad. La persistencia de la viuda
y el cambio en la actitud del juez quedaron en los corazones de estos
lectores y lectoras como seales claras de un cambio en sus vidas.
De ah la gratitud para con sus pares de Cuscatancingo.
Ellos luchan por lo mismo que nosotros: porque tengamos una co-
munidad mejor, y el mensaje es de gratitud a Dios y a ellos, que
hemos encontrado un amigo, una amiga, en este caminar y que no
377
Esta poesa es creacin de uno de los animadores rurales.
378
Tercer grupo de Animadores Rurales, Tercer informe.
276
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
estamos solos. Aunque digamos que esto ac est dursimo pero no
lo estamos pasando solo nosotros; en algunas palabras que ellos di-
cen descubro que, a pesar de todo lo que ha pasado, ellos tienen
su corazn lleno de esperanza. Entonces, gracias hermanos porque
ustedes nos transmiten esa esperanza y nos dicen a nosotros s hay
esperanza desde Dios. Incluso desde la lectura de la viuda y el juez,
ella insisti, hasta que se le dio y ellos han venido insistiendo hasta
que se les van dando las cosas, igual que a nosotros.
379
Grupos Arcatao Norte y
Colaboradoras de la parroquia San Jos
Grupo Arcatao Norte
El grupo Arcatao comenz la reunin dando la bienvenida a
los integrantes del grupo de Pastoral de la Memoria. Luego de una
extensa ronda de noticias, hizo presente el motivo de la reunin: leer
la Biblia para intercambiar su interpretacin con un grupo de otro
pas e iluminar as la realidad en la que estn inmersos. Algunos asis-
tentes manifestaron que no saban mucho sobre la Biblia, pero que la
lean con frecuencia. Tomaron la versin de la Biblia latinoamerica-
na, pero antes de leer el texto hicieron un momento de silencio, para
prepararse. Encendieron una vela y la pusieron en el centro, como
smbolo de la Palabra que ilumina sus vidas.
Luego de la lectura del texto, el dilogo se desarroll bajo la
direccin de la coordinadora, cuyo papel fue notable durante la se-
sin. En algunos miembros del grupo surgi la inquietud de disper-
sarse demasiado entre tantas interpretaciones espontneas, sin tener
mayor conocimiento sobre el grupo par y sobre el texto mismo. Sin
embargo, la reexin se desarroll asociando la narracin con el
propio contexto, en especial, con las vidas de las dos mujeres viudas,
no sin temor a hablar sobre lo acontecido.
379
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
277
Mire, el texto es bien claro: se trata de una seora que est pidiendo
justicia por algn hijo suyo que est cado, y no le hacen caso, o no
le quieren ayudar, porque esas cosas son peligrosas y siempre hay
vivianes [aprovechados] que no quieren que a las viudas se les
ayude, no por ser viudas sino porque ellas van a hablar y es mejor
que se mueran, para que no digan las cosas terribles que han pasa-
do.
380
Luego de una discusin sobre el tipo de justicia al que se hace
referencia en el texto, enigmtico al parecer del grupo, se estableci
que se trataba de una justicia buena que la viuda no haba podido
hallar en las autoridades de su pueblo. Por un momento, se relacion
visualmente la imagen de la viuda con la apariencia de aquella mujer
encorvada que suplicaba a J ess para que la liberara de su enferme-
dad (Lc 13,10-13), pero se record que la viuda era un personaje de
la narracin hecha por J ess y no una persona que estuviese ante l.
El grupo subray la valenta de la mujer, para pedir justicia al
magistrado, y tambin advirti cmo muchos funcionarios, arrastra-
dos por la ambicin, en cambio de impartir justicia solo se interesan
por continuar en el poder.
La apropiacin del texto se dio a partir de la conjetura sobre si
la viuda era madre de un hijo asesinado por quien estaba dispuesta a
hacer cualquier cosa para ablandar al magistrado. Quin sabe qu
cosas le deca y quizs hasta de rodillas le peda.
381
Esta conjetura
condujo a relacionar la viuda tambin con Mara, cuyo hijo fue ase-
sinado por buscar la justicia para los ms dbiles.
Yo digo que le haban matado a un hijo. Miren pues, si hasta la pobre
Virgen quizs anduvo que no le hacan justicia despus que le mata-
ron a J ess Porque as se le ve con la carita bien triste. Y no es por-
que le hicieron justicia, porque los hombres nunca le reconocieron
que le haban matado al hijo, siempre dijeron que era por criminal
380
Grupo Arcatao Norte, Primer informe.
381
Ibid.
278
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Por guerrillero, por andar levantando gente, pero era porque la gente
viva en la injusticia.
382
El cambio en la actitud del juez no fue atribuido a su propia
voluntad, sino a la insistencia de la viuda. Se puede creer que el ma-
gistrado cambi y se hizo del pueblo, pero no porque lo dejaran de
joder es que le hizo el favor a la viuda.
383
El nfasis de la reexin
del grupo estuvo puesto en el coraje y la insistencia de la viuda, sin
la cual el juez no hubiese cedido. A uno le toca hacer cosas que
despus uno no cree Miren yo, tengo muchas historias de esas,
porque a veces uno ha sido valiente y no es porque son buenas gentes
esas, sino porque uno exigi y pidi, entonces lo conceden.
384
La experiencia vital de los miembros del grupo en la bsqueda
de la justicia se hizo evidente, y cobr relieve el empeo con que es
necesario buscarla, como ocurre con las empresas que explotan los
recursos naturales en su contexto.
Mire, aqu, si no es gritando y exigiendo, ya nos hubieran sacado lo
de la mina. Comprando andan y el pueblo dormido. Pero nosotros
bien organizados, fuimos a pedir y hasta que le doblamos el odo
Cuando uno pide justicia no anda pidiendo a medias, sino todo com-
pleto.
385
Centrado en los elementos sociales del texto, ms que en la
exgesis, el grupo se pregunt sobre el derecho exigido por la viuda
y estableci que, cuando se trata de justicia, para las autoridades no
es un asunto de caridad o de un favor. Por eso dicen que derecho
es derecho hasta que uno lo exige Pero no es favor, es justicia,
porque la justicia no es favor, no es caridad, es justicia, o sea que se
tiene derecho a eso.
386
382
Ibid.
383
Ibid.
384
Ibid.
385
Ibid.
386
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
279
Ante la pregunta de la coordinadora sobre la identicacin con
algn personaje de la narracin, la respuesta de los miembros del
grupo fue unnime: La viuda!
387
El grupo actualiz el texto al
colocarse en el lugar de la viuda, y record las dicultades que este
tipo de personas enfrentan, que es algo vivido en carne propia.
Yo me guro que la seora andaba en alguna misin de pedir dinero
o ayuda, porque las viudas siempre estn desamparadas. Aqu es que
se dice: pobrecita la viuda, como que fuera intil, pero no es que
sea, es que la hacen! Porque cuando una pierde al hombre, no es
que porque quiso, es porque una injusticia, un castigo Entonces
una queda viuda, y como no tiene el mismo valor, por lo menos para
los hombres, que ya lo ven a uno como prenda de segunda.
388
Ante los vacos del texto, los integrantes del grupo se pregun-
taron por la causa de los reclamos de la viuda.
Qu le haban hecho a la seora? Por qu anda desesperada? Y
quizs no le creen, alguna perrada [violacin] le han hecho y no le
quieren creer Es serio que esta seora llega y no le da miedo llegar
de fuerte donde el magistrado, sin decir la mandan a matar o la sacan
del pueblo o le hacen algo.
389
Desde su propia condicin de viuda, una de las integrantes del
grupo expres cmo ha tenido que sobreponerse a su destino y a la
marginacin social a la que son sometidas las viudas.
Yo, como viuda, como viuda que soy, me siento como ella. Es que
s, soy viuda, pero no digo Viuda de negro Nosotras no; somos
viudas de la vida, porque seguimos luchando y no nos hemos que-
dado llorando Cuando me mataron a mi compaero, me doli y
llor como seis meses Y me junt otra vez, pero no diciendo que
387
Ibid.
388
Ibid.
389
Ibid.
280
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
era viuda. Esta viuda dice, pero porque la conocen, no porque ella
ande despertando lstima.
390
Para los miembros del grupo el problema de la viuda no se
reduce a lo narrado en el texto, pues ste es actualizado a partir de su
experiencia real en situaciones de incumplimiento en la administra-
cin de justicia. En este sentido, los vacos narrativos del texto son
importantes y siguen interpelando al grupo desde su desconanza
hacia las instituciones.
Bueno, la viuda es viuda, como sea, pero no por ser viuda hay que
discriminarla, porque tiene ms necesidad. Y este viejo, es que ya
me encoleric! Es que no quiere atenderla. Y ella no se va a dejar. Si
no es por la fuerza, no lo hace. Igualito que hoy. Pero lo que yo quie-
ro saber es qu pas, porque ah no dice en qu par, porque mire,
decir que prometen y que le van a dar, eso es siempre, pero la cosa
es que a uno le cumplan, no solo que digan s, vamos a hacer, le
vamos a dar y solo para que uno deje de luchar, de pedir Yo creo
que le prometi y no le cumpli! S, as son siempre: nos prometen
y una se va, pero de tonta, porque hay que luchar hasta que den
y no devolverse porque le dijeron. Miren: hasta hoy yo esperando
pensin Cuando ha dicho el gobierno que nos va a cumplir, mejor
hacen canchas pero no hacen un monumento a los cados.
391
El grupo se sinti inconforme con los pocos datos que ofrece
el texto sobre la solucin a las demandas de la viuda.
Lo malo es que solo el pedacito [pasaje] dan y no cuentan nada ms
de lo que se saba de la gente o de los vecinos, que siempre estn
pendientes de uno y a esta doa la sacan solita, como que no tuviera
familia. Pero no hay. La cosa es que pele con el juez.
392
Para el grupo result evidente que si el problema no era resuel-
to cumpliendo con lo prometido, sera necesario acudir a la fuerza,
390
Ibid.
391
Ibid.
392
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
281
ms exactamente, por medio de las armas. En la situacin que vive el
grupo, con la explotacin de los recursos naturales y la construccin
de la represa, como en el caso de la viuda, lo ms importante es
evitar que reine la impunidad.
Es que quedan impunes las cosas, porque si no le cumplieron la si-
guiente tiene que ir a comprar armas para exigir Cabal! Igualito
que aqu, que si no se hace caso al pueblo, con esto de la presa y la
minera, entonces el pueblo, aunque sea enfermo, como esa viuda,
pero va ir a luchar y no va dejar que quede impune la demanda del
pueblo. A salir con guerra otra vez, pero ya no se puede por las bue-
nas, ya no se vive de la promesa de que van a hacer.
393
Ante la interpelacin de la coordinadora sobre la legitimidad
del recurso a la violencia, para garantizar el cumplimiento de la justi-
cia, los miembros del grupo aclararon que en la guerra pierden todos,
pero que es necesario pedir con coraje y sin pusilanimidad. Para al-
gunos participantes, el juez pudo haber sido intimidado por la viuda:
El juez tuvo miedo que, por no hacerle caso, le fuera a romper la
cabeza. A saber si la seora de buen modo le peda y le rogaba, y
aqu dicen que le quera zumbar la cabeza. Y as, se ve como era de
violenta la seora.
394
El posible recurso a la violencia tiene que ver con la fuerza de
la exigencia, ms que con la violencia misma est relacionado con
el propio dolor.
El Padre dijo el otro da que si queramos algo, que pidiramos, pero
no suavecito, sino con ganas; que no querer es no pedir. Pero noso-
tros pedimos y pedimos, ahora no pedir aguado, pedir con ganas de
hacer y exigir que se cumpla la justicia para los pobres. Como esta
seora. Si hizo o no hizo, pero la cosa es que dobl al magistrado y
sabemos que le dieron lo que buscaba. Quizs al hijo buscaba que se
lo dieran, sin saber dnde qued tirado y se lo dieron, porque miren,
393
Ibid.
394
Ibid.
282
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
dice que lloraba y lloraba, como con un gran dolor, no era bravura
nada ms, era dolor!
395
El dolor de la viuda fue considerado la fuente de la que brota
su tenacidad para procurar justicia; el silencio y el llanto de algunos
de los asistentes revel la profundidad de la identicacin con la
viuda.
Ante la invitacin de la coordinadora para relacionar el texto
con algunos smbolos, algunos participantes colocaron junto a la vela
objetos como un palo seco y feo, que representaba la fragilidad de la
viuda; una piedra bonita, que lleg de alguna montaa, pero que pasa
desapercibida para la gente como la viuda y su clamor; un delantal,
en el que se guarda el propio sufrimiento hasta que un da reviente;
un machete, que representaba la espada empuada hacia arriba por
algunas representaciones de la justicia en defensa del derecho; un
guacal (recipiente) viejo, empleado para servir el shuco (bebida de
maz), viejo pero resistente como la viuda; una or cortada, como la
viuda; un frasco de la medicina que debe tomarse constantemente
para mejorar; y la misma Biblia.
Los vacos narrativos jugaron un papel muy importante de
nuevo, cuando los miembros del grupo encontraron el sentido anam-
ntico en la narracin. Yo tambin creo que debemos saber el nom-
bre de esta viuda, rescatar su memoria, as como hacemos aqu que
andamos buscando los nombres de cados y de sus madres, porque si
no, es difcil que se le haga justicia.
396
La sesin concluy con un momento de oracin, en el cual
los miembros del grupo se tomaron de las manos, y alrededor de la
luz ubicada en el centro, rezaron el Padrenuestro y escucharon una
cancin entonada por una de las participantes. Varios nios y nias
que estaban afuera se haban unido a la actividad porque haba co-
menzado a llover.
395
Ibid.
396
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
283
Grupo Colaboradoras de la parroquia San Jos (Tierralta)
Inicialmente, el grupo Colaboradoras de la parroquia San J os
se aproxim a la narracin lucana desde una perspectiva de conan-
za. Esto les llev a resaltar la importancia de perseverar en medio
del cansancio y de no desfallecer en la lucha contra la impunidad,
cuando no se logra lo que se quiere. En su interpretacin del texto,
el grupo no mostr inters por aspectos exegticos, por el trasfondo
histrico o por elementos literarios. La relacin del texto con sus
experiencias de impunidad fue lo ms importante.
La situacin de la viuda se relaciona con lo vivido entre nosotros.
Si recordamos tantos hechos sucedidos en el pasado, como fue el
asesinato del padre Sergio Restrepo, quien se preocupaba de los
indgenas, de los coteros, de las personas ms pobres. l se dedi-
caba a ensearles, comparta con ellos una empanada, un helado y
conversaba con ellos Su muerte se debi a las injusticias produc-
to del conicto que durante aos se ha vivido en nuestro pueblo.
Sus denuncias en contra de la muerte de campesinos incomodaron
a muchas personas que a ltima hora decidieron silenciarlo. Eso,
igualmente, sucedi con el padre Betancourt. Recuerdo que cuando
haba manifestaciones polticas y protestas de maestros, exigiendo
su derecho salarial, l fue maltratado por las fuerzas encargadas de
velar por el orden. A pesar de que lo atendieron en un hospital de la
capital de nuestro departamento, y l regres a Tierralta, con el pasar
tiempo, un da amaneci muerto y se dice que nadie sabe cmo lo
asesinaron y por qu, a pesar de ser un hombre bueno.
397
Desde su perspectiva de esperanza, el texto de Lucas hizo re-
cordar a estas lectoras un pasaje de Mateo, en el que J ess dice a sus
discpulos que la fe lo puede todo (Mt 17,20): Si tienes fe, movers
montaas, dice J ess. De igual manera lo logr esta viuda al insis-
tirle al juez malo.
398
Puede verse aqu el refuerzo de una conviccin
anterior, mediante la lectura que hace suya la esperanza de la viuda,
397
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Primer informe.
398
Ibid.
284
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
recordando un adagio popular. Ella no pierde la fe y mantiene viva
la esperanza de lograr la justicia: La constancia vence lo que la di-
cha no alcanza.
399
La identicacin de las participantes con la viuda fue clara, es-
pecialmente por parte de algunas lectoras que atraviesan situaciones
difciles similares a la de la narracin. Me identico con la viuda
por lo vivido en este momento de mi vida. Tengo un proceso judicial
que est a cargo de un juez, y hasta el momento no he logrado lo que
he pedido.
400
El drama de la viuda les hizo pensar en las personas
que pasan necesidades en Tierralta, por haber sido desplazadas. El
papel de la viuda en nuestra sociedad lo tiene nuestra clase pobre, el
pueblo, los desplazados por la violencia.
401
En esta regin, numerosas mujeres han quedado viudas y vi-
ven en condiciones extremas, sin los recursos mnimos para cuidar
de sus hijos. Las lectoras del texto vieron claramente representada la
gura del juez, a quien calicaron como malo, en las autoridades
negligentes que no se conmueven ante la tragedia que viven estas
mujeres, quienes sobreviven solo gracias a la solidaridad de algunos
miembros de la comunidad.
Por ejemplo, el caso de una seora que conozco que est abandona-
da, que tiene cuatro hijos y estn en un estado de desnutricin. La
pobreza que tiene es una pobreza absoluta, que no tiene nombre;
ella sobrevive de la caridad humana y ha estado tratando de buscar
ayuda, pues ella est enferma y no puede valerse por ella misma a
causa de su enfermedad. Sus nios no estn estudiando y esta seora
est murindose; sus hijos estn viviendo con ella esta situacin de
abandono. Es una situacin desesperante y nuestros gobernantes, las
entidades que se encargan de estos casos, no han atendido la solici-
399
Ibid.
400
Ibid.
401
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
285
tud que hemos hecho. La ayuda que ha recibido es la ayuda que hace
la parroquia y la gente del comercio de buen corazn.
402
La interpretacin del texto llev a las Colaboradoras a dar gran
importancia a la insistencia que deben tener con las autoridades para
lograr que cumplan con su papel y atiendan el clamor de la comuni-
dad en favor de los ms necesitados.
Aqu el texto de la viuda y el juez cobra una gran fuerza al poner
a nuestros gobernantes como juez, y nosotros que insistimos en el
papel de la viuda, que no desfallecemos, que tocamos puertas para
lograr las ayudas para esta familia.
403
La identicacin con la viuda llen de motivos a estas lectoras
para perseverar en su tarea de insistir ante las autoridades, tarea en
la que no es fcil mantenerse, por la escasez de resultados, lo que
a veces nos hace perder la esperanza, la fe, sin saber qu hacer para
seguir ayudando a esta mujer
404
La desesperanza ha sido experi-
mentada por las mujeres de este grupo al ver cmo su labor en favor
de la paz y la justicia no parece dar frutos, pero la lectura del texto
les hizo recordar cmo se sienten llamadas a perseverar, como lo
hizo la viuda.
Personalmente, despus de 17 aos de trabajar como servidora de
la Palabra, unas veces me canso, y en ocasiones decido no predicar
ms, no reunirme con nadie ms. Pienso en despachar a los otros
para acabar con este trabajo, pero en medio de tantos problemas y
con las insistencias de la gente por una regin en paz, Dios me sigue
invitando a no abandonar el camino que hemos emprendido para
lograr la justicia esperada.
405
El efecto praxeolgico de la lectura que invita a las Colabora-
doras a mantenerse en la lucha por la justicia se expres tambin en
402
Ibid.
403
Ibid.
404
Ibid.
405
Ibid.
286
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
la advertencia que hicieron sobre lo inconveniente que resulta que-
darse esperando la misericordia de Dios, sin hacer nada para que lle-
gue la justicia. No se trata de pedir la justicia a Dios; hay que actuar
para que ella llegue. La viuda es el ejemplo, porque ella se moviliza
haca el juez para que l acte, para que l cumpla con su deber.
406
Pese a su identicacin con la viuda de la narracin, las lecto-
ras eran conscientes de que en algunas ocasiones haban hecho suya
la indolencia del juez. A veces he actuado como el juez Cuando
alguien me pide ayuda busco la manera de librarme de esa persona.
Para no responsabilizarme de algo y para no complicarme la vida
opto por tomar una actitud como la del juez.
407
Esta lectura autocrtica a partir del texto fue muy importante
para el crecimiento del grupo, pues el juez fue identicado por las
lectoras con personas que, en Tierralta, han causado dao y han sido
indiferentes ante los derechos de los dems. El juez son los que ma-
nejan el poder, nuestros gobernantes; quienes han hecho injusticias
y se olvidan de los derechos de las otras personas.
408
Tierralta ha sido una regin lacerada histricamente por una
guerra contra la poblacin civil, que ha sido tratada por los actores
armados como su enemiga, causando enorme dolor y zozobra.
409
Esta
406
Ibid.
407
Ibid.
408
Ibid.
409
Lo que vivimos en nuestro pueblo es una historia de nunca acabar, en los aos
vividos en Tierralta, desde 1978 reinaba la guerrilla, ella gobernaba en ese tiempo,
era la que ejerca el poder. El miedo en esa poca era haca ella porque secuestraba
y mataba, el pavor de la gente era hacia la guerrilla. En una ocasin nos encontra-
mos con algunos de sus miembros y a mi esposo y a m nos retuvieron en Palmira
durante unos das. Eso para m fue el horror, yo nunca me haba encontrado con
ellos y despus de vernos rodeados por ellos, nos interrogaron, de dnde venamos
y para dnde bamos, durante ese tiempo nos sentimos muy intimidados. Fue una
experiencia desagradable. En la nca donde estbamos le exigieron a la seora
duea de la nca que matara gallinas y marranos para atender a los guerrilleros,
ellos se coman las provisiones y no le pagaban. Se acab la guerrilla aunque
nunca se ha acabado, y llega otro grupo, los paramilitares, que se toman el poder
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
287
experiencia hizo que la negligencia de las autoridades, en medio de
la necesidad y el dolor del pueblo, generara rabia en las lectoras del
texto de Lucas.
Todo lo que sufrimos con la administracin anterior, sinceramente
yo estoy decepcionada con esa situacin, porque cunta gente mu-
rindose de hambre, cunta gente con necesidades en este pueblo,
hay nios que no van a la escuela, mientras gobernantes que con
menos de seis meses de estar en el poder ya son dueos de ncas,
del carro ltimo modelo Ellos despilfarran el dinero, las esposas
de estos seores se hacen liposucciones y tratamientos de belleza
que valen millonadas. Es una situacin que hace que la sangre me
hierva, al verse uno impotente y no poder hacer nada.
410
La gravedad de las denuncias sobre la opulencia de algunas
autoridades en medio de la miseria en la que vive mucha gente, en
Tierralta, gener en el grupo dos reacciones diferentes frente a la
narracin de la viuda y el juez. Por una parte, algunas mantuvieron
la perspectiva de fe y esperanza:
Frente al desamor, la intolerancia, la violencia, el desamparo, la po-
breza generada por quienes ejercen y mantienen el poder a su aco-
modo, nosotras esperamos no desfallecer en medio de esto y encon-
trar el rostro de Cristo resucitado.
411
Por otra parte, la situacin de miseria y la experiencia histrica
condujo a algunas de las lectoras al desconsuelo.
en su lucha por esta regin y entonces comienzan matando a todos los guerrilleros,
a los campesinos que supuestamente auxiliaban a la guerrilla, pero no era as por-
que la guerrilla al llegar a las ncas, los campesinos eran obligados a atenderlos.
Con estos sealamientos muchos campesinos inocentes mueren porque supuesta-
mente eran auxiliadores de la guerrilla. La que sufre es la poblacin civil, quienes
no tienen nada que ver con el conicto, situacin que se extendi del campo al cas-
co urbano, que hizo que muchas personas se desplazaran cuando llegaron los pa-
ramilitares. (Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Primer informe).
410
Ibid.
411
Ibid.
288
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
En nuestro municipio se ve mucha miseria, y esa miseria es la que
ha llevado a toda esta diferencia de clase y esta injusticia social.
Hay otros que roban lo que es del pueblo, se lucran y los que los
llevan al poder siguen siendo cada da ms pobres... La guerrilla,
en un principio, sus ideales por los que luchaban, eran buenos, pero
con el tiempo se van descomponiendo esos ideales, se vuelven de-
lincuentes. En la guerrilla se coloc la esperanza, por sus ideales de
lucha contra todo este manejo gubernamental, pero ella result tan
delincuente como estos otros. Entonces, qu nos espera, conar en
Dios y como la viuda seguirle insistiendo a ver qu pasa. Por eso
yo soy pesimista.
El despojo de tierras y las diferencias sociales son elementos
del contexto que han hecho inoperante la administracin de justicia.
Mientras no haya justicia social nunca tendremos la paz; siempre los
ricos sern ms ricos y los pobres sern ms pobres. Eso lo vivimos
en nuestro medio: los que tienen el poder para despojar al campesino
de sus tierras y se elevan por encima de las otras personas.
412
Desde esa dura realidad, las Colaboradoras de la Parroquia
San J os ofrecieron su interpretacin del texto al grupo par.
Interaccin entre los grupos Arcatao Norte y
Colaboradoras de la parroquia San Jos (Tierralta)
En medio de la admiracin mutua, ambos grupos hicieron el
ejercicio hermenutico de relacionar el texto con sus respectivos
contextos. Las Colaboradoras, de Tierralta, prestaron ms atencin
a los contextos, mientras los miembros del grupo Arcatao Norte se
interesaron adems por las dicultades y los conictos que plantea
el texto mismo, haciendo una lectura mucho ms crtica de l y del
mismo proceso de intercambio entre los grupos.
Para los participantes salvadoreos, el texto estaba incomple-
to, por presentar una narracin truncada, un defecto que los condujo
412
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
289
a imaginarse las condiciones de la viuda y la situacin por la cual
ella pide justicia.
El grupo Arcatao haba interactuado inicialmente como par
de Caminos y Huellas, pero debido a los problemas que este grupo
peruano tuvo para mantener la comunicacin, el grupo salvadoreo
debi continuar la experiencia como par de las Colaboradoras de la
parroquia San J os, de Tierralta. Para aproximarse al proceso que
haban iniciado sus homlogos de El Salvador, el grupo de lectoras
colombianas tambin conoci el primer informe del grupo peruano
que haban recibido los lectores y lectoras de Arcatao. Dos reaccio-
nes de las lectoras de Tierralta permiten apreciar su complacencia al
haber conocido el informe procedente de Arcatao y conectarse afec-
tivamente mediante l con los lectores y las lectoras salvadoreos.
Personalmente, me ha gustado ms el informe de Arcatao Norte,
porque es minucioso y me gusta la redaccin, porque vamos apren-
diendo a conocer la forma de pensar, su manera de actuar y de in-
terpretar. A m tambin me gusta mucho el informe de Arcatao
porque desde que empieza hasta que termina, yo me siento inclusive
dentro de ese grupo, es decir, lo va detallando de tal manera, tan
minuciosamente, que uno se transporta a ese grupo, se siente dentro
de ese grupo.
413
Los lectores y lectoras de Arcatao, por su parte, se alegraron
por contar con un nuevo grupo par y poder continuar de esta manera
con la experiencia de lectura intercultural del texto lucano. As lo
deja ver el saludo de la coordinadora del grupo, al inicio de la reu-
nin, para estudiar el informe recibido de Tierralta: Nuevamente
nos reunimos para dar luz a nuestras vidas y seguir el hilo del pro-
ceso en que andamos metidas con la lectura de la Biblia. Ya nos
hicimos expertas en esto de leer a otras gentes!
414
En este encuentro, a los lectores y lectoras de El Salvador les
llam la atencin el hecho de que su grupo par estuviese compuesto
413
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Segundo informe.
414
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe.
290
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
solo por mujeres, pero les alegr darse cuenta de que estaban ms
atentas y prestaban ms atencin al texto bblico que sus anteriores
pares.
415
La similitud de los contextos de estos dos grupos fue una cons-
tatacin inmediata, al conocer los informes de sus pares. El grupo
colombiano subray la negligencia de los gobernantes respecto de
las necesidades del pueblo, una imagen comn que reejaba la situa-
cin descrita en el texto de Lucas.
Coincidimos en la corrupcin de nuestros gobernantes, la situacin
de pobreza La violencia que vivimos es dura, siempre es muy
notoria en este municipio, hemos padecido la cruel violencia de
nuestros gobernantes. Al igual que con nuestro grupo par, nuestros
gobernantes olvidan la clase pobre. Una vez, quienes nos gobiernan
son elegidos se olvidan de la clase pobre, olvidan que dan sus
votos. Ellos solo se dedican a hacerse ricos con las arcas del muni-
cipio.
416
Por su parte, el grupo salvadoreo destac, en el informe
enviado desde Tierralta, cmo las mujeres de su grupo par deban
afrontar situaciones adversas manteniendo la conanza en s mismas.
La verdad es que la gente en Colombia anda cachimbeada, igualito
que aqu. Mire que esas mujeres dicen que despus de no s cuntos
aos de trabajar les dan ganas de tirar todo, y se entiende, pero no lo
hicieron, ah estn De seguro que ellas son mujeres arrechas que
hacen las cosas porque creen en ellas.
417
Las lectoras de Tierralta dieron muestra de esa tenacidad al
manifestar su empeo de seguir luchando contra la impunidad. La
molestia frente de la impunidad es que no se ha podido hacer nada.
415
Son diferentes de las Per, estas como que se ven ms buzas (atentas). (Grupo
Arcatao Norte, Segundo informe).
416
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Segundo informe.
417
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
291
Pero se sigue luchando, para ver qu se hace, qu se logra hacer fren-
te a la situacin de impunidad.
418
El asesinato del padre Restrepo, narrado por las participantes
colombianas, llam la atencin de los lectores y lectoras de Arcatao,
pues les hizo recordar la tradicin martirial de El Salvador y captar
al mismo tiempo el valor de las mujeres que trabajaron con l.
Qu arrecho eso del padre que cuentan. A m me asust, porque en-
tonces tambin por all anduvieron matando curas, como cuando
aqu se deca: Haga patria, mate un cura. Y yo vi que ellas se
acuerdan de un padre que mataron. A m me parecen bien vergonas
[tenaces] estas mujeres.
419
La admiracin por el grupo par tambin estuvo presente entre
las Animadoras de la parroquia San J os, quienes destacaron las di-
fciles condiciones en medio de las que trabaja el grupo Arcatao.
420
Esto es diferente en el caso del grupo colombiano, pues cuenta con
las facilidades de vivir y trabajar en el casco urbano de Tierralta.
Se observa que viven en zonas alejadas de un municipio o de la
ciudad; en la redaccin dicen que para grabar necesitan que haya
energa elctrica y parece ser que donde estn, o donde se renen,
no tienen esos medios. Esa es una de las diferencias con nosotras,
418
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Segundo informe.
419
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe.
420
Otra cosa es la organizacin se renen, se organizan, participan. S, porque
la mayora participan, eso es lo bonito del Informe: que todos estn participando
y todos tienen algo importante que decir y de gran vala. La oracin y los cantos,
todo lo hacen como ellos viviendo esa situacin, lo estn viviendo, porque tuvie-
ron una situacin bien difcil sobreviviente de la guerra, hay gente lisiada. Mirba-
mos en el Informe que hay una o dos personas que son lisiadas y un ejemplo que
recibimos de ellos es de dnde vienen, para hacer esta reunin cada quince das;
ese es un ejemplo para nosotros. Que son lugares de difcil acceso donde viven con
todas las dicultades que ellos tienen, a pesar del aguacero, porque en el primer
Informe dice que iba a llover, pero lo primero es cumplir la cita; eso nos ensea
mucho de ese grupo. (Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Segundo
informe).
292
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
porque aqu en el municipio tenemos luz elctrica, podemos lmar
y tenemos unos medios de comunicacin que ellos no tienen Me
gusta la forma que ellos tengan un da que se renen cada quince
das, a pesar de que viven en lugares lejanos, porque son gente sen-
cilla, son gente campesina y que sacan ese da para reunirse, para ha-
blar los temas de la comunidad. A m me parece eso muy dicente.
421
Las coincidencias entre los informes de ambos grupos no se
agotaron en los contextos; tambin se dieron alrededor de la identi-
cacin con la gura de la viuda. As lo captaron los participantes
de Arcatao.
Ellas dijeron como nosotras: que la viuda es la clase pobre y que
estamos jodidas hoy las que tenemos que andar pidiendo que se nos
haga justicia, como esa viuda que cuentan. Y cuntas viudas conoce-
mos, o mujeres solas que les toca andar pidiendo para tener tortilla,
aunque sea solo con chile y sal.
422
Los dos grupos se identicaron con la viuda de la narracin,
aunque no desconocieron haber asumido algunas veces actitudes
parecidas a las del juez. Las condiciones de violencia e injusticias
vividas por sus miembros explican su tendencia a identicarse con
este personaje. En el grupo de Arcatao hay mujeres luchadoras y
solas. Yo, por ejemplo, soy una mujer sola, cabeza de hogar, que me
ha tocado sacar mis hijos adelante. Esta situacin coincide con la
manera como ellas tambin han vivido.
423
La lectura del informe de
Arcatao haca volver frecuentemente a las mujeres de Tierralta sobre
su propio contexto.
Al igual que a ellos, en nuestro contexto el campesino tambin sufre
muchsimo, el campesino en nuestra tierra es prcticamente anal-
fabeta, es poca la oportunidad que se le da en cuanto a preparacin
acadmica. Nuestros maestros tienen que salir a marchar, suspender
421
Ibid.
422
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe.
423
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Segundo informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
293
clases en pro de la lucha de su salario, de sus bonicaciones, de lo
que les corresponde como maestros. Les toca sufrir mucho por esa
situacin de la mala administracin, de la corrupcin que tenemos
en Colombia. Hay desplazamiento de campesinos que les toca salir
de sus tierras a pasar necesidades en un pueblo como este.
424
El dolor vivido en carne propia por los miembros de los dos
grupos les hace cercanos a la viuda, a su situacin, a sus reclamos, al
deseo de ver realizadas las promesas incumplidas. De esta manera,
el texto se convierte en catalizador de la comunicacin entre ellos.
Desde l releen su situacin social y poltica. Estas situaciones de
pobreza, de abandono, del pobre siempre sufriendo, del pobre siem-
pre clamando y no tener quines los escuche, de siempre vivir la
misma situacin.
425
Mediante el anlisis del informe del grupo par, las Colabora-
doras expresaron la coincidencia de motivacin con sus pares de El
Salvador. Su deseo de compartir las experiencias de dolor y sufri-
miento con el grupo salvadoreo les hizo establecer vnculos con l
a travs de este proyecto.
Nosotras tambin buscamos compartir las experiencias dolorosas,
conocer las de otros grupos, sus dolores, sus situaciones y ayudarnos
mutuamente. Eso es lo que veo como motivacin del grupo par y de
nosotras al participar en este proyecto.
426
La terrible experiencia de la guerra haba marcado la vida de
los integrantes de ambos grupos y sus efectos continuaban presen-
tes, por la impunidad. Esto tambin facilitaba la identicacin de las
lectoras colombianas con sus pares de Arcatao.
Son sobrevivientes de la guerra, una guerra que les ha dejado hue-
llas, al igual que a nosotras. Son gente campesina que sus tierras se
han visto afectadas y su salud tambin a causa de los continuos bom-
424
Ibid.
425
Ibid.
426
Ibid.
294
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
bardeos que sufrieron cuando sucedi la guerra. Toda esta situacin,
y cmo en toda guerra, la impunidad se impone, porque continan
siendo gente campesina, desplazada, abandonada, y adems de eso,
en su medio social tambin sufren la impunidad.
427
Los lectores y las lectoras de El Salvador percibieron una di-
vergencia interna en la interpretacin del texto que hizo el grupo
colombiano: de una parte, hubo una lectura ms poltica, que enfati-
z en la insistencia de la viuda; y de otra, una lectura que desde la
fe subray la importancia de la oracin.
Me ha parecido como que son dos grupos estas seoras: unas que
todo es la fe, y otras que andan en algo. O sea, cuando digo algo,
es que andan en la conciencia de lo que es verdaderamente el Evan-
gelio Una seora dijo: Se trata de orar continuamente y sin de-
caer, y la otra dice despus: La viuda le hace conciencia al juez.
Yo no leo bien pero bien que me doy cuenta que ah como que hay
dos formas de pensar.
428
Para los participantes de El Salvador era claro que la vida de
fe no implicaba permanecer callados frente a las injusticias. As lo
haban vivido en su resistencia a guardar silencio despus de la gue-
rra. No es que si yo soy cristiana me voy a quedar callada Por-
que hasta del partido nos dijeron: Ya dejen de decir babosadas; lo
pasado, pasado, y ya no anden revolviendo, pero no nos quedamos
callados.
429
El uso del trmino tolerancia, en el informe del grupo co-
lombiano, fue objeto de crtica por parte de los lectores y las lectoras
salvadoreos, pues desde su experiencia la tolerancia ha sido objeto
de uso ideolgico por parte del Estado, para aparentar bondad, fo-
mentar la resignacin del pueblo y promover a la vez la impunidad
de los crmenes de guerra.
427
Ibid.
428
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe.
429
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
295
Eso de que la tolerancia, no s si es por la palabra que quizs all
la usen de otro modo, pero aqu esa palabrita es la que ha usado el
Ejrcito despus de los acuerdos de paz, que nos tolera, que es un
Ejrcito tolerante. Yo me pregunto si tolerancia es una palabra que
sirve a los poderosos para justicarse diciendo: A los pobres los
toleramos. Toleramos a los disidentes que no piensan como no-
sotros. Pero la tolerancia muy bonita y siguen murindose los po-
bres... Es importante la tolerancia! Tolerar a quienes nos hacen
dao y nos estn matando de a poquitos? Por eso digo que tolerar
no. Aqu todava vive aquel tal Argueta, en Los Pozos, y todo mundo
sabe que fue l quien mand a matar a todas las que masacraron en
El Rincn. Y cmo lo vamos a tolerar?
430
Esta discrepancia fue tomada en serio por las lectoras de Tie-
rralta, quienes luego buscaron hacer claridad sobre el asunto, expli-
cando a sus pares que el trmino tolerancia no era para ellas sinnimo
de resignacin ante la injusticia, sino de bsqueda de convivencia
pacca.
Ya entiendo por qu ellos no aceptan el trmino tolerancia, pero no-
sotros no lo hacemos con el mismo sentimiento que ellos tienen,
sino que para nosotras el trmino tolerancia tiene otro signicado
Trataremos de explicarles en este informe a ellos lo que es la tole-
rancia para nosotros. El trmino tolerancia para nosotros es ir bus-
cando y abriendo caminos que nos lleven a una paz, una armona y
una convivencia, no como aceptar las injusticias.
431
La crtica de los lectores y lectoras de Arcatao no se restringi
a su contexto y a la interpretacin del grupo par, sino tambin al po-
sible papel que podra jugar una universidad ponticia en el proceso
de acompaamiento de los grupos de Tierralta. En este sentido, un
dilogo entre los miembros del grupo salvadoreo ilustra bien sus re-
servas: Estamos hablando de ms, y uno no sabe con quin est ha-
blando. Una cosa escriben y otra se vive. O no? Bueno, si usted las
conoce, entonces s, porque ah dice Ponticia Universidad. No es
430
Ibid.
431
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Tercer informe.
296
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
de los mismos de La Calle?
432
La respuesta a la inquietud manifes-
tada transmita cierta tranquilidad al recordar el espritu abierto de
estos proyectos de lectura intercultural.
Todos los grupos han entrado en este proceso a travs de personas
conocidas, pero no nos conocemos. Tampoco conocemos a la gente
de la Universidad; ellos son el puente, as como nosotros del Bar-
tolom, para que las cosas que ustedes dicen lleguen hasta all. S,
conoc a uno que vino a El Salvador la vez pasada, en el 2004, para
cuando se hizo la Samaritana. Pero si no quisieran estar en estas
cosas, no hubieran enviado su informe.
433
Mientras tanto, la suspicacia de la interpretacin hecha en El
Salvador fue objeto de admiracin por parte de las lectoras colom-
bianas, quienes destacaron la tenacidad de la viuda y la maldad del
juez, subrayadas por el grupo Arcatao desde su propio contexto.
Hablan de la perseverancia de la mujer, lo cual signica que es bas-
tante importante. Miren que ellos hacen el comentario de que los
jueces se venden por ser torcidos, por corrupcin, a veces piden co-
sas, si es una mujer se valen de que es una mujer viuda para apro-
vecharse de ella, que es sola y pensaran en pedirle tener relaciones
con ella.
434
La experiencia del grupo Arcatao con la guerra no solo desper-
t la solidaridad de las lectoras colombianas, sino les permiti ade-
ms establecer conexiones entre lo que se viva en Tierralta y las di-
cultades para superar las consecuencias del conicto salvadoreo.
Son historias muy duras. La verdad es que la historia de todas estas
personas es muy cruda, bastante horrorosa. A pesar que ya hayan
432
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe. As se haca referencia en el grupo
salvadoreo al arzobispo de San Salvador, Fernando Sanz La Calle, miembro del
Opus Dei, quien en repetidas ocasiones ha llamado a perdonar y guardar los
resentimientos de guerra, dejando a Dios la justicia con los crmenes.
433
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe.
434
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Segundo informe.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
297
rmado acuerdos de paz, que supuestamente la guerra haya termina-
do, parece que no del todo las cosas han mejorado o cambiado para
bien, sino que la cosa sigue con unas dicultades, con el gobierno,
el Ejrcito, con los poderosos de turno. En eso nos parecemos ac:
no se ha rmado la paz sino que de pronto se acab un grupo pero
llegan dos o tres.
435
La intencin de los lectores y lectoras de Arcatao fue, justa-
mente, compartir su realidad con el grupo par mediante la interpre-
tacin conjunta del texto:
Yo siento como que nos quedamos calladas ante esas cosas. Discu-
tamos y que esta gente se d cuenta que aqu no todo es playa; que la
paz se rm pero no se construy. A m no me da pena que se den
cuenta de que este viejo todava anda campante por ah!
436
El valor de esta contribucin era enorme para un grupo de
mujeres que presenciaba cmo los actores del conicto pretendan
ponerse de acuerdo para terminar con la violencia, pero en realidad
corroboraba cmo sta pareca ser una estrategia ms para seguir
ejerciendo poder en la regin. Las lectoras colombianas apreciaron
la importancia dada al texto por los participantes de El Salvador al
establecer la relacin entre los contextos de ambos grupos.
Ellos tienen en cuenta el origen del texto bblico para compartir de
este mensaje entre la viuda y el juez, a pesar de todas las injusticias
que se dan del mal actuar de las personas de nuestros gobernantes
pero siempre el origen se basa en el texto bblico.
437
La experiencia de compartir interpretaciones se revel para
ellas como la posibilidad de profundizar ms en el texto bblico y en
la propia realidad mediante la interpretacin de otros. La interpreta-
cin compartida de la narracin sobre la viuda y el juez articul las
435
Ibid.
436
Grupo Arcatao Norte, Segundo informe.
437
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Segundo informe.
298
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
experiencias de estas mujeres del alto Sin con las experiencias de
otras comunidades en Amrica Latina.
El texto como tal le despierta sentimientos; uno lo lee la primera vez
y no le dice nada, pero a medida que nos vamos familiarizando ms
con el texto y vamos conociendo la opinin de otros hermanos de
otras comunidades, de otro pas, miramos de forma ms detallada
que tanta injusticia va pasando y la hemos vivido. El texto como tal
s nos deja el mensaje central indiscutiblemente. El texto nos est
dando la pauta para despertar a ciertas situaciones de injusticia que
vivimos, y como esa injusticia es generalizada porque en el Per la
viven, en Arcatao tambin, y ac.
El proceso de crecimiento en medio de las diferencias, el apo-
yo mutuo, el establecimiento de relaciones la amistad y compaeris-
mo, mostraron cmo sirvi el proceso de intercambio a los dos gru-
pos. Ya no se haca referencia solo al texto bblico; ahora importaba
tambin quines eran los lectores y las lectoras. Importaba saludar,
enviar bendiciones, orar por el grupo par, enviar canciones y conso-
larse mutuamente.
Los cantos
438
y las oraciones
439
con los que terminaban las se-
siones del grupo Arcatao mostraban cmo haba crecido su afecto
por el grupo Colaboradoras, de Tierralta. Al nal, los participantes
salvadoreos dejaron de usar, en los informes, sus seudnimos de
guerra, que tambin son motivo de orgullo
440
, para acercarse ms a
438
Mira las esperanzas de este pueblo que te ama, mira los sufrimientos de los
pobres de la Tierra. Lbranos del egosmo, la esclavitud y la opresin. Queremos
saciar en ti nuestra sed de salvacin. Queremos resucitar conando en tu amistad.
(Grupo Arcatao Norte, Tercer informe).
439
Que podamos abrir el corazn de par en par, para escuchar lo que otras per-
sonas tienen que contar de sus vidas y sus memorias Para que no dejemos de
encender una vela de memoria con todos aquellos que sufren las injusticias Por
la paz en el sufrido pas de Colombia. (Grupo Arcatao Norte, Tercer informe).
440
Eso s que quiero decirles de mujer a mujer a estas mujeres: que si nosotras
andamos as es porque llevamos en la memoria toda esta sangre que hemos perdi-
do, pero por dolor, sino por honra, por fe, porque lo hemos vivido y nos madur.
(Grupo Arcatao Norte, Tercer informe).
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
299
las mujeres del grupo colombiano mediante el uso de sus nombres
reales. Esta fue una muestra clara de la conanza que haba crecido
entre los grupos.
El grupo colombiano haba aprendido mucho de la experiencia
salvadorea, sobre todo, de la manera como luego de la guerra los
lectores y lectoras de Arcatao buscaban vivir con esperanza el pos-
conicto.
Resalto del grupo par el hecho que, a pesar de lo que ellos han sufri-
do, sean personas de una gran riqueza humana y espiritual. Despus
de haber sufrido la guerra, haberse acogido a Dios lo que enriquece
la vida. Estn viviendo la posguerra mientras que todava nosotros
no hemos podido superar conicto.
441
Haber entrado en comunicacin con este grupo de El Salvador
hizo a las mujeres colombianas ms conscientes de los problemas y
de las tareas que comparten con estas personas que siguen insistien-
do, como la viuda del Evangelio
Nos parecemos con la situacin poltica que ellos viven, porque al
igual nosotros tenemos muchos problemas gubernamentales. Ellos
claman a su gobierno que les ayude, igualmente ac, nos toca pe-
dir que resuelvan nuestros problemas, cuestin que no es tan fcil.
Como la viuda, insistimos una y otra vez, a ver si nos escuchan.
Entre nosotros hay mujeres que han quedado viudas y que han per-
dido sus hijos por el accionar de la guerrilla, por el atropello de las
fuerzas del Estado y de los paramilitares.
442
Los participantes de El Salvador se alegraban de haber sido
ledos por las mujeres de Tierralta y animaban a estas lectoras para
seguir adelante, sin desistir en las nuevas luchas contra la impunidad
que seguirn vigentes luego del nal de la guerra.
441
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os, Tercer informe.
442
Ibid.
300
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Yo s me siento bien contento, porque me doy cuenta que han ledo
todas las cositas que andamos diciendo. Est bueno que ellas vean
que nosotros tenemos esta historia, esta memoria y adems que s lo
vimos en nuestro pas. Yo qu dira? Que sigan adelante y que lo
mejor de todo esto ha sido que vemos ahora que hay gente en ese
pas que estn viviendo quizs las mismas cosas que nosotros hemos
pasado, y otras que vivimos juntos, como la situacin de la salud, de
la justicia, de la educacin.
443
Por ltimo, vale la pena destacar la honda liacin fraterna que
caracteriz la interaccin entre estos dos grupos. As lo expres un
participante de Arcatao: Yo tengo conanza en que as como ellas
se han metido en nuestras vidas y en nuestros asuntos, as tambin
nosotros nos hemos metido con ellas, conociendo aunque sea algo de
lo que viven y lo que estn sufriendo por all.
444
Ms all de la profundidad exegtica, de la comprensin de
las estructuras literarias y del acercamiento crtico-histrico al tex-
to bblico, la interaccin en los dos grupos produjo sentimientos de
solidaridad, consuelo y fortalecimiento mutuo. Los momentos catr-
ticos y catalizadores, en los que los grupos viven tensiones, hacen
parte del intercambio en que acontece el reconocimiento del otro.
Las cartas de despedida cruzadas entre los participantes de Colom-
bia y El Salvador recogieron bien los sentimientos profundos de la
experiencia de este encuentro intercultural en torno del texto bblico
de Lucas.
BIBLIOGRAFA
Arango, Oscar, Ariza, J ulio, Moya, Billi y Prieto, Diego. Recons-
truccin de comunidades en contextos de conicto armado:
lneas teolgico-pastorales en perspectiva noviolenta. Theo-
logica Xaveriana 172 (2011): 331-368.
443
Grupo Arcatao Norte, Tercer informe.
444
Ibid.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
301
Arocha, J aime. Las violencias: inclusin creciente. Bogot: Univer-
sidad Nacional de Colombia, 1998.
Asociacin Pro-bsqueda de Nias y Nios Desaparecidos. Histo-
rias para tener presente. San Salvador: UCA Editores, 2009.
Cepeda, Ivn y Rojas, J orge. A las puertas del Ubrrimo. Bogot:
Debate, 2008.
Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin. Informe No. 1.
Disidentes, rearmados y emergentes: Bandas ciminales o ter-
cera generacin paramilitar? Bogot: CNRR, 2007.
Comisin para el Esclarecimiento Histrico. Guatemala, memoria
del silencio. Guatemala: CEH, 1999.
De Wit, Hans, J onker, Louis, Kool, Marleen, y Schipani, Daniel.
Through the Eyes of Another. Intercultural Reading of the Bi-
ble. Elkhart: Institute of Mennonite Studies. Amsterdam Free
University, 2004.
Equipo Synetairos. Archivo. Bogot: Facultad de Teologa. Ponti-
cia Universidad J averiana, 2009.
Fals Borda, Orlando. Regreso a la tierra. Historia doble de la costa.
Bogot: El ncora, 2002.
Gonzlez, Andrea y Restrepo, J orge. Desmovilizacin de las AUC
Mayor seguridad humana? UN Peridico 97, Septiembre de
2006. UNperiodico, UNAL, http://historico.unperiodico.unal.
edu.co/Ediciones/92/05.html (consultado el 15 de enero de
2012).
Grupo Arcatao Norte. Primer informe, San Salvador, 2009.
Grupo Arcatao Norte. Segundo informe, San Salvador, 2009.
Grupo Arcatao Norte. Tercer informe, San Salvador, 2009.
Grupo Caminantes. Primer informe, Ciudad de Guatemala, 2009.
Grupo Caminantes. Segundo informe, Ciudad de Guatemala,
2009.
302
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Grupo Catequistas de la parroquia San J os. Primera carta al grupo
par, Tierralta, 2009.
Grupo Catequistas de la parroquia San J os. Segunda carta al grupo
par, Tierralta, 2009.
Grupo Catequistas de la parroquia San J os. Primer informe, Tie-
rralta, 2009.
Grupo Catequistas de la parroquia San J os. Segundo informe,
Tierralta, 2009.
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os. Primer informe,
Tierralta, 2009.
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os. Segundo informe,
Tierralta, 2009.
Grupo Colaboradoras de la parroquia San J os. Tercer informe,
Tierralta, 2009.
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima. Primer informe, San
Salvador, 2009.
Grupo de la parroquia Santa Rosa de Lima. Segundo informe, San
Salvador, 2009.
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin. Carta al grupo par,
San Salvador, 2009.
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin. Primer informe,
San Salvador, 2009.
Grupo del Centro de Formacin y Orientacin. Segundo informe,
San Salvador, 2009.
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas. Primer informe,
Lima, 2009.
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas. Primera carta al grupo
par colombiano, Lima, 2009.
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas. Segunda carta al gru-
po par colombiano, Lima, 2009.
LAS COMUNIDADES, SUS CONTEXTOS, SUS LECTURAS Y SU INTERACCIN
303
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas. Segundo informe,
Lima, 2009.
Grupo del Instituto Bartolom de Las Casas. Segundo informe.
Complemento, Lima, 2009.
Grupo Mrtires. Carta al grupo par, San Salvador, 2009.
Grupo Mrtires. Primer informe, San Salvador, 2009.
Grupo Mrtires. Segundo informe, San Salvador, 2009.
Grupo Mrtires. Tercer informe, San Salvador, 2009.
Grupo Semillas del Reino. Tercer informe, Bogot, 2009.
Grupo Semillas del Reino. Primer informe, Bogot, 2009.
Grupo Semillas del Reino. Segundo informe, Bogot, 2009.
Porch, Douglas y Rasmussen, Maria. Demobilization of Paramili-
taries in Colombia: Transformation or Transition? Studies in
Conict & Terrorism 31 (2008): 520-540.
Primer grupo de Animadores Rurales. Carta al grupo par, Tierral-
ta, 2009.
Primer grupo de Animadores Rurales. Primer informe, Tierralta,
2009.
Primer grupo de Animadores Rurales. Segundo informe, Tierralta,
2009.
Primer grupo de Animadores Rurales. Tercer informe, Tierralta,
2009.
Proyecto Inter-diocesano de Recuperacin de la Memoria Histrica
(remhi). Guatemala: nunca ms. Guatemala: Ocina de Dere-
chos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998.
Repblica de Colombia, Ministerio del Interior. Decreto 2002 de
septiembre 9 de 2002. Bogot: Ministerio del Interior, 2002.
Restrepo, J orge. Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e
interpretaciones. Bogot: Editorial Ponticia Universidad J a-
veriana, 2009.
304
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Rico, Diana. La conguracin de identidad nacional en un territorio
que se advierte extrao. Umbral Cientco 8 (2006): 82-98.
Segundo grupo de Animadores Rurales. Primer informe, Tierralta,
2009.
Segundo grupo de Animadores Rurales. Segundo informe, Tierral-
ta, 2009.
Sichar, Gonzalo. Masacres en Guatemala: los gritos de un pueblo
entero. Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), 2000.
Tercer grupo de Animadores Rurales. Primer informe, Tierralta,
2009.
Tercer grupo de Animadores Rurales. Segundo informe, Tierralta,
2009.
Tercer grupo de Animadores Rurales. Tercer informe, Tierralta,
2009.
Torres, Mara. El contrato social de Ralito. Cien Das vistos por
cinep 60 (2007). Cinep,
http: / / www. ci nep. org. co/ i ndex. php?opti on=com_
docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=79&lang=es&limi
tstart=14 (consultado el 15 de enero de 2012).
Vzquez, Telo, La negociacin con las autodefensas: El
Cagun de las derechas? Cien Das vistos por CINEP 60
(2007) http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=79&lang=es&limi
tstart=14 (consultado el 15 de enero de 2012).
Vzquez, Telo, La negociacin con las autodefensas: El
Cagun de las derechas? Cien Das vistos por cinep 60
(2007) http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=79&lang=es&limi
tstart=14 (consultado el 15 de enero de 2012).
CAPTULO 4
REGADOS POR LOS CERROS
Hans de Wit*
Pues si es que esa mujer anda como nosotros,
pidiendo que nos hagan justicia por los hijos que nos han matado
y que tenemos regados en estos cerros, y los jueces ni saben
Cuando les preguntan, dicen:
A m nadie me ha venido con la denuncia.
Y entonces, cuando saben y se les lleva la denuncia, dicen:
Ah, es que ya pas el tiempo...
Del rabino Ashi viene el dicho: Aquel que ama estudiar [la
Torah] entre la multitud, recoge la cosecha.
1
Es lo que trataremos de
hacer ahora: recoger la cosecha. Mientras que en el captulo anterior
seguimos en detalle la trayectoria de doce grupos, ahora queremos
ofrecer un anlisis abarcador y ms completo. Deseamos movernos
entre la multitud de lectores y lecturas, y ver cul es la cosecha. Por-
que los grupos cuya trayectoria interpretativa analizamos en detalle
en el captulo anterior no fueron los nicos que participaron y sus
informes de lectura tampoco fueron los nicos que conocimos. Hubo
Profesor titular, Facultad de Teologa, Universidad Libre de msterdam. Ctedra
Interuinversitaria Dom Hlder Cmara.
1
Levinas, Lau-del du verset, 67.
306
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
muchos ms lectores y lectoras que participaron y dieron aliento a lo
que Emmanuel Levinas llama la vida de la Escritura.
2
Los grupos nos entregaron cientos de pginas de lectura po-
pular del mismo texto bblico; uno de solo ocho versculos que hizo
surgir una multiplicidad de lecturas. Son muchas pginas de mate-
rial emprico que muestran cun intensamente los grupos estuvieron
involucrados en este proceso de lectura comunitaria e intercultural,
as como cun relevante fue, y sigue siendo, el tema de la impunidad
para sus respectivos contextos y vidas. En uno de sus libros Gustavo
Gutirrez dice:
Solamente en comunidad la fe puede ser vivida en amor. Solamente
en comunidad la fe puede ser celebrada y profundizada. Solamen-
te en comunidad la fe puede ser vivida en una vida de delidad al
Seor y solidaridad con los dems hombres y mujeres. Recibir la
Palabra es ser convertido al otro en los otros...
3
Ahora, en nuestra bsqueda no estamos interesados en esta-
dsticas. Queremos tratar de sondear precisamente esto: Cmo se
desarroll este proceso de lectura en comunidad y solidaridad con
otros hombres y mujeres?
Hacer este anlisis ser como pisar tierra sagrada. Entraremos
al terreno en el que el texto bblico, en el encuentro con la gran
dedicacin y entrega de estos lectores y lectoras que lo exploran,
mostrar su efecto y desplegar su transcendencia.
Queremos reexionar teolgicamente sobre cmo personas
afectadas por la violencia recuperan historias bblicas sobre heridas
y traumas; hacer nuestra la espiritualidad de los lectores y las lecto-
ras que, al someterse a aquella narracin, prolongaron y renovaron
la vida del antiguo texto bblico; descubrir cmo lo conectaron con
sus vidas y lo leyeron, tomndolo como una carta dirigida a ellos
mismos.
2
Ibid., 11.
3
Gutirrez, The Power of the Poor in History, 67.
REGADOS POR LOS CERROS
307
Queremos palpar cmo esa bsqueda, esa relectura, llena de la
imaginacin y de la sensibilidad del corazn herido, posibilit que
se dinamizara en tan solo ocho versculos la capacidad del texto para
iluminar contextos no vistos por su autor; y descubrir, entonces, en
qu medida, cmo y de qu manera quienes participaron recibieron
la Palabra y se convirtieron al otro en los otros.
Queremos ver en qu medida se conrma lo que tantas veces
se sostiene en el Talmud sobre la palabra inspirada la Torah habla
el lenguaje de los hombres
4
, para advertir con esto a los exgetas
y telogos que no estn obligados a buscar verdades metafsicas en
los textos sagrados, porque estos hablan de la vida real e histrica de
los seres humanos.
5
Sabemos que la lectura de textos fundamentales no se relacio-
na solo con la entrega o la adquisicin de conocimiento sobre obje-
tos o tiempos pasados. El acto de lectura de textos bblicos alcanza
su plenitud en un proceso espiritual. El acto de lectura de la Sagrada
Escritura orienta al lector, en primer lugar, hacia la contribucin que
l o ella como lector singular e inigualable puede hacer al mensaje
del texto.
6
Porque, como observamos antes, en el acto de relectura
posterior los textos dicen siempre ms de lo son capaces de decir.
Su reserva de sentido oculta (como estn las chispas entre la
ceniza) en el conjunto de su gramtica, de sus slabas, de su sintaxis
y sus formas de expresin, sale a la luz en el acto de relectura, que
es la exploracin de lo no dicho en lo dicho del texto. En nuestra
bsqueda debemos estar atentos a cmo los lectores y lectoras dina-
mizaron la reserva de sentido del texto de la viuda y el juez.
Pondremos especial atencin a cmo los lectores y lectoras de
Tierralta, de Lima, de Bogot, de Puno, de Arcatao y de las riberas
del Ro Sumpul hicieron que el texto dijera ms de lo que est en su
4
Rabbi Yichmal, citado por Levinas, Lau-del du verset, 7.
5
Ibid., 7.
6
Ibid., 10.
308
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
gramtica o composicin literaria. Estaremos atentos a cmo, desde
sus experiencias, supieron hallar contenidos que el texto solo reve-
la precisamente mediante su relectura. Cmo hicieron que el texto
contuviera ms de lo que pareca contener a primera vista? Cmo
desaaron el texto de manera que dijera ms que en su primera
produccin de sentido?
Aqu me reero a algo que ya se mencion en este libro. El
texto dice que una viuda annima recurre a un juez annimo, pero no
explica, no dice en qu ciudad fue. No conocemos las edades de los
protagonistas: si tenan familia o con qu colores vestan; ni siquiera
sabemos por qu esta viuda acude al juez. Las referencias del texto
y su conexin con la realidad sociohistrica (no lo que dice el texto
como tal, sino aquello de lo que trata, a lo que se reere) son vagas,
abiertas, no denidas, y requieren la actividad del lector. Necesitan
ser denidas, ahora en otros contextos, en otros dominios de refe-
rencia: los cerros con los cadveres de los muertos, las veredas en
las cercanas de Tierralta, la gran Bogot, la dorada Lima.
As, por medio de sus lectores y lectoras, el texto est siendo
expuesto a lugares no conocidos por su autor y llega a tener un con-
tenido que no tuvo en el momento en que fue escrito. Y en ese proce-
so de redenir su referencia, se amplan sus posibilidades de obtener
nuevos signicados. De esta manera se maniesta su trascendencia,
su capacidad de hablar y desplegar sus signicados ms all de su
propio momento de nacimiento.
Nuevos signicados? En plural? Con eso abordo otra pre-
gunta sobre la que debemos reexionar. En nuestro proyecto hubo
muchos participantes que provenan de contextos diferentes. Hubo,
por ende, una multiplicidad de lecturas. Ya habamos observado que
este es un fenmeno de gran importancia hermenutica y teolgica,
por lo que se requiere una respuesta. Un texto y una multiplicidad
de signicados? Es posible? Cmo se relaciona ese hecho emp-
rico con la verdad o la revelacin? O es ms bien, se maniesta as
la revelacin, precisamente en la multiplicidad de lecturas? No es
la multiplicidad de lecturas hechas desde la irreducible singularidad
REGADOS POR LOS CERROS
309
de cada lector y de cada lectora aquello que contribuye al descubri-
miento de las diversas dimensiones que un nico texto puede tener,
y con eso, a la plenitud de la revelacin?
Acabamos de armar que pisar el terreno en el que los tex-
tos sagrados despliegan su efecto es como pisar tierra sagrada. De
ah la gran prudencia y reverencia que caracterizarn nuestra actitud
de investigacin. Porque no consideramos estas mltiples relectu-
ras como una contaminacin del sentido original, sino vemos en los
esfuerzos por desentraar nuevos signicados del texto un proceso
mediante el cual llega a ser dinmico y operativo lo que en nuestra
tradicin cristiana hemos venido a llamar inspiracin.
Cuando hablamos del carcter inspirado de la Biblia, no ha-
blamos de algo esttico, de alguna calidad intrnseca de lo escrito,
sino hablamos ms bien de una actividad humana, de una actitud y
accin del lector.
7
Inspiracin: otro sentido que emerge del sentido
inmediato de lo que se quiso decir; otro sentido que se dirige a un
entendimiento que escucha ms all de lo odo, a la conciencia extre-
ma, a la conciencia atenta
8
As la dene Levinas.
Inspiracin es la aceptacin de la invitacin hecha por el texto
a escuchar ms all de lo que se oye; una invitacin a una escucha
de extrema conciencia, una conciencia que ha sido despertada. La
inspiracin, vista de esta manera, no es menos que realizar el acto
de lectura como acto litrgico, uno que da a la Palabra la posibilidad
de emprender su viaje a travs de las generaciones y as anunciar la
misma verdad en pocas diferentes.
9
De esta manera, al aprovechar y
remontar la distancia, una poca puede llegar a ser signicativa para
otra. Y precisamente por esa distancia, y en ella misma, el espritu
del texto se despliega, y su signicado llega a su plenitud y renova-
cin.
10
7
Smith, What is Scripture?
8
Levinas, Lau-del du verset, 137.
9
Ibid., 163.
10
Ibid., 203.
310
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
En nuestro anlisis seguiremos la ruta del captulo anterior,
cuando se analizaron en detalle los doce grupos. Ahora nos acerca-
remos a las prcticas de lectura de los participantes. Desde lo cir-
cunstancial y ms general, nos moveremos hacia lo particular y con-
textual. Deseamos ver rostros, escuchar experiencias, advertir cmo
vida y texto se explican mutuamente y cmo, de esta manera, el an-
tiguo adagio de que la Scriptura est liber et speculum (la Escritura
es libro y espejo) se hace realidad en sus vidas.
En el anlisis de la primera fase del proceso de lectura
11
, to-
maremos tres pasos: primero, lo contextual; despus, el proceso de
lectura misma; nalmente, el momento de apropiacin o aplicacin
del texto. Para ver lo que pas en la segunda fase, el momento de
confrontacin y encuentro, prestaremos atencin a los factores de
crecimiento y de estancamiento. Signic el encuentro con el otro
crecimiento o, ms bien, un retorno al repertorio propio? Por qu?
CONTEXTOS Y GRUPOS
Los lugares de encuentro
En el captulo anterior se mostr cun diversos son los contex-
tos de donde vienen los participantes y donde leen. La mayora de
ellos vive en el campo. Otros leen en las grandes metrpolis, como
Bogot, San Salvador y Lima. Algunos grupos existen hace ya varios
aos. Otros se formaron especialmente para la ocasin. Los grupos
existentes tienen nombres: Semillas del Reino, Huellas y Caminos,
Caminantes, Animadores Rurales, Pastoral de la Memoria, Grupo
Mrtires... Los nombres expresan lo que se espera de la lectura bbli-
ca: transformacin, cambio, aliento.
Los lugares de encuentro varan. Un grupo, en Colombia, dice:
Necesitamos construir espacios y ambientes para la conanza, para
hablar, para escuchar, para orar, para recuperar el coraje y desterrar
11
Los grupos hacen su primera lectura todava sin grupo par.
REGADOS POR LOS CERROS
311
el miedo. No fue posible en nuestro propio barrio. Creamos que las
paredes escuchaban. Encontramos una casa amiga en otro lugar de
la ciudad donde nos sentimos con conanza.
Los otros grupos se renen en ocinas, en la cumbre de al-
gn monte, en capillas o en residencias de las iglesias locales. Mien-
tras ms cercana y acompaamiento por parte de la iglesia, ms
sirve sta como albergue y lugar de asilo para el grupo. Impunidad,
justicia, praxis liberadora son temas de gran peso para los grupos y
determinan su relacin con la parroquia o la Iglesia local.
Para algunos grupos, la relacin con la Iglesia es tensa. Sienten
que sta (local o nacional) abandon el proyecto de liberacin:
Ensean que la justicia de Dios es para la otra vida. La gente espera
la justicia de Dios despus que uno se muere Porque es gente
que va a las iglesias, estoy hablando de catlicos y evanglicos, son
muy religiosos, pueden ser muy devotos, mucho la Biblia, pero en su
vida, en la praxis de su vida, estn en cero.
En el caso de otros grupos, la Iglesia no dej de ser compaera
de caminata en la lucha por la justicia, y para ellos es natural reunirse
en su sede: en el templo La Libertad de la Iglesia Luterana; en
el local del templo catlico de la zona; en la Iglesia Catlica
parroquia de San J os; se renen semanalmente como Comit de
la Memoria en locales parroquiales de su colonia o en la sede central
de la parroquia; la parroquia [donde el grupo lee] es una de las
entidades catlicas ms emblemticas de la Iglesia de los Pobres,
tanto por su trayectoria poltica, durante y despus de la guerra civil,
como por su prctica eclesial y sus compromisos sociales.
Desde el punto de vista eclesiolgico es interesante ver cmo,
por un lado, la experiencia existencial de la gente es un elemento
constitutivo de sus propias teologas locales, y por el otro lado,
cmo ella determina su relacin con sus iglesias. La experiencia de
impunidad determina, en gran medida, su relacin con la Iglesia y lo
que esperan de ella.
312
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Los lugares donde la gente ley algn apartamento en la gran
ciudad, una vereda en el campo, una pequea capilla de la parroquia
de la aldea, tienen cierta atmsfera, traen recuerdos, estn llenos de
memorias. Al mirar por los ojos de los participantes descubrimos el
espritu de su hbitat. Lo que vemos es una larga, casi interminable,
lista de violencias, asesinatos, abusos de poder, corrupcin y, de
hecho, impunidad. Estas experiencias de contraste para usar un
trmino de Schillebeeckx
12
son el denominador comn entre ellos.
Casi todos tienen experiencias propias relacionadas con impunidad,
violencia y muerte prematura.
Es representativa de muchos la descripcin que un grupo de El
Salvador entrega:
Las personas que forman el grupo viven en las afueras del casco
urbano del pueblo y algunas en zonas dispersas de la frontera entre
Honduras y El Salvador. Todos y todas son familias campesinas,
sobrevivientes de las masacres del Ro Sumpul.
Es importante ver que el grupo no se dene en sentido reli-
gioso, sino como sobrevivientes de Sumpul. Lo que vale para este
grupo, vale tambin para casi todos dems participantes: son sobre-
vivientes de alguna masacre. Esta la experiencia ser de fundamental
importancia hermenutica; orientar de manera decisiva su lectura,
las preguntas que harn al texto, los nuevos dominios de referen-
cia en los que lo ubicarn, cmo llenarn lo no dicho de lo dicho
del texto.
Los grupos
Acerqumonos a los grupos mismos. Cul fue el estatus so-
cial de los participantes y las participantes, cul su edad, cul la
composicin de los grupos?
Tambin aqu hubo variedad y diferencias. Los promedios de
edad varan. Por lo general, estuvieron formados por diez personas o
12
Schillebeeckx, Jess, la historia de un vivente, 243.
REGADOS POR LOS CERROS
313
menos. Hubo grupos de varones, grupos de mujeres y grupos mixtos.
Las profesiones de sus participantes tambin son diferentes: admi-
nistrador de una farmacia; estudiante de Antropologa; ama de casa;
educador; bachiller en Economa; abogados; profesionales universi-
tarios y administrativos; campesinos; agricultores; profesionales en
Educacin o en Ciencias de la Religin; y numerosos asalariados.
Solo un reducido nmero de los participantes pertenece a la
clase media; la gran mayora dice pertenecer a la clase de los po-
bres. Aquel grupo salvadoreo puede considerarse como bastante re-
presentativo, pues ofreci de s mismo el siguiente retrato hablado:
Todas son personas que se autodenen como campesinas pobres,
puro pueblo, las que quedaron, sobrevivientes.
Relacin con la Iglesia
La gran mayora de participantes pertenece a la Iglesia Cat-
lica romana, pero tambin hay pentecostales, bautistas, luteranos,
miembros de comunidades ecumnicas, adventistas, humanistas. In-
teresante es la descripcin de un grupo de El Salvador: Hay partici-
pantes de la Iglesia Catlica (11), Iglesia de J esucristo de los Santos
de los ltimos Das (2), Iglesia Monte Sina de la Luz del Mundo
(2), Pentecostal (1), no reportan liacin a Iglesia (6).
La lectura ecumnica, comunitaria y compartida va ms all
de las fronteras eclesiales. Si se quiere escapar de la tradicin de
lectura dominante, es necesario un momento de confrontacin o de
encuentro con lo inusual. Dicho de otra manera, esta multiplicidad
de lectores y lectoras, que producir una multiplicidad de lecturas,
en su riqueza evita la reduccin de la transcendencia del texto. Tal
es la lnea del gran reformador e incansable promotor de la lectura
popular de la Biblia J uan Calvino, quien consideraba la Iglesia en
primer lugar como comunidad de lectores.
13
13
Labberton, Ordinary Bible Reading. The Reformed Tradition and Reader-Ori-
ented Criticism.
314
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Es interesante ver que en ningn momento la aliacin ecle-
sial haya constituido un obstculo o haya sido motivo de prejuicio
entre los participantes. Parece que el problema ecumnico se da
sobre todo donde poder y lectura se conectan, no tanto entre quienes
practican la lectura como bsqueda, como encuentro con el otro. En
estos procesos de lectura democrtica, lo particular de la tradicin de
lectura de cada participante es absorbido por el total de dinmicas de
lectura del grupo como un todo. De esta manera, la contribucin de
cada uno comienza a funcionar como algo complementario, no como
algo excluyente o con legitimidad nica.
La motivacin
Los datos empricos no nos hablan mucho acerca de la motiva-
cin de los participantes. Estos muestran cierta variedad de motivos
que van desde estoy muy contenta por la invitacin y tengo mu-
chas ganas de compartir la Palabra, hasta qu interesante conver-
sar en varias sesiones sobre un solo texto y yo lo que creo es que
hay que ir haciendo lazos entre nosotros los pueblos latinoamerica-
nos, porque si no.
Un grupo de El Salvador expresa claramente lo que se espera:
La idea que se pretende hacer es que intercambiemos con un grupo
de otro pas latinoamericano, para que podamos aprender un poco
ms acerca del papel de los cristianos en la superacin de la impu-
nidad. Las palabras que denen la motivacin para participar son:
comunidad, compartir, encontrarnos, vencer la soledad.
SEMBLANZA DE LAS LECTURAS
Saber leer?
Qu tipo de lector y de lectora particip en el proyecto? En
la sociologa de literatura se hace una distincin entre los lectores
precarios y lectores fuertes
14
; en la hermenutica bblica se habla
14
Bahloul, Lecturas precarias. Estudio sociolgico sobre los poco lectores.
REGADOS POR LOS CERROS
315
como ya vimos de lectores comunes y lectores profesionales.
Algunos grupos existentes desde hace aos seguan un esquema de
lectura, conocan algunos mtodos de exgesis, saban distinguir en-
tre la explicacin del texto y su aplicacin. Hubo grupos cuyo pro-
ceso de lectura comenz con la exploracin sistemtica del texto y
sigui con las posibilidades de aplicacin.
Sin embargo, la gran mayora de lectores y lectoras perteneca
a la categora de lectores comunes. Es interesante escuchar un grupo
de El Salvador: El grupo consiste de nueve mujeres de stas, dos
no saben leer y escribir. Un participante de otro grupo dice: No
s leer. No s leer la Biblia, nunca la leo En un grupo peruano
hubo participantes que dijeron nunca haber ledo bien la Biblia: Al-
gunos del grupo nunca han ledo [estudiado] la Biblia.
No solo los datos sobre las costumbres de cada lector y lectora
evidencian que la gran mayora pertenece a la denominacin del lec-
tor comn; tambin las caractersticas hermenuticas del proceso de
lectura lo corroboran. En ningn grupo el momento de la explicacin
(gramtica, aspecto narrativo, trasfondo histrico) lleg a dominar el
proceso.
La pregunta por la relevancia actual del texto urga a los miem-
bros de los grupos y era permanente en todas las lecturas. No fue un
inters cientco, gramtico o sintctico el que orient el proceso de
comprensin de los participantes, sino la experiencia, el deseo de
evocar en el texto un mensaje para la propia vida. Lo que orient el
proceso de lectura fue el gemir del corazn herido.
El corazn herido
Es impresionante apreciar los acontecimientos y las memorias
que nutrieron el proceso de comprensin. Se trata de lo que antes
llamamos memorias viscerales, memorias de un sufrimiento anti-
qusimo, heridas nunca sanadas, injusticias que quedaron impunes.
Es importante ver algunos ejemplos que ubican el lugar que ocupan
los grupos en el campo de juego hermenutico.
316
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Un grupo en El Salvador ley, en el contexto de un aconteci-
miento traumtico, cual fue el asesinato de una pareja de pastores de
su iglesia: De acuerdo con la versin de testigos, los esposos reci-
bieron varios impactos de bala de parte de tres jvenes que se con-
ducan en bicicletas, algo que tiene todas las caractersticas de una
ejecucin Es probable que la razn del asesinato haya sido que
el pastor de esta iglesia estaba investigando un caso de corrupcin.
Antes de comenzar a leer, un grupo colombiano record el re-
ciente asesinato de un joven. Hasta el momento de la lectura, el cri-
men haba quedado impune. Entre las memorias que cada integrante
del grupo escribi en un papelito est la siguiente: Fue descuarti-
zado para no abrir un hoyo ms grande. Los miembros del mismo
grupo comentan:
Nos reunimos para abordar un tema que para algunos es difcil de
compartir, ya sea porque fue muy cercana la situacin de sufrimien-
to o porque tuvo que ver directa o indirectamente con su accin pas-
toral Los relatos son diversos llenos de matices, muchos de ellos
son tristes y desesperanzadores y no tienen nales felices.
Un tercer grupo lee, en el contexto de la posguerra salvado-
rea, tras haber vivido una guerra que dej el saldo de miles de
personas asesinadas y desaparecidas, muchos nios y nias perdi-
dos, aldeas abandonadas, experiencia que resulta determinante en
su proceso de comprensin. Para algunos participantes es muy difcil
que su lectura del texto no coincida con esta experiencia.
En los grupos de campesinos colombianos de las veredas de
Tierralta hay quienes han vivido personalmente la situacin de des-
plazamiento por causa de la violencia. Un grupo de Per opina que
la situacin de injusticia deja mucho que desear: Hay casos y casos
sin resolver y gente que persevera por encontrar justicia, jueces que
se dejan sobornar. Entonces, no hay una justicia verdadera, sino una
que se compra.
Podramos seguir dando ejemplos. Resulta que, para numero-
sos participantes, el mundo no es precisamente un lugar seguro, con
REGADOS POR LOS CERROS
317
un futuro lindo y tranquilo. Para ellos el mundo es un lugar donde
uno se siente impotente, donde no hay proteccin, donde uno se pier-
de, donde uno desaparece. Es un lugar amenazante, un lugar donde
vivir es ante todo sobrevivir.
Lectura como celebracin
Tan intensas y a veces traumticas son las experiencias vitales
que orientaron el proceso de lectura, como intensas resultaron ser
las dinmicas de lectura. Lo que muestra el material emprico hace
pensar en esa esta juda llamada Simjt Torah (alegra de la Ley),
que se celebra cuando el ciclo de lecturas semanales de la Torah ha
llegado a su n y puede comenzar de nuevo. Es la esta de la reno-
vacin de la Torah, cuando los creyentes y lectores bailan alrededor
del rollo sagrado.
Esta manera de ver la Escritura fue la que descubrimos tam-
bin en nuestras comunidades de lectura. Es muy signicativa la co-
nexin ntima entre leer y celebrar, recordar y compartir, desahogar-
se y sanar. Es un proceso que reeja algo de aquel espacio en el que
el espritu del texto se puede desplegar, en el que su transcendencia
se puede manifestar y su reserva de sentido puede ser explorada.
En ningn grupo hubo lectura rpida o eclctica, gastronmica
o voraz.
15
El acto de lectura pareci ms un acto de celebracin, un
acto litrgico. De hecho, los grupos, sin excepcin, comenzaron la
lectura con un momento litrgico. Sus reportes muestran las ms
variadas y creativas formas de celebracin. El informe de un grupo
colombiano dice: Comenzamos con una meditacin sobre la luz, la
esperanza, la fuerza de Dios para vencer el miedo, la necesidad de
armar nuestros vnculos, la recuperacin de la sensibilidad. Un
grupo en El Salvador hizo que cada participante tomara un papelito
y escribiera una esperanza de cambio frente a la impunidad. Luego
se fue leyendo y enterrando en una macetita con tierra y semillas de
frijol, iluminado todo por una vela
15
De Wit, Por un solo gesto de amor, 113.
318
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Los grupos visualizan la impunidad mediante metforas e im-
genes: es una Biblia amarrada con una venda, diciendo que no ve,
no oye, no hace nada; es un rbol rodeado de una enredadera seca,
llena de espinos; es una mesa coja, que no puede sostener nada
pesado. Un grupo de Per vuelve a retomar el texto de Lucas y
comenta:
Ambientamos el lugar de la reunin con velas, ores y el ache del
movimiento para que no se repita Limpiemos la justicia, inicia-
mos con una cancin, de llamada, escuchamos el texto, oramos jun-
tos y juntas, donde expresamos nuestras necesidades y la urgencia
de seguir teniendo este espacio.
Otro grupo de El Salvador, al iniciarse el proceso de lectura,
escuch primero un fragmento de una homila de monseor Romero.
En general, hay amplias referencias a misas populares, a corridos a
los mrtires, a himnarios con msica y a textos profundos.
Otro grupo salvadoreo ofrece una forma litrgica impresio-
nante: se trata de un acto litrgico en el que el tema y el texto se
conectan, casi literalmente.
Se organiza al grupo en torno de una mesita previamente preparada,
en la que est la Biblia de Jerusaln, una fotocopia de un acta de
resolucin de un tribunal sobre el caso del muchacho hermano de
una participante y se pide a otra participante que ponga los apuntes
del grupo sobre la reexin.
Vida y texto se iluminan mutuamente. Es un momento impor-
tante del proceso de comprensin. Es la fase que Ricoeur ha llamado
comprhension savante (la comprensin fundada en la sabidura, la
comprensin docta). Es la fase en la que de acuerdo con Ricoeur
el proceso de comprensin culmina.
16
Es la fase en que el texto lleva
al lector y a la lectora a una nueva prctica.
16
Ricoeur, Interpretation Theory. Discourse and the Surplus of Meaning.
REGADOS POR LOS CERROS
319
Cuando analizamos los procesos de lectura que suceden en
la intimidad del pequeo grupo, surge una enseanza importante:
Cun diferentes son estas aproximaciones cuidadosas al texto de
las que vemos en ciertas (mega) iglesias, protestantes y catlicas a la
par! Lo que vemos en el material emprico no muestra nada de esta
obsesin por la prosperidad o el crecimiento material; no hay nar-
cisismo o concentracin unilateral sobre el yo que se debe salvar
o que debe progresar. Aqu el texto no funciona como fetiche o
amuleto, como medio de acceso rpido al xito. Aqu no vemos nada
de uso utilitario o de lecturas funcionales.
Vemos ms bien cmo, alrededor del texto, se va tejiendo un
espacio lleno de dedicacin, de contemplacin, de entrega, de tiem-
po para descubrir su secreto. Aqu leer no es solamente degustar,
sino tambin traer a la memoria incidentes terribles, traumas, heri-
das. Un grupo de Per lo expresa muy acertadamente: En primer
lugar, en nuestros comentarios constatamos cmo no es posible leer
el texto bblico sin traer a nuestra memoria la realidad de tantas per-
sonas conocidas del pasado y del presente.
Aqu nos encontramos con el fenmeno de una actitud espec-
ca frente al texto, una actitud que con Cantwell Smith podemos
llamar actitud escriturista y que crea la posibilidad de que el texto
sea ledo como Sagrada Escritura.
17
Es una actitud que hace posible
que lo escrito con sumo cuidado y por muchos reciba una respuesta
apropiada, una respuesta digna. Lo que es propio de esa actitud es-
criturista es su carcter de bsqueda. No es una actitud que vea el
texto bblico como coleccin de dicta probantia (textos probatorios),
sino como narrativas existenciales que invitan a una bsqueda.
17
Smith, What is Scripture?, 212ss.
320
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Lo comunitario: conanza, intimidad y libertad
Cuando hacemos un anlisis de la manera como los grupos
leyeron el texto de Lucas, vemos conrmado lo que acabamos de
decir. La lectura que se practica es una lectura compartida, comuni-
taria, cuidadosa, repetitiva y lenta, como la vida misma. Un grupo
de El Salvador observa: Una participante lee la Biblia, despus hay
largo silencio, despus la misma participante lo lee de nuevo, des-
pus otra vez silencio. Se parece al conocido mtodo de la Lectio
divina, pero en comunidad. Al nal la gente hace un crculo en tor-
no de la Biblia y una vela, y cada quien va expresando peticiones y
acciones de gracias. Se canta Yo te nombro, libertad, entre todos y
todas, al nal, con un abrazo de paz. Otro grupo salvadoreo expli-
ca as su lectura: Se ley el texto bblico, primero en voz alta, luego
cada persona en silencio, despus un versculo, una persona, hasta
terminar. En algunos grupos se lee en pareja: Vamos a leer por
parejas, para repasar el texto que hemos ledo.
Todos los grupos trataron de crear una atmsfera de conanza,
de intimidad. Un grupo colombiano expresa bien el sentir de todos
los grupos cuando dice que, para leer bien, se necesita un espacio
libre de dominacin segn la expresin de Habermas
18
y libre de
miedo:
Necesitamos construir espacios y ambientes para la conanza, para
hablar, para escuchar, para orar, para recuperar el coraje y deste-
rrar el miedo Hablar y escuchar es un primer paso aunque para
ello tengamos que llorar y callar. Rompemos la estrategia del miedo
cuando somos capaces de encontrarnos para conversar y recuperar
la memoria y la conanza.
18
Anum, Collaborative and Interactive Hermeneutics in Africa. Giving Dialogi-
cal Privilege in Biblical Interpretation.
REGADOS POR LOS CERROS
321
ESTRATEGIAS DE EXPLICACIN?
Como todos los textos, los bblicos no solo permiten una apro-
ximacin existencial, sino tambin una lectura crtica; son entida-
des literarias con su propia autonoma, su sintaxis, su gramtica, su
estilo literario, su dinmica de lectura interna, su contexto literario
mayor, sus relaciones inter e intratextuales. Explorar esto requiere
herramientas probadas y una actitud de distanciamiento; una que, en
primer lugar, trate de defender los derechos del texto; de explorar, de
explicar (como despliegue) lo que el texto podra haber signicado
en su momento de gnesis y contexto original.
Por lo general, se considera este momento de explicacin (en
las ciencias bblicas se preere hablar de exgesis) como la fase del
proceso de comprensin en la que el lector profesional, el exgeta,
comienza a hacer su trabajo.
Hemos dicho que los lectores que participaron en el proyecto
pertenecen en su gran mayora a la categora de lectores comunes.
Aqu queremos analizar brevemente los aspectos ms exegticos de
las prcticas de lectura de nuestros lectores comunes. Creemos que
vale la pena analizar la relacin entre lo que Fowler ha llamado inte-
reses interpretativos (interpretive interests, lo que le interesa al ex-
geta) e intereses de vida (life interests, la lectura existencial).
Queremos ver qu pasa cuando un lector o una lectora se
aproxima a un texto desde sus intereses de vida; y en qu medida
estas aproximaciones contienen elementos que podran, en la lnea
del ludismo metodolgico hermenutico
19
, constituir un puente entre
la aproximacin espontnea y la cientca. Se trata de ver entonces
lo que nuestros lectores han hecho con el texto, preguntar qu valor
exegtico podr tener lo que ellos y ellas descubrieron en l y cmo
sus preguntas no resueltas podrn ser convertidas en cuestiones
exegticas.
19
De Wit, Por un solo gesto de amor, 159ss.
322
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
En el anlisis iremos de la sincrona a la diacrona.
Comenzaremos preguntando por el inters que mostraron los grupos
en aspectos ms gramaticales, literarios y narrativos del texto.
Despus preguntaremos en qu medida los grupos tomaron en cuenta
aspectos diacrnicos del texto: su trasfondo histrico (econmico,
poltico, sociolgico), su dominio de referencia original, su proceso
de transmisin, su lugar en el libro de Lucas, su teologa.
Actitud frente al texto
Antes de comenzar nuestro anlisis, es necesario recordar que
el texto era desconocido para numerosos participantes. Ellos no lo
haban ledo antes ni saban que estaba en la Biblia. Recordaban
otros textos sobre viudas, pero no conocan ste. Hay gente que
nunca escuch el relato, porque no lo leemos muy seguido. Dado
que se trataba de un texto desconocido para muchos, es interesante
ver cmo se aproximaban a l.
No vimos en ningn grupo algo de una hermenutica de sospe-
cha o suspicacia, no hubo esfuerzos por deconstruir el texto, ni acti-
tudes negativas. La actitud de lectura era una actitud de compromiso.
A diferencia de ciertas hermenuticas feministas o poscoloniales, la
Biblia no fue vista como un libro colonial o patriarcal. Nuestros lec-
tores vean el texto ms bien como un compaero de camino. Nadie
est cuestionando la Biblia o a J ess, coment un participante de
El Salvador.
Exploracin de la sincrona del texto
Como ocurre en toda lectura existencial, la tendencia a recon-
textualizar inmediatamente el texto estuvo presente en la prctica
de lectura de nuestros grupos. Tambin encontramos esfuerzos por
postergar la apropiacin y hacer antes justicia al texto mismo como
estructura lingstica y narrativa. La facilitadora de un grupo de El
Salvador adverta a los participantes:
REGADOS POR LOS CERROS
323
Pero tratemos de hacer un esfuerzo, por favor, de meternos al texto
mismo, y claro, tambin conectar con nuestra situacin. Pero recor-
demos que para mucha gente es importante el texto y es una sor-
presa como ya dijeron que este texto est ah. Quisiera pedirles
que recordramos qu pasa en el texto, quines son los personajes
Mejor volvamos al texto.
El texto como sistema sintctico, su gramtica
Un anlisis cuidadoso de los informes de lectura produce cierta
sorpresa: hay ms prctica exegtica de lo que se esperaba. Por falta
de dominio del griego, es obvio que los grupos no son capaces de
hacer un anlisis profundo de la estructura gramatical y sintctica del
texto. Para conocer el signicado preciso de ciertos verbos o sustan-
tivos, dependen de las traducciones. Algunos grupos son conscientes
de esto y tratan de romper la dependencia de las traducciones, com-
parando unas con otras. Quizs habra que tener en cuenta que las
diferentes traducciones ofrecen textos que se pueden ver diferentes.
Recuerden que no siempre son las mismas, observa un grupo de El
Salvador.
El texto como sistema narrativo y discursivo
Adems de explorar la gramtica y la sintaxis del texto, algu-
nos grupos tambin se concentraron en el texto como sistema narra-
tivo, jndose en el desarrollo de la trama, y como sistema discursi-
vo, atendiendo a las preguntas de qu personaje dice qu cosa y por
qu. Vimos los personajes del relato, comenta un integrante de
un grupo de El Salvador. En otro grupo del mismo pas se sabe muy
bien lo que son personajes en el sentido narrativo del trmino.
Alguien pregunta: S, s, yo creo que J ess es el que est contando
la historia, y el pueblo siempre est pero entonces, dnde queda
el evangelista? Tambin es un personaje. Otro participante observa
que los dos [personajes] centrales, digamos as, son la viuda y el
juez, porque son los que estn con el asunto de decidir, una que pide
y otro que decide.
324
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Paralelos intertextuales e intratextuales
Algunos grupos van en busca de paralelos intratextuales. Un
grupo de Per trata de ubicar el texto de la viuda, en el Evangelio de
Lucas, como entidad narrativa, y observa cmo a Lucas le interesa
animar la buena marcha de liberacin para la gente desarraigada que
busca salidas nuevas; tambin que es un Evangelio con caracters-
ticas propias:
Se dirige a los pobres, es el Evangelio del Espritu, es un Evangelio
contemplativo, por eso insiste en la oracin. El Evangelio femenino
empieza por ejemplo callando a los hombres. Presenta una comuni-
dad de ilegales, como los pastores, las mujeres, los nios, el extran-
jero. Presenta una comunidad cristiana mixta.
Una salvadorea indicaba cmo su grupo ubic paralelos in-
tertextuales:
Nos acordamos de una seora viuda que llega y le dice a J ess que
si el hijo... Y tambin de Eliseo. Era Eliseo? Aquel del aceite. Pero
qu feo siento yo, eso de que las viudas tengan que pedir. Pero la
Biblia dice que era que a las viudas las dejaban en la calle si no que-
ran mantenerlas o se casaban con otro marido, hermano del esposo.
Qu feo!
20
En Per alguien observ que la teologa presente en el texto de
Lucas reeja un aspecto importante de la teologa bblica en general:
El texto resalta en esta mujer una cualidad tambin presente en
Dios. Los autores de los textos bblicos hablan de Dios desde sus
categoras propias utilizando las imgenes que tienen a mano, con
el objetivo de que las personas entiendan el mensaje.
El grupo de Per coment que el autor bblico era consciente
de
20
El grupo hace referencia a Elas, en 1R 17.
REGADOS POR LOS CERROS
325
la pobreza de la imagen elegida para hablar de Dios (un juez inhu-
mano, injusto que no se convierte), pero es la base para comprender
cunto ms Dios se compadece, acordndose de quienes le invocan.
No es la primera vez que el Evangelio desarrolla esta imagen de
Dios; el primer Testamento tiene una larga tradicin y tambin Lu-
cas
Los aspectos diacrnicos del texto
Algunos grupos preguntaron por la consistencia del texto, y
consideraron que hay capas literarias y que el texto muestra ciertas
aadiduras. Sealamos que el inicio del texto como el nal son
aadidos de Lucas, y posiblemente posteriores, observ un grupo
de Per. Otro grupo del mismo pas luch con la autenticidad del v.
8: Os digo que los defender pronto. Sin embargo, cuando venga el
Hijo del Hombre, hallar fe en la tierra? Algunos entendieron la
segunda parte de este versculo como una interpolacin posterior al
texto, inuenciado por el clima en la comunidad de Lucas (retraso
de la parusa).
Sin embargo, este enfoque histrico-crtico es una excepcin.
La mayora de los grupos no pregunta si el texto es un texto com-
puesto o si hay aadiduras posteriores. Lo que interesa a los lectores
comunes, en el fondo, son dos cosas: la referencia original del texto
y la posibilidad de conectar con su propia vida la experiencia de la
cual ese texto es espejo.
Se lee el relato como orientacin tica
21
, como reejo de algn
drama humano. Si se tiene inters en el trasfondo del texto no es
tanto en su gnesis, sino ms bien en lo que trae consigo en trminos
de experiencias de vida. Mucho mayor es el inters en su parte fron-
tal, en la posibilidad de alargar o renovar la vida del texto mediante
una relectura actual.
Es precisamente en la exploracin de estas dos dimensiones
del texto su referencia original y su aplicacin actual que la lectu-
21
Wenham, Story as Torah. Reading the Old Testament Ethically.
326
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ra espontnea se torna fascinante y se convierte en un gran desafo
para los lectores profesionales. Sentimos que este aspecto de la lec-
tura popular es muy importante. Por eso, en adelante nos concentra-
remos en la exploracin de la referencia original del texto y luego en
los procesos de apropiacin del mismo desarrollados por los grupos.
La exploracin de la referencia del texto
El texto de Lc 18,1-8 es muy sobrio; como el testimonio b-
blico en general, es lacnico y deja muchos aspectos sin explicar.
No aclara dnde se desarrolla la historia, por qu el juez cambia,
o si la viuda tena hijos. Ni siquiera revela cul fue la injustica que
se cometi contra ella. Nos topamos aqu con los famosos vacos
narrativos, fenmeno de gran importancia desde la perspectiva her-
menutica y teolgica.
La existencia de estos faltantes narrativos, la evidencia de que
no todo se ha hecho explcito, es una invitacin para el lector y la
lectora a hacerse parte activa en el proceso de lectura. En su esfuerzo
por llenar estas lagunas siempre desde el propio contexto y la pro-
pia experiencia, l y ella dejan de ser observadores y comienzan a
ser, de alguna manera, coautores del texto.
ste los invita a acercarse y a hacerse partcipes del evento que
se relata. Se disipa la distancia, el texto deja de ser objeto histrico y,
por la cercana, el lector y la lectora comienzan a involucrarse en el
descubrimiento del secreto de revelacin del cual el texto es porta-
dor, acontecimiento de gran signicado teolgico. De hecho, el texto
se lee entonces como Torah.
Ahora bien, cmo van explorando y llenando lo no dicho
de lo dicho en el texto nuestros lectores comunes? Veamos algunos
ejemplos de la forma como los grupos aprovecharon esos espacios
vacos y llevaron el texto a nueva vida. Nos concentraremos en la
construccin de los dos personajes, el juez y la viuda, y lo que los
grupos dicen que pasa entre ellos.
REGADOS POR LOS CERROS
327
Lo no dicho del texto
Los grupos descubren el carcter sobrio del texto y son cons-
cientes de lo que no dice en forma explcita. Dice un grupo peruano:
Todos coincidimos en reconocer que el texto nos aporta pocos datos
sobre el entramado de las historias que nos cuenta y de los persona-
jes que juegan en ellas. Y un grupo de El Salvador lo expresa as:
Bueno, el texto es bien corto y directo; no se nos dice que ella traa
este problema u otro, pero que traa un problema que le haca supli-
car a la autoridad por ayuda.
El descubrimiento de las lagunas en el texto lleva a los lectores
y lectoras a hacer preguntas. La imaginacin comienza a moverse, a
funcionar como intrprete. Un grupo de El Salvador observa:
El juez, hasta familia puede haber tenido, pero no nos dicen Par-
ticipantes de otro grupo salvadoreo arman: Por qu esta seora
viene a buscar al juez? Qu hacan los jueces de aquella poca?Qu
signicaba para una viuda venir a hablar con un hombre? Tena
otra familia esta viuda? O quizs tendra hijos? Es justicia que le
hicieron o qu?
Otro grupo de salvadoreo pregunta: Con quin andaba ocu-
pado el juez? Qu era lo que mantena en otro lado su atencin?
Un grupo de Colombia expresa cierta sospecha respecto de la efecti-
vidad de lo que la viuda haba hecho:
El texto no nos dice si efectivamente el juez hizo justicia, o si ms
bien la injusticia sigue imperando. Puede quedarse en palabras sin
acciones concretas. Solo la expresin de un deseo. Tenemos la sos-
pecha que a pesar de la insistencia de la viuda, la injustica continua-
r.
Otro grupo de El Salvador comenta:
La viuda exiga justicia contra su adversario, que no sabemos quin
es, y entonces el juez tuvo miedo de que por no hacerle caso le fuera
a romper la cabeza Aunque quizs no fue eso lo que dijo la mujer,
pero como las cosas siempre se las pone otro poquito Es como
328
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
que le van agrandando y al nal resulta no lo que pas, sino lo que
quieren que se sepa. A saber si la seora de buen modo le peda y
le rogaba, y aqu dicen que le quera zumbar la cabeza. Y as se ve
como que era violenta la seora.
Otras participantes agregan:
Es extrao, pero yo siento que la seora es viuda, y del juez no se
dice nada, o sea que se nos pone que la condicin de esta seora es
viuda y del hombre no se sabe nada, como que no importa si es viu-
do, soltero, casado, acompaado. [Risas generales].
Una participante de un grupo de El Salvador, nalmente, ob-
serva: S, es que esa debe haber sido una mujer que conoca las
leyes y no se dejaba as no ms, como que no la engaaban, no se
dejaba
Los vacos narrativos del texto llevan a los lectores y lectoras a
comprometerse con l, ms all de lo que relata, objetivamente visto.
Lo que esto implica se ve en los preciosos comentarios de un grupo
salvadoreo:
Me dijeron que no saliera con ms puntadas! [Risas]. Pero decir
que yo me qued con ganas de saber ms de esta seora y estuvimos
leyendo con Silvia acerca de las viudas y es verdad, como que se
dijo, que la tenan bien difcil, porque a veces eran rechazadas por
la familia y por intereses bien mezquinos. O peor si no tenan hijos.
Pero nos dijeron que en esa poca podan tener hijos y a veces se los
mataban por todo eso de las invasiones del poder romano. Eso para
compartir. No s si alguien averigu algo ms... Bueno, si la mam
de J ess era viuda! Y peor, porque sola, porque J ess se haba ido,
no trabajaba, no la mantena Me pregunto yo: Quin mantena a
la mam? Porque bien bonito se fue, pero la casita segua y con los
gastos Es que eso es lo que yo quera decir desde la vez pasada:
que quizs se trata de un caso que J ess, o a saber, quizs el evan-
gelista, no s, pero quiero decir que quizs es el caso de la misma
Virgen, porque miren: le matan a J ess, que es hijo nico y quin
por ella? Anda buscando despus quin le ayude, quin le haga jus-
ticia, quin le saque de la crcel a J ess Y quin por ella? Bueno,
REGADOS POR LOS CERROS
329
sola no andaba; algunas amigas tendra, o parientes, que siempre
una tiene quin le ande acompaando, aunque sea para llorar Pero
no ser el caso de la misma Virgen que sale ah como gurado o
adelantado?
Con tales preguntas, conjeturas y articulacin de posibilidades
nuevas de lectura, estamos presenciando un fenmeno hermenutico
y teolgico de gran importancia. El texto invita al lector a ponerse
en actividad, a iniciar un proceso que lo har contemporneo y par-
tcipe del texto como evento. El texto, como texto bblico que relata
el encuentro entre Dios y el hombre, invita al lector y a la lectora a
hacer teologa.
Esta narracin de Lucas invita al lector a explorar el escenario
que el texto quiere mostrar y que ahora es el locus de la revelacin;
invita al lector a construir su propia teologa local: local, porque la
propia experiencia y el propio hbitat juegan un papel importante en
la bsqueda de signicado y de la presencia de Dios. Esa bsqueda
implica dos pasos importantes.
El primer paso es la continua exploracin de la referencia
original del texto. Se quiere llegar al lugar del texto, a su dominio de
referencia. Se quiere llegar al lugar social, histrico y poltico al cual
el texto apunta: ese que el texto quiere visualizar, con que el texto
en su dimensin extralingstica quiere conectar. Aunque la ima-
ginacin del lector siempre interviene, en este primer paso, el lector
todava se concentra en el trasfondo histrico del texto que quiere
seguir explorando. Lo histrico del texto, su anclaje en un momento
preciso y real, no se desvanece, pues es todava objeto de anlisis.
Veamos algunos ejemplos de este primer paso. Un grupo de
Per observa: La parbola nos presenta un contexto social urbano
una ciudad marcado por la injusticia. Al ver la ciudad como
punto de anclaje del texto, el grupo explora un elemento dado por
el texto mismo (Lc 18,2-3); pero cuando agrega marcada por la
injusticia, el grupo explora una posibilidad de lectura no explcita
en el texto, no armada por l. Puede haber sido as, pero el texto no
lo dice.
330
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Lo mismo pasa cuando el grupo dice, para referirse al adver-
sario de la viuda: El conicto se desarrolla entre la viuda y el juez.
El adversario de la viuda en el juicio no aparece en la escena pero,
podemos suponer, forma parte del entramado de corrupcin e injus-
ticia que atraviesa esa sociedad. El grupo peruano llena la gura
de la viuda combinando su propia experiencia con lo que se sabe de
la Biblia misma: Las viudas son mujeres, doblemente marginadas
en la sociedad Y esta viuda se sabe violada en su derecho y asume
la capacidad de reclamar justicia, a pesar de su situacin de pobreza
y marginacin en la sociedad.
Otro grupo dice sobre el juez: Responde por miedo a perder
su posicin de reconocimiento en la sociedad? Mientras el texto
mismo no brinda mucha informacin sobre la viuda (rica o pobre,
vieja o joven, sola o con familia?), un grupo de El Salvador comien-
za a dibujar una imagen ms detallada de ella: Pero si ella llega con
desesperacin, as la miro yo, desesperada, es porque andan sueltos
los que le han hecho el tamal a ella Ah estn los hechores! O
mejor dicho, malhechores!
Cuando entre los lectores comunes la exploracin de la
referencia original del texto se haya saturado o agotado, cuando ya
no haya ms que encontrar, comienza a darse el segundo paso, tanto
o ms importante que el primero. En este segundo paso se comienza
a alargar la vida del texto, a aplicarlo a contextos nunca vistos por
su autor original. Es aqu donde comienza a darse el proceso que
Levinas describe, al jarse en el espacio que existe entre texto y
lector.
En el espacio entre el texto original y el contexto del lector
comienza a irrumpir otro signicado. ste es resultado de esa otra
manera de escuchar que va ms all de lo que se oye en la primera
escucha. Es la escucha de extrema conciencia, de una conciencia que
ansiosamente quiere que el texto emprenda su viaje a travs de las
generaciones y anuncie una misma verdad ahora, como lo hizo en
su momento de nacimiento. Es una escucha que quiere que el texto
venza la distancia y llegue a ser signicativo tambin para nuestra
REGADOS POR LOS CERROS
331
poca. Es el espritu del texto que ahora, en este segundo acto de
lectura, se despierta y se hace camino hacia un nuevo momento
histrico, hacia mi propia vida. Esto que acabamos de decir sobre
esta segunda escucha, sobre el crecimiento del texto, lo expres
de manera incomparablemente bella un participante salvadoreo
cuando dijo:
Para m este texto es bien difcil. Es bien yuca. No me parece que
sea tan cortito como se escucha, porque alguien que insiste tanto es
porque est viviendo una situacin de dolor, de que nadie le hace
caso, o sea de impunidad pues. Lo que pasaba no lo s, pero s s que
ella estaba con una gran angustia.
Ahora se da el segundo paso, se inicia la construccin de un
puente cuando el texto comienza a ser recontextualizado. La refe-
rencia original del texto, en virtud de lo dicho en ella, es reemplaza-
da por una nueva: la propia. La sintaxis, la gramtica, los aspectos
discursivos, literarios y narrativos del texto quedan intactos, pero la
referencia (extralingstica) del texto a su contexto sociohistrico
original se reemplaza por otra. El dspota del contexto original se
reemplaza por el de nuestro tiempo, y la impunidad de aquella po-
ca, por la nuestra.
Durante este proceso, la hermenutica y la teologa comienzan
a conuir, sobre el resultado de la construccin teolgica. Ahora el
acto de leer ya no est histricamente orientado, sino se convierte
en bsqueda, en sondeo, en exploracin de analogas. Se comienza
a reconstruir el texto como portador de revelacin. El texto funciona
como una linterna con la que comenzamos a explorar los rincones
de nuestra propia existencia. Leer desemboca ahora en una nueva
construccin y produccin de sentido
22
, en un proceso innitamente
cargado de signicado.
22
Croatto, Hermenutica bblica. Para una teora de la lectura como produccin
de sentido, 37-42.
332
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
LA APROPIACIN
En ese segundo paso presenciamos la transicin de lo histrico
hacia lo existencial, de los intereses del texto hacia los intereses del
lector. Una linda cita de un grupo de Per formula esa transicin:
Todos coincidimos en reconocer que el texto nos aporta pocos datos
sobre el entramado de las historias que nos cuenta y de los persona-
jes que juegan en ellas Pero, a su vez, lo que nos dice, est lleno
de sentido experiencial-vital, con caractersticas bien pronunciadas.
Durante el segundo paso, el proceso de apropiacin comienza
a tomar cuerpo. Lo que en hermenutica se llama el acto de apro-
piacin ha tenido nombres diferentes en la historia de las diferentes
tradiciones de lectura y hermenuticas. Se ha hablado de apropia-
cin, aplicacin, recontextualizacin, relectura e insercin, pero la
idea es siempre la misma. Se trata de ese momento del proceso de
interpretacin en el que el lector y la lectora comienzan, consciente
o inconscientemente, a insertar el texto en el contexto de la propia
vida.
En benecio de lo dicho del texto, la referencia original se
reemplaza por una nueva. El texto comienza a iluminar una nueva
situacin; a mostrar su surplus de signicado, su reserva de sentido,
su capacidad de hablar ms all de su propio momento histrico. Es
el momento en el que, desde el punto de vista hermenutico y del
texto mismo, leer llega a ser un acto liberador.
En el espacio libre de una nueva vida la del lector y la lec-
tora actuales, el texto se libera del lastre de su momento histrico
original, de su referencia original, de la intencin del autor original
(que no se encuentra en ningn otro lugar que en el texto). Ahora el
texto comienza a rejuvenecer. Se produce lo que Gadamer llam la
fusin de horizontes
23
, y la circulacin hermenutica toma cuerpo.
El lector se siente iluminado por el texto, y por ello, ste recibe un
nuevo estatus: comienza a ser visto y ledo como Sagrada Escritura.
23
Gadamer, Verdad y mtodo, 377.
REGADOS POR LOS CERROS
333
Es necesario enfatizar cmo, en ese proceso de recontextuali-
zacin, la lectura espontnea muestra su gran vitalidad e importan-
cia. All comienzan a aparecer descubrimientos y posibilidades de
lectura que no se encuentran en ningn comentario cientco, pero
que son aportados por el texto.
Veamos, a continuacin, algunos ejemplos de estas relecturas,
observemos su enorme riqueza y analicemos lo que ah pasa desde la
perspectiva hermenutica y teolgica. En el anlisis de estos proce-
sos de apropiacin seguiremos la ruta que muchos lectores y lectoras
de nuestro proyecto emprendieron. Muchos leyeron con la viuda y
focalizaron su atencin casi exclusivamente en su encuentro con el
juez. Sigamos entonces este movimiento y veamos cmo los grupos
soplaron nueva vida en las cenizas del texto de Lucas.
Un elemento central que permite la relectura es la identica-
cin. sta se da con uno de los actores o con la situacin relatada
por el texto. Es la primera condicin para que haya cercana entre el
texto antiguo y el lector actual. Las siguientes citas lo expresan bien.
Un grupo de Colombia dice: Casi todos nos identicamos con
la viuda. Otro grupo colombiano tambin lee con la viuda, pero
para ellos la viuda son ahora los indgenas que, ante la construc-
cin de la central hidroelctrica de Urr, claman para que no se
adelante la segunda etapa. Todo el pueblo es la viuda, la tratan de
contentar con cualquier cosa, con una pequea bonicacin para que
se queden quietos, para callarlos.
En la misma lnea, un grupo de El Salvador identica la viuda
con nuestra clase pobre, el pueblo, los desplazados. Una partici-
pante salvadorea explica su identicacin con la viuda de manera
impresionante: como otra lectora que citamos antes, sta ve en la
viuda a Mara, la madre de J ess.
Tampoco quiero estar viuda, pero es con ella que me identico y me
gusta mucho eso de pensar que la misma mam de J ess es viuda. Yo
no s por qu no la vemos as: solo se ve como reina, toda ella, sin
marido, pero era viuda! Tambin la vemos jovencita, embarazada,
334
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
en esas vrgenes que ponen hasta en los estudios. Pero nadie la
ve viejita, viuda y quizs solita. Eso me da lstima y siento mucho
dolor.
La gran mayora de los lectores y lectoras se identica con la
viuda, pero hay algunas excepciones. El grupo colombiano se divide
en dos para que los dos personajes tengan su lugar en el proceso de
interpretacin. Nos dividimos en dos grupos: uno de cinco perso-
nas y otro de seis. Un grupo trabaja el personaje viuda y el otro el
personaje juez. Se trata de identicar la realidad humana que se
expresa a travs de estos personajes.
El facilitador de un grupo salvadoreo pregunta: Si fuera de
identicarse, con quin lo haran? Responde el grupo: Con la viu-
da y con el juez, porque somos a veces de pedir y a veces de negar,
de corazn duro. Integrantes de un grupo ven la presencia de los
dos actores de manera muy matizada.
El modo de usar el poder puede llevar a no importar la vida de las
personas, sin tener en cuenta que quien tiene el poder tambin es
frgil y vulnerable. Hoy puede asesinar, pero maana puede ser ase-
sinado. Somos como el juez: nos acostumbramos a ver tantas muer-
tes, nos volvemos insensibles, secos, la vida va perdiendo valor.
Un grupo de maestros colombianos observa:
A veces estos dos papeles tienden a darse en cada uno de nosotros;
unas veces, hacemos el papel de la viuda, y otras, el del juez No
se puede esconder que en ocasiones abusamos de la autoridad en el
ocio que tenemos como maestros, cometiendo injusticias. No sa-
bemos orientar, darle soluciones a los problemas. No sabemos cmo
responder y terminamos haciendo lo que nosotros creamos que es-
taba bien, pero eso no era el bien para la comunidad. La injusticia
la cometemos nosotros, que trabajamos con comunidades, con per-
sonas, con jvenes y con nios. Pensamos que esas acciones son las
correctas y nos equivocamos.
REGADOS POR LOS CERROS
335
Un integrante de un grupo de Colombia comenta:
Muchas veces he actuado como el juez, por los intereses creados;
otras veces lo he hecho como la viuda. Cuando alguien nos pide
ayuda, buscamos la manera de librarnos de esa persona. Por no res-
ponsabilizarnos de algo y para no complicarnos la vida, optamos por
tomar una actitud como la del juez. Otras veces, cuando somos no-
sotros quienes necesitamos la ayuda, hacemos el papel de la viuda.
Estos ejemplos muestran que la lectura espontnea del texto
no solo lleva a la identicacin con los actores buenos y piadosos, es
decir a la autoconrmacin, sino tambin a la autocrtica y a que el
horizonte del texto ponga en tela de juicio el horizonte de compren-
sin del lector.
Ms que identicarse con un actor del relato de Lucas, lo que
los lectores y lectoras comunes hacen es llevar el texto a un espacio
nuevo: lo conectan con toda una secuencia de eventos y acciones. La
viuda comienza a cobrar vida en un contexto nuevo y especco, as
como el juez. Los actores del texto antiguo comienzan a poblar un
nuevo dominio de referencia y comienzan a actuar ah. En el sentido
ms literal, se encarnan ah y comienzan a caminar, a actuar, a hablar.
Es fascinante e impresionante ver cmo se desarrolla este proceso.
Nuevos dominios de referencia. La reencarnacin del texto
La lectura de nuestros lectores lleva a gran variedad de lo que
hemos denominado nuevos dominios de referencia: al campo, a las
veredas colombianas, a los cerros salvadoreos, a un mercado o a un
hospital en Lima o Puno, a una ciudad de Guatemala, el pas de la
eterna primavera y la marimba. Veamos algunos ejemplos de lo que
es un espectro impresionante de experiencias. Las representamos en
su extensin.
Un participante del grupo peruano reubica el texto de Lucas en
un hospital local. La viuda es ahora aquella mujer que fue infectada
con el virus de inmunodeciencia humana, VIH:
336
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Yo quiero hacer la comparacin con la realidad de algunas situacio-
nes que pasan en nuestro pas, como es el caso de una seora y de
un nio que fueron infectados por transfusin de sangre con vih, por
negligencia de algunos trabajadores del hospital, y como institucin
no quieren asumir su responsabilidad Se nota claramente que el
juez representa a la gente poderosa, a los gobernantes, y la viuda re-
presenta a los nios, a las mujeres, gente necesitada y abandonada
Pero la mujer bien valiente ha denunciado, hasta que se ha hecho
escuchar, claro que le van a dar 35.000 nuevos soles, pero su vida
est al borde del abismo, no hay curacin.
Otra participante, tambin peruana, compara la viuda de Lu-
cas con la propietaria de algn kiosco en el mercado que la alcalda
va a cerrar y no la indemnizan. Un grupo de Colombia cree que el
problema de la viuda tuvo que ver con algo de una parcela en una
vereda: Como se trata de una viuda, podra tratarse de una titulacin
de tierra o algo as. Un grupo de El Salvador cree tambin que la
viuda de Lucas es una campesina:
Ese juez de Lucas se parece bastante a los jueces de hoy, con poder y
con poca atencin para la gente que viene del campo. Es que yo creo
que esta seora viene del campo, por el modo como se dirige y anda
buscando. La gente de la ciudad tiene sus conectes, tiene sus conoci-
dos y no anda as noms, andan con alguien ms. Esta seora como
que ha venido de bien lejos, y solo para ella le alcanz el pasaje.
Una participante de El Salvador llega a la misma conclusin:
la viuda debe haber venido del campo. Ella observa que la seora
viuda est sola ah y se pregunta por qu:
No es que quisiera estar sola, as noms. Es verdad, ahora lo veo
claro, que las seoras del campo y ms aun si es viuda, no se va a
meter a hablar con un hombre y en un lugar, digamos, de poder, des-
conocido para ella, por ms desesperada. Quizs, cabal, es porque
ha llegado desde lejos a pedir, a exigir, y no se puede regresar sin
respuesta. El pasaje es bien caro. Por eso la gente de nuestro pueblo
le cuesta tanto venir. Porque viven con lo cabalito y un viaje de es-
tos no es solo el bus: es tambin comida, hospedaje, algn gasto en
REGADOS POR LOS CERROS
337
papeles que siempre piden, o que los engaan, porque no saben leer
y escribir.
Otro grupo de El Salvador subraya tambin la urgencia del
caso de la viuda. No ha hecho este largo camino porque s:
Lo que vimos es que si ella llega, es por algo urgente; porque no van
a llegar de tan lejos solo para joder la vida. Es por algo! No crean
eso. La gente no camina esos grandes caminos para llegar a decir:
Pobrecito, est ocupado! Se quiere solucin porque son asuntos de
pleito, de vida o muerte, de asuntos bien graves. Quizs a esta seora
le acaban de matar al marido, y por eso dicen que es viuda, o es viu-
da con cipotes y no sabe qu les va a dar de comer, y le deben pisto
del marido. Entonces quin la va a defender. No se cree que llegue
solo porque s.
Una participante de otro grupo salvadoreo, de baja estatura,
hace su propia relectura: Buenoyo tengo rato de estar con la
mano levantada! Asimismo, creo que le pas a la viuda: entre tanta
mano levantada que pide, la de ella no se miraba Quiz era chiqui-
ta, igual que yo, y por eso no la miraban!
La imagen que todos los lectores y lectoras se han hecho de la
viuda es la de una mujer pobre. Un grupo salvadoreo lo argumenta
as. Si hubiera tenido pisto, hasta ella hubiera negociado para que
le pusiera castigo al adversario, as rapidito, sin andar rogando. Solo
quien anda en las lonas, anda rogando; los que tienen pisto no rue-
gan, mandan y hacen.
Un nmero de lectores y lectoras se pregunta cmo fue posible
que el juez nalmente le hiciera justicia a la viuda. Un grupo perua-
no cree que habr sido porque ella soborn al juez y le dio alguna
coima: Tal vez la seora le dio algn soborno o quien sabe qu
cosas para que el juez aceptara. Por otro lado, un grupo de El Sal-
vador est convencido de que la viuda no necesit acostarse con el
juez o sobornarlo, porque fue la madre de un integrante de las maras,
o porque tuvo contacto con la maa, y us esta inuencia para que
el juez cambiara.
338
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Varias relecturas expresan experiencias de gran profundidad y
dolor. La viuda de Lucas llega a ser la esposa de uno de los guerri-
lleros muertos en la guerra civil salvadorea. Ella se encarna en una
de esas madres que han perdido al marido en la guerra y ahora han
perdido a los hijos en las maras. Una participante peruana ve a una
conocida en la viuda:
Una madre comunitaria del pueblo que tiene un taller, se le llevaron
el hijo; tiene un hijo que est desaparecido. Varias veces fue a la Fis-
cala, y a otras partes, a preguntar dnde estaba su hijo, pero nadie le
daba razn. Al nal ella tuvo miedo porque le dijeron que no insis-
tiera ms, que su hijo estaba muerto. Ella deca que si estaba muerto
la llevaran al lugar donde est el cuerpo, pero nunca la llevaron. Eso
es algo parecido al caso de la viuda: luego de insistir e insistir, man-
dan a callar a este ser humano, para que no moleste, como si quien
hubiese muerto fuese un objeto, fuese un papel.
Un grupo colombiano cree que la viuda de Lucas es aquella
viuda conocida por ellos, que qued viuda porque a su esposo lo
mataron; entonces va a pedir ayuda al alcalde, pero ste le dice no
te conozco.
Varios grupos de los cuatro pases participantes ven la imagen
de la viuda de Lucas encarnada en la mujer cuyo hijo fue asesinado
y que ahora est buscando justicia desesperadamente. Unos partici-
pantes peruanos ven la viuda como guerrillera, como madre de un
hijo cado en la lucha.
Lo mismo se expresa en la cita inicial de este captulo, tomada
de una lectora salvadorea: Pues si es que esa mujer anda como no-
sotros, pidiendo que nos hagan justicia por los hijos que nos han ma-
tado y que tenemos regados en estos cerros y los jueces ni saben.
Otra lectora salvadorea comenta:
La viuda est como que le mataron a su hijo. Entonces, cmo ella
va a sentir lstima del juez? Mejor ella es la que exige. Yo digo que
le haban matado a un hijo. Miren pues, si hasta la pobre Virgen
REGADOS POR LOS CERROS
339
quizs anduvo que no le hacan justicia despus que le mataron a
J ess.... Porque as se le ve con la carita bien triste.
En la misma lnea, una participante del grupo peruano ve la
viuda de Lucas presente en todas las mujeres que buscan justicia, en
las calles y las plazas:
La pobre mujer viuda nos representa a muchas mujeres que luchan
por la justicia, como el caso de las viudas de la Plaza 2 de Mayo, en
Argentina (sic), como el caso de la violencia poltica durante veinte
aos, la Asociacin de Viudas y Desplazadas o el caso de los estu-
diantes de 29 de mayo.
Es ms que impresionante lo que aqu acontece. En un par de
pginas fuimos llevados a los lugares y las situaciones ms incre-
bles, a los stanos de la humanidad. Presenciamos las situaciones
ms degradantes y deshumanizantes. El texto revela en el sentido
ms literal de la expresin los mundos de estos creyentes; se reen-
carna en la vida de los lectores y las lectoras, y la muestra llena de
sufrimiento, de dolor nunca procesado. El texto no se siente como
ajeno, como supercial, como algo con lo que no se tiene nada que
ver; al contrario, se siente como propio, como ventana, como luz.
Vimos de cerca cmo se realiza ese proceso cuando la refe-
rencia original del texto vaga, no explcita, en el caso de Lc 18 es
reemplazada por otra, la de los lectores y las lectoras mismos. Es el
proceso de apropiacin en el cual se inserta el texto, en el contexto
de la propia vida, y comienza la construccin de analogas entre el
aquel entonces y el ahora. Vemos que es un proceso profundamente
existencial, guiado por el alma, por memorias. As, el texto abre el
mundo del lector, hace visible cmo vive, cmo percibe ese mundo,
y cmo ste lo trat.
En un grupo de El Salvador, un participante supone que el juez
no quiso ayudar a la viuda porque esas cosas son peligrosas y siem-
pre hay quienes no quieren que a las viudas se les ayude, no por ser
viudas, sino porque ellas van a hablar y mejor que se mueran para
que no digan las cosas terribles que han pasado. Esto es, precisa-
340
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
mente, lo que pas en nuestro proyecto. Muchas de las lectoras del
texto de Lucas eran viudas, ellas y los dems participantes comenza-
ron a hablar, a contar cosas terribles.
Sin embargo, no fue solo hablar. Fue ms. Fue un desahogo.
Comenzaron a recordar. Si miramos bien, resulta que en muchos
casos el acto de lectura realmente no fue menos que un gran acto
de conmemoracin. El texto trajo a la memoria experiencias anlo-
gas a las del texto mismo. La imaginacin anloga
24
de los lectores
comenz a tender puentes entre el texto y el aqu y ahora. Aqu leer
fue conmemorar. El texto de la viuda funcion como catalizador y
comenz a movilizar memorias.
El proceso de lectura que vimos desarrollarse hace pensar en
lo que Cantwell Smith a quien nos hemos referido antes dijo so-
bre la Sagrada Escritura, en su conocido libro Qu es Escritura?
Cantwell Smith redene el concepto de Sagrada Escritura al advertir
que no es, en primer lugar, una coleccin de textos sagrados, una
coleccin de textos inspirados y con cierto estatus cannico. No, la
Sagrada Escritura debe ser denida como una actividad humana.
25
Sagrada Escritura es una manera de leer: leer con dedicacin,
con entrega, con expectativa y con la disposicin de dejarse tocar
por el horizonte de comprensin y el mundo del texto.
26
Ahora bien,
debemos constatar que la gran mayora de los lectores y lectoras de
Lc 18 mostr esa actitud escriturista de que habla Cantwell Smith
y ley el texto con mucha dedicacin, mucha entrega y conanza,
convencida de que l iba a hablarles de su propia vida.
Los mundos de la impunidad: memorias viscerales
La lectura como conmemoracin fue comprendida muy bien
por una participante salvadorea cuando dijo: Creo que debemos
24
Tracy, The Analogical Imagination.
25
Smith, What is Scripture?, 231, 237ss.
26
Ricoeur, Del texto a la accin, 107.
REGADOS POR LOS CERROS
341
saber el nombre de esta viuda, rescatar su memoria, as como ha-
cemos aqu que andamos buscando los nombres de cados y de sus
madres, porque si no, entonces, ms difcil que se le haga justicia.
El texto de Lucas ha llevado a los nuevos lectores a muchos
dominios de referencia nuevos. Visitam campo y las veredas, el mer-
cado, el hospital, los cerros salvadoreos, con sus tumbas annimas,
la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, la Alcalda en Tierralta. La viuda
de Lucas se visti de campesina, de guerrillera, de madre o esposa
de un guerrillero, de amiga de las maras, vendedora en el mercado,
madre que con su hijo qued infectada por el VIH, desplazada, una
de esas Madres de la Plaza de Mayo con la foto de su ser querido
desaparecido en el pecho.
Si bien los lugares y circunstancias de la relectura varan, la
estructura de la experiencia es la misma. Los lectores y lectoras de
Lc 18 nos llevaron al mundo a los mundos de la impunidad, en
sus mltiples formas y atuendos. La experiencia de impunidad es el
dominio de referencia que, para la gran mayora de lectores, result
elemental. La impunidad fue la experiencia que conect a los gru-
pos, a los lectores y lectoras de nuestro proyecto: impunidad para el
campesino, impunidad para la causa del propietario de algn terreno,
para la causa de las viudas, impunidad para la causa de los pobres.
Es una constatacin abrumadora, dolorosa y trgica que la ex-
periencia compartida de estos creyentes, de este pueblo de Dios, de
estos que van a la iglesia y creen en un Dios justo, sea precisamente
la de la impunidad. Nuestros lectores y lectoras evidentemente re-
presentan a innumerables otros y otras en el mundo entero.
Dijimos que la estructura de la experiencia es la misma. Cuan-
do analizamos la experiencia que nuestros lectores y lectoras tienen
en comn, descubrimos una serie de elementos compartidos. La per-
sona est siendo confrontada, muchas veces abruptamente, con la
violencia extrema o con una crisis social que le provoca extremo
dolor, sufrimiento indecible. La persona llega a experimentar, a ve-
342
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ces, por largo tiempo, una situacin en la que no existen los patrones
judiciales normales de vctima y perpetrador.
La vctima no encuentra espacio o lugar donde le puedan hacer
justicia. No hay justicia, porque el perpetrador es intocable y omni-
potente, desconocido, un ente colectivo o corporativo, etc. Hay una
situacin prolongada de impunidad. La vctima se siente impotente
y desamparada. Muchas veces, el dolor, el luto y la rabia, el senti-
miento de vergenza (por ser sobreviviente de la masacre y tantos
otros no), o la culpa (por no haber sido capaz de rescatar a otros que
cayeron vctima) se entierran muy profundamente en el alma de la
persona.
Como consecuencia, la vctima ya no habla, siente una ruptu-
ra, pierde la conanza en todo y en todos, ya no es capaz de orde-
nar su mundo. Con frecuencia, la vctima est literalmente desecha,
descompuesta, afectada por el miedo profundo que le trastorna su
mundo. Quizs la mejor metfora bblica de esta situacin es la del
ciervo angustiado y exhausto del Salmo 42: Como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas, as clama por ti, Dios, el alma ma.
La experiencia de impunidad condena a la persona a la soledad.
La experiencia que presenciamos en nuestros lectores y lecto-
ras se llama trauma en psicologa. Es una herida profunda, todava
abierta, provocada por un dolor indecible y muchas veces conectada
con lo que llamramos memoria visceral. No hay lenguaje para ex-
presar lo que la persona traumatizada siente y la terapia es difcil.
La investigacin emprica demuestra que solo por una cancin, un
poema o un texto literario o narrativo especial se puede romper esta
situacin y comenzar a procesar el trauma. Ahora bien, creo que esto
es precisamente lo que estamos presenciando en la lectura comparti-
da del texto de Lucas.
Cuando se analizan los textos bblicos desde la teora de pro-
cesamiento de trauma se ven dos cosas importantes. En primer lu-
gar, que los textos bblicos, ms que portadores de victoria y triunfo,
son en gran parte portadores de trauma, de fracaso, de herida. Son
REGADOS POR LOS CERROS
343
tambin como un teatro textual donde el trauma es procesado.
27
En
segundo lugar, estos textos ofrecen una respuesta a y una salida
de situaciones de extrema violencia y conicto social indisoluble.
Muchos textos bblicos solo buscan penetrar en el corazn de la ex-
periencia traumtica misma y llevar al lector o a la lectora a pregun-
tarse qu signica tener esta experiencia extremadamente violenta y
dolorosa y creer en Dios.
28
La psicologa del procesamiento del trauma conoce tres fa-
ses: (1) la creacin de un espacio seguro, de una situacin en que
seguridad y acompaamiento son garantizados (hay alguien que te
escuche); (2) el momento de recordar o conmemorar y de luto: lo
que se experiment debe ser relatado y expresado nuevamente (hay
lugar para ventilar sentimientos de angustia, de profundo miedo, de
venganza); y (3) el retorno a la vida normal, aunque la vida no ser
nunca ms normal.
Ahora bien, estos tres pasos constituyen un esquema que en-
contramos, por ejemplo, en numerosos Salmos. La secuencia segu-
ridad, grito, gracia y la reconstruccin de la identidad pertenece a la
estructura bsica del Salterio, y con eso, es parte elemental de la teo-
loga bblica. Como telogo de la liberacin avant la lettre, Calvino
discierne este esquema: Lo que los Salmos hacen es darle un nuevo
lenguaje al corazn herido que se qued mudo.
29
Algo similar pas en la lectura de la historia de la viuda. Tam-
bin el texto de Lucas es portador de trauma que comenz a hablar a
lectores portadores de trauma. Leer era aqu recordar, conmemorar,
movilizar memorias; y fue asombrosa la capacidad del texto bbli-
co de movilizar lo que antes hemos llamado memorias viscerales,
27
Serene J ones demuestra cmo el famoso comentario de Calvino a los Salmos es
una especie de procesamiento de trauma, en su Soul Anatomy: Calvins Com-
mentary on the Psalms, 265-284.
28
Vase la pregunta con la que termina la parbola del texto de Lucas: Sin em-
bargo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallar fe en la tierra? (Lc 18,8, RVA).
29
J ones, Soul Anatomy: Calvins Commentary on the Psalms, 269ss.
344
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
las de un sufrimiento tan antiguo como el de la humanidad misma,
nunca paliado, nunca sanado, nunca quitado; las memorias de algn
desastre o secuestro, de guerra o conquista, de alguna enfermedad
incurable, de un asalto, y as como entre nuestros grupos memo-
rias de impunidad. Es impresionante ver cmo aqu, en ese proceso
de relectura, el texto es capaz de evocar lo que toc el corazn de la
existencia de casi todos estos lectores y lectoras en Per, Colombia,
Guatemala y El Salvador.
Creemos que en la combinacin de este mtodo (comunitaria
e intercultural) y la lectura de este texto de Lucas se manifest
una dimensin teolgica incomparablemente profunda: el texto
comenz a desplegar su potencial consolador en un proceso lleno de
revelacin. Creemos no exagerar cuando decimos que en todo el
proyecto fue este el momento ms impresionante: ver como este texto
sencillo, que llena tan solo un par de versos, fue capaz de movilizar
memorias profundas, y cmo, en la intimidad del pequeo grupo,
lectores y lectoras abrieron su corazn y comenzaron a contar lo que
todava les preocupaba, en el nivel ms profundo de su existencia y
fe.
Descubrimos entonces cmo el mtodo de lectura practicado
por los lectores y las lectoras contribuy al procesamiento de trauma.
Dentro del espacio seguro del pequeo grupo se comienzan a articular
y compartir y socializar experiencias profundamente traumticas.
Lectores y lectoras se desahogaron, se mostraron innitamente
vulnerados y vulnerables. Las mscaras se caen y aparecen lectores
y lectoras profundamente heridos, llenos de angustia y miedo.
30
30
En los informes de lectura la palabra miedo es clave. Dice un grupo de Tie-
rralta: Si llevamos esta situacin del juez y la viuda a nuestro contexto de con-
icto, se reeja en la situacin de estos das, la violencia que vive la poblacin y
comunidad. Este conicto nos genera angustias y preocupacin del aumento de
las injusticias, los asesinatos y los enfrentamientos. Un grupo de El Salvador
comenta: A veces, con esos casos que quedan as impunes, tal vez por el miedo
que hay, nosotros, por decirlo as, porque podemos ver que alguien puede matar
a alguien ah, y podemos estar varios aqu y ver que matan a alguien ah, pero a
veces por miedo a hablar, a defender nuestros derechos, nos quedamos callados, y
REGADOS POR LOS CERROS
345
Es muy grande el miedo que tenemos, dice un grupo colom-
biano. Hay personas que saben quines estn haciendo eso, pero
por el miedo no denuncian. Lo mismo observa una participante del
grupo de Guatemala:
Tanto asesinato de las mujeres y todo queda impune, nunca se re-
suelve nada. Pero hay gente que de alguna forma tiene que salir,
despus de todo este dolor que causa la prdida de un ser querido,
de una hija, lo nico que queda es luchar. Aunque depende de la
persona, porque hay mucha gente que se queda callada, en silencio,
resignada
Surgieron tantas experiencias de dolor no procesado, de mie-
do no vencido! Sin embargo, expresar, hablar sobre estas experien-
cias y sobre el miedo era la primera fase del proceso de sanacin.
31
El proceso de lectura muestra como elemento importante de
este tipo de acercamiento al texto que no solo es el primer paso en
el camino hacia el procesamiento del trauma, sino tambin el primer
paso hacia lo que podemos llamar crecimiento postraumtico, sobre
el cual deberemos volver a continuacin y que se increment an
ms en la segunda fase del proyecto, cuando los grupos comenzaron
a releer el texto con los ojos de sus grupos pares.
Ella no hace alianza con la impunidad
Un participante de uno de los grupos de Colombia hizo el si-
guiente comentario:
a eso se debe que muchas muertes quedan as, impunes, por el miedo de no hablar,
no de hacer
31
Como elementos de crecimiento postraumtico se consideran fuerza psicolgi-
ca, aumentada empata, compasin, apreciacin del valor y fragilidad de la vida,
apreciacin de nuevas posibilidades, cambio espiritual. Los factores que inuyen
o promueven crecimiento postraumtico incluyen, entre otros: intensidad perci-
bida del evento, apertura para el cambio religioso, manejo activo y positivo del
evento que produjo el trauma, soporte social, motivos comunitarios en la cons-
truccin de la identidad.
346
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
El texto trata de una viuda y de un juez que resuelve su caso. Pero
este caso que resuelve el juez es contra una persona distinta al juez.
Lo que sucede es que ella presiona al juez para que su peticin no
se quede en el aire. El texto muestra la insistencia de la viuda para
que el juez la atendiera. Lo que nos ensea a no desfallecer en lo
que queremos lograr, aunque a veces nos suceda. Dice, adems, que
ella quiere que el juez haga justicia, ella no hace alianza con la im-
punidad; por eso es insistente. Era una mujer con mucho valor, no
se contenta con que su caso quede abandonado, como sucede con
tantas cosas que a diario suceden en la vida.
Es importante esta cita. Nos entrega dos elementos: en primer
lugar, una respuesta a la pregunta por los lmites de la innitud; en
segundo lugar, una referencia al elemento al que acabamos de refe-
rirnos, a saber, un crecimiento y una espiritualidad postraumticos.
Me reero a lo siguiente. Antes aludimos al fenmeno hermenutico
de la irreducible innitud o plurivocidad de textos. Los textos son
inagotables y permiten una pluralidad de lecturas: mil ores pue-
den orecer. Vimos cmo, en nuestro proyecto, el texto de Lucas
fue llevado a muchos dominios de referencia nuevos y diferentes: el
mercado, el hospital, las veredas, los cerros regados de cadveres.
Sin embargo, ahora surge la pregunta de si en tantas lectu-
ras de tantos lectores y lectoras diferentes, solo hubo diferencias.
No hubo lmite en la pluralidad de lecturas? Hubo alguna reaccin
compartida al nivel de una praxis de fe determinada? Porque esos
lectores traumatizados y confrontados por ya tanto tiempo con la
impunidad de su causa tambin podran haber reaccionado al texto
de maneras muy diferentes al texto: podran haber tomado las armas
o haber guardado silencio; podran haberse resignado o haber toma-
do venganza. Pero no lo hicieron. Curiosamente, hubo una prctica
comn que result de la lectura de este texto de Lucas. Parece que lo
que Umberto Eco, en su libro Los lmites de la interpretacin llam
dinmica interna del texto fue capaz de generar una praxis de fe
compartida por casi todos los lectores y lectoras.
32
32
Eco, The Limits of Interpretation.
REGADOS POR LOS CERROS
347
Lo circunstancial de su experiencia variaba, pero lo elemental,
la respuesta al texto, result ser una actitud compartida. La respuesta
que el texto peda de sus lectores as sintieron casi todos era la
prctica no violenta de la perseverancia, de la constancia, del aguan-
te. Es una prctica que representa un elemento importantsimo de
lo que acabamos de llamar una espiritualidad postraumtica. As
como ella no hace alianza con la impunidad, nosotros y nosotras
tampoco, han dicho muchos participantes.
Un comentario de un grupo colombiano, que representa el sen-
tir de muchos otros grupos, expresa bien cmo fue ese proceso de
vencer el miedo:
Nosotros tenemos miedo. Aqu no se puede hablar tan fcil como
quisiramos; hablamos entre los dientes, porque si hablamos abier-
tamente y denunciamos, nos matan. As es la ley de ac. Hay perso-
nas que con mirarlo a uno, ya sentimos miedo. Pero al igual que la
viuda, cada vez ms, nos fortalecemos y perdemos parte del miedo.
Se trata que la justicia y la paz desplacen el miedo que nos ahoga.
33
Otro grupo, tambin de Colombia, anot: Lo importante, nos
ensea la viuda, es que sigamos adelante, o acaba el miedo nuestra
vida o nosotros vencemos el miedo y recuperamos nuestra vida! Un
grupo peruano seal:
La experiencia comn en nuestras sociedades, de tantas personas
desodas por las instituciones judiciales y que sobreviven a la injus-
ticia en condiciones indignas, nos llev a leer el texto en perspectiva
de impunidad y a calicar esta situacin como contraria a la volun-
tad de Dios. Lo cual, desde una perspectiva de fe, fundamenta la
necesidad de reclamar.
33
Las cursivas, en esta cita y las dos siguientes, son mas.
348
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
PERSPECTIVA TEOLGICA
Un grupo de personas, seguidores de J esucristo, (1) se re-
ne; (2) lee un pasaje bblico, lo escucha y contempla, y comienza
a ver su propia vida en perspectiva de ese texto; (3) hay momentos
de introspeccin y anlisis, momentos de recordar e imaginarse un
futuro nuevo; y (4) de ah resultan una actitud de vida y prctica de
fe nuevas.
Reducido a lo ms elemental, esto ocurri en la primera fase
del acto de lectura de Lc 18. Cada uno de tales elementos tiene un
signicado profundo, que necesita colocarse brevemente en perspec-
tiva teolgica ms amplia.
1. Por ms que los participantes mismos quizs no sean cons-
cientes de eso, cuando el grupo de lectura del Evangelio se rene,
se rene una pequea communio o communitas sanctorum (1Co 12).
Esta comunidad es de una importancia particular. Es el espacio segu-
ro, lugar de asilo, de que habla el Sal 23,5: Aderezas mesa delante
de m, frente a mis angustiadores. Mientras mis perseguidores me
quieren matar, l me trata como rey y unge mi cabeza. Ese lugar da
al grupo la tranquilidad, intimidad e integridad para ir en busca de
transcendencia. Es un lugar donde los que estn comienzan a buscar
sanacin y renovacin de la vida. Un grupo colombiano resume bien
lo que ah pasa:
Hablar y escuchar es un primer paso, aunque para ello tengamos
que llorar y callar. Rompemos la estrategia del miedo cuando somos
capaces de encontrarnos para conversar y recuperar la memoria y la
conanza. Quizs por ahora, consolar sea el primer paso de lo que
podamos hacer
As, en la intimidad del pequeo grupo, comienza el desahogo
y comienzan los participantes a contar sus propios ejemplos de im-
punidad y asesinato: que mataron a sus cuatro hermanos, al pap o a
la mam, a los vecinos, a uno de los hijos, a la hija... Hablan de los
scales que no hacen justicia impedidos por el trco de inuen-
REGADOS POR LOS CERROS
349
cias. Es interminable la lista de crmenes impunes, son incontables
las memorias, ya lo vimos.
34
2. El pequeo grupo lee el texto bblico y comienza a leer su
propia vida en perspectiva de este texto. Observar tan de cerca el
proceso en el que creyentes se acercan a una de las mayores fuentes
de la fe cristiana la Sagrada Escritura es estar pisando tierra santa,
repetimos. Ah estamos presenciando cmo la Palabra llega a ser un
instrumento para descubrir la presencia divina. Es presencia como
revelacin. La presencia de la viuda, ahora encarnada en la vida de
los participantes, llega a ser entendida como revelacin, como mo-
mento de la manifestacin de la presencia divina, como momento
transcendente y orientador.
Casi todos los que se acercaron al texto lo hicieron con esa
actitud escriturista de que hablamos y lo leyeron con profunda de-
dicacin, entrega y expectativa. Pusieron su vida en perspectiva del
texto. ste los llev a un proceso de introspeccin y anlisis. Qu
nos pas, qu nos pasar, qu debe pasar con los que cometieron el
crimen que qued impune? Cmo nos relacionamos con nuestros
angustiadores, con nuestro propio dolor y sufrimiento?
3. De esta manera, la pequea communio sanctorum es, a la
vez, el sitio en el que las teologas locales comienzan a gestarse. Son
teologas desde abajo, sin pretensin universal, por ms universal
que sea la experiencia (de impunidad) en la cual se basa.
Son teologas nuevas. Su materia prima no se toma prestada
en primer lugar de lo existente (la teologa acadmica, la iglesia, la
tradicin), sino de lo particular de la propia experiencia y contexto.
En estas teologas mucho es nuevo, porque la dialctica entre la bs-
34
Un grupo de El Salvador relata que los y las participantes, de manera espontnea
y mientras pasa una tormenta, comparten sus memorias sobre periodos del conic-
to armado, relacionndolos con la lectura de la viuda. El grupo decidi reunirse
en las instalaciones del Museo de la memoria, un pequeo espacio fsico creado
por los comits de memoria locales, que exhibe objetos de guerra, recuerdos fami-
liares, fotografas, mapas, entre otros.
350
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
queda de la presencia de Dios y la respuesta desde el Evangelio (ms
frecuente que desde la Iglesia) es nueva. Es una dialctica determi-
nada por el contexto particular del creyente, quien comenz a buscar
all las huellas de la presencia del Eterno.
Son teologas contextuales, porque su resultante es una actitud
y una praxis de fe que apuntan hacia la transformacin y liberacin.
Son teologas que comprometen su destino y validez con lo
escatolgico, con lo que Levinas llam el de otra manera (otherwi-
se).
Son teologas inductivas, que nacen donde lo concreto de la
experiencia propia del creyente comienza a desaar el discurso tra-
dicional de la Iglesia; teologas para las cuales la tradicin o el ma-
gisterio, por muchos motivos, no son o no fueron las primeras ins-
tancias mediadoras.
Son teologas que, como todas las teologas locales, nacen por-
que hay una nueva pregunta: una pregunta no respondida, a veces,
ni siquiera entendida por la Iglesia, el magisterio o la academia; una
pregunta que tiene que ver con lo que creyentes, en su contexto o
cultura, consideran como lo ms destructivo para sus vidas, lo que
ms deshumaniza, lo que ms urgentemente necesita un cambio y
una respuesta de la Iglesia y de la fe.
No es necesario entrar aqu en la historia de la gnesis de las
teologas contextuales, pero es precisamente lo que pasa ac, en
nuestro proyecto. Cuando entendemos con Stephen Bevans, por
teologa contextual, la reexin (desde la fe) que toma en cuenta
la Biblia, la tradicin y el contexto del creyente y apunta a la trans-
formacin de esa cultura o ese contexto, es precisamente lo que los
participantes de nuestro proyecto hicieron: construir teologas con-
textuales, pertinentes a la situacin vivida por ellos. Las podemos
llamar teologas desde la impunidad.
35
35
Schreiter, The New Catholicity. Theology Between the Local and the Global,
1ss. Stephan Bevans dene la teologa como una manera de hacer en la que se
toma en cuenta el espritu y el mensaje del Evangelio, la tradicin cristiana, la
REGADOS POR LOS CERROS
351
El papel que la Iglesia local juega en la construccin de estas
teologas locales desde la impunidad vara mucho. Todo resulta de-
pender de la capacidad mediadora de esa Iglesia y de si es capaz de
incorporar la experiencia devastadora de impunidad en la reexin,
en la eleccin de los textos bblicos a leer en el culto, en la liturgia
dominical, en alguna praxis de resistencia. Con frecuencia, la Iglesia
parece no jugar o no poder jugar papel alguno, como vemos en el
siguiente testimonio de un participante colombiano:
Los grupos armados que llegaron a mi casa, y se llevaron a mi her-
mano sin explicacin Da y noche permanecamos alrededor del
batalln del Ejrcito, pues nosotros estbamos seguros de que all
estaba. Despus de siete das, llega despus al municipio un poltico
y mi padre se le acerc por medio del alcalde, que era amigo del
poltico, y despus de contarle cmo lo sacaron de nuestra casa, el
poltico nos prometi ayudarnos, y hasta estos das nunca hemos
podido comprender que sucedi.
En otro relato, otra vez de Colombia, la vctima est sola:
M. cuenta que viva en zona rural con su familia conformada por
siete hijos: Un da cualquiera, lleg un grupo al margen de la ley
armado que los maltrat y mat a cuatro de sus hijos, y lo obligaron
a salir de su tierra sin nada, con sus tres hijos y su esposa. Ese da
logr llegar al parque natural, en el camino solo le peda a Dios que
era su esperanza Despus de cuatro das lleg un amigo, le tendi
la mano, se lo llevo con su familia y lo puso a trabajar y pudo seguir
adelante nuevamente.
36
cultura en la que se hace teologa y los cambios sociales generados en esa cultura
por la modernizacin o por la lucha liberadora. Para este autor, hacer teologa en
forma contextualizada no es una opcin de quienes estn en el tercer mundo; es el
imperativo teolgico de buscar la comprensin de la fe en un contexto particular,
y es parte de la misma naturaleza de la teologa (Bevans, Models of Contextual
Theology, 1).
36
Las cursivas son mias.
352
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Un participante de Guatemala observ: La pobre gente solo
espera lo que les dice el sacerdote catlico o el pastor evanglico;
si ellos no dicen que hagan algo, no hacen nada. No tienen ninguna
iniciativa. En el mismo informe de Guatemala, se lee:
Mi crtica ha estado en el sentido que la gente se ha vuelto demasia-
do religiosa y se entretiene en buenas tradiciones, buenas costum-
bres, buenos ejercicios, pero se encierran en las iglesias y todos los
dems ambientes de la vida de la persona quedan fuera de lo religio-
so, del aspecto cristiano. Porque es gente que va a las iglesias, estoy
hablando de catlicos y evanglicos, son muy religiosos, pueden ser
muy devotos, mucho la Biblia, pero en su vida, en la praxis de su
vida, estn en cero.
Una participante de Per coment: En este aspecto, la Iglesia
local dicesis y parroquia han estado ausentes. S ha habido so-
lidaridad de la gente del barrio, que acudieron con vveres y ropa.
Para algunos participantes, este silencio se percibe como violento:
se habla de la violencia del silencio, del olvido de la memoria del
Crucicado.
Debemos ver estas teologas, en las que se conmemora, se re-
cuerda, se abren las heridas y se conversa sobre la sanacin y salva-
cin con base en la fe en el Resucitado, como rescate de la teologa
cristiana misma. En ese punto, estamos de acuerdo con Bevans cuan-
do dice que la contextualizacin de la teologa, como esfuerzo de
comprender la fe cristiana en trminos de un contexto particular, es
un imperativo teolgico, y parte de la esencia misma de la teologa.
En el mismo sentido debemos ver las teologas presentes en
nuestros informes de lectura, muchas veces, de manera inarticulada
y espontnea, como grito de protesta y llamado a la atencin para
las iglesias locales. Les llaman a cambiar su rumbo, a atreverse a
rearticular la fe y el mensaje del Evangelio en perspectiva de la vida
sufrida de sus creyentes. As como lo son muchas teologas contex-
tuales, debemos descubrir lo que una teologa desde la impunidad
REGADOS POR LOS CERROS
353
realmente es una teologa que en primer lugar quiere procesar trau-
ma y herida, una perspectiva que falta en numerosos anlisis.
4. Tanto de la teologa como de la psicologa sabemos que
los momentos de crisis pueden conducir a interpretaciones nuevas,
a una gran innovacin espiritual. Los seres humanos tendemos a li-
mitar nuestras inversiones mentales y religiosas a lo necesario en
momentos de normalidad. Solo de cara a grandes desafos y cambios
amenazantes comenzamos a contemplar nuevamente los valores de
la vida.
Creo que es precisamente lo que pasa en las teologas desde
la impunidad, nacidas en momentos de gran abandono, soledad y
vulnerabilidad. Vimos que los lectores y lectoras de la historia de
la viuda pusieron su vida en la perspectiva de lo que el texto relata
sobre la impunidad, la perseverancia y la importancia de la oracin.
Comenzaron a buscar sentido y signicado en la situacin incom-
prensible en la que muchos de ellos se encuentran. Buscaron cmo
relacionarse con lo ocurrido, con sus angustiadores, con la fe y la
tradicin.
Aqu debemos entender sentido como el conjunto de valo-
res, experiencias, conocimientos y bsquedas orientados a salir de
la soledad; como un comportamiento y una actitud de vida; como la
bsqueda de coherencia en la propia vida, la tan contendida y dudosa
benevolencia del otro, el valor de la propia individualidad. Teolgi-
camente, todo eso est ntimamente relacionado con los elementos
que constituyen la teodicea: el poder y la justicia de Dios, el amor de
Dios, lo humano de la humanidad.
Si Dios es justo, por qu nos pasa esto? Si somos inocen-
tes, por qu sufrimos? Frente a este conjunto de preguntas y esta
profunda bsqueda, la conexin entre la historia bblica y la propia
historia de vida comienza a producir nuevas perspectivas y consola-
cin. Comienza a producir respuestas orientadas por el texto ahora
encarnado en la vida. As como la viuda, tambin nosotros y noso-
tras. En esta analoga, se hace verdad el antiguo adagio judo, que ya
354
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
citamos, Story as Torah (la narracin se convierte en orientacin).
La capacidad particular de lo sagrado de generar sentido en el caos
se comienza a manifestar. El encuentro con transcendencia muestra
un camino hacia adelante.
Cuando analizamos nuestro material emprico, resulta que
la respuesta de nuestros lectores y lectoras consiste en una serie
de elementos de los cuales una renovacin de la tradicin es una.
Hermenuticamente hablando, es una inversin revolucionaria ese
elemento de atreverse a ver la viuda como la madre o esposa de un
guerrillero, como la madre infectada de VIH o como la madre Mara,
quien desesperadamente busca que se haga justicia porque se hijo
desapareci.
Es difcil encontrar este tipo de relectura y contextualizacin
de Lc 18 en la interpretacin patrstica o acadmica; pero para nues-
tros lectores result que lo tradicional no fue suciente para contex-
tualizar el texto. Se tuvo que invertir en una aventura y llevar el texto
a desplegar su signicado dentro de nuevos horizontes de compren-
sin. Es lo que pas aqu. Los informes de lectura, repetimos, nos
ofrecieron las relecturas ms innovadoras, que articularon muchas
memorias peligrosas y viscerales evocadas por el proceso de lectura.
Sin embargo, hay otro elemento, quizs ms importante toda-
va. En casi todos los participantes, vimos que los acontecimientos
de injusticia e impunidad les dejaron una gran rabia y profunda c-
lera, enquistadas en el alma. Vimos tambin un sentimiento de im-
potencia, por no haber sido capaces de lograr que se hiciera justicia.
Y estos son elementos que fcilmente pudieran haber llevado a una
actitud de vida amargada, de venganza, odio y rencor, a una yihad
personal, a decir adis a la fe y a Dios, a nunca ms leer un pasaje
bblico, a adoptar una actitud de total indiferencia.
No fue as. No se busc el camino barato de venganza y vio-
lencia. Este es, quizs, el elemento ms asombroso en nuestro mate-
rial. El marco de referencia para muchos sigui siendo la fe, que los
condujo a otra respuesta, nutrida por el Evangelio: la respuesta de un
REGADOS POR LOS CERROS
355
compromiso renovado, basada en esa nueva espiritualidad postrau-
mtica a la que nos referimos. Esta es una espiritualidad caracteriza-
da por nuevos rituales, por una visin madurada del valor de la vida,
de la importancia de la perseverancia y de la responsabilidad por la
justicia y la verdad. Se constituy un horizonte nuevo de autocom-
prensin y responsabilidad por la vida.
Es importante ofrecer brevemente algunos de los muchos
ejemplos de lo que acabamos de subrayar, pues constituyen un retra-
to hablado de estas teologas locales. Un participante de Colombia
nos brind un ejemplo de la introspeccin al que el proceso de lec-
tura los llev:
Relaciono este pasaje de Lucas con los conictos de mi propia vida,
cuando veo que no es injusto solo el juez que no atendi a la viuda,
sino que, tambin, he actuado as con las personas que me rodean.
Cuntas veces he sido injusto con ellas, con mis estudiantes, con mis
compaeros de trabajo. A veces, sin querer, nos volvemos injustos;
el mismo miedo, el temor, la incertidumbre nos llevan a vivir estos
conictos; es decir, el conicto de la viuda y del juez nos exige re-
conocer este conicto que para nosotros puede ser oportunidad de
cambio en nuestra vida.
El grupo de Colombia subray la importancia del espacio se-
guro:
Necesitamos espacio para el consuelo. Cmo vamos a tratar las
emociones fuertes? Cmo vamos a asumir la misin jubilar sanar
los quebrantados del corazn? No podemos irresponsablemente
hacer cirugas sin saber qu vamos a hacer con eso. Necesitamos
trabajar el miedo.
En la cita que representamos antes una participante de uno de
los grupos salvadoreos expres bien en qu consiste esa praxis o
prctica nueva, producto de esa nueva espiritualidad: Yo tambin
creo que debemos saber el nombre de esta viuda, rescatar su memo-
ria, as como hacemos aqu, que andamos buscando los nombres de
cados y de sus madres, porque si no, entonces ms difcil que se le
356
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
haga justicia. En la misma lnea, un grupo de Per observ que esta
prctica nueva es una prctica orientada hacia el otro; es el otro y la
otra quienes son sus beneciados:
El texto del Evangelio de Lucas nos trae a la memoria tantas histo-
rias de mujeres en nuestros barrios que mantienen la misma actitud
de la viuda, y cmo, a pesar de las dicultades, van consiguiendo
mejoras en la vida de sus familias, ya que en la mayora de las oca-
siones no reclaman para ellas mismas.
Un grupo salvadoreo expres de manera concisa cmo sus
integrantes leen la Biblia. Es un gran no a la indiferencia y resigna-
cin: Para qu sirve saber de la desventura de una mujer como esta
doa? Para seguir luchando! En casi todos los dems grupos vimos
tambin esa conexin ntima entre el acto de lectura y su efecto pra-
xeolgico
37
:
Ese juez y esa viuda son nuestro pueblo que est clamando por ser
escuchado. Estamos con pies rmes para ir hacia adelante, nada ha-
cia atrs. El arma ms poderosa que tenemos nosotros es la palabra
de Dios. (Colombia).
La viuda nos est dando un ejemplo para que no desfallezcamos,
debemos seguir su ejemplo insistiendo en nuestro problema. (Co-
lombia).
Hay algo que nos ensea el texto y es que la viuda no debemos verla
como una pobre mujer. Ella dio ejemplo que hay que actuar Esta-
mos viviendo la justicia injusta, y debemos responder. (Per).
Hay que seguir buscando formas de protesta pacca, para que nos
escuchen y no quede impune la injusticia. (Per).
37
Al menos, al nivel volitivo, de la voluntad, de la buena intencin, el nivel del
ahora debiramos, quisiramos.
REGADOS POR LOS CERROS
357
Yo pienso que el texto nos plantea cmo acoger el Reino, que no es
fcil, sino que cuesta esfuerzo, insistencia, fe. Es importante mante-
nernos en la esperanza como la mujer viuda, perseverante (Per).
Se debe pedir insistentemente, no importa lo grave del problema; se
debe pedir, sin desfallecer. Porque si estamos limpios, aunque sinta-
mos lejos, pero llega la justicia divina. (El Salvador).
La justicia tarda, pero llega; si no la veo yo, pero que la vean ustedes
o que la vean los hijos o la gente que queda, porque la tierra grita la
injusticia, y si esa viuda que sali a pedir justicia lo logr, por qu
nosotros no lo vamos a lograr? (El Salvador).
El Reino de Dios est en medio de nosotros. Por eso hay que actuar
con fuerza. Cada actitud que nosotros tenemos con nuestros her-
manos es una oracin. La oracin es una seal de nuestra fe donde
sentimos la presencia de Dios. Tener y practicar actitudes positivas.
De esta manera al orar y al pedir seremos coherentes con nuestras
splicas y con nuestros hechos. La oracin y la justicia no se deben
hacer por inters, sino por la necesidad de comunicarnos con Dios y
sentir cada da su presencia. Y el ser justo debe ser parte de nuestro
caminar diario. (Per).
Acaso Dios no har justicia a sus escogidos, que claman a l da y
noche? Se tardar en responderles? abre una perspectiva esperan-
zadora, nos dice que a medida que seamos capaces de reclamar algo
se puede lograr, mientras sigamos as, sin movernos, sin reclamar,
no va a cambiar nada. La justicia de Dios se ve palpable a travs de
la accin de la persona, la justicia de Dios opera si hacemos justicia,
Dios hace por medio de nuestro hacer, pues Dios no acta por s
solo. La viuda reclama una justicia pronta, pero la realidad no es as;
la justicia no est pronta. Dnde est el poder de Dios? Se trata de
actuar, no esperar que Dios acte, pues esto nunca va a suceder. Si
dejamos la injusticia en manos de Dios, pues nunca habr justicia.
(Colombia).
Un comentario desde Colombia resume bien lo que muy fre-
cuentemente encontramos en nuestro material emprico. Representa
358
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
el sentir de muchos de los participantes. Representa tambin ele-
mentos centrales de esa teologa local a la que nos referimos. En el
comentario se conectan texto y contexto, hay momentos de intros-
peccin y autocrtica, se habla de una nueva praxis, se demuestra
una espiritualidad de resistencia, se habla de la teodicea y se trata
de dar respuesta a la pregunta por la justicia de Dios. Reproduzco el
comentario integralmente:
A veces, uno se pone a pensar sobre la situacin en Tierralta, con
tantas viudas, con tantos padres que estn enterrando a sus hijos. An-
tes, los hijos enterraban a los paps, pues moran de muerte natural,
pero ahora en Tierralta, con tanta muerte, con tantas mams sufrien-
do, con tantas viudas, cmo entender esta realidad desde el texto?
Dnde deben acudir las madres cuando sus hijos son asesinados?
Dnde deben acudir las viudas cuando matan a sus esposos? O a
sus padres? Dnde queda su clamor? No debemos caer en la deses-
peranza, no debemos creer que Dios se olvid de nosotros. Todas es-
tas circunstancias nos deben ayudar a nosotros a fortalecernos, pri-
mero que todo, a reconciliarnos con Dios, segundo, a reconciliarnos
con nosotros mismos, y tercero, a reconciliarnos con una sociedad
que sufre, una sociedad que es marginada, que vive en carne propia
la injusticia del poder en manos de unos cuantos.
La fuerza de los lectores dbiles
En su conocido libro People of the Book, Moshe Halbertal
menciona una serie de caractersticas de lo que llama comunidades
texto-centradas (text-centered communities), como son las
comunidades cristianas, judas, musulmanes, etc. Por qu es
importante para la comunidad creyente la lectura de un libro?
38
Un
primer factor reside en el hecho de que la habilidad en la lectura y
la explicacin de la Escritura otorga prestigio y poder, tanto poltico
como religioso. Un segundo factor que lleva a las comunidades de fe
a ser texto-centradas consiste en que el estudio del texto se considera
38
Halbertal, The People of the Book. Canon, Meaning and Authority, 6-10.
REGADOS POR LOS CERROS
359
ideal y obligacin religiosos: la comunidad est obligada a leer el
texto.
Ahora bien, de estos dos factores que tienen que ver con poder
y obligacin no encontramos nada en la prctica de nuestros lectores
y lectoras. El haber ledo comunitariamente la parbola de la viuda
no fue obligacin y no les otorg prestigio o poder poltico. Ms bien
al contrario. Muchos de los participantes leyeron contra el grano,
por decirlo as. Leyeron dentro de una situacin cultural y eclesial
(tanto catlica como protestante) donde no se confa mucho en la
lectura espontnea de lectores no profesionales y donde muchsimo
esfuerzo ha sido invertido en negar a los lectores comunes el acceso
al texto.
Sin embargo, estos lectores y lectoras vencieron todos los
obstculos y leyeron el texto desde el corazn herido, desde abajo. No
fueron poder o prestigio los que orientaran sus procesos de lectura.
No. Hubo otros dos factores por los que nuestras comunidades
quisieron concentrarse en el texto. Vimos que el primer factor fue
el hecho de que el texto mismo lleg a ser el sitio, el locus, de una
experiencia religiosa. El acto de lectura cre gran intimidad religiosa
y se convirti en un drama religioso por excelencia.
Otro factor lo constituy la experiencia de los grupos, de que la
lectura del texto bblico es altamente decisiva y constitutiva para la
identidad del grupo como pequea comunidad de fe. La lectura, as
como las memorias y experiencias que la acompaan, dan cohesin
al grupo y denen su marco de referencia y su manera de imaginarse
el futuro. Ledo as, comunitaria y espontneamente, el texto de
Lucas pudo desplegar su capacidad de convertirse en potencial de
comportamiento (behavior potential).
39
39
Un texto [...] no tiene slo un sentido cerrado, sino que tiene un potencial de
signicado (meaning potential) o, dicho de manera ms apropiada dentro de un
contexto funcional, un potencial de comportamiento. El texto, desde este punto
de vista, es una variedad de posibilidades; es como un conjunto de opciones de
comportamiento de nal abierto (open-ended) que estn a disposicin del intr-
360
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
La similitud en las diferencias llev al uso de una imaginacin
analgica. Lo que alguien una mujer viuda y annima hizo en el
pasado, se convirti para muchos de nuestros lectores y lectoras en
un proyecto para el futuro. Ese proceso de lectura fue plenamente
teolgico y contribuy a un momento de introspeccin, a un momen-
to de desahogo y procesamiento de trauma; contribuy a una visin
madurada de la realidad sociopoltica, a ms empata y sensibilidad,
a rituales y prcticas de fe nuevos. Requerimiento importante fue ese
espacio social seguro, en el cual los participantes pudieron compartir
memorias y experiencias en torno de una comprensin radicalmente
nueva de una simple parbola de la tradicin cristiana.
CONFRONTACIN Y ENCUENTRO: ESTANCAMIENTO Y
CRECIMIENTO
Estamos viendo los resultados de un proyecto de lectura inter-
cultural de la Biblia. Ya hemos explicado que el inter representa la
bsqueda de la confrontacin, el encuentro; representa el esfuerzo
por organizar la confrontacin, porque tendemos a encerrarnos, a
considerar nuestra lectura como la ltima, y a ver la de otra persona
como deciente o amenaza.
El inter representa el entendimiento de que juntos sabemos
ms y de que fcilmente se reduce la transcendencia del texto y la
plenitud de la revelacin cuando se lo lee en soledad.
El inter quiere convertir el proceso de lectura en un servicio
para el otro, en un acto de escucha de la voz del otro.
El inter es inclusivo, quiere evitar la exclusin en procesos de
interpretacin. Queremos que l nos ayude a desmantelar nuestros
prejuicios y a descubrir nuestros puntos ciegos, a aceptar al otro
lector y lectora como aliados. El inter quiere que nos capacitemos
prete individual. (Blount, Cultural Interpretation. Reorienting New Testament
Criticism, 17. (La traduccin del ingls es nuestra).
REGADOS POR LOS CERROS
361
en lecturas antifundamentalistas, y en ese sentido lo consideramos
como cualidad del proceso de interpretacin.
El inter nos quiere sacar de las convicciones de que estamos
solos en el mundo, de que somos los nicos que sufrimos y de que
nuestro sufrimiento es peor que cualquier otro.
El inter, nalmente, quiere ofrecer a los participantes la alegra
intensa del descubrimiento de estar compartiendo algo: de ser parte
de una comunidad ms amplia, orientada por una honorable y nica
tradicin religiosa. Una visin compartida siempre da nueva fuerza
e inspiracin. Es inmenso el impacto del descubrimiento de lo que
yo no saba antes, es decir, que el otro est comprometido con la
misma lucha por la justicia y liberacin que yo. Crear un encuentro
entre lugares de lucha y resistencia, lugares antes invisibles para m,
o no reconocidos como tales, tiene un tremendo efecto alentador.
Ahora bien, qu pas en nuestro proyecto? Cul fue el efecto
que tuvo el inter? En la segunda fase del proceso, los veinte grupos
releyeron el texto, ahora con los ojos de los integrantes de su grupo
par. Para nalizar nuestra mirada desde el helicptero, queremos ver
brevemente lo que pas en este proceso de confrontacin. Fueron
capaces los grupos de dar la bienvenida al otro? Se intensic la
sanacin del trauma, de la angustia y del miedo en el encuentro con
el otro grupo? Aceptaron leer el texto de otra manera? Pudieron
vencer la soledad? Tuvieron impacto la resistencia y la bsqueda de
la justicia del otro grupo?
En esta fase, nuestro anlisis ser menos texto-orientado y
ms encuentro-orientado. Dividimos nuestro anlisis en dos pasos:
estancamiento y crecimiento. Intentaremos destilar los factores que
llevaron a los grupos a uno de los dos lados del espectro. Crecieron
teolgica y hermenuticamente, o regresaron al mismo repertorio de
siempre, y solo quisieron escuchar el eco de sus propias voces?
362
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Estadsticas?
Es difcil expresar el efecto del proyecto en cifras duras. Si
por efecto o resultado entendemos que algo pas, el proyecto y el
mtodo deben considerarse extraordinariamente exitosos, porque en
todos los encuentros entre grupos pas algo. Para medir el efecto
del mtodo, fueron importantes los testimonios de los participantes
mismos.
Si nos concentramos en resultados que, desde la ptica del
proyecto mismo, podramos considerar positivos el que los gru-
pos hayan entrado en dilogo, hayan aprendido unos de otros, hayan
ampliado su horizonte de comprensin, podemos pensar en 80 por
ciento de resultado positivo. Para todos los participantes el mtodo
era nuevo y un eye-opener, una revelacin. Para muchos, la dimen-
sin de entrar en contacto con un grupo par desconocido y de otro
pas era un elemento motivador para participar.
En el captulo anterior sobre el anlisis de los casos, ya se
mostr que no todos los grupos supieron viajar juntos, como si fuera
su luna de miel. Es muy instructivo ver por qu el encuentro entre
algunos no se pudo llevar a cabo de manera satisfactoria. Veremos
que lo que pasa en la comunicacin intercultural en general se repite
a fortiori en la oikumen, en la comunicacin entre los cristianos de
diferentes iglesias. Los factores que obstaculizan la comunicacin
intereclesial son en gran parte los mismos que impiden la comunica-
cin intercultural.
40
Factores de estancamiento
Nos referiremos brevemente a dos casos de nuestro proyecto
en los que la comunicacin no llev precisamente a la ampliacin de
horizontes.
40
Para una lista comprehensiva de los factores que obstaculizan o promueven la
comunicacin hermenutica intercultural, vase mi texto Codes and Coding.
REGADOS POR LOS CERROS
363
1. El primer ejemplo es un caso en el que uno de los grupos pec
de no cumplimiento y negligencia. Un grupo de Colombia estaba
leyendo con un grupo de Per. Los grupos eran muy diferentes, as
como su acercamiento al texto bblico. El grupo de Per se prepar
bien y tena grandes expectativas del proceso; deseaba participar
porque la temtica de impunidad suscita especial inters dado que
el Per se encuentra inmerso en un proceso de reconciliacin tras
la vivencia del conicto poltico interno (1980-2000) marcado por
una cruel e inhumana violencia. El grupo es multicultural y los
integrantes quieren tener la experiencia de la lectura intercultural.
Los dos grupos no tenan la misma motivacin para participar;
la diferencia era sutil, pero elocuente. Mientras que el grupo de Per
buscaba un espacio de profundizacin bblica, en dilogo con otros
modos de ver e interpretar, el grupo de Colombia quera compartir
sus reexiones y seguir iluminando su vida concreta y compartida
desde fe. En otras palabras: mientras que el grupo peruano quera ser
desaado, el grupo colombiano deseaba compartir y seguir haciendo
lo que siempre haca.
41
Compartir no es lo mismo que querer ser
desaado.
Despus de haberse comprometido con nuestro proyecto, el
grupo peruano comenz activamente el proceso de lectura, pero
de parte del grupo par hubo silencio. Se sinti la decepcin en el
informe del grupo peruano. Pas el mes de mayo y el 2 de junio, sin
noticias del grupo par de Colombia
Cuando los lectores peruanos recibieron el primer informe del
grupo par de Colombia, estuvieron felices y se emocionaron mucho.
Admiraron al grupo par colombiano y expresaron su solidaridad
41
La motivacin es un elemento importantsimo en comunicacin intercultural.
El socilogo israel Daniel Bar Tal distingue tres tipos de motivacin: motiva-
tion for validy, for content, for structure. La motivacin por validez es el tipo de
motivacin que ms lleva al crecimiento; es la motivacin de alguien que quiere
que su punto de vista sea desaado. Ver a Bar Tal, Israeli-Palestinian Conict: A
Cognitive Analysis, 7-29.
364
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
con la situacin colombiana
42
; estaban fascinados con su forma de
leer desde la experiencia al texto, les encantaban los rituales del
grupo par; teman que el grupo par encontrar su propia manera de
leer demasiado tcnica. Pas el tiempo y mientras el grupo peruano
enviaba carta tras carta, e informe tras informe, el grupo par no
consideraba todo eso, ni reaccionaba a la interpretacin del grupo
par peruano.
Despus de casi un ao, el grupo peruano recibi del grupo
colombiano una reaccin a su interpretacin de Lc 18. No era preci-
samente la reaccin que se podra haber esperado. El grupo perua-
no la sinti como crtica y no considerada. As escribi el grupo
colombiano a su grupo par: El documento de Lima no se pregunta
por la justicia. Parece un texto elaborado por un grupo intelectual,
no precisamente quienes han sufrido en carne propia, no es lo mismo
vivir una realidad de violencia a estar lejos de ella.
El grupo de Per, asombrado y dolido, en vez de enojarse y
cerrar as la comunicacin, s se mostr considerado y quiso saber
cmo fue posible que el grupo de Colombia reaccionara de esta ma-
nera a su lectura. Intentamos comprender las razones de su respues-
ta, desde nuestro punto de vista fra y que no responda a la realidad
de lo que habamos querido expresar. Intentamos comprender las
causas.
Nuevamente el grupo peruano escribi al grupo par de Colom-
bia una carta personal y llena de muestras de admiracin y solida-
ridad, seguida despus por otra carta ms formal, con apreciaciones
teolgicas (Lc 18), datos sobre la situacin peruana y una explica-
cin de la postura (de esperanza) del grupo frente a las instituciones
(punto de discrepancia con el grupo colombiano). Ms de dos meses
despus, el grupo peruano recibi la reaccin del grupo de Colombia,
en la que expresaba su sentimiento de vergenza porque nuestros
aportes a los informes de ellos fueron muy crticos, sin antes haber
42
La admiracin y la solidaridad son factores elementales para establecer comuni-
cacin intercultural de manera profunda y existencial.
REGADOS POR LOS CERROS
365
considerado la actitud solidaria y cercana que el grupo de Lima ha
manifestado con relacin a la situacin de violencia y conicto que
vivimos en nuestro pas.
Es interesante analizar lo que sucedi entre dos grupos de
buena voluntad, y por qu el proceso no se pudo llevar a un nal
feliz. El grupo peruano hizo un esfuerzo por descubrir algunos fac-
tores y habl sobre los diferentes ritmos, el informe ms personal no
recibido por el grupo par colombiano, la diferencia de perspectivas
de los dos grupos y la actitud crtica del grupo par colombiano.
Podemos agregar otro par de factores que llevaron al estan-
camiento y regreso al mismo repertorio, en especial, del grupo co-
lombiano. Mientras que el grupo peruano hizo mucho mrito para
establecer un contacto profundo, existencial, el grupo colombiano
tard en reaccionar a los informes de lectura de su grupo par; y ms
all de la tardanza, su primera reaccin mostr que la actitud frente
al proceso no era la misma que la del grupo par.
Ya hablamos de que la motivacin compartir (por parte del
grupo colombiano) no es lo mismo que querer ser desaados, co-
nocer otros mtodos y acercamientos al texto (por parte del grupo
peruano). Y hay otros elementos, como son la falta de consideracin,
ciertas condiciones que pona el grupo peruano, la sentida diferen-
cia en estatus y composicin de los grupos, el seguir objetivando al
grupo par, el poco inters en su situacin, ciertos prejuicios sobre
el compromiso del grupo par con la implantacin o bsqueda de la
justicia y diferencias teolgicas.
El primer informe constituy un punto de quiebre para el gru-
po peruano, por la sencilla razn de que senta que contena repro-
ches y prejuicios no fundados. Recin en la segunda reaccin, en
la que el grupo colombiano tambin ofreci disculpas y expres su
vergenza por no haber hecho justicia al grupo par, el grupo colom-
biano reconoci que los integrantes del grupo par tenan una larga
trayectoria en el asunto de los derechos humanos y la impunidad, y
armaron que ellos (el grupo par peruano) tienen un gran recorrido
366
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
en la defensa de los derechos humanos y en la pastoral, con mucha
experiencia y reconocimiento.
Sin embargo, la primera reaccin crtica y no considerada
en la que el grupo colombiano expres creer que el grupo par no
tena experiencia propia con la realidad de violencia, debi haber
tocado fuerte a este ltimo. La observacin de los colombianos se
basaba en un fuerte prejuicio, porque no era cierta, y solo lo admiti
al nal de su segunda comunicacin.
43
Otro elemento presente tanto en la primera como en la segun-
da reaccin es la cuestin de las condiciones. De la formulacin
que el grupo colombiano us, y sin querer decirlo explcitamente,
pareciera que este grupo colombiano pona ciertas condiciones, y
que solamente cuando ellas se cumplieran, el grupo par sera acepta-
do como tal. Son condiciones como las siguientes:
Estar comprometidos con la cuestin de los derechos humanos.
Hace falta que tomen ms en cuenta la realidad de violencia del
Per; tampoco hay referencias a las luchas de los derechos humanos
que se dio tan fuertemente all. No discuten el hacer justicia como
un anhelo humano. La justicia queda en veremos, la persona vctima
no es satisfecha
43
La prudencia y la cautela son conceptos importantes en la comunicacin inter-
cultural, especialmente cuando de la fe del otro se trata. En la literatura, se habla
de mindfulness, un concepto que podra traducirse al espaol como consideracin,
considerado y prudencia. El socilogo Gudykunst dene la consideracin como
concepto cognitivo; tiene que ver con la superacin de tendencias que interpretan
el comportamiento de extraos a partir del marco referencial propio. La consi-
deracin requiere atencin concentrada, apertura y sensibilidad. Tiene que ver
con apertura para nueva informacin y con la nocin de que es posible contar
con ms de una perspectiva. Considerado se reere tambin a la relacin con el
grupo asociado y con su informe de lectura. Cuanta ms atencin brindada por los
miembros (individuales) del grupo compaero, tanto ms crecimiento habr en
la comunicacin. Vase a Gudykunst y Kim (eds.), Communicating with Strang-
ers: An Approach to intercultural Communication, 285.
REGADOS POR LOS CERROS
367
Cierta lnea teolgica y eclesial. Hay una relectura enfocando la
prioridad de Dios y no de la realidad. Hay un nfasis en la oracin,
pero no hay nfasis en la justicia. La lnea es muy diferente a la
nuestra; se nota una lnea muy reivindicadora de la Iglesia, como si
la esperanza viniera de all.
La solidaridad y el deseo de colaborar con la transformacin de la
situacin colombiana. Han acogido nuestros aportes y han expre-
sado la solidaridad con la situacin que vivimos en nuestro pas.
Han mostrado valoracin por nuestro trabajo como proceso laical
como un medio de vida cristiana para alcanzar una Colombia me-
jor
Y la ms importante condicin: haber sufrido tanto como el grupo
par. Esta ltima representa lo que podemos llamar la falacia del su-
frimiento como factor para producir buena teologa y lectura de la
Biblia; falacia, porque no siempre es cierto el adagio segn el cual
cuanto ms se sufre, tanto mejor la teologa o la lectura bblica.
Resulta que pobreza o sufrimiento pueden ser tambin grandes obs-
tculos para dar una bienvenida incondicional al otro lector.
Recin en la ltima reaccin del grupo colombiano, cuando
el grupo peruano se expres dolido, hubo signos de admiracin de
los colombianos hacia su grupo par. Eso, mientras que el grupo pe-
ruano, desde el inicio del proceso, expres su gran solidaridad con
la situacin del grupo par y su admiracin por la lectura y la liturgia
empleada por ste: Su lectura nos cautiv.
A pesar de que el grupo colombiano supo los nombres de los
integrantes del grupo par y hubiera podido haberse dirigido directa-
mente a ellos con sus nombres (queridos Adrin, Humberto, Pilar,
Fiorenza, Glara, etc.), sigui objetivndolos y hablando de ellos
o del grupo peruano.
Es difcil emitir un juicio, pero al parecer, otro elemento tam-
bin jug un papel en el intercambio que estamos analizando: lo que
se ha llamado el encuentro cultura-co-cultura. Este elemento se ma-
niesta cuando se percibe al otro (al otro grupo), como de otra cul-
368
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
tura y de otro estatus social; y la actitud que se asumi en este caso
fue la de sospecha, la de no dar la bienvenida al otro. La imagen que
se tuvo del par peruano era que se trataba de un grupo intelectual,
mientras que el grupo colombiano se autodeni de la manera si-
guiente: Nosotros en cambio somos una comunidad laical de un
barrio, con gente ms joven.
44
Es curioso, porque el grupo peruano,
desde el comienzo, haba dado la ms cordial bienvenida a su grupo
par colombiano. Recin al nal el grupo colombiano expres haberlo
advertido: Han valorado los aportes de los pequeos grupos como
nosotros. Han sido humildes (sic) frente a una actitud de crtica.
Obviamente, para el grupo colombiano, era importante la em-
pata del grupo peruano con la situacin en Colombia, pero falt
reciprocidad, pues se vio muy poco inters de parte de los colombia-
nos por la situacin de Per. Ser tambin por eso que para el grupo
peruano al nal, la relacin se redujo a una justicacin de nuestra
propia perspectiva.
Hemos descubierto algunos de los factores que obstaculizaron
la comunicacin entre estos dos grupos e hicieron que su intercam-
bio se pareciera por largo tiempo a un no encuentro. Creemos que
uno de los ms importantes fue la falta de una genuina reciprocidad
e inters por su grupo par por parte del colombiano. Este hecho se
puso de maniesto una ltima vez cuando una integrante del grupo
peruano lleg a Colombia y quiso tener contacto personal, cara a
cara, con los colombianos, para continuar e intensicar la relacin.
Al respecto, ella escribe:
Aprovecharamos para llevar unos regalos, libros y saludos espe-
ciales del grupo. Sin embargo, no se pudo realizar por problemas de
coordinacin. Nuestro grupo termin el proceso para el que se haba
comprometido y no tuvimos ms comunicacin con nuestro grupo
par. Un nal agridulce.
44
Las cursivas son mas.
REGADOS POR LOS CERROS
369
Como conclusin, podemos anotar que a nuestro juicio (y a
juicio del grupo par), el grupo colombiano ley el texto bblico de
manera muy rica, comprometida, contemplativa, con rituales y
smbolos, pero lastimosamente solo cuando el proceso ya se haba
terminado fue capaz de ver a su grupo par. De esta manera, dej
pasar una gran oportunidad de romper su propia soledad y descubrir
que no est solo en la lucha; pudo haber descubierto lugares de lucha
antes no conocidos.
En uno de los informes del grupo colombiano hay un suspiro
que toca el corazn del proyecto de lectura intercultural de la Biblia:
El desafo es enorme. Cmo transformar esa tradicin de intole-
rancia y confrontacin? Cmo hacer un camino donde la diversidad
humana cimente la solidaridad y el aprecio mutuo? Estamos segu-
ros que el grupo colombiano en algn momento tomar en serio sus
propias palabras y comenzar a asumir que es importante primero
que todo hacer nfasis en los aspectos positivos y luego s compartir
nuestras diferencias, no para criticarlas sino para enriquecernos mu-
tuamente.
2. Observemos brevemente un segundo ejemplo donde el en-
cuentro entre dos grupos llev, al menos en un primer momento, al
asombro y la distancia. Fue el encuentro entre un grupo de Colombia
y su grupo par de El Salvador que ya se analiz extensamente. Ahora
el factor ms importante del distanciamiento y los interrogantes no
es un asunto de clase social, sino la cuestin hermenutica propia-
mente tal. Hubo profunda discrepancia entre los dos grupos sobre
cmo explicar el texto, sobre su apropiacin legtima y sobre los
lmites de la imaginacin en el proceso de lectura.
Para el grupo de Colombia resultaba inaceptable lo que algu-
nos participantes del grupo par de El Salvador hacan con el tex-
to. Ya hemos visto cmo unos dos o tres participantes salvadoreos
llevaron la historia de Lucas a su propio dominio de referencia, la
conectaron con sus propios cdigos culturales y lo insertaron, por
decirlo as, en lo que pasaba en su propio entorno social. Pregunta-
370
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ron cmo fue posible que el juez cambiara su postura y, despus de
mucha insistencia de la viuda, nalmente atendiera su caso.
Lo que esas respuestas tenan en comn era la sospecha de que
no solo haba sido la viuda, con su insistencia, sino que haba otro
elemento ms que haba movido al juez. Observemos las siguientes
respuestas:
La viuda es la protagonista del relato, porque es ella la que mueve
todo, desde que llega, hasta que se va. El aparece mencionado como
chulo. Por eso el juez le tena miedo a la viuda, porque saba que de-
trs estaba la justicia de la mara del hijo que haban matado quizs.
Otro participante opin que la viuda representa las madres
que han perdido al marido en la guerra y ahora han perdido a los
hijos en las maras. Alguno ms del grupo dijo que no le hicieron
justicia a la maishtra
45
, porque tenan miedo de ella, o mejor dicho
de la gente que la apoyaba. Una participante compar la situacin
de la viuda con la situacin que se vive en la comunidad: las seo-
ras mams de mareros que andan aigidas porque les quieren violar
a las hijas solo porque son hermanas del marero que le mataron.
En la misma lnea coment otra: La viuda del cuento andaba bien
poderosa. Yo no s, pero como que ella tena su proteccin con la
mara del hijo El juez le tuvo miedo y por n entonces mejor le
ayud. Otro del grupo pens ms bien en soborno: Que quizs
le tienen que pagar al vato
46
para que haga algo, porque sin lana no
baila la cabra. Otro participante, nalmente, pens en otra cosa:
Que la pobre mujer tuvo que hacer hasta lo que no deba para que
la escucharan y le hicieran justicia.
47
.
Para el grupo colombiano, todo eso fue demasiado. Reconoci
que en realidad no hay muchas coincidencias; son ms las diferen-
45
El informe de lectura explica: Maishtra, nahuatizacin (adaptacin al nauta,
idioma hablado por los pobladores originarios de El Salvador) para maestra. Se
aplica en este contexto para una seora que inspira respeto.
46
El informe de lectura explica: Vato, salvadoreismo para tipo, individuo.
47
Todas las cursivas son mas.
REGADOS POR LOS CERROS
371
cias entre nuestras interpretaciones que los puntos en comn. En
su reaccin al grupo par salvadoreo, coment primero la cuestin
de las reglas hermenuticas: Por qu insisten tanto en el miedo
del juez a la viuda? En el informe aparecen muchas cosas que no
estn en el texto Tambin entendimos que se piensa que la viuda
tena un hijo y que ste perteneca a una mara. El grupo par usa
su imaginacin, opina una participante del grupo colombiano con
disgusto, y nosotros no.
48
.
El grupo colombiano crey ver que el texto sufre en la in-
terpretacin demasiado actualizante del grupo par; es decir, que do-
min el contexto actual y desapareci el texto histrico. Nosotros
hicimos algunas referencias a nuestra situacin social, pero ustedes
se centran demasiado en sus experiencias con la violencia de las ma-
ras. Un participante del grupo colombiano pregunt si los del grupo
par acaso piensan en lo que el texto no dice, usaron su fantasa.
La respuesta de otra participante fue sucinta y breve: Su informe
tiene un poquito de cada cosa, un poquito de fe, bastante de imagi-
nacin
Este fue el punto neurlgico para grupo colombiano: el uso de
la imaginacin en el acercamiento al texto del grupo par. No haba
equilibrio segn los colombianos entre lectura y relectura, entre
inters en el signicado original e histrico del texto y su actuali-
zacin. Sus miembros usan demasiado la imaginacin. Esto es ad-
mirable porque tienen muy presente su contexto, pero se debera dar
mayor atencin a lo que dice el texto bblico.
Al nal de su reaccin, el grupo colombiano expres bella-
mente cmo vea el problema hermenutico: Como ustedes, no-
sotros tambin tenemos mucha impunidad en nuestro medio, pero
parece que estaban leyendo su vida en el texto, sin atender mucho
al texto mismo.
49
Aparentemente, el grupo colombiano sinti que su
propia aproximacin al texto de Lucas era ms profesional y estaba
48
Las cursivas son mas.
49
Las cursivas son mas.
372
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ms dentro de la lnea ocial de la Iglesia: Nuestra interpretacin
del texto est condicionada por la formacin recibida en los talleres
de animadores comunitarios en la parroquia. Y consideraba que la
lectura del grupo par era ms espontnea; por eso, recomend a los
salvadoreos procurar un mejor acompaamiento profesional: En
la reunin [del grupo par salvadoreo] debera haber habido un ma-
yor acompaamiento por parte de personas con formacin teolgica
que hubiesen dado algunos elementos orientadores tiles para inter-
pretar el texto.
Es interesante ver cmo las dos aproximaciones diferentes al
texto llevaban consigo dos enfoques teolgicos diferentes. Haba dos
opiniones diferentes sobre lo que lo realmente importante del texto.
Haba dos imgenes de Dios y dos percepciones diversas de lo que
el texto pide de sus lectores. Armaba el grupo colombiano a su par:
El texto habla de hacer justicia [] el mensaje central es el de la
insistencia que se debe mostrar en la bsqueda de la justicia, pero
ustedes relacionan esto con la venganza, como si la viuda tuviese un
enemigo y buscara al juez para que lo aniquilara. Creen ustedes que
Dios es un Dios vengador?
El grupo colombiano resumi lo que deba considerarse como
mensaje central del texto:
Es una parbola que J ess propone para que se entienda la importan-
cia que tiene perseverar en la oracin y obtener as lo que necesita-
mos. Ante la actitud del juez ustedes dicen que habra que tomar la
justicia por las propias manos, pero nosotros no estamos de acuerdo.
Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia.
50
Mientras que el grupo colombiano enfatizaba en el elemento
de la perseverancia, en el texto, y opinaba que la justicia vendr de
Dios, el grupo par salvadoreo vea en este acercamiento una actitud
demasiado pasiva.
50
Las cursivas son mas.
REGADOS POR LOS CERROS
373
Se nota una carga de espiritualismo muy fuerte, como de espirituali-
zar el texto bblico de primas a primeras diciendo que hay que orar,
que hay que hacer ayunos, que los evanglicos s hacen oracin, que
si sabemos orar Dios nos va escuchar, que hay que pedir permiso
para entrar Esas cosas dejan muy pasiva a la viuda del relato y
como que se siente muy descarnada esa visin, muy poco creativa,
poco vital.
Ahora bien, es interesante lo que aqu ocurri entre los dos
grupos, tanto desde el punto de vista hermenutico como teolgico.
Lo que hizo este encuentro particularmente interesante y profundo
aunque los participantes posiblemente no lo sintieran as era la
posibilidad de que las dos aproximaciones al texto y las dos lectu-
ras, con sus implicaciones para una prctica de fe, se enriquecieran
mutuamente y que la primera quedara trunca, supercial y fcil sin
la otra.
En su aspecto hermenutico, el encuentro hace pensar en la
antigua disputa entre Alejandra y Antioqua sobre la primaca del
sentido alegrico sobre el sentido literal, la alegora sobre tipologa,
lo original sobre un nuevo momento histrico, entre el traditum (lo
dicho propiamente tal) sobre la traditio (el proceso de transmisin y
actualizacin).
51
Esta es una dialctica que se maniesta en las her-
menuticas de todas las tradiciones religiosas centradas en un libro
sagrado. En el judasmo tenemos la Halaja (el camino, la praxis)
versus la Midrsh y la Agadh (comunicacin, narracin), en el Is-
lam el texto original (en rabe) del Corn y sus Hadith.
Impact en alto grado al grupo colombiano que el grupo par
salvadoreo fuera ms all de lo que dice el texto. Para el grupo
colombiano, lo que el grupo par hace es lo que en hermenutica se
llama la exploracin de la reserva de sentido del texto, concepto que
acabamos de explicar. El grupo colombiano senta que la mayor di-
ferencia resida en la manera de hacer crecer el texto, opinaba que
su grupo par est fuera del contexto y dena su propia manera de
51
Vase a De Wit, En la dispersin el texto es patria, 44ss.
374
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
leer como anlisis del texto: Nosotros nos limitamos a analizar el
texto, en cambio ustedes no se extralimitaron en imaginar cosas que
de pronto estn fuera del contexto.
Tambin hace tan interesante este encuentro el que aqu to-
pamos con cuestiones fundamentales de la hermenutica moderna
y posmoderna, as como con ese cambio de paradigma del que ha-
blamos previamente. Creo que ambos grupos tenan razn y creo
tambin que solo la convergencia de las dos aproximaciones podra
cubrir todo ese proceso de una lectura tica y hermenuticamente
responsable.
Su informe muestra con claridad la lucha del grupo colom-
biano con la cuestin de los lmites de la interpretacin. Cuando
sealaron que el grupo par salvadoreo no solo us su imaginacin,
sino tambin su fantasa, se referan implcitamente a la cuestin
de la validacin y los lmites de la legtima interpretacin. Y aqu la
pregunta de si es legtimo ese reproche de haber usado demasiado la
imaginacin.
Mi respuesta es la siguiente. Es obvio que el acto de leer un
texto histrico debe implicar un inters en el trasfondo histrico del
texto, en su proceso de crecimiento y transmisin, en su estructura
literaria y narrativa, en su lugar en la obra literaria mayor (el Evan-
gelio de Lucas) y en su teologa, e incluso un inters en los detalles
del texto. Este es texto que nos fue transmitido y no otro; y este texto
nos fue transmitido, es decir, no es creacin nuestra, sino un regalo.
Cabe entonces una aproximacin que haga justicia a estos he-
chos. Y ella ha de ser cuidadosa, responsable, analtica; ha de ser una
aproximacin que busque honrar el texto y respetar sus derechos.
Sin embargo (es aqu, en este punto, donde se pone operativo y ne-
cesario el cambio de paradigma), cuando esta aproximacin orienta-
da histricamente comienza a dominar todo el proceso de lectura y
prohbe la apropiacin del texto en un contexto nuevo, se le roba al
proceso de lectura un momento crucial, es decir, el momento de la
apropiacin.
REGADOS POR LOS CERROS
375
Ya hemos recordado lo que dice Ricoeur sobre el momento
culminante del proceso de lectura: si sta no llega a su momento
de apropiacin en nuestras propias vidas, habr quedado trunca y
no nalizada. Si no hay apropiacin, no existe la posibilidad tan
hermosamente expresada por el grupo colombiano de estar leyendo
su vida en el texto, de meterse dentro del texto desde la vida diaria.
De esta manera, una lectura meramente histrica puede con-
vertirse fcilmente en obstculo para llegar a completar el proceso,
y as, paradjicamente, daar el texto y limitar o castrar su reserva
de sentido y el espectro de sus posibles signicados. Me reero a lo
siguiente. Es parte de los intereses del texto querer ser ledo y reledo
indenidamente. Los textos son ms que la intencin de su autor, son
ms que lo dicho propiamente tal. Su referencia su conexin con lo
social y lo histrico quiere ser renovada y actualizada en una relec-
tura que ilumina situaciones no vistas por su autor original.
Como hemos dicho, los textos tienen la capacidad de iluminar
situaciones y contextos desconocidos para el autor original. Es lo
que pasa cuando grupos de El Salvador o de Colombia lo toman y
lo leen, metindose dentro del texto desde sus vidas diarias. Leer
textos histricos, especialmente los bblicos, es ms que una acti-
vidad arqueolgica. No son momias, sujetas a la autopsia que les
quisiramos hacer, sino su vida se quiere alargar y renovar mediante
su actualizacin y apropiacin.
As se explora lo que con Severino Croatto y otros hemos
llamado lo no dicho de lo dicho del texto. Nuestro acto de lectura no
solo debe estar orientado hacia la exploracin de lo que el texto dijo
en el momento de su gnesis entonces estaramos reduciendo el
texto a un mero deposito histrico sino tambin debemos explorar
su reserva de sentido. Y esto es precisamente lo que el grupo de El
Salvador trat de hacer: recontextualizar el texto de la viuda. Y as
como cada relectura, tambin sta es (la viuda como madre de un
mara), vista desde el texto, una aventura.
376
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Sin embargo, el acto de lectura solo podr llegar a su culmi-
nacin solo mediante este proceso de aplicacin. La apropiacin es
un elemento legtimo, incluso necesario de la lectura, pero la apro-
piacin agrega algo sustancial al proceso de interpretacin. Es la
insercin del texto en mi vida lo que cambia el estatus del texto y lo
convierte en algo fundamental para mi caminar, algo capaz de ilumi-
nar quin soy y cul es mi responsabilidad en la vida.
Los textos quieren ser apropiados, repetimos; pero el texto,
como otro, pide de nosotros que nuestra apropiacin no sea pato-
lgica o narcisista. Si se le roba su capacidad de poner en tela de
juicio mi vida y mi percepcin de la realidad, el proceso de escucha
se aplana y no se oye nada ms que el eco de la propia voz. Esto
signica que, cuando se quiere preguntar por la legitimidad de un
proceso de lectura, no se puede usar el argumento de la apropiacin
o de la imaginacin, sino se debe preguntar ms bien en qu medida
aquella apropiacin (la propia o la del otro) es patolgica, narcisista,
unilateral o fundamentalista.
Es ah donde el inter como la confrontacin con el otro de la
que hablamos antes comienza a operar como cualidad del proceso
de comprensin y como criterio normativo y de discernimiento. Es
ah, en el proceso de confrontacin, donde el otro lector y la otra lec-
tora entran en la arena y debern aplicar el ltimo legtimo criterio
de discernimiento, para preguntar en qu medida la lectura con su
apropiacin es dadora de vida o la quita.
Es permitido insertar experiencias actuales y as releer el tex-
to histrico? Debe estar claro que mi respuesta es un enftico s. Los
creyentes no somos historiadores o arquelogos, sino queremos leer
el texto como carta dirigida a nosotros y nosotras. Adems, estas re-
lecturas espontneas muchas veces exticas, creativas, productivas
y surgidas fuera de las tradiciones de lectura dominantes pueden
llevarnos a descubrir nociones y signicados que no habamos visto
y que sin embargo estn en el texto.
REGADOS POR LOS CERROS
377
Es lo que el grupo colombiano, a pesar de su crtica sobre el
uso de la imaginacin del grupo par, arma: segn su relato [el
del grupo par] del texto de la viuda y el juez vuelan mucho con su
imaginacin; se meten con muchas cosas y muchas palabras que
nosotros no habamos visto en el texto.
52
El inters en la gura de la viuda, insertada en el propio
contexto del grupo salvadoreo, lleva a nuevas preguntas, a con-
cientizarse de lo no dicho de lo dicho, y de alguna manera, por ms
extica o atrevida que sea su relectura, a descongelar el texto. De
esta manera, ste es rescatado de su congelamiento en el pasado. Se
alarga y enriquece su vida, y por lo pronto, esta viuda annima puede
aparecernos vestida como esa mujer desesperada cuyo marido muri
y ahora perdi su hijo en las maras. As, las dos aproximaciones, la
histrica y la actualizante, resultan perfectamente complementarias;
y ninguna de las dos puede considerarse duea del texto o completa,
sin la otra.
Lo que vale para el aspecto hermenutico, vale tambin para
lo teolgico. Su respectiva aproximacin hizo que los grupos sea-
laran, como ms importante, dos partes diferentes del texto. Para el
grupo colombiano fue la ltima parte (la resistencia a travs de la
oracin) y para el grupo salvadoreo fue la primera parte del texto
(la resistencia de la viuda). No es necesario ver en eso una contra-
posicin insuperable. Es mejor verlo como invitacin al otro a no
perder de vista lo que tambin est en el texto.
Las dos aproximaciones se corrigen y se complementan mu-
tuamente y deben considerarse como regalo la una para la otra, lo
que implica que la plenitud de la revelacin est en la combinacin
de estas dos maneras particulares de escucha al texto. Porque los
dos segmentos del texto de Lucas son dos partes de un solo texto. El
nal enfatiza en el papel y la presencia de Dios, en la splica a los
creyentes de seguir perseverando, en la fuerza de la oracin.
52
Las cursivas son mas.
378
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Al mismo tiempo, tenemos la primera parte, en la que una viu-
da acta y sigue actuando a pesar de todo. Y es cierto lo que el grupo
colombiano observa: no sabemos exactamente lo que hizo cambiar
al juez; parece un poder escondido, una fuerza misteriosa, en todo
caso, algo que el texto no explicita, que solo podemos adivinar. Sin
embargo, el texto nos invita a llenar este hueco, y para eso no tene-
mos otra herramienta que nuestro respeto por l, nuestra imagina-
cin y nuestro contexto.
Debemos decir que el via crucis de esta viuda annima, que
al ir iba llorando llevando la semilla, es de todas maneras un ele-
mento crucial en la parbola y seguramente ha sido un elemento de
cambio. Creo que de esta manera el texto nos quiere ensear cun
urgentemente se necesitan la oracin y contemplacin, as como la
accin liberadora y la praxis de la perseverancia, y que estas son
modalidades complementarias de una sola fe liberadora. La accin
sin la esperanza de que Dios har justicia es tan vaca como la con-
templacin que no quiera concretarse en una praxis liberadora: ora
et labora.
Ahora bien, cmo termin el encuentro de estos dos grupos?
Vimos que en cierto momento del proceso se criticaban bastante. Sin
embargo, el proceso no termin con distanciamiento. La vida sufrida
y las experiencias de lucha, dolor y luto compartidas, ms all de las
discrepancias hermenuticas y teolgicas, lograron la cercana. En
su ltima carta a su grupo par, el grupo colombiano ofreci disculpas
y mostr una actitud de mucha empata y consideracin; reconoci
lo que ambos grupos comparten.
Nosotros tambin hemos vivido los estragos de la guerra y sabemos
cunto duele.
Parece que en El Salvador existen muchas viudas cuyos hijos hacen
parte de las maras. Lo mismo sucede en nuestro contexto: muchas
viudas tienen sus hijos en la guerrilla y en el paramilitarismo. Hay
muchas viudas en nuestro pueblo a causa de la violencia y la mayor
parte de los asesinatos quedan en la impunidad.
REGADOS POR LOS CERROS
379
Somos compaeros de lucha. Al igual que ustedes somos un grupo
de personas que luchamos por un mejor maana.
Y, muy importante, en la carta hay signos de admiracin:
Son personas que les ha tocado sufrir mucho la indiferencia del Es-
tado porque ellos hablan de que hay que insistirle a las entidades del
Estado, que si no gritas el Estado no te escucha. Son personas que a
diario se la estn luchando.
Cuando una participante del grupo colombiano calic a su
grupo como chveres [espontneos para interpretar], resulta claro
que la lectura del grupo compaero salvadoreo no dej de tener
impacto. Los colombianos terminaron su carta armando que el pro-
ceso les haba hecho ver la dignidad de la diferencia, que haban des-
cubierto que en vez de crear separacin, el texto tambin puede unir
y que la interpretacin de el otro y de la otra puede contribuir a
descubrir la plenitud de revelacin: El texto es el vnculo que nos
une como grupo. Vamos a compartir nuestra interpretacin desde
nuestro contexto con la interpretacin de ustedes desde su propio
contexto.
Factores de crecimiento
En el ejemplo relatado, los factores que obstaculizaron, al me-
nos al comienzo, una interaccin uida y fructfera fueron de ca-
rcter hermenutico-teolgico. Observamos que entre los muchos
factores para el no encuentro, los obstculos hermenuticos son dif-
ciles de superar. Esto ocurre porque tienen que ver con la propia in-
terpretacin y la posicin del lector o la lectora en el campo de juego
hermenutico. Los grupos o los lectores se sienten propietarios del
texto y la posicin hermenutica subyacente nutre esta actitud frente
al texto. No permiten que otro tambin se apropie de l.
Esta es causa de mucho malentendido y en el proceso de lectu-
ra intercultural frecuentemente un motivo de distanciamiento entre
lectores. Si algo te es tan caro, cuesta vivir con la idea que tambin
380
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
otro podra ser propietario. Hermenuticamente hablando, cuesta vi-
vir con la innitud.
En los dos ejemplos que analizamos, vimos factores que pro-
dujeron distanciamiento. El que al nal de ambos encuentros hubiera
entendimiento y cercana se debi a la presencia de otros factores que
siempre contribuyen al crecimiento. Son los factores que llevaron a
la gran mayora de los grupos a un encuentro fructfero, profundo
e impactante con el grupo par. No es necesario recurrir ahora, otra
vez, al material emprico. Tales factores estn plenamente presentes
y presentados en los anlisis detallados que ofrece este libro. Basta,
de momento, con ofrecer una pequea lista de los mismos.
En primer lugar, podemos mencionar el conjunto sensibilidad,
empata y consideracin (en ingls mindfulness). Son todos trmi-
nos que se reeren a una manera de pensar inclusivamente. Es el
esfuerzo de ponerse en la situacin del otro. Pensar inclusivamente
signica experimentar y aproximarse al otro como a una persona que
tiene los mismos sueos y anhelos de una vida segura, feliz y plena.
Son persistentes, perseverantes. No dan marcha atrs. Considera-
mos que al igual que la viuda, la situacin es muy difcil y eso les
hace seguir insistiendo, dice un grupo sobre la situacin y praxis
del grupo par.
En la base de pensar inclusivamente est una actitud abierta,
ecumnica, la disposicin de compartir en lealtad y honestidad. As,
un grupo salvadoreo escribe a su grupo par:
Reciban nuestros saludos de este pas El Salvador, un pas de mr-
tires y esperanzas. Es nuestro deseo que estn bien tanto a nivel
personal como a nivel de la comunidad Si les hemos dicho al-
gunas cosas demasiado fuertes, perdnennos, pero este es nuestro
pensamiento y compromiso que hemos compartido con ustedes en
conanza
Esa actitud abierta lleva consigo el deseo explcito de dejar de
objetivar al otro. Este deseo querer ver el rostro del otro, la situa-
cin particular en que se encuentra se advierte cuando un grupo es-
REGADOS POR LOS CERROS
381
cribe a su grupo par: Les escribimos para hacerlos saber que hemos
ledo todo lo que ustedes nos mandaron en los informes de la lectura
intercultural de la Biblia. Aqu la conversacin y el encuentro con
el otro no se convirtieron en interrogatorio, en una seleccin prejui-
ciada de elementos, sino en una toma de conocimiento de todo lo que
se poda saber del otro.
Hablamos antes sobre la dignidad de las diferencias. Pode-
mos decir, en general, que stas son enriquecedoras. Pero a veces las
diferencias son tan grandes y profundas que resultan insuperables.
Sin embargo, en vez de seguir enfatizndolas no siempre es
necesario llegar a lo mismo, a veces es necesario dejar de hablar
de las diferencias y amortiguarlas en benecio de la sobrevivencia.
Esta disposicin es clara en el encuentro entre el grupo colombiano
y salvadoreo que analizamos previamente cuando el grupo
colombiano seala que, a pesar de todas las diferencias, somos
compaeros de lucha. Al igual que ustedes somos un grupo de
personas que luchamos por un mejor maana.
Vinculado con la disposicin anterior amortiguar diferencias
est lo que en estudios de cultura se ha denido como la tolerancia
por la ambigedad (del pensar del otro). Esta es la disposicin de
no ver ambigedades solo como inconsistencias o contradicciones,
sino verlas como preguntas, como aporas. Aplicado a la teologa y
a la lectura de la Biblia, se puede decir lo siguiente: la teologa no es
matemtica y la fe es otra cosa que lgica.
No sera difcil apuntar, en muchos informes de lectura, adems
de las discrepancias entre un lector y otro, las ambigedades que se
presentan en una misma lectura. Porque lo que decimos sobre Dios,
nuestro sermo de Deo, no es ni puede ser total y matemticamente
lgico y consistente. Quin es capaz de solucionar satisfactoriamente,
de manera lgica, el problema de la teodicea? Quin puede decir
una palabra lgica y obvia, matemticamente aceptable, sobre la
omnipotencia de Dios y la muerte prematura de tantos?
382
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Fcil y no permitido es hacer estancar la conversacin con el
otro sobre la fe con base en las ambigedades descubiertas en el
discurso del otro, sin verlas en el propio pensar. No. En asuntos de la
fe, ms importante que la lgica matemtica, es la entrega, el com-
promiso, el anhelo por la justicia; es saber ver las ambigedades en
nuestro hablar de Dios como preguntas o cuestiones que subyacen
a la ambigedad; como expresin de lo humano en nuestro pensar
sobre Dios.
Por eso, tanto en estudios de cultura y, dira, a fortiori en la
teologa, no es permitido convertir ambigedades en factor de es-
tancamiento o retorno al repertorio propio. Las ambigedades deben
llevar, ms bien, al reconocimiento de cun difcil es pensar y hablar
sobre Dios de manera matemticamente satisfactoria. Por ende, la
tolerancia respecto de la ambigedad (del otro) debe considerarse
como un factor promotor de la interaccin interreligiosa e intercul-
tural.
Mientras que la tolerancia por la ambigedad es un factor que
se ubica en el nivel cognitivo del proceso de dilogo, la admiracin
por el otro es un factor que toca lo emotivo y lo afectivo. Es de gran
importancia que un grupo exprese su admiracin por la actitud, la fe,
el comportamiento o la persistencia de otro grupo; y tiene un enorme
impacto cuando uno dice del otro que son persistentes, perseveran-
tes. No dan marcha atrs.
Descubrimos otra vez cun importante es, para un encuentro
frtil, el reconocimiento de lo que se comparte. Donde hubo recono-
cimiento, de una de las partes, de lo que se comparta, el grupo par se
abra como ostra. Una participante coment que otras compaeras de
su grupo haban hecho los siguientes comentarios sobre la situacin
del grupo par: Luca coment como nosotros vemos lo que ellos
viven y que nosotros lo vivimos igual, lo que vemos con sorpresa.
Gloria dijo que nosotros, al igual que el otro grupo, compartimos los
mismos sentimientos respecto a las viudas. Al leer el texto de Lu-
cas dice una participante de Colombia al compartir con mi gru-
po y al escuchar lo que nuestros hermanos de Guatemala nos relatan,
REGADOS POR LOS CERROS
383
me encuentro con que las dicultades y problemticas sociales son
parecidas, el miedo, la violencia, los conictos. Es de gran impor-
tancia saber que en un lugar lejano en el tiempo y en espacio, otros
y otras viven, enfrentan, resisten como ellos y ellas, escribe Oscar
Arango con razn, al enfatizar en la importancia de compartir.
53
Por ltimo, queremos mencionar un factor que combina lo
afectivo con lo cognitivo y que es muy importante en la comunica-
cin intercultural. Se trata de la vulnerabilidad: la vulnerabilidad de
la existencia misma. As lo expresa una participante de Colombia:
Soy miembro de una poblacin desplazada, vctima de la violencia
en nuestro pas. A nivel afectivo, vulnerabilidad signica atreverse
a no esconder las heridas y los traumas que la vida ha trado para
uno; atreverse a decir que la Iglesia o la comunidad de fe a que al-
guien pertenece no es perfecta.
En el nivel cognoscitivo, respetar la vulnerabilidad signica
honrar el principio losco de la excentricidad
54
, segn la cual la
propia interpretacin y prctica interpretativa no son las ltimas,
las nicas, las denitivas; signica saber y armar que se tiene una
interpretacin de un texto bblico, pero que el intrprete y la interpre-
tacin nunca coinciden totalmente, que el intrprete siempre es ms
que su interpretacin; que hay otras interpretaciones, a veces muy
diferentes y, sin embargo, complementarias, enriquecedoras.
Vulnerabilidad, en perspectiva hermenutica, signica recono-
cer lo preliminar de la propia interpretacin y buscar activamente la
interaccin con otras prcticas interpretativas. Esta es una bsqueda
basada en el reconocimiento de que la propia interpretacin nunca
53
Vase el anlisis de Oscar Arango sobre la interaccin de este grupo con el
grupo de Guatemala, en su contribucin a este libro.
54
Vase, para una aplicacin a la hermenutica del principio de la excentricidad
(el hombre es un cuerpo y tiene un cuerpo, el hombre es productor y producto
de su cultura) a De Wit, J onker, Kool y Schipani, Through the Eyes of Another,
477ss.; De Wit, My God She Said, Ships Make Me so Crazy. Reections of
Empirical Hermeneutics, Interculturality, and Holy Scripture, 22ss.; Idem, Por un
solo gesto de amor, 261ss.
384
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
puede ser la ltima y de que cada acto de lectura, desde una perspec-
tiva escatolgica, siempre es deciente y necesita otra complemen-
taria.
Cuando un grupo de lectura muestra sus heridas, lo difcil de
la situacin en que se encuentra y adems reconoce en la lectura del
grupo par momentos de verdad, de revelacin, ese grupo par se sien-
te tomado en serio, y el resultado muchas veces es una profunda
reciprocidad. El intercambiar y compartir con otros, de otros pases,
nos ha trado un gran cambio, escribe un grupo.
SANAR LAS HERIDAS, VENCER LA SOLEDAD
La capacidad de los grupos de mostrar sus heridas y su vulne-
rabilidad nos lleva a un prximo momento. Si se me pregunta cul
ha sido el elemento ms impactante de todo el proceso y el esfuerzo
por vincular grupos de lectura que antes no se conocan, debo refe-
rirme a los momentos de sanacin de las heridas y al procesamiento
del trauma.
Numerosos informes de lectura dan fe de lo impactante que
fue el descubrimiento de lugares de lucha compartida, antes desco-
nocidos. Para muchos grupos, este descubrimiento, de que tambin
otros en lugares lejanos, en pases y circunstancias que antes no se
conocan lean el texto desde el corazn herido, con experiencias
anlogas de impunidad e injusticia, esta experiencia compartida, este
desahogarse, signic, a una escala modesta y seguramente momen-
tnea, un momento de procesamiento de trauma.
Saber que no se est solo, saber que no ser los nicos heridos,
descubrir a otros como aliados nuevos, aparece como una herramienta
importante para vencer la soledad. Lo expresa bien uno de los grupos
participantes: Sentimos que a pesar de que estn cansados [los
integrantes del grupo par], an estn motivados; quieren compartir
REGADOS POR LOS CERROS
385
sus experiencias dolorosas, como una terapia, porque al compartirlo
se pueden desahogar un poco.
55
Otro grupo comenta que uno de los resultados nales de este
proceso de lectura compartida fue un aire nuevo de nimo, para
que empezando por la denuncia, se llegue a la resistencia pacca,
recorriendo de esa manera el camino hacia la justicia y la paz que
anhelamos todos los que creemos en un mundo distinto, en Colombia
y Guatemala mejores. Doa Blanca, una participante de Colombia,
expresa el efecto de aquella lectura comunitaria de manera precisa
y bella:
De acuerdo a lo que dice el documento [el informe de lectura], la
mayor parte son analfabetas, pero se ve que es un grupo compacto
y nos invita a no desfallecer, a que sigamos trabajando para que si
esa lucecita de nosotros ms esas lucecitas de ellos pueda ser una
luz ms grande para otro grupo, que maana, pasado, tambin quie-
ra conocer cosas buenas, cosas de aqu, cosas de la gente y cosas
de Dios. Me llama mucho la atencin que haya una invitacin para
seguir trabajando unidos en la constitucin del Reino.
Y el texto?
En trminos cientcos, no sabemos mucho sobre el efecto de
los procesos de lectura o su correlacin con procesos de transfor-
macin, por ms que se pretenda y se espere que tales dinmicas
sean inmediatas. Una de las preguntas de investigacin de nuestro
proyecto fue en qu medida y de qu manera un texto bblico po-
dra funcionar como catalizador para la transformacin, el cambio,
la lucha compartida.
Ahora bien, las citas que acabamos de exponer indican que
s hubo tal efecto, en mayor o menor grado. Hemos visto que los
factores que conducen al crecimiento y ampliacin del horizonte son
muchos. Varios de ellos estn secularmente orientados y se pueden
55
Las cursivas son mas.
386
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
encontrar tambin procesos de encuentro intercultural en los que
la transcendencia no juega ningn papel. Un elemento crucial en
nuestro proyecto proyecto que conscientemente quiso abrir espacio
para el texto bblico seguramente ha sido ese pasaje sobre la viuda
y el juez.
La experiencia que tenemos muestra que cuando se entra al
espacio donde el efecto del texto se pone de maniesto, siempre
resulta asombroso constatar lo que pasa entre el texto y su lector o
lectora. Tambin ocurri as en este caso: fue impresionante lo que
vimos en los informes de lectura, en primer lugar, por su aspecto
exegtico-hermenutico. Ya hemos dado abundantes ejemplos sobre
cmo a partir del texto se buscaron nuevos dominios de referencia,
cmo los nuevos lectores y lectoras proveyeron al texto de una nueva
vida, cmo la imaginacin comenz a llenar los huecos narrativos y
lo no dicho del texto, cmo el texto fue capaz de iluminar contextos
nunca vistos por su autor.
Vimos tambin cmo, para los muchos que nunca haban
ledo bien este pasaje de Lc 18, la viuda se convirti en smbolo de
resistencia y perseverancia. Es ah donde nos encontramos con una
caracterstica importante y signicativa de los textos (bblicos): su
efecto praxeolgico, su capacidad de orientar prcticas sociales y de
fe. Es lo que con Blount y otros hemos llamado el texto como
potencial de comportamiento, como un conjunto de opciones de
comportamiento abierto.
Aqu debemos ser enfticos y reconocer que este proceso de
lectura (intercultural) de dicho texto, en contextos de impunidad,
s hizo una diferencia y llev en un nmero de casos a una
transformacin. De alguna manera, el texto sobre la resistencia de
una viuda fue un catalizador para que los grupos reorientaran su
prctica y ampliaran su horizonte. La siguiente armacin, de un
grupo colombiano, expresa bien la combinacin de los dos aspectos,
el de la hermenutica y el de lo praxeolgico:
REGADOS POR LOS CERROS
387
El texto como tal le despierta sentimientos, uno lo lee la primera vez
y no le dice nada, pero a medida en que nos vamos familiarizando
ms con el texto y vamos conociendo la opinin de otros hermanos
de otras comunidades, de otro pas, miramos de forma ms detallada
que tanta injusticia va pasando y la hemos vivido; el texto como tal
s nos deja el mensaje central indiscutiblemente. El texto nos est
dando la pauta para despertar a ciertas situaciones de injusticia que
vivimos, y como esa injusticia es generalizada, porque en el Per la
viven, en Arcatao tambin y ac.
56
En la misma lnea, otro grupo comenta el proceso vinculando
tambin lo hermenutico con lo prctico: Nos parecemos al grupo
Guatemala. En qu? En que hemos vivido cosas parecidas, inclu-
yendo la experiencia de fortaleza que Dios nos da y que vamos ad-
quiriendo a travs de estos procesos formativos.
57
Podramos seguir anotando citas provenientes del material
emprico sobre la importancia del texto de Lucas para nuestro pro-
yecto. Muchas se pareceran a lo que vimos en los aos 80 del siglo
pasado, cuando en Amrica Latina comenz a gestarse el llamado
movimiento bblico, cuando la Palabra se hizo luz, espejo, lluvia,
vida, aliento, corazn del hombre nuevo, fortaleza en los momentos
difciles, animo, compaa, fuerza, vista.
58
Adems, numerosas ci-
tas de nuestro material emprico atestiguaran que, para ciertas co-
munidades de lectura, la percepcin de la importancia del texto no
ha cambiado mucho y nos armaran la validez de nuestra hiptesis
de que el texto bblico, en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias,
puede ser un catalizador para la transformacin y el cambio.
Por lo menos, un grupo de nuestro proyecto destaca la impor-
tancia del mtodo de lectura en la lucha contra la impunidad: El m-
todo de ver, juzgar, actuar y celebrar de la lectura bblica es el nico
mtodo contra la impunidad y todo aquello que aplasta y esclaviza a
56
Las cursivas son mas. De otra parte, vase el anlisis detallado que hace J os
Vicente Vergara, en este libro, sobre el encuentro mencionado.
57
Las cursivas son mas.
58
Garca Gutirrez, La Biblia en la liberacin del pueblo, 29-33, 29ss.
388
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
nuestros pueblos.
59
Otro grupo destaca la capacidad unicadora del
texto: El texto es el vnculo que nos une como grupo.
Vimos que hay un nmero de participantes que lee el texto
como autocrtica y motivo de cambio de la propia actuacin, pero
la gran mayora de los y las participantes de nuestro proyecto lee el
texto como vctimas de la impunidad. Es evidente que mucho del
efecto praxeolgico del texto de Lucas est relacionado con la ana-
loga entre la propia situacin y la del texto, y que ste no solamente
transforma y cambia posturas y prcticas, sino tambin las rearma.
Ellos cotidianamente vivan la situacin de la viuda. Por eso,
para ellos signic mucho ese texto, porque comparaba con lo que
a diario viven, la injusticia, las violaciones de derechos, dice un
grupo sobre el contexto del grupo par. Hara falta una investigacin
ms elaborada y profunda para ver en qu medida el texto tambin
es capaz de transformar posturas de los que estn en la posicin del
juez de nuestro relato.
El material emprico no ensea, sin embargo, que no debemos
subestimar el efecto que la lectura de este texto habr tenido entre
sus lectores en trminos de cambio. Tambin es incomparablemen-
te importante una transformacin desde el miedo y el silencio hacia
la perseverancia y la denuncia. Y cuando escaneamos bien los infor-
mes de lectura, es precisamente ah donde es crucial la presencia del
otro, del otro grupo de lectura.
Para poder inventariar los factores y momentos de cambio y
encontrar respuesta a nuestra pregunta de si el texto, ledo intercultu-
ralmente, puede ser un catalizador para el cambio, debemos dejarnos
guiar por lo que los lectores y lectores mismos dicen. Ahora bien,
podemos constatar una correlacin signicante entre la presencia del
otro, en el acto de lectura, y un cambio de postura. Lo que ha pro-
ducido transformacin es la presencia del otro y de la otra, el descu-
brimiento de estar compartiendo experiencias y situaciones, de las
respuestas que otros y otras dieron a esta situacin. Las palabras de
59
Las cursivas son mas.
REGADOS POR LOS CERROS
389
Blanca Irma Rodrguez, de El Salvador, que se citan a continuacin
y con las que terminamos nuestro anlisis, lo resumen de manera
precisa e impactante:
La fe en Dios ha crecido en nosotros y tambin nos ha hecho crecer
el valor de todos los compaeros y de otros compaeros de otras
naciones con que nos hemos asociado. Entonces, yo pienso que esto
genera cambios. Creemos que, a nuestro grupo par, el texto lo cam-
bi porque ellos sienten menos miedo ahora, porque del trayecto
que vivieron la violencia, donde algunos perdieron hijos y muchas
cosas, a estas alturas del camino, le permite organizar grupos de
reconciliacin, sensibilizacin, de apoyo, de abrazadas, o como
quieran llamarlo all. Entonces, es que ellos, poquito a poquito, van
subsanando aquellas cosas que ellos sufrieron. Entonces, este texto
les va ayudar de mucho a sentir menos miedo. Ensea mucho a las
mujeres a exigir la justicia, aun para sus hijos, como lo esper la
virgen Mara, a quien tambin le mataron su hijo.
UNA TEOLOGA DE LA MEMORIA
Nos espera una ltima pregunta: Cmo debera articularse una
teologa que quisiera hacer justicia a lo que vimos en nuestro mate-
rial emprico? Qu perl tendra, dnde estaran los nfasis, dnde
los lmites de su tolerancia? Si los participantes de nuestro proyecto
han representado gran parte de quienes desesperan y creen en Dios,
en Amrica Latina, y si la teologa es reexin sobre la fe de los y las
creyentes, qu elementos en nuestro material emprico deberamos
considerar imprescindibles en la articulacin de esa teologa? Cmo
podra la teologa estar al servicio de las necesidades, preguntas y
aporas de nuestros lectores y lectoras? De qu manera podr esa
teologa conectar todo lo que vimos con los dos pilares de la iglesia
cristiana: la Biblia y la tradicin?
Ahora bien, ya hemos observado que el corazn de nuestro
material emprico, lo que el texto de Lucas ha sabido evocar en abun-
dancia, son recuerdos, son memorias; memorias de un sufrimiento
inimaginable. Son memoriae passionis. Nuestro proyecto ha llevado
390
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
a los participantes, en primer lugar, a un impactante ejercicio de re-
cordar, de conmemorar. No hubo grupo que no hubiera conectado su
lectura de Lc 18 con alguna memoria visceral, con algn momento
de sufrimiento profundo. Tal es la materia prima de una teologa de
la rememoracin.
Al preguntarnos cmo se articula una teologa que lleve las
huellas digitales de los y las creyentes cuyos rostros acabamos de
ver, nos dedicaremos muy brevemente a cuatro elementos: (1) El
lugar de esa teologa; (2) su tarea; (3) su contenido; y (4) la posible
contribucin de esta teologa a la Iglesia y a la comunidad de cre-
yentes.
El lugar de una teologa de la memoria
El material emprico que nos fue entregado se gest en las ex-
periencias al micronivel de las pequeas comunidades de fe. Ah se
hacen visibles las lgrimas, el dolor, la desesperacin y los senti-
mientos de rabia. Buscar expresiones de fe ah, en ese microcosmos
de la pequea comunidad o Iglesia local, signica querer ubicarse
entre lectores y lectoras comunes, en el espacio de la lectura bblica
espontnea.
Al querer ubicarnos en este espacio, seguimos el camino de
todas las teologas contextuales. Son las teologas que en las ltimas
dcadas nacieron, no solo en Amrica Latina, sino tambin en Asia,
Europa y frica. Es lindo escuchar una voz africana hablando de
la teologa local. El obispo Henry Okullu, de Nigeria, expres est
bsqueda, por una teologa local, en los siguientes trminos:
Cuando estamos buscando teologa africana debemos ir primero a
los campos, a la iglesia del poblado, a las casas cristianas a escuchar
a las oraciones espontneamente pronunciadas antes de que la gente
vaya a la cama. Debemos escuchar los palpitantes tambores y las
palmadas de las manos que acompaan el canto improvisado in
las iglesias independientes. Debemos jarnos en la forma en que
el cristianismo se est sembrando en frica a travs de la msica,
REGADOS POR LOS CERROS
391
teatro, canciones, danzas, arte, y pinturas. Debemos escuchar la
predicacin de un sosticado pastor, as como la del simple vicario
de la aldea. Es posible que todo esto sea un espectculo vaco? Es
imposible. Esto es, entonces, teologa africana.
60
Tal es el camino que orient nuestra bsqueda. Llegamos al
contexto particular de una serie de comunidades pequeas y estu-
vimos leyendo con ellas. Dicha bsqueda no nos llev a los lugares
donde se articulan el dogma o la reexin terica y sistemtica
sobre la fe cristiana. Es al contrario. Ubicarse en el lugar histrico y
concreto de las experiencias de los y las creyentes signica ms bien
la ruptura con una epistemologa metafsica y abstracta y con las
ontologas o teologas universales.
No fuimos en busca de sistemas teolgicos sin situacin o
contexto, sino quisimos encontrarnos con la fe y teologa vividas
de nuestros lectores de la Biblia. Quisimos estar ah donde la fe
se encarna y donde la gente, con base en experiencias personales,
reexiona sobre el signicado de esa fe, en su contexto pequeo y
particular.
La implicacin, para el contenido y mensaje de una teologa
que se gesta en ese lugar emprico, histrico, es importante. Querer
teologizar en ese lugar no solo signica querer escuchar las voces de
los creyentes, sino tambin si estas voces gritan su dolor ofrecer
una teologa capaz de rendir cuentas, una teologa dispuesta a tomar
la reexin de esta situacin de dolor como su esencia y su punto de
partida.
Para la teologa y la hermenutica es crucial esa escucha en
el espacio de la fe vivida. Es el espacio que Ricoeur ha llamado el
espacio de la tradicin oral, cuya gran importancia destaca.
61
Es ah
60
Citado por Diane Stinton, Africa. East and West, 107.
61
Memory, History, Forgiveness: A Dialogue Between Paul Ricoeur and Sorin
Antohi. El texto original, en francs, est disponible en el sitio web de Pasts Inc.
(www.ceu.hu/pasts). La versin inglesa est en el libro de Sorin Antohili, Talking
History. Making Sense of Pasts (2006).
392
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
donde las memorias se guardan vivas. No es el lugar del historiador.
Los historiadores trabajan con documentos y dice Ricoeur un doc-
umento ya es una ruptura con la memoria, porque est escrito y las
voces vivas ya se callaron. El historiador comienza con voces mudas
y las hace hablar, por decirlo as.
El historiador persigue una especie de testimonio permanente,
mientras que el testimonio verdadero es oral, y por eso, una voz viva.
Cuando se ha escrito, la memoria llega a ser un documento y parte
de un archivo; pero el archivo, as como la teologa sistematizada
y documentada, constituye una neutralizacin de la voz viva. En la
trayectoria del testimonio al documento, se inicia una reduccin, un
distanciamiento.
La memoria se hace historia y est siendo entregada al trabajo
de historiadores que la tratan de incorporar en un anlisis guiado por
lgica, probabilidad y causalidad. El historiador puede aplicar sus
escalas jerarquizadas, lo cual la memoria no puede. La memoria es
directa y se produce en el plano de lo personal, de lo existencial. La
escala de la memoria es la de la vida particular de la persona. Para la
teologa, especialmente para nuestra teologa de la rememoracin, es
importante lo que Ricoeur escribe sobre las diferentes escalas en que
un observador se puede ubicar; escalas que llevan consigo diferentes
perspectivas y miradas:
Uno no ve las mismas cosas en diferentes escalas: lo que puede ser
visto a una escala grande son las fuerzas que se desarrollan. Pero lo
que se puede ver a pequea escala y sta es la leccin de la micro-
historia son las situaciones de incertidumbre en que las personas
intentan orientarse; los individuos que tienen un horizonte cerrado
y un problema de sobrevivencia frente a las instituciones no com-
prenden, y consideran estas situaciones en gran medida falsarias y
peligrosas.
62
62
Ricoeur seala: One does not see the same things on different scales: what
can be seen on a large scale are the developing forces. But what can be seen on a
small scale and this is the lesson of microhistory are the situations of uncertain-
ty within which individuals attempt to orient themselves; individuals who have a
REGADOS POR LOS CERROS
393
Las escalas tambin importan, y mucho, para la teologa. Solo
se ven las lgrimas, el dolor y el luto en el espacio de la microhistoria
de la vida pequea, privada y particular del creyente, y nunca en el
metanivel del dogma. Es en el nivel de la escala pequea donde se
ofrece la materia prima para la construccin de una teologa contex-
tual.
La tarea de una teologa de la memoria
Como nuestra hermenutica emprica quiso reexionar con
y no para las personas, as lo debe hacer la teologa que se con-
struye dentro del ambiente de una fe viva. Esta teologa no ser una
Herrschaftswissenschaft teolgica, una ciencia teolgica imperial,
que pretenda ser capaz de comprender y dominar exhaustivamente
los procesos de fe. No. Esta teologa se entender como servicio,
como acompaamiento de los creyentes en su bsqueda de fe, de
manera que esa fe sea una fe liberadora y autnticamente evanglica.
Para acompaar realmente a los creyentes, es necesario que
esa teologa conozca y entienda su mundo. Y mientras que en Europa
cada diseo teolgico contextual y responsable llevar las marcas
de una situacin pos-Auschwitz, en Amrica Latina, cada teologa
contextual ser una teologa posguerra civil, posdictadura o posco-
lonial, donde el vocablo pos no tiene signicado cronolgico, sino
expresa presencia todava. Querer tomar en cuenta el contexto que
nos mostraron los lugares que visitamos, signica en nuestro caso
que experiencias de impunidad, de injusticia, de angustia y terror,
sern su materia prima.
Por su carcter contextual, es necesario que esa teologa de
la rememoracin sea ms que un esfuerzo por sistematizar y captar
en un solo sistema cerrado expresiones de fe y de vida variadas.
No. Nuestra teologa de la rememoracin ser ms bien una teologa
narrativa, cuya tarea primaria es prestar odo a las memorias de las
closed horizon and a problem of survival vis--vis institutions they do not under-
stand and that will be largely perceived as deceitful and dangerous.
394
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
vctimas de la impunidad y la injusticia. Es importante esta tarea
porque nuestra era pos-Ilustracin ha mostrado sntomas que apun-
tan hacia un colapso de la misma capacidad para contar historias y
escucharlas.
El actual aumento de la desmemoria, la prdida de sensibilidad
ante la tradicin, especialmente la de los sufrimientos del pasado
de la humanidad, hacen urgente la tarea de interconectar las memo-
rias de sufrimiento actual y las recordadas en la Biblia. En eso es
importante liberar las narraciones bblicas de las limitaciones del
patrn cristiano y del esquema cronolgico de la historia de la sal-
vacin, que las reducen a elementos de un esquema preestablecido.
So liberadas de una lectura a gran escala y reledas a la esca-
la pequea de lo que son, las memorias bblicas podrn volver a ser
lo que J ohann-Baptist Metz ha llamado las memorias peligrosas.
Solo as estas memorias peligrosas podrn convertirse en la desa-
ante expectativa que trae consigo la dialctica nunca resuelta de
memoria y esperanza.
63
La tarea de acompaar, de servir, tambin tiene otro aspecto.
Debe ser un acompaamiento sano, sabio, no partidista. Porque en
los casos en los que la fe est indisolublemente conectada con el
trauma, con la herida, los lectores y las lectoras de la Biblia tienden a
identicarse fcilmente con la vctima de la historia bblica, y pensar
que su sufrimiento es interminable y nico.
En nuestro material emprico, vimos que hay muy pocos gru-
pos que tratan de ponerse en la situacin del juez, o que recono-
cen que tambin alguna vez en la vida han jugado el papel del
juez. Por eso, una teologa de la rememoracin sana y responsable
ha de tomar en cuenta este hecho y, donde sea necesario, sacar a
los creyentes de sus patologas y soledad. Y lo puede hacer sigui-
endo el camino de la lectura y hermenutica intercultural, es decir,
mostrando cmo y dnde, ms all del propio contexto, hay otros
63
Ricoeur, Toward a Narrative Theology: Its Necessity, Its Resources, Its Dif-
culties, 236-248, 238.
REGADOS POR LOS CERROS
395
contextos, otros sufrimientos, nuevos aliados. Al interconectar los
diferentes contextos y sus correspondientes teologas contextuales,
una teologa de la rememoracin podr sacar a los creyentes de su
soledad, ampliar su horizonte y sanar los aspectos patolgicos de su
fe.
Teolgicamente, ello signica que una teologa de la
rememoracin ser una teologa abierta y sensible ante la variedad
de teologas contextuales. Ser una teologa dispuesta a tomar muy
en serio el contexto en que se gesta, pero no dispuesta a sacralizarlo.
El contenido de una teologa de la memoria
Una teologa articulada en contextos de impunidad considera-
r como materia prima de su praxis terica las experiencias de im-
punidad. As lo hemos repetido enfticamente. Tambin reexionar
sobre memoria, sobre los actos de recordar, sobre el conjunto de
trminos impunidad y justicia-injusticia, sobre las acciones de per-
dn, reconciliacin y amnista que tambin son parte de su reperto-
rio.
Hemos dicho que gran parte de nuestro material emprico est
integrado por memorias. Lo que los y las participantes hicieron, en
su ejercicio de lectura, fue sobre todo conectar sus recuerdos con el
texto bblico, y as los guardaron, los actualizaron y trataron de dar
sentido a sus experiencias. Todo eso nos ubic en el nivel de la mi-
crohistoria, dentro del ambiente de la tradicin oral y de la memoria
social o colectiva de estas comunidades interpretativas.
64
Ahora bien, al hacer eso, al estar involucrados en ese proceso
de conmemorar, los lectores y las lectoras del texto de la viuda hicie-
ron exactamente lo mismo que los que produjeron los textos bbli-
cos. Un primer acto de una teologa articulada dentro de contextos
de impunidad puede ser subrayar la importancia teolgica y bblica
64
Para el signicado del concepto memoria social en los estudios bblicos,
vase a De Wit, Camino de un da (J ons 3,4). J ons y la memoria social de los
pequeos, 87-126.
396
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
del acto de recordar. Sabemos que el gnero literario predominante
del testimonio bblico es el narrativo; y los elementos constitutivos
de estas narraciones son, en gran parte, memorias que en su conjunto
forman la memoria social presente en muchos textos bblicos. Con
razn se ha dicho que la Biblia es un gran libro de recuerdos y reme-
moraciones.
65
En lo que concierne al Nuevo Testamento, el ncleo de estos
recuerdos son memorias de la pasin de Cristo, las memoriae pas-
sionis Christi. La tradicin de rememorar las palabras de J ess se
mantuvo viva mediante una reexin e interpretacin continuas. Las
variantes que de estas memorias tenemos no las debemos ver, en
primer lugar, como resultado de procesos de transmisin y reinter-
pretacin de textos, sino ms bien como autnticas re-performances
nutridas por la tradicin oral.
66
La existencia de estas variantes de una sola memoria implica
que, en el Nuevo Testamento, tenemos que ver con lo que se ha lla-
mado una tradicin controlada informalmente. La memoria social
recordada y reinterpretada en y a travs de la tradicin neotestamen-
taria fue constitutiva para la identidad de las nuevas comunidades
que la recibieron. Sin duda alguna, la memoria ha sido un factor de-
cisivo en la preservacin de la tradicin e identidad de las primeras
comunidades cristianas; no sirvi exclusivamente por su anclaje y en
conexin con el pasado, sino se recordaban las enseanzas de J ess
para hacerlas actuales y relevantes para el contexto nuevo.
J ames Dunn ha observado que el nico objetivo realista de
una bsqueda del J ess histrico es el J ess recordado. Y aade:
65
Vese, para eso y lo que sigue en este prrafo, especialmente a Pakpahan, God
Remembers. Towards a Theology of Remembrance as a Basis of Reconciliation in
Communal Conict, 69.
66
Ibid., 117. Vase en especial el nmero de Semeia completamente dedicado a la
presencia de la tradicin oral en el Nuevo Testamento: Dewey (ed.), Orality and
Textuality in Early Christian Literature.
REGADOS POR LOS CERROS
397
La nica manera realista para comprender a J ess es comprender la
manera en que J ess es recordado [en el NT].
67
En cuanto a su forma, podemos armar que la esencia de la
fe cristiana es una narrativa. En cuanto a su contenido, debemos
agregar que la esencia del Nuevo Testamento es la narrativa de la
memoria de la pasin y resurreccin de Cristo. Ahora, qu signica
esto para una teologa de la rememoracin?
Con la conocida expresin ya citada sobre la memoria pe-
ligrosa del cristianismo, el telogo alemn J ohann-Baptist Metz
quiso rescatar la importancia del carcter memorial de la Escritura.
Con este trmino, quiso expresar lo que l ve como elemental en el
Nuevo Testamento. Aunque Metz nunca explic exactamente lo que
entenda por memoria peligrosa, en sus obras resulta un trmino
cargado de sentido y profundamente teolgico. Memoria peligrosa
es un concepto clave para el teologizar, enfatiza Metz. El Nuevo
Testamento es portador de memorias que nos piden recordar el su-
frimiento de J ess y rememorarlo actuando correspondientemente.
Memoria peligrosa, para Metz, es un concepto contenedor:
En primer lugar, es la memoria passionis, el recuerdo del
sufrimiento, del via crucis y de la crucixin de J esucristo: A travs
de la memoria passionis podemos recordar la vida, el sufrimiento, la
muerte y la resurreccin de Cristo. Y no solo eso implica recordar el
via crucis, sino tambin la resurreccin. Signica que Dios promete
redencin de todo sufrimiento. Dios es el sujeto de la historia; hay
esperanza para los que sufren.
68
En segundo lugar, es un concepto crtico. El adjetivo pe-
ligroso se reere a que esas memorias de la pasin de J ess pue-
den hacer surgir pensamientos peligrosos (dangerous thoughts) y la
sociedad establecida parece tener miedo del contenido subversivo
de tales memorias. Recordar es una forma de desprenderse de los
67
J ames Dunn, Jesus Remembered (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), citado por
Pakpahan, God Remembers, 97.
68
Citado por Pakpahan, God Remembers, 124ss.
398
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
hechos dados (given facts), es un camino que, por un breve instan-
te, se abre paso, anulando la omnipotencia de las cosas como son.
Memoria convoca nuevamente a la mente los gritos del pasado, as
como las esperanzas pasadas. Memoria peligrosa es entonces una in-
vitacin para repensar el mundo, orientados por el sufrimiento actual
y pasado.
En tercer lugar, la expresin memoria peligrosa quiere su-
brayar el carcter social y poltico de la fe cristiana, y no en un sen-
tido activista o de postura partidista, sino relacionada con la historia
misma, con el mundo real, con la experiencia de la gente. Metz ob-
serva:
La memoria de sufrimiento en el sentido cristiano no se mezcla con
la oscuridad de arbitrariedades sociales y polticas, sino crea una
conciencia social y poltica en benecio del otro que sufre. Previene
la privatizacin e internalizacin del sufrimiento y la reduccin de
su dimensin social y poltica.
69
Aquella teologa que carece de instrumentos o voluntad para
escuchar los gritos de los creyentes no es una teologa cristiana, ni
una teologa responsable. La memoria passionis prohbe que la teo-
loga sea idealista, metahistrica, o un mero ejercicio cientco.
Un cuarto aspecto del trmino es su dimensin escatolgica.
Como recin observamos, Metz arma que no puede haber memoria
resurrectionis sin memoria passionis. La memoria del sufrimiento
es, en sus implicancias teolgicas, una memoria anticipatoria. Pre-
cisamente por estar conectada ntimamente con la resurreccin, la
memoria passionis intenta hablar anticipadamente de un futuro par-
ticular del hombre: futuro para los desesperados, los oprimidos, los
heridos y los intiles de la tierra.
La nocin de que la Biblia es una coleccin de memorias de
sufrimiento tiene implicaciones profundas para la teologa. Signica
que el primer paso para una teologa de la rememoracin es ser un
69
J .-B. Metz, Loves Strategy, citado por Pakpahan, God Remembers, 124.
REGADOS POR LOS CERROS
399
lugar capaz de albergar y procesar experiencias de sufrimiento, de
injusticia, de impunidad; capaz de honrar tales experiencias, recibir
y escucharlas, conectarlas con el testimonio bblico, con la tradicin
cristiana y con el mundo actual. Una teologa de rememoracin ha
de ser capaz de acompaar a quienes estn de luto por causa de los
propios seres queridos desaparecidos o del asesinato de su Seor.
Sin embargo, una teologa de la rememoracin no puede ser
absorbida totalmente por el sufrimiento y el luto; se le puede y debe
pedir ms. Una pregunta que Metz dej sin responder fue en qu me-
dida esa memoria peligrosa podr tener signicado tambin ms all
del sufrimiento o ms all del mantener viva la memoria passionis y
las injusticias conectadas con ello.
Dicho de otra manera: Pueden el sufrimiento y la memoria
peligrosa de la pasin de Cristo tener signicado tambin para pro-
cesos de sanacin, para el perdn o el perdonar, para la reconcilia-
cin? Existe una teologa de la rememoracin solamente para las
vctimas o tambin para los perpetradores? Puede la labor de luto
(en alemn, trauerarbeit) tambin desembocar en sanacin y nueva
vida para nuestros lectores y lectoras? Cmo hacer que ellos y ellas
no queden secuestrados por el sufrimiento, por sus propias memo-
riae passionis o por su papel como vctimas?
Un motivo principal para entender que la labor de luto ha de
desembocar en la renovacin de la vida es la conexin inquebran-
table entre la pasin y resurreccin de J ess. La teologa nos debe
ensear cmo vincular luto y fe, luto y futuro, partiendo de que las
historias de entrega y esperanza, de sufrimiento y persecucin, de re-
sistencia y resignacin ocupan el centro de la comprensin cristiana
de Dios (Metz).
La labor de luto
La tradicin judeo-cristiana tiene mucho que entregar cuan-
do de procesamiento de luto y trauma se trata. Como hemos dicho,
muchos de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento llevan las
400
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
huellas del luto, del dolor, de la muerte prematura. Como acabamos
de decir, la Biblia misma conoce bien estos momentos de luto sin
luz, luto sin remedio. J eremas est de luto y llora sin parar por el
sufrimiento de la otra, por el sufrimiento colectivo de la hija de su
pueblo, J ud:
Quebrantado estoy por el quebranto de la hija de mi pueblo. Estoy
enlutado. El horror se ha apoderado de m. Acaso no hay blsamo
en Galaad? Acaso no hay all mdico? Por qu, pues, no hay sani-
dad para la hija de mi pueblo? (J r 8,21-22, RVA)
Luto y duelo tienen que ver con prdidas dolorosas. La prdida
de un ser querido, la del statu quo, de la fe, la de la autonoma, la de
mi mundo, mi fama, mi trabajo y, quizs la ms impactante, la pr-
dida de la memoria. La lista de prdidas en la Biblia es interminable:
del paraso, del primer hermano Abel, de J erusaln (Lamentaciones),
de la esperanza, la prdida de los nios de Beln (Mt 2), la prdida
del Hijo de Dios. De hecho, la Biblia no es solo el libro de las gran-
des victorias, sino tambin el libro de las prdidas, de las derrotas.
Un primer paso para una teologa de la rememoracin, repe-
timos, ser constituirse como lugar para procesar el duelo, conec-
tando las historias de luto personal con las de la Biblia. Primero, el
desahogo; despus, la reexin teolgica. En todo eso es importan-
te tomar en cuenta que el luto tiene una estructura narrativa: algo
pas, alguien reg los cerros con los cadveres de nuestros hijos. En
algn lugar, por alguien o por alguna circunstancia, comenz, se de-
sarroll y tuvo su nal dramtico el proceso que desemboca en luto
y prdida. Sabemos de luto en la Biblia porque hay narraciones, hay
historias que lo relatan.
Al hablar de su dolor, en el texto que citamos, J eremas se des-
ahoga y al tiempo relata una historia. Como los dems autores de la
Biblia, hace uso de lo que Ricoeur ha llamado funcin catrtica de
la narracin.
70
La narracin como camino de llevar luto. Aqu se ma-
70
Ricoeur, Memory, History, Forgiveness, 21ss.
REGADOS POR LOS CERROS
401
niesta el duelo por las vctimas reales, los que murieron antes de su
tiempo, por alguna enfermedad, por la guerra, por un accidente, por
injusticias, por la tortura, por su pobreza. Sus muertes son la tragedia
real que recordamos y armamos que nuestro sufrimiento es, en pri-
mer lugar, un sufrimiento por el sufrimiento y la muerte prematura
de ellos; por las vidas rotas, abortadas, nunca vividas plenamente.
Y cuando se ha hecho insoportable recordar todas estas muer-
tes, la teologa de la rememoracin y la comunidad de creyentes al
crear ese espacio seguro del que hablamos deben ayudar a que se
encuentre aliento suciente y un lenguaje adecuado para contarlo.
Ah nuestra teologa de la remembranza puede acudir a la inagotable
fuente de historias anlogas de duelo y luto en la Biblia y descubrir
que son ese teatro textual de procesamiento de trauma de que habla-
mos cuando nos referimos al comentario de Calvino a los Salmos.
Es lo que vivimos en nuestro proceso de lectura comunitaria
de Lc 18. La historia de la viuda y el juez, en muchos casos, funcio-
n como catalizador de desahogo, de procesamiento del trauma. Sin
embargo, una condicin innegociable para la teologa fue no subes-
timar o captar en esquemas dogmticos las experiencias de duelo y
dolor actuales, sino tomarlas tan en serio como lo hizo la misma Bi-
blia, recordando los horrores de la estada en Egipto, del cautiverio
o de la crucixin del Hijo; tomar en serio las preguntas de los que
quedaron atrs, sus dudas, su agona, su deseo de luchar con Dios,
su prdida de conanza y fe, sus preguntas por la justicia y omnipo-
tencia de Dios.
Solo as, cuando haya suciente lugar para el desahogo, para la
lucha con Dios, con la teologa y con la Iglesia, podr haber algo de
cambio. Y no nos equivoquemos! Esa labor de luto, esa Trauerar-
beit, es un proceso largo, un ejercicio constante, un recordar activo.
Uno tiene que aprender a arrastrar las prdidas sufridas, cada vez de
402
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
nuevo. Ese recordar activo siente como si uno estuviera abriendo la
herida de la prdida.
71
Ello ocasiona un dolor visceral.
Cada vez, de nuevo, uno debe interiorizar el objeto perdido
como una especie de cono interno, especialmente cuando de un ser
querido se trata.
72
As lo hacen las Madres de la Plaza de Mayo, en
Argentina y tantas ms en todo el mundo cuando protestan, todas
las semanas, con la foto de su ser querido como cono en el pecho
o la mano. Este trabajo de duelo es un proceso de larga y paciente
labor y dura, a veces, toda la vida. Viuda o viudo se es toda la vida.
El proceso de sanacin
La labor del duelo no solo consiste en recordar el sufrimiento
del otro, sino lleva tambin a una confrontacin con uno mismo y
a un procesamiento del sufrimiento propio. Aqu una teologa de la
rememoracin, como teologa narrativa, tomar en cuenta dos as-
pectos del efecto que las narraciones bblicas pueden tener en los
procesos de procesamiento de duelo:
En primer lugar, al leer una historia bblica anloga e identi-
carse con ella, se escucha al otro que cuenta mi2 historia. En el
texto bblico que me es caro, con el que me identico: mi historia
est siendo relatada por otro. Y cuando ese otro (el autor bblico)
cuenta mi historia, y no de mi manera, no solo se producir el reco-
nocimiento y n de mi soledad, sino tambin la necesaria distancia.
La memoria del luto de uno mismo se relativiza, se apacigua, se
mezcla con la de tantos otros.
71
As como para el traumatizado J os, en Gn 42,9, el recuerdo de sus sueos
reabra sus heridas, porque le recordaban de lo que sus hermanos le haban hecho:
Entonces J os se acord de los sueos que haba tenido acerca de ellos (cur-
sivas mas). Vase, para una interpretacin de la historia de J os y sus hermanos
desde la teora de trauma, a Polliack, J osephs J ourney: From Trauma to Resolu-
tion; Idem, Genesis; Idem, J osephs Trauma: Memory and Resolution.
72
Vase, para eso, entre el mucho material sobre este tema, por ejemplo, las im-
presionantes reexiones de Wiesel, Un Juif, aujourd-hui, en especial Captulo 3,
Llamo a los muertos.
REGADOS POR LOS CERROS
403
En segundo lugar, as como en la historia de Lucas, se me
revela que la memoria passionis est conectada con la memoria de
resistencia y resurreccin. Me llama a no dejarme secuestrar por el
duelo o el papel de vctima. As como hacen las Madres de la Plaza
de Mayo y como tantas madres y padres de nuestro proyecto de lec-
tura intercultural, me muestra que la prdida o el desaparecimiento
de un ser querido puede convertirse tambin en un proyecto nuevo.
73
En la Biblia, luto y duelo frecuentemente desembocan en resistencia,
en reclamo por la justicia. Ya en los estratos literarios ms antiguos
de la Biblia, resurreccin y justicia estn ntimamente conectadas
(Dn12,3ss.). Y esta conexin nos ensea que nuevas acciones toda-
va son posibles a pesar del mal sufrido.
El procesamiento narrativo del duelo nos desconecta, nos des-
ja de las repeticiones obsesivas del pasado y nos libera para un fu-
turo. Solo as podemos escapar de los ciclos de retribucin, rencor y
fatalidad. Estos son ciclos que, al predicar la visin de que el mal es
invencible e irresistible, nos quitan nuestro poder para actuar. Solo
as el mal podr perder su encanto (Gn 3) y hacerse resistible, ras-
treable y combatible.
La teologa y la hermenutica deben invertir en la transforma-
cin de la alienacin y victimizacin del lamento hacia una respues-
ta, hacia una lucha justa. Esta es una inversin enorme y urgente,
pues por ms preparados que pensemos estar para la confrontacin
con el mal, la injusticia y la impunidad, nunca estamos preparados
sucientemente.
Es importante la labor del luto responsable, porque muestra un
camino de no permitir que la naturaleza inhumana del sufrimiento
se convierta en la prdida completa de uno mismo. Alguna especie
de catarsis es necesaria para prevenir el lapso hacia el fatalismo que
73
Vase, para la conexin ntima entre resurreccin y justicia, el excurso en mi
Libro de Daniel. Una relectura desde Amrica Latina, 210ss. En Dn 12,3, se relata
que tanto los justos como los impos sern resucitados. La resurreccin no es la
meta nal, sino una herramienta, un instrumento para alcanzar la meta nal, que
es la realizacin de la justicia divina mediante el juicio nal.
404
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
con demasiada frecuencia lleva a la autodestruccin desesperada. El
desapego crtico, producido por el luto catrtico, evoca una sabidura
que convierte el lamento pasivo en la posibilidad de queja activa, lo
cual equivale a protesta.
El papel de los testimonios narrativos resulta crucial aqu. Por-
que estas memorias narrativas o narrativas memoriales invitan a la
vctima a escapar de la alienacin del mal, es decir, a moverse de una
posicin de muda indefensin hacia la toma de la palabra, hacia la
denuncia y la protesta y, si es posible, hacia la autorrenovacin. Para
los sobrevivientes del mal, parece necesaria alguna forma de pro-
cesar narrativamente el trauma sufrido contarlo o escribirlo, para
no sentirse mutilados por la aiccin o la culpa, ni para sucumbir al
juego de la vctima expiatoria. Este es un mensaje elemental del tes-
timonio bblico: que el duelo, el dolor y la injusticia no tendrn la l-
tima palabra, sino que tambin existe la posibilidad de sanacin, de
recuperacin, de renovacin de la vida: Has convertido mi lamento
en una danza; quitaste mi vestido de luto y me ceiste de alegra. Por
eso mi alma te cantar y no callar. [] Oh, Yahveh, Dios mo, te
alabar para siempre (Sal 30,9-12 RVA).
En el famoso pasaje de Is 61, citado en Lc 4, leemos:
El Espritu del Seor Yahveh est sobre m, porque me ha ungido
Yahveh. Me ha enviado: para vendar a los quebrantados de corazn,
para consolar a todos los que estn de duelo, para proveer a favor de
los que estn de duelo por Sion y para darles diadema en lugar de
ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en
lugar de espritu desalentado. (Is 61,1-4, RVA).
Es impresionante cmo este pasaje habla de la renovacin de
vida de los habitantes de Sin y el nuevo proyecto que espera a los
que ahora estn de luto:
Ellos sern llamados robles de justicia, planto de J ehovah, para ma-
nifestar su gloria. Reconstruirn las ruinas antiguas y levantarn las
desolaciones de antao. Restaurarn las ciudades destruidas, las de-
solaciones de muchas generaciones. (Is 61,3-4, RVA)
REGADOS POR LOS CERROS
405
Son las memorias viscerales de Israel. Hablan de ruinas y de-
solaciones, pero a la vez de la posibilidad de algo nuevo. Lo mismo
pasa en el Nuevo Testamento, as como en el texto programtico de
las bienaventuranzas:
Y abriendo su boca, les enseaba diciendo: Bienaventurados los
pobres en espritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bien-
aventurados los que lloran, porque ellos sern consolados. Bien-
aventurados los mansos, porque ellos recibirn la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos sern saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos recibirn misericordia. Bienaventurados los de limpio corazn,
porque ellos vern a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz,
porque ellos sern llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que
son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino
de los Cielos. (Mt 5,2-10 RVA).
Y precisamente ellos, los que lloran, los que son perseguidos
porque quieren que se haga justicia, son los garantes de lo humano
de la humanidad: Vosotros sois la sal de la tierra (Mt 5,13, RVA).
Vosotros sois la luz del mundo. (Mt 5,14, RVA).
El perdn
Que haya justicia es un elemento imprescindible en el proceso
de sanacin y recuperacin de la vida. Lo vimos en la parbola de
Lucas. Con perseverancia, la viuda sigue acudiendo al juez y le dice:
Hazme justicia contra mi adversario (Lc 18,3, RVA). Sin embargo,
la justicia es un primer paso y no siempre resulta suciente para
salir de lo que acabamos de llamar el ciclo de retribucin. El que el
perpetrador sea castigado no necesariamente me devuelve mi vida.
El constante reclamo por la justicia puede tambin convertirse en
hbito, en manera de vivir, estancada en el pasado, que se nutre de
la herida.
La justicia primero. No hay paz sin justicia, y la amnista mu-
chas veces no es ms que una caricatura de la justicia; la amnista no
406
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
alberga justicia ni perdn, sino muy frecuentemente es antriona de
la conveniencia. La justicia descansa esencialmente en una relacin
de equivalencia; se ubica en el dominio de la equivalencia de rela-
ciones. Y los trminos relacionados con la justicia son retribucin,
pago, castigo, recompensa, justo castigo, etc. Sin justicia no hay paz,
eso es cierto, pero a veces la justicia debe acompaarse de otros
pasos posteriores, para alcanzar la paz y la renovacin de la vida:
la paz interna, la paz en la sociedad, la reconstruccin de la vida de
uno o de una.
Ya nos hemos referido al crecimiento postraumtico que tam-
bin puede darse despus de haber experimentado una prdida, un
desastre, o momentos de extrema violencia. Dimos una pequea lista
de factores que pueden llevar a ese crecimiento. Ella inclua factores
como la empata aumentada, la apreciacin del valor y fragilidad de
la vida, la apreciacin de nuevas posibilidades y el cambio espiritual.
En esta lista guraba tambin la compasin, la misericordia, de la
misma manera como gura tambin en la lista de las bienaventu-
ranzas: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirn
misericordia (Mt 5,7).
Esto nos lleva al elemento ms difcil en los procesos de re-
cuperacin de la vida en contextos de impunidad. Porque mientras
la justicia nos ubica en el sistema (impersonal) de la retribucin,
la compasin, la misericordia y el perdn nos llevan al ambiente
del amor. El perdn est dentro del dominio del amor. Mientras la
implantacin de la justicia es un acto dentro de un sistema y la doa
J usticia toma el lugar de la tercera persona entre vctima y perpetra-
dor, el acto del perdn es personal, de persona a persona, fuera de las
instituciones jurdicas.
Perdonar no es nada fcil, y debemos decir que hay crmenes
que solo Dios puede perdonar. Incluso J ess tuvo que pedir a su Pa-
dre que perdonara a quienes lo crucicaron. Como hombre solo, l
REGADOS POR LOS CERROS
407
no pudo.
74
La pregunta es cmo hacer que el perpetrador y el crimen
cometido no sigan dominando la propia vida. La justicia es un paso
crucial, pero a veces no es el ltimo necesario. Para la renovacin
y reconstruccin de la vida, otros pasos pueden ayudar: entre ellos,
una tica y prctica del perdn y de perdonar.
Un primer paso en esta prctica del perdn es aprender a per-
donarse a s mismo. Saber vivir con la prdida de alguien o alguna
cosa tambin implica saber perdonarse a s mismo. Perdonar el he-
cho que yo est con vida, que yo haya sobrevivido, mientras que
el otro, la otra o los otros murieron, fueron asesinados, fueron as-
xiados en los campos de concentracin, o muertos en las cmaras
de tortura y despus sus cuerpos regados por los cerros. Para la
renovacin de la vida, es necesario procesar la culpa que nosotros
podamos sentir por la prdida de la vida del otro. Porque tambin la
muerte del otro o de la otra nos puede quitar la vida y la posibilidad
de comenzar de nuevo.
El otro paso, a veces incomparablemente ms difcil, es per-
donar al perpetrador. Hemos visto en nuestro material emprico cun
difcil, casi imposible, eso es. El acto del perdn es lo ms difcil
que la memoria puede pedir del amor. Porque no estamos hablando
del perdn barato, como es a veces la amnista.
75
No. Se habla del
perdn como un acto consciente, nacido del deseo de poder usar
nuevamente nuestra capacidad de amar.
Para que el acto del perdonar sea consciente, se debe recordar
el pasado, reimaginarlo, repensarlo y trabajarlo de modo que poda-
mos identicar, grosso modo, lo que estamos perdonando. Porque
74
Comentario de Ricoeur cuando habla del acto de perdonar. Vase a Kearney, On
Paul Ricoeur. The Owl of Minerva, 97.
75
Un solo ejemplo: dos aos despus de la abolicin de la esclavitud en Brasil
(1888), el entonces ministro de Finanzas, Ruy Barbosa, mand a destruir todos los
documentos del trco de esclavos, para restablecer la dignidad en Brasil y llegar
a estar en paz con el pasado. Vase a Berkenbrock, A experincia dos orixs:um
estudo sobre a experincia religiosa do candombl, 77.
408
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
aun cuando el perdn vaya ms all de la razn, no es completamen-
te ciego.
Ahora bien, esto de querer conocer lo que estaremos perdo-
nando requiere una prctica que vimos en muchos grupos de nuestro
proyecto, una prctica de conmemoracin comunitaria y comparti-
da. La teloga armenia Flora Keshkegian, quien desarrolla su teo-
loga desde la experiencia de las vctimas del genocidio armenio,
habla de una prctica conmemorativa mltiple (multiple memorative
practice): recordar como preservar, recordar como resistir y, lo ms
importante ahora, recordar como reconectarse con la vida.
76
Dicha prctica hacia el perdn ha de ser comunitaria sostiene
Keshkegian, porque ninguna narrativa puede contener la historia
completa de la memoria verdadera. Las memorias deben ser compar-
tidas; y compartidas de manera que nos saquen de la idea obsesiva
de que somos los que ms hemos sufrido, los nicos que hemos su-
frido prdida, los nicos tocados por el mal.
Este compartir, este intercambio de memorias como lo hi-
cieron nuestros grupos, puede llevar a que las memorias se apaci-
gen (Ricoeur), que se tome distancia y se vea que no se est solo
en el dolor.
77
Este compartir como lo hicieron nuestros grupos,
hace operativa la funcin catrtica de la narracin, y puede hacer un
poco ms viable el camino hacia el perdn.
Y por ms difcil que sea, los perpetradores tambin deberan
ser parte de esa prctica conmemorativa mltiple. Muchas veces, la
prdida no toca solamente nuestra vida, sino tambin la vida del otro
y de la otra, la vida de quienes consideramos nuestros malhecho-
res, nuestros enemigos. Por ms difcil que sea reconocer esto, en el
compartir memorias de prdida puede haber tambin la relevacin
de lo que el otro ha perdido. Es el acto en el que mostraremos estar
dispuestos a cambiar papeles, a dejar nuestro reclamo de ser los ni-
cos con derecho a ocupar el espacio de duelo y de la vctima.
76
Keshkegian, Redeeming Memories: A Theology of Healing and Transformation.
77
Ricoeur habla de appeased memories, en Memory, History, Forgiveness.
REGADOS POR LOS CERROS
409
De esta manera, mostraramos estar dispuestos a destronar a
nosotros mismos del centro de nuestro mundo y poner a otra persona
all, aunque sea solo por un momento. En la Biblia, el instrumento
que nos posibilita hacerlo se llama misericordia. Bienaventurados
los misericordiosos, porque recibirn misericordia (Mt 5,7). En su
conocido maniesto, Karin Armstrong arma que la compasin es
la capacidad para sentir con el otro, y lo que lleva a las personas
hacia la presencia de Dios.
Al querer compartir nuestras memorias con las de los perpe-
tradores, expresamos nuestro deseo de apelar a nuestra capacidad de
amar, a la posibilidad de ser misericordiosos. J unto con la justicia, el
amor y la compasin son los nicos instrumentos capaces de sacar-
nos de los ciclos diablicos de venganza, rencor y tribalismo de los
que hablamos. El perdn, basado en el amor y la compasin, consti-
tuye la brecha en la frontera entre exclusin y abrazo.
En esta lnea, el telogo protestante Miroslav Volf, oriundo de
Croacia, desarrolla su teologa del perdn.
78
l subraya la centra-
lidad de la compasin, el perdn y la reconciliacin en la teologa
cristiana. Ve el acto de perdn como un eco del amor de Dios por la
humanidad. El perdn es algo que nos ha sido dado previamente. Los
creyentes tenemos el poder y el derecho a perdonar, porque Dios ha
perdonado la humanidad pecadora primero. El perdn no solamente
reeja la voluntad de perdonar de Dios, sino intenta hacerla nuestra.
El perdn no puede ser un acto unilateral sostiene Volf sino
debe ser entregado y recibido. El perdn que se entrega contiene
tanto una acusacin como un llamado al arrepentimiento. Donde el
perdn y el arrepentimiento se abrazan, la reconstruccin de la vida
puede comenzar.
Volf describe cmo, en la articulacin de su teologa del per-
dn, estuvo dividido entre optar por la sangre del inocente, quien
78
Volf, Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness
and Reconciliation; Idem, The End of Memory: Remembering rightly in a violent
World.
410
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
grita al cielo, por un lado, u optar por la sangre del Cordero de Dios
ofrecida por los culpables, por el otro.
79
La memoria passionis en-
sea arma el mismo autor a extender la gracia incondicional, a
perdonar guiado por un amor hacia el perpetrador semejante al amor
de Dios. Y al perdonar damos un paso crucial en un proceso comu-
nitario ms largo, cuyo objetivo nal es el abrazo del enemigo de
antes de la comunidad. Porque si bien el acto de perdonar es siempre
un acto personal, solo en la comunidad se puede experimentar el
perdn.
As visto, el perdn es un valor profundamente evanglico.
La posibilidad del perdn es una maravilla, precisamente porque va
ms all de los lmites del clculo racional y la explicacin. Y pre-
cisamente por ir ms all del clculo o de un sistema de retribucin,
el perdn est lleno de gratuidad. El perdn no tiene mucho senti-
do antes de darlo, pero adquiere gran sentido cuando lo damos. En
trminos de una economa de canje, el acto de perdonar parece im-
posible, impredecible, incalculable, ingenuo. No existe una ciencia
del perdn o de perdonar; pero como ya hemos dicho el deseo
de prevenir el mal requiere, muchas veces, junto con la protesta, el
perdn, para que los ciclos de repeticin y venganza hagan lugar a
posibilidades futuras de no maldad. El perdn da futuro al pasado.
Ahora bien, dentro de este espacio indicado por el Evangelio,
recordar no solo benecia a las vctimas, sino tambin permite a los
perpetradores arrepentirse y reconstituir sus vidas. As, la memoria
passionis y resurrectionis se puede convertir en una fuerza y praxis
sanadora y liberadora.
La contribucin de una teologa de la memoria
Las implicaciones de lo que encontramos en nuestro material
emprico son de extrema importancia para una eclesiologa cons-
truida desde las memorias de las vctimas de impunidad e injusti-
cia. Este material demuestra cuntas veces la Iglesia no puede o no
79
Ibid., 9.
REGADOS POR LOS CERROS
411
quiere dar respuesta a las cuestiones relacionadas con la impunidad,
cuntas veces est ausente, cuntas veces se refugia en dogmas o
prohbe a los creyentes hacer sus preguntas. En este sentido, nuestro
proyecto de lectura intercultural es un mensaje urgente.
Numerosas piedras para construir una eclesiologa desde la im-
punidad han sido presentadas en los captulos previos de este libro.
Tomar en serio las experiencias de impunidad de tantos creyentes
requiere, de la Iglesia y de las iglesias locales, un profundo proceso
de reexin y reorientacin, para el cual la pregunta central ser:
Cmo hacer que la Iglesia llegue a ser de nuevo un lugar en que
la memoria passionis de Cristo y en que las tantas memorias de pa-
sin de sus creyentes sean escuchadas y tomadas en cuenta? Cmo
hacer que la Iglesia pueda ser un lugar donde el trauma pueda ser
procesado, las heridas sanadas, el perdn extendido y el trabajo de la
renovacin de la vida llevado a cabo?
Vimos que la labor de luto y de procesamiento de duelo es
un proceso largo. Con sus numerosos medios y recursos humanos
disponibles, la Iglesia debe ofrecer un lugar para eso. Una herra-
mienta de gran importancia descubrimos es la lectura comunitaria
e intercultural de la Biblia. Sin embargo, se puede pensar en muchas
ms, como son la escuela dominical, los encuentros semanales de
los miembros de la congregacin, los boletines de la parroquia, las
estas, la educacin cristiana en las escuelas y colegios y la educa-
cin teolgica.
En nuestro material emprico hay muchsimos ejemplos de lo
que la Iglesia podra hacer para convertirse en comunidad de reme-
moracin. Lo que un grupo de Colombia escribe a su grupo par en
Guatemala ilustra al respecto:
Un aporte es formar grupos comunitarios, de trabajo comunitario;
que se eduque a las personas que de verdad estn interesadas, ex-
ponga los conocimientos bblicos, formen grupos de apoyo para per-
severar juntos, educar a la gente que se puede cambiar la situacin
de la injusticia, basndonos en el conocimiento que ya tenemos, que
412
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
hay que hablar con franqueza; tambin tenemos caminos para se-
guir adelante, nos han ayudado abrir puertas para buscar soluciones.
Si se conoce el signicado de la Palabra de Dios, se puede seguir
adelante, educando tambin a las dems personas, y as estarn con-
tribuyendo a la formacin y a la bsqueda de la solucin frente a la
injusticia sin quedarse callados.
Hemos visto que uno de los objetivos centrales en toda esta
dinmica debe ser lo que Flora Keshkegian llam la actividad de la
remembranza mltiple (multiple remembrance): esta es una prctica
de rememoracin dirigida a la preservacin de la memoria passionis,
la rememoracin como resistencia y la rememoracin que reconecta
a las personas con la vida. Es una actividad mltiple que hace a la
Iglesia retornar a lo que es: una comunidad de rememoracin y de
compasin.
Para practicarla, la liturgia es obviamente uno de los
instrumentos y lugares ms importantes de que dispone la Iglesia
cristiana. La liturgia quiere dar orientacin a la existencia catica de
los creyentes. Es el espacio eclesial por excelencia, donde por medio
de los smbolos, rituales, textos, celebracin e imaginacin se busca
mantener viva la visin y esperanza de un nuevo cielo y una nueva
tierra.
80
En la liturgia se constituyen la comunidad de creyentes, y la
fe y entrega de sus miembros individuales toma forma comunitaria.
Oscar Arango y J ulio Csar Ariza tienen razn cuando se reeren a
la previsin de una liturgia que celebre la vida de los sin vida, la
resurreccin de un crucicado, o en nuestro contexto y aunque no
resulte tan teolgico, la curacin de un asaltado. El tener en cuenta
que la realidad da sentido a lo que se celebra.
81
80
Niek Schuman, Vertakkingen, en Barnard y otros (red.), De Weg van de Litur-
gie. Tradities, Achtergronden, Praktijk, 39-51, 50.
81
Arango y Ariza, Una contemplacin ante el Crucicado, 200. El libro ofrece
una impactante descripcin del contexto de un nmero de los grupos que partici-
paron en el presente proyecto de lectura intercultural de la Biblia. Vase el Cap-
tulo 1, Una contemplacin ante el crucicado de Tierralta, Crdoba: el clamor
REGADOS POR LOS CERROS
413
La adoracin y rituales de la Iglesia son el esfuerzo por
recordar quin es Dios, quines somos nosotros y cul es la tarea a
la que Dios nos llama. Entonces, surge la pregunta de en qu medida
esta rememoracin transformadora y redentora puede encontrarse en
el tiempo y espacio de adoracin y ritual. De qu da testimonio
la Iglesia en su adoracin? Qu es lo que la Iglesia recuerda,
conmemora y espera en y por medio de sus rituales? Contribuye
este testimonio a un procesamiento tal que las memorias passionis
sean escuchadas y convertidas en liberadoras y sanadoras?
Con Flora Keshkegian creemos que ser necesario recalibrar
muchos rituales, regresar a nuestras fuentes litrgicas originales,
redescubrir la importancia de la memoria passionis en ellas; adems,
as como el valor de las instituciones de la intercesin y la confesin,
y ver en qu medida ofrecen oportunidades para la comunidad de
dar testimonio, apoyar, reconocer y asumir tambin la posible propia
responsabilidad de complicidad.
Las oraciones de accin de gracias y de alabanza a Dios pueden
ser ocasiones en las que se celebre la sanacin y la transformacin. Los
ritos de curacin o sanacin podran constituir ocasiones poderosas
para la rememoracin y la transformacin. Elementos de la historia
del cristianismo pueden ser enfatizados para incluir las memorias de
los mrtires antiguos y nuevos. Las muchas misas latinoamericanas
(criolla, campesina, salvadorea) y las cantatas por los derechos
humanos nos ofrecen letra y msica sucientes para orientarnos.
Hay abundante material en todo el continente. Vimos antes, cuando
hablamos de la ntima conexin entre lectura y celebracin, cmo
nuestros grupos acudieron a estas misas populares y a los corridos
de los mrtires.
de las vctimas-inocentes, 22-42. Para una reexin sobre la eucarista desde la
perspectiva de las vctimas, vase tambin a Cavanaugh, Torture and Eucharist,
205-281. Para una elaboracin de una teologa crucis desde la experiencia afroa-
mericana, vase a Terrell, Power in the Blood? The Cross in the African American
Experience, 99-144.
414
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Atravesamos un momento histrico en nuestras prcticas
litrgicas, en el cual una dramtica paradoja est tomando cuerpo: las
iglesias que menos se dejan orientar por los patrones y textos litrgicos
clsicos, ms exitosas resultan ser, al menos numricamente. En
cul de las iglesias pentecostales, neopentecostales o evanglicas
orientadas se escucha todava el Kyrie eleison, el Gloria in excelsis,
combinacin de textos que desde el siglo IV se va estableciendo como
elemento jo en la liturgia de la Iglesia?
82
Y no solo no encontramos
ms el Kyrie eleison, sino no encontramos huella alguna de la
memoria passionis Christi.
Las liturgias estn permeadas de otros temas y deseos
xito, salud, prosperidad, y la memoria que se celebra solo es la
de la resurreccin como triunfo. Esta tendencia no es exclusiva de
Amrica Latina, sino la encontramos en el mundo entero. En su
disertacin doctoral sobre las cristologas en las iglesias de Nigeria,
Christopher Aigbaduma demuestra que el paradigma cristolgico
por excelencia, en las iglesias africanas, es el del Christus victor, del
Christus creator.
83
Aqu, sanar signica alejar los obstculos los
espritus malos que se interponen a mi salud, mi prosperidad, mi
progreso. Raras veces se conecta en estas iglesias la imagen del J ess
82
Nijen, Kyrie eleison en Gloria in excelsis, 176-182.
83
Aigbaduma, J esus the Healer. A Theological Reection on the Role of Chris-
tology in the Growth of the Mountain of Fire and Miracles Church in Nigeria.
Aigbaduma da la siguiente denicin de una de las ms grandes y exitosas iglesias
evanglicas en Nigeria: The MFM church belongs to the new genre of churches
in the global South Christianity whose emphasis, according to Phillip Jenkins, is
on healing religion par excellence, with a strong belief in the objective existence
of evil, and (commonly) a willingness to accept the reality of demons and the dia-
bolical. These are churches given to spiritual warfare and breakthrough Theol-
ogy as a way of succeeding in life. There is a widespread belief in these churches
that there are hindrances and obstacles to ones progress in life occasioned by the
activities of malicious spirits and their agents. One needs Gods favour and help to
break through this man made and Satan orchestrated barriers in order to enjoy the
good and prosperous life and the blessings thereof []. The belief is that a Chris-
tian has no business with poverty, as the favour of God that brings abundance of
prosperity in the form of health, wealth and a life free from lifes vicissitudes is
guaranteed under the new covenant established in Christ. (Ibid., 71).
REGADOS POR LOS CERROS
415
sanador (Jesus the Healer) con lo social, lo poltico, los procesos de
sanacin de las heridas de las terribles guerras tribales, la enorme
desigualdad social, las masacres con sus mutilaciones inimaginables
o la corrupcin.
En efecto, es urgente recalibrar nuestros rituales y smbolos,
como una Iglesia que desea seguir el camino del Cordero de Dios.
Sin embargo, lo que parece una tarea ardua e imposible la de
recalibrar los smbolos y rituales en realidad no debera serlo.
Porque la liturgia cristiana ya por siglos ha tenido un espacio para
procesar las memorias y traumas de las vctimas, as como las de los
perpetradores. Es el de la eucarista!
En l todo conuye y recibe su signicado. La eucarista es el
sacramento de la memoria passionis y resurrectionis, y como tal,
constituye el fundamento para la comprensin de la liturgia como
lugar para recordar las heridas y procesar los traumas de los creyentes.
El punto focal de la eucarista es la Pascua de resurreccin, en la cual
se recuerda la salida de Egipto. La eucarista (literalmente, accin de
gracias) recuerda la cruz y la (nueva) venida del Seor: Todas las
veces que comis este pan y bebis esta copa, anunciis la muerte del
Seor, hasta que l venga (1Co 11,26 RVA).
84
Conmemorar, recordar,
es elemento central en las formulas eucarsticas ms antiguas, y se
conecta siempre con la muerte y la resurreccin del Seor.
85
84
Cavanaugh observa correctamente que la Parusa no solamente es el momento
de la venida, sino tambin el del juicio!; (Cavanaugh, Torture and Eucharist,
235).
85
Como lo destacan, por ejemplo, los elementos centrales del llamado canon
missae (1570): 2. Memento: oracin de intercesin para la congregacin reuni-
da. 3. Comunicantes: la memoria de los santos/mrtires que nos precedieron. 7.
Unde et memores: por eso tu pueblo santo conmemora la pasin, la muerte, la
resurreccin y la ascensin de Cristo, tu Hijo (cursivas mas); 10. Memento: la
rememoracin de los servidores y servidoras que nos precedieron (praecesserunt);
11. Nobis quoque: tambin nosotros; splica por la congregacin misma; que
ella, contando con la abundancia de su misericordia, pueda tener parte en lo
que fue entregado a los apstoles y todos los santos. Vase a J . Boendermaker,
Maaltijd van de Heer: Oecumenisch-Protestant, en Barnard y otros (red.), De
Weg van de Liturgie, 235.
416
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
En la que es probablemente la formulacin ms antigua que
de la oracin eucarstica tenemos (en la Didaj), encontramos unas
reglas que hacen pensar en la cita con que comenzamos este captulo:
As como este pan est dispersado sobre los montes y ahora se
junt para llegar a ser uno, deja que as tu Iglesia se rena de los
extremos de la Tierra a su Reino Tal es, precisamente, la funcin
de la eucarista: juntar lo que est roto, desaparecido, quebrantado y
disperso.
La eucarista es una anamnesis del pasado; J ess ordena a
sus seguidores: Haced esto en conmemoracin ma (Lc 22,19).
No obstante, la eucarista es mucho ms que una repeticin ritual
del pasado: es una manera de juntar y reparar los miembros del
cuerpo de Cristo. Se junta, se rene el cuerpo de Cristo mediante la
participacin de muchos en su sacricio.
Hemos dicho que en la eucarista no solo recordamos la muerte
del Seor, sino tambin su resurreccin. Mediante la memoria
resurrectionis recordamos que ha sido vencido el peor de todos
los males: la muerte. Recordamos y armamos que la injusticia,
la muerte del inocente o la impunidad no tendrn la ltima palabra
y no quedarn sin respuesta. De esta manera, en la eucarista, la
memoria traumtica de la muerte del Hijo se transforma en memoria
de redencin.
La eucarista no solo es una funcin del memorial del via
crucis del Seor, sino tambin un anticipo de su futura venida en
gloria. En la eucarista, el Reino est presente, aunque sea de manera
anticipada e incompleta. La comunin eucarstica es un anticipo de
la plenitud del Reino. El tiempo eucarstico est siendo marcado por
caritas, la gratuita y anticipada presencia del Reino de Dios.
El propsito del recuerdo de la herida pasada no es de reforzar el
sentimiento de trauma, sino lograr la curacin y la transformacin. La
razn para recordar es el deseo de vida de todos los que participan,
vctimas y perpetradores, culpables e inocentes. Por eso, el conocido
REGADOS POR LOS CERROS
417
e importante Documento de Lima subraya la importancia del
perdn mutuo y de la reconciliacin como elementos centrales de la
celebracin eucarstica.
Desde sus inicios, el beso de la paz era parte del inicio de la
celebracin eucarstica. sta intenta transformar la comunidad en una
comunidad servidora, as como Cristo es el servidor. La eucarista no
solo crea comunidad y comunin, sino tambin las necesita. Hay
una conexin directa entre la comunin eucarstica del cuerpo de
Cristo y la responsabilidad mutua. Uno de los efectos palpables de
esta responsabilidad es el mutuo perdn de pecados. La solidaridad
de la eucarista demanda un perdn mutuo, y ste presupone que
habr personas perdonadas y personas que perdonarn
86
; vctimas y
perpetradores estarn juntos alrededor de la mesa.
La comunin eucarstica est basada en el amor y la
reconciliacin de Dios mismo. Por eso, la celebracin eucarstica
demanda una reconciliacin y un compartir entre todos los que se
consideran hermanos y hermanas de una familia en Dios, y supone un
desafo constante en la bsqueda de relaciones apropiadas en la vida
econmica, poltica y social (Lima II, 20). Cuando compartimos
el cuerpo y la sangre de Cristo, toda clase de injusticias, racismo y
exclusin estn siendo desaadas radicalmente (Lima II, 21).
Cuando las memorias del pasado estn conectadas con el
perdn y la reconciliacin, a la memoria del dolor le es dada un nuevo
lugar y un nuevo signicado en la comunidad. En la celebracin
eucarstica, la memoria del sufrimiento de uno(s) se entrega y llega
a pertenecer a la comunidad como cuerpo de Cristo, y como tal,
conuye con la memoria passionis de Cristo.
Ahora bien, podramos seguir reexionado sobre la esencia
de la liturgia y la eucarista, pero ya debe haber quedado claro
cuntas posibilidades tienen la teologa y la Iglesia de contribuir a
la reconciliacin, a la transformacin y a la renovacin de la vida en
86
Pakpahan, God Remembers, 174ss.
418
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
situaciones de conicto. Muchas iglesias, sin embargo, ni siquiera
son conscientes de su propio arsenal de posibilidades.
Cuando analizamos nuestro material emprico desde esta pti-
ca, sobresale ms bien la ausencia de la Iglesia, la falta de seriedad
y creatividad, la falta de receptividad. Adems, la liturgia o euca-
rista no son frmulas mgicas; el poder de la Iglesia de sancionar
es muy limitado y el miedo paraliza.
87
Muchos de los perpetradores
no visitan nunca ninguna iglesia y muchos de las vctimas dejaron
de hacerlo, por haberse sentido profundamente decepcionados. Pero
para quienes lo desean, para quienes buscan, todas esas situaciones
de atropello de los derechos humanos, todos los contextos de impu-
nidad en Amrica Latina, han producido muchsimo material y de un
valor inestimable para la reconstruccin de la vida.
88
Es importante que nosotros, telogos y telogas, pastores y
sacerdotes, creyentes de tantas iglesias, conozcamos nuestra respon-
sabilidad y nuestras posibilidades de renovar la vida. A veces, basta
con usar un smbolo sencillo. Otras veces, ser suciente colocar en
la mesa de la comunin, al lado del cliz, la foto de uno de nuestros
mrtires nuevos, pronunciar su nombre en voz alta, o susurrarlo, y
gritar comunitariamente: Presente!
OBSERVACIONES FINALES
Hemos recorrido un largo camino; uno que deseamos termi-
nar con un par de citas las ltimas de nuestro material emprico.
Ellas reejan bien lo ocurrido entre grupo y grupo; tambin son un
homenaje cabal a todos y todas los que participaron en este ejercicio
profundamente evanglico de lectura comunitaria, ms all de las
fronteras culturales y nacionales.
87
Vanse los aportes de Cavanaugh sobre la excomunin, en Torture and Eucha-
rist, 234ss.
88
En la ltima parte de su libro Torture and Eucharist, William Cavanaugh habla
de lo que llama las eucharistic counter-politics y ofrece ejemplos de ellas descri-
biendo algunas celebraciones litrgicas en la poca de Pinochet, en Chile.
REGADOS POR LOS CERROS
419
La lectura de la sencilla historia de una viuda que busc jus-
ticia, que supo perseverar y despert tanto en tantos de nosotros,
revela que ella, como ellos y ellas, son los verdaderos autores y pro-
pietarios de este libro. Todos son tambin propietarios y propietarias
del sueo de una nueva teologa, de una nueva eclesiologa y, lo
ms importante, de una nueva Iglesia; una Iglesia capaz de mantener
vivas las memorias de los y las que nos precedieron, cuya presencia
nos vivica; una Iglesia capaz de entender que todos estos cuerpos
regados por los cerros son un sacramento y un sacricio que no fue
hecho en vano, sino ltimamente y a pesar de todo, un sacricio que
benecia a quienes vivimos todava.
Escuchemos, nalmente, las voces de algunos de los miem-
bros de uno de los grupos peruanos, cuando recibieron y leyeron el
informe de lectura de su grupo par, de El Salvador. Sus comentarios
son inolvidables para su grupo par salvadoreo y para nosotros.
Maruja:
Ante todo, quiero agradecer por el compartir que nos enviaron. Me
gust muchsimo y me ha trado a la memoria la gente sencilla y
golpeada por el terrorismo en las pocas de la violencia poltica de
Ayacucho. Recuerdo los rostros, lugares y me imagino a los her-
manos de Arcatao Norte de lo mucho que han sufrido y sobre todo
de la esperanza de vida que hay en ustedes. Ciertamente la vida,
en ocasiones, es dura, y uno tiene que vivir momentos de dolor y
necesidad, y todo esto se va superando solo con la ayuda de Dios,
recordando pasajes, citas en los que Dios anima y da esperanza y
apoya. Me gustara tener ms comunicacin, saber de cmo es la
vida en ese lugar, su experiencia de fe, como se relacionan con otras
comunidades cristianas que hay por all.
Marige:
Quiero dar gracias a Dios por tener nuevos amigos. Quiero felici-
tarles por la fortaleza que tienen, les animo a que sigan adelante, he
aprendido que es importante la unin, la solidaridad y sobre todo la
armona en diario vivir.
420
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Susana:
Es tan maravilloso el mensaje que recibimos de nuestros hermanos
del Norte de San Salvador, que nos hace sentir la presencia de Dios
padre en todos los grupos de hermanos y comunidades cristianas,
por ms distantes que estemos; as hemos recibido sus testimonios o
vivencias y nos llena de esperanza, porque el mensaje a travs de la
lectura de la Biblia, que es la Palabra de nuestro Seor, llega a todos
sus hijos y da fortaleza a los ms dbiles para seguir caminando jun-
tos en busca del bienestar, de la justicia y la paz social. Gracias por
compartir con nosotros y nosotras.
Mara P.:
Me gusta cmo en la lectura de Lucas se han sentido reejadas en
la viuda, parecido en nuestro pas que hay tanta corrupcin y no nos
podemos identicarnos con el juez, porque hay tanta discriminacin
de los grandes, y el juez representa a los grandes de nuestro pas.
J aime:
La Palabra de Dios es esperanza,qu gran capacidad para leer el
Evangelio de Lucas! Donde, a pesar de la pobreza, se dan tiempo
para reexionar, estar juntos y dedicarle a nuestro Seor. Qu valor
tan grande hablar de la justicia y pensar, trabajar por conseguirlo
desde lo pequeo, desde la represa y otras necesidades, y tambin
ser justo con nosotros mismos y con los dems.
La experiencia que nos cuentan, a pesar de las condiciones adversas,
pueden tener la calma, la paz de orientar su pensamiento y accin a
partir de la Palabra de Dios.
Qu noble leccin de vida nos dan, me pregunto: Es posible vivir
tan intensamente la vida? Es posible ir ms all de lo material?
Ustedes nos dan la respuesta: La palabra de Dios es esperanza.
Lidy Roco:
Me quedo maravillada con la Palabra de nuestro Seor, que nos lle-
ga a todos y a todo el mundo, y cada quien segn sus vivencias y
la relacin con Dios, las vamos interpretando. En todo el relato de
nuestros hermanaos de Arcatao Norte, yo veo, me imagino y sien-
REGADOS POR LOS CERROS
421
to, que tienen una gran necesidad de justicia, por todo el dolor que
vivieron; pero tambin se nota lo humanos que son, lo solidarios y
sencillos, y que han sabido superar todo aquello difcil que vivieron.
Se identican ms con la viuda, con ganas de vivir, de luchar, per-
sistentes como la viuda, hasta que logran una gran fortaleza en sus
vidas.
Marisol:
Estoy sumamente admirada, conmovida y emocionada por conocer-
las a travs de su mensaje; percibo con mucha nitidez a cada uno
de ellos y ellas, con una vida tan transparente, pero sobre todo, me
causa admiracin de poner todas las ganas por seguir adelante, de
ser persistentes, como la viuda, y exigir justicia al juez. Tambin
deseo que puedan seguir haciendo su trabajo personal, de cicatrizar
sus heridas que les ha dejado la violencia. Suplico a Dios por estos
hermanaos y hermanas, que pronto alcancen justicia, que vivan cada
momento de su vida protegidos por Dios, y sea su fortaleza su uni-
dad, su sencillez y solidaridad.
Para m es una gran leccin de vida, de tenacidad, fe , fortaleza, so-
lidaridad. Son admirables!
Zulema:
La comunidad, a travs de su comunicacin, nos deja notar su sen-
cillez, como ya han dicho otros, pero quiero insistir en ese valor; el
hecho de leer ese texto de Lucas les da la oportunidad para expresar
el dolor que llevan dentro. Esa es la Palabra de Dios que escudria
los corazones. No piensan en vengarse, sino en buscar el bien co-
mn. Tambin podemos percibir que ponen en prctica la empata,
es decir, de ponerse en el lugar del otro, cuando uno de ellos dice
que se va retirar, porque viene el aguacero, la respetan y entienden,
porque conocen su situacin personal y la distancia donde viva. Su
manera de entender la justicia es muy diferente de la nuestra, porque
vivieron el terror y la muerte; son sobrevivientes y han quedado muy
marcados, pero a pesar de ello, luchan por salir, tienen una gran fe.
Valoro mucho su fortaleza. Hay grandes enseanzas para nuestro
grupo.
422
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Termina el informe de un grupo de Per con un agradecimien-
to lindo y sencillo a su grupo par de El Salvador. Nosotros queremos
hacerlo nuestro aqu y extenderlo a todos y todas los que hicieron
de este ejercicio de lectura intercultural de la Biblia, en contextos
de impunidad en Amrica Latina, un ejercicio incomparablemente
instructivo, impactante y rico: Gracias por permitirnos entrar en sus
vidas, conocer un poquito de sus historias.
BIBLIOGRAFA
Aigbaduma, Christopher. J esus the Healer. A Theological Reec-
tion on the Role of Christology in the Growth of the Mountain
of Fire and Miracles Church in Nigeria. Disertacin doctoral,
VU University Amsterdam, Amsterdam, 2011.
Anum, Eric. Collaborative and Interactive Hermeneutics in Afri-
ca: Giving Dialogical Privilege in Biblical Interpretation.
En African and European Readers of the Bible in Dialogue,
editado por Hans de Wit y Gerald O. West, 143-165. Leiden-
Boston: Brill, 2008.
Arango, Oscar A. y Ariza, J ulio C. Una contemplacin ante el Cruci-
cado. El clamor de las vctimas-inocentes. Bogot: Ponticia
Universidad J averiana, Facultad de Teologa, 2007.
Bahloul, J olle. Lecturas precarias. Estudio sociolgico sobre los
poco lectores. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2002.
Bar Tal, Daniel. Israeli-Palestinian Conict: A Cognitive Analysis.
International Journal of Intercultural Relations 14 (1990):
7-29.
Barnard, Marcel y otros (red.). De Weg van de Liturgie. Tradities,
Achtergronden, Praktijk. Zoetermeer: Meinema, 1998.
Berkenbrock, V. J . A experincia dos orixs: um estudo sobre a ex-
perincia religiosa do candombl. Petrpolis: Vozes, 2007.
Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology. New York: Or-
bis, 1992.
REGADOS POR LOS CERROS
423
Blount, B.K. Cultural Interpretation. Reorienting New Testament
Criticism. Minneapolis (MI): Fortress Press, 1995.
Cavanaugh, William. Torture and Eucharist. Oxford: Blackwell,
1998.
Croatto, Severino. Hermenutica bblica. Para una teora de la lec-
tura como produccin de sentido. Buenos Aires: Lumen, 1994.
Dewey, J oanna (ed.). Orality and Textuality in Early Christian Lite-
rature. Atlanta (GA): SBL, 1994.
De Wit, Hans. Camino de un da (J ons 3,4). J ons y la memoria
social de los pequeos. Theologica Xaveriana 165 (2008) 87-
126.
_____. Codes and Coding. Through the Eyes of Another. Intercul-
tural Reading of the Bible, por H. De Wit, L. J onker, M. Kool y
D. Schipani, 395-434. Elkhart: Institute of Mennonite Studies.
Amsterdam Free University, 2004.
_____. En la dispersin el texto es patria. San J os-Concepcin:
UBL-CEEP, 2011.
_____. Libro de Daniel. Una relectura desde Amrica Latina. San-
tiago: Rehue, 1990.
_____. My God, She Said, Ships Make Me so Crazy. Reec-
tions of Empirical Hermeneutics, Interculturality, and Holy
Scripture. Elkhart: Evangel Press, 2008.
_____. Por un solo gesto de amor. Buenos Aires: Isedet, 2010.
De Wit, Hans, J onker, Louis, Kool, Marleen, y Schipani, Daniel.
Through the Eyes of Another. Intercultural Reading of the Bi-
ble. Elkhart: Institute of Mennonite Studies. Amsterdam Free
University, 2004.
Eco, Umberto. The Limits of Interpretation. Bloomington: Indiana
University Press, 1994.
Gadamer, Hans-Georg. Verdad y mtodo. Tomo I. Salamanca: Sgue-
me, 2003.
424
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Garca Gutirrez, M. La Biblia en la liberacin del pueblo. Chris-
tus 571 (1983): 29-33.
Gudykunst, William B. y Kim, Young Yun (eds.). Communicating
with Strangers: An Approach to Intercultural Communication.
Boston: McGraw-Hill, 2003.
Gutirrez, Gustavo. The Power of the Poor in History. New York:
1983 [Orig. 1979].
Halbertal, Moshe. The People of the Book. Canon, Meaning and
Authority. Cambridge- London: Harvard University Press,
1997.
J ones, Serene. Soul Anatomy: Calvins Commentary on the Psa-
lms. En Psalms in Community. Jewish and Christian Textual,
Liturgical, and Artistic Traditions, editado por Harold W. At-
tridge y Margot E. Fassler, 265-284. Atlanta (GA): SBL, 2003.
Kearney, Richard. On Paul Ricoeur. The Owl of Minerva. (Trans-
cending Boundaries in Philosophy and Theology). Aldershot:
Ashgate Publishing Limited, 2004.
Keshkegian, Flora. Redeeming Memories: A Theology of Healing
and Transformation. Nashville: Abingdon Press, 2000.
Labberton, Mark. Ordinary Bible Reading. The Reformed Tradi-
tion and Reader-Oriented Criticism. Disertacin Doctoral,
University of Cambridge, Cambridge (MA), 1990.
Levinas, Emmanuel. Lau-de l du verset. Paris: Les Editions de Mi-
nuit, 1982.
Nijen, J elle van. Kyrie eleison en Gloria in excelsis. En De Weg
van de Liturgie. Tradities, Achtergronden, Praktijk, 176-182.
Zoetermeer: Meinema, 1998.
Pakpahan, Binsar J onathan. God Remembers. Towards a Theology
of Remembrance as a Basis of Reconciliation in Communal
Conict. Amsterdam: s/e, 2011.
Parrat, J ohn (ed.). An Introduction to Third World Theologies. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2004.
REGADOS POR LOS CERROS
425
Polliack, Meira. J osephs J ourney: From Trauma to Resolution. En
Genesis, editado por Athalya Brenner y otros. Atlanta (GA):
Fortress Press, 2010.
_____. J osephs Trauma: Memory and Resolution. En Performing
Memory in Biblical Narrative and Beyond, editado por Athalya
Brenner y Frank H. Polak. Shefeld: Shefeld Phoenix Press,
2009.
Ricoeur, Paul. Del texto a la accin. Ensayos de hermenutica II.
Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2002.
_____. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Mea-
ning. Forth Worth (TX): Christian University Press, 1976.
_____. Toward a Narrative Theology: Its Necessity, Its Resources,
Its Difculties. En Figuring the Sacred, por P. Ricoeur, 236-
248. Minneapolis (MN): Fortress, 1995.
Schillebeeckx, Edward. Jess. La historia de un viviente. Madrid:
Trotta, 1983.
Schreiter, Robert J . The New Catholicity. Theology Between the Lo-
cal and the Global. New York: Orbis, 1997.
Smith, Wilfred. What is Scripture? Minneapolis (MN): Fortress
Press, 1993.
Stinton, Diane. Africa. East and West. An Introduction to Third
World Theologies, ditado por en: J ohn Parrat. Cambridge:
Cambridge University Press, 2004.
Terrell, J o Anne. Power in the Blood? The Cross in the African Ame-
rican Experience. New York: Orbis, 1998.
Tracy, David. The Analogical Imagination. New York: Crossroad,
1991.
Volf, M. Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of
Identity, Otherness and Reconciliation. Nashville: Abingdon
Press, 1996.
_____. The End of Memory: Remembering Rightly in a Violent
World. Grand Rapids (MI): Eerdmans, 2006.
426
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Wenham, Gordon. Story as Torah. Reading the Old Testament Ethi-
cally. Edinburgh: T&T Clark, 2000.
Wiesel, Eli. Un juif, aujourd-hui. Paris: Edicions du Seuil, 1977.
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO
CONCLUSIONES Y RETORNO
Llegamos al nal de una larga caminata. En esta etapa nal,
solo nos queda resumir brevemente los descubrimientos ms impor-
tantes de nuestro viaje.
Los datos y estadsticas ofrecidos en el Captulo 1, relaciona-
dos con la impunidad y la violacin de los derechos humanos, mues-
tran cun horroroso es el contexto de muchos de los que participaron
en la lectura de Lc 18. Es completamente desolador ver las cifras
y ponerse a pensar en la suerte de los cientos de miles de personas
inocentes tocadas por el mal. De Colombia, nuestro informe dice
que segn los estudios ms optimistas 90 por ciento de los casos
de atropello de los derechos humanos conocidos por las autoridades
queda en la impunidad. Lo mismo valdr, en menor o mayor grado,
para Per, El Salvador y Guatemala. Lo normal es la impunidad, la
falta de justicia.
LECTURA INTERCULTURAL
Esta es la situacin en la que nuestros lectores y lectoras le-
yeron la parbola de la viuda y el juez, de Lc 18. Nuestra pregunta
central fue en qu medida un nuevo mtodo de lectura de un texto
bblico poda ser un catalizador para vencer la soledad y superar los
traumas presentes en las vidas de muchos y muchas participantes. El
mtodo de lectura intercultural su teora subyacente y sus objetivos
centrales se discutieron en el Captulo 2 usa nociones importantes
428
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
de lo que en Amrica Latina se ha conocido como lectura popular de
la Biblia.
El mtodo reconoce la importancia del lector y de la lectora
comn, de la intimidad del pequeo grupo y de la lectura comu-
nitaria y contextual, y tambin considera la combinacin de estos
elementos como un enorme potencial hermenutico. El mtodo se
llama lectura intercultural y hay dos elementos que lo convierten en
un mtodo nuevo. Se llama intercultural porque considera que ms
all de la lectura contextual es necesario promover el encuentro
entre contextos y culturas. Se llama intercultural porque considera
la cultura concebida como programacin mental un elemento de-
terminante en procesos de lectura.
La importancia y urgencia del encuentro, ms all de las fron-
teras nacionales y culturales, est siendo dada por la globalizacin.
Entendemos por globalizacin una nueva geografa social, una re-
conguracin del espacio social hasta ahora desconocida, que en-
trega la posibilidad de encontrarse con el otro y la otra.
La hermenutica intercultural, que es la praxis terica que
acompaa la lectura intercultural, se pregunta cul debe ser su res-
ponsabilidad frente a la globalizacin y cul puede ser su respuesta
a sus desafos. Es una hermenutica que quiere desaar al radical-
mente otro a compartir momentos de espiritualidad, para reexionar
juntos sobre lo transcendente. Es un mtodo y una hermenutica que
consideran el compartir con el otro lector como una cualidad del
proceso de lectura.
Lectores y lectoras actuales, en su acto de relectura y explora-
cin de la reserva del texto, dan nueva vida al texto bblico antiguo,
prolongan su existencia, lo desanclan del pasado y lo revitalizan.
Es un proceso que cobra particular profundidad cuando se hace con
otros lectores, ms all de las fronteras del propio contexto y de la
propia imaginacin.
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO
429
PRIMERA LECTURA
Ahora bien, qu pas cuando los grupos de lectura de estos
cuatro pases comenzaron a leer el texto de Lucas, primero, en la
intimidad del propio pequeo grupo de lectura, y despus en dilogo
con un grupo par de otro pas?
Lo primero que mostr nuestro extenso material emprico los
informes de lectura de los casi veinte grupos fueron analizados en
profundidad en los captulos 3 y 4 fue la multiplicidad de lecturas:
un texto y una casi interminable cantidad de interpretaciones. Descu-
brimos el peso hermenutico y teolgico de la multiplicidad.
En vez de llevarnos a la desesperacin, fue un hecho que supi-
mos interpretar de manera positiva. Porque precisamente la multipli-
cidad de lecturas, hechas desde la irreducible singularidad de cada
lector y de cada lectora, contribuye al descubrimiento de las ml-
tiples dimensiones que un solo texto puede tener. La multiplicidad
comprendimos prohbe reducir la transcendencia del texto y es el
espacio en el cual la plenitud de la revelacin se puede manifestar.
La multiplicidad de lecturas nos mostr tambin otro aspecto
del proceso, a saber, su contextualidad.
Dicha multiplicidad se gener por las diferencias en biografa,
contexto y experiencias entre los lectores y las lectoras. Todo eso
jug un papel central en el acto de lectura y lo convirti en lectura
contextual. Fue impresionante ver cmo ningn grupo ley el texto
de manera rpida, supercial, cmoda, o socialmente deseada. Hubo
una conexin ntima entre leer y celebrar, recordar y compartir, des-
ahogarse y sanar. Todos los grupos comenzaron el proceso con mo-
mentos litrgicos.
Fue impresionante descubrir lo que los lectores, sin saberlo,
compartan. Es lo que hemos llamado memorias viscerales, me-
morias de un sufrimiento antiqusimo, de heridas nunca sanadas,
de injusticias que quedaron impunes. As de profundas, y a veces
traumticas, fueron las experiencias de dolor y prdida que orienta-
430
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
ron el proceso de lectura, y as de intensas fueron las dinmicas de
lectura. Vimos cmo, alrededor del texto, se fue tejiendo un espacio
lleno de dedicacin, contemplacin, entrega y compromiso. De gran
importancia fue la intimidad del pequeo grupo.
Para varios, el texto era desconocido, y fue interesante ver
que ningn grupo se aproxim con sospecha a l. No hubo actitudes
negativas. Se perciba el texto ms bien como compaero de
caminata.
Analizamos la manera como los participantes y las participantes
llenaron los vacos narrativos, lo que el texto no dijo o no explic.
En su esfuerzo por llenar estos huecos siempre desde el propio
contexto y la propia experiencia, los lectores y las lectoras dejaron
de ser observadores, comenzaron a ser coautores y partcipes del
evento que el texto relata. Vimos la importancia teolgica de este
hecho.
En el espacio entre el texto original y el contexto del lector
comenzaba a irrumpir otro signicado, ms all de lo que se haba
odo en la primera escucha. Guiados por esta segunda escucha
una escucha de extrema conciencia, los lectores y las lectoras
comenzaron a articular sus propias teologas locales, al reexionar
sobre la presencia de Dios en el texto y en sus propias vidas.
Esta bsqueda conoci dos movimientos. El primero fue hacia
el texto y su trasfondo sociopoltico. En nuestro material emprico
abundan los ms diversos y fascinantes ejemplos de cmo los
lectores y las lectoras, en su esfuerzo por llenar los vacos narrativos,
imaginaron el mundo del texto. El segundo movimiento fue la trada
del texto al presente, lo que en hermenutica llamamos el proceso
de apropiacin. Muchos leyeron con la viuda, se concentraron en
este personaje y en su encuentro con el juez; algunos, muy pocos, se
identicaron con el juez o recordaron momentos de su vida en los
que haban actuado como l.
La lectura reej el proceso en el cual se realiz una fusin
de horizontes: los actores del texto antiguo comenzaron a poblar
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO
431
un nuevo dominio de referencia, el contexto actual de los nuevos
lectores y lectoras no visto por el autor. En el sentido ms literal,
se encarnaron ah, y comenzaron a caminar, a actuar, a hablar,
orientados por las experiencias de los lectores y las lectoras actuales,
y revestidos de estas personas.
Fue muy impresionante ver cmo este texto sencillo, compuesto
por un par de versos, fue capaz de movilizar memorias profundas, y
cmo en la intimidad del pequeo grupo los lectores y las lectoras
comenzaron a abrir su corazn y a contar lo que les mova en el nivel
ms profundo de su existencia y su fe.
El proceso correspondi con las tres fases que conocemos de la
psicologa del procesamiento del trauma. La primera es la creacin
de un espacio seguro y emptico: hay conanza y hay alguien que
te escuche. La segunda es recordar o conmemorar el duelo; lo
que se experiment debe ser relatado nuevamente: hay lugar para
ventilar sentimientos de angustia, de profundo miedo, de venganza.
Y nalmente, el tercera fase es un retorno a la vida normal, por ms
momentneo que sea, enriquecida por haber compartido experiencias
de trauma y haber superado la soledad.
LA SEGUNDA ESCUCHA
Qu pas en la segunda escucha, cuando los grupos retor-
naron al texto, leyndolo con los ojos de sus grupos compaeros?
Hubo crecimiento y un proceso de aprendizaje y apertura en los
grupos? O ms bien un retorno al ya conocido repertorio y un re-
chazo de la manera como el grupo par haba ledo el texto?
Vimos que hay numerosos factores que determinan el resulta-
do del encuentro con el otro o la otra, y por eso fue difcil obtener
estadsticas de nuestro material emprico. Ms difcil todava es ad-
vertir el efecto que ha tenido la experiencia de la lectura intercultural
a largo plazo. Por eso, despus de cuatro aos, regresamos a Tierral-
ta, entregamos a los participantes el resultado de nuestra investiga-
cin y los entrevistamos nuevamente. En el ltimo apartado de estas
432
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
conclusiones, El retorno, damos a conocer lo que despus de tanto
tiempo haba quedado de la experiencia entre ellos.
En los captulos 3 y 4 analizamos el efecto del elemento inter-
cultural y destilamos del material emprico elementos que impiden
a algunos grupos abrirse a su grupo para, ya sea porque no pueden
o porque no quieren. Para abrirse al otro lector, resultaron de cru-
cial importancia la posicin hermenutica (la percepcin de cmo se
debe leer el texto sagrado) y la medida en que se espera que el otro
lector pueda aportar algo nuevo. En los casos en los que los lectores
y las lectoras piensan que la otra manera de leer el texto no le hace
justicia a ste y contamina el proceso, no habr intercambio ni creci-
miento. Si falta una real y profunda sensibilidad a lo que del otro y
de la otra se podr aprender, se congela el proceso de aprendizaje y
se est condenado a regresar al propio repertorio.
La gran mayora de grupos 80 por ciento de los casos, segn
nuestra estimacin experiment el encuentro con su grupo par como
una experiencia profundamente enriquecedora. Basten las siguientes
armaciones: Estamos ms unidas y unidos, ms solidarios. En la
comunidad algo ocurri que nunca antes haba ocurrido. El sentido
de comunidad me dio mucha enseanza. Estuvimos cortos de vista
que ahora se cambi. Ha sido una experiencia muy bonita, com-
partir con otros pueblos delicioso deberamos seguir encontrn-
donos. Me gusta el compartir con el otro; que se sabe que se oye.
Nuestro anlisis de los resultados da muchas razones para ser
enfticos y armar que este proceso de lectura (intercultural) de este
texto, en estos contextos de impunidad, s hizo una diferencia y lle-
v en un buen nmero de casos al cambio. La lectura compartida
del texto sobre la resistencia de una viuda fue un catalizador para
que grupos reorientaran su prctica y ampliaran su horizonte. En los
captulos 3 y 4 hablamos extensamente sobre los factores o condi-
ciones que hacen posible tal crecimiento: vulnerabilidad, tolerancia,
motivacin para aprender, no querer ensear o evangelizar al otro,
no considerarse dueo o duea de la correcta interpretacin del tex-
to, entre otros.
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO
433
Al revisar nuestro material emprico, descubrimos que la pre-
sencia del otro del otro grupo de lectura ha sido de gran importan-
cia. Los grupos descubrieron lugares de lucha, estrategias de resis-
tencia y denuncias que antes no haban conocido; se dieron cuenta
de que no estn solos en su duelo, y de que el silencio, la soledad
y el miedo no eran la nica respuesta a lo que haban vivido. El
texto nos est dando la pauta para despertar, dijo una participante.
Estaba desmayada, pero con la ayuda de la comunidad nuevamente
hemos seguido perseverando, anot otra.
Este ltimo comentario sobre la perseverancia es elemental,
pues ilustra la esencia de numerosas reacciones en el proceso de lec-
tura, y reeja tambin que en toda la multiplicidad hubo tambin una
estrategia comn: la de la perseverancia. Result que la dinmica
interna del texto fue capaz de generar una praxis de fe compartida
por casi todos los lectores y lectoras.
Lo circunstancial de su experiencia variaba, pero lo elemental
la respuesta al texto result ser una actitud compartida. La res-
puesta que el texto peda de sus lectores (as lo sintieron casi todos)
era la prctica no violenta de la perseverancia, de la resistencia y de
la constancia en la bsqueda de la justicia. Es una prctica que re-
presenta un elemento central de lo que en el Captulo 4 describimos
como espiritualidad y crecimiento postraumticos.
LA IGLESIA, LA PASTORAL
El resultado de nuestra investigacin dej un importante men-
saje para la teologa, la Iglesia y la pastoral. Mediante sus actos li-
trgicos, su praxis de fe, su lectura de la Escritura, las comunidades
de lectura participantes en nuestro proyecto se constituyeron como
una pequea communio sanctorum que representa un ejemplo para
la Iglesia universal.
Un grupo describi el efecto de sus encuentros de esta mane-
ra: Rompemos la estrategia del miedo cuando somos capaces de
encontrarnos para conversar y recuperar la memoria y la conanza.
434
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Este comentario es una eclesiologa in nuce y da a conocer lo ms
esencial de lo que ocurra en los grupos. Destaca el elemento de la
conanza, la importancia de recuperar las memorias, la posibilidad
de vencer el miedo y la soledad.
En estos encuentros, la Palabra llega a ser un instrumento para
descubrir la presencia divina. Es presencia como revelacin. La pre-
sencia y la perseverancia de la viuda, encarnadas en la vida de los
participantes, se entendieron como momento de revelacin, como
la manifestacin de la presencia divina, momento transcendente y
orientador.
En este proceso, el texto bblico jug un papel elemental. To-
dos los participantes y las participantes lo leyeron con profunda de-
dicacin, entrega y expectativa. Pusieron su vida en perspectiva del
texto, y ste los llev a un proceso de introspeccin y anlisis. Fue
considerable el efecto praxeolgico de dicho proceso de lectura. Fue
un gran no a la indiferencia y resignacin. Un grupo salvadoreo lo
expres de manera concisa: Para qu sirve saber de la desventura
de una mujer como esta doa? Para seguir luchando! En casi todos
los grupos, vimos una misma conexin ntima entre el acto de lectura
y su efecto praxeolgico.
Otro efecto del proceso de lectura fue lo podemos llamar as
la gestacin y articulacin de teologas locales. En el curso del pro-
ceso, las pequeas comuniones sanctorum se convirtieron en el sitio
en el que teologas locales comenzaban a gestarse. Son teologas
desde abajo, sin pretensin universal; su materia prima no se toma
prestada de la teologa acadmica, sino de lo particular de la propia
experiencia. Son teologas innovadoras, porque es nueva la dialcti-
ca entre la bsqueda de la presencia de Dios y la respuesta desde el
Evangelio (ms frecuente que desde la Iglesia).
Nuestro material mostr que, con frecuencia, haba sido mar-
ginal el papel que las iglesias locales (a las que pertenecan los par-
ticipantes y las participantes) haban jugado en la construccin de
estas teologas locales desde la impunidad. En varias iglesias no ha-
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO
435
ba suciente sensibilidad o apertura como para incorporar la expe-
riencia devastadora de la impunidad en la reexin, en la liturgia, en
su acompaamiento pastoral.
La experiencia de soledad, tan importante en nuestros infor-
mes de lectura y en la vida de los lectores, expresa tambin la fre-
cuente ausencia de la Iglesia en estos procesos de procesamiento de
trauma y dolor. Es un resultado importante de nuestra investigacin
y un resultado que da mucho que pensar constatar la incapacidad
o incluso la falta de voluntad de numerosas iglesias locales para in-
corporar estas teologas incipientes y las experiencias subyacentes
en su reexin, en su liturgia o en su pastoral. En vez de ser un lugar
de asilo, de seguridad, de sanacin, esas iglesias contribuyen a man-
tener la cultura de silencio.
UNA TEOLOGA DE LA MEMORIA
Lo que constituye el corazn de nuestro material emprico lo
que el texto de Lucas supo evocar en abundancia son recuerdos,
memorias. Son las memorias de un sufrimiento inimaginable. Son
memoriae passionis. Nuestro proyecto llev a los participantes a un
ejercicio de recordar, de conmemorar. No hubo grupo que no co-
nectara su lectura de Lc 18 con alguna memoria visceral, con algn
recuerdo de profundo sufrimiento. Descubrimos que lo que estas
teologas locales ofrecen, en primer lugar, es la materia prima de
una teologa de la memoria.
Esta materia prima se gener en el micronivel de un lugar es-
pecco: las experiencias traumticas de las pequeas comunidades
de fe. Para la teologa, signica el deber estar presente en los lugares
donde se hacen visibles las lgrimas y el dolor, la desesperacin y los
sentimientos de rabia. Si quiere servir y sanar memorias, es necesa-
rio que la teologa conozca y entienda el mundo donde se generaron
las memorias y las heridas. Una teologa de la memoria no ser una
teologa metahistrica, sistemtica, sino una teologa narrativa que
436
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
intensamente presta odo a las memorias de las vctimas, y que no
intentar incorporarlas a algn sistema teolgico preestablecido.
Nuestro material emprico nos llev a conrmar el conocido
hecho de que es difcil superar la patologa que el trauma lleva con-
sigo. Por ello, una teologa de la memoria espera poder contribuir
al crecimiento postraumtico y reexionar con las vctimas sobre
el perdn y la reconciliacin. Cmo hacer que el duelo no desem-
boque en un proceso de autodestruccin, sino de sanacin y nueva
vida? Cmo hacer que las vctimas no queden secuestradas por sus
memoriae passionis o por su papel como vctimas? Teolgicamente,
este proceso y este servicio implican la tarea de no recordar exclu-
sivamente el via crucis y la pasin, sino tambin la resurreccin de
J ess.
Como actualizacin de la memoria, esta teologa no puede ser-
vir tan solo a las vctimas, sino tambin a los perpetradores. Debe
haber justicia y castigo; debe haber arrepentimiento. Sin embargo, la
contribucin de la teologa y la fe en el proceso de perdonar y recon-
ciliar va ms all de la de la justicia. Porque mientras que la justicia
nos ubica en el sistema (impersonal) de la retribucin, la compasin,
la misericordia y el perdn nos llevan al ambiente del amor.
Los pasos del delicado proceso del perdn estn descritos en
nuestro Captulo 4. El perdn no puede ser un acto unilateral, sino
debe ser entregado y recibido. El perdn que se entrega contiene
una acusacin y un llamado al arrepentimiento. Donde el perdn
y el arrepentimiento se abracen, la reconstruccin de la vida puede
comenzar. Arrepentimiento y perdn dan futuro al pasado.
Nuestra investigacin nos ense cun urgente es, especial-
mente en las iglesias ubicadas en zonas de conicto, resignicar
nuestros rituales y smbolos, nuestra pastoral y nuestra teologa,
nuestra lectura de la Biblia. Nos ense cun urgente es convertirnos
en una Iglesia que sabe recordar, que sabe de trauma, de victimarios
y de vctimas. Al nal del Captulo 4, mostramos cmo lo que pa-
rece una tarea ardua e imposible el arrepentimiento, el perdn y la
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO
437
reconciliacin, no siempre lo es. Porque la liturgia cristiana, ya por
siglos, tiene un espacio nico para esto. El de la eucarista!
EL RETORNO
Cuatro aos despus de haber ledo el texto con las comunida-
des, el grupo de coordinadores regres a Tierralta, para organizar un
encuentro con algunos miembros de los grupos participantes. No era
fcil volver sobre lo vivido despus de tanto tiempo; pero juntando
los recuerdos, como si fuesen fragmentos de un cuadro, la experien-
cia volvi a la memoria de los asistentes. El encuentro permiti con-
rmar la importancia que la lectura intercultural haba tenido para las
comunidades de esta regin, al saber que en otras partes de Amrica
Latina otros lectores y lectoras, en condiciones similares, interpre-
taban el texto a partir de las relaciones que tiene con su propia vida.
Esa palabra escrita hace muchos aos se contextualiza y no es ajena
a nuestra situacin, comentaba una de las asistentes.
Durante el encuentro, los participantes se desahogaron y ac-
tualizaron la memoria de hechos dolorosos, como el desplazamiento
de un gran nmero de personas, en agosto de 2011, o el aumento de
la corrupcin en el departamento. La visin retrospectiva de las con-
diciones de su contexto hizo evidente la actualidad de la narracin
sobre el encuentro de la viuda con el juez. Las nuevas condiciones
de sus comunidades les hicieron pensar en nuevas maneras de in-
terpretar la narracin, pues el nmero decreciente de pastores en la
parroquia se ha visto reejado en un menor acompaamiento de las
comunidades, pero tambin en la necesidad de organizarse desde las
bases.
Aunque la situacin de violencia haba empeorado durante esos
aos en la regin, y las comunidades se haban visto afectadas por
algunos cambios en la organizacin de la parroquia, los participantes
recordaron cmo la lectura compartida del texto de Lucas, en di-
logo con otros grupos que tambin haban vivido la impunidad, les
haba servido para consolidarse como comunidad, para ver nuevos
438
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
aspectos del texto bblico y para ampliar sus horizontes de compren-
sin. Compartir con comunidades de otras denominaciones ayuda a
superar las propias barreras, algo que les ha servido para su trabajo
en las zonas rurales. Recibir a otros cristianos y sentirse acogidos por
ellos haba sido una experiencia nueva que haban sentido profunda-
mente durante la celebracin ecumnica de la eucarista con la que
cuatro aos atrs haba concluido el proceso.
El amor a la vida presente, en los sobrevivientes de la gue-
rra civil de El Salvador, y la perseverancia del grupo guatemalteco,
en medio de la violencia, les hizo ver su lucha por la paz, la vida
y la justicia como una empresa compartida por otras comunidades
en contextos diferentes. Se haba hecho patente la certeza de que el
sufrimiento compartido genera esperanza. Nunca pens que esto
tendra tanta trascendencia, deca una de las participantes.
En la mente y el corazn de algunos de los participantes estaba
presente la memoria de su grupo par y del proceso vivido a su lado.
En especial, se recordaba el coraje con el que algunos de los grupos
de otros pases hacan frente a dicultades geogrcas y climticas,
para poder celebrar sus reuniones; tambin estaban presentes los
sentimientos de admiracin y preocupacin que dicho conocimiento
suscitaba en los grupos de Tierralta.
Se recordaron algunas dicultades presentadas en la interac-
cin con los grupos pares, pero tambin el contenido de alguna de
las cartas enviadas por estos grupos, en la que se anhelaba un en-
cuentro: Pareca una carta de amor. Deca que un da nos bamos a
encontrar.
Diferentes manifestaciones culturales conocidas en el proceso
fueron tambin muestra de la riqueza hallada en la experiencia de
intercambio. La cruz salvadorea, smbolo de vida, llena de colores
y sin crucicado, y otros smbolos estaban todava jos en el re-
cuerdo de los participantes.
Conocer la vida de comunidades ubicadas en otros pases y sus
interpretaciones del texto haba sido una experiencia de comunin, y
COMENZAMOS A VIVIR EL TEXTO
439
tal experiencia les haba permitido vivir la solidaridad y profundizar
su sentido de comunidad. A quienes acompaan procesos comuni-
tarios en las zonas rurales, la lectura intercultural les haba servido
adems para encontrar nuevas maneras de trabajar con la gente en
sus veredas. Algunos se comparaban con un rbol que estaba seco,
pero que al haber sido regado, haba renovado su follaje y se ha-
ba fortalecido. En algunos casos, la narracin sobre la viuda sirvi
como fuente de perseverancia y motivacin, pero al recordar se vea
tambin cmo la comunidad misma haba jugado, en estos casos, un
papel muy importante.
La experiencia de lectura intercultural fue valorada por los par-
ticipantes, en los encuentros, como oportunidad para sentir de otra
manera el texto y para comenzarlo a vivir: Comenzamos a vivir el
texto! La identicacin con la viuda, desde su contexto particular
de violencia e impunidad, les haba permitido hacer frente a la conti-
nua adversidad. Aunque aqu nada haya cambiado, era cuestin de
que nosotros cambiramos.
Este nuevo encuentro tambin les dio nimo para seguir ade-
lante con su trabajo en procura de la justicia. Los participantes agra-
decieron el regreso del grupo de coordinadores y expresaron su de-
seo de divulgar la experiencia y de poderla repetir, pues encuentran
gran valor en estos procesos de escucha y dilogo. En medio de un
entorno violento, estas comunidades comparten la esperanza y la so-
lidaridad. Por eso, para ellas, en la lectura intercultural hay una gran
riqueza que no se puede perder.
Al ver que la situacin de violencia haba empeorado y que la
impunidad todava campeaba en la regin, los miembros del grupo
de coordinadores sintieron desconsuelo; pero al saber que la expe-
riencia de lectura intercultural del texto haba fortalecido a las comu-
nidades, las haba sacado de su soledad y las haba animado a seguir
luchando por la justicia, se dieron cuenta de lo mucho que haba
hecho lectura bblica en ellas.
440
LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA EN CONTEXTOS DE IMPUNIDAD EN AMRICA LATINA
Nos permitiremos terminar citando por ltima vez y muy
agradecidos a una de las participantes de nuestro proyecto: Ojal
que se repita la experiencia, que se divulgue! Fue una experien-
cia divina! No hallo palabras para decir lo que ha signicado en mi
vida.
También podría gustarte
- Examen Desarrollado para La Fiscalia - PEruDocumento121 páginasExamen Desarrollado para La Fiscalia - PEruRemirol AloyolAún no hay calificaciones
- Antiguo Testamento IIDocumento128 páginasAntiguo Testamento IIMenéndez Uziel100% (1)
- Pseudo Dionisio Areopagita. Obras Completas PDFDocumento350 páginasPseudo Dionisio Areopagita. Obras Completas PDFjonasvenero100% (50)
- ABC Del DueloDocumento126 páginasABC Del DueloEdgar Rolando Larios Cabrera100% (9)
- (Dizan Vázquez Loya) Iglesia y Sociedad Civil en Chihuahua PDFDocumento48 páginas(Dizan Vázquez Loya) Iglesia y Sociedad Civil en Chihuahua PDFRomario ArltAún no hay calificaciones
- La PoiménicaDocumento36 páginasLa PoiménicaOsmar Barrios M.Aún no hay calificaciones
- LFLACSO Andrade PDFDocumento374 páginasLFLACSO Andrade PDFAnita AguagalloAún no hay calificaciones
- ¿Es Pertinente La Teología de La Liberación HoyDocumento380 páginas¿Es Pertinente La Teología de La Liberación Hoycristian fernandez moores100% (3)
- El Culto A La Santa Muerte... Otro Rostro de LaDocumento123 páginasEl Culto A La Santa Muerte... Otro Rostro de LaWilliams GonzálezAún no hay calificaciones
- Tesis 69Documento90 páginasTesis 69qjrejgpehwiopjygpejrAún no hay calificaciones
- 03 Antiguo Testamento I-Est-vaDocumento172 páginas03 Antiguo Testamento I-Est-vaiora2451Aún no hay calificaciones
- Ecologia y ReligionDocumento328 páginasEcologia y Religionvirginie1061100% (2)
- Los Testigos de Jehova y Otras Confesiones en Alicante Una Etnografia Del Pluralismo Religioso 0 PDFDocumento476 páginasLos Testigos de Jehova y Otras Confesiones en Alicante Una Etnografia Del Pluralismo Religioso 0 PDFJulia Balaguer MartínezAún no hay calificaciones
- La misión de la Iglesia en América Latina: Un estudio sobre el debate teológico y eclesial en América Latina (1955-1992), con atención al aporte de algunos teólogos de la Compañía de JesúsDe EverandLa misión de la Iglesia en América Latina: Un estudio sobre el debate teológico y eclesial en América Latina (1955-1992), con atención al aporte de algunos teólogos de la Compañía de JesúsAún no hay calificaciones
- TesisDocumento213 páginasTesisMaría del Socorro Vivas AlbánAún no hay calificaciones
- MARÍA PRIMERA DISCIPULA Y MISIONERA DEL SEÑOR JOSE LUIS BETIN JOSE LUIS VARELA LUZ RODRIGUEZ ZDocumento90 páginasMARÍA PRIMERA DISCIPULA Y MISIONERA DEL SEÑOR JOSE LUIS BETIN JOSE LUIS VARELA LUZ RODRIGUEZ ZJulisa VkookAún no hay calificaciones
- Monografía para Obtener El Título de Licenciado en Humanidades y FilosofíaDocumento73 páginasMonografía para Obtener El Título de Licenciado en Humanidades y FilosofíaGut JuanjoAún no hay calificaciones
- 5 Maestro InteriorDocumento294 páginas5 Maestro InteriorWiclef Lázaro ChassAún no hay calificaciones
- La RCC en Colombia PDFDocumento168 páginasLa RCC en Colombia PDFnuananAún no hay calificaciones
- Teología: RevistaDocumento30 páginasTeología: RevistaJesus Armando Rios SirakAún no hay calificaciones
- EATWOT Por Los Muchos Caminos de Dios TeDocumento256 páginasEATWOT Por Los Muchos Caminos de Dios TemvalladaresAún no hay calificaciones
- La Actualidad en Filosofía Latinoamericana UDGDocumento7 páginasLa Actualidad en Filosofía Latinoamericana UDGCarlos Axel Flores ValdovinosAún no hay calificaciones
- Tesis Final José Gregorio EscalanteDocumento99 páginasTesis Final José Gregorio EscalantelindaAún no hay calificaciones
- Fusil de Papel y Tinta. El Cuento de La PDFDocumento208 páginasFusil de Papel y Tinta. El Cuento de La PDFnasho99Aún no hay calificaciones
- La Misericordia PDFDocumento28 páginasLa Misericordia PDFjesusrchilanAún no hay calificaciones
- Muéstranos El Camino PDFDocumento368 páginasMuéstranos El Camino PDFHelmuth Angulo EspinozaAún no hay calificaciones
- Ver Oir y Callar. Creer en La Santa Muer PDFDocumento240 páginasVer Oir y Callar. Creer en La Santa Muer PDFHector Fabio Ospina MotoyaAún no hay calificaciones
- Perspectivas Psicol 3-4Documento207 páginasPerspectivas Psicol 3-4Xyo Davila RuizAún no hay calificaciones
- Silveira Campos, Leonildo - Teatro, Templo y Mercado PDFDocumento427 páginasSilveira Campos, Leonildo - Teatro, Templo y Mercado PDFLuis BastidasAún no hay calificaciones
- DitaJerezJannysPaola2016 Parabola Del Hijo ProdigoDocumento60 páginasDitaJerezJannysPaola2016 Parabola Del Hijo Prodigoedgardo alfonso osorio zapataAún no hay calificaciones
- La Invisibilidad de Las Mujeres en Las ReligionesDocumento138 páginasLa Invisibilidad de Las Mujeres en Las ReligionesAngel ManzoAún no hay calificaciones
- La Crucifixión en La Literatura Latinoamericana ContemporáneaDocumento184 páginasLa Crucifixión en La Literatura Latinoamericana ContemporáneaAlejandro Arcila JiménezAún no hay calificaciones
- Variaciones y Apropiaciones LatinoamericDocumento300 páginasVariaciones y Apropiaciones LatinoamericGabaAún no hay calificaciones
- Por Los Muchos Caminos de DiosDocumento208 páginasPor Los Muchos Caminos de Dioswalterfrano6523Aún no hay calificaciones
- Cultura y Droga 13Documento406 páginasCultura y Droga 13Pedro AlvaradoAún no hay calificaciones
- Diálogos Interculturales Latinoamericanos. Hacia Una Educación Superior Intercultural. Editorial Bonaventuriana.Documento234 páginasDiálogos Interculturales Latinoamericanos. Hacia Una Educación Superior Intercultural. Editorial Bonaventuriana.plassoa100% (1)
- Scriptafulgentina25 26Documento242 páginasScriptafulgentina25 26Anonymous 0R9Bog87iAún no hay calificaciones
- CienciaYReligionHorizontesDeRelacionDesdeElContext 582482Documento318 páginasCienciaYReligionHorizontesDeRelacionDesdeElContext 582482Seminario De Saltillo Centro VocacionalAún no hay calificaciones
- Tesis Charles AnetukouDocumento81 páginasTesis Charles AnetukouJeudy RodriguezAún no hay calificaciones
- Manual Historia Iglesia Ceprolai FinalDocumento88 páginasManual Historia Iglesia Ceprolai FinalΓαβριελ ΣαενθAún no hay calificaciones
- Secularizacion y Patronato. Tensiones Ju PDFDocumento518 páginasSecularizacion y Patronato. Tensiones Ju PDFmandi154960% (1)
- Inchaustegui - de Literatura Dominicana Siglo VeinteDocumento436 páginasInchaustegui - de Literatura Dominicana Siglo VeinteIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- TeresaDocumento563 páginasTeresaluis IsaacAún no hay calificaciones
- Doctrina Cristiana MillerDocumento471 páginasDoctrina Cristiana MillerGerardo TejedaAún no hay calificaciones
- Cuatro Bildungsroman en El Espíritu RománticoDocumento290 páginasCuatro Bildungsroman en El Espíritu RománticoMaría OveAún no hay calificaciones
- TESIS Ibarra Ramírez Carlos Samuel DESCDocumento305 páginasTESIS Ibarra Ramírez Carlos Samuel DESCUsielGonzalezLozanoAún no hay calificaciones
- Teologia101 PDFDocumento206 páginasTeologia101 PDFVictorSaldañaAún no hay calificaciones
- Teología Desde Los Pequeños.Documento186 páginasTeología Desde Los Pequeños.Angelica GomezAún no hay calificaciones
- Identidad y Mision Del TeologoDocumento86 páginasIdentidad y Mision Del TeologoFermín Estillado Moreno100% (1)
- Teologia y Vida n4 2012Documento196 páginasTeologia y Vida n4 2012Hesed HMusicAún no hay calificaciones
- Diaconia DigitalDocumento210 páginasDiaconia DigitalMaese GvoLaM El MonstruoAún no hay calificaciones
- Islam en Bogotá: presencia inicial y diversidadDe EverandIslam en Bogotá: presencia inicial y diversidadAún no hay calificaciones
- Los Cimientos de La Iglesia en La América Española. Los Seminarios Conciliares, Siglo XVIDocumento512 páginasLos Cimientos de La Iglesia en La América Española. Los Seminarios Conciliares, Siglo XVIPerezPuenteAún no hay calificaciones
- Deconstrucción de la teología cristiana I: Desde los presocráticos hasta la ortodoxia protestanteDe EverandDeconstrucción de la teología cristiana I: Desde los presocráticos hasta la ortodoxia protestanteAún no hay calificaciones
- MartinezSarmientoCatalina2012 With Cover Page v2Documento110 páginasMartinezSarmientoCatalina2012 With Cover Page v2Daniel OrtegaAún no hay calificaciones
- Monografia FilosofiaDocumento20 páginasMonografia FilosofiaLearn Fast Football100% (1)
- Edith Stein. Una Re-Lectura Fenomenológica de Tomás de AquinoDocumento234 páginasEdith Stein. Una Re-Lectura Fenomenológica de Tomás de AquinoJesús Vallejo Mejía0% (1)
- Vicente Ferrer y El Fenómeno de La Predicación Popular en El Occidente EuropeoDocumento417 páginasVicente Ferrer y El Fenómeno de La Predicación Popular en El Occidente EuropeoJose Galati100% (1)
- Volver A Casa. Hermeneutica de La Propia Vida Desde LC 15,11-32 Definitivo PujDocumento184 páginasVolver A Casa. Hermeneutica de La Propia Vida Desde LC 15,11-32 Definitivo PujXimena Fajardo100% (1)
- Aferrarse al mundo: Historias de lectoras, lectores y sus bibliotecasDe EverandAferrarse al mundo: Historias de lectoras, lectores y sus bibliotecasAún no hay calificaciones
- Historia Del Conflicto Israel-PalestrinaDocumento23 páginasHistoria Del Conflicto Israel-PalestrinaOsmar Barrios M.Aún no hay calificaciones
- Legados Del Avivamiento de La Calle AzusaDocumento11 páginasLegados Del Avivamiento de La Calle AzusaOsmar Barrios M.100% (1)
- Interculturación en Lo Diferentes CultosDocumento1 páginaInterculturación en Lo Diferentes CultosOsmar Barrios M.Aún no hay calificaciones
- Diversos Grupos en La Epoca de JesusDocumento4 páginasDiversos Grupos en La Epoca de JesusOsmar Barrios M.Aún no hay calificaciones
- Canon Del Nuevo TestamentoDocumento15 páginasCanon Del Nuevo TestamentoOsmar Barrios M.Aún no hay calificaciones
- Alfabeto HebreoDocumento5 páginasAlfabeto HebreoOsmar Barrios M.Aún no hay calificaciones
- Texto ArgumentativoDocumento2 páginasTexto ArgumentativoOsmar Barrios M.Aún no hay calificaciones
- La Inferencia y La Implicación en La Lógica JurídicaDocumento7 páginasLa Inferencia y La Implicación en La Lógica JurídicaOsmar Barrios M.100% (1)
- Bloque de Constitucionalidad y Control de ConvencionalidadDocumento9 páginasBloque de Constitucionalidad y Control de ConvencionalidadHECTOR JULIAN RODAS MAZARIEGOS0% (1)
- Reforma Politica UltimaDocumento32 páginasReforma Politica UltimaCésar Fuquen LealAún no hay calificaciones
- Consideraciones en Torno A La Regulación de Las Uniones ConvivencialesDocumento24 páginasConsideraciones en Torno A La Regulación de Las Uniones ConvivencialesAlejandro VegaAún no hay calificaciones
- El Debido Proceso Penal. Tomo 1. Angela LedesmaDocumento304 páginasEl Debido Proceso Penal. Tomo 1. Angela LedesmaFlorencia Soza100% (2)
- Silabo Derecho Constitucional 2023Documento80 páginasSilabo Derecho Constitucional 2023YANIRA MILAGRITOS CRUZADO QUIROZAún no hay calificaciones
- Banco MundialDocumento12 páginasBanco MundialSamanta IsaguirreAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre El Caso Petro Vs ColombiaDocumento4 páginasReflexiones Sobre El Caso Petro Vs ColombiaJames SeguraAún no hay calificaciones
- Auto Interlocutorio Aliwa KupepeDocumento14 páginasAuto Interlocutorio Aliwa KupepeJulian Quintero100% (1)
- La Autonomia Del Derecho AmbientalDocumento14 páginasLa Autonomia Del Derecho AmbientalCarolina Piazzi DietzAún no hay calificaciones
- Unidad 2 DD HHDocumento18 páginasUnidad 2 DD HHMariela Monserrat VargasAún no hay calificaciones
- SENTENCIA ModeloDocumento40 páginasSENTENCIA ModeloRomina Nuñez MoyaAún no hay calificaciones
- EVG BioDocumento9 páginasEVG BioÁlvaro MartinezAún no hay calificaciones
- 11 Cels - Condiciones Inadecuadas y Abusos en Las InstitucionesDocumento35 páginas11 Cels - Condiciones Inadecuadas y Abusos en Las InstitucionesSilvana JordánAún no hay calificaciones
- Reparacion Digna Valdez Paiz VS GuatemalaDocumento3 páginasReparacion Digna Valdez Paiz VS GuatemalalizAún no hay calificaciones
- CNAT Sala III Riesgos Del Trabajo CompetenciaDocumento11 páginasCNAT Sala III Riesgos Del Trabajo CompetenciaeBrün PHAún no hay calificaciones
- Supremacia Constitucional Texto y Tres FallosDocumento44 páginasSupremacia Constitucional Texto y Tres FallosIgnacio AlmirónAún no hay calificaciones
- Cuestionario Final Del Módulo 4Documento5 páginasCuestionario Final Del Módulo 4ArmandoAún no hay calificaciones
- Bases Vigente Del Concurso - Beca Mujeres en Ciencia 2021Documento52 páginasBases Vigente Del Concurso - Beca Mujeres en Ciencia 2021Max Ramirez TadeoAún no hay calificaciones
- El Principio de Especializacion en La Justicia Penal para Adolescentes - DescargarDocumento102 páginasEl Principio de Especializacion en La Justicia Penal para Adolescentes - DescargarRafael DelgadoAún no hay calificaciones
- Control de Constitucionalidad y Control de ConvencionalidadDocumento17 páginasControl de Constitucionalidad y Control de Convencionalidadlisseth ballesterosAún no hay calificaciones
- c2 NicaraguaDocumento139 páginasc2 NicaraguaCaminosAún no hay calificaciones
- Resumen Unidad IDocumento9 páginasResumen Unidad IComputadora de TrabajoAún no hay calificaciones
- Abalos - La Ley - Supremacía Constitucional y Control de Convencionalidad - LA LEY - JULIO DE 2014Documento17 páginasAbalos - La Ley - Supremacía Constitucional y Control de Convencionalidad - LA LEY - JULIO DE 2014lorenzosanchezAún no hay calificaciones
- UNIDAD 5. Supremacía Constitucional.Documento20 páginasUNIDAD 5. Supremacía Constitucional.lilaalvAún no hay calificaciones
- Horacio Pettit El Derecho A Un Ambiente Saludable 1Documento12 páginasHoracio Pettit El Derecho A Un Ambiente Saludable 1Adam Kunito Gonzalez DavalosAún no hay calificaciones
- Adr 13 2021 03112022Documento59 páginasAdr 13 2021 03112022Enrique LopezAún no hay calificaciones
- Resumen y Sentencia Del Caso Azul Rojas Marín vs. Perú (12032020)Documento83 páginasResumen y Sentencia Del Caso Azul Rojas Marín vs. Perú (12032020)Jamir LawAún no hay calificaciones
- Una Invitación A Reflexionar Sobre Los Estereotipos de Género en La Gestación Por SustituciónDocumento10 páginasUna Invitación A Reflexionar Sobre Los Estereotipos de Género en La Gestación Por Sustituciónsuyai1599Aún no hay calificaciones
- Derechos Humanos y Mediación de ConflictosDocumento11 páginasDerechos Humanos y Mediación de Conflictosbrayan acuñaAún no hay calificaciones