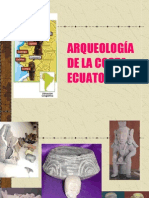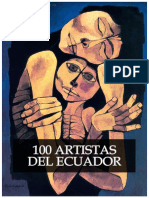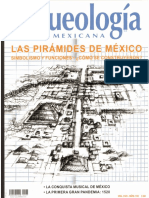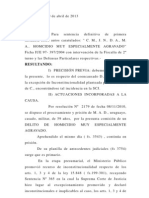Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revista 28 Patrimonio Ecuador PDF
Revista 28 Patrimonio Ecuador PDF
Cargado por
AlejandraCaicedoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Revista 28 Patrimonio Ecuador PDF
Revista 28 Patrimonio Ecuador PDF
Cargado por
AlejandraCaicedoCopyright:
Formatos disponibles
1
Contenido
Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la Repblica
Dra. Mara Fernanda Espinosa Garcs
Ministra Coordinadora de Patrimonio
Consejo Sectorial de Poltica de Patrimonio
Direccin de Comunicacin del Ministerio
Coordinador de Patrimonio:
Pablo Salgado J.
Asesor
Carmen Guerrero P.
Directora
Jos Luis Moya
Coordinador
Cristina Acosta
Vanessa Acua M.
Dennis Torres P.
Periodistas
Johnny Pallo
Apoyo Logstico
Foto Portada:
Monumento a Eloy Alfaro
Joffre Flores. Archivo EL COMERCIO
Contraportata:
Pase del Nio Viajero
Archivo MCP
Nuestro Patrimonio
Revista del Ministerio Coordinador
de Patrimonio
Vigsima octava edicin
Quito, diciembre de 2011
50 000 ejemplares
Circulacin gratuita
Esta publicacin se realiza con el apoyo
del Plan S.O.S. Patrimonio del Ministerio
Coordinador de Patrimonio.
www.ministeriopatrimonio.gob.ec
Direccin: Alpallana E7-50 y Whymper
Edif. Mara Victoria III. Telf.: 02 2557 933
Diseo y Diagramacin:
Vittese Identidad Visual
monicas@vittese.com
Responsable de Contenido:
Ministerio Coordinador de Patrimonio
Fotografas: Consejo Sectorial de Patrimonio
Ventas: Margarita Daz
Edicin, Preprensa e impresin:
Grupo EL COMERCIO C.A.
Direccin: Av. Pedro Vicente Maldonado
Telf.: 267 2735 Fax: 267 4923
6
8
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
4
Argentina Chiriboga escritora afroecuato-
riana
La rendicin de cuentas acerca una insti-
tucin a su pueblo
Recordando la Hoguera Brbara
Inclusin de los afrodescendientes: avan-
ces y desafos
La palabra une a los pueblos
Los derechos de la naturaleza cmo tute-
lar su ejercicio?
La tradicin de Navidad y Fin de Ao en
Ecuador
Museos comunales e inventario de objetos
arqueolgicos en Santa Elena y Manab
El patrimonio natural en Loja
Conozcamos nuestro patrimonio, Jos de
la Cuadra
Concurso Nelson Estupin Bass ya tiene
ganadores
El Tren de la Libertad renueva la esperanza
Programa de salud comunitaria
Publicaciones
Editorial
a
l fnal del ao es imprescindi-
ble rendir cuentas a nuestros
mandantes. Y no solo porque
es una obligacin constitucional
sino porque es un deber moral y tico. Por
ello, en este nmero de Nuestro Patrimo-
nio, iniciamos el proceso de rendicin de
cuentas cumpliendo, estrictamente, lo que
estable el Consejo de Participacin Ciuda-
dana y Control Social.
Como bien lo seala nuestra agenda sec-
torial, el objetivo central de mi gestin, no
solo de la accin ministerial sino de todos
los sectores y actores sociales, ha sido,
y es, reconocer la funcin del patrimo-
nio como sustento del desarrollo social y
econmico del pas, y el potencial que tie-
ne para constituirse en un elemento que
fortalezca las identidades ciudadanas con
sus entornos ambientales y culturales, en
forma incluyente, solidaria y equitativa.
La informacin bsica de la gestin del
2011 la publicamos en las pginas de esta
Revista, pero estar disponible en la web
del Ministerio Coordinador de Patrimonio
(www.ministeriopatrimonio.gob.ec) a tra-
Mara Fernanda Espinosa
MINISTRA COORDINADORA DE PATRIMONIO
5
Estimados amigos
Tradicionalmente el patrimonio cultural ha sido asociado a las piezas
arqueolgicas y a las edifcaciones histricas. Sin embargo, en los
ltimos aos tambin se ha reconocido a otros marcadores culturales
dentro de esta denominacin, como aquellas manifestaciones que
diferencian a un grupo de otro, como la ropa, gastronoma, lenguaje
o costumbres en general. El Ecuador se ha destacado por la diver-
sidad gastronmica que posee, misma que representa la cultura de
todo un pueblo. Las recetas tradicionales se relacionan, en muchos
casos, con ciertos eventos, festas, lugares y recordatorios. Por eso
creo importante que en la revista Nuestro Patrimonio se publique te-
mticas relacionadas con la gastronoma.
Juan Estrada
Seores
Ministerio de Patrimonio
Gracias por la entrega de los ejemplares de la revista en este ao.
Cada publicacin mensual la esperamos con expectativa porque
a travs de sus pginas conocemos un poco ms sobre los patri-
monios del Ecuador. Les pedimos tomar en cuenta los patrimonios
en la provincia de Imbabura, sobre todo los naturales, ya que re-
presentan gran parte de la riqueza de esta zona. Solo a travs de
la difusin de nuestros patrimonios podremos conocerlos y de esa
forma fortalecer la identidad cultural que tenemos los ecuatorianos.
Sigan adelante con estas publicaciones. Felicidades.
Elba Acua
Haga sus comentarios y enve sus artculos: jmoya@ministeriopatrimonio.gob.ec
vs de la cual pueden hacerme llegar sus
preguntas e inquietudes. Adems realiza-
remos varios actos pblicos, en los que las
ciudadanas y ciudadanos podrn partici-
par activamente.
Para cerrar el ao, nos referimos a la Ho-
guera Brbara, cuyo centenario recorda-
remos el prximo mes. Este ser un eje
importante de la gestin del 2012. Los de-
rechos de la naturaleza son tambin parte
fundamental de la gestin patrimonial, ms
an cuando en la cumbre del cambio cli-
mtico de Durban, Sudfrica, los pases
desarrollados eludieron su responsabili-
dad poniendo en riesgo el presente y fu-
turo del planeta y la humanidad. Tambin
hacemos un recorrido por las tradiciones
de esta poca, Navidad y Ao Viejo.
Aprovecho el ltimo nmero de este ao
para reiterarles mi compromiso inquebran-
table de continuar construyendo la Patria
Nueva, les deseo lo mejor para el Ao
Nuevo: estoy plenamente convencida que
juntos seguiremos forjando la sociedad del
bienestar y el Buen Vivir.
Feliz 2012!
Cartas de Nuestros Lectores
Jos Luis Moya, comunicador
Perfl
6
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
J
o
s
L
u
i
s
M
o
y
a
Argentina
Chiriboga,
escritora afroecuatoriana
7
c
omo un destello fugaz en su me-
jilla nos regala una lgrima escu-
rridiza, cuando se ve forzada a
hacer una pausa para evitar que
su dulce voz se quiebre mientras lee el
poema que le dedic a su eterno esposo
Nelson Estupin Bass.
El arte casi se puede sentir en el ambiente.
Los cuadros de grandes maestros ecuato-
rianos como Oswaldo Guayasamn, Nilo
Ypez, Efran Andrade Viteri y las arte-
sanas, representativas principalmente del
pueblo afro, delatan a la escritora ecuato-
riana Argentina Chiriboga como amante de
la cultura nacional.
Siempre con un gesto amable y una son-
risa que guarda rasgos de su belleza,
relata algunos pasajes de su vida y de
su amor por su fallecido esposo, escritor
afroecuatoriano, narrador, poeta, ensayis-
ta, diplomtico y periodista, quien se ca-
racteriz por retratar la vida de la poblacin
afroecuatoriana, resaltando sus condicio-
nes marginales y de pobreza.
La vida de Argentina Chiriboga inici de
forma particular. Una canoa sobre el ro
Esmeraldas fue el escenario que la vio
nacer, momentos en que su madre trata-
ba de llegar al hospital. En defnitiva, el ro
marc su vida, pues creci viendo el correr
de sus aguas que se convirtieron en fuente
de inspiracin de sus primeros escritos, al
igual que los pescadores, comerciantes y
campesinos que paraban las canoas fren-
te a su casa en el barrio La Barraca, en la
ciudad de Esmeraldas.
Las coplas, dcimas, cantos y bailes, junto
a los sonidos del cununo, marimba y arru-
llos, acompaaron su niez y adolescencia
y fortalecieron su identidad afro y su moti-
vacin por darle voz con sus escritos a los
oprimidos. Desde temprana edad, se sinti
identifcada con las personas que asistan
a su casa a reuniones literarias convoca-
das por su hermana mayor. Uno de ellos
era Nelson Estupin, quien ya era escri-
tor, periodista y promotor de cultura en la
provincia de Esmeraldas.
A los 15 aos viaj a Quito para terminar
sus estudios secundarios en el Colegio
24 de Mayo. A pesar de que el cambio fue
drstico pues extraaba el calor, el ro y
el mar, hizo de esta ciudad su segundo
hogar. Estudi biologa, gentica y ecolo-
ga, en la Universidad Central del Ecuador,
en donde represent a su Facultad ante el
Consejo Universitario.
Ya como profesora practicante viaj de
vacaciones a Esmeraldas. Es ah cuando
recibe las galanteras de su futuro esposo.
De vuelta en la capital recibe cartas en las
que el seor Estupin, como ella le lla-
maba cariosamente, le propone -casi de
manera potica- matrimonio.
Durante los cuarenta aos que vivi junto
a Nelson Estupin Bass, los 12 primeros
en Esmeraldas y el resto en Quito, fue
protagonista y testigo de la lucha por las
libertades y el reconocimiento de los dere-
chos ciudadanos y colectivos, en contra
del poder y la clase dominante.
Luego de que se graduaron sus dos hijos,
Franklin, quien falleci en un accidente, y
Lincoln, quien vive en Europa, dedic ms
tiempo a la escritura. La sensibilidad para
ver la realidad, plasmada posteriormente
en la literatura, y las coincidencias polti-
cas con su esposo fortalecieron los vncu-
los de la pareja. Palmo a palmo camin de
su mano, como amiga, amante, referente
espiritual y literario, activista de derechos
humanos, musa y madre.
Nuestra lucha se enfoc en tener una
conciencia revolucionaria liberal como
seguidores de la corriente de Eloy Alfaro
para cambiar las estructuras de poder que
han descalifcado, como parte del sistema
capitalista, a las mujeres y a los afrodes-
cendientes, dice con voz frme.
Recuerda que antes de un viaje a frica
se acerc con su esposo al banco para
retirar parte de sus ahorros. La seorita
de la ventanilla le pregunt si el dinero era
de ella. Frente a la negativa de entregarle
los fondos, Argentina subi el tono de voz
para reclamar el atropello, pero solo reci-
bi la amenaza de que sera sacada con el
guardia. De igual forma, en los supermer-
cados fue relegada para que las seoras
rubias sean atendidas antes que ella.
Esos episodios, que hoy recuerda como
una ancdota, la hicieron una mujer frme
y luchadora, pero afable a la hora de trans-
mitir sus sentimientos y pensamientos. Es
muy clara en sealar que la literatura debe
estar al lado de la mayora.
Con mucho orgullo recuerda la trayectoria
nacional e internacional de Nelson Estupi-
n Bass, su solidaridad, rectitud moral y
sus logros literarios como el Premio Euge-
nio Espejo, otorgado por la Presidencia de
la Repblica, en 1993.
A Luz Argentina, mi mujer, con quien
recorr palmo a palmo la fantstica isla
de calamares y la imaginaria Repblica
de Girasol, este libro que por ser iluminado
por sus destellos es tan suyo como de todos
aquellos que batallan y mueren por la verda-
dera libertad del hombre.
Nelson Estupin Bass
Luz Argentina Chi-
riboga, escritora
afroecuatoriana, ha
publicado ms de 20
obras entre novela,
poesa, cuento, ensayo
y escritos que recogen
varios elementos de la
cultura afro. El erotis-
mo marca algunos de
sus escritos.
A Nelson
En estas avenidas las olas de tu mar
lamen mi sueo. Tu espuma me lleva
de la mano hacia el pas de mis deseos.
En m no hay tierra balda, tu palabra
asediada por lunas, me ha sembrado
un enjambre de versos.
Sin tregua hemos viajado por lluvias y
arcoris, que intercambiaron su lenguaje
de color con nuestro jbilo.
A tientas, acrcame tu odo y escuchars
el rumor de mis acantilados, mi piel tiene
grabados indelebles tus puntos cardinales.
Argentina Chiriboga
La escritora junto a su esposo e hijos
a
l concluir el ao 2011 el Minis-
terio Coordinador de Patrimo-
nio informa sobre los logros
tangibles alcanzados a travs
de sus varios programas. Uno de los as-
pectos en los que se ha avanzado con-
siderablemente es en la consolidacin
del trabajo de las instituciones aliadas
al sector patrimonial, lo que ha permiti-
do delinear adecuadamente las Agendas
Sectoriales de Patrimonio 2009-2011 y
2011-2013, que marcan las prioridades y
el rumbo del sector y de las instituciones
que lo integran.
Ha sido un ao de muchos esfuerzos. Las
lneas de accin se enfocaron en afanzar
la base comn de las polticas pblicas pa-
trimoniales; mejorar el proceso de planifca-
cin y seguimiento del sector de Patrimonio
con mecanismos que permitieron optimizar
recursos; avanzar en la desconcentracin;
apoyar la descentralizacin en acuerdo con
8
los gobiernos autnomos descentraliza-
dos; y, dinamizar proyectos con la visin de
manejo integral del patrimonio orientada,
fundamentalmente, a superar las inequi-
dades, fortalecer las identidades y procurar
que los patrimonios generen oportunidades
de trabajo digno y mejores condiciones de
vida para la poblacin.
Cunto se ha avanzado en la visin
de los ecuatorianos respecto al Patri-
monio Cultural de la Nacin?
Sin lugar a dudas, en el transcurso de los
ltimos aos se ha pasado de una visin
elitista y monumentalista de los patrimo-
nios, a una visin ms ciudadana, que
reivindica al ser humano en relacin con
su entorno como elemento fundamental
del patrimonio. La transformacin de esta
visin del patrimonio es uno de los logros
ms signifcativos del Gobierno de la Re-
volucin Ciudadana.
Tema central
una obligacin ante la historia y ante el pueblo
La rendicin de cuentas
En el proceso de
recuperacin de lo
pblico, el rol de los
patrimonios ha sido
esencial ya que su
manejo y conser-
vacin han estado
orientados al disfrute
y apropiacin ciuda-
dana como puntal de
los procesos de inclu-
sin social y dignif-
cacin de los tradicio-
nalmente excluidos.
Mara Fernanda Espinosa,
Ministra Coordinadora de Patrimonio:
Rehabilitacin Edifcio de la Gobernacin del Guayas Retorno de San Biritute a Sacachn
9
una obligacin ante la historia y ante el pueblo
La rendicin de cuentas
MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE
Recursos Fiscales
Asistencia tcnica y donaciones
Anticipos de ejercicios anteriores
Total
17,761,792.70
38,000.00
715,470.17
18,515,262.87
95.93%
0.21%
3.86%
100.00%
CODIFICADO %
PRESUPUESTO 2011 (dlares)
Existe un mayor sentido de apropia-
cin del patrimonio?
Hoy el pas -cada vez con ms fuerza-
reconoce y valora la importancia de re-
cuperar nuestros orgenes, la cultura, los
patrimonios naturales y culturales, las ha-
bilidades y destrezas deportivas del pue-
blo, los lugares y bienes simblicos como
Ciudad Alfaro y el Ferrocarril. Estos y otros
elementos construyen un sentimiento de
identidad y apropiacin de nuestro pas y
del quehacer de la Revolucin Ciudadana.
En qu temas ha priorizado su trabajo
el Ministerio que est a su cargo?
Con la creacin de este Ministerio en el
2007 y la consecuente conformacin del
sector patrimonial, ha sido posible avan-
zar en logros nacionales tangibles que
no pasan desapercibidos, como los pro-
gramas SOS Patrimonio (anteriormente
Emergencia Patrimonial), Socio Bosque,
el Plan Nacional para eliminar la Discri-
minacin Racial y la Exclusin tnica y
Cultural, la conformacin y operacin del
Comit Interinstitucional de Lucha contra
el Trfco Ilcito de Bienes Culturales, el
Reglamento de Acceso a Recursos Biol-
gicos y Genticos, entre otros. Nunca en
el pas, se ha hecho tanto por los patrimo-
nios en tan poco tiempo.
Cmo se ha avanzado en la implanta-
cin de polticas pblicas que contribu-
yan a la conservacin del patrimonio?
Es importante mencionar que el Consejo
Sectorial de este Ministerio no solo es uno
de los que funciona ms peridica y regu-
larmente, sino que ha permitido integrar y
cohesionar una prctica de construccin
y debate colectivos en el diseo de pol-
ticas pblicas que articulan los diversos
Rehabilitacin de la Iglesia de Mira Recuperacin del Mural Manuel Rendn Seminario
10
DISTRIBUCIN DE PRESUPUESTO
1%
21%
78%
CORRIENTE
INVERSIN
CAPITAL
Fuente: Sistema de Administracin Financiera Esigef. Elaborado: Direccin Administrativa Financiera MCP
enfoques sectoriales. Es en el espacio del
Consejo Sectorial donde hemos debatido
y construido las leyes que conciernen al
sector, las polticas pblicas desde una
visin integradora, los impactos reales y
nuestros programas e intervenciones.
El Ministerio Coordinador de Patrimonio
ha tenido bajo su responsabilidad 35 com-
promisos y disposiciones presidenciales,
de los cuales 23 deban ser cumplidos
en el 2011. De este nmero, 18 fueron
concluidos en su totalidad; mientras que
3 estn ejecutados a la espera de la apro-
bacin de la Presidencia de la Repblica;
2 registran retrasos y su terminacin se
prev en los meses siguientes.
Cmo se encuentra el tema de la pro-
teccin del Patrimonio Cultural de los
ecuatorianos?
El Programa de Proteccin y Recupera-
cin del Patrimonio Cultural, SOS Patrimo-
nio, ha permitido continuar la recuperacin
del patrimonio iniciada por este Gobierno
con el Decreto de Emergencia del Patri-
monio Cultural, de diciembre de 2007.
SOS Patrimonio tiene cinco componentes
relacionados con los bienes patrimoniales:
Seguridad, conservacin y puesta en uso
social, construccin del sistema nacional
EJECUCIN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 (dlares)
CODIFICADO
Ruta del Spondylus
Proyecto Emblemtico
Ciudades Patrimoniales
Poltica de Financiamiento
Socio Patrimonio
Proyecto Iniciativa Yasuni ITT
Implementacin de la II fase
del Plan de Proteccin y Re-
cuperacin del Patrimonio
Varios Proyectos a Distribuir
Subtotal
Anticipos por Devengar
TOTAL PRESUPUESTADO
42.203,60
935.614,29
3.169.239,18
205.560,93
9.618.242,14
40.300,00
14.011.160,14
14.011.160,14
42.203,15
699.446,08
3.056.162,47
187.535,54
8.608.230,84
40.300,00
12.633.878,08
14.011.160,14
42.203,15
583.253,51
2.996.607,47
187.535,54
5.878.188,78
40.300,00
9.728.078,08
1.535.429,32
11.263.517,77
100%
75%
96%
91%
89%
100%
90%
90%
100%
62%
95%
91%
61%
100%
69%
80%
COMPROMETIDO DEVENGADO % %
POR PROYECTO DE INVERSIN
COMPROMISOS Y DISPOSICIONES PRESIDENCIALES ASIGNADOS
AL MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO EN EL 2011
51%
9%
34%
6%
Cumplidos a la espera
de aprobacin
Cumplidos
En ejecucin pero con
retraso
En ejecucin normal
11
de gestin de bienes patrimoniales, y ca-
pacitacin y difusin. Los proyectos eje-
cutados en 21 provincias del pas, cubren
los mbitos del patrimonio arqueolgico,
documental, mueble, inmueble e inma-
terial. El registro de los bienes culturales
establece una lnea base, visibiliza el pa-
trimonio nacional, su ubicacin, custodia y
estado de conservacin.
El Ecuador es un pas culturalmente
diverso, por lo que el trabajo de inclu-
sin debe ser amplio. Qu hacen al
respecto?
Desde el 2009 el Ministerio implementa
el Programa de Desarrollo y Diversidad
Cultural para la reduccin de la pobreza y
la inclusin social (PDC). Este se ejecuta
con recursos de cooperacin del gobierno
espaol para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (FODM) y la asis-
tencia tcnica del Sistema de Naciones
Unidas, en las provincias de Sucumbos,
Chimborazo y Esmeraldas, con un monto
de USD 5 500 000. El cierre de la prime-
ra fase est programado para febrero de
2012.
El PDC promueve la revalorizacin de la
cultura, la inclusin el dilogo intercultural.
Adems, propone acortar las brechas de
discriminacin y exclusin en el ejercicio
de derechos que afectan a la poblacin
por razones culturales y tnicas.
Cules son los retos para el 2012?
Si bien durante el presente ao se ha
avanzado en la defnicin y preparacin
de proyectos de leyes importantes para
el sector patrimonial, tales como la Ley de
Cultura, la Ley de la Circunscripcin Terri-
torial Amaznica, el Cdigo Ambiental y la
Ley Orgnica del Rgimen Especial para
la provincia de Galpagos, queda sin em-
bargo pendiente la aprobacin de los mis-
mos por parte de la Asamblea Nacional.
Durante el 2012 la accin debe orientarse,
adems, a la ampliacin de las reas de
bosque nativo bajo conservacin a travs
del mecanismo Socio Bosque, a la aproxi-
macin de la ciudadana de una manera
pedaggica a los elementos que caracte-
rizan la Revolucin Alfarista, al cumplirse
100 aos de la muerte de Eloy Alfaro; a in-
centivar la activacin fsica de la poblacin
a travs de espacios dignos para la prc-
tica deportiva, a la implementacin del
Sistema Nacional de reas del Patrimonio
Cultural y a profundizar las propuestas de
polticas sobre el patrimonio inmaterial.
Otro de los principales retos en esta rea
ser implementar y ejecutar una campaa
de ciudadanizacin de los patrimonios con
el objetivo de generar en la ciudadana un
sentido de apropiacin de los mismos.
PRINCIPALES ACCIONES 2011
Emprendimientos productivos culturales. Educacin Intercultural Bilinge. Salud Intercultural. Poltica Pblica de Gnero e
Interculturalidad del Sector de Patrimonio. Emprendimientos Patrimoniales. Proyecto de Gestin para el Desarrollo Integral
de Sacachn.
Discusin del Cdigo Ambiental. Reglamento de Acceso a Recursos Genticos. Reformas al Cdigo Penal. Rgimen
Especial de la provincia de Galpagos. Ecosistemas forestales. Regularizacin de la actividad camaronera y recuperacin
de reas de manglar. Circunscripcin Territorial Especial Amaznica. El paisaje cultural como nueva categora de manejo
patrimonial. Capacitacin a gobiernos autnomos parroquiales.
Mesa de Cooperacin de Galpagos. Patrimonio, Cultura y Deportes. Cooperacin Sur-Sur. Asistencia tcnica. Relacio-
nes Bilaterales. Conferencia de Embajador de NNUU Yukio Takasu: La Seguridad Humana. Presencia en el mbito regio-
nal. Convenios Internacionales. Fortalecimiento e Impulso de Negocios Inclusivos en el Corredor Turstico Patrimonial del
Ferrocarril Ecuatoriano. Proyecto Integral Galpagos Araucaria XXI. Cambio Climtico y Desarrollo Sostenible. Iniciativa
Yasun-ITT.
Programa de fnanciamiento para la Gestin Patrimonial Bicentenario. La Justicia Indgena y los Derechos Colectivos. Plan
Plurinacional para eliminar la Discriminacin y el Racismo. Encuentro Plurinacional con la Embajada de Bolivia. Minga por
la Madre Tierra. Recuperacin y uso social del patrimonio.
El Fondo Editorial con la publicacin de libros, folletos y otros impresos. Informacin y Estadsticas diferenciadas. Anlisis
e informacin sobre los patrimonios. Construccin y mantenimiento de Informacin Patrimonial. Procesos de investigacin.
e
l liberalismo ecuatoriano tom
impulso desde mediados del si-
glo XIX. A l se uni, desde muy
joven, Eloy Alfaro (1842-1912).
Ese liberalismo representaba, de mane-
ra general, los intereses de las nacientes
burguesas comercial-fnanciera del pas,
estrechamente ligadas a los agroexporta-
dores del litoral y particularmente a los ha-
cendados cacaoteros de Guayaquil.
Pero Alfaro tambin vincul el ideario libe-
ral con las necesidades de atencin social
a las capas rurales y urbanas postergadas
por la vida republicana del pas. Ello mar-
c la diferencia de su liberalismo conocido
como radical frente a otra corriente a la
que se vio como liberalismo moderado.
El liberalismo radical fue el que tom las
riendas de la conduccin poltica a raz del
pronunciamiento del 5 de junio de 1895 en
Guayaquil, con el que se inici la Revolu-
cin Liberal Ecuatoriana. Mientras el pue-
blo clam por Alfaro, los patricios guaya-
quileos fracasaron en imponer otra fgura.
Alfaro lleg desde Nicaragua para enca-
bezar al liberalismo, que solo pudo tomar
el poder tras una cruenta guerra civil. El
Viejo Luchador ocupara la Presidencia
de la Repblica en dos ocasiones: la pri-
mera entre 1895-1901 y la segunda entre
1906-1911.
Desde sus presidencias, Eloy Alfaro con-
sagr importantes transformaciones para
Ecuador: implantacin del laicismo, secu-
larizacin de la cultura, separacin entre
Estado e Iglesia, introduccin de la legisla-
cin civil, implantacin de las ms amplias
libertades como las de pensamiento, cultos
e imprenta, creacin del registro civil, ex-
tensin de la educacin pblica; fundacin
de los normales para maestros; construc-
cin del ferrocarril; suspensin del pago
de la deuda externa; impulso industrial;
ampliacin del comercio externo, etc.. Un
programa similar al que impulsaban los li-
berales en otros pases latinoamericanos.
Pero, adems, Eloy Alfaro traz una lnea
de acciones en otros campos: impuls la
conmemoracin del Centenario del primer
Grito de Independencia del 10 de agos-
to de 1809; se interes por reconstituir la
Gran Colombia, ya que senta veneracin
por Simn Bolvar; convoc a un congre-
so continental americano para crear un
sistema jurdico continental que sirviera
de freno al expansionismo de los Estados
Unidos a travs de la manipulacin de la
Doctrina Monroe; dict una serie de dispo-
Reportaje
Al conmemorar
el centenario de
la muerte de Eloy
Alfaro, el 28 de enero
de 2012, recordamos su
legado en el Ecuador
como la implantacin
del laicismo, seculariza-
cin de la cultura,
separacin del
Estado de la Iglesia
y la implantacin de
libertades como las de
pensamiento.
Juan Paz y Mio, historiador
12
siciones para acabar con el trabajo subsi-
diario y el concertaje que afectaban a cam-
pesinos, montubios e indios; se preocup
por alentar e impulsar los primeros sindi-
catos liberales; promovi la organizacin
artesana; apoy a Cuba en su lucha por la
independencia frente a Espaa; incorpor
a la mujer al trabajo y le abri puertas en
la educacin, incluso becando a estudios
fuera del pas a varias mujeres; dedic am-
plios recursos estatales a la obra pblica,
la salubridad, los hospitales y la asistencia
social. Aqu se refej la conviccin radical.
Naturalmente, fue esa radicalidad la que
acumul los odios y las reacciones tan-
to de la Iglesia Catlica como de los ms
fanticos conservadores e incluso de un
sector del liberalismo cercano a las clases
adineradas. Por intermedio de sus voceros
en los congresos, utilizando la prensa, di-
rigiendo discursos y ataques polticos, es-
tos sectores fueron creando un ambiente
adverso contra Alfaro, que en 1911 se vio
forzado a dejar el poder.
Enseguida sigui la persecucin al gran
caudillo liberal y a sus principales colabo-
radores. Apresado en Guayaquil y envia-
do a Quito en el ferrocarril, al ingresar al
panptico fue atacado por una turba que
tambin se lanz contra los otros prisio-
neros. El cuerpo de Alfaro fue arrastrado
por las calles de Quito hasta El Ejido,
donde fue incinerado. Era el 28 de ene-
ro de 1912. Por ello el historiador Alfredo
Pareja Diezcanseco se refri al hecho
como hoguera brbara. Vctimas del
odio antialfarista tambin murieron otras
personalidades liberales: Flavio y Medar-
do Alfaro, Manuel Serrano, Ulpiano Pez,
Luciano Coral.
Recordando la
hoguera brbara
Palacio Presidencial de Carondelet. Saln Amarillo. Retrato Eloy Alfaro
13
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
A
r
c
h
i
v
o
E
l
C
o
m
e
r
c
i
o
14
Reportaje
m
s de 150 representantes
de organizaciones afro-
descendientes del Ecua-
dor y de pases como
Brasil, Estados Unidos, Panam, Nica-
ragua, Uruguay, Venezuela y Colombia
se reunieron durante los das 28 y 29 de
noviembre en la ciudad de Quito a revisar
los avances y desafos que enfrenta este
pueblo en Amrica Latina. Esta actividad
fue conocida como el Encuentro Interna-
cional de Polticas Pblicas para Afrodes-
cendientes: avances y desafos hacia la
inclusin y equidad.
Como resultado de estas dos jornadas inten-
sas, se obtuvo un manifesto conocido como
Declaracin de Quito, el cual logr estable-
cer los puntos principales de una agenda
comn, que consta de 13 puntos, entre los
cuales se destacan la solidaridad con Hait,
la construccin de una educacin libre y libe-
radora, la articulacin de un espacio regional
en la lucha contra la discriminacin y el ra-
cismo, la promocin de la declaratoria de un
decenio para los pueblos afrodescendientes
en el seno de la Organizacin de Naciones
Unidas, la creacin de un observatorio de
estadsticas y monitoreo de polticas pbli-
14
afrodescendientes:
avances y desafos
Inclusin de los
El Encuentro Internacio-
nal de Polticas Pblicas
para Afrodescendientes,
desarrollado en Quito,
permite avanzar en el
anlisis y aplicacin de
polticas que fortalezcan
la inclusin de los afro-
descendientes y la erra-
dicacin del racismo.
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
F
r
e
d
d
y
V
s
q
u
e
z
cas, el combate a la criminalizacin de los
jvenes afrodescendientes, el desarrollo
de una alianza estratgica con otros movi-
mientos sociales, la peticin a la ONU del
cumplimiento de la declaracin y programa
de accin de Durban y la exigencia para la
participacin de los afrodescendientes en fo-
ros permanentes de los organismos de inte-
gracin regional como Alba, Celac, Unasur,
Mercosur, CAN y SICA.
Los ejes de discusin giraron en torno
a temas como Polticas Pblicas para
afrodescendientes, Durban + 10 y el ao
Internacional de los Afrodescendientes.
Esta actividad fue organizada por el Mi-
nisterio Coordinador de Patrimonio, junto
al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integracin; la Secretara de
Pueblos, Movimientos Sociales y Parti-
cipacin; la Corporacin de Desarrollo
Testimonios
Mara Luisa Hurtado Angulo, ecuatoriana. Provincia de Esmeraldas. Representante
de la Organizacin de Mujeres Negras, captulo Esmeraldas.
Este encuentro es importante porque nos ha permitido socializar la informacin de po-
ltica pblica de los gobiernos de otros pases. Nuestro gobierno ha comenzado a im-
plementar, a travs del Plan Plurinacional contra la Discriminacin tnica y Cultural, el
decreto 60, el cual debe fomentar leyes que permitan nuestra incorporacin al mbito
laboral. Por eso es importante que el gobierno frme la declaracin del Decenio de la
Afrodescendencia, y que en diez aos el pueblo afrodescendiente est educado, prepa-
rado y listo para cualquier instancia pblica o privada. Para ello, necesitamos una poltica
que inserte una ctedra afro en educacin, para que los montubios, mestizos e indgenas
conozcan de la existencia del hombre y la mujer afrodescendiente, y que no nos vean
nicamente como el jugador de ftbol o la mujer que baila marimba.
Humberto Brown, panameo residente en NY. Investigador en Salud Pblica en la
Universidad del Estado de Nueva York.
El encuentro nos ha permitido informar sobre cules son los problemas que los afro-
descendientes enfrentan en casi todos nuestros pases, tales como salud, educacin y
falta de acceso a educacin superior. Por ello, discutir sobre polticas pblicas es una
forma de crear cambios estructurales, puesto que el racismo es una forma estructural de
discriminacin y desigualdad. Uno de los objetivos fue justamente entender el papel de
las polticas pblicas y las acciones del movimiento afrodescendiente a nivel global en
el impulso de estrategias de incidencia, para lograr que los gobiernos de nuestra regin
establezcan polticas dentro del Estado y no solamente del Gobierno, de manera que
queden como medidas permanentes de incidencia para cambiar los ndices de desigual-
dad de los afrodescendientes e indgenas.
Mara Ins da Silva Barbosa, brasilea. Doctora en Salud Pblica y especialista en
polticas pblicas en los mbitos de racismo y salud.
Fue importante que Ecuador haya organizado este encuentro, ya que nos informamos
sobre los avances de polticas pblicas desarrolladas aqu, vinculadas a los compromi-
sos del programa de accin de Durban. Esto nos permite saber cules son los prximos
pasos y cmo debe articularse el movimiento afrodescendiente en la regin. Tambin
recogimos una serie de estrategias que desarroll el Ecuador, similar a otras que efec-
tuamos en Brasil, como es el caso del Concurso Nacional Nelson Estupian Bass, di-
rigido a nias, nios y jvenes, que busca sensibilizar sobre el racismo y la discrimina-
cin. Pensamos que eso puede convertirse en una herramienta regional que posibilite el
aprendizaje de las dems realidades.
ngel Guagua, ecuatoriano. Residente en Esmeraldas. Ayudante de investigacin en
tema afrodescendiente en el Instituto Amlcar Cabral.
Me pareci interesante la discusin sobre cules son los derechos que tenemos que pelear
los afros. Una de las conclusiones del pblico fue sobre la construccin de un verdadero
movimiento afro, para el desarrollo de nuestro propio pueblo. Si no peleamos nuestros
derechos siempre seremos excluidos. Los invitados internacionales nos dieron mucha infor-
macin. Tienen la misma realidad que nosotros, aplican otro tipo de poltica, pero nos dieron
luces para saber por dnde encaminarnos nosotros. Luego esto sirve tambin para armar
una red afrodescendiente a nivel latinoamericano. Esta red no existe an desde las bases,
pero desde las dirigencias de las diferentes organizaciones s existen esos contactos.
Afroecuatoriano y el Ministerio Coordina-
dor de Desarrollo Social.
Este encuentro cont adems en su pro-
grama con la premiacin de los Illescas
de Oro, que se orienta a destacar fguras
importantes del mundo afrodescendiente,
quienes han contribuido desde una varia-
da gama de mbitos de reivindicacin y
creacin artstica.
15
16
e
l segundo encuentro de escrito-
ras del continente trajo una pre-
misa importante: un deseo pro-
fundo de hermanarse, el sueo
de que los pases se junten como ellas se
juntaron en Ibarra, para compartir la vida,
los saberes, la palabra.
Mujeres musicales, mujeres que crean y
escriben, bailan y tejen, cocinan y dirigen
sus comunidades. Mujeres que son maes-
tras y viven la poesa en sus vidas. Todas,
comprometidas con el cambio, con pro-
puestas, con luchas.
Vinieron de Mxico, Nicaragua, Cuba, Co-
lombia, Per y Brasil. De Guayaquil, Cuen-
ca, Latacunga, Riobamba, Morona Santia-
go, Ibarra, Quito, San Lorenzo y Mira.
Jennie Carrasco Molina, escritora
La
palabra
une a los pueblos
Las escritoras urbanas se alimentaron con
la poesa de las del campo, las jvenes
con el verso de las mayores, las negras
con el fuir de las indgenas, las indgenas
con la fuerza de las negras. Todas enrique-
cidas y fortalecidas para seguir escribien-
do y cantando.
El Segundo Coloquio de Mujeres Indge-
nas, Afrodescendientes y Mestizas nos
muestra el camino de un mundo nuevo,
lejos de la violencia y la discriminacin.
Porque en la voz de las escritoras asis-
tentes a este segundo coloquio, hay una
fuerza que propone saltar a otras dimen-
siones, a otra conciencia, a la magia y la
frescura que conocieron los antiguos habi-
tantes de este continente.
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
J
o
s
L
u
i
s
M
o
y
a
Mujeres
compartieron
sus experiencias
poticas desde
diversas latitu-
des de Amrica
Latina.
Escritoras latinoamericanas asistentes al Encuentro
17
Testimonios
Carmen Gonzlez (Cuba). Podemos hablar el mismo idioma
Una experiencia maravillosa compartir con indgenas y mestizas, entender que pode-
mos hablar el mismo idioma, sin atacar, sin aludir, sin defender. Muy enriquecedoras las
ponencias, hay mucha poesa, mucha flosofa de vida. Le estn poniendo una nueva
voz, color a la potica de este continente. Me llevo cantidad de apuntes para replantear-
me y seguir luchando.
Raquel Antn (Ecuador). Unidas conseguiremos cosas mejores
Pienso que los poemas son importantes pues parten desde el punto de vista de las
mujeres. Todas son dignas de aplaudir, no hay poemas buenos ni malos, todos parten
del sentimiento de la escritora. Esta mezclade mujeres es muy importante. Antes, cada
una se mova por su lado, ahora, unidas, podemos conseguir cosas mejores.
Cristiane Sobral (Brasil). La poesa es grito, contundencia
Aprend mucho compartiendo con las mujeres indgenas, sobre estructuras, pueblos,
orgenes, militancia. Vi la cercana, las semejanzas y diferencias entre las luchas de
mujeres indgenas y afrodescendientes. Pero seamos indias, mestizas o afros, podemos
reinventar, cambiar el imaginario, luchar por un mundo mejor, colorido. La poesa es
grito, contundencia, piel nueva. Es un camino fantstico para sacudir las estructuras. La
poesa es conciencia social.
Mikeas Snchez (Mxico). No es necesario etiquetar, la etiqueta excluye
Interesante compartir experiencias y conocer a mujeres de varios pases. La experien-
cia de lectura de textos y contar cuentos en las escuelas fue muy gratifcante. Con res-
pecto al encuentro, no hay mucha diferencia entre mujeres negras, indias y mestizas. No
es necesario etiquetar, la etiqueta excluye. Somos escritoras y eso es sufciente.
Natasha Salguero (Ecuador). Un grupo de mujeres apasionadas y lindas
Emocionada de conocer cada historia de vida y literaria, de mucha riqueza, son seres
muy profundos. Es un grupo de mujeres apasionadas y lindas. Por otro lado, conocer la
posibilidad de integrarnos como pases, de saber sobre situaciones que no conocemos,
escuchar de viva voz a creadoras, ha sido una experiencia inolvidable.
Eliane Potiguara (Brasil). Es el rescate de nuestra autoestima como mujeres
Ha sido un encuentro hecho con dignidad. Muy importante pues trae visibilidad para los
gobiernos y la sociedad, en general. Trae el rescate de nuestra autoestima como muje-
res tanto sufrimos y vimos las lgrimas de nuestras abuelas. Que los gobiernos tomen
este ejemplo del Ministerio de Patrimonio para realizar estos encuentros en sus pases y
que sean espacios donde los pueblos se expresen.
Maritza Cino (Ecuador). Experiencia nica y maravillosa en nuestras vidas
Me queda el acercamiento, el contacto con la diversidad, con mundos que nunca hubiera
conocido. Para m es una revelacin haber podido compartir el afecto, vivencias similares,
conocer la diversidad de la creacin de mujeres indgenas y afrodescendientes. No volver
a ser la misma despus de esto.
Patricio Hernndez R.,
especialista en derecho ambiental
Reportaje
derechos
cmo tutelar su ejercicio?
Los
naturaleza
de la
18
19
l
as disposiciones de la Constitucin
ecuatoriana sobre los derechos de
la naturaleza o Pacha Mama, cons-
tituyen un hito en el desarrollo actual
de los derechos nacionales y del derecho
internacional en lo que refere a la tutela
jurdica de aquello donde se reproduce
o se realiza la vida
1
. Su comprensin y
sobre todo ejercicio, se presenta como
un desafo fundamental para el Estado y
la sociedad en su conjunto. Sin poner en
duda la aplicacin efectiva e inmediata que
garantiza la Constitucin a tales derechos,
es importante que refexionemos sobre los
esfuerzos que en el corto y mediano plazos
demanda el respeto de los mismos.
Se plantea la necesidad de desplegar es-
trategias paralelas: por una parte, el impul-
so de acciones constitucionales y judicia-
les orientadas a exigir la aplicacin de los
derechos de la naturaleza ante situaciones
concretas, con lo cual se promovera la
confguracin de un criterio judicial y el tu-
telaje estatal; y, por otra, el desarrollo de
una legislacin propia de este tipo de de-
rechos, que asegure su autonoma, integri-
dad y oportuna aplicacin.
Este ltimo camino no est librado de ries-
gos, frente a los cuales habr que conside-
rar salidas como las siguientes:
Riesgo de restringir el alcance y debi-
litar la jerarqua de los derechos de la
naturaleza: se esgrime que una ley mal
enfocada podra afectar a la supremaca
y valor jurdico que la propia Constitucin
est garantizando a estos derechos. A ese
argumento se sumara la tnica tradicional
que ha marcado el desarrollo del Derecho
y de la ley, esto es, el de ir a la zaga de los
hechos. Desde esta perspectiva, los pro-
cesos legislativos son fundamentalmente
polticos y deben emprenderse cuando la
realidad devele al legislador todas las con-
notaciones de una determinada problem-
tica. No obstante, la misma experiencia ha
demostrado que no es efectivo esperar a
que se confguren determinados hechos
para empezar a regularlos. Ha sido el caso
del Derecho Ambiental y es, con seguridad,
el caso de los derechos de la naturaleza.
Las normas que tutelen sus derechos, no
pueden esperar a que se presenten es-
cenarios polticos, econmicos o sociales
idneos, simplemente porque se estara
sacrifcando el mejor camino de proteccin,
como es la prevencin. De ah que, las du-
das o interrogantes que presenta el camino
de formulacin de una la ley de derechos
de la naturaleza, es un condicionante a
considerar ms no un factor determinante
para no prosperar en su expedicin.
Supeditar o contraponer los derechos
de la naturaleza a un ordenamiento ju-
rdico eminentemente antropocntrico:
en este punto, se advierte la posibilidad de
inclinar el desarrollo de los derechos de la
naturaleza hacia una aplicacin acomoda-
da o subordinada sin benefcio de inven-
tario al enfoque del marco jurdico predo-
minante. Dentro de este ltimo, se observa
la fuerte infuencia del Derecho Civil y su
perspectiva antropocntrica donde la na-
turaleza es percibida como un conjunto
de bienes susceptibles de dominio del ser
humano. Igualmente, se reconoce que un
cuerpo legal desenchufado del andamiaje
jurdico del pas, no solo promovera exce-
sivas fricciones sino que polarizara las po-
siciones de autoridades y actores sociales,
a favor o en contra de los derechos de la
naturaleza.
En este contexto, surge como una orien-
tacin estratgica, la comprensin de los
derechos de la naturaleza, como un campo
nuevo de las ciencias jurdicas, con princi-
pios, conceptos y lgicas autnomas que,
ms all de alejarse o contraponerse a las
instituciones jurdicas tradicionales, abar-
can aspectos que no haban sido topados
por estas. Enfatizar en esta caracterstica
identifcando al mismo tiempo las imbrica-
ciones y complementariedades que tienen
los derechos de la naturaleza con otros
derechos, en igualdad de jerarqua, sera
el camino para evitar dicotomas o confron-
taciones intiles.
Establecer cortapisas a la oportuna apli-
cacin de los derechos de la naturaleza:
con esta objecin, se resalta el principio
de inmediatez que caracteriza a todos los
derechos consagrados en la Constitucin
(artculo 11). Una ley inapropiada, podra
socavar este principio, imponiendo concep-
tos o requisitos procedimentales que dis-
torsionen o retarden la aplicacin de este
derecho y de la administracin de justicia,
cuando sea necesario acudir a esta ltima.
Frente a ello, se analizan varias posibili-
dades. Por una parte, se plantea la cons-
truccin de una ley que sea principalmente
sustantiva, donde se esclarezcan concep-
tos bsicos que faciliten el adecuado ejerci-
cio de los derechos de la naturaleza; mien-
tras por otra, se recomienda dar prioridad
al establecimiento de procedimientos de
exigibilidad de estos derechos que mejoren
el acceso a la justicia y la tutela que desde
este mbito se puede obtener.
Sin negar los argumentos que apoyan a
una u otra posicin, son razones de prag-
matismo las que inclinan la balanza. En
este sentido, se advierte la necesidad de
incluir en la ley los elementos de concepto
indispensables, que puedan orientar tan-
to a autoridades como actores sociales a
una adecuada observancia y aplicacin de
los derechos de la naturaleza. Y al mismo
tiempo, es preciso desarrollar elementos
procesales que aseguren un tratamiento
adecuado de dichos derechos ante jueces
y tribunales.
Reportaje
1
Artculo 71 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador.
Lobos marinos, Isla Sn Cristbal, Galpagos
20
Reportaje
Carolina Calero Larrea, Antroploga
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
A
r
c
h
i
v
o
E
l
C
o
m
e
r
c
i
o
s
obre el origen de la Navidad se
dice que, a partir del siglo III D.C.
la Iglesia Catlica impuls el fes-
tejo del nacimiento de Cristo cada
25 de diciembre, con la fnalidad de facili-
tar la conversin al cristianismo de aque-
llos pueblos paganos que celebraban el
solsticio de invierno. Era costumbre de
los paganos celebrar el 24 de diciembre
el nacimiento del sol (). Parece ser que
la Iglesia Cristiana eligi la celebracin
del nacimiento de su fundador el da 25
de diciembre con el objeto de transferir la
devocin de los gentiles del sol que fue
llamado Sol de la Rectitud
1
.
En el hemisferio norte, los romanos acos-
tumbraban a celebrar el 25 de diciembre
la Saturnalia, en honor a Saturno, dios
asociado con la siembra y con la cosecha;
mientras que los pases escandinavos ce-
lebraban el 26 de diciembre el nacimien-
to de Frey, dios nrdico del sol naciente,
lluvia y fertilidad. Entre los pueblos del
hemisferio sur, en cambio, la celebracin
de la Navidad coincidi con el solsticio de
verano, momento en el que el sol se en-
cuentra en el punto ms lejano de la eclp-
tica solar. Tras la llegada de los europeos
a Amrica, muchos de los smbolos andi-
nos y prcticas ancestrales fueron suplan-
tadas como mecanismos y estrategias
para el adoctrinamiento de los indgenas,
tal es el caso del Kapak Raymi, festividad
andina celebrada el 21 de diciembre, aso-
ciada al ciclo productivo y a los perodos
de siembra y cosecha, que segn el his-
toriador Segundo Moreno, fue sustituida
por la conmemoracin del nacimiento de
Cristo. Si antes se conmemoraba al sol,
ahora se adora a Cristo ()
2
.
En los contextos nacionales actuales,
existen expresiones particulares y espa-
cios tradicionales de negociacin y repro-
duccin cultural en torno a la Navidad.
El Pase del Nio, celebrado cada 24 de
diciembre en varias ciudades de la provin-
cia del Azuay, por ejemplo, es una expre-
sin de religiosidad popular que conjuga
simbolismos y tradiciones que refejan
elementos propios de la cultura andina
como la reciprocidad, la redistribucin y
el priostazgo
3
. De igual forma, la Navi-
dad Chigualo, celebrada en la provincia
de Manab constituye una adaptacin de
prcticas tradicionales profanas a una
festividad religiosa cristiana, en donde el
chigualo o copla es el principal compo-
nente. El chigualo manabita es el alma
misma de una festa en donde se come y
se bebe, se fuma y se enamora, se canta
y se baila profanamente
4
. Entre los pue-
blos afrodescendientes, la Navidad tam-
bin tiene sus particularidades culturales,
marcadas por el arrullo y sobre todo por
la msica de los bombos, el cununu, la
guasa y la maraca, que acompaan las
novenas previas para el 25 de diciembre.
En los espacios ms occidentalizados, se
mantienen elementos religiosos, como la
realizacin del nacimiento, las misas y las
novenas; sin embargo, la signifcacin es-
piritual de la Navidad, como factor de co-
hesin familiar, ha sido claramente apro-
piada por la lgica del mercado que busca
mantener su hegemona con la creacin
de smbolos de consumo, mediante una
operacin comercial de proporciones
mundiales que es al mismo tiempo una
devastadora agresin cultural: el nio Dios
destronado por el Santa Claus ()
5
.
La tradicin de Navidad y Fin
de Ao en Ecuador
La signifcacin espi-
ritual de la Navidad,
como factor de cohe-
sin familiar, ha sido
claramente apropia-
da por la lgica del
mercado.
1
Frazer, James, La Rama Dorada, 1996:414.
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
A
r
c
h
i
v
o
E
l
C
o
m
e
r
c
i
o
Otra de las tradiciones de gran vigencia
en el Ecuador, es la de Fin de Ao, cele-
brada cada 31 de diciembre en gran parte
de las ciudades, localidades y contextos
socioculturales de nuestro pas. De acuer-
do con Jos Pereira
6
, se trata de una fes-
ta profana o no religiosa que posee una
signifcacin especial en la medida en que
nos remite al inicio o fnalizacin de un ci-
clo temporal especfco.
Esta celebracin, fuertemente popula-
rizada y difundida entre los sectores ru-
rales y urbanos, rene un conjunto de
prcticas y signifcados desarrollados en
torno a la elaboracin y quema de los
21
La festa de Fin de
Ao permite la cohe-
sin e integracin de
familiares y conoci-
dos que se convocan
para celebrar y com-
partir la tradicin.
2
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/navidad-o-kapak-raymi-C2%BFque-celebramos-384024.html, Publicado el 25 de Diciembre del 2009
3
Eljuri, Gabriela, Artculo Las tradiciones de la Navidad, en: Revista Nuestro Patrimonio No. 16, diciembre, 2010. Pg. 10.
4
(Cornejo, 1959).
5
Garca Mrquez, Gabriel, artculo Estas Navidades siniestras. Publicado en webalia.com/opiniones/estas-navidades.../gmx-niv66-con1373.htm, enero del 2009.
6
Pereira, Jos, La festa popular tradicional del Ecuador, Fondo Editorial Ministerio de Cultura, Quito, Ecuador, 2009: 48
denominados aos viejos. El acto de
quemar e incluso golpear a los viejos
a medianoche, se encuentra asociado
a la fnalizacin temporal del ao y a la
eliminacin simblica de todas aquellas
experiencias y aspectos negativos trans-
curridos durante el tiempo que se busca
superar. Saltar la chamiza a las doce de
las noche o limpiar la calle, en cambio,
constituyen actos simblicos que reafr-
man el deseo de atraer aspectos positi-
vos para la continuidad de la vida.
La idea de iniciar un nuevo ao est ple-
namente relacionada con la posibilidad
de generar cambios, con la necesidad
humana de renovar los ciclos adquirien-
do para ello, nuevos compromisos, retos
y utopas. Es por eso que, generalmente,
los aos viejos que se queman, encar-
nan a personajes polticos polmicos y
socialmente censurados o a familiares y
amigos cuyas experiencias, expresadas
ya sea en testamentos o en leyendas sa-
tricas, no han sido del todo satisfactorias.
En determinados contextos rurales, el
ao viejo no necesariamente posee una
identidad especfca, nicamente la careta
del anonimato que, sin embargo, no deja
de representar y simbolizar la terminacin
de un ciclo determinado.
En Atuntaqui, provincia de Imbabura, el
fn de ao se celebra de manera muy
particular con comparsas y disfrazados,
y es por eso que en diciembre del 2007,
se declar a la Fiesta de Inocentes y de
Fin de Ao, como patrimonio cultural de
la Nacin. En otros escenarios, la rea-
lizacin artesanal de los aos viejos o
monigotes permite la activacin de la
economa de ciertos colectivos que han
hecho de esta prctica una forma de
sustento, tal como sucede en la ciudad
de Guayaquil, con especial nfasis entre
las organizaciones de comerciantes de
la calle 6 de Marzo, en donde la realiza-
cin de los monigotes inicia con el nuevo
ao debido a la complejidad de los dise-
os y la gran demanda.
De todas formas, la festa de fn de ao,
las viudas y los disfrazados, la elaboracin
y la quema de los aos viejos, permiten
la cohesin e integracin de familiares y
conocidos que se renen, que viajan, que
visitan, que vuelven, que se convocan
para celebrar y compartir la tradicin.
Reportaje
22
e
l Plan de Proteccin y Recupe-
racin del Patrimonio Cultural
del Ecuador, en su afn de
llevar adelante un programa a
largo plazo de recuperacin, conserva-
cin y puesta en valor social de nuestro
patrimonio, ejecut un proyecto de inven-
tario de piezas arqueolgicas de colec-
ciones que reposan en museos y casas
comunales, localizados en comunas de
la costa ecuatoriana, especfcamente de
las provincias de Santa Elena y Manab.
Es as que se inventariaron objetos ar-
queolgicos en cinco museos comunales
y en dos contenedores localizados, uno
en la casa comunal de El Azcar, y en
las ofcinas de la Junta de Agua Potable
de la comuna de Oln. Se registraron e
inventariaron 3 635 objetos arqueolgi-
cos a cargo de la consultora Mary Jadan,
arqueloga de la Politcnica del Litoral
(Espol).
En la provincia de Santa Elena, en el
Museo de Valdivia, se inventariaron
aproximadamente 579 objetos arqueo-
lgicos, entre los que se destacan fgu-
rines de la cultura Valdivia, ollas y cuen-
cos de diferentes formas, provenientes
de las investigaciones cientfcas lleva-
das adelante por Emilio Estrada, hace
ms de 50 aos, en el sitio arqueolgico
denominado G 31, de la cultura Valdivia.
En el museo tambin existen piezas de
otras culturas, como vasijas, botellas,
silbatos de la cultura Guangala y Man-
tea Huancavilca.
En el complejo cultural de Real Alto,
localizado en la comuna de Pechiche,
en la parroquia de Chanduy, se inven-
tariaron 218 objetos arqueolgicos de
la cultura Valdivia, procedentes todas
del yacimiento arqueolgico Real Alto,
considerado el sitio ms importante de
Rita lvarez Litben, arqueloga
Museos
comunales
Amrica, por ser la primera aldea agro
alfarera mejor conservada e investiga-
da cientfcamente, con una antigedad
de ms de 5 000 aos. Entre sus piezas
ms importantes resaltan las fguras Val-
divia, procedentes de las excavaciones
cientfcas realizadas en el sitio. Adems,
se exhiben 40 formas diferentes de vasi-
jas producidas durante los 2 000 aos de
ocupacin.
En el Museo Cacique Baltacho, locali-
zado en la comuna San Marco, se in-
ventariaron 104 objetos arqueolgicos.
Algunos de estos forman parte de la ex-
hibicin, entre los que se destacan: una
vasija inca proveniente de un contexto
Manteo Huancavilca, artefactos de me-
tal, estatuillas de cermica, artefactos
malacolgicos, procedentes de investiga-
ciones cientfcas llevadas adelante en la
dcada de los 80.
e inventario de
objetos arqueo-
lgicos en Santa
Elena y Manab
Mascarn antropomorfo. Cultura Manteo Huacavilca
Collar de adorno de cuarenta cuentas de concha. Figurn sentado, con senos, tocado y orejeras
En la comuna de El Azcar se inventa-
riaron, en la casa comunal, 52 objetos
arqueolgicos, en su mayora pertene-
cientes a la cultural Guangala, del perodo
de Desarrollo Regional de acuerdo con in-
vestigaciones cientfcas realizadas en los
alrededores de la comuna durante el ao
de 1987, cuando se identifc una ocupa-
cin prehispnica de la cultura Guangala.
Por ltimo, en la provincia de Santa Elena
tambin se incorpor la Casa de Junta de
Agua Potable, localizada en la comuna
de Oln; ah se registr un total de 487
objetos arqueolgicos, entre los que se
hallan fguras de la cultura Valdivia, gran
cantidad de torteros fnamente decora-
dos, que eran utilizados como tope cuan-
do se torca la fbra vegetal para hilar, y
gran cantidad de lascas de obsidiana,
una roca de origen volcnico procedente
de la Sierra ecuatoriana.
Mientras que en la provincia de Manab,
en el Museo de Agua Blanca, se registra-
La funcin de los museos y sus reser-
vas an no cumple con la misin real
de participacin, investigacin y edu-
cacin en nuestro pas.
En el pasado, el museo era un templo
de admiracin y contemplacin. Ac-
tualmente, se enfoca en temas educa-
tivos. Desafortunadamente, la mayora
est lejos de cumplir con este objetivo.
Sin embargo, una excepcin singular,
son los museos de la ciudad de Quito.
En algunos de los museos nacionales
no hay programas de investigacin
que planteen cambios estructurales en
los guiones museolgico y museogr-
fco en las exposiciones permanentes
y por ende no se exije que haya una
rotacin en las reservas. Esto redun-
dara en la necesidad vital de abrir o
reabrir los laboratorios de conserva-
cin, convirtiendo estos espacios en
reservas organizadas y dispuestas a
ser consultadas por los investigadores
y no simples bodegas.
El mantenimiento y seguridad de estos
espacios es extremadamente impor-
tante y todava falta mucho por hacer,
porque no existe un seguimiento con-
tinuo para que todos sus bienes estn
seguros y en perfecto estado de con-
servacin. Por citar un caso, las miles
de obras que pertenecieron al Banco
Central y cuyo inventario consta en el
Registro de Bienes Culturales (RBC)
no ha sido migrado a las mismas
dependencias donde an se alojan,
siendo este un problema serio de se-
guridad patrimonial. El Banco Central,
como sabemos, ya forma parte del Mi-
nisterio de Cultura, pero falta asignar
presupuestos que permitan un buen
manejo de los 31 centros alrededor del
pas; adems, queda por defnir la si-
tuacin de las Casas de la Cultura las
cuales albergan destacados fondos
museables.
Es importante seguir trabajando para
lograr que nuestro patrimonio est
seguro y sea compartido con las y los
ecuatorianos de una manera diferente
eliminando los procesos tradicionales
de exhibicin. Cada da tenemos me-
nos visitantes y las nuevas genera-
ciones requieren diferentes formas de
emisin de los contenidos simblicos
del patrimonio.
Opinin
Larissa Marangoni, artista
Nuestros
museos
ron 1 175 objetos arqueolgicos, que en
su mayora son piezas provenientes de
las investigaciones arqueolgicas lleva-
das adelante en el yacimiento arqueolgi-
co de Agua Blanca, localizado en el Par-
que Nacional de Machalilla y de la cultura
Mantea Huancavilca; en el Museo de Sa-
lango, en cambio, se han registrado ms
de 1 020 objetos, representando a las cul-
turas del Perodo de Desarrollo Regional
(Baha) y de Integracin, (Manteo Huan-
cavilca) de la Costa ecuatoriana, prove-
nientes de investigaciones cientfcas.
Nuestro trabajo tambin estuvo dirigido a
identifcar la actual situacin de los mu-
seos y de sus colecciones, con el pro-
psito de delinear polticas de gestin
que propendan a la preservacin y re-
cuperacin de los bienes arqueolgicos.
Este estudio revel que son varias las
necesidades, entre las que se identifcan
la actualizacin de guiones museogrf-
cos, readecuaciones arquitectnicas de
edifcios y el fortalecimiento del talento
humano de las comunidades para que
participen de manera activa en la gestin
y difusin del patrimonio prehispnico de
la regin.
El inventario, tambin motiv un dilogo
intercultural, acompaado por un progra-
ma de capacitacin a los custodios de los
bienes arqueolgicos ubicados en estos
museos, en el manejo de colecciones,
registro de objetos arqueolgicos y con-
servacin.
El plan SOS, en el
presente ao, inven-
tari 3 635 objetos
arqueolgicos en los
museos comunales
de las provincias de
Santa Elena y Manab.
Sello Manteo Ocarina ornitomofa
23
24
Reportaje
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
E
d
u
a
r
d
o
V
a
l
e
n
z
u
e
l
a
Ro Malacatos, al fondo puerta de entrada a Loja
25
analizados dentro del patrimonio natural
de Loja.
Bordes naturales y
mrgenes de ros
En las montaas est la libertad. Las
fuentes de la degradacin no llegan a las
regiones puras del aire. El mundo est bien
en aquellos lugares donde el ser humano
no alcanza a turbarlo con sus miserias
As se expresaba Humboldt en la tercera
edicin francesa de sus Tableaux de la na-
ture (1868).
Nuestro pas posee un relieve natural que
inspira a muchos por sus encantos y so-
lemnidades: su regin interandina parti-
cularmente y Loja con sus montaas, es
parte de este encanto, otorga la sensacin
de infnitud, con miradas y puntos focales
escenogrfcos desde y hacia la ciudad,
ms los bosques periurbanos que generan
un atractivo escenario vegetal con tonos
de colores, producto de su variedad fors-
tica que merece ser preservado.
Segn el Plan de Ordenamiento Urbano
- rural de Loja (Sntesis, 1986), todos es-
tos bordes naturales estn considerados
como suelo no urbanizable de inters na-
tural con limitaciones geolgicas y topo-
grfcas. Sin embargo, esto no se cumple,
pues se est permitiendo la urbanizacin
progresiva de los mismos, hacindose ur-
gente trabajar de forma planifcada en su
proteccin y conservacin.
Otra riqueza natural con la que Loja cuen-
ta son los ros: Malacatos y Zamora, que
la atraviesan longitudinalmente de sur a
norte. Lamentablemente, el imperioso pro-
greso y desarrollo urbano sumado al siste-
ma vial, no permiti que se conserven las
riberas naturales del ro Malacatos y hoy
tenemos un ro canalizado que se contra-
e
l patrimonio tangible e intangible
mantienen un dilogo, una rela-
cin estrecha, uno no existe sin
el otro, se complementan, as, el
patrimonio material o tangible, se comuni-
ca con el ser humano por su capacidad de
intangibilizarse. Este evento subjetivo se
hace posible mediante la fruicin (gusto es-
ttico) del hombre, al observar diversos pai-
sajes o escenarios artifciales o naturales.
La historia nos muestra que el hombre
siempre disfrut e inmortaliz su conexin
simblica con la naturaleza y sus elemen-
tos y con el devenir del tiempo muchos
de ellos se convirtieron en patrimonio, en
legado tangible e intangible (ejemplo, los
paisajes sagrados incas). Bajo esta re-
fexin se crea un nexo entre cultura/natu-
ra, el patrimonio natural sin llegar a la idea
de un determinismo ambiental, se valora
desde lo cultural por la refexin, emocin,
identidad y tica del hombre.
En el caso particular de Loja, su patrimonio
natural est fuertemente representado por
el agua de sus ros, su vegetacin exube-
rante, infuenciada por el Parque Nacional
Podocarpus, sus aves exticas que co-
rresponden el 40% del total de aves en el
Ecuador, su imponente relieve, adems
sus espacios abiertos urbanos y periurba-
nos, en donde resalta el sistema de par-
ques recreacionales, en los que el agua es
el elemento mgico que crea un escenario
natural nico. Todo el esfuerzo de la ciuda-
dana y autoridades ha sido reconocido por
importantes organismos internacionales
como la Organizacin Mundial de la Salud
(OMS) y la Organizacin Panamericana
de la Salud (OPS), el BRONCE AWARD,
como Ciudad Ecolgica y la ms reciente
Reserva Biosfera (ONU), por la infuencia
del Podocarpus.
En esta ocasin hacemos especial refe-
rencia a dos mbitos importantes y poco
Alexandra Moncayo Vega, Arquitecta
pone a la belleza natural, escenografa de
las riberas del ro Zamora; sin embargo,
califcan como reas patrimoniales natura-
les de alto valor tangible e intangible, pues
histricamente se conoce que sus riberas
fueron escenario de inspiracin de poetas
y msicos como don Emiliano Ortega , au-
tor del pasillo Alma Lojana, que en su inicio
escribe: A orillas del Zamora tan bellas, de
verdes saucedales tranquilas.
Estos hechos histrico-culturales y natura-
les nos hacen concluir en el innegable vn-
culo de lo natural (tangible) con la memoria
colectiva, lo subjetivo (intangible) evocado
por nuestros bordes y ros, que deben
ser resguardados y as mantener nuestra
identidad como Ciudad Verde Ecolgica, y
como lojanos.
Loja
El
patrimonio
natural en
Loja 1940 vista de la calle 10 de Agosto
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
C
a
r
m
e
n
R
i
v
e
r
a
Conozcamos
Naci en Guayaquil en 1903 y muri en
1941, sus cuentos fguran entre los ms
importantes de la narrativa ecuatoriana.
Form parte del Grupo de Guayaquil o
Grupo de los Cinco, acaso el ms signi-
fcativo movimiento del siglo XX para la
evolucin de la prosa en Ecuador.
Curs estudios de Derecho y fue profe-
sor de la universidad en su ciudad natal;
ocup un alto cargo en la administracin
pblica (1939). Sus ideas socialistas lo
inclinaron hacia una literatura de fondo
La Reserva Biolgica Cerro Plateado tiene
una superfcie de 26 114,5 hectreas, se
ubica dentro del bosque y vegetacin pro-
tector de la Cuenca Alta del ro Nangaritza
(Zamora Chinchipe).
Esta reserva forma parte de las 15 reas
protegidas que se distribuyen en la Ama-
zona y que estn ayudando a conservar la
riqueza natural.
Cerro Plateado es una reliquia del sur orien-
te de Ecuador, ya que posee una signifca-
tiva cobertura vegetal. En este lugar nacen
los ros Tzenganga y Tumpatakaime, cuyos
caudales alimentan al ro Nangaritza, que es
de vital importancia para Zamora Chinchipe.
En cuanto a su vegetacin es una de las
ms conservadas por la inaccesibilidad
Patrimonio Natural
26
social, de realismo dramtico, en estilo
cuidado y musicalmente vigoroso. En
la narracin breve se encuentran sus
mejores logros, uno de ellos Banda del
Pueblo, incluido en su coleccin Hor-
no (1932). Otros libros suyos de cuen-
tos son Repisas (1931), El Amor que
Dorma y Guasinton: Historia de un
Lagarto Montuvio (1938); Madrecita
Falsa (1923), La Vuelta de la Locura e
Incomprensin (1926) y El Maestro de
Escuela (1929). Una de sus principales
novelas es Los Sangurimas (1934).
al sitio. Presenta bosques de terrazas
aluviales relativamente planas y bosques
nublados de transicin. Adems, posee
una amplia variedad de especies fauns-
ticas como la pantera, el tapir amaznico,
el oso de anteojos, la danta de montaa,
ratones runchos, perico de pecho blanco,
pava barbada, etc..
A mediano y largo plazos, el ingreso pro-
veniente de actividades tursticas con
base en los recursos naturales del rea
pueden ser signifcativos. A corto plazo,
el turismo depender de la navegabilidad
del ro Nangaritza, cuyos caudales son
fuertemente regulados por la conserva-
cin o no de los ecosistemas naturales
de su cuenca, particularmente de la parte
alta de la misma, o sea de la zona del
Cerro Plateado.
Cerro Plateado Reserva Biolgica
Cuadra
Jos de la
Narraba el viejo marino su corta pero emo-
cionante historia, con un tono pattico que
si bien no convena al ambiente un rin-
cn del club no muy apartado de los sa-
lones donde la muchachera bailoteaba al
comps de un charleston interminable
convena s a lo que l contaba.
El Fin de la Teresita (fragmento)
Regresbamos de un crucero hasta
las Galpagos, a bordo del cazatorpe-
dero Libertador Bolvar, la unidad ms
poderosa que tena entonces la Armada
de la Repblica. Era yo guardiamarina,
quizs el ms joven entre mis compae-
ros; porque hace de esto, ms o menos,
veintitrs aos. Habamos cumplido la
primera escala, luego de la travesa del
Pacfco en la isla Salango, y despus,
siguiendo la costa de Manab, demora-
mos, para hacer maniobras de artillera,
entre Punta Ayampe y las islas de los
Ahorcados.
Preguntas frecuentes
27
Qu son los agentes del
deterioro?
El tema del patrimonio arqueolgico en el
pas tiene una corta historia. Es evidente
que existe un desconocimiento de lo que
encierra este campo de nuestro patrimo-
nio cultural, considerado como parte del
patrimonio histrico.
Existe una discusin sobre las defni-
ciones de sitios, yacimientos y no-sitios.
Por esta razn, es necesario aclarar los
conceptos antes mencionados que estn
dentro del patrimonio arqueolgico.
Sitio: es una forma de ocupacin del es-
pacio, caracterizada por el conjunto de
restos culturales: cermica, ltica, concha,
huesos, estructuras, montculos, etc., que
son productos de una serie de unidades
fsicas discretas bien delimitadas y, por
tanto, socialmente signifcativas.
Yacimiento: es una agrupacin especial-
mente defnida y funcionalmente signif-
cativa de vestigios materiales de activida-
des humanas desarrolladas en el pasado.
Cmo se debe actuar en
un yacimiento excavado?
A un ritmo acelerado, el desarrollo urba-
nstico del Ecuador ha permitido encontrar
y excavar un nmero importante de sitios
arqueolgicos en el marco de proyectos
de emergencia que, hace pocos aos, no
se hubieran pensado. As, es necesario
cumplir con dos etapas fundamentales:
Intervencin: la fragilidad de los restos
expuestos es sometida a diferentes agen-
tes de deterioro que obliga a que se tomen
medidas para minimizar el impacto.
Interpretacin: para comprender las es-
tructuras de los yacimientos arqueolgicos
es importante una serie de mecanismos de
musealizacin y presentacin.
Sin embargo, si personas naturales en-
cuentran vestigios arqueolgicos en sus
propiedades es importante que inmedia-
tamente se reporte el hallazgo al Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural.
Qu tcnicas se utilizan para
evitar el proceso de deterioro
de los sitios culturales?
Las tcnicas de proteccin son las si-
guientes:
Techos protectores: esta medida es
exclusiva para sitios arqueolgicos que,
luego de ser excavados y analizados, se
considera dejarlos insitu.
Recubrimientos: para el caso de estruc-
turas de adobes se debe colocar una hilera
de ladrillos cubriendo con cemento de tie-
rra, as se logra resistencia al agua.
Limpieza: la limpieza es un proceso com-
plejo que depende de factores como las
condiciones de los distintos materiales, su
aplicacin y el tipo de intervencin.
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
A
r
c
h
i
v
o
M
C
P
Agentes de deterioro del
patrimonio arqueolgico
Complejo Arqueolgico Ingapirca
Noticias del sector
28
u
nos largos cinco meses de
expectativa afrontaron los 10
152 estudiantes de 21 provin-
cias del pas para conocer los
nombres de los ganadores del Concurso
Nacional Estupian Bass. Cada uno de
estos miles de jvenes, principalmente
de Imbabura, Chimborazo y Azuay, envi
un trabajo literario destinado a denunciar
el racismo, expresando una posicin fr-
me en contra de cualquier tipo de discri-
minacin tnica y cultural.
Finalmente, el jurado califcador, integra-
do por escritores y representantes del
Plan Plurinacional para eliminar la Discri-
minacin Racial y la Exclusin tnica y
Cultural, decidi premiar a un grupo de
nueve estudiantes en esta segunda edi-
cin del concurso, que este ao incluy
tres categoras: Cuento, cuento ilustrado
y poesa.
La premiacin se realiz en el marco del
Encuentro Internacional Polticas Pbli-
cas para Afrodescendientes: Avances y
Desafos Hacia la Inclusin y la Equi-
dad, el pasado 29 de noviembre en Qui-
to. Este concurso fue organizado por el
Ministerio Coordinador de Patrimonio, a
travs de su Programa de Desarrollo y
Diversidad Cultural (ejecutado con apoyo
de Naciones Unidas y el Fondo para el
Logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio), y bajo los objetivos del Plan Plu-
rinacional para eliminar la Discriminacin
Racial y la Exclusin tnica y Cultural.
Nelson Estupin
Bass (1912- 2002),
narrador, poeta y
periodista ecuatoria-
no. Se caracteriz
por retratar la
vida de la poblacin
afroecuatoriana.
Concurso
ya tiene ganadores
EstupinBass Nelson
Ganadores del Concurso
Los Ganadores
Categora Cuento ilustrado:
1. Gesea Flores, Escuela 22 de Julio,
Cotacachi.
2. Joselin Navarrete, Colegio Jos Luis
Moreno, Intag, Cotacachi.
3. Arianna Daniela Proao Guzmn,
Colegio Atenas Scholl, Quito
Categora Cuento:
1. Cristian Yuqui, Colegio Pedro Vicen-
te Maldonado, Riobamba.
2. Leiny Viveros, Colegio Tcnico Valle
del Chota, Carpuela, Ibarra.
3. Jeanine Pilataxi, Unidad Educativa
Sagrado Corazn de Jess, Ibarra.
Categora Poesa:
1. Edison Andrango, Colegio Jacinto
Collahuazo, Otavalo.
2. Andrea Montalvo, Colegio Ecomun-
do Centro de Estudios, Guayaquil.
3. Victoria Vsquez, Unidad Educativa
Experimental Teodoro Gmez de la
Torre, Ibarra.
Los premios consistieron en una laptop
para el primer y segundo lugar, y una
cmara fotogrfca al tercer lugar.
29
30
Noticias del sector
e
n medio de un clima clido y
abundante produccin de caa
de azcar se abre paso la l-
nea frrea, en el tramo Ibarra-
Salinas. Son 30.1 km. de va restaurados
por Ferrocarriles del Ecuador Empresa
Pblica (FEEP), dentro del proyecto de
rehabilitacin del sistema ferroviario na-
cional, declarado un Patrimonio Histrico,
Cultural y Simblico.
Los trabajos de restauracin empezaron
en la parroquia de Salinas, en Imbabura,
en septiembre de 2010. Se ejecutaron
conforme a una planifcacin y consistie-
ron en: desarmado de va, reparacin de
rieles, cambio de durmientes, renovacin
de vigas en el puente sobre el ro Ambi y
colocacin de balasto.
La obra de restauracin de la va se com-
plementa con la rehabilitacin de las es-
taciones de Ibarra y Salinas, la primera
inaugurada a fnales de abril de 2011. La
puesta en marcha del patrimonio ferrovia-
rio en la ruta del Tren de la Libertad vuel-
ve para uso y disfrute de los ciudadanos.
Se denomina Tren de la Libertad por tres
razones: el vnculo histrico de la libertad
de los afroecuatorianos asentados en la
parroquia de Salinas, la liberacin de mon-
seor Leonidas Proao y en referencia a la
batalla del 17 de Julio de 1823 librada por
Simn Bolvar, El Libertador, en la ciudad
de Ibarra.
El recorrido invita a los turistas a disfrutar
de la riqueza histrica y la biodiversidad
de las zonas por donde atraviesa el tren:
cerros, montaas, caaverales, cascadas,
ros y especies nativas como la hoja blan-
ca que tiene propiedades medicinales.
A los paisajes naturales se suma la aven-
tura de atravesar por dos puentes y siete
tneles, entre los cuales se destaca el del
Bautizo, llamado as por el agua natural
que brota de las rocas naturales del tnel.
Al llegar a la parroquia Salinas los visitan-
tes aprecian la riqueza cultural del pueblo
afroecuatoriano. Danza, artesana, msica
bomba y gastronoma de la localidad son
los principales atractivos. Las mujeres se
han organizado mediante emprendimien-
tos impulsados por Ferrocarriles del Ecua-
dor y elaboran artculos en resina, procesan
papel reciclado y confeccionan prendas.
El Tren de la Libertad
renueva la esperanza
31
F
o
t
o
g
r
a
f
a
:
M
i
n
i
s
t
e
r
i
o
d
e
l
A
m
b
i
e
n
t
e
Noticias del sector
e
n el Ecuador se registran accio-
nes concretas en benefcio del
ambiente. Una de las prioridades
aplicadas en este sector por par-
te del Ministerio del Ambiente es la inver-
sin y fortalecimiento del Sistema Nacio-
nal de reas Protegidas como mecanismo
de conservacin de la biodiversidad con
el manejo de 45 reas protegidas, que to-
talizan 4.8 millones de hectreas.
Otro tema trascendental es el control de tr-
fco de madera y vida silvestre, a travs del
Sistema Informtico de Administracin Fo-
restal (SAF), el mismo que genera una base
de datos de actores de la cadena productiva
de la madera, debidamente registrados.
El esfuerzo ha sido integral para la per-
manencia de los bosques: en el 2011 se
sumaron 17 577 familias al programa de
incentivos Socio Bosque, llegando a un
total de 67 920 benefciarios y un total de
811 000 ha. bajo conservacin.
El Ministerio del Ambiente lidera tambin
el Proyecto de Reparacin Ambiental y
Social para las poblaciones afectadas por
la extraccin petrolera. Este ao invirti
aproximadamente 9 millones de dlares
en la reubicacin de 375 benefciarios y el
levantamiento de informacin y ubicacin
de pasivos dejados por la industria petro-
lera pblica y privada.
De otro lado, el Proyecto de Gestin Inte-
gral de Desechos Slidos busca que los
municipios del pas dispongan de rellenos
sanitarios y que enfrenten el problema
de los desechos slidos, para lo cual se
ha trabajado en el diseo, adquisicin e
implementacin de maquinaria, equipos
y accesorios para el aprovechamien-
to de estos en 27 Gobiernos Autno-
mos Descentralizados, por un monto de
1 500 000,00 dlares.
Otro de los proyectos emblemticos que
lleva adelante el Ministerio del Ambiente
es Guayaquil Ecolgico, que consta de
tres componentes: Isla Santay, Estero
Salado y Parque Samanes. En la Isla
Santay se ha fnalizado las Ecoaldeas
para 56 familias mientras que en el Es-
tero Salado se instalaron plantas de s-
per oxigenacin en las zonas con mayor
nivel de contaminacin del estero; el
Parque Samanes, en cambio, busca su-
perar el dfcit de reas verdes en Gua-
yaquil. Comprende 379,79 hectreas.
Cuatro aos trabajando en
conservacin y desarrollo
32
Noticias del sector
e
n la comuna Bajo Alto, en la pro-
vincia de El Oro, la Empresa P-
blica de Hidrocarburos del Ecua-
dor, EP Petroecuador, Gerencia
de Seguridad, Salud y Ambiente, intervi-
no con una brigada mdica mientras se
realizaba el programa piloto de provisin
de gas por tubera para uso domstico,
con la operacin de la planta de liquefac-
cin de gas natural.
La brigada brind atencin en medicina ge-
neral, desparasitacin y fuorizacin dental
a nias y nios de las escuelas de la zona;
el programa incluy la entrega de medicina
gratuita a una poblacin de 430 adultos y
300 menores de edad, dando preferencia
a madres embarazadas, personas con ca-
pacidades especiales y adultos mayores
a travs de visitas domiciliarias. Como un
aporte adicional se entregaron 470 toldos
que cumplen las especifcaciones de la Or-
ganizacin Mundial de la Salud, como una
herramienta de prevencin de las enferme-
dades tropicales de la zona.
As mismo, EP Petroecuador realiz la
donacin de toldos cobertores antimos-
quiteros a 300 personas de la isla La To-
lita, Pampa de Oro, en la zona norte de
Nias y Nios benefciados
la provincia de Esmeraldas y trabaj en
el adecentamiento de las instalaciones
y arreglo de pupitres en la escuela de la
localidad. Adems, se entregaron 400 bo-
tas de invierno a los adultos, camisetas,
mochilas con tiles escolares, medicinas,
implementos deportivos y un nutritivo re-
frigerio a los nios.
La empresa ha previsto para el 2012 un
programa sostenible y sustentable de
salud comunitaria en todas las zonas de
infuencia de refneras y campos petro-
leros como parte de su responsabilidad
social con la comunidad.
Programa de
salud comunitaria
33
Patrimonio en cifras
Coordinacin General de Anlisis e Informacin Territorial de Patrimonio
l
as declaraciones del Consenso de
Washington en 1990, con polticas
de liberalizacin comercial, aper-
tura a las inversiones extranjeras
directas, privatizaciones y desregulacio-
nes constituyeron los pilares de lo que se
vislumbraba como una ruta al xito de las
economas de pases tanto en vas de de-
sarrollo como ricos. Los temas de equidad
y ecolgicos quedaron en la prctica des-
cartados. Esta exclusin matiz una clara
aplicacin de polticas en Amrica Latina,
lo que llev a los pases latinoamericanos
a niveles de pobreza insostenibles.
La Resolucin 1081 de la Comunidad Andi-
na de Naciones defne como Hogares po-
bres a aquellos que tienen al menos una de
las siguientes cinco condiciones: vivienda
con caractersticas fsicas inadecuadas o
servicios inadecuados u hogar con alta de-
pendencia econmica, con nios(as) que
no asisten a la escuela o con hacinamiento
crtico. La pobreza por necesidades bsicas
insatisfechas (NBI) se expresa como la re-
lacin porcentual entre el nmero de hoga-
res (o personas) pobres y el nmero total de
hogares (o personas) en un territorio dado.
En el mapa se representa la variacin
(diferencia en puntos porcentuales) de la
pobreza por NBI, entre los censos 2001
y 2010 a escala cantonal. En tonos de
azul se encuentran los cantones donde
disminuy la pobreza por NBI y en tonos
de rojo, los cantones donde aument.
Los cantones con mayor disminucin de
la pobreza por NBI se encuentran en la
Sierra centro sur del pas, especialmen-
te en Tungurahua y Azuay. El cantn
donde ms baj la pobreza fue Cevallos
en Tungurahua que pas del 74%, en
2001, al 37%, en 2010.
Al otro extremo se encuentran los can-
tones que aumentaron sus tasas de
pobreza, si bien no en los mismos por-
centajes que los anteriores. El cantn
en el que ms aument la pobreza fue
Marcelino Mariduea del Guayas que
pas de 55%, en 2001, al 74%, en 2010.
Estos resultados constituyen un llamado
de alerta para propiciar la intervencin
gubernamental.
en el La evolucin de la
pobreza
Ecuador entre los aos 2001 y 2010
Publicaciones
Fotografa patrimonial
e
l Ministerio Coordinador de Pa-
trimonio presenta esta gua que
contiene una introduccin al co-
nocimiento del patrimonio cultural, donde
se estructuran conceptos y defniciones
esenciales, la gestin ambiental y el pa-
e
sta publicacin recoge las 29 ponen-
cias preparadas por especialistas
nacionales y extranjeros presentadas
en el seminario del mismo nombre, desa-
rrollado en Quito del 17 al 19 de mayo del
2011, bajo la organizacin del Ministerio
Coordinador de Patrimonio, con el apoyo
de la Comisin de Biodiversidad y Recursos
p
roducto de los dilogos mante-
nidos en el Primer Taller Interna-
cional sobre Patrimonio Cultural
Inmaterial para la Construccin Partici-
pativa de Polticas Pblicas, realizado en
Quito, en mayo de 2010, se elabor un
documento que resume las propuestas
t
ren de carga partiendo de la esta-
cin de ferrocarril de Durn .c.1935.
Proporcionada por Archivo Histrico del
Guayas.
Enve sus fotografas patrimoniales a
jmoya@ministeriopatrimonio.gob.ec
34
Introduccin al Patrimonio Cultural, Gestin Ambiental y
Emprendimientos Patrimoniales
Aprovechamiento Econmico del Bioconocimiento, los Recursos
Genticos, las Especies y las Funciones Ecosistmicas en el Ecuador
e
l pintor y caricaturista Jaime Lara,
edita junto al Ministerio Coordina-
dor de Patrimonio estas dos obras
ilustradas. En la primera, se observan los
juegos que contribuyeron al desarrollo in-
tegral del individuo y que constituyeron la
diversin de jvenes y nios de pocas
pasadas. En la segunda obra, en cambio,
se presentan los ofcios tradicionales y
ambulantes que han sido un engranaje
esencial dentro de una sociedad en la
cual el trabajo informal es parte funda-
mental del bienestar econmico de la
sociedad.
trimonio natural; y las temticas de repro-
duccin y aplicabilidad para el impulso de
emprendimientos patrimoniales. Este do-
cumento ser entregado a los Gobiernos
Autnomos Descentralizados Parroquia-
les Rurales.
Naturales de la Asamblea Nacional, la Es-
cuela Legislativa de la Asamblea Nacional
y el Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Constituye una contribucin sobre los cono-
cimientos y usos presentes y potenciales de
la biodiversidad del Ecuador y propone pol-
ticas y acciones para fortalecer este mbito
del conocimiento: Parroquiales Rurales.
en las que el Ministerio Coordinador de
Patrimonio se encuentra trabajando para
la generacin de una poltica pblica so-
bre el Patrimonio Inmaterial para la sal-
vaguarda de las prcticas y manifestacio-
nes de nuestra identidad.
Juegos de otros Tiempos y
Ofcios Tradicionales y Ambulantes
Un Aporte para la Construccin de Polticas Pblicas
sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial
También podría gustarte
- Demanda Perdida de Patria PotestadDocumento6 páginasDemanda Perdida de Patria PotestadZuri100% (2)
- Los HuancavilcasDocumento12 páginasLos HuancavilcasJohanna Macas100% (1)
- Ecuador: País de Los Cuatro MundosDocumento39 páginasEcuador: País de Los Cuatro MundosLizeth Matute100% (2)
- Los Hombres de La Yuca y El Maíz. Un Ensayo Sobre El Origen y Desarrollo de Los Sistemas Agrarios en El Nuevo Mundo. Mario Sanoja, 1981.Documento232 páginasLos Hombres de La Yuca y El Maíz. Un Ensayo Sobre El Origen y Desarrollo de Los Sistemas Agrarios en El Nuevo Mundo. Mario Sanoja, 1981.Jose Chancay100% (1)
- Primer Simposio de Correlaciones Antropológicas Andino-Mesoamericano, 25-31 de Julio de 1971, Salinas, Ecuador.Documento383 páginasPrimer Simposio de Correlaciones Antropológicas Andino-Mesoamericano, 25-31 de Julio de 1971, Salinas, Ecuador.Jose Chancay100% (2)
- Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 40Documento36 páginasRevista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 40Jose Chancay100% (1)
- Cultura e Identidad EcuatorianaDocumento4 páginasCultura e Identidad EcuatorianaJonathan CalvaAún no hay calificaciones
- Nuestro Patrimonio Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio CulturalDocumento36 páginasNuestro Patrimonio Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio CulturalJose ChancayAún no hay calificaciones
- Recuperacion y Defensa de Territorio Etnico de La Costa Ecuatoriana Silvia AlvarezDocumento23 páginasRecuperacion y Defensa de Territorio Etnico de La Costa Ecuatoriana Silvia AlvarezJose ChancayAún no hay calificaciones
- Nuestro Patrimonio Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio CulturalDocumento36 páginasNuestro Patrimonio Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio CulturalJose ChancayAún no hay calificaciones
- Endara Crow ImprimirDocumento6 páginasEndara Crow Imprimirkevin zhapanAún no hay calificaciones
- Ruta Arqueologica Qhapaq Ñan Reconstruyendo La Historia Del Tomebamba ImperialDocumento117 páginasRuta Arqueologica Qhapaq Ñan Reconstruyendo La Historia Del Tomebamba ImperialJose Chancay100% (1)
- Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 42Documento36 páginasRevista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 42Jose ChancayAún no hay calificaciones
- La Etnicidad Marginal de Las Comunas de La Peninsula de Santa Elena, Ecuador, Martin BazurcoDocumento14 páginasLa Etnicidad Marginal de Las Comunas de La Peninsula de Santa Elena, Ecuador, Martin BazurcoJose Chancay100% (1)
- Spondylus No.25Documento61 páginasSpondylus No.25Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Nuestro Patrimonio Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 14, Octubre 2010Documento36 páginasNuestro Patrimonio Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 14, Octubre 2010Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Historia de Guayaquil Una Perspectiva ArqueologicaDocumento8 páginasHistoria de Guayaquil Una Perspectiva ArqueologicaJose ChancayAún no hay calificaciones
- Revista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 38Documento36 páginasRevista Del Ministerio Coordinador de Patrimonio No. 38Jose Chancay100% (1)
- Revista Nuestro Patrimonio 45Documento36 páginasRevista Nuestro Patrimonio 45Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Spondylus No.23 FINALDocumento60 páginasSpondylus No.23 FINALJose ChancayAún no hay calificaciones
- Memoria, Saberes y Usos Sociales de Los Huertos en Las Edificaciones Patrimoniales Del AzuayDocumento164 páginasMemoria, Saberes y Usos Sociales de Los Huertos en Las Edificaciones Patrimoniales Del AzuayJose ChancayAún no hay calificaciones
- Spondylus 35Documento63 páginasSpondylus 35Jose ChancayAún no hay calificaciones
- RE Ruta-Del SpondylusDocumento2 páginasRE Ruta-Del SpondylusLuisa CabezasAún no hay calificaciones
- El Retorno de San Biritute A La Comuna de SacachúnDocumento19 páginasEl Retorno de San Biritute A La Comuna de SacachúnJose ChancayAún no hay calificaciones
- Arqueología de La Costa EcuatorianaDocumento78 páginasArqueología de La Costa Ecuatorianamonchif19Aún no hay calificaciones
- Etnografías Mínimas Del EcuadorDocumento0 páginasEtnografías Mínimas Del EcuadorJose ChancayAún no hay calificaciones
- Historia 22 PDFDocumento44 páginasHistoria 22 PDFMay Elyzz GualacataAún no hay calificaciones
- Informe de Gestion INPC 2012Documento142 páginasInforme de Gestion INPC 2012Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Spondylus 24Documento61 páginasSpondylus 24Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Guia de Bienes Culturales Del Ecuador GuayasDocumento92 páginasGuia de Bienes Culturales Del Ecuador GuayasJose Chancay100% (4)
- Artistas Del EcuadorDocumento4 páginasArtistas Del EcuadorElizabeth TPAún no hay calificaciones
- Trepanacion Craneal en El Ecuador Precolombino Un Caso de Trepanación SuprainianaDocumento8 páginasTrepanacion Craneal en El Ecuador Precolombino Un Caso de Trepanación SuprainianaJose ChancayAún no hay calificaciones
- La materialidad prehispánica: estudio de caso en la Lengüeta, Sierra Nevada de Santa MartaDe EverandLa materialidad prehispánica: estudio de caso en la Lengüeta, Sierra Nevada de Santa MartaAún no hay calificaciones
- Historia de GuayaquilDocumento3 páginasHistoria de GuayaquilMaria PiguaveAún no hay calificaciones
- Reserva de Biosfera Archipiélago de ColónDocumento33 páginasReserva de Biosfera Archipiélago de ColónRodman AbrilAún no hay calificaciones
- Patrimonio Cultural Inmaterial No. 6Documento36 páginasPatrimonio Cultural Inmaterial No. 6Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Formas Cerámicas en Contextos Regionales Del Neotrópico Ecuatoriano Amelia Sanchez y Yolanda Merino 2013Documento132 páginasFormas Cerámicas en Contextos Regionales Del Neotrópico Ecuatoriano Amelia Sanchez y Yolanda Merino 2013Jose Chancay100% (1)
- Patrimonio Cultural y Lingüistico: El Montubio y El AmorfinoDocumento16 páginasPatrimonio Cultural y Lingüistico: El Montubio y El AmorfinoAndrés Guillermo RuizAún no hay calificaciones
- Pueblos Mayagnas, Ramas y MiskitosDocumento2 páginasPueblos Mayagnas, Ramas y MiskitosdarwinAún no hay calificaciones
- Tren VoladorDocumento1 páginaTren VoladorMarcelo VeintimillaAún no hay calificaciones
- Documento Leido de Javier Veliz - Las Provincias y Los Grupos EtnicosDocumento26 páginasDocumento Leido de Javier Veliz - Las Provincias y Los Grupos EtnicosManuel Andrade100% (1)
- Rescate Sitio Arqueológico Las Iguanas, Guayaquil, EcuadorDocumento17 páginasRescate Sitio Arqueológico Las Iguanas, Guayaquil, EcuadorJose Chancay100% (1)
- Cartilla Turistica CompletaDocumento68 páginasCartilla Turistica CompletaGuadalupe LarrañagaAún no hay calificaciones
- Instrumentos y Musica en La Cultura Guangala Richard ZellerDocumento44 páginasInstrumentos y Musica en La Cultura Guangala Richard ZellerJose Chancay100% (2)
- Cronica Caracas Siglo XXDocumento6 páginasCronica Caracas Siglo XXMIGDALI GIMENEZ ALVARADOAún no hay calificaciones
- PUEBLOS INDIOS EN LA COSTA ECUATORIANA Jipijapa y Montecristi en La Segunda Mitad Del Siglo XVIII, Maritza Arauz 2000Documento181 páginasPUEBLOS INDIOS EN LA COSTA ECUATORIANA Jipijapa y Montecristi en La Segunda Mitad Del Siglo XVIII, Maritza Arauz 2000Jose Chancay100% (1)
- El Terremoto de Riobamba de 1797 PDFDocumento29 páginasEl Terremoto de Riobamba de 1797 PDFjael100% (1)
- Los PuquinasDocumento22 páginasLos Puquinasjoan-tincopa50% (2)
- Compendio Histórico de La Provincia, Partidos, Ciudades, Astilleros, Ríos y Puerto de Guayaquil. Dionisio Alsedo y Herrera 1741Documento10 páginasCompendio Histórico de La Provincia, Partidos, Ciudades, Astilleros, Ríos y Puerto de Guayaquil. Dionisio Alsedo y Herrera 1741Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Este Trabajo Muestra Que Al Hacer Una Comparación Entre Las Trayectorias de Las Culturas Valdivia y Caral Supe Se Vislumbran Dos Procesos Civilizadores en El Tercer Milenio ADocumento2 páginasEste Trabajo Muestra Que Al Hacer Una Comparación Entre Las Trayectorias de Las Culturas Valdivia y Caral Supe Se Vislumbran Dos Procesos Civilizadores en El Tercer Milenio ANestor Lagos BordaAún no hay calificaciones
- El Pueblo Cholo Del Litoral Ecuatoriano en El Ecuador Plurinacional Del Siglo XXIDocumento28 páginasEl Pueblo Cholo Del Litoral Ecuatoriano en El Ecuador Plurinacional Del Siglo XXIJoselias Sanchez RamosAún no hay calificaciones
- Museo de Oro TaironaDocumento5 páginasMuseo de Oro TaironaMilthon Fernan Ceron MuñozAún no hay calificaciones
- La Ruta Del Arroz (Guayas)Documento17 páginasLa Ruta Del Arroz (Guayas)Tania VillacresAún no hay calificaciones
- Señorío Puna - Martin VollandDocumento14 páginasSeñorío Puna - Martin VollandByron Vega Baquerizo100% (1)
- Introduccion A La Gestion Del Patrimonio Cultural en Ciudades Del EcuadorDocumento27 páginasIntroduccion A La Gestion Del Patrimonio Cultural en Ciudades Del EcuadoranalopezbrunettAún no hay calificaciones
- 1919-Jijon-Artefactos Prehistóricos Del GuayasDocumento10 páginas1919-Jijon-Artefactos Prehistóricos Del GuayasJose ChancayAún no hay calificaciones
- El Extremo NorteDocumento2 páginasEl Extremo NorteArqueoBitAún no hay calificaciones
- Taller PecesDocumento6 páginasTaller PecesDaniela CastilloAún no hay calificaciones
- Revista Ministerio Coordinador Patrimonio Cultural No. 31Documento36 páginasRevista Ministerio Coordinador Patrimonio Cultural No. 31Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Guayaquil y Su Variante Cultural Arqueológica. Hans Marotzke y Francisca Laborde de Marotzke, Guayaquil, 1970.Documento17 páginasGuayaquil y Su Variante Cultural Arqueológica. Hans Marotzke y Francisca Laborde de Marotzke, Guayaquil, 1970.Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Neumonia Comunidad 2016Documento9 páginasNeumonia Comunidad 2016Jose ChancayAún no hay calificaciones
- 2001 Cabieses, F. Mas Sobre La CocaDocumento118 páginas2001 Cabieses, F. Mas Sobre La CocaJose Chancay100% (1)
- 2016 Castillo, F Et Al. Excavaciones en La Ladera Oeste Del Cerro BlancoDocumento59 páginas2016 Castillo, F Et Al. Excavaciones en La Ladera Oeste Del Cerro BlancoJose ChancayAún no hay calificaciones
- Jonitz, H. Arte Rupestre en El EcuadorDocumento13 páginasJonitz, H. Arte Rupestre en El EcuadorJose Chancay100% (1)
- 2011 Igareta, A y Schavelzon, D. Empezando Por El Principio Pioneros en La Arqueologia Historica ArgentinaDocumento21 páginas2011 Igareta, A y Schavelzon, D. Empezando Por El Principio Pioneros en La Arqueologia Historica ArgentinaJose ChancayAún no hay calificaciones
- 2010 Guillaume Gentil, N. Proyecto La Cadena-Quevedo-La ManáDocumento25 páginas2010 Guillaume Gentil, N. Proyecto La Cadena-Quevedo-La ManáJose ChancayAún no hay calificaciones
- 1987 Alcina Franch, J. Et Al Navegacion PrecolombinaDocumento39 páginas1987 Alcina Franch, J. Et Al Navegacion PrecolombinaJose ChancayAún no hay calificaciones
- 1996 Currie, E. Cultura Jambelí Conchero GuarumalDocumento17 páginas1996 Currie, E. Cultura Jambelí Conchero GuarumalJose ChancayAún no hay calificaciones
- 1997 Ledergerber, P. Ofrendas Jambelí Sarance 24Documento26 páginas1997 Ledergerber, P. Ofrendas Jambelí Sarance 24Jose ChancayAún no hay calificaciones
- 1915 Gonzalez Suarez-Notas ArqueologicasDocumento216 páginas1915 Gonzalez Suarez-Notas ArqueologicasJose ChancayAún no hay calificaciones
- Teorías en La Práctica de La Arqueología en ColombiaDocumento89 páginasTeorías en La Práctica de La Arqueología en ColombiaJose ChancayAún no hay calificaciones
- 1919-Jijon-Artefactos Prehistóricos Del GuayasDocumento10 páginas1919-Jijon-Artefactos Prehistóricos Del GuayasJose ChancayAún no hay calificaciones
- Julio Montané - Marxismo y Arqueología-Ediciones de Cultura Popular (1980)Documento176 páginasJulio Montané - Marxismo y Arqueología-Ediciones de Cultura Popular (1980)Jose Chancay100% (1)
- 1904 Gonzalez Suarez Prehistoria EcuatorianaDocumento84 páginas1904 Gonzalez Suarez Prehistoria EcuatorianaJose ChancayAún no hay calificaciones
- Andre Bazin - El Cine de La CrueldadDocumento107 páginasAndre Bazin - El Cine de La CrueldadJose ChancayAún no hay calificaciones
- Sartre. Critica de La Razon DialecticaDocumento265 páginasSartre. Critica de La Razon DialecticaSonia López100% (4)
- Los Chachis: Cosmovisión Ancestral Con La Evidencia Científica en La Prevención y Control Del DengueDocumento7 páginasLos Chachis: Cosmovisión Ancestral Con La Evidencia Científica en La Prevención y Control Del DengueJose ChancayAún no hay calificaciones
- Perfil Hormonal GinecológicoDocumento5 páginasPerfil Hormonal GinecológicoJose Chancay75% (4)
- 100 Artistas Del Ecuador - Marlon VargasDocumento280 páginas100 Artistas Del Ecuador - Marlon VargasJose ChancayAún no hay calificaciones
- La Agricultura y El Desarrollo de Comunidades Agrícolas Estables Entre Los Grupos Aborigenes Prehispanicos Del Norte de Sur America, Mario Sanoja Obediente, 1966Documento23 páginasLa Agricultura y El Desarrollo de Comunidades Agrícolas Estables Entre Los Grupos Aborigenes Prehispanicos Del Norte de Sur America, Mario Sanoja Obediente, 1966Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Arqueologia Mexicana N°101 Enero Febrero 2010Documento90 páginasArqueologia Mexicana N°101 Enero Febrero 2010Jose Chancay100% (11)
- Historia Maritima Ecuador Tomo II PrehispanicoDocumento404 páginasHistoria Maritima Ecuador Tomo II PrehispanicoJose Chancay100% (3)
- Compendio Histórico de La Provincia, Partidos, Ciudades, Astilleros, Ríos y Puerto de Guayaquil. Dionisio Alsedo y Herrera 1741Documento10 páginasCompendio Histórico de La Provincia, Partidos, Ciudades, Astilleros, Ríos y Puerto de Guayaquil. Dionisio Alsedo y Herrera 1741Jose ChancayAún no hay calificaciones
- Universidad de El Salvador Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Administración de EmpresasDocumento166 páginasUniversidad de El Salvador Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Administración de EmpresasIsrael RodriguezAún no hay calificaciones
- Contrato Fadea - FAADocumento35 páginasContrato Fadea - FAAFavio Re100% (1)
- PR Rroga Forzosa 1666719086Documento31 páginasPR Rroga Forzosa 1666719086davidneiraAún no hay calificaciones
- Circular CJDF 20/2013Documento2 páginasCircular CJDF 20/2013Dann RVAún no hay calificaciones
- El Principio de Precaución en La Legislación Ambiental Colombiana 2011Documento8 páginasEl Principio de Precaución en La Legislación Ambiental Colombiana 2011Daniela YustyAún no hay calificaciones
- Dirección General de Endeudamiento y Tesoro PúblicoDocumento8 páginasDirección General de Endeudamiento y Tesoro PúblicoKiara Isabel Vela DavilaAún no hay calificaciones
- Carta SoatDocumento3 páginasCarta SoatCROWI ツAún no hay calificaciones
- Reseña de La Sindicato Unico de Trabajadores en Construccion Civil Del Distrito de ChilcaDocumento13 páginasReseña de La Sindicato Unico de Trabajadores en Construccion Civil Del Distrito de ChilcaCleiner F. Mendoza IngaAún no hay calificaciones
- Tema 2. Liberalismo y NacionalismoDocumento62 páginasTema 2. Liberalismo y NacionalismoRosa Simón EstevezAún no hay calificaciones
- 063 Dias Economicos DocentesDocumento3 páginas063 Dias Economicos DocentesJose AlfredoAún no hay calificaciones
- Tesis CorregidaDocumento132 páginasTesis CorregidaJose A. Salas LinaresAún no hay calificaciones
- El Suplicio de Ayer y Hoy.Documento7 páginasEl Suplicio de Ayer y Hoy.Javier Fernandez JensenAún no hay calificaciones
- Iii.3. Estudio de Riesgos y VulnerabilidadDocumento32 páginasIii.3. Estudio de Riesgos y VulnerabilidadKarla FloresAún no hay calificaciones
- RC 316 2008 CG PDFDocumento7 páginasRC 316 2008 CG PDFMercedes SurGutAún no hay calificaciones
- Sentencia Dalmao - Caso Nibia SabalsagarayDocumento45 páginasSentencia Dalmao - Caso Nibia SabalsagarayPablo CardozoAún no hay calificaciones
- Parte Baja MufaceDocumento4 páginasParte Baja MufaceMiguelFontRossellóAún no hay calificaciones
- Bartolome Yun Historia Global Historia Transnacional - Cap. 10 y 11Documento49 páginasBartolome Yun Historia Global Historia Transnacional - Cap. 10 y 11Luis ValladaresAún no hay calificaciones
- Reglamento de Procesos Disciplinarios UMSS Aprobado en Detalle 22.08. 2023Documento32 páginasReglamento de Procesos Disciplinarios UMSS Aprobado en Detalle 22.08. 2023Erick Camata100% (1)
- Pfc1 - Escrito Allanamiento 02Documento2 páginasPfc1 - Escrito Allanamiento 02Randy Átero AkizehAún no hay calificaciones
- Persona JuridicaDocumento11 páginasPersona Juridicarafael jose lopez gonzalezAún no hay calificaciones
- Ley 5816 CatamarcaDocumento1 páginaLey 5816 CatamarcaJorge RodriguezAún no hay calificaciones
- El Personero EstudiantilDocumento3 páginasEl Personero Estudiantilsandra liliana perdomo amayaAún no hay calificaciones
- Adj. Hgo 20Documento66 páginasAdj. Hgo 20Jorge VillanuevaAún no hay calificaciones
- Mijas Semanal #798 Del 27 de Julio Al 2 de Agosto de 2018Documento40 páginasMijas Semanal #798 Del 27 de Julio Al 2 de Agosto de 2018mijassemanalAún no hay calificaciones
- El Estado Policial Global Por William I Robinson-01Documento208 páginasEl Estado Policial Global Por William I Robinson-01Alfred olguín100% (3)
- Ensayo El NotariadoDocumento7 páginasEnsayo El NotariadoAlejandro CordovaAún no hay calificaciones
- Acerca Del Plagio, Parafraseo y AutoplagioDocumento6 páginasAcerca Del Plagio, Parafraseo y Autoplagiojcarlosssierra-1Aún no hay calificaciones
- Tema 5Documento36 páginasTema 59m6b9krzndAún no hay calificaciones
- Convenio de Lima (Es) 2006Documento13 páginasConvenio de Lima (Es) 2006Javier PalaciosAún no hay calificaciones