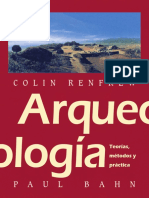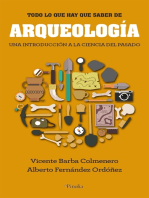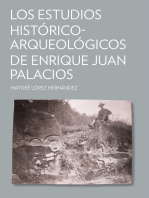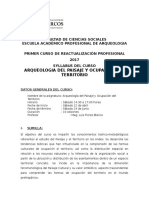Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Arqueología Colombiana. Ciencia, Pasado y Exclusión PDF
Arqueología Colombiana. Ciencia, Pasado y Exclusión PDF
Cargado por
Gabriel Cataño0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas240 páginasTítulo original
Arqueología colombiana. Ciencia, pasado y exclusión.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas240 páginasArqueología Colombiana. Ciencia, Pasado y Exclusión PDF
Arqueología Colombiana. Ciencia, Pasado y Exclusión PDF
Cargado por
Gabriel CatañoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 240
A rqueologa colom biana
C iencia, pasado y exclusin
C OLEC C I N C OLOMBI A C I ENC I A Y TEC NOLOG A
CARL HENRIK LANGEBAEK RUEDA
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnologa Francisco Jos de Caldas
A rqueologa colom biana
C iencia, pasado y exclusin
C OLEC C I N C OLOMBI A C I ENC I A Y TEC NOLOG A
Esta publicacin es una produccin del I nstituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa Francisco Jos de Caldas Colciencias.
Directora
Mara del Rosario Guerra de Mesa
Subdirector de programas estratgicos
Jess Mara lvarez Gaviria
Coordinacin editorial
Julia Patricia Aguirre G.
Diseo de coleccin
Zona Ltda.: Diego Amaral Ceballos
Armada, paginacin y produccin
Zona Ltda.: Alexandra Vergara
Correccin de textos
Elkin Rivera
Impreso en Colombia por:
Imprenta Nacional de Colombiag
I SBN: 958-8130-37-9
2003, Colciencias, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnologa Francisco Jos de Caldas.
Estelibro es el producto del intercambio deideas con estudiantes, maestros
y amigos, a lo largo demuchos aos. La lista es demasiado grande. Ellos
saben quines son. Pero entretodos quiero destacar a cuatro profesores que
ejercieron una enormeinfluencia: Ernst Bein, Guillermo Quiroga, Mara
Elvira Escobar y Robert Drennan.
Para poder terminar estetrabajo recib el impulso necesario deJess
Mara lvarez y Julia P. Aguirre, en Colciencias, y delvaro Camacho,
Francisco Leal y Francisco Zarur, en la Universidad delos Andes. Ellos
fueron mis cmplices en esto dela investigacin. Gentegenerosa comparti
informacin conmigo, entreellos Juan Ricardo Aparicio, Cristbal Gnecco,
Augusto Gmez, Claudia Mantilla, JorgeMorales, Mauricio Nieto,
Gilberto Oviedo, Emilio Piazzini, Roberto Pineda, Carlos Augusto
Rodrguez y Fabio Zambrano. Los directivos dela Biblioteca dela
Universidad delos Andes y dela Universidad Nacional deColombia
ayudaron buscando textos difciles deconseguir. JosManuel Restrepo
ofreci la posibilidad deconocer, deprimera mano, fuentes delos siglos XVII
y XVIII en el Archivo Histrico Restrepo. Tambin quiero destacar la
excelentecolaboracin dela Biblioteca dela Academia deMedicina y dela
Biblioteca Luis ngel Arango, en Bogot, as como del personal dela
Biblioteca del Jardn Botnico, en Madrid, y la Biblioteca dela
Universidad deSalamanca.
Quiero agradecer a mis estudiantes en la Universidad delos Andes, a
los cuales debo innumerables comentarios tiles para escribir estetexto:
Mara Fernanda Escalln, Lina Gmez, Tatiana Ome, Mara Andrea
Romo, Catalina Snchez, Manuel Salge, Claudia Usechey Beatriz
Williamson. Finalmente, Alicia, Andrs y Margarita, los quehan sido mi
apoyo a lo largo deaos.
Estelibro selo dedico a Lariza Pizano,
apoyo incondicional y generoso en todo lo mo.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
10
11
Presentacin 13
Historia de la arqueologa en Colombia 17
De la idolatra a la curiosidad 18
El contexto de fines del siglo xvii: arqueologa y civilizacin 24
Gigantes y arqueologa 27
Los gigantes y el medio americano 32
Los cronistas andinos 33
Civilizacin, razas y pasado: el debate sobre Amrica 36
Mutis y Humboldt: los ilustrados europeos en Amrica 40
La reaccin en Amrica 46
Los jesuitas y otros religiosos 47
La reaccin laica: el pasado prehispnico y los criollos 51
Manuel del Socorro Rodrguez
y el origen de las civilizaciones americanas 65
La guerra y el pasado indgena 69
Despus de la I ndependencia 71
El romanticismo y la arqueologa nacional 78
Una sola visin del pasado y un solo proyecto civilizador? 91
La arqueologa como ciencia 94
Las sociedades cientficas 103
La arqueologa no es cosa de hombres 105
Los trabajos regionales: el caso de Uribe ngel 107
La arqueologa, la guaquera y los aficionados 108
Raza y arqueologa a fines del siglo xix:
entre las migraciones y la evolucin 112
La arqueologa de inicios del siglo xx:
el debate sobre el evolucionismo 119
Decadencia de la raza, indigenismo
y arqueologa de los aos treinta 127
Los restos arqueolgicos en Triana y Cuervo 131
El evolucionismo sin evolucin y la arqueologa sin excavacin 134
La arqueologa imperial y cientfica: Andr, Hettner y Preuss 138
La institucionalizacin de la arqueologa 150
ndice
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
12
Polticos y arqueologa: el pasado al servicio del presente 155
La arqueologa de los aos cuarenta:
el caso de San Agustn y Tierradentro 160
Alden Mason o el miedo a interpretar 168
Wendell Bennett: del escepticismo al determinismo ambiental 172
Tipos sanguneos, toponmicos, crneos y yurumanguies 174
El escepticismo cientfico de la dcada de los cincuenta 178
Los aos cincuenta: el caso de Luis Duque Gmez 179
La arqueologa normativa 181
El legado de Gerardo Reichel-Dolmatoff 186
La analoga etnogrfica, el difusionismo y la ecologa 191
Formas de hacer arqueologa 195
La arqueologa procesual 195
Las arqueologas posprocesuales 202
Qu quiere decir este botn? La arqueologa histrica 204
La arqueologa marxista 207
Los estudios sociales de la arqueologa:
el relativismo y el tiempo presente 209
Bibliografa 215
Ilustraciones 237
13
Presentacin
s probable que no exista imagen ms estereotipada que la de los arquelogos.
La gente se figura personas dedicadas al descubrimiento de civilizaciones y cul-
turas misteriosas. La mayora sospecha que ejercen una aficin apasionante aun-
que intil, a menos, claro, que encuentren un gran tesoro. La imagen no es muy diferente
de la de un buscador de riquezas. Desde luego, existen personas que se denominan
arquelogos y que son ms o menos como la gente los imagina; sin embargo, como siempre
sucede con los estereotipos, stos son ciertos para poca gente. La gran mayora de
arquelogos no se ve a s misma en esos trminos. Casi todos estaran de acuerdo con que
el descubrimiento de pirmides o culturas desaparecidas es, por ms fascinante que
pueda ser, una descripcin insuficiente de su disciplina. Pero, de all en adelante, slo
habr desacuerdos. Precisamente, la historia de esos acuerdos y desacuerdos es la historia
de la disciplina.
En esta obra quiero invitar a conocer la arqueologa que se hace en Colombia. Aspiro a
presentar el desarrollo histrico de la disciplina, ayudar a comprender quines y por qu se
han ocupado de ella, hacer un inventario de los debates y preguntas que se han formulado
y de las respuestas que se han obtenido. El lector encontrar numerosas referencias al
desarrollo de la arqueologa en el mundo, pero slo en la medida en que han sido impor-
tantes para entender lo que sucedi en Colombia. Muchos arquelogos de este pas
tienen la sensacin de que aqu no se ha producido conocimiento terico. Es ms, casi
todos comparten un mito fundacional que remite su oficio a mediados del siglo xx, y
siempre gracias a ideas forneas. Esto es falso: existe una rica tradicin de estudios sobre
el pasado de Colombia. No busco, sin embargo, mostrar cmo ha madurado una ciencia,
y menos una ciencia colombiana. Sera presuntuoso y adems equivocado. La I lustra-
cin se present a s misma como la superacin de una poca de ignorancia. Los movi-
E
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
14
mientos posteriores se vieron a s mismos como superiores a la pretendida objetividad de
la I lustracin. Los primeros arquelogos que creyeron que excavar era parte central de su
oficio, en la dcada de los aos cuarenta del siglo xx, consideraron que antes de ellos no
se saba nada de las sociedades del pasado. No pocos colegas de hoy piensan que son
mejores que cualquiera del pasado por innumerables razones, algunas buenas y otras no
tanto. Y aunque tengo mi propia forma de hacer arqueologa, en este caso prefiero no
realizar una defensa de la misma. Aspiro a presentar un balance, no una doctrina, con el fin
de orientar a quienes se interesan por la disciplina. Aun as, mi opinin no ser un secreto.
Este libro se concentrar en la genealoga de los conceptos y narrativas de la arqueologa
y en el anlisis de la forma como ciertos temas se han considerado ms importantes que
otros. Algunas caractersticas de la arqueologa colombiana tienen una larga trayectoria,
como por ejemplo su resistencia a propuestas evolucionistas, el arraigo difusionista que
propone explicar la historia prehispnica a partir de migraciones, la idea de que el estudio
de las civilizaciones debe ser prioritario, o la de que el inters del pasado puede esperar
en relacin con las urgentes cuestiones de la etnologa. Hay ciclos de duracin larga, pero
que dan paso a otros; por ejemplo, la idea de que el medio explicaba la naturaleza de las
sociedades humanas perdur desde finales del siglo xviii hasta finales del xix, para dar
paso a propuestas ms centradas en la idea de raza. Otras narrativas han tenido recorridos
mucho ms cortos. Este es el caso de la preocupacin por la distribucin y caractersticas
culturales de las razas prehispnicas, la cual apenas dur unos cincuenta aos. I ncluso la
costumbre de excavar es reciente; mucho ms de lo que se cree. Durante mucho tiempo, la
mayora de los interesados en el pasado indgena nunca se tom la molestia de excavar, ni
siquiera cuando su preocupacin por la cultura material fue explcita. Por ltimo, algunas
ideas aparecen, desaparecen y luego renacen, como por ejemplo la propuesta de que el
estudio de las comunidades indgenas contemporneas puede ayudar a conocer las socie-
dades prehispnicas. I dentificar qu temas han sido centrales en la arqueologa colombia-
na, y por qu, es esencial para comprender la clase de disciplina que existe hoy en da.
Tambin es importante establecer el contexto social, cultural e ideolgico en el cual se lleva
a cabo el estudio del pasado.
Para muchos, la arqueologa impone modelos hegemnicos y nicos. Comparto esa idea,
pero creo que restringir el desarrollo de la disciplina a un modelo hegemnico, irreducible
y aplastante, la lleva a constituirse, injustificadamente, en un agente de algn oscuro
inters y maquiavlico plan sobre el cual existe un acuerdo por parte de los poderosos.
Reduce a la arqueologa a una falaz representacin de un inters unvoco y altisonante.
Termina por caricaturizarla como agente central de la exclusin y la desigualdad. La
realidad es siempre ms compleja. El estudio del pasado en Colombia implica la confluen-
cia de muchos aspectos. Parte de una cosmovisin, occidental y cristiana, y de un contexto
cultural, perifrico, sin el cual el estudio del pasado tal como se conoce hoy sera impensa-
ble. Pero en la prctica se cruzan ideologas diversas, personalidades distintas y situaciones
15
incomparables. No slo interesan los grandes discursos hegemnicos, los cuales, desde
luego, no estn ausentes; importan tambin sus transformaciones, sus ambigedades y
excepciones, las pequeas o grandes fisuras en los discursos sobre el pasado prehispnico.
Los desacuerdos y disensos permiten entender la arqueologa como algo menos monoltico
y acartonado. Y son la materia prima de este libro.
PRESEN TA C I N
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
16
17
H istoria
de la arqueologa en C olom bia
os manuales de arqueologa siempre comienzan por preguntar por el origen de la
disciplina. No tiene nada de raro. A los arquelogos les fascina el origen de las
cosas; formular ese interrogante con respecto a su propia profesin no poda ser la
excepcin. A primera vista parece una cuestin fcil: encontrar algn precursor iluminado
que lograra romper viejos prejuicios y avanzara en la direccin que, hoy, consideramos
vlida. Pero el asunto tiene su historia. A finales del siglo xix, se impuso la necesidad de
trazar fronteras entre disciplinas. Cada ciencia, nueva o vieja, alcanzaba su mayora de
edad a medida que delimitaba no slo su objeto de estudio, sino tambin la forma como se
diferenciaba de las dems por sus propias teoras y metodologas. En este sentido, por
mucho tiempo result natural la preocupacin por identificar la poca y los protagonistas
que haban dado lugar al nacimiento de cada una de ellas. La arqueologa, desde luego, no
fue la excepcin. Arquelogos de diversas partes del mundo han pretendido remontar los
orgenes de su oficio a alguna poca en la que se pueda identificar un inters por hacer las
cosas de una manera similar a las que se definen hoy como correctas o cientficas. Muchas
naciones se han preciado de ser la cuna de la arqueologa. Se trata de una tendencia
natural: hurgar en el pasado hasta encontrar las primeras personas que hacan cosas en
forma ms o menos parecida a como se hacen hoy en da y llamarlos entonces precursores.
Pero la tarea es ms difcil. Existen, y siempre ha sido as, diferentes modos de hacer
arqueologa y, por tanto, no es fcil llegar a una propuesta sobre su origen que deje comple-
tamente satisfecho a todo el mundo. I ncluso si todos los arquelogos estuvieran de acuer-
do en lo que consiste su disciplina, no podran reclamar ser los nicos encargados de
estudiar el pasado remoto. Mucha gente, de distintas culturas y pocas, se ha preocupado
y se sigue preocupando por el pasado, de manera diferente de la que la mayora de los
arquelogos consideraran hoy en da la ms adecuada. Los griegos de la antigedad
L
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
18
clsica explicaron, segn su propia mitologa, el hallazgo de enormes huesos de animales
extintos. En Amrica, las sociedades indgenas que encontraron los espaoles tuvieron
interpretaciones sobre su pasado. Y no es menos cierto que los conquistadores del siglo xvi
se preocuparon por el asunto y ofrecieron, igualmente, respuestas de acuerdo con su
entorno cultural. Hoy en da, por distintas circunstancias, mucha gente se interesa en el
pasado, por fuera de la arqueologa. Tambin ellos reclaman la validez de sus ideas.
No obstante, tal vez una de las pocas cosas que unen a los arquelogos es su inters por
los objetos viejos. Una de las primeras ocasiones en que se us el trmino arqueologa, en
1679, fue cuando un mdico, Jacob Spun, la defini como el estudio de las inscripciones.
Sin el inters en la cultura material no habra arqueologa, o por lo menos no como la conoce
hoy en da la mayora de sus practicantes. Aunque no se puede negar la importancia que
tiene estudiar las formas de conocer el pasado antes del coleccionismo, y por tanto de un
inters muy concreto con objetos, slo se har referencia muy breve a ellas. Se debe
comenzar por examinar cules fueron las condiciones que permitieron la existencia de
expertos que presumieron que, a partir de evidencias materiales, se poda aprender
sobre el pasado. Es un punto de partida arbitrario, pero un punto de partida, al fin y al
cabo.
DE LA IDOLATRA A LA CURIOSIDAD
Para entender cundo y por qu los objetos viejos empezaron a ser considerados dignos de
estudio, es necesario comenzar por el diablo, el enemigo del Occidente cristiano durante
siglos. Antes que cualquier otra cosa, a los indgenas descubiertos por los espaoles del
siglo xvi se les catalog de infieles. Y aunque para los espaoles la idolatra indgena
nunca fue un enemigo tan serio como el islam la forma de fanatismo religioso contra la
cual su propio dogma se enfrentaba, ciertamente haba que hacer algo al respecto. Esta
mentalidad implic que los objetos indgenas, sobre todo aquellos relacionados con sus
prcticas idlatras, fueran considerados testimonio de la presencia del demonio. En ese
contexto no era prctico, ni concebible, que alguien se dedicara a coleccionar y estudiar
objetos viejos con el fin de conocer mejor a quienes los haban elaborado.
Un documento sobre I guaque, un importante pueblo muisca, sirve para mostrar la
actitud predominante ante objetos asociados con la idolatra. A finales del siglo xvi, las
autoridades espaolas emprendieron la bsqueda de santuarios en ese lugar, y encontra-
ron momias de caciques antiguos que no haban sido cristianos. De inmediato los quema-
ron en plaza pblica. Luego hallaron que los santuarios contenan tambin los restos de
caciques que haban sido bautizados, y decidieron enterrarlos en la iglesia.
Aos ms tarde, en 1637, Juan de Valcrcel, un burcrata espaol, justific la destruc-
cin de objetos asociados a la idolatra. Valcrcel sostuvo que los muiscas eran vctimas de
dos formas de idolatra: la primera era presunta y se basaba en un falso culto y en un pacto
con el demonio, mientras que la segunda era cierta porque implicaba la adoracin del
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
19
demonio, que se mostraba en figuras visibles de hombres o brutos y pinturas. Esta
ltima forma de paganismo supona que los objetos indgenas que se encontraban en
tumbas y santuarios eran un medio de comunicacin a travs del cual el demonio impeda
la conversin de los indgenas. Destruirlos era imprescindible para acabar con la idolatra.
El caso mexicano demuestra, adems, que desde el siglo xvi haba cierta resistencia pol-
tica al estudio del pasado indgena. La corona mutil y censur muchas obras sobre el
pasado indgena que atentaban no slo contra la I glesia, sino tambin contra el Estado.
Desde luego, esto no quiere decir que los espaoles de los siglos xvi y xvii desconocie-
ran que Amrica tena un pasado, o que no se interesaran por ste. Tampoco que fueran
lo suficientemente ingenuos como para creer que todo lo que encontraban a su paso era
producto de la idolatra indgena y, por tanto, no tena ningn atractivo. Cieza de Len, un
conquistador que tuvo la oportunidad de visitar las ruinas de Tiahuanaco, en los Andes
centrales, consider que era algo digno y notable de ver, producto, sin duda, del esfuerzo
de grandes artfices o maestros. Se trataba de restos que generaban muchas preguntas.
Cieza, en efecto, lament que no existiera evidencia de escritura para saber qu gentes
hicieron tan grandes cimientos y fuerzas y qu tanto tiempo por ello ha pasado, porque de
presente no se ve ms que una muralla bien obrada. No obstante, haba piedras muy
gastadas y consumidas, las cuales permitan afirmar que se trataba de la ruina ms
antigua de todo el Per; y as, se tiene que antes que los ingas reinasen, con muchos
tiempos, estaban hechos algunos edificios destos. Ciertos cronistas se tomaron la molestia
de describir objetos de oro y cermica indgenas, sin que tuvieran la intencin de destruir-
los. Y tambin llegaron a Amrica varios conquistadores que empezaron a falsear eviden-
cias con el fin de presentar una historia americana a su acomodo. Por ejemplo, algunos
italianos alegaron haber encontrado monedas romanas en Panam, lo cual probaba un
poblamiento antiguo por parte de sus ancestros. Hasta 1634, la annima Geografa o
descripcin del Nuevo Mundo les daba crdito a quienes afirmaban que en una antigua
mina de los indios se haba hallado una moneda con el rostro de Augusto Csar, la cual se
trajo a Espaa, y el nuncio de su santidad, que entonces era llamado Juan Aupho de
Colonia, la envi al Papa. Pero el inters por el pasado de Amrica, aparte de largas
disquisiciones basadas en las Sagradas Escrituras o en autores clsicos, no pareca ameritar
ms que observaciones aisladas sobre las ruinas que haban quedado de la Conquista.
A medida que avanz la Colonia, la persecucin espaola logr transformar la idolatra
y gener, a su vez, nuevas y ms sutiles estrategias de resistencia al dominio ibrico.
La escenificacin pblica de los rituales indgenas fue cada vez ms extraa. La idolatra
indgena empez a diluirse con prcticas de brujera o hechicera que, en primer lugar, ya
no correspondan exclusivamente a los indgenas, sino tambin a los blancos, negros y
mestizos y, en segundo lugar, se llevaban a cabo en espacios privados, lejos de los ojos de
las autoridades. Ese proceso hizo que ya a finales del siglo xvii el inters por los
objetos antiguos se asociara cada vez menos con prcticas idlatras. En el centro del pas,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
20
esta poca coincidi, adems, con una significativa reduccin de la poblacin indgena.
Algunas personas pensaron que objetos que hoy se llamaran arqueolgicos deban con-
servarse porque ayudaran a averiguar cosas sobre las sociedades que los hicieron. Estu-
diar el pasado tena que ver cada vez menos con emitir juicios de valor sobre el presente,
y, por tanto, era algo ms aceptable a los ojos de la sociedad colonial.
Un cambio de actitud en la forma como se apreciaron los restos prehispnicos e indgenas
se puede encontrar en el Llanto sagrado dela Amrica meridional, escri to en 1693.
Su autor, Francisco Romero, fue encargado por la I glesia de destruir santuarios arhuacos en
la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque celoso en el cumplimiento de su deber, Romero
se tom el trabajo de describir las ofrendas indgenas que se hallaban en ellos. I ncluso
acompa su obra de un dibujo de esos objetos y adems envi a Roma varios de ellos. El
caso es que, entre los siglos xvii y xviii, objetos que rutinariamente habran sido destruidos,
empezaron a ser considerados curiosidades dignas de ser conservadas. A finales del siglo
xviii, Jos Celestino Mutis envi a Espaa la macana y hamaca del ltimo cacique de
Bogot. El virrey Messa de la Cerda exhibi en Santaf una coleccin de momias y el
padre Julin, autor de una clebre monografa sobre Santa Marta, escrita en 1787, conside-
r que los restos de antiguas tumbas encontradas eran dignos de un museo, por su anti-
gedad, por su belleza y primor. Por esa misma poca, las familias ricas de Popayn tenan
colecciones de antigedades que incluan langostas, escarabajos y diversos insectos de
oro. En 1771 el pintor Francisco Rodrguez visit San Agustn y describi algunas de las
estatuas pintadas que se encontraban en la regin, incluyendo la representacin de un
obispo, la de un fraile, muchas calaveras pintadas o labradas, todo en piedra fina.
Las primeras colecciones se aproximaron a los gabinetes de antigedades e imitaban,
entre la elite, las que la propia monarqua espaola mantena en la metrpoli gracias a
Carlos iii. No obstante, a diferencia de ellas, no se constituyeron como centros de estudio
sobre el pasado. Eran colecciones de gente muy pudiente, la cual se inclinaba a poseer
objetos interesantes. Desde luego, en la medida en que su aficin aument, tambin se
alent la bsqueda de objetos antiguos que ellos pudieran comprar. Aunque en 1772,
segn el obispo Peredo, los habitantes de Cinaga de Oro, en la llanura del Sin, salan a
buscar adornos de oro de los indios despus de las fuertes lluvias, slo por el oro, en otras
partes de la Nueva Granada se empezaban a buscar antigedades indgenas por ellas
mismas. Un cura dominico que trabajaba en la regin de Pasto era famoso por haber
invertido enormes sumas de dinero en busca de sepulcros indgenas, hasta que finalmen-
te dio con gran riqueza, parte de la cual envi al provincial de su religin y a otras
personas de Quito, segn cuenta Antonio de Ulloa en su Viajea la Amrica meridional
(1748). Por esa misma poca otro cura, fray Juan de Santa Gertrudis, viaj por la provincia
de Tierradentro y encontr una actividad de guaquera desarrollada, la cual serva no slo
para hallar oro y fundirlo, sino tambin para nutrir colecciones particulares con adornos
que se encontraban en las tumbas. En San Agustn, el mismo cura encontr que el prroco
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
21
Santuario arhuaco destruido en el siglo xvii por rdenesdeFrancisco Romero. Ya para finesdel siglo xvii, se
describieron algunosobjetosrelacionadoscon la idolatra indgena. Incluso algunosseconsideraron dignosde
ser conservados.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
22
tena seis mestizos de Popayn que, con instrumentos para excavar guacas, haban
excavado diecinueve entierros. Fray Juan de Santa Gertrudis describi los objetos de El
Pedregal y de San Agustn como chucheras de los indios antiguos, pero al menos no
como prueba de la idolatra indgena. Lo cierto es que las estatuas de ese lugar se interpre-
taron en trminos muy diferentes de los que se habran podido dar tan slo pocos aos
antes. Las estatuas representaban antiguos jerarcas de la I glesia. Tres de ellas a obispos,
porque tenan mitras revestidas de encajes bien labrados. Otras estatuas, ms modes-
tas, correspondan a franciscanos observantes, los cuales tenan el ademn de quien
predica.
Santa Gertrudis no hizo nada por echar abajo ninguna estatua, aunque de todos modos
el demonio tena algo que ver con su elaboracin. El razonamiento del padre fue bien
interesante: los indgenas no tenan hierro, por tanto, no pudieron elaborar las estatuas.
Las esculturas agustinianas daban la impresin de representar la visita de santos en algn
momento del pasado. Sin embargo, parecan representar obispos y franciscanos con sus
ropas actuales, no con las que usaban hace cientos de aos. Todo esto slo pareca llevar a
una conclusin lgica: eran producto evidente del demonio, pero no como objeto de culto
infiel, sino como prueba de que el demonio les fabricara aquellas estatuas y les dira:
hombres como stos sern los que gobernarn esta tierra. La idea de que el mismo
demonio haba dejado testimonio sobre la llegada de los espaoles y su religin no era
descabellada. Antonio Julin, autor de la monografa sobre Santa Marta, haba escrito en
1790 la Monarqua del diablo, obra en la cual argument que una vez que los espaoles
llegaron al Caribe, el diablo comenz una activa campaa en Tierra Firme con el objetivo
de advertir a los indgenas sobre la llegada de nuevos amos. Las estatuas de San Agustn
encajaban en esa propuesta.
Algunas preguntas que se hicieron con respecto a las antigedades indgenas no tenan
nada que ver con quienes las haban elaborado. Para el padre Santa Gertrudis, las esta-
tuas de San Agustn no las haban tallado seres humanos, sino el mismo demonio. Cuando
el padre Julin conoci la coleccin de momias del virrey Messa de la Cerda, le pareci
interesante preguntarse por la razn de su excelente conservacin. l supuso que los
restos momificados de Egipto se haban conservado gracias al excesivo calor. Y a partir de
su propia experiencia en los helados pramos de los alrededores de Bogot, lleg a la
conclusin de que los cuerpos momificados eran producto del extremo fro de esas regio-
nes. La pregunta que se formul Julin no tena ninguna relacin con los indgenas. Era un
interrogante cuya respuesta no ayudara en nada a conocer mejor a los muiscas. Pero era
una pregunta, y no estaba precedida por el afn de destruccin.
Desde luego, en otras ocasiones se cuestionaron aspectos relacionados con los pueblos
indgenas. Por ejemplo, el mismo fray Juan de Santa Gertrudis observ que ciertas tumbas
de Tierradentro eran ms grandes que otras. Y para responder a esa inquietud, concluy
que las ms grandes que tenan oro, por lo general correspondan a los caciques,
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
23
mientras aquellas que contenan apenas juguetes como son platillos, ollitas, jarras,
muequitos y varios pjaros y animales pertenecan a gente del comn.
Por cierto, otro cura empez a interesarse por los objetos arqueolgicos en la sabana de
Bogot, aunque en forma mucho ms sofisticada. Es bueno detenerse en este personaje y
en su obra porque tuvo un impacto importante en Humboldt y los colombianos interesa-
dos en el pasado indgena, a lo largo del siglo xix. Se trata de Jos Domingo Duquesne,
hijo de francs y criolla, que naci en Santaf en 1748. Fue cura prroco de Turmequ,
Lenguazaque, Gachancip y Neiva. Conocido por su inters en la gramtica, la astrono-
ma y las ciencias eclesisticas, particip en una polmica para cambiar la educacin,
debate al que contribuy con una descarnada crtica a Aristteles y su influencia en la
educacin colonial. Adems de su preocupacin por la pedagoga, tuvo un inters por los
antiguos muiscas de la sabana de Bogot, el cual se materializ en cortos trabajos: una
gramtica sobre la lengua muisca, la Disertacin sobreel origen del calendario jeroglfico de
los moscas, y el estudio denominado Sacrificio delos moscas y significado o alusiones delos
nombres desus vctimas.
Duquesne consider que pequeas rocas con grabados indgenas que encontraban los
campesinos correspondan a calendarios muiscas, lo cual mostraba que los indgenas
haban desarrollado una especie de escritura jeroglfica. La existencia de calendarios,
adems, no slo indicaba la preocupacin de los muiscas con el cmputo de los tiempos,
JosDomingo Duquesnerepresenta uno
delospionerosdel estudio deobjetosantiguoscon
el propsito deconocer el pasado prehispnico.
Sustrabajossirvieron deinspiracin para Humboldt
y losinvestigadorescolombianoshasta finalesdel
siglo xix.
El llamado calendario muisca deDuquesne
ejemplifica el intersdela poca por loscalendarios
y la existencia decivilizacionesamericanasantesde
la llegada delosespaoles.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
24
sino tambin que posean un cuerpo de legislacin de ritos y ceremonias para el gobierno
de la nacin. I ndudablemente, todas las culturas del mundo tenan calendarios, entre
otras cosas porque No haba dado las primeras clases de astronoma. Sin embargo, el
calendario muisca era diferente del de otras sociedades, y adems muy desarrollado. Para
llegar a dichas conclusiones, Duquesne se bas en comparaciones con las antiguas cultu-
ras de Egipto, en el testimonio de campesinos de la regin y en palabras sueltas del
vocabulario chibcha. Su originalidad, en la Nueva Granada, consisti en pensar que los
objetos arqueolgicos los haban elaborado seres humanos y que stos podan ensear
sobre su sociedad. Las piedras a partir de las cuales dedujo la existencia de un alfabeto
muisca se consideraron dignas de un gabinete de historia. Por esa misma poca, otros
intelectuales, espaoles y criollos, se aventuraron a describir y documentar el pasado
remoto, a partir de vestigios arqueolgicos. La corona haba enviado expediciones a Mxi-
co y Per con la misin de estudiar sitios arqueolgicos. Haba comenzado, entonces, el
inters por los monumentos y antigedades de los indgenas, con el nimo de reconstruir
cmo haban sido sus culturas.
EL CONTEXTO DE FINES DEL SIGLO XVII: ARQUEOLOGA Y CIVILIZACIN
Desde mediados del siglo xvi, Bogot, al principio una fundacin de conquistadores,
empez a ser ocupada por una creciente poblacin indgena. Adems de criollos y espao-
les, la ciudad tena 10.000 indgenas, muchos de los cuales vivan en los solares o patios
traseros de las casas de espaoles. Haban llegado huyendo de la mita o el alquiler. Ade-
ms de Santaf, slo Cartagena y Popayn podan considerarse ciudades de alguna im-
portancia. La juventud interesada en estudiar, criolla o espaola, se concentraba en la
teologa, lo cual se vinculaba a los esfuerzos por evangelizar, y en la filosofa. Las clases se
dictaban en latn. La ciudad era conocida por sus iglesias y monasterios.
Para la poca de Jos Domingo Duquesne, en la ciudad haba unas 35.000 personas, es
decir, tres veces ms que haca un siglo. El mestizaje haba avanzado. La indgena ya no
era la poblacin mayoritaria y, en todo caso, se encontraba convertida formalmente al
catolicismo. Un pensador ilustrado, Antonio Caballero y Gngora, se poda expresar de los
indgenas como una decadente minora, algo impensable aos atrs. Adems, se avan-
zaba en la direccin de cambios dramticos en la educacin: en 1774, algunos se atrevie-
ron a proponer una universidad pblica, libre de la tutela de la I glesia, en la cual se
enseara una visin del mundo que no estaba centrada en Dios. Al mismo tiempo, un
creciente nmero de intelectuales lea y escriba sobre filosofa, argumentaba sobre la
importancia de ensear en castellano y la necesidad de ser escpticos ante las autoridades
establecidas (en especial la I glesia). Ms importante an, comenzaba a discutir, en forma
crtica, los problemas y las posibilidades econmicas del pas.
En el siglo xviii, el antagonista de Occidente ya no era el paganismo, sino todo lo que se
opusiera a la civilizacin. En otras palabras, la barbarie y el salvajismo. Si anteriormente
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
25
la frontera se trazaba entre el creyente y el no creyente, ahora se trataba del lmite entre la
razn y el error. Esa idea de civilizacin tena muchas facetas. Se trat de un proyecto
poltico asociado al triunfo de la razn. De un movimiento social. De la imposicin de un
comportamiento dictado por una nueva etiqueta y la consecuente transformacin de la
sociedad a travs de la higiene pblica y los modales en la mesa y en la conversacin.
En trminos acadmicos, la mayora de los pensadores de la I lustracin mantuvo tres
principios. El primero fue que toda pregunta genuina poda responderse. El segundo, que
todas las respuestas se podan aprender y ensear. El tercero, que las proposiciones eran
verdaderas o falsas desde un nico patrn basado en la razn. Dos interpretaciones muy
diferentes sobre la misma cosa no podan ser ciertas: o una era cierta y la otra falsa, o las dos
estaban equivocadas y habra que encontrar, mediante la poderosa razn humana, la
verdadera. En el arte, como en la ciencia, se exiga una representacin lo ms exacta
posible de la naturaleza. Francisco Jos de Caldas consideraba que aquello que era her-
moso en la arquitectura era tambin producto de la razn. Las ilustraciones de la Expedi-
cin Botnica son un buen ejemplo de lo que se esperaba del arte y la ciencia. La instruc-
cin de Mutis consisti en que se dibujara con agudeza cientfica la naturaleza; el pintor
deba trabajar en silencio, y dibujar antes de que las plantas perdieran su vitalidad; ade-
ms, lo que se dibujaba se deba representar en su tamao y color exactos.
Para la I lustracin, el pasado desempe un papel importante. Primero, porque algunos
lo asociaron a la nocin de un progreso humano, natural a todos los pueblos. Se requera,
por tanto, informacin del pasado que sirviera para mostrar el ascenso gradual de las
sociedades. Por ejemplo, se saba que en las pocas ms antiguas el hombre haba utiliza-
do instrumentos de piedra y que luego aprendi a trabajar el metal. Esto mostraba el
progreso humano hacia un ineludible estado de civilizacin. Amrica ofreca la magnfica
oportunidad de entender el mundo antes de la civilizacin. El continente estaba pobla-
do, como afirm Buffon, por dbiles salvajes que haban sido presa fcil de unos pocos
espaoles. Los indgenas, segn el mismo autor, debieron ser pocos a juzgar por la escasez
de monumentos que quedan de la presunta grandeza de estos pueblos. Por cuanto se
supona que toda la humanidad comparta un solo origen bblico, intrigaba el hecho de que
unos pueblos alcanzaran la civilizacin antes que otros. Fue razonable, entonces, pensar
en la poca antigedad del indgena en el continente como probable explicacin del atraso,
o discutir sobre las razones naturales que podan explicar la debilidad del americano.
Una propuesta muy comn consisti en destacar su aislamiento y la existencia de un
medio ambiente hostil. A los indgenas se los compar con nios o incluso con enfermos,
todo lo cual tena, no obstante, la virtud de ser remediable: los nios crecen y los enfermos
se pueden curar. Los unos bajo el cuidado de los adultos y los otros, de sus mdicos.
El debate sobre la naturaleza americana justific un enorme inters por conocer cmo
eran las sociedades indgenas, tanto las del presente como las del pasado. En 1792, el
problema amerit que la Acadmie Franaise abriera un concurso sobre la influencia de
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
26
Amrica en la poltica, comercio y costumbres de Europa. Se comenzaron a estudiar sus
lenguas y sus costumbres. Las antigedades se transformaron, a ojo del cientfico ilustra-
do, en una formidable fuente de informacin para el estudio del pasado y, por consiguien-
te, en el proyecto de construccin social en el futuro. Estas consideraciones no fueron
ajenas a pensadores ilustrados de la Nueva Granada, como lo demuestra Jos Domingo
Duquesne.
A finales del siglo xviii, el inters por las antigedades indgenas recibi el apoyo oficial
y los gabinetes de historia natural de Europa, entre stos el de Madrid, empezaron a
nutrirse de objetos antiguos procedentes de Amrica. Precisamente el fundador del Ga-
binete de Historia Natural, de Madrid, Antonio de Ulloa, se interes por las antigedades
americanas. De Ulloa, el mismo gracias al cual sabemos de la vocacin de guaquero de un
dominico que viva cerca de Pasto, haba visitado Quito en compaa de Charles de La
Condamine, uno de los pensadores ilustrados que sostuvieron que la naturaleza america-
na era dbil. La Condamine fue militar, perteneciente a la Academia de Ciencias de
Pars. En 1736 parti al Per con el fin de averiguar el tamao definitivo de la Tierra.
Como resultado de su viaje public, en 1745, Viajea la Amrica meridional. En esa obra,
se preocup por explicar las diferencias entre los indgenas de varias regiones, que susten-
t en las diferencias climticas, aunque tambin la distinta influencia de los espaoles y
portugueses y las variaciones en la alimentacin podan contribuir a explicarlas. A la
poblacin indgena se la calific de perezosa, glotona y aptica, aunque por lo menos parte
de esa situacin se justificaba por la servilidad en que vivan. Las lenguas eran pobres,
incapaces de expresar conceptos abstractos. No haba equivalente para las palabras tiem-
po o espacio, como tampoco para libertad, o agradecimiento. Todo esto contrastaba
con la glorificacin que algunos cronistas de la Conquista haban hecho de la poblacin
nativa en especial la peruana antes de la llegada de los espaoles. Entonces, slo
haba dos posibilidades: o bien la poblacin haba degenerado mucho de sus antepasa-
dos, o bien los cronistas haban exagerado las cosas. El inters de La Condamine por el
pasado prehispnico no fue muy grande, pero fue uno de los primeros en hacer algunas
observaciones que luego seran objeto de agudos debates. Por ejemplo, recolect un voca-
bulario con las palabras ms usuales en las diversas lenguas indias, con el fin de estudiar
las transmigraciones de las sociedades aborgenes en el pasado y como medio de estudiar
su origen.
Antonio de Ulloa retom algunos de los temas planteados por La Condamine, pero fue
ms explcito en el inters por el estudio de antigedades. En compaa de Jorge Juan
escribi, en 1792, una descripcin de su viaje por las colonias espaolas. En ella afirm que
las antigedades constituan las demostraciones verdicas de lo que fueron las gentes en
los tiempos a que se refieren; por ellas viene a averiguarse lo que alcanzaron, el modo en
que se manejaron, su gobierno y economa. Este esfuerzo complement las Noticias
americanas, escritas por De Ulloa en 1772. En ese texto se argument que los objetos
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
27
antiguos, entre stos los edificios, muros y
tambin aquellas cosas que les eran de pro-
pio uso, como son herramientas o instrumen-
tillos, daban noticia de los pueblos antiguos
de los indios y de las cosas que se conservan
de ellos. De Ulloa desarroll un sofisticado
inters por los restos arqueolgicos del anti-
guo imperio inca. Diferenci clases de vivien-
da que se podan reconocer en los sitios ar-
queolgicos, estableci su tamao promedio
y especul sobre su funcin. Lleg a elaborar
un cuestionario para que quienes enviaran
objetos arqueolgicos al Gabinete, informa-
ran sobre algunos aspectos de sus hallazgos.
En su Viajea la Amrica meridional, De Ulloa
describi con detalle la aficin de los busca-
dores de tesoros en la provincia de Quito, la
forma de las tumbas y su contenido, y admir
la manera como haban trabajado los metales
y la piedra.
Estos primeros estudios arqueolgicos es-
taban imbuidos de la idea de progreso. Duquesne y De Ulloa, entre los muchos que
empezaron a interesarse por las sociedades prehispnicas, pensaban que el estudio de las
antigedades serva para conocer la posibilidad de civilizacin entre los antiguos america-
nos. Duquesne defendi su existencia entre los muiscas. De Ulloa utiliz la informacin
arqueolgica para diferenciar la civilizacin inca de los pueblos salvajes, ms atrasados,
que los rodeaban. No obstante, nada le impidi comparar los monumentos indgenas con
las telaraas, o las casas de los castores, hechas mecnicamente o por imitacin, ceidas a
las necesidades de la vida. Los resultados de la investigacin arqueolgica empezaban a
enmarcarse en una amplia discusin sobre el Nuevo Mundo que superaba de lejos el
campo especfico del estudio de antigedades. I ndagar sobre antigedades empez a ser
importante para resolver un gran nmero de preguntas que tenan que ver con la historia
de Amrica y la naturaleza de sus habitantes.
GIGANTES Y ARQUEOLOGA
Aunque el estudio de ruinas arqueolgicas llam la atencin de los primeros arquelogos,
el inters por el pasado involucraba otras cosas tambin. La existencia de gigantes fue uno
de los temas de debate de finales del siglo xviii. Este asunto se relacion con otros, mucho
ms importantes. Por un lado, al igual que con las antigedades indgenas, era central en
Antonio deUlloa fueel msimportante
viajero espaol interesado en el
establecimiento degabinetesy el estudio
deantigedades. Su descripcin desitios
arqueolgicosecuatorianosy peruanossirvi
deinspiracin a Francisco JosdeCaldas.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
28
el debate sobre la debilidad y juventud de Amrica. Por otro lado, el asunto tena que ver
con la polmica entre la visin optimista del mundo y su contraparte pesimista, lo cual
desde luego era central en el planteamiento ilustrado de progreso. La idea optimista se
basaba en la generosidad y bondad del Creador, as como en el poder de la razn humana.
A esta idea se opona la de la decadencia y pesimismo. El pensador clsico Ovidio, por
ejemplo, haba presumido la existencia de distintas edades de la humanidad, empezando
con la de Oro y terminando con la de Hierro. Como indican los nombres de esas edades,
la propuesta implicaba un proceso de decadencia: al comienzo reinaban la bondad, la
buena fe y la justicia, y luego el desborde general de los vicios. Si se probaba la existencia
de gigantes extintos, se demostraba la existencia de un mundo antiguo muy distinto y
tambin quizs de cierta decadencia. Los gigantes se sumaban a la larga lista de centauros
y faunos que se haban acabado por alguna razn, tal vez relacionada con el medio. Su
extincin podra implicar adems una disminucin en el tamao de la gente, lo cual se
traduca en el envejecimiento y deterioro de la naturaleza.
Por cierto, el debate sobre gigantes estaba relacionado tambin con la antigedad del
mundo y la extincin de animales prehistricos. Hasta el siglo xviii, pocos pensaban que
el hombre o el planeta podan ser muy antiguos. Pero la lectura literal de la Biblia, que
indicaba que el mundo no poda tener ms de 6.000 aos, empezaba a ponerse en duda.
Algunos autores se ingeniaron diversas formas para corroborar una mayor edad del mun-
do. Una de las argumentaciones ms interesantes fue la presentada por Edmund Halley,
en un trabajo titulado Brevedescripcin dela salinidad del ocano. El autor hizo un clculo
del tiempo que el ocano habra tomado para alcanzar el grado de salinidad actual.
Su conclusin fue que semejante volumen de agua no habra podido alcanzar los niveles
de salinidad en tan slo 6.000 aos. Otro ingenioso mtodo para calcular la edad del
planeta consisti en suponer que el mar se estaba secando y que algn da desaparecera.
Bastaba entonces con medir su descenso desde las ms altas cumbres para saber qu tan
antiguo era el mundo. El resultado fue asombroso: por lo menos dos billones de aos.
Se abra la posibilidad de que la humanidad fuera bastante antigua tambin. No haba
certeza sobre qu tan antigua, pero exista la esperanza de que algn da sera posible
saberlo con notable exactitud. El deseo de numerosos pensadores de la I lustracin de
llegar a un conocimiento preciso no podra dejar sin resolver una cuestin de este calibre.
Hasta el siglo xvii, una idea muy conservadora sobre qu tan viejo era el mundo haca
innecesario explicar la antigedad del hombre. No poda tratarse de pocas muy diferen-
tes. Si Dios no haba creado el mundo para poblarlo de seres humanos, entonces para
qu? Los restos humanos antiguos que no pertenecan a los romanos o a los galos, y que se
encontraban en ciertos lugares, correspondan o bien a la poca del diluvio o bien a una
poca no muy anterior.
Mientras estos debates ocurran en Europa, en Amrica algunos espaoles y criollos
empezaron a dirigir de nuevo la mirada hacia la existencia de los gigantes. Y es que el tema
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
29
Gigantespatagnicos. La
discusin sobrela existencia
degigantesfue, finalmente,
zanjada para finesdel siglo
xviii. Pero fueun tema que
llam la atencin deviajeros
y cientficos. Resolver, ver el
asunto desu existencia fue
uno delosprimero pasos
para comprender la
naturaleza americana.
era viejo. En 1570, el soldado Pero Lpez, uno de los pocos conquistadores de a pie que
dejaron escrita una crnica, visit la pennsula de Santa Elena, en Ecuador. En ese lugar
encontr huesos que deban haber pertenecido a gente grande y fuerte. I ncluso report
que se vean cosas grandes y edificios que hicieron. Antes que Lpez, otras personas se
haban preocupado por el tema. Cieza de Len haba descrito tumbas elaboradas por
gigantes. Los cronistas Herrera y Garcilaso haban hablado de esto. En 1551, el virrey del
Per haba tomado cartas en el asunto y conformado una expedicin para averiguar de
dnde haban llegado los gigantes a Santa Elena. Un aspecto que exiga una explicacin
era no solo el origen, sino tambin la extincin de los gigantes. Para Cieza, la razn era que
los gigantes haban sido sodomitas y, por ende, haban recibido su merecido castigo divino.
Para Lpez, la explicacin fue an ms ingeniosa: las mujeres de los gigantes eran mucho
ms pequeas que los hombres y, por consiguiente, no se haban podido reproducir.
Algunos textos de mediados del siglo xviii se referan a ciertos descendientes de Cam,
un hijo de No, de los cuales no daba cuenta la historia. Una posibilidad era que se tratara
de los gigantes, cuyos rastros se encontraban en tantas partes del mundo. Hacia 1792, en
el Mercurio Peruano, peridico publicado en Lima, se especul sobre la existencia de
enormes seres humanos que haban poblado la costa y se pregunt si poda tratarse de los
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
30
ancestros de los patagones, indgenas de proporciones monstruosas que algunos viajeros
de la poca afirmaban haber encontrado en el extremo sur del continente. En Santaf la
cuestin tambin recibi algn inters. Cuando Carlos iii solicit que se le enviaran desde
las colonias objetos raros y notables, pareci interesante mandarle muestras de enormes
huesos que se encontraban en el Campo de los Gigantes en Soacha. En este lugar, desde
el siglo xvi se haban encontrado enormes huesos que se interpretaron como restos de
camellos utilizados por Bochica, el dios civilizador de los muiscas durante sus andanzas
por el territorio andino. Segn el virrey Gil y Lesmes, en su superficie hay varios despojos
vivientes, cuya magnitud admira, como se ver por lo que acompaa, recogidos de paso y
sin hacer excavacin ni diligencia particular. La idea de que se tratara de restos de
animales se poda descartar: Una coleccin de huesos en un espacio tan considerable
parece deba atribuirse a la especie humana, pues los animales, sujetos a morir donde los
acomete la ltima enfermedad, no han podido seguramente formar este osario. Adems,
la elevacin del terreno sobre el nivel del mar y la distancia a las cuestas no permite el que
las conjeturas se extiendan a considerar los despojos de bueyes marinos u otros cetceos,
conducidos y aglomerados por las ondas del ocano o mar Pacfico, a quienes sirven de
barrera las elevadas cordilleras de los Andes. Tampoco permite la posicin el que las
crecientes de los ros hayan conducido de varios parajes estos huesos, porque ah no hay
ros, ni puede haberlos.
Muchos expedicionarios se interesaron por conocer de primera mano la evidencia de
gigantes: o bien huesos como los que reportaban Cieza y Pero Lpez, o bien los mismsimos
patagones, que brindaban la posibilidad de estudiarlos en vivo. Cuando se emprendieron
expedi ci ones a la Patagoni a, los espaoles encontraron que los i ndgenas no eran
anormalmente altos. Descartada la posibilidad de encontrar gigantes contemporneos,
quedaban los huesos como nico testimonio digno de estudiarse.
En 1774, la regin de Santa Elena fue visitada por la expedicin de Francisco Requena.
En lugar de encontrar restos de gigantes, como fcilmente, aunque con argumentos razo-
nados, haba hallado el virrey de Santaf, Requena anot que la semejanza que muchos
de sus huesos tienen con los humanos ha hecho creer con ligereza a los que los han
examinado con poca reflexin, que son de esta especie de gigantes. Entre tanto, mientras
no se estudiaran seriamente los huesos, la noticia de gigantes slo podra ser fabulosa, as
como fingido cualquier relato sobre la peregrinacin de gigantes de unos sitios a otros. Para
Requena, las supuestas muelas de gigantes que se encontraban en diversos parajes de
Amrica no podran serlo. Y si no eran muelas, mucho menos podran haber sido de
humanos.
La reticencia de Requena para aceptar la existencia de gigantes no se bas del todo en
la razn. Por ejemplo, record que habra que explicar cmo todos los seres humanos, entre
ellos los gigantes, podran haber sido descendientes de No. Pero, por lo menos, se tom la
molestia de examinar los huesos. No encontr sino cuatro que resultaron similares a
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
31
huesos humanos y, de ellos, ninguno era esencial, es decir, un crneo o un resto que
pudiera identificarse ms all de cualquier duda. Por otra parte, el sitio mismo donde se
encontraban los huesos daba pistas interesantes. En razn del corto espesor de la tierra
que los cubra, y por la mezcla de conchas y arena en el suelo, resultaba evidente que se
trataba de despojos del mar, arrastrados tierra adentro haca poco tiempo. Era difcil res-
ponder a qu animales pertenecan, pero lo ms probable era que fueran ballenas, quizs
de una variedad ms grande de la conocida por esos das. Cualquier diferencia entre los
huesos encontrados, que slo el vulgo podra atribuir a humanos, y los de ballenas, se
podra explicar con facilidad: El movimiento del mar, la rotacin de los huesos en el fondo
y el choque continuo de unos con otros pudo muy bien darles, en forma casual, la semejan-
za de muelas; y esto es lo ms probable en vista de que son muy raras las que se han
descubierto.
Requena exigi concentrarse en el anlisis de los huesos, hizo observaciones y compa-
raciones y lleg a hiptesis razonadas a partir de ellas. Pero eso no quiere decir que tuviera
la razn, y evidentemente la cosa no qued all. En 1778, Jos Garca de Len y Pizarro
fue comisionado por Carlos iii para enviar muestras de gigantes al Real Gabinete de
Historia Natural, con el cual el soberano haba enriquecido Madrid. Una de las tareas
que emprendi el juicioso sbdito consisti en buscar la antigua morada de los gigantes de
Santa Elena. Como resultado, consult las noticias clsicas sobre la existencia de gigantes
y registr los sitios y pozos donde se deca que se haban encontrado sus huesos. Describi
una multitud de estos enormes huesos separadamente, y sin orden ni seas de que con
ellos hubiese habido otra cosa. Despus de extraer algunos de ellos, identific a qu
partes del cuerpo correspondan (caas de piernas, vrtebras de espinazo), y anot con
extraeza la ausencia de muelas, aunque logr que un cura de la regin le mostrara una
encontrada haca dos aos. Esta muela result especialmente interesante; detall tanto su
color, como sus medidas y su peso. Una muestra de esos huesos, empacada con trozos de
madera, que les sujetan, y mucha paja que las resguarda, se envi por ltimo a Europa.
Jos Garca de Len y Pizarro no se limit a describir los hallazgos y enviar una muestra
a Madrid. Encontr interesante que no existiera ningn vestigio de poblacin; slo un
foso, muy profundo, abierto en la piedra, que supuestamente haba sido labrado por los
gigantes. La presencia de objetos elaborados por humanos en el sitio donde se hallaban
los grandes huesos era tan slo una suposicin, aunque no descart que el problema
ameritara una investigacin. En un captulo de su informe, titulado Noticias histricas y
filosofa del origen deestos huesos, el autor dio cuenta de diferentes versiones clsicas sobre
los huesos de Santa Elena. Describi cmo para muchos cronistas no slo se trataba de
gigantes, sino tambin de canbales y sodomitas castigados por un fuego que vino del
cielo. Pero esto no era del todo satisfactorio. En primer lugar, los huesos, en realidad, no
parecan quemados; ms bien, eran similares a rocas. Y adems, dnde estaban los cr-
neos? Y por qu la dificultad de encontrar muelas?
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
32
La evidencia acumulada slo poda llevar a dudar de los naturales, y entrar en recelo en
la credibilidad de los escritores. Una opcin es que se tratara de ballenas, como haba
sugerido Requena, pero esto pareca imposible porque los huesos de esos animales eran
muy diferentes. Lo ms probable era que los huesos fueran de animales que ya no se
conocen, que se extinguieron en estas partes, o en la gran revolucin ocasionada por el
diluvio.
Lo cierto es que para el autor exista la certeza de que el problema sera fcil de resolver,
no de cualquier manera, sino a partir de observaciones autorizadas de expertos en anato-
ma, que deban tomar cartas en el asunto. En busca de tales opiniones, huesos de gigantes
se siguieron enviando al Real Gabinete de Historia Natural, de Madrid. De inmediato
fueron desechados como huesos de grandes mamferos extintos. Por esa misma poca,
Cuvier se encarg de enterrar cualquier idea sobre gigantes. En cambio, propuso la exis-
tencia de mastodontes extintos. Y el asunto pareca concluido tambin en Amrica. El
redactor americano, en su edicin del 19 de junio de 1807, incluy una nota de Manuel del
Socorro Rodrguez sobre el hallazgo de un esqueleto de mastodonte en Estados Unidos.
Se saba desde hace mucho tiempo que dicho animal haba existido en nuestro conti-
nente, y que sus dimensiones eran mucho mayores que las de los animales que se
conocen en el da.
El estudio de gigantes muestra que la ruptura del pensamiento ilustrado con la visin
clsica no fue total. Uno de los argumentos de Requena para rechazar la existencia de
gigantes tiene que ver con el texto bblico; es decir, se us un argumento de autoridad. Pero
se contempl la posibilidad de plantear ideas nuevas a partir de observaciones cientficas.
Entonces se propusieron posibles interpretaciones y se decidi sobre la que pareca ms
razonable. Ejemplos de esta clase de razonamiento es la idea de Requena en cuanto a que
se trataba de huesos de ballena arrojados a tierra, o la de Jos Garca de Len sobre la
posibilidad de que fueran restos de fauna extinta. Algunas de las ideas que se debatieron
seran luego muy importantes para los arquelogos. Por ejemplo, Requena y Jos Garca
de Len anotaron que los huesos no se encontraban asociados con artefactos, y tomaron
esto como indicio de que no eran, al fin y al cabo, restos humanos. Otro ejemplo: el hallazgo
de conchas con los huesos evidencia que sugera un origen marino de los animales. Por otra
parte, resulta interesante la referencia de Requena sobre la delgada capa de sedimentos
que ocultaba los huesos como prueba de que no podan ser restos muy antiguos.
LOS GIGANTES Y EL MEDIO AMERICANO
El tema de los gigantes no era tan slo una curiosidad sin importancia. Tena que ver
directamente con el tema del medio americano y la gente que habitaba el continente, al
menos por dos razones. Primero, porque si haban existido gigantes antes de los indios y su
memoria estaba an presente, sin duda los indgenas deban ser recientes, lo cual estaba
en el centro del debate sobre la juventud y, por tanto imperfeccin, de Amrica. La segun-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
33
da razn era an ms contundente. Sin duda, las enormes construcciones prehispnicas
que se encontraban en diversas partes del continente haban sido obra de los gigantes, no
de los indgenas, lo cual, por otra va, tambin ratificaba la incapacidad de estos ltimos por
realizar obras notables. En cualquier caso, la destruccin del mito de gigantes acababa con
esta clase de argumentos y, por consiguiente, al menos con algunas consideraciones sobre
la poca antigedad de Amrica. En efecto, la sola extincin de fauna abra la posibilidad
de pensar en pocas muy antiguas tambin en este continente.
El debate sobre Amrica fue, ante todo, una polmica sociolgica. Es decir, se concentr
en sus habitantes. El afn de medir, clasificar y sistematizar informacin de fines del siglo
xviii no poda escapar al propio ser humano y al medio que lo rodeaba. Adems, al oponer
lo civilizado a lo no civilizado no se podan pasar por alto las diferentes razas, o pueblos, y
las condiciones que los hacan ms o menos cercanos al modelo de civilizacin. Aunque el
asunto de los gigantes se resolvi para la mayora de la gente, esto era apenas el inicio de
discusiones mucho ms importantes.
Con gigantes o sin ellos, no se poda desconocer que muchos navegantes observaban
que la gente se enfermaba cuando cruzaba la lnea, ni tampoco, que las plantas y
animales trasplantados al Nuevo Mundo no prosperaban y se degeneraban.
LOS CRONISTAS ANDINOS
En 1573, el cronista Juan Lpez de Velasco haba afirmado que los criollos eran hijos de
espaoles pero que por su paso a Amrica haban mudado sus cualidades corporales y
tambin su nimo. Con el debate ilustrado sobre la naturaleza americana, el asunto reco-
brara importancia. Aunque nadie cuestionaba que haba gente en el trpico, se mante-
nan vigentes las dudas sobre su calidad. En el Per, algunos cronistas andinos del siglo
xvii encontraron en ese debate una manera de reivindicar sus derechos de lite mestiza,
la misma que se haba formado a partir de la mezcla entre miembros del linaje inca y los
conquistadores espaoles. Dada la estructura centralizada del dominio inca, haban podi-
do insertarse en la sociedad colonial en trminos benvolos. Naturalmente, su posicin fue
ambigua; deban reacomodar tradiciones indgenas con el sistema colonial. Se requiri una
aproximacin muy propia de esa lite al medio y a la historia para que se justificara su
posicin privilegiada. Y de paso, tambin, una interpretacin histrica sobre su glorioso
pasado.
Los cronistas andinos que sirven para ilustrar este proceso son el I nca Garcilaso de la
Vega, autor de Comentarios reales, publicado en 1609, y Guamn Poma de Ayala, quien
escribi Nueva crnica y Buen gobierno, hacia 1615. La crnica del I nca Garcilaso comen-
z con la idea de escribir una historia del Nuevo Mundo, o ms bien de la mejor y ms
principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Per. Este juicio
de valor dice mucho de lo que es el resto de la obra. Ms que una valoracin de Amrica,
se trat de una exaltacin del imperio inca. El Nuevo Mundo, en realidad, no haba sido
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
34
descubierto por los europeos, sino que stos haban sido descubiertos por los nativos
americanos. A esta novedosa manera de ver las cosas, el I nca agreg otras ms. El autor
sostuvo que la llegada de los europeos a Amrica haba demostrado en el Viejo Conti-
nente lo absurdo de suponer que existan tierras deshabitadas. Dios no habra perdido el
tiempo creando regiones imposibles para el hombre. Sin embargo, no dud en considerar
que las tierras clidas estaban ocupadas por sociedades primitivas, al menos en compa-
racin con el imperio inca. Cuzco, en una gesta de civilizacin, haba arrancado de la
barbarie a las sociedades andinas. Y slo en aquellas partes donde los incas no haban
ejercido su misin civilizadora, en especial en las tierras bajas, los espaoles encontraron
brbaros.
Para el I nca, los indgenas de lo que hoy es Colombia fueron los ms salvajes de todos.
En su breve paso por Cartagena, de viaje a Espaa, describi gente desnuda que le caus
una terrible impresin. Estas diferencias con su propia cultura, le permitieron trazar una
clara diferencia entre las sociedades civilizadas por el imperio y aquellas que no lo fueron.
Antes de los incas, haba pocos mejores que bestias mansas y otros mucho peores.
Adoraban piedras y plantas; eran canbales y no se podan entender porque cada grupo
hablaba una lengua de por s. Dios, no obstante, haba decidido enviar a los incas para
cambiar la situacin. Haba querido que saliese un lucero del alba que en aquellas
oscursimas tinieblas y les diese alguna noticia de la ley natural a los indgenas. Los
incas haban contribuido a que los espaoles no encontraran a los nativos tan salvajes,
sino ms dciles para recibir la fe catlica.
La obra de Guamn Poma tiene gran parecido con la del I nca. El cronista lleg a una
conclusin ingeniosa para explicar la superioridad de las sociedades de los Andes. Acept
la vieja idea de que los mejores sitios para vivir eran las tierras alejadas de los polos y del
trpico, llevando a la conclusin lgica su argumento: el medio propicio para la civilizacin
era exactamente la latitud que ocupaba Espaa en el hemisferio norte, pero tambin las
tierras controladas por los incas, las cuales se hallaban a una latitud equivalente en el
hemisferio sur. Y adems encontr una forma para articular la historia europea con la
jerarqua inca. Los indgenas americanos haban salido del arca de No, pero haban
perdido luego su fe en Dios. Los incas haban podido acercar a los indios no slo a cierto
grado de civilizacin, sino tambin a las doctrinas de la I glesia.
Aunque no se puede afirmar que los trabajos del I nca y de Guamn constituyeran un
aporte al estudio arqueolgico del pasado, s se trata de una de las primeras formas vernculas
de preocuparse por la historia del Nuevo Mundo. La manera de hacerlo estuvo marcada
por preocupaciones que dejaran huella en muchos de los posteriores desarrollos; por
ejemplo, el tema de las civilizaciones, es decir, la preocupacin por hacer que las sociedades
prehispnicas ms notables se pudieran comparar con el paradigma europeo, en particular
con la civilizacin espaola del siglo xvi. Otro mrito importante fue discutir la antigedad
de los americanos, tema que se resolvi a favor de la doctrina cristiana que no poda admitir
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
35
Representacin del Viejo y Nuevo Mundosen la obra deGuamn Poma deAyala. El Per serepresenta
sobreel Viejo, y sedescribeen trminosigualmenteelogiosos. Pero laslitesmestizasdel Per basaron la
defensa desu mundo a partir dela exclusin del trpico.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
36
ideas relacionadas con la mltiple creacin de humanos en diversas partes del mundo, sino
la existencia de un solo tronco comn, igualmente antiguo para todos. Por ltimo, los
cronistas andinos revivieron el papel del medio en el desarrollo de esas civilizaciones.
Aceptar elementos de la antigedad clsica relacionados con la importancia del medio en
el desarrollo de las civilizaciones tendra profundas consecuencias en Europa y Amrica
aos ms tarde, y tambin un impacto muy grande en el inters por estudiar las sociedades
prehispnicas.
CIVILIZACIN, RAZAS Y PASADO: EL DEBATE SOBRE AMRICA
Los cronistas andinos demostraron la existencia de una teora que estableca una relacin
entre el medio natural y el desarrollo de los pueblos, ante la cual se sintieron en la obliga-
cin de reaccionar. Dicha teora era apenas incipiente en el siglo xvii, pero en el xviii
alcanz madurez en Europa. En este siglo, Carl Linneo, famoso por su clasificacin natu-
ral, diferenci tipos humanos, basndose no slo en rasgos fsicos, sino tambin en criterios
de caractersticas mentales. Todas las razas se incluyeron como parte de los primates,
pero los primitivos americanos se regulaban por las costumbres, mientras los negros lo
hacan por sus caprichos y los blancos, por las leyes. Johann Blumenbach, profesor de
la Universidad de Gotinga y autor de Degeneris humani varietatenativa (1775), dividi
las razas humanas de acuerdo con sus rasgos fsicos. Consider que todas se haban
originado de la raza caucsica, mediante un proceso que se podra llamar degenerativo, el
cual tena como causa aspectos ambientales. Las diferencias entre razas, en efecto, se
atribuyeron al clima, el cual deba ejercer un poder casi infinito sobre todos los cuerpos
orgnicos y particularmente sobre los animales de sangre caliente. Pero poco despus, en
1791, Franz Josef Gall dio pasos an ms atrevidos. Al parecer, este personaje haba
observado que sus compaeros destacados en el colegio tenan ojos saltones, por lo que
dedujo que existan ciertas caractersticas externas que se podan asociar a facultades de
la mente. Como cada facultad corresponda a cierta rea del cerebro, Gall desarroll estra-
tegias para medir el crneo y as determinar las facultades mentales. Como resultado,
invent lo que se llamara la frenologa, una ciencia que supona que la forma del cerebro
se vea afectada por los rganos que contena y que, por tanto, el carcter de los individuos
poda conocerse por la forma y tamao de su cabeza. Al igual que con individuos, la
frenologa se poda aplicar a las razas.
El problema de raza, en la Europa del siglo xviii, era importante en su relacin con otros
pueblos. I gual suceda con el tema del medio, o del clima. Buffon escribi una larga consi-
deracin sobre la especie humana en su Historia natural. Su inters en el ser humano se
centr en los diferentes estados del hombre desde su nacimiento hasta su muerte, su
naturaleza y las variedades de la especie humana. Para establecer estas variaciones,
Buffon acudi a los contrastes ms notables entre los seres humanos, tales como el color, la
forma, el tamao y la manera de ser. Sostuvo que los aspectos ms importantes del medio
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
37
americano se deban a la calidad de la tierra, el estado del cielo, el calor, la humedad y la
extensin de los bosques. Al comparar los animales comunes en Europa y en el Nuevo
Mundo, destac el achicamiento de los que vivan en este ltimo. Con respecto a los
humanos, afirm que en el Viejo Mundo los hombres que vivan cerca de los polos eran
groseros, supersticiosos y estpidos, algo muy similar a lo que suceda con aquellos que
habitaban en las proximidades del trpico. Esa correlacin entre el grado de civilizacin y
la cercana al extremo fro o calor no funcionaba muy bien en Amrica. En este continente
exista una enorme diversidad de climas, pero no se encontraba nada semejante a las
civilizaciones europeas. En Amrica, la naturaleza en su conjunto era dbil por joven e
inmadura. Adems del clima, Buffon argument que en Amrica la juventud de los
pueblos era la razn principal de su atraso.
Buffon estaba impresionado por las descripciones de viajeros que hacan referencia a un
continente vaco. No slo haba pocos nativos, sino tambin muy pocas evidencias de que en
el pasado hubiera habido una gran poblacin. Sin duda, los nativos americanos deban ser
recin trasplantados de otras partes del mundo, por lo que no haban logrado dominar la
naturaleza. El ser humano modelo habitaba entre los grados 40 y 50 de latitud norte. El resto
de seres humanos se alejaba, en mayor o menor medida, de ese modelo. El alejamiento de los
americanos del modelo ideal se demostraba en lo dbil y pequeo en los rganos de la
generacin, en que no tenan ni pelo, ni barba, ni pasin por su hembra. Si bien en Mxico
y Per se haba alcanzado algn grado de civilizacin, se trataba de procesos muy recientes
WilliamRobertson, autor deHistory of America,
uno deloslibrosmscuestionadosen el debatesobre
el Nuevo Mundo.
GuillaumeThomasRaynal, autor francsdeuna
historia deAmrica, Historie philosophique et
politique des etablissemenst et du commerce
des Europens dans les deux I ndes, quedefenda
la idea dela debilidad einmadurez del continente.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
38
y, por tanto, incompletos. Apenas unos trescientos aos habran tenido esas civilizaciones a
la llegada de los espaoles.
Buffon no fue el primero en especular sobre la debilidad de Amrica, ni el nico. Ni
siquiera el ms radical. Pocos, entre los grandes pensadores de la I lustracin francesa,
creyeron que los americanos pudieran jams escribir un tratado de filosofa. Para algunos,
la infancia de Amrica era tan evidente que los nativos se podran tomar como ejemplo de
lo que en tiempos remotos fueron los mismos europeos. Ese fue el argumento, por ejemplo,
de Joseph Franois Lafitau quien, en 1724, escribi Costumbres delos salvajes americanos
comparadas con los detiempos antiguos. Aunque no todo el mundo acogi esta clase de
propuestas, muchos europeos comenzaron a ampliar los argumentos de Buffon.
Algunos autores llevaron los planteamientos de Buffon a extremos. Cornelius de Pauw,
autor de la obra Investigaciones filosficas sobrelos americanos, publicada en Berln en
1769, hizo parecer las consideraciones de Buffon comparativamente benignas. De Pauw
fue un prolfico escritor sobre la antigedad de Egipto, China y Grecia, as como uno de los
ms drsticos crticos de las crnicas espaolas y de las fantasas de muchos de sus contem-
porneos. Prefiri analizar los textos disponibles en busca de informacin confiable sobre
el Nuevo Mundo. Por ejemplo, encontr innumerables incoherencias en las descripciones
sobre gigantes, por lo que desech su existencia por absurda. Cuando analiz la crnica de
Garcilaso la encontr ridcula: los incas no podan tener leyes porque stas no podan
existir sin escritura; era as mismo imprudente atribuir al imperio inca la transformacin de
salvajes en civilizados, y menos cuando Amrica no contaba con hierro, moneda o escritura.
Amrica, en sus palabras, ha sido y sigue siendo hoy en da una regin muy estril, una
tierra, o erizada de montes a pico, o cubierta de selvas y pantanos. Su ambiente, hmedo
y putrefacto, slo poda producir una tierra inundada de lagartos, de culebras, de serpien-
tes, de reptiles y de insectos monstruosos por su grandeza. Era, en efecto, la tierra de los
seres ms grotescos y peligrosos; todo en el Nuevo Mundo era bestial y dbil. Los hombres
indgenas eran amanerados; las mujeres, incapaces de producir leche. A diferencia de
Buffon, que al fin y al cabo haba planteado un sistema abierto y fluido, De Pauw plante
uno completamente cerrado. Nada se conceda a Amrica. Buffon mismo se opuso a sus
planteamientos, y se vio obligado a recordarle la enorme distancia que separaba a los seres
humanos pese a sus variaciones del resto de animales.
Otros autores que siguieron y que adems tendran impacto en Amrica fueron
Guillaume Thomas Franois Raynal y William Robertson. El primero, con la ayuda de la
Socit des gens des lettres, escribi, en 1775, Historiephilosophiqueet politiquedes
etablissements et du commercedes Europens dans les deux Indes. En este trabajo, critic la
idea de que las crnicas espaolas fueran una buena fuente para estudiar Amrica. Esta-
ban llenas de prejuicios e imprecisiones. Por el contrario, era necesario acudir a lo que
Buffon, de alguna manera, haba propuesto: encontrar Amrica tal como la naturaleza la
haba hecho. Muchos de sus argumentos eran familiares para quienes haban ledo a
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
39
Buffon. Las ovejas aclimatadas en Mxico no producan carne de buena calidad. Amrica
era un mundo recin nacido, desierto y descuidado. Reconoci tambin algunos logros en
el Nuevo Mundo. Por ejemplo, la inca era una de las sociedades ms humanas. Y por otra
parte logr conciliar la presencia de europeos con la de un medio hostil. Si ellos no se
haban degenerado se deba a que tenan un desarrollo moral ms completo. Pero fue
crtico de lo que en el fondo constitua la base de la sociedad americana. En su opinin, los
malhechores que haban acompaado a Coln, junto con los salteadores que infestaban el
Caribe, haban formado uno de los pueblos ms desnaturalizados que jams llev el
orbe. Sobre la Nueva Granada fue claro: la consider inferior al Per y a Mxico, en la
misma forma que los muiscas lo haban sido con respecto a los aztecas y los incas.
La obra de Raynal, sin embargo, contena mensajes ambiguos con respecto a la Nueva
Granada y sus habitantes indgenas y criollos. Sobre la sabana de Bogot afirm que se
trataba de una meseta prodigiosa. No obstante, pocas de las montaas del pas eran
aptas para la agricultura, la mayora de los valles que las separan ofrecan suelos frtiles.
Con todo, consider exagerado el nimo con el cual algunos autores hablaban con un
entusiasmo casi incomparable de las riquezas que surgieron del Nuevo Reino. Sobre sus
habitantes tambin emiti opiniones contrastantes. Aunque antes de la conquista la
regin estaba bastante despoblada, como haba afirmado Buffon, reconoci cierta impor-
tancia del Reino deBogot: Entre los salvajes que la recorran se haba formado, sin
embargo, una nacin que tena una religin, un gobierno y una cultura, y que, aunque
inferior a la mexicana o peruana, estaba muy por encima de los dems pueblos de Am-
rica. Ni la historia ni la tradicin nos ensean cmo haba sido creado dicho estado. Pero
hemos de creer que en efecto existi, aunque no haya ningn rastro de su civilizacin.
Menos amables fueron sus opiniones sobre los criollos. Ellos, marginados por la corona del
gobierno, haban cado en el desnimo y haban perdido su elevacin gracias a la pereza,
el calor del clima y de la abundancia, unidos a los lujos brbaros, los placeres vergonzosos
y la supersticin estpida.
William Robertson, rector de la Universidad de Edimburgo, escribi en 1777 una His-
toria deAmrica, en la cual el pasado prehispnico sirvi para justificar la existencia de un
continente dbil, no slo por razones morales, sino tambin por cuestiones polticas.
Robertson plante que Amrica era enorme, y no cultivada. En el Nuevo Mundo, el
principio de la vida pareca haber sido menos activo y vigoroso; sus animales eran ms
pequeos; los naturales, menos prolficos. Adems, las selvas estaban invadidas por toda
suerte de animales ofensivos y venenosos. En consecuencia, no haba logrado un progreso
considerable a la civilizacin. Los indgenas tenan limitadas capacidades intelectuales y
una enorme dificultad para llegar a ideas abstractas. Sin embargo, en su trabajo tambin
acept que algunas sociedades, en particular los incas, los aztecas y cosa notable los
muiscas, haban logrado avances. Robertson relacion esos avances con su modo de vida.
Los aztecas, incas y muiscas se contaban entre las pocas sociedades realmente agriculto-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
40
ras, pero parte de la explicacin resida en el clima. Los habitantes del trpico llevaban la
peor parte, pero reconoci que la implacable ley del clima admita sus excepciones.
Adems, hizo una dura crtica a la brbara invasin de los espaoles, a la cual atribuy
parte de la decadencia aborigen.
Desde luego, en Europa muchos fueron crticos, e incluso en Espaa, de actitudes como
la de Cornelius de Pauw, o incluso de los argumentos algo ms bondadosos de Raynal o de
Robertson. Algunas de esas crticas provenan de coleccionistas de curiosidades america-
nas que crean imposible que objetos tan elaborados fueran obra de seres degenerados.
Otros sealaron que los grandes tericos sobre la debilidad de Amrica jams haban
pisado el continente. Sus argumentos eran de segunda mano. Otros ms encontraron que
los cronistas del siglo xvi, los cuales exaltaban lo que, desde la perspectiva del siglo xviii,
parecan verdaderas civilizaciones, eran de fiar. Pero mientras en Europa el debate era en
principio acadmico, en Amrica, adems de ello, era tambin un asunto poltico. Aprove-
chando su condicin de nativos, tal como lo hizo la lite mestiza del Per en el siglo xvii, los
criollos del xviii enfatizaron la experiencia propia del mundo que los rodeaba. Abrieron
un debate en el cual cuestiones como la existencia de gigantes dejaba de ser un asunto
puramente acadmico.
MUTIS Y HUMBOLDT: LOS ILUSTRADOS EUROPEOS EN AMRICA
A pesar de ser considerado pionero del pensamiento ilustrado que sirvi de base para la
independencia americana, Mutis no particip, en forma activa, en el debate sobre las ideas
de Buffon, Robertson o De Pauw. No se le puede considerar tampoco precursor del
estudio del pasado indgena. Fue admirado por los criollos de fines del siglo xviii e inicios
del xix, pero no tuvo mayor inters por el pasado prehispnico o las antigedades, pese a
que conoca la obra de Duquesne y fue quien se la prest a Humboldt, o que tambin
saba de las reflexiones que hizo Caldas sobre los antiguos peruanos. Pero adems del
envo de algunas curiosidades a Espaa, su inters por el indgena, etnogrfico o arqueo-
lgico, se limit a sus lenguas. En efecto, las consider precioso vestigio de la antigedad.
Pero esa preocupacin se limit a recopilar y remitir informacin a Espaa, como respuesta
a una solicitud de la corona. En 1787, Carlos iii haba solicitado libros sobre lenguas
nativas y la traduccin de una lista de palabras de cada una de ellas con el fin de contribuir
al monumental estudio que sobre el tema patrocin la Rusia imperial. El virrey encomen-
d entonces esa bsqueda a Mutis, quien la cumpli al pie de la letra. Pero eso no quiere
decir que estudiara las gramticas que tan celosamente recopilaba para llegar a conclusio-
nes sobre la historia o sociedad de sus hablantes.
El caso de Humboldt fue diferente. El viajero alemn mostr un enorme inters por las
antigedades. Pese al injusto comentario de Bolvar en cuanto a que el alemn haba
sacado a Amrica de su ignorancia, los criollos no se basaron en sus ideas sobre el pasado
indgena. Todo lo contrario. Los trabajos de Humboldt sobre el medio americano se publi-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
41
caron mucho despus de los escritos de los
criollos. Cuando stos tuvieron conocimiento
de la obra de Humboldt, ya haban avanza-
do por su cuenta en el tema de las sociedades
prehispnicas. En 1809 apareci en el Se-
manario del Nuevo Reino deGranada, dirigi-
do por Caldas, un resumen del plan de la
obra de Humboldt y Bonpland. En l, se
mencion que la obra pensaba incluir 42 l-
minas de una parte pintoresca y la de anti-
gedades. Ent re el l as, l a pi rmi de de
Cholula (Mxico) y la imagen del sol en las
rocas de los incas. Mucho antes de que sa-
liera esa nota en el Semanario y en otros me-
dios criollos ya haban aparecido copiosamen-
te varios artculos sobre el pasado nativo.
Cuando Humboldt public su trabajo, tuvo
a su disposicin los materiales que haban
dej ado o bi en Unanue, en Per, o bi en
Duquesne, en la Nueva Granada.
Lo anterior no quiere decir que los planteamientos de Mutis y Humboldt sean irrele-
vantes. Ambos discutieron sobre la naturaleza americana y el segundo manifest un claro
inters por su pasado. Jos Celestino Mutis fue un convencido de la influencia del clima
en los seres humanos, aunque no especul sobre las implicaciones de sus ideas sobre las
sociedades prehispnicas. Sostuvo que el contagio de las enfermedades era producto del
aire y que, por tanto, dependa de condiciones climatolgicas, entre ellas los vientos, las
estaciones y la situacin geogrfica. El clima influenciaba adems el estado de nimo de
los individuos y ste, a su vez, la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Al igual que
Buffon, pens que los extremos climticos eran los ms perjudiciales. El clido valle del ro
Cauca era el espacio ideal para la sed, el hambre, un abrazo de fuego, la soledad y el
desamparo. En la tierra caliente, la fecundidad increble competa con la pereza de sus
naturales. La humedad, tan comn en las tierras bajas, era para Mutis una fuente de
corrupcin y enfermedad.
El balance que hizo Mutis del medio americano fue negativo. En una carta de mayo de
1763, sin destinatario conocido, anot que la tierra caliente era violenta para los cuerpos
y repleta de chinches y otros animales. Pero incluso la sabana de Bogot resultaba enfer-
miza. En una carta anterior, de mayo de 1762, Mutis relat las primeras impresiones sobre
Santaf y su posterior desencanto. A principios de mi llegada narr en esa ocasin me
pareci haber llegado a las cercanas del paraso. As le pareci a todo el mundo y tal me
JosCelestino Mutis, admirado por toda una
generacin decientficoscriollos, fueconocido
por su recopilacin deinformacin sobre
lenguasaborgenes. Su trabajo alent el
estudio sobresociedadesprehispnicas, aunque
directamenteno tuviera mayor inters
en el tema.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
42
hubiera parecido en adelante, si la experiencia no me lo hubiese disuadido. Las delicias
de los lugares fros eran aparentes. Slo resultaban habitables gracias a la sabia providen-
cia del Creador, la cual permiti que existieran seres humanos en un lugar tan inhspito.
Dicha providencia haca que el cielo se elevara entre los nueve grados de latitud norte y
nueve grados de latitud sur, lo cual permita la presencia del oxgeno necesario para vivir a
esas alturas. En las tierras bajas, el calor favoreca la aparicin de numerosas enfermedades,
pero por lo menos la gente sudaba y eliminaba la podredumbre acumulada en el cuerpo.
En cambio, en tierra fra no haba desahogo y por eso haba ms pestes.
No resulta extrao que parte importante de las energas de Mutis se destinara a propo-
ner medidas que garantizaran la salud de la creciente poblacin de los centros urbanos, la
cual, a mediados del siglo xviii e inicios del xix, haba comenzado a estar expuesta a
numerosas y mortales pestes. I nsisti en que se prohibiera la presencia de plantaciones de
pltanos cerca de las poblaciones, y en que se sacaran los cementerios de las iglesias y se
ubicaran lejos de donde viva la gente. Otra de sus preocupaciones fue la del consumo de
bebidas fermentadas (chicha), por medio del cual se poda explicar tambin la populari-
dad de diversas enfermedades. En muchos sentidos, Mutis comparti y ayud a divulgar
prejuicios, sobre todo en contra de la poblacin indgena, pero igualmente en contra de los
mestizos y criollos. No tuvo mayor problema en aceptar algunos de los estereotipos sobre
los nacidos en Amrica, entre stos su carcter afeminado. La igualdad de leches, es
decir, esa extraa y perniciosa costumbre que tenan los criollos y mestizos de alimentar
sus hijos con leche de mujeres indgenas, explicaba parte del problema. El desprecio por la
poblacin indgena, y por extensin a todo contacto de blancos y mestizos con ellos, se
puede apreciar en la relacin que estableci entre el xito de la inoculacin de las viruelas
y la clase social. En las casas principales, el xito haba sido absoluto. En las familias de
estado medio, notable. Los nicos fracasos haban ocurrido con dos mujeres indgenas.
Lo anterior no disminua la importancia de la prctica entre personas de discernimiento.
Humboldt tuvo tambin un enorme inters por la discusin sobre la importancia del
medio, pero, a diferencia de Mutis, relacion sus ideas con las sociedades prehispnicas.
Su obra est marcada por cierto optimismo con respecto a las crnicas espaolas, en
contraste con la actitud de Cornelius de Pauw. Propuso que el estudio de las crnicas, y de
los monumentos, era fundamental para analizar esas sociedades. En sus obras reclam la
importancia de comprender los sistemas de numeracin y los calendarios nativos, como ya
antes haba hecho Duquesne. Lament que la criminal negligencia hubiera destruido
monumentos tiles para estudiar el pasado. Las ruinas arqueolgicas contenan un inters
psicolgico que ayudaba a entender la marcha progresiva y uniforme del espritu huma-
no y el desarrollo de los indgenas americanos. Eran tiles para el estudio del grado de
inteligencia humano ms o menos alejado de la civilizacin. No sorprende que parte
amplia de su trabajo se basara en la descripcin de ruinas, en especial mexicanas y perua-
nas, aunque en menor medida tambin de la Nueva Granada.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
43
Un aspecto en el que Humboldt enfatiz fue la comparacin entre Asia y Amrica,
muchas veces con base en los monumentos arqueolgicos. En contraste con Lafitau,
consider ms productivo comparar a los americanos con los asiticos que con las civiliza-
ciones clsicas de Europa. Los unos y los otros haban sido civilizaciones monsticas, poco
dadas al desarrollo del arte como resultado de la iniciativa individual, mientras Grecia y
Roma haban fomentado el espritu innovador y la experimentacin. Una prueba de ello
era la arquitectura mexicana, comparable a la asitica. Las naciones americanas eran
contrarias a todo desarrollo de las facultades individuales. La relacin con Asia explica-
ba, adems, el parecido entre mitos y calendarios de los dos continentes y contribua a
entender el lento progreso de las civilizaciones nativas. Con un poco de esfuerzo, sospech
Humboldt, sera posible trazar el origen de todas las lenguas asiticas y americanas a un
ancestro comn, tal como se haba logrado con las lenguas indoeuropeas. La influencia
asitica era notable en otros aspectos. Por ejemplo, en su biografa sobre Coln, Humboldt
anot que a la llegada de los espaoles slo importaban las civilizaciones que miraban a
Asia, donde todo lo que tiende al progreso de la inteligencia y su aplicacin a las necesi-
dades de la vida social, tiene indudablemente una antigedad de muchos miles de aos
respecto a las costas occidentales de Europa.
Humboldt concedi a las civilizaciones americanas no slo cierta antigedad, sino tam-
bin algn grado de civilizacin. En contraste con los cazadores que ocupaban las prade-
La obra deHumboldt seapropi dela visin queconoci deloscriollossobreel pasado indgena americano y la
divulg ampliamenteen el Viejo Mundo. Parteimportantedela defensa deAmrica sebas en la existencia
decivilizacionesnativas, comparablesa lasdel Viejo Mundo, o al menosa lasdeAsia. Aqu seilustran ruinas
arqueolgicasen Caar (Per).
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
44
ras de Norteamrica, era indudable que los pueblos andinos haban formado sociedades
polticas, sencillas unas por efecto de larga tirana, raras y complicadas otras en su organi-
zacin interior; favorables en algunos puntos a la tranquilidad poltica, a una civilizacin
en masa. Estos pueblos no se haban retirado con la llegada de los espaoles y en muchos
casos haban logrado sobrevivir. Desde tiempos muy antiguos haban sido agricultores y
en algunos casos, como el del calendario entre los aztecas, haban tenido logros notables.
Sin duda, Humboldt afirm que haban sufrido, al igual que en el Viejo Mundo, las
vicisitudes de barbarie y de civilizacin. Pero su cultura deba ser antigua. Por ejemplo,
las pirmides de Teotihuacn, en Mxico, eran anteriores al imperio azteca. Y a orillas del
lago Titicaca, en Bolivia, se reconocan las ruinas de civilizaciones anteriores a la inca.
Adems, se podan apreciar centros de cultura parcial en las selvas de Yucatn o en
Louisiana. El desarrollo de las culturas, adems de lento por su carcter asitico, haba sido
interrumpido muchas veces por efecto de las grandes emigraciones de pueblos a quienes
rodeaban hordas brbaras.
Aunque no particip de manera activa en el debate sobre Amrica, Humboldt consider
errneas las ideas sobre la degeneracin del medio propuestas por Buffon y De Pauw. En
Sitios delas cordilleras y monumentos delos pueblos indgenas deAmrica, publicado en 1801,
plante una revalorizacin de Amrica y un juicio que tach de aventurados los asertos
que se hacen respecto de la estupidez y debilidad de la especie humana en el Nuevo
Mundo, inferioridad de la naturaleza viviente y degeneracin de los animales transporta-
dos de uno a otro continente. Los argumentos de Humboldt sobre las sociedades indge-
nas reflejan muchas de las ideas que haban empezado a ser populares entre las lites
criollas en la poca en que el alemn visit el continente. Tal es el caso del argumento sobre
la existencia de sociedades indgenas civilizadas, y tambin de la cuidadosa diferenciacin
entre salvajes y civilizados, en la propia Amrica, basada en consideraciones del medio.
No haba duda de que muiscas, incas y aztecas haban hecho grandes contribuciones al
progreso de la civilizacin, pero lo mismo no era cierto para otras sociedades. En sus
Viajes a las regiones equinocciales, Humboldt afirm que en las selvas del oriente de los
Andes se encontraban idnticos restos de cermica pintada, aun en los lugares ms remo-
tos. Seal que nunca se haban excavado en la tierra, tiles u ornamentos metlicos.
El contraste con las zonas andinas era evidente: Jams la civilizacin de los peruanos, los
habitantes de Quito y los muiscas de la Nueva Granada pareci haber influido sobre el
estado moral de los pueblos de la selva. Los pueblos del Orinoco y el Amazonas no
parecan haber sido nunca habitados por pueblos cuyas construcciones hayan resistido
las injurias del tiempo. En Sitios delas cordilleras, anot que los nicos pueblos en que
hallamos monumentos dignos de notar viven en montaas. Propuso que los indgenas
que ha largo tiempo gozan de la temperatura en las faldas de las cordilleras equinocciales,
sin duda, han temido bajar a las llanuras ardientes, erizadas de selvas, inundadas por las
avenidas peridicas de los ros. Se comprenda de qu manera el vigor de la vegetacin
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
45
Calendario azteca encontrado en Mxico y reportado, entreotros, por Humboldt. La existencia decalendarios
abra la posibilidad decivilizacionesamericanasprehispnicas.
y la naturaleza del suelo y del clima han estorbado a los indgenas en sus bondades
numerosas, impidiendo establecimientos que exigen un vasto espacio, y perpetuando la
miseria y el embrutecimiento de las hordas incomunicadas. Las inscripciones en piedra
que Humboldt encontr a lo largo del Orinoco habran sido superiores a los salvajes de las
selvas. Propuso que los indgenas no podan haber sido descendientes de quienes haban
grabado las piedras.
Humboldt se preocup por la distribucin de las formas de vida en los Andes. No en
vano una de sus principales publicaciones se llam Ideas para una geografa delas plantas.
El impacto del medio no slo afectaba las plantas. A partir de sus observaciones realizadas
entre 1799 y 1803, concluy que la diligencia agrcola de los pueblos, y de casi todas las
civilizaciones primitivas del gnero humano, est en relacin opuesta a la fertilidad del
suelo y con la bondad de la naturaleza que los rodea. En otra parte, resumi su pensa-
miento en que en aquellos sitios en que la configuracin del suelo opone al hombre
obstculos poderosos, crece la fuerza con el valor de las razas emprendedoras. Mientras
ms pobre la naturaleza, mayor estmulo a las fuerzas creativas de los pueblos. Esto
explicaba las magnficas civilizaciones andinas, incluida la muisca. Al mismo tiempo daba
cuenta de por qu en las tierras bajas al oriente de los Andes, los hombres todava
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
46
andaban dispersos y desnudos, llevando una vida animal. Lo nico que restaba por
conocer era por qu, una vez alcanzado el nivel de civilizacin, los pueblos ms desarrolla-
dos no haban buscado refugio en tierras ms generosas. La respuesta que Humboldt
ofreci a su propio interrogante fue muy general: el apego a la patria y el poder de las
costumbres lo haban impedido. Con ello, la propuesta de Buffon se matizaba, o por lo
menos se enriqueca, al reconocer que no todas las sociedades americanas haban sido
iguales, aunque el medio, sin duda, haba tenido repercusin en su desarrollo.
LA REACCIN EN AMRICA
La reaccin ms violenta a las propuestas sobre la inferioridad del medio americano
provino de los criollos. Ellos tenan inters personal en el asunto. La discusin no era un
abstracto problema cientfico como lo era en el fondo no slo para Buffon o De Pauw,
sino tambin para Mutis y Humboldt; era, adems, una cuestin poltica. Las conside-
raciones sobre el medio americano los afectaba, a veces en forma explcita y a veces por
extensin como lo demuestra el texto de Raynal y muchos otros europeos. Por ejemplo,
para Pedro Murillo, autor de la Geographa deAmrica, publicada en 1752, los europeos
trasplantados a las I ndias eran perniciosos y haraganes. Eran poco aplicados al trabajo.
Los mismos espaoles venidos de Espaa a las I ndias parecen hombres nuevos, afirm
otro Murillo, el oficial espaol a cargo de la reconquista espaola. Los recin llegados eran
activos y trabajadores, creaban una riqueza que luego sus hijos despilfarraran de tal modo
que sus nietos vendran a parar en mendigos. Haba algo afeminado en ellos, tal como
haba observado De Pauw entre los indgenas: Los que en Espaa no eran hombres,
aqu parecen hombres, y muy hombres, y son los que ms hacen del hombre. Tanto valen
pasados por agua. Y sobre todo, resultaban insoportablemente engredos. Francisco Sil-
vestre anot, en 1776, que los antioqueos tenan por lo general un gran entusiasmo de
nobleza, y con l tan engredo orgullo que aunque todos se tratan de primos y sacan su
relacin de los primeros conquistadores y pobladores, ordinariamente contraen sus matri-
monios en la propia familia. I ncluso la lengua espaola hablada en Amrica presentaba
sntomas de degeneracin. Antonio de Ulloa, por ejemplo, anot que el castellano de
Cartagena resultaba molesto y critic la costumbre de incorporar palabras indgenas. Ade-
ms, la comida de los criollos le pareci detestable.
La mayora de los pensadores ilustrados en el Viejo Continente consider intil el
esfuerzo de los europeos por recrear su mundo en Amrica. Tarde o temprano terminaran
por plegarse al medio. En el trpico, la gente llevaba una existencia fcil. La exuberancia
del clima y de la vegetacin, as como la generosidad de sus suelos, no haca ms que
explicar la pereza de sus habitantes. El curso civilizador exiga que la gente produjera y
acumulara, algo que era ms probable en la tierra fra de las grandes potencias europeas,
que en las tierras tropicales. Este tipo de conclusiones asimilaba los criollos al medio
americano y los haca comparables con los nativos pobladores del continente.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
47
LOS JESUITAS Y OTROS RELIGIOSOS
La reaccin ms temprana, si exceptuamos a los cronistas andinos, en contra de la visin
de una Amrica degenerada provino de los cronistas de la I glesia, para quienes el Nuevo
Mundo segua siendo un posible reino de Dios en la Tierra, no la prueba de la imperfec-
cin de la creacin. La respuesta era natural por diversas razones. Primero, porque muchos
de los cronistas religiosos, en especial jesuitas, eran ya criollos en los siglos xvii y xviii.
Segundo, porque tenan larga experiencia con el estudio de las tradiciones y lenguas de los
pueblos nativos. Al fin y al cabo, la inmensa mayora de las crnicas de la Conquista haba
sido escrita por sacerdotes fieles ms a un programa de dominio universal de la I glesia, que
a uno atado en forma exclusiva al inters de Europa. Tercero, los religiosos del siglo xviii
posean las bibliotecas ms ricas. Por ltimo, haba motivos para tener resentimientos con
Espaa. Despus de la expulsin de los jesuitas en 1767, se hizo evidente que la reaccin
contra la idea de la degeneracin del medio americano se poda transformar tambin en
una crtica al sistema colonial espaol, oportunidad que no desaprovecharon muchos
jesuitas, quienes escribieron sus obras despus de que salieran de Amrica.
En Quito, Juan de Velasco, y en Mxico, Francisco Javier Clavijero, atacaron los plantea-
mientos de De Pauw y defendieron al mundo americano, reivindicando una larga historia
indgena, las bondades del medio y las virtudes de sus habitantes. Con frecuencia esto
implic preocuparse por el debate sobre Amrica desde una perspectiva americana. Tanto
Clavijero como Velasco hicieron alarde de su propia experiencia, en contraste con los
europeos que escriban sobre este continente sin la ms mnima experiencia. Clavijero, por
ejemplo, se enorgulleca, ya en 1780, de escribir la historia de Mxico vista por un mexica-
no que no quera ni criticar ni adular a sus compatriotas y que adems tena cierto conoci-
miento de las lenguas indgenas, de los documentos y crnicas que reposaban en bibliote-
cas, incluyendo varias pinturas americanas. Otra caracterstica de estos autores fue que
recuperaron el pasado prehispnico como historia del pas reconociendo, por lo menos en
el caso de incas y aztecas, la existencia de civilizaciones desarrolladas en el magnfico y
frtil medio americano; el mismo que, en palabras de Clavijero, evitaba los riesgos que en
otras zonas es decir, en Europa desfiguran en invierno el hermoso aspecto de la
naturaleza.
El pasado indgena se reconstruy no slo a partir de antiguos documentos y tradiciones
recobrados de los nativos, sino tambin de restos arqueolgicos, de antiguas pinturas
murales, edificios y otras antigedades que se describieron y dibujaron. Los lderes
indgenas empezaron a ser representados como miembros de distinguidos linajes que
haban tenido su propio proyecto de civilizacin, el cual, desde luego, se acerc al que la
I lustracin misma tena como ideal. A los indgenas se los describi en trminos generosos:
tenan agudos sentidos, eran sobrios en el comer, generosos, valientes y haban evitado
la embriaguez antes del contacto con los conquistadores. Para Clavijero, El estado de la
cultura en que los espaoles hallaron a los mexicanos exceda, en gran manera, al de los
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
48
mismos espaoles, cuando fueron co-
nocidos por los griegos, los romanos,
los galos, los germanos y los bretones.
En la Nueva Granada, la defensa
americana por parte de la I glesia y el
inters por el pasado prehispnico no
fueron tan fuertes como en Mxico o
Ecuador. Pero en todo caso se en-
cuentra una no desdeable reivindi-
cacin de lo americano y una cierta
revaluacin del pasado nativo, sobre
todo por lo que respecta a los muiscas,
nicos que podan compararse con los
incas y aztecas. Desde el siglo xvi, los
cronistas haban observado que la im-
posibilidad de habitar la zona tropi-
cal no tena sentido. Fray Pedro Simn
entabl una crtica a esa idea en las
Noticias historiales delas conquistas de
Tierra Firmeen las Indias Occidenta-
les(1625). Para el fraile carmelita An-
tonio Vsquez de Espinosa, autor de
un compendio geogrfico de las I n-
dias, en 1629, el trpico era la parte ms poblada de Amrica y la mejor para vivir por ser
la parte central del globo y porque all caan la luz y el calor indispensables para el
bienestar de las criaturas vivas. La tierra era excelente, los rboles siempre tenan hojas,
frutas y flores; no existan los extremos de clima del Viejo Mundo. Fray Alonso de Zamora,
en su Historia dela provincia deSan Antonino en el Nuevo Reino deGranada, publicada en
1701, sostuvo que Aristteles estaba equivocado: las tierras tropicales no obstante aquel
meridiano incendio eran habitables. Pero no par all: solo Amrica, por su tamao, era
digna de llamarse mundo. La mayor de sus grandezas es la benignidad de su cielo,
principal alegra de todos los vivientes. Esta tendencia a exaltar el medio en la Nueva
Granada continu por aos, en realidad a lo largo del siglo xviii. El padre Antonio Julin
escribi, en 1787, un elogio de la clida provincia de Santa Marta, tierra con el clima ms
benigno de cuantas existan no slo en el continente, sino en el mundo. Otro cura, Jos
Nicols de la Rosa, haba escrito en 1789 que los montes que rodeaban a Santa Marta
eran fecundsimos.
El padre Jos Gumilla, autor de una obra sobre la historia natural del Orinoco, confes, en
1741, que le preocupaban las preguntas que en Europa se hacan sobre Amrica. En boca
Francisco Javier Clavijero, autor deHistoria antigua
de Mxico, esun ejemplo del intersdelosjesuitaspor
escribir una historia nativa, desdeel punto devista
delosamericanos. La antigedad y el valor delas
sociedadesprehispnicasquedaban demostradoscon
imgenescomo sta dondeseexaltaban losmonumentos
angtiuos.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
49
de un interlocutor imaginario, pregunt: Cmo es posible que en el Orinoco no haya trigo,
vino, ni ovejas?. Su obra es, en alguna medida, respuesta a esa pregunta. Una respuesta
que pas por explicar al lector la enorme diversidad de la naturaleza en Amrica, as como
las cosas propias del medio en el Orinoco, incluyendo a sus habitantes. Los indgenas, al
igual que los pobladores del Viejo Mundo, podan ser bajos o altos, flacos o adustos, bellos
o feos. Los defectos de la poblacin brbara, numerosos por supuesto, en lugar de ser el
resultado de un continuo e inevitable proceso degenerativo, se podran ir desbastando a
fuerza de tiempo, paciencia y doctrina. El pasado de los pueblos del Orinoco no pareca
gran cosa. Estaban lejos de la frontera del imperio inca, por lo cual siempre haban sido
incultos y agrestes. No tenan ni pinturas, ni jeroglficos, como los mexicanos, ni columnas,
ni anales, por las seas de los cordoncillos de varios colores, en que guardaban las memorias
de sus antigedades los incas.
La mayora de los jesuitas en la Nueva Granada, como lo demuestra Gumilla, hizo una
defensa del medio americano, aunque no siempre de los indgenas. En este sentido, vale la
pena destacar que la reaccin ms fuerte contra la debilidad americana fue la de Lucas
Fernndez de Piedrahta. Se trata del autor de la Noticia historial delas conquistas del Nuevo
Reino deGranada, obra que tiene elementos que se aproximan a Clavijero y a Velasco.
Fernndez de Piedrahta argument, en 1676, que el Nuevo Reino era un sitio tan mara-
villoso que apenas se imaginar deleite a los sentidos que falte en la amenidad de sus
pases. Pero fue ms all de una simple defensa del medio. Al igual que Clavijero, retom
la historia prehispnica y exalt los valores de la civilizacin de los antiguos indgenas.
Fernndez de Piedrahta comenz a glorificar a los muiscas, los cuales compar en trminos
favorables con los incas. Sostuvo que los antiguos habitantes de la sabana de Bogot crean
en un solo Dios verdadero y haban alcanzado un notable desarrollo poltico y social.
Un deudor de la obra de Fernndez de Piedrahta fue Felipe Salvador Gilij, jesuita
italiano que lleg a Santaf en 1743 y pas parte de su vida en el Orinoco. En 1748, de
regreso a su pas natal despus de la expulsin de los jesuitas, escribi Ensayo dehistoria
americana, obra en la cual se encuentra un inters explcito no slo por debatir la idea de
un Nuevo Mundo degenerado, sino tambin por estudiar el pasado prehispnico a partir
de los testimonios de las crnicas del siglo xvi y tambin aprovechando informacin ar-
queolgica. Con respecto a la naturaleza americana, afirm que aquellos animales nativos
que se parecan a los del Viejo Mundo eran, en efecto, ms pequeos en Amrica. Tam-
bin admiti que algunas observaciones sobre la degeneracin de los hombres en el medio
resultaban ciertas en las tierras clidas. En este sentido fue crtico de Clavijero, a quien
acus de escribir una apologa del Nuevo Mundo. Pero neg que ello se pudiera tomar
como argumento a favor de la degeneracin del medio americano en su conjunto. Por el
contrario, enfatiz que los animales trados de Europa prosperaban de maravilla y que
mucha de la fauna y flora nativa, que no tena paralelo con la europea, no poda conside-
rarse degenerada. Amrica era un territorio muy vasto como para permitir generalizacin
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
50
alguna. Ni siquiera tena sentido la acusacin de que Amrica era un continente excesiva-
mente hmedo y poco adecuado para la vida. Gilij, en sntesis, escribi de lo bueno y lo
malo con el espritu ilustrado de llegar a una interpretacin objetiva y balanceada de las
cosas.
Ms que ningn otro de sus contemporneos de la Nueva Granada, Gilij se interes en
debatir el tema del pasado indgena. Si se quera apreciar de manera correcta el estado de
Amrica, era necesario acudir al uso antiguo de los indios y no slo a su situacin actual.
El autor emprendi entonces la tarea de escribir no slo sobre los indgenas que haba
conocido, sino tambin de decir algo sobre sus antepasados. Al respecto, hizo una obser-
vacin que luego tendra un notable impacto en la lite criolla, en especial en Santaf y su
visin del pasado prehispnico. En todo el continente, las cortes de los indios haban
estado en tierras fras. Ese era el caso de Cuzco y Quito, antiguas sedes reales de los incas,
pero tambin de Mxico, Tunja y Bogot. En contraste, en las tierras clidas los espaoles
haban encontrado poca gente, pocas y mal construidas chozas, nunca una ciudad bien
terminada. Esto pareca demostrar abiertamente que los indios, que no desconocan
ciertamente el clima clido, preferan el fro para una estable y quizs ms sana morada de
sus jefes. En tierra caliente era imposible tener bibliotecas y por tanto, tambin tribuna-
les. La debilidad de las personas en los climas clidos agreg Gilij permita apenas
hojear ligeramente un libro, no gustarlo sin prisa. La nica ventaja evidente de las tierras
bajas era que contribuan a una vida ms larga. El ideal consista en pasar la juventud en
tierra fra, para luego sobrellevar la vejez en tierra caliente.
Dados los prejuicios de Gilij sobre las tierras fras, no resulta extrao que los muiscas
fueran, en su opinin, no slo los ms numerosos, sino los nicos en la Nueva Granada que
haban escapado de tener un gobierno precario. Es ms, sin duda, lograron mantener
estrechas relaciones con los incas, de quienes haban copiado su forma de gobierno.
Retomando a Fernpandez de Piedrahta y a Zamora, haban tenido luces brillantsimas
acerca de la existencia de Dios, sin haber cado en la idolatra de cosas terrenas.
Aunque basado de manera casi exclusiva en crnicas de la Conquista, as como en los
textos de Simn, Fernndez de Piedrahta y Zamora, Gilij no despreci la informacin
arqueolgica. Resultaba lamentable la ausencia de grandes monumentos, debido a la
costumbre de construir con caas, columnas de madera y techos de paja, de la misma
forma que los indgenas del Orinoco. Pero haba otros hallazgos alentadores. Un amigo
suyo, por ejemplo, haba encontrado una fragua formada por lajas unidas con barro, pero
cubierta, en cercanas de Neiva. Con dicha fragua hall oro de diversas formas, es decir,
granos algunos grandes como garbanzos, otros pequeos como municiones de arcabuz,
figuras de mariposas y moscas, pero sutiles, como l dice, y no muy trabajadas, y en fin, oro
fundido, a manera de rsticos utensilios para trabajar los campos y cortar los rboles.
Adems, haba cobre, plomo y hierro, lo cual dejaba inferir que el oro se mezclaba con
cobre para hacer figuras y que tenan moldes que usaban para tal fin. Eso se comprobaba
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
51
tambin con el hallazgo de un objeto en forma de guila que haba encontrado otro
religioso cerca de Cartago, en 1744, hecho de oro bajo, mezclado con cobre. Algunos otros
restos llamaron su atencin. Un colega suyo haba descrito una construccin de piedra
cerca de Coro, en Venezuela. En la jurisdiccin de Pamplona haba una piedra con bajo-
rrelieves de serpientes, tigres y otros animales. As mismo, uno de sus informantes jesui-
tas haba descrito, en Tunja, el pozo de Donato, labrado por los indgenas, del cual se
extraa agua y en el cual se haban encontrado ofrendas.
La obra de Gilij sobresale por el detalle con el cual describi restos arqueolgicos. Este
inters ayud al autor a hacer, en el espritu de Duquesne, algunas observaciones sobre los
indgenas antes de la llegada de los conquistadores, que no se basaron en los escritos
coloniales. Existen indicios de que no estaba solo en esta empresa, aunque el tema no se
ha estudiado mucho. Gilij mismo reconoci que sus fuentes eran otros jesuitas que esta-
ban haciendo esfuerzos similares a los suyos, en otras partes de la Nueva Granada. Sus
datos sobre la provincia de Tunja los tom del padre Enrique Rojas y de otro autor, muy
digno sujeto que por humildad quiere permanecer oculto. El padre Jos Yarza, que haba
escrito una Historia natural, civil y eclesistica del reino deSantafen Amrica, fue una de
sus fuentes. Otro padre, Salvador Prez, le suministr datos sobre Cartagena, mientras
que el padre Jimnez, criollo de Medelln, le dio informacin sobre los hallazgos en
Antioquia, y el padre Juan Fuentes, espaol, aparece como responsable de los datos sobre
hallazgos cerca de Neiva.
LA REACCIN LAICA: EL PASADO PREHISPNICO Y LOS CRIOLLOS
El vaco dejado por los jesuitas contribuy al inters por el debate americano y el pasado
prehispnico en manos de criollos, muchos de los cuales haban sido educados por esa
comunidad. No fue un caso exclusivo de las colonias espaolas. A solicitud de sus aliados
franceses, Thomas Jefferson escribi en 1787 un texto llamado Notas sobreel estado de
Virginia, y critic a Buffon por haber opinado sobre el mundo americano sin haberlo
conocido. Con el fin de contradecirlo, elabor una tabla comparativa de los pesos de
animales del Viejo y del Nuevo Mundo, en la cual los ltimos salan bien librados. As
mismo, debati la idea de que las comunidades indgenas prehispnicas fueran degenera-
das. Dedic algn tiempo a excavar montculos para reivindicar que haban sido elabora-
dos por indgenas. Adems, les atribuy una gran antigedad y un origen asitico, basado
en el estudio de sus lenguas.
Existen muchos casos similares al de Jefferson en la Amrica dominada por Espaa.
Uno de los ms importantes peridicos peruanos de fines del siglo xviii, el Mercurio
Peruano(1790-1795), incluy en sus estatutos impugnar con pruebas de hecho, y con los
raciocinios las acusaciones ms vehementes contra Amrica. Y es que algunos de los
sealamientos de Cornelius de Pauw a Amrica incluan argumentos bastante duros
sobre los incas. Por ejemplo, que el Cuzco no haba podido ser ms que un montn de
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
52
pequeas chozas sin lumbreras ni ventanas, o que los restos de Sacsahuamn tan slo
eran un trozo de muralla. No en vano, el Mercurio incluy noticias como Idea general de
los monumentos del antiguo Per eintroduccin a su estudio, de Jos Hiplito Unanue, o
Carta sobrelos monumentos antiguos delos peruanos, de Pedro Nolasco. Ese pasado indge-
na del que Cornelius de Pauw denigraba se utilizara como una reivindicacin del pasado
americanos por los criollos. Entre los incas, escribi Nolasco en 1792, no faltaban maes-
tros, ni caudillos, ni legisladores que los ilustrasen y, en cierto modo, rectificasen su barba-
rie. Resultaba imposible que los artfices de tan notables obras de ingeniera, compara-
bles a las de los romanos, hubiesen tenido un pacto explcito con el diablo. Sus obras no
podan ser obra de ste, ni tampoco de los gigantes. Eran el producto de su propio ingenio.
En aquellos trabajos publicados en el Mercurio rara vez se cuestion la importancia del
clima sobre los seres humanos. Se admiti a veces, con tristeza, que los Andes peruanos no
eran ms que una cadena de cerros ridos y fragosos, unos arenales que se extienden a lo
largo de toda la costa. Pero Unanue reivindic que el medio americano no se poda
estudiar desde las orillas del Sena o del Tmesis y termin por exaltar el clima peruano: era
la regin de la eterna primavera. Adems, no exista duda de su impacto favorable en las
virtudes morales, intelectuales y sociales de los criollos peruanos.
En Mxico, la situacin fue comparable. La Gaceta deLiteratura, publicada por la
misma poca del Mercurio, contiene artculos, como los de Jos Antonio de Alzate, admi-
rador de Franklin, que continuaron la obra de Clavijero. Entre ellos, Sobrela cultura delos
mexicanos, o Descripcin de las antigedades de Xochicalco. Como en el Per, l a
monumentalidad de los restos arqueolgicos hablaba de una sociedad notable. La arqui-
tectura azteca manifestaba el carcter y la cultura de las gentes y si no se hubieran
destruido tantos monumentos se hara patente el que era una nacin de las ms pode-
rosas del orbe. No slo eso. Los antiguos indgenas de Mxico haban alcanzado un
notable desarrollo en sus ciencias. En el estudio de las plantas, Diocleciano, un simple
sembrador de lechugas, deba ser remplazado por Moctezuma quien, como Clavijero
haba anotado, tena dos flamantes jardines botnicos. Alzate se vanaglori de que la
poblacin de Ciudad de Mxico fuera mayor que la de Madrid. Retom los elogios de
Clavijero sobre el clima mexicano y critic los intentos, por esa poca bien avanzados, de
acabar con el lago de Mxico con el pretexto de modificar el ambiente y hacerlo ms sano.
Habitantes de Mxico proclam, vivid satisfechos, porque vuestro suelo no cede a
algn otro, ya se considere lo saludable que es, su abundancia de inocente agua y vveres,
lo benigno de su temperamento Dad gracias al supremo Creador que os tiene separa-
dos de los climas ardientes de frica, y de los terribles hielos de las inmediaciones de los
polos. Regocijaos de vivir en Mxico.
No hay duda de que los criollos neogranadinos podan acceder a las publicaciones
mexicanas y peruanas. El Mercuriotuvo alguna difusin entre ellos; incluso algunos de sus
artculos sobre los incas se tradujeron al ingls y al francs y se conocan en Europa.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
53
Existan, pese a que la publicacin tardaba cuatro meses en llegar a Cartagena, catorce
suscriptores del Mercurio en la Nueva Granada, casi igual que en el Cuzco, donde apenas
veinte personas reciban la publicacin. Pero adems haba un inters de carcter local, el
cual se expres en trminos tambin locales y en medios propios. La mayor parte de las
publicaciones peridicas neogranadinas que empezaron a aparecer en la segunda mitad
del siglo xviii contienen informacin sobre el debate americano desde la perspectiva de
los criollos de Santaf, Popayn o Antioquia. En 1791, comenz a publicarse el Papel
Peridico deSantafdeBogot, que lleg a tener unos 500 suscriptores. Luego vendran el
Correo Curioso(1801-1810), el Semanario del Nuevo Reino deGranada (1808-1809), El
Redactor Americano(1811-1820) y La Bagatela (de 1821 a 1830), en Santaf, adems de
mltiples revistas ms que aparecieron en Medelln, Cartagena y Popayn. En estos
peridicos, los criollos empezaron a hacer una defensa del medio americano, y una discu-
sin polmica de las obras de Robertson, de De Pauw y de Buffon, por un lado, y de los
jesuitas, de Jefferson y de Antonio de Ulloa, por el otro.
Un inters muy especial de la poca fue resaltar las bondades del medio, aunque rara
vez como una defensa de Amrica, sino ms bien de la provincia local. En la edicin del
Papel Peridico del 22 de abril de 1791, se afirm que Santaf estaba rodeada de una
bella y deliciosa campia (...) y a poca distancia la ms hermosa variedad de diversos
temperamentos a propsito para todas las producciones naturales. Tambin, que ningu-
na poblacin de Amrica est sobre un terreno ms rico ni frtil que el que nos ha cabido
en suerte (...) Nuestros campos casi no conocen en todo el ao ms estaciones que la
primavera y el otoo (...) Nuestra genial disposicin es susceptible de toda especie de
conocimientos no slo de las ciencias sino de las artes. Una estrategia para lograr que la
provincia fuera reconocida consisti en compararla con Asia, pensada en Occidente como
cuna de antiguas civilizaciones. As, ninguna parte del continente americano presenta
un aspecto ms anlogo y parecido a las regiones asiticas, que este ameno y feracsimo
pas. El ro Bogot no tena nada que envidiar al ufrates o al Tigris, se escribi en el Papel
Peridicoel 12 de agosto de 1796. Y el 22 de abril del mismo ao se record que si la
Amrica mostraba algunos evidentes sntomas de salvajismo, no menos cierto era que
frica pareca un bosque de tigres y que la historia de Europa era una verdadera
carnicera.
Hay muchos ejemplos del inters criollo por refutar a Cornelius de Pauw, mientras que a
Buffon se le citaba en general con respeto y admiracin. Una respuesta temprana a De
Pauw se encuentra en Francisco Zea, quien hacia finales del siglo xviii vena preparando
una Memoria para servir a la historia del Nuevo Reino deGranada. En un fragmento de ese
trabajo, que se public en el Papel Peridicoel 9 de marzo de 1792, Zea afirm que todas
las naciones del mundo haban tenido sus tiempos de barbarie. La civilizacin era el
producto de dinmicas universales favorecidas por el crecimiento de poblacin. Y, en
respuesta clara a De Pauw, argument que no se podr decir que los hombres, como las
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
54
plantas, degeneran y se hacen estriles en otro suelo y bajo un clima ingrato. Cornelius de
Pauw crea que la especie humana se degeneraba en Amrica. Pero as el maldiciente
filsofo, como lo llam Zea, Diga lo que quisiese tenemos demasiadas pruebas de que
podemos ser sabios. No, no ha degenerado en este suelo la especie humana; antes ha
producido individuos que la honran.
De modo simultneo, empezaron a aparecer en las publicaciones de fines del siglo xviii,
trabajos en los cuales el pasado indgena cumpla un papel importante. Es obvio que el tema
de las sociedades prehispnicas tena que ver con el debate sobre Amrica. Si las sociedades
indgenas que encontraron los espaoles eran degradadas por causa del medio, Amrica
era, sin duda, un espacio poco propicio para la civilizacin. La respuesta a ese desafo poda
empezar por mostrar en Amrica la huella antigua de la civilizacin. En la edicin del 24 de
mayo de 1793, apareci en el Papel Peridicouna apologa al cacique de Sogamoso publica-
da por Manuel del Socorro Rodrguez, en la cual se disculp la idolatra del personaje por
sus mritos en beneficio de la Repblica y el gnero humano. El cacique se asimil a la
idea civilizada de un individuo inteligente, generoso y hbil. Otro elogio a la sociedad
muisca apareci en la edicin del 20 de diciembre del mismo ao. Con el ttulo de Rasgo
apologtico dela Ilustracin bogotana aun en medio desu ceguedad gentilicia, el pasado idlatra
de los pobladores indgenas era poco en comparacin con sus aportes a la civilizacin. El
penltimo de los lderes indgenas de Bogot, Nemequene, promulg una legislacin que
no tena nada que envidiar a las mejores de los persas, egipcios, griegos y romanos. Por
tanto, era digna de aplauso por parte de la humanidad. En la edicin del 12 de agosto de
1796, se afirm que entre las tribus que habitaban este vasto pas cuando arribaron los
espaoles, se distingua la nacin muisca, no slo por su potencia sino por sus polticas
menos brbaras.
Las proclamas de Zea o Rodrguez eran eso, proclamas. Como tambin lo fue el texto
publicado el 27 de abril de 1792, en el cual se habl del temeroso De Paw, el maldiciente
Raynal, Robertson, y otros europeos enemigos de la verdad y la justicia. Pero se referan
a un tema que poda tener un sustento acadmico. El ejemplo mejor conocido de cientfico
criollo involucrado en el debate americano fue Francisco Jos de Caldas. Otros menos
conocidos, pero igualmente interesantes, fueron Jos Mara Salazar, Jorge Tadeo Lozano y
Antonio de Ulloa. Todos ellos tuvieron influencia de la Expedicin Botnica, liderada por
Mutis. Aunque ninguno tuvo un inters especial por las antigedades, la mayora hizo
breves referencias sobre el pasado indgena y, a veces, mostr cierto inters por los monu-
mentos arqueolgicos.
La preocupacin de la mayora de los criollos oscil entre defenderse de las ideas de que
el medio americano degradaba y degeneraba, y justificar la evidente diferencia entre ellos
y los pobladores indgenas, negros y mestizos del pas. Un ejemplo de esta ambigedad es
el trabajo de Jos Mara Salazar. En 1804, aprovech la llegada del virrey Antonio Amar
y Borbn para honrarlo con un poema en el que se exaltaba a Bogot: Jams aqu
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
55
escribi la destructora mano alcanz el invierno fiero y crudo. Ni el rigor enojoso del
verano, quitar el lustro a su belleza pudo. Luego, su Memoria descriptiva del pas de
SantafdeBogot, escrita para el Semanario, a partir del 9 de julio de 1809, brindara una
descripcin cientfica de la sabana de Bogot. El texto fue escrito con el fin de rebatir las
ideas del francs Jean-Baptiste Leblond, quien se haba empeado en degradar la co-
marca antes del arribo de los espaoles. Entre otras cosas, Leblond haba opinado que
los Andes que rodeaban Bogot eran de lo ms terrible y el ms desprovisto del mundo,
en donde el indio desgraciado no tena otro bien ni otra subsistencia que ros sin peces,
uno o dos cuadrpedos y pocas legumbres. Tambin que los campos de cultivo ofrecan
nicamente algunas plantas, algunas miserables races. Salazar, si bien reconoci que
corresponda a los anticuarios esclarecer estas cuestiones, argument que la sabana de
Bogot era un medio del todo adecuado para el progreso humano y que resultaba venta-
joso en comparacin con las zonas templadas. Por ejemplo, aunque sus pobladores se
privaban de poder ver que los seres se regeneraran de estacin en estacin, en ningn
momento se senta la ausencia de las ms bellas producciones de la naturaleza y la
facilidad momentnea con que se tocan los extremos. Las tierras fras no tenan las
frondosas selvas de las tierras bajas, pero eran refugio adecuado contra el fuego abrasa-
dor, el aguijn de los insectos y la mordedura de las serpientes. Adems, tenan en
todo caso bosques deliciosos, sal, minas de carbn, fuentes de aguas termales y otras
maravillas.
Aunque los muiscas no haban alcanzado el nivel de las sociedades mexicanas y perua-
nas, su poblacin haba sido numerosa, y tenan un gobierno establecido que reconoca
una autoridad suprema. Las tierras de la sabana eran frtiles y apropiadas para la propa-
gacin de la especie. Un laborioso anticuario, como William Robertson, haba destaca-
do sus logros. Es curioso que Salazar retomara al autor de Historia deAmrica que, en
definitiva, tambin haba argumentado contra el medio americano. Pero quizs eso se
entiende porque, al igual que otros importantes crticos de Amrica, Robertson haba
censurado a los conquistadores espaoles. Y adems haba contemplado la posibilidad de
civilizaciones prehispnicas, pese a su imagen negativa del medio americano en general.
Por cierto, Robertson haba incluido a los muiscas entre las sociedades ms desarrolladas
de Amrica. Ellos ocupaban tierras frtiles y se haban librado de cazar y recolectar para
sobrevivir. Los caciques haban alcanzado un gran poder. Los muiscas haban sido una
nacin, ms considerable en nmero y ms avanzados en las varias artes de la vida que
cualquiera en Amrica, excepto los mexicanos y peruanos.
Desde luego, la glorificacin de los muiscas no fue para Salazar un fin en s mismo. Pese
a su defensa, no tuvo problema en admitir que la poblacin indgena de la sabana de
Bogot estaba en franco proceso de extincin. Los argumentos de Robertson servan, ante
todo, para ilustrar la bondad del medio y, por tanto, la posibilidad de un futuro promisorio
para su poblacin criolla. Los muiscas eran exitosos comerciantes y tenan un lenguaje
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
56
armonioso, de la misma manera en que los criollos hablaban un lenguaje que ser el ms
puro del reino ya que no estaba adulterado con la mezcla de voces indgenas. As
mismo, sus mujeres eran ms hermosas que las europeas. Para ser un pueblo joven, el
progreso haba sido rpido y la ciudad, Santaf, era una de las ms cultas de Amrica.
Un ejercicio similar al de Salazar, pero sobre la provincia de Antioquia, corresponde al
Ensayo sobrela Geografa-Producciones, industria y poblacin dela provincia deAntioquia,
tambin publicado en el Semanario, a partir del 12 de febrero de 1809. Su autor, Jos
Manuel Restrepo, enfatiz que la provincia estaba muy poblada a la llegada de los espao-
les, lo cual no tendra sentido si el medio no resultara propicio. Restrepo anot que no exista
mina de oro, por ms remota, que no hubiese sido conocida y explotada por los indgenas.
Por otra parte, se encontraban restos de antiguos caminos, as como innumerables sepultu-
ras con brazaletes, collares, cinturones y argollas de oro. Sin embargo, aunque el medio
hubiese sido propicio, a diferencia de Salazar, Restrepo acus a los propios indgenas de su
extincin. Los antiguos moradores de Antioquia andaban desnudos, eran antropfagos y
sacrificaban hombres a sus dioses (...) Sin duda, de aqu vino su total exterminio: de tantos
indios, como haba en los primeros tiempos, slo han quedado 4.769, tristes reliquias de
unos padres sanguinarios y crueles. Pero la razn no radicaba en la naturaleza antioquea,
sino en las brbaras costumbres que haban tenido. Los criollos tenan el espacio adecuado
para desarrollar la civilizacin, por cuanto lo que haba impedido a los indgenas alcanzarla
era sus costumbres y no el entorno.
Con Caldas, la explicacin sobre la degeneracin de los indgenas alcanzara niveles ms
sofisticados. Caldas no tuvo mayores problemas para aceptar cierta inferioridad del medio
americano, ni para estar en desacuerdo con argumentos como que el exceso de humedad
o extensin de los bosques contribuyera al alejamiento del hombre americano del modelo
de civilizacin propuesto por Buffon. En 1801, escribi un ensayo sobre las vicuas de
Per y Chile con la idea de adaptarlas a la Nueva Granada. Comenz por afirmar que
cuando se comparaban los animales del Antiguo Continente con los del Nuevo, era pre-
ciso convenir con Buffon, que los nuestros son enanos, mutilados, dbiles. Pero matiz su
argumento; reconoci que la vicua era til por su lana, tanto que vala la pena introducirla
a la Nueva Granada. Lleg a calificar el trabajo de Cornelius de Pauw como delirios del
filsofo. Estableci como tema central que quienes especulaban sobre la decadencia de
los americanos pasaban por alto que el Nuevo Mundo y la Nueva Granada no eran
homogneos. Unas partes eran propicias para el ser humano, otras no. Una de las obsesio-
nes ms importantes de Caldas, por la que es bien conocido, fue la de medir las alturas
sobre el nivel del mar. Recorri el pas y describi todo lo que consider importante para el
estudio de la geografa nacional, de su potencial econmico, de la posibilidad de abrir
nuevos caminos que facilitaran el desarrollo de la colonia y, desde luego, conocer mejor a
sus gentes. No resulta extraordinario que el clima, modelado en el trpico por la altura
sobre el nivel del mar, sirviera como medida del potencial de desarrollo de sus gentes.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
57
Las ideas de Caldas sobre el entorno
americano fueron desarrolladas, primero,
en un escrito titulado Estado dela geogra-
fa del virreinato deSantaf, publi cado
en el Semanario, y luego en el trabajo Del
influjo del clima sobrelos seres organiza-
dos. En la descripcin de su viaje de Qui-
to a las costas del ocano Pacfico, escrita
en 1802, Caldas sostuvo que mientras
sabemos que la poblacin crece siempre
en todas las regiones de la tierra, la ex-
periencia demostraba que haba dismi-
nucin slo en el Nuevo Mundo. Exista,
adems, l a sospecha de que el medi o
americano poda incidir de modo negati-
vo en la poblacin blanca. En verdad, nos
asombraramos al ver el sepulcro, por as
decirlo, de tantas poblaciones, los esque-
letos de tantas ciudades florecientes en
la edad de nuestros padres, y hoy en vsperas de perecer. Qu causas funestas y contra-
rias a nuestra felicidad han influido tan vigorosamente sobre el aumento de nuestra
especie, en esta parte de la Amrica meridional?.
Mientras en los pases situados fuera del trpico el calor y el fro, la verdura de los
frutos se sucedan en estaciones, en los Andes todo era permanente. Las selvas eran
siempre verdes, los picos ms altos nunca haban perdido su nieve, los astros siempre
suban perpendicularmente en el horizonte y los das eran igual de largos. Eso en cuanto
a la geografa. En el aspecto humano, la poblacin se poda dividir en salvajes y civilizados.
Los primeros slo tenan la ventaja de carecer de algunos vicios de los pueblos civiliza-
dos. La influencia del clima sobre los hombres era evidente. En los das ms fros en
Europa, era cuando se cometan los mayores y ms frecuentes delitos. En las tierras
clidas, por el contrario, los animales aceleraban sus partos.
Sin embargo, la influencia del clima en este trabajo de Caldas no determinaba a obrar
bien o mal. Critic a quienes crean que en las montaas era donde la libertad ha
escogido su astro, que de los pueblos del norte salan los ms feroces conquistadores, o
que en Asia reinaba el despotismo. Se burl de quienes pretendan establecer por los
barmetros y termmetros las virtudes y felicidades de las naciones. Los griegos y turcos,
pese a vivir en las mismas ciudades, respiraban el mismo aire. Es ms, ni la raza vendra a
determinar las diferencias entre civilizaciones. Los hijos de los griegos, convertidos a la
fuerza al islam, resultaban idnticos en sus costumbres a los turcos, y muy distintos de los
Francisco JosdeCaldas, interesado en los
monumentosy antigedadesprehispnicas, acept
algunosdelosargumentossobrela inferioridad de
Amrica, pero lostransform para hacer posibleel
desarrollo deuna prspera sociedad criolla.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
58
griegos. La conclusin de este primer ensayo sobre el clima fue que la moral de los hom-
bres no la determinaba el clima, ni la raza, sino la opinin y la educacin.
En su Estado, Caldas defendi la necesidad de describir la geografa nacional y pidi
apoyo a la corona para emprender semejante tarea, convencido de que ella ayudara a
sacar adelante la colonia, sin importar las consideraciones de clima o de raza. Algunos aos
ms tarde, cambiara su posicin. En Del influjo del clima sobrelos seres organizados, publi-
cado en 1808, y cuyo ttulo recuerda las Observaciones sobreel clima deLima y su influencia
en los seres organizados, en especial el hombre, escritas en 1806 por Hiplito Unanue en el
Mercurio, Caldas sostuvo que los pases ms afortunados eran aquellos libres de cualquier
extremo climtico. Es decir, los que se encontraban distantes de los hielos y las llamas.
Sus argumentos siguieron este razonamiento: el clima era importante en la medida en que,
al igual que los alimentos, moldeaba el cuerpo humano, incluyendo la capacidad craneana
y, por supuesto, la inteligencia. Cerca de los polos slo se poda encontrar una raza infame,
degradada, circunscrita en los hielos polares. En frica, tan slo razas lascivas, con un
intelecto simple. Los extremos se tocaban. Los efectos del fro riguroso resultaban simi-
lares a los del fuego y el calor.
Dado que toda la colonia comparta la misma latitud, la cuestin ms importante era la
de las alturas. Caldas fue uno de los primeros en poner en duda los testimonios que
aseguraban que la colonia era rica y tena un enorme potencial, actitud muy comn entre
los jesuitas y algunos viajeros que se excedan en elogios sobre su clima, sus riquezas y su
gente. Por el contrario, aunque a sus compatriotas les gustaba or las buenas cualidades
de su pas y de sus moradores, ninguno pareca preocuparse por sus debilidades y sus
vicios. Las tierras bajas eran el hogar de tribus salvajes, mientras las tierras altas hacan de
la poblacin algo ms dulce, domstica y pudorosa. Tambin ms blanca. No obstan-
te, la regin andina de la Nueva Granada era el centro del continente, muy superior por
su posicin al Per y a Mxico. Pero adems de las ventajas, las condiciones adversas se
podan modificar o, por lo menos, aminorar. La solucin consista en mejorar la alimenta-
cin y en eliminar las bebidas fermentadas. Otras medidas deban ser ms radicales. Entre
stas, se incluy la destruccin de la selva. As se lograra que las tormentas disminuyesen,
las fiebres, los insectos y los males huyesen, para tener un pas sereno, sano y feliz.
Retom algunas de las especulaciones sobre la relacin entre el tamao del crneo y la
inteligencia. Basado en la Anatoma comparada, de Cuvier, Caldas afirm que el carcter
de todos los animales depende de las dimensiones y de la capacidad de su crneo y de su
cerebro. El hombre mismo est sujeto a esta ley de la naturaleza. La inteligencia, la
profundidad, las miras vistas y las ciencias, como la estupidez y la barbarie; el amor, la
humanidad, la paz, las virtudes todas, como el odio, la venganza y los vicios, tienen relacio-
nes constantes con el crneo y con el rostro. Una bveda espaciosa, un cerebro dilatado
bajo ella, una frente elevada y prominente, y un ngulo facial que se acerque a 90 grados,
anuncian grandes talentos, el calor de Homero y la profundidad de Newton. Este comen-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
59
tario se diriga a la poblacin indgena, dado que los crneos aplastados correspondan a las
razas americanas.
Las consideraciones de Caldas estuvieron acompaadas de un estudio de Jorge Tadeo
Lozano sobre la fauna cundinamarquesa, publicado en el Semanario en 1806. El ttulo
resulta algo extrao para hablar de las razas y del pasado indgena, pero se entiende
porque el autor acept, como haba propuesto Linneo, que el hombre era un animal y, ms
especficamente, un mamfero. Para Tadeo Lozano, quien inici una larga tradicin de
mdicos interesados por la naturaleza de las razas americanas y el pasado prehispnico, el
cuerpo humano se poda comparar con una mquina en la cual los sistemas se prestaban
mutua ayuda. El hombre, originario de un tronco comn, haba poblado toda la tierra, lo
cual, sin embargo, no lo salvaba del influjo del clima. Por consiguiente, estaba sujeto a
variar de acuerdo con la regin que habitaba, el gnero de vida que llevaba y los alimentos
que consuma. Esto haba ocasionado la divisin de la especie humana en razas, cada una
de las cuales se diferenciaba no slo por sus rasgos fsicos, sino tambin por su condicin
moral. En la colonia, se podan distinguir tres razas: la americana, la rabe-espaola y la
africana.
Es interesante el uso de trminos. Murillo, en su Geographa deAmrica, haba hablado
de espaoles, criollos, negros e indios. Con la terminologa de Tadeo Lozano se borraba la
distincin entre espaoles y criollos. La primera raza, la americana, se divida en dos: la
Dibujo deCaldasdeun sitio arqueolgico en Otavalo (Ecuador). Una delaspocasmanifestacionesdel inters
deloscriollosno tanto en el pasado prehispnico, sobreel cual escribieron con cierta frecuencia, sino en describir
sitiosarqueolgicos. Imagen cortesa del Jardn Botnico deMadrid (Espaa).
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
60
civilizada, que haban recibido de los europeos el evangelio y la agricultura, comercio y
artes; y la brbara, que conservaba su libertad, costumbres y antigua ferocidad. La prime-
ras se dedicaba a la agricultura y el pastoreo, actividades ms cercanas a su antigua
situacin antes de la conquista. Su carcter moral dependa ms del medio que los
rodeaba que de su propia naturaleza. Tan slo podan alegrar el espritu tomando bebidas
fermentadas, lo cual los enfermaba y les anticipaba la muerte. La brbara viva en zonas
inhspitas y llevaba una vida vagamunda, sin gobierno, ni religin, ni la menor apariencia
de polica, aunque sus costumbres variaban de nacin en nacin. La raza rabe-europea,
en contraste, portaba las banderas de la civilizacin. Contrario a la teora segn la cual era
una raza degenerada por el medio americano, haba hecho aportes significativos a las artes
y las ciencias europeas, imitando su moda cada vez que poda. La raza negra, por su parte,
era la ms robusta y fuerte. Aunque esto haca de los negros hombres tiles, tambin
implicaba que fueran tercos y torpes, adems de propensos a la lujuria. Las mezclas here-
daban aspectos de las razas que las componan. Los mestizos, por ejemplo, pese a ser
parecidos a los europeos, eran apropiados para todas las actividades que exigan subordi-
nacin y vivan en la mayor miseria. Para Tadeo Lozano, los habitantes de las regiones
clidas son alegres e imprudentes, los de las templadas ingeniosos y activos, y los de las fras
tristes y cansados. Pero esto afectaba a la raza indgena, o incluso a la negra. En contraste,
la raza rabe-europea haba crecido inmune a la negativa influencia del medio.
Una de las cuestiones ms importantes para Tadeo Lozano, y que lo llev a pedir a las
autoridades que enviasen personas a vivir con las comunidades ms primitivas del territo-
rio, con el fin de investigar sus costumbres, consista en averiguar el primitivo origen de los
americanos. Aqu hay una gran diferencia con Caldas. ste no fue propiamente un inves-
tigador de las antigedades indgenas, aunque s consider que los vestigios arqueolgicos
eran importantes. Dej una pequea nota en la cual sostuvo que en Timan y alrededores
haba evidencias de una antigua sociedad que vala la pena estudiar. Tambin hizo una
descripcin ms o menos detallada de un palacio o fortaleza en Ecuador, que le llam la
atencin por la calidad de la construccin, tanto que la consider preciosa reliquia. En esa
misma nota, critic que el monumento hubiera sido saqueado con el fin de construir una
iglesia de dudosas calidades estticas, una que no excitar en lo futuro sino la indignacin
y las crticas de todos los que tengan gusto en el arte de edificar. Adems, Caldas haba
ledo las Noticias americanas, de Antonio de Ulloa, repleta de referencias arqueolgicas.
I ncluso quiso emularlo: en una carta escrita en Quito, en 1802, se pregunt por los cono-
cimientos perdidos de los imperios del I nca y de Moctezuma. Y mientras, en ocasiones,
considerara exagerada la exaltacin que dicho autor haba hecho de la arquitectura ind-
gena, en otros casos, como en su Memoria sobreel plan deun viajedeQuito a la Amrica
septentrional (1802), se pregunt, admirado: Cuntos torreones, cuntos fuertes, cun-
tos subterrneos de los incas se han escapado a las indagaciones de Ulloa!. Ms an,
sostuvo que esos monumentos eran el resultado de esfuerzos de un pueblo laborioso y
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
61
que estaban en vsperas de perecer por el transcurso del tiempo y mucho ms por las
terribles erupciones de esa doble cadena de montaas. Sin duda, merecan observarse,
medirse, disearse. De esta manera, ellos daran ideas exactas sobre la tctica, arquitec-
tura y progresos de las artes entre los antiguos habitantes de este hermoso pas. Las
huellas del pasado prehispnico tambin se cruzaron en su camino entre la capital del
virreinato y Tunja, descrito en su breve nota Viaje al norte de Santaf de Bogot, publi-
cada en 1812. Entre Santaf y Tunja encontr una famosa planicie donde, segn Lucas
Fernndez de Piedrahta, haban combatido los ejrcitos de Tunja y Bogot, antes de la
llegada de los espaoles. Sin embargo, a ojos de Caldas, era evidente el contraste entre los
monumentos incas y las evidencias de la presencia muisca. El sendero entre las dos
ciudades, estaba construido sin inteligencia y seguramente es el mismo que usaron los
zipas y los zaques en los siglos de barbarie.
En contraste con Caldas, Tadeo Lozano no se detuvo en los monumentos prehispnicos,
as que opt por especular sobre la naturaleza de los pueblos anteriores a la llegada de
Coln, sin mayor referencia a ellos. Un punto de partida legtimo, pero no elaborado, sera
el trabajo etnogrfico entre las sociedades indgenas alejadas del terrible impacto de la
colonizacin. Esas comunidades podran dar pistas sobre el pasado remoto. Se pregunt si
la raza que encontraron los espaoles era el rudimento de una poblacin que empezaba
a formarse o ms bien reliquias de grandes naciones. Se inclin por lo ltimo. Asegur
que existan evidencias de que en algn momento del pasado haban cultivado las artes
y las ciencias pero que haban sido degradados por guerras internas, irrupciones extra-
as, o por grandes terremotos.
El debate sobre el impacto del clima en los americanos, en forma de una degeneracin
como se inclin a plantear Caldas, o de abruptos terremotos, como resultaba probable para
Tadeo Lozano, no termin all. Francisco Antonio Ulloa (no el Antonio de Ulloa autor de las
Noticias americanas), un abogado que haba colaborado con Caldas en la fundacin de la
Gaceta deAntioquia, escribi a partir del 31 de julio de 1808, en el Semanario, un ensayo
sobre El influjo del clima en la educacin fsica y moral del hombredel Nuevo Reino de
Granada. En l acept que el clima ejerca una marcada influencia sobre los humanos. Era
evidente que los momposinos, pamploneses, o las gentes de Neiva, tenan una fisonoma y
un temple distintos. Neiva, con su clima ardiente, era el verdadero sepulcro de la naturale-
za, de tal manera que quien quisiera dar un paso en las ciencias, es preciso que desde muy
tierno huya de ese clima funesto, y se vaya a respirar bajo otro cielo. Cartagena, aunque
tambin caliente, tena gente de imaginacin brillante y hermosa debido a la brisa del mar,
la alimentacin y la carga de su atmsfera. Lo mismo no era cierto de Mompox, donde
resultaba bien difcil que alguna vez lleguen a florecer las ciencias. La parte ms alta de
la cordillera produca hombres robustos, de fuerte musculatura y rasgos enrgicos, aunque
algo lentos y poco activos en sus pasiones y talentos. Con todo, la tierra fra era la ms
oportuna para la habitacin del hombre, al igual que para sus artes y ciencias.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
62
Segn Ulloa, conocer las diferencias del medio y su impacto en la gente era importante
para el futuro porque ayudara a disear mtodos de educacin (en especial programas de
educacin fsica), ms por el termmetro y las presiones de la atmsfera, que por las
especulaciones metafsicas de nuestros instructores. Sin embargo, la influencia del clima
no era como la planteada por De Pauw. Afirm que si hubiera meditado sobre la intrepi-
dez y valenta de esos hombres refirindose a los indgenas que encontraron los espa-
oles, no habra caracterizado de pusilnimes, cobardes y dbiles a los originarios de
este Nuevo Mundo. Entonces habra advertido que un lache, un paez, un pantgora,
oprimidos, no tenan que hacer otra cosa que pasar su flecha de familia para encender la
guerra y excitar la carnicera. Exista una notable diferencia entre los indgenas antiguos
y los actuales. Si se comparaba al indgena de la antigua Cundinamarca con estas mise-
rables reliquias que van desapareciendo como la sombra, no podemos dejar de hallar una
enorme diferencia que constantemente los aleja de sus padres, como si los siglos que se
han interpuesto entre stos y aqullos fueran la verdadera causa de su degradacin.
Antes de la llegada de los espaoles, los indgenas haban vivido orgullosos sobre sus
montaas elevadas, participando de los hbitos de las fieras, en contraste con los moder-
nos descendientes, pusilnimes, desconfiados y tmidos, siempre sumidos en la ms pro-
funda inaccin. Estos pueblos eran parte del paisaje. Los brbaros antiguos eran solita-
rios: slo vean en la naturaleza bosques interminables, fangos y lagunas, objetos monto-
nos que siempre recordaban las mismas ideas.
Tal contraste llev a Ulloa a preguntarse por el pasado remoto de esos pueblos. Lament
que no hubiera una historia de la educacin del antiguo indgena, o que al tiempo de la
conquista existiera un Buffon o un Rosseau que hubiera averiguado por sus aventuras, los
secretos de ciertas plantas tiles al hombre y aun de sus industrias y de sus tradiciones. O
tambin por los motivos de sus migraciones, por su origen, cul fue su conmocin a la vista
de una naturaleza virgen, e incluso por las devastaciones que haban causado estos
soberbios volcanes que dominan los Andes sobre sus vidas. Plante un esquema evoluti-
vo, en el cual los primeros habitantes que llegaron al pas provenan de hordas de aventu-
reros intrpidos procedentes del norte. La sucesin de los tiempos los habra llevado a
sacar el pie de sus bosques sombros y a componer repblicas,g sin embargo de la historia
que nos presenta varios pueblos ms amigos de la independencia, como los pijaos, los
payaneses, los panches y otra multitud de brbaros, viviendo todava al tiempo de la
conquista entre las asperezas de las selvas y sobre las copas de los rboles. La inexorable
ley de Esparta haba hecho fuertes a los que eran bien constituidos, y quit del medio a
los restantes.
Ulloa crea posible lograr que los indgenas de su poca, sin tener la fiereza y barbarie de
sus ascendientes, fueran esforzados, valerosos y robustos, como era el caso de los guajiros
y los andaques. Los indgenas andinos eran sumisos debido al temor servil en que los
cran, la falta de ejercicio y de trabajo. Sostuvo que el indio se estaba acabando. El remedio
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
63
seran la educacin y el cambio de las costumbres. Muchos de los problemas del clima se
podan solucionar mediante prcticas sanitarias. Por ejemplo, en la tierra fra el nacimiento
implicaba un cambio radical entre el medio tibio y acogedor del tero y un medio fro por
fuera de la madre. Baar a los nios en forma inmediata, despus del nacimiento en agua
tibia, sin duda aminorara los efectos traumticos del nacimiento. En tierra caliente, la leche
materna era menos suculenta. Cambios en la alimentacin ayudaran a remediar el
problema. Otros daos producidos por prcticas poco recomendables, como el uso de la
hamaca, tambin podran tener solucin.
Se debe anotar que, para algunos criollos, el medio y el carcter de las sociedades indge-
nas no tenan nada que ver. Pero eran pocos. Pedro Fermn de Vargas, en sus Pensamientos
polticos y memoria sobrela poblacin del Nuevo Reino deGranada, compar el desarrollo de
las sociedades con el crecimiento de un nio hasta convertirse en adulto. Si bien el reino de
Santaf se encontraba en la etapa de infancia, el futuro era promisorio. Si se observaba la
elevacin del globo hacia esta parte de la esfera; la variedad de climas bajo un mismo
paralelo; la uniforme templanza de sus estaciones a pesar de los rayos directos del sol; la
constante verdura de los campos en las inmediaciones a las cordilleras, y su sucesin
continua de flores y frutos, se podra pronosticar el adelantamiento y prosperidad de esta
preciosa porcin de la monarqua. Pero ese magnfico ambiente no se vincul de manera
alguna al pasado prehispnico. Fermn de Vargas consider exagerado el concepto de sus
coetneos con respecto a las sociedades prehispnicas. Los mismos que nos pintan el
crecido nmero de sus habitantes, cuando quien caminara con un poco de circunspec-
cin y de crtica reconocera fcilmente que los clculos eran exagerados. La falta de
moneda o de signos representativos de las riquezas, la falta de agricultura, de comercio y
de industria que haba entre los indios antiguos era consecuencia necesaria de la poqu-
sima poblacin de estos pases. El principal objetivo de las crticas de Fermn de Vargas
fue Fernndez de Piedrahta, quien al fin y al cabo haba exaltado el pasado prehispnico,
en especial a los muiscas de la sabana de Bogot. Fermn de Vargas consider pedantesca
la actitud del cronista e hizo un llamado a reconocer el estado miserable de estas regiones
antes que los europeos se estableciesen en ellas.
La manera de pensar de Fermn de Vargas muestra que no exista una posicin unni-
me sobre la influencia del medio en los seres humanos. Haba matices, y disensos, en
ocasiones bastante pronunciados. No todos los criollos vieron el pasado prehispnico de la
misma manera. Tadeo Lozano no dud en achacar el degradamiento de los nativos por
igual a las sociedades prehispnicas que a sus contemporneas. Ulloa atribuy una natu-
raleza muy diferente a los indgenas anteriores a la llegada de los conquistadores, y evit
as cualquier relacin causal entre el medio y la capacidad de civilizarse. I ncluso hizo una
distincin bastante clara entre los descendientes de indgenas y los salvajes que vivan
alejados de la civilizacin. Salazar y Humboldt aceptaron la influencia sobre el medio en
la civilizacin muisca, pero de formas muy diferentes: el primero, considerando que el
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
64
medio era pobre; el segundo, exaltando sus
bondades.
Por otra parte, algunos se apartaron de
cualquier tipo de relacin entre el medio y el
hombre, tanto en el pasado como en el pre-
sente. Es muy conocida una breve nota de
Diego Martn Tanco del 10 de febrero de
1808, publicada en el Semanario, en la cual
sostuvo que el clima no influa de manera
alguna en la moral del hombre. Y, desde lue-
go, las lites que vivan en la costa tuvieron
una visin sobre el medio muy distinta de la
de los criollos del interior. A Jos I gnacio de
Pombo, originario de Popayn pero que vi-
va en Cartagena, le hizo poca gracia lo que
implicaba el argumento de Caldas. Admiti
que si bien las observaciones de la geografa
de las plantas eran importantes, haba pro-
blemas en la idea de aplicarlas a la especie humana. En opinin de Pombo, lo que deca
Caldas de los indgenas era falso, pues stos igualmente prosperan y se reproducen en los
pases bajos y calientes que en los elevados y fros, y aun estoy por los primeros, si hemos
de dar crdito a la historia. La elevacin de los terrenos relativamente a los climas podr ser
conveniente al cultivo de las plantas, pero no podra establecerse una regla general para
todos los pases que no sea falsa, como lo manifiesta la experiencia.
Gracias a un informe enviado por Pombo a la junta suprema de Cartagena en 1810, se
sabe que estuvo al tanto del debate americano y que su posicin tambin implicaba una
reaccin contra las teoras de Buffon y de De Pauw. Pero desde luego, la reaccin en la
costa no poda ser igual a la de Caldas o Tadeo Lozano. El autor insisti en que la
Providencia haba sido prdiga en Amrica, tierra en que todos los seres se reproducen
sin intermisin, en que a un tiempo se siembra y se cosecha, en que un mismo rbol se ven
flores y frutos en todos sus estados de crecimiento; en que viven estas palmas, colosales,
estos rboles eternos, que en duracin y solidez compiten con los metales. Estos argu-
mentos sobre la naturaleza no se desligaron del aspecto poltico: para Pombo, el hombre no
haba sido menos distinguido por aquella benfica Providencia en su organizacin y
potencias. El hombre americano estaba dotado de ingenio, capaz de ver en grande los
objetos, de conocer sus proporciones, y es el ms propio para imitar y observar la naturale-
za. Citando a Jefferson, hizo extensiva esta observacin a los americanos que vivan en
estado de barbarie. Adems los consider depositarios de las ms altas virtudes; slo les
faltaba la buena educacin para ser como los griegos clsicos.
JorgeTadeo Lozano, autor deFauna
cundinamarquesa, fueuno delosprimeros
criollosdefinalesdel sigloxvii y principios
del xviii en plantear el problema derazas,
aunquean supeditadoal asuntodel medio.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
65
MANUEL DEL SOCORRO RODRGUEZ
Y EL ORIGEN DE LAS CIVILIZACIONES AMERICANAS
El inters de los criollos por el pasado prehispnico fue diverso y su grado de familiaridad
con el tema, variable. Muchos no parecen haber consultado la obra de William Robertson,
Guillaume Thomas Raynal o Cornelius de Pauw, las cuales, por cierto, eran en teora
textos prohibidos. A este ltimo, por ejemplo, como tambin ocurri entre autores del
Mercurio Peruano, se le confunda sistemticamente como ingls o prusiano. Algunos
quizs, ni siquiera leyeron a Buffon. Se basaron en exegetas o en rumores. Quizs la
excepcin ms notable correspondi a Manuel del Socorro Rodrguez, criollo cubano,
nacido en 1756, que lleg como bibliotecario a Santaf, en 1789. Fue el autor de la
glorificacin del cacique de Sogamoso, publicada en el Papel Peridico, y es importante
detenerse en l por varias razones. Gracias a su oficio, y a su papel como fundador y activo
colaborador de numerosos diarios, Rodrguez conoci de primera mano el debate sobre
Amrica. Pero, adems, su trabajo fue diferente del de los criollos neogranadinos. En lugar
de concentrarse en el asunto desde el punto de vista de las virtudes de los criollos, lo hizo
desde la ptica de las sociedades indgenas. Rodrguez escogi un aspecto importante en
el debate sobre el cual el resto de autores criollos slo hizo referencias muy breves: el
origen del hombre americano. Este tema era fundamental para discutir el planteamiento
de Buffon sobre la juventud de Amrica. Por cierto, otra cosa que llama la atencin de la
obra de Rodrguez es que escogi a Buffon como blanco de sus crticas, autor que, en
contraste, fue respetado por los dems autores criollos. Rodrguez no prest demasiada
atencin al trabajo de William Robertson, y de Cornelius de Pauw, autores que en todo
caso, en el medio europeo, nunca se consideraron tan importantes como Buffon.
Dos trabajos de Rodrguez aparecieron en el Redactor Americano. El primero, Diserta-
cin sobrelas naciones americanas, comenz a ser publicado a partir del 4 de mayo de 1808.
El segundo, Cuadro filosfico del descubrimiento deAmrica, sali a la luz pblica a partir del
4 de octubre del mismo ao. El primero tuvo como objetivo hacer tres crticas a Buffon:
establecer que Amrica no era un continente desolado, demostrar que su poblamiento era
muy antiguo y que la poblacin americana no provena de ninguna de las tres partes del
mundo conocidas frica, Asia y Europa.
Cuando Rodrguez escribi, el tema del origen del hombre americano haba recibido un
renovado inters. A lo largo del siglo xvi, se especul sobre toda clase de posibles pasos del
hombre desde el Viejo hasta el Nuevo Mundo. Aunque esto tena innumerables objecio-
nes de carcter teolgico, algunos acudieron a las mltiples creaciones, con lo cual no
habra que especular sobre rutas de entrada al continente. La discusin involucr el
problema de la creacin en su conjunto: una cosa era poder explicar que el hombre pasara
de un continente a otro, pero otra muy distinta explicar las diferencias tan evidentes entre
la fauna y flora de una y otra partes del mundo. En Espaa, Jernimo Feijoo escribi
Solucin al gran problema histrico sobrela poblacin dela Amrica y revoluciones del orbe
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
66
terrestre(1777). En este trabajo, se opuso a la idea de mltiples creaciones, la cual, desde
luego, abra el campo para pensar que los indios americanos ni siquiera haban hecho parte
de la humanidad. En su opinin, la gente debi haber llegado a Amrica desde el Viejo
Mundo en una poca en la cual la forma de los continentes era distinta. De esta manera,
resultaba ocioso buscar el paso a Amrica. En algn momento los continentes debieron
estar unidos, o por lo menos mucho ms cerca, con lo que el paso de humanos a Amrica
debi ser muy fcil.
Este pensamiento fue popular en Espaa y las colonias porque permita conciliar la
teora de una sola creacin, con el poblamiento de un continente que se encontraba aislado
de los dems. Clavijero, tan activo en el debate sobre Amrica, aadi que los indgenas
provenan de los pueblos que se haban dispersado despus del fracaso de la torre de
Babel. Esto le daba sentido a la llegada del hombre a Amrica, explicaba su diversidad
lingstica y su relacin con el Viejo Mundo. La idea era tambin sensata para Antonio de
Ulloa, quien consider que los indgenas deban ser descendientes de los antiguos he-
breos, o de algn pueblo vecino a ellos. Sin embargo, Ulloa propuso que el continente se
haba poblado gracias a viajes a travs del mar despus del diluvio, mientras que Clavijero
defendi la existencia de una antigua masa de tierra que una Brasil con frica, la cual
haba permitido el paso de humanos de un lado al otro.
Rodrguez, al igual que Feijoo o Clavijero, fundament su argumentacin en esa curiosa,
pero entonces comn, mezcla de juicios tomados de las Sagradas Escrituras y de autores
clsicos. La primera cuestin que llam su atencin fue que Amrica no apareca mencio-
nada en la Biblia. Pero no acept que este argumento permitiera suponer la juventud del
continente. Por una parte, las Sagradas Escrituras dejaban de lado la referencia expresa a
muchas cosas, sin implicar que stas no existieran. Por otra parte, los designios de Dios
eran inescrutables y, por supuesto, los textos sagrados no se podan usar como prueba de
la no existencia de Amrica en tiempos remotos. Por qu mantuvo Dios aislada a Am-
rica? Simplemente porque el origen del hombre americano perteneca a aquellos grandes
secretos en que el Creador del universo ha observado una particular providencia y miste-
riosa economa, del mismo modo como la Biblia tampoco aclara el destino de las tribus de
I srael. No haba duda de que todos los hombres descendan de Adn y Eva. Sera repul-
sivo pensar de otro modo. Sin embargo, no pareca evidente que el hombre americano
hubiese llegado de los tres continentes conocidos; la distancia entre ellos y Amrica era
demasiado grande para recorrerla en las canoas que tenan los indgenas, y adems sera
muy difcil explicar cmo, si el hombre lleg de alguno de esos continentes, no trajo consigo
la escritura.
Para explicar cmo era posible que todos los humanos tuvieran un origen comn, pero al
mismo tiempo que los habitantes de Amrica no fueran originarios de los tres continentes
conocidos, Rodrguez retom una idea de la antigedad clsica: la existencia de un antiguo
continente, llamado Atlntida. Se trataba de una masa de tierra desaparecida que haba
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
67
estado muy cerca de frica, y no lejos de
Europa y Amrica. Los primeros pobladores
americanos habran llegado de ese continen-
te, aunque era evidente que los indgenas no
eran iguales a los negros de dicha regin. Los
antiguos habitantes de Amrica eran mucho
ms antiguos que los africanos. Varios indi-
cios apuntaban a que el poblamiento haba
ocurrido en tiempos muy remotos, entre otras
cosas, desde luego, porque la Atlntida ha-
ba existido en una poca antiqusima. Mxi-
co, segn las tradiciones aztecas, haba sido
poblado por los otomes, lo cual probaba su
antigedad. En ese pas, la tradicin de los
padres a hijos, y por las pinturas, e ingeniosos
anales de ruedas (calendarios) que conser-
vaban atestiguaban una gran antigedad de
la poblacin. Los pueblos nhuatl afirmaban
haber abandonado sus tierras originales des-
de el siglo ix despus de Cristo. Algo similar
se poda decir con respecto a los peruanos. Antes del gobierno de los incas, ya existan
muchas naciones en las provincias de Cuzco, Quito, Bogot, Tunja y Popayn. Todos
estos pueblos antiguos provenan del sur y haban llegado despus de muchos aos.
Otra prueba de la gran antigedad del hombre en Amrica era el grado de civilizacin
que haban alcanzado. Pero en el caso de Rodrguez, el concepto de civilizacin recibi un
tratamiento especial. Consider que los indgenas haban concebido lo que era barbarie
de un modo completamente diferente de los conquistadores. Resultaba injusto llamarlos
brbaros, porque no eran cristianos ni educados al modo europeo. Es ms, Rodrguez se
pregunt por qu ser que algunos filsofos de nuestros tiempos tratan de ignorantes y
brbaras a ciertas naciones antiguas y modernas, que no han llegado al punto de la
I lustracin de la Grecia y Roma. Concluy que la barbarie no se poda medir por la falta
de conocimientos sublimes, sino por la carencia de luces en aquellas cosas que contribu-
yen a la comn cultura racional de los pueblos. En otras palabras, lo eran quienes no
conocan los ramos de la industria y economa que proporcionan al hombre un estableci-
miento social cmodo y decente, lo cual, era evidente, no resultaba cierto para los indge-
nas americanos.
I ncluso los indgenas ms brbaros, tenan grandes cualidades. Los de las Antillas, que
eran los menos cultos, se podan describir como simples y bondadosos. Y adems
haba indicios de que elaboraban una orfebrera muy desarrollada. Para Rodrguez, entre
El cubanoManuel del SocorroRodrguez,
autor deDisertacin sobre las naciones
americanas, fueunodeloscriollosqueestaban
msal tantodel debatesobrela debilidad del
continenteamericano, y quizsunodelosque
reaccionaron con msfuerza, mostrndose
interesadopor el origen del indgena en el
NuevoMundo.
16
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
68
todos los grupos del Caribe los ms ilustrados eran los de Cuba su tierra nativa,
antiguos pobladores que haban llegado a desarrollar la idea de un ser supremo y nunca
haban tenido dolos. Los de Mxico posean templos fabulosos, los cuales competan con
las mejores baslicas del orbe. I gual poda decirse de la multitud de templos, palacios,
baos, calzadas y caminos que adornaban las ciudades y campos de los peruanos. I ncluso
los antiguos habitantes de Cundinamarca o Bogot, sin embargo de no haber llegado a la
magnificencia y cultura de aqullos, ostentaban en sus edificios un gusto fino y majestuoso.
La existencia de fabulosas construcciones prehispnicas contradeca a quienes se empe-
aban en mostrar que no haba monumentos que acreditaran la cultura americana. De-
ban haber sido muchos, si se tena en cuenta que los conquistadores haban acabado con
gran parte de ellos, en muchos casos sin dejar piedra sobre piedra. A esa enorme destruc-
cin haban sobrevivido evidencias que se podran estudiar. Por ejemplo fragmentos mate-
riales que se ven todava. Rodrguez no se preocup por los vestigios arqueolgicos en la
Nueva Granada; los consider menos interesantes que los de Mxico y Per. Sin embargo,
lament que la informacin sobre las sociedades prehispnicas fuera tan deficiente. Deplo-
r que los conquistadores no se hubieran tomado la molestia de preguntar a los indgenas
antillanos quin les haba enseado su arte o que no se recopilara, cuando an haba
tiempo, preciosa informacin sobre los idiomas, costumbres, ritos, leyes, edificios, artes y
producciones de los indgenas. Es ms, ech de menos que no se hubiera conformado un
Museo Americano y una Biblioteca Americana dedicados al estudio de esas sociedades.
Desde luego, se podan estudiar las crnicas. Pero no se trataba de fuentes ideales. Los
conquistadores no haban recogido de los caciques, sacerdotes y ancianos indios, todas las
noticias correspondientes a su origen, vida poltica y moral. Y adems, aunque lo hubie-
sen intentado, probablemente slo habran terminado con una infinita cosecha de men-
tiras, de especies confusas y de datos contradictorios. De los autores del siglo xvii, se
sinti inclinado a tomar la obra del I nca Garcilaso, pero no lo hizo temiendo que por ser
americano, se mirase como apasionado y sospechoso. Por tanto, quedaban los monumen-
tos. El lujo y refinamiento que mostraban los objetos de oro, plumas, madera y piedra,
fueron una buena fuente de inspiracin. Retom entonces las colecciones de estas anti-
guallas andianas anteriores a la Conquista, muchas de las cuales haban sido enviadas a
cortes europeas, sin que se hubiera podido crear un gabinete apropiado para su conserva-
cin y estudio en Amrica.
Desde luego, Manuel del Socorro Rodrguez estuvo lejos de admitir que los monumen-
tos americanos, sus estatuas, pinturas y piezas artsticas, fueran superiores a las de los
griegos. Sin embargo, su existencia por lo menos demostraba logros importantes. Corres-
pondan sin duda a sociedades desarrolladas, tanto que a excepcin de algunas pocas
tribus brbaras y salvajes, todo lo restante de la Amrica fue ilustrado por cualquier
aspecto que se le considere. Y si esto era cierto para los seres humanos, no lo era menos
para la naturaleza en general. Las especies americanas no se podan considerar degenera-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
69
das en relacin con sus contrapartes europeas. Simplemente eran diferentes y, por tanto,
incomparables. Nada permita considerarlas monstruosas o infrtiles. Dios haba crea-
do especies distintas para diferentes continentes por varios motivos.
En el Cuadro filosfico del descubrimiento deAmrica, Rodrguez afirm que los pases
por debajo de la zona trrida eran habitados muy cmodamente por toda especie de
animales y abundantes tambin en su asombrosa variedad de flores y frutos. I gual cosa
se podra decir sobre la gente, cuyo aspecto fsico y cualidades morales no estaban deter-
minados por ningn medio degenerado. Rasgos que a primera vista sealaban la inferio-
ridad del indgena podan ser interpretados de forma muy distinta. El color de los indge-
nas y la ausencia de barbas, por ejemplo, no se podan explicar por el medio, sino ms bien
por su costumbre de andar desnudos, comer mucho pescado y baarse con frecuencia. Sin
embargo, Rodrguez termin por aceptar que los indgenas que se acercaban a los trpicos
de Cncer y Capricornio eran los de ms noble condicin, los de mejor estatura, fisonoma,
color ms claro, majestuosa estatura, ingenio sobresaliente, ms robustez y animosidad.
LA GUERRA Y EL PASADO INDGENA
El inters de la lite criolla sobre el pasado indgena sirvi para justificar la lucha que
emprendi desde finales del siglo xviii con el objeto de consolidar su poder poltico. Como
consecuencia de la crisis colonial, haba estallado una violencia de enormes proporciones,
la cual por momentos adquiri matices de guerra de castas y etnias. Ya exista la experien-
cia amarga del levantamiento de esclavos en Santo Domingo y Surinam, de grupos indge-
nas en el Per y las Antillas. Y, para complicar las cosas, el Estado espaol pareca poco
interesado en actuar como defensor de los criollos y del sistema de castas. Su estrategia casi
culmin en un desastre militar para los criollos. La nica manera de ganar la guerra
consisti en que stos hicieran concesiones similares a las que ofrecan los espaoles con
respecto a los negros y los indios, al menos por un tiempo.
El papel que desempearon los indgenas en la guerra tambin implic sutiles, pero a
veces tambin dramticos, cambios en el discurso criollo. Su inters por el pasado indgena
siempre fue ambiguo, y no poda ser de otra manera. Los criollos americanos no tenan un
referente claro de patria. En el siglo xvi ya se usaba la palabra criollo. Pero criollos y
espaoles se vean como miembros de una misma nacin, aunque su referente de patria
fuera a veces distinto. Americanos, para Tadeo Lozano, no eran los criollos sino los indge-
nas. En las publicaciones de fines del siglo xviii se puede reconocer cierto espritu de
granadinos; por lo menos hay ciertos referentes de identificacin en oposicin a criollos de
otras partes. En el Correo Curioso, por ejemplo, se encuentra una burla no slo contra los
espaoles, sino tambin contra los doctores mexicanos, los eruditos de La Habana y los
ingeniosos peruanos que se consideraban superiores a la gente de la Nueva Granada.
En la edicin del 22 de abril de 1791, del Papel Peridico, se encontr injustificado que los
criollos locales miraran con celo a los habitantes de Mxico, del Per, Ro de la Plata y
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
70
dems pases de una y otra Amrica. Pero si se gestaba cierta identidad en relacin con
otros virreinatos, sin duda tambin se consolidaban sentidos de pertenencia ms locales.
Muchas veces patria era en realidad la patria chica. Existen sugerentes referencias a esa
idea en Santaf, pero quizs el mejor ejemplo sea Antioquia. Jos Manuel Restrepo tena
ya a fines del siglo xviii, el referente de los antioqueos.
A medida que el enemigo se identific con el espaol, las identidades se reacomodaron.
El trmino americano sufri un cambio semntico notable. En vez de referirse a los
indgenas, pas a identificar a los nacidos en Amrica. Al estallar la guerra, las posiciones
se radicalizaron. Francisco Miranda consider que la independencia era una continuacin
de la resistencia indgena contra los conquistadores. Criollos como Miguel Pombo, Ulloa,
Juan Fernndez de Sotomayor y el mismo Bolvar empezaron a reconocer en el grado de
civilizacin de sociedades indgenas como la muisca una veta que podra ayudar a justifi-
car la I ndependencia. Pombo, por ejemplo, escribi en 1811 un Discurso preliminar sobre
los principios y ventajas del sistema federativo, en el cual explicaba que con la I ndependen-
cia, no slo quedaba probado que la libertad no era exclusiva de una regin climtica
especial, sino que incluso prosperaba de modo especial en la regin de la primavera
perpetua. Juan Fernndez de Sotomayor, por su parte, escribi en 1815 un documento
titulado Conquista, evangelizacin eindependencia. En ese texto argument que el remoto
origen de los indgenas americanos, aunque un misterio que nadie haba podido penetrar,
serva como justificacin histrica de la I ndependencia, pese a que no se poda negar que
los indgenas que encontraron los espaoles vivan en la sombra de la idolatra. Con la
separacin de Espaa la sombra de Moctezuma, de Guatimozn, del zipa salan triun-
fantes de la noche del sepulcro y sus huesos saltan de alegra. En la edicin del 21 de
noviembre del Correo del Orinoco se habl de los zipas y caciques asesinados por los
espaoles, y de las consecuencias de la Conquista: de las ciudades en llamas, los palacios,
los templos desplomndose, las producciones mismas del genio y los monumentos del
saber antiguo desapareciendo. El fragor de la guerra no impidi que se publicaran notas
de inters por la arqueologa, algunas puramente cultas, otras algo ms comprometidas con
la causa. En la edicin del 5 de febrero de 1820 se anunciaba la visita del italiano M.
Belzoni a ruinas del norte de frica. Y, un ao antes, el 18 de mayo de 1819, se le hizo
propaganda a un Prospecto delos incas del Per, publicacin en la cual se exaltaban las
dulces costumbres de esos pueblos, su moral, sus virtudes y su carcter patriota.
Pese a la escasez de documentacin sobre las ideas que se desarrollaban en Colombia
sobre el pasado indgena en los aos siguientes a la I ndependencia, parece que muchos de
los elementos ms destacados del pensamiento criollo se encontraron vigentes. Esas ideas
no daban garanta alguna para la conformacin de una sociedad democrtica. En un diario
francs se coment, en 1826, que el rpido fin del rgimen colonial en Amrica haba
llevado a una unin de la sociedad que pronto desaparecera. En su lugar, renaceran los
odios entre las razas, y las preocupaciones de color reaparecen; el orgullo de las clases, las
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
71
pretensiones de los linajes, arraigadas con la costumbre de una jerarqua social de tres
siglos; las emulaciones entre las provincias, las rivalidades entre las ciudades. El tiempo se
encargara de darle la razn al autor de la nota.
DESPUS DE LA INDEPENDENCIA
La intensidad del antes apasionado debate sobre Amrica parece haber disminuido
despus de la guerra. Probar la vala de los americanos, ahora entendidos como los criollos,
estaba de ms, aunque de cuando en cuando alguien recordara a Cornelius de Pauw o a
William Robertson a lo largo del siglo xix. Desde luego, algunos de los aspectos cientfi-
cos de ese debate se mantuvieron, aunque en forma menos apasionada. Algunas socie-
dades prehispnicas se glorificaron, mientras que las comunidades indgenas contempo-
rneas se consideraron degeneradas. Algunos continuaron con la idea de que la dife-
rencia entre civilizados y brbaros estaba sustentada en la naturaleza, aunque otros
pocos estuvieron dispuestos a disentir. Al fin y al cabo el mismo Bolvar participaba de la
idea. Y es que las nociones ilustradas sobre la naturaleza americana son las que se ocultan
cuando afirmaba que era imposible el desarrollo a la europea, de la misma forma que las
plantas que prenden bien en el norte, quizs mueran en el medioda.
Poco despus de la I ndependencia, en 1822, Francisco Zea public en Londres su obra
Colombia: Being a Geographical, Statistical, Agricultural, Commercial, and Political Account
of that Country. En ella hizo una descripcin detalladas de algunas sociedades indgenas,
e incluy consideraciones sobre su alimentacin, costumbres sociales, religin y guerra.
Muchos de sus argumentos sobre estos temas, e incluso su aproximacin a los salvajes,
fueron ms benignos que los que tenan Caldas o Tadeo Lozano. Pero en otros aspectos,
su trabajo reprodujo gran parte de lo que se haba hecho antes. Las sociedades dignas de
estudio solo se encontraban en las cordilleras que miraban a Asia; en las tierras bajas, a
ojos del observador, nicamente haba hordas errantes, regadas como los restos de un
naufragio. Su preocupacin por el pasado fue limitada. Como no haba documentos, tan
slo el estudio de las lenguas y constitucin fsica indgenas permitira, algn da, conocer
algo acerca de sus orgenes y de las diferentes agrupaciones tribales.
I ncluso los primeros extranjeros que visitaron Colombia aceptaron, ya por sus propios
prejuicios, o por la influencia de los criollos, muchas de estas ideas. En 1823, un viajero
como Cochrane sostuvo que los primitivos habitantes de Colombia eran mucho ms
salvajes que los de Mxico o Per, excepto por los muiscas. Otro visitante, Mollien, sostuvo
que el carcter de las tribus salvajes se dulcificaba en las montaas. Al igual que los
criollos, aadieron a la pesada carga del medio que deba soportar el indgena de las tierras
bajas, el haber sido conquistados por espaoles. Mollien propuso que los indgenas ha-
ban tenido una tendencia a la civilizacin, interrumpida bruscamente por la conquista.
El proyecto I lustrado de los criollos no fue, en un comienzo, nacionalista. Y cuando tuvie-
ron un proyecto de esa naturaleza, las sociedades prehispnicas podan ayudar a reforzarlo,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
72
pero eso no implic que se tomara en cuenta a sus descendientes. En el proceso de diferen-
ciarse de los espaoles, los criollos haban optado por exagerar sus cualidades ibricas hasta
el absurdo. Muchos de los prceres de la I ndependencia nunca pensaron en la Nueva
Granada como algo ms que una de las mejores provincias de Espaa. Camilo Torres, en
su Memorial deagravios, consideraba que los criollos eran descendientes de quienes haban
derramado su sangre por Espaa y que gracias a ellos los indgenas eran pocos. Una de las
argumentaciones de Salazar sobre las cualidades de los criollos fue su exquisita lengua
castellana, la cual compar, en trminos elogiosos, con la de los mismos peninsulares. El
debate no era tan slo esttico. Se presuma por entonces una estrecha relacin entre lengua
y capacidad de ilustrarse. La ciencia deba hacerse lengua, haba exclamado Condillac, al
comparar cada una de ellas con nomenclaturas similares a la que Linneo haba establecido
en la botnica, o Lavoisier en la qumica. Muchos pensaban que el francs resultaba la
lengua ms apropiada. Manuel del Socorro Rodrguez, en su artculo Cultivo del idioma
patrio, publicado en 1791 en el Papel Peridico, argument que el castellano tena la ventaja
de corresponder a la esencia de las cosas. Luego, en la edicin del 27 de febrero de El
Alternativo del Redactor Americano, escribi una nota, Leccin de obras francesas, en la
cual critic la creencia de que el francs era la lengua ms hermosa y completa. Manuel del
Socorro Rodrguez se quej de que los espaoles eran brbaros en la lengua misma de su
patria, en contraste con los criollos, que cuidaban con celo su pureza. En 1807 aadi que
el idioma castellano se hallaba cada vez ms contaminado por un sinnmero de galicismos
introducidos por el maniaco prurito de los pedantes. Una idea semejante avanz Francisco
Zea en el Papel Peridicodel 6 de abril de 1792, cuando se burl del cmo estis de los
peninsulares, tachndolo de ridculo.
No resulta sorprendente que, lograda la I ndependencia, el inters por el pasado prehisp-
nico correspondiera, en parte, a misiones extranjeras, o a algunos viajeros que entre sus
mltiples intereses consideraron interesante la historia. La primera misin oficial que lleg
al nuevo pas fue liderada por Boussingault, e incluy en su equipo a Mariano de Rivero,
y los franceses Goudot y Roulin. Su trabajo fue solicitado por Santander y Zea a Cuvier, el
investigador que defendi con xito en Europa la existencia de fauna extinta. Con el aval
de Cuvier, Boussingault lleg en 1822 a trabajar en temas que Caldas haba considerado
relevantes, en especial la geografa y la agricultura. El impacto acadmico de la misin fue
limitado, pero tanto Rivero como Boussingault hicieron observaciones relacionadas con el
pasado remoto del nuevo pas. El segundo, con la ayuda de Roulin, escribi un texto
llamado Viajes cientficos a los Andes ecuatoriales, publicado en 1849. En ese libro, elabor
argumentos sobre la antigedad del hombre americano y la relacin entre este problema
y la estratigrafa de los alrededores de Bogot.
Humboldt haba observado que exista una correspondencia entre los estratos de Am-
rica del Sur y Europa. La implicacin del argumento era que el Viejo Continente y el
Nuevo Mundo eran igualmente antiguos. Para Caldas y para Humboldt no era necesario
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
73
probar que ciertas especies se haban extinguido en tiempos remotos y en muchos lugares,
entre stas Amrica. La discusin sobre la inferioridad del Nuevo Mundo estaba zanjada.
I ncluso el caso de los gigantes se haba archivado. Boussingault retom varias de estas
observaciones, pero tambin incorpor algunas de las opiniones definidas por los criollos a
fines del siglo xviii. Por ejemplo, compar a los muiscas con los aztecas y los incas en
cuanto a que se establecan en climas fros, a grandes alturas, colocndose en cierta forma
por encima de las poblaciones vecinas que permanecan en estado salvaje.
Pero otros temas tratados por Boussingault resultaron novedosos. Fue el primero en
preocuparse por la antigedad humana en trminos basados en observaciones arqueol-
gicos, desligndose por completo de especulaciones teolgicas como las que haban segui-
do siendo importantes para criollos como Manuel del Socorro Rodrguez. El autor llev a
cabo la reconstruccin de los terrenos sedimentarios que se encontraban en cercanas de
Bogot, comparando los resultados con los conocidos para Europa. Para cada uno de los
estratos identificados, hizo algunas consideraciones sobre la distribucin de los animales
y plantas fsiles. En las capas ms inferiores, se encontraron restos de moluscos de
singulares consideraciones; en los lechos superiores, restos de pequeos peces, as como
vestigios de peces de formas tan particulares que se confundieron por algn tiempo con
los crustceos. En los estratos superiores aparecan algunos reptiles, de lo cual se dedujo
que el aire comenzaba a hacerse respirable. Ms arriba apareceran los restos de aves, para
culminar con la aparicin de restos de animales mamferos extintos, como los mastodontes,
unidos a vestigios de animales que an vivan. En las cavernas de los terrenos ms
modernos se vean sepultados huesos de diversos animales, entre ellos de venado y,
ms arriba, slo en los niveles ms recientes, aparecan evidencias del hombre y sus
obras, lo cual indicaba que slo haba aparecido en la poca geolgica ms moderna.
La propuesta de Boussingault sobre la secuencia estratigrfica en los Andes colombia-
nos aceptaba el punto de partida de su maestro, Cuvier, conocido por la defensa del
catastrofismo para explicar los cambios observados entre diferentes capas geolgicas en
Europa. Boussingault propuso que los cambios en la composicin de los estratos se deban
a la actividad de los volcanes, los derrumbes, las fuentes termales y las emanaciones
gaseosas. Hay precedentes de esta ida en el debate sobre gigantes e incluso en la cues-
tin de las sociedades prehispnicas. Si bien tanto Requena como Garca de Len conclu-
yeron que la idea de gigantes era absurda, y que ms bien se trataba de fauna extinta, la
explicacin de la extincin de esos animales se basaba en la ocurrencia de un gran desastre
o, como Requena prefera, una gran revolucin ocasionada por el diluvio. El mismo
Caldas particip de la idea. El hallazgo de huesos de animales extintos ilustra este punto.
Pareca normal que se tratara de especies que no vivan actualmente en climas como el de
las regiones en las cuales se haban encontrado sus restos. Por tanto, era necesario indagar
sobre las razones que podran dar cuenta de ello: cambios en la inclinacin del eje de la
tierra? Grandes movimientos de tierra que haban llevado los restos de enormes animales
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
74
de unos sitios a otros de la tierra? Lo ms razonable para Caldas consisti en aceptar que
catstrofes de esta magnitud haban afectado el planeta en forma masiva y simultnea,
siguiendo el modelo que las sagradas escrituras describan para el diluvio.
Boussingault afirm que en cada estrato de los alrededores de Bogot se encontraban
fsiles de animales distintos, algunos extintos y otros no. Pero ello no implic que aceptara
ninguna conexin genealgica entre los animales extintos y los sobrevivientes. El inters
no fue explicar cmo se haban desarrollado ciertas especies a travs del tiempo, sino
entender las causas por las cuales ciertas especies se haban extinguido. Los cambios
observados en el registro slo podan ser razonables si se aceptaba la intervencin de
poderosas fuerzas que haban cambiado el curso de los acontecimientos sbitamente.
Ya desde antes de la I ndependencia, la teora de las catstrofes era popular. Y no pocas
veces se haba utilizado para explicar la naturaleza de las sociedades prehispnicas. Jorge
Tadeo Lozano hablaba de que las sociedades que encontraron los conquistadores eran
reliquias de sociedades ms antiguas, destruidas por terremotos. Jos I gnacio de Pombo
insista en la constante accin de la naturaleza, la cual nunca estaba dormida o muerta
en Amrica. Manuel del Socorro Rodrguez tambin presuma una transformacin rpida
y terrible en la conformacin de los continentes para explicar el poblamiento de Amrica.
No era raro que la comparacin entre los procesos naturales y sociales encontrara una
misma expresin. El terremoto de Lisboa, en 1755, haba causado una profunda impre-
sin entre los interesados en el estudio del pasado. Feijoo, a partir de esa experiencia, se vio
obligado a admitir que si los terremotos de este siglo y el pasado exceden en su extensin
a todos los antiguos, no s si podremos temer que el globo terrqueo se vaya minando ms
y ms cada da, hasta llegar a una portentosa calamidad. En Lima, el terremoto de 1746
haba generado tambin la idea de que las fuerzas de la naturaleza podan influir en el
destino de las naciones, tanto en el pasado como en el presente. Y Santaf no haba sido
la excepcin. El terremoto de 1687 se recordara en Bogot como el tiempo del ruido; los
terremotos posteriores, en especial el de 1785, as como las plagas que azotaban a la
Nueva Granada, aproximadamente cada quince aos, recordaban las poderosas fuerzas
de la naturaleza.
A la idea de las catstrofes se le uniran otras que se haban considerado tambin
antes de la I ndependencia, por ejemplo la de la degeneracin. Jos Flix Merizalde,
pionero de la medicina en Colombia, public en 1828 un libro titulado Eptomedelos
elementos dehigieney dela influencia delas cosas fsicas y morales sobreel hombre. Ese libro,
que no era ms que una traduccin modificada y comentada del trabajo del mdico
Estevan Tourtelle, acept la idea de Buffon sobre que en el trpico y los polos la natura-
leza era menos prdiga y ms proclive a la produccin de seres informes, feos y entera-
mente degradados. Esta degradacin se extenda hasta los vegetales. Los rboles de-
generaban y sus flores perecan antes de abrirse. En esta forma, el carcter de los
pueblos tena una estrecha relacin con los pases que ellos habitan La ignorancia y la
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
75
estupidez siguen el mismo rumbo en frica y en Amrica. Los pueblos menos desen-
vueltos eran los que ocupaban el trpico; el genio pareca haber dejado su imperio en
los pases templados. Ellos haban sido la cuna de las ciencias y las artes. Hasta aqu no
haba nada muy original. Pero en cambio s resultaba novedosa la interpretacin de que el
mundo incluyendo la sabana de Bogot se haca cada vez ms caliente. En una poca
muy antigua, cuando la Tierra era ms fra, sus habitantes haban logrado la sanidad del
cuerpo y del espritu. En esa edad de oro, haban estado sometidos a la ley de la natura-
leza, bajo un cielo apacible y abierto. La tierra produca lo necesario sin cultura y las
irregularidades de las estaciones, origen fecundo de enfermedades eran desconocidas
entre los hombres.
En razn del alcance universal de estas catstrofes, se acept que las secuencias geolgicas
entre el Viejo Continente y el Nuevo Mundo deban ser las mismas. Y tambin por esa
razn el problema se limit a averiguar por sus causas. Boussingault consider que deban
originarse en la fuerza del agua. Ya Requena y Caldas haban hablado de un diluvio, lo
cual en alguna medida resultaba aceptable en la lectura de las Sagradas Escrituras. Para
el caso de las sociedades prehispnicas, se impuso la idea de que algo similar habra
ocurrido: unos pueblos remplazaron a otros despus de que los primeros sufrieron el
Mariano deRivero, autor deAntigedades peruanas, seinteres por el pasado prehispnico
deColombia y fueencargado delascoleccionesqueseempezaron a organizar en Bogot despusde
la Independencia. Fuedelosprimerosen publicar descripcionesdeestatuasdeSan Agustn, lascuales
atribuy a la cultura muisca.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
76
impacto de grandes catstrofes. Al menos esa era la propuesta aceptada por Tadeo Loza-
no. Esta idea fue popular incluso hasta principios del siglo xx, pero con un ingrediente
adicional: las sociedades ms antiguas haban alcanzado un nivel de desarrollo ms nota-
ble que el que pudieron observar los espaoles en el siglo xvi. Las sociedades que sobre-
vivieron a la catstrofe eran o bien inferiores, o bien degeneradas.
Boussingault no se preocup en especial por el tema de las antigedades, aunque fue el
primero en relacionar la presencia de restos humanos en ciertos estratos con ideas sobre su
antigedad. Sin embargo, otro de los miembros de la misin, Mariano de Rivero, s tuvo un
inters por la arqueologa. Peruano formado en I nglaterra, Francia y Alemania, y que
adems haba llegado por recomendacin de Humboldt, se estableci en Bogot con el fin
de organizar una coleccin de mineraloga. En compaa de Tschudi public, en 1851, el
libro Antigedades peruanas, en el que, adems de escribir sobre su propio pas, aprovech
su experiencia en Colombia. Visit San Agustn y reprodujo dibujos sobre algunas de sus
estatuas; as mismo, inspeccion sitios como el campo de gigantes, el lugar en Soacha
donde se haban encontrado restos de mastodontes. Cuando el viajero ingls John Hamilton
lo visit en Bogot, describi una persona un tanto extica, aficionada a la coleccin de
objetos etnogrficos, interesada en desaguar la laguna de Guatavita y orgullosa de la ms
reciente adquisicin del Museo: una momia muisca excavada en cercanas de Tunja. Pero
adems de coleccionar antigedades, estuvo interesado en interpretar el pasado prehisp-
nico. I nsisti en el origen asitico de los muiscas, una idea no del todo original, aunque s
por el tipo de evidencia al que acudi. Segn l, los mongoles o japoneses habran llegado
a Amrica en compaa de animales que luego se extinguieron: prueba de ello eran los
huesos encontrados en Soacha.
Otro aspecto de la obra de Mariano de Rivero y Tschudi, adems de la descripcin de
sitios arqueolgicos del Alto Magdalena, consisti en definir diferentes razas americanas,
vinculando cada una de ellas a rasgos fsicos especficos, y tambin haber exaltado los
logros de los muiscas, comparndolos con los de las civilizaciones del Per y de Mxico.
Plantearon que las razas americanas tenan crneos de formas distintas. De esta manera
lleg a diferenciar la existencia en el Per de grupos tales como los chinchas, aimaras y
huancas, distintos por su crneo. Aunque el tema de razas slo vendra a ser importante
aos despus, su estudio reforz la idea de que ciertos grupos se asociaban a crneos
superiores, como era el caso de los incas. Por otra parte, el trabajo de Rivero y Tschudi
contribuy a reivindicar la aproximacin que algunos criollos haban tomado con respecto
a los muiscas. Por ejemplo, el nico sitio arqueolgico de Colombia que se destac en
Antigedades peruanasfue San Agustn. All, las ruinas mostraban estatuas de un tipo
muy extrao y distinto del incano. Su grado de elaboracin, el cual evidenciaba un no
pequeo grado del cultivo artstico, slo poda atribuirse a los muiscas.
Cambio importante se dio en los museos, ya no como exhibiciones particulares de
objetos curiosos, sino ms bien con la idea de representar la historia de la nueva Repblica.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
77
La propuesta no era nueva. Basta recordar los planteamientos de Manuel del Socorro
Rodrguez sobre un Museo de Amrica. No obstante, un impacto importante de la misin
Boussingault consisti en la recomendacin que hizo para que se fundara un museo.
Pocos aos ms tarde, en 1823, el general Santander organiz el Museo Nacional a partir
de antiguas colecciones de virreyes y particulares que, como se ha visto, incluan objetos
indgenas. Entre ellos, Una momia encontrada cerca de Tunja, con su manta bien conser-
vada, y se supone tener ms de 100 aos. Este acontecimiento marc un hecho importan-
te: el coleccionismo dejaba de pertenecer al menos en teora a un inters privado,
elitista, para dar paso a la nocin de un patrimonio nacional y, por tanto, pblico. La
coleccin virreinal, de carcter privado, y algunas colecciones particulares, dieron paso a
una coleccin donde la apropiacin del pasado se supona colectiva.
A partir de la I ndependencia se inici un lento, incompleto y fragmentado proceso de
construccin de nacionalidad, algo que ni siquiera haba hecho parte de la agenda de los
primeros movimientos criollos de fines del siglo xviii. La idea de nacin revesta importan-
tes aspectos econmicos, sociales, morales y religiosos. Al principio, el deseo civilizador,
mucho ms importante que la idea abstracta de nacin, fue al menos tan fundamental en
el proceso de formacin y consolidacin de lites, como la lucha por acumular capital. Los
primeros debates sobre el futuro de la nacin giraron en torno al fomento de una tica del
trabajo, el libre comercio, pero tambin la idea de adoptar valores civilizados y por ende
muy diferentes de los que tena, por una parte, la poblacin mestiza, negra e indgena, as
como los blancos pobres.
El acercamiento a la cultura europea se constituy en el eje alrededor del cual se preten-
di aglutinar el esfuerzo civilizador. Entre muchos intelectuales existi cierto optimismo
en torno a las ideas que promulgaba la I lustracin. sta presuma la unidad de la especie
humana, y aceptaba que todos los grupos tenan el mismo nivel de inteligencia y la misma
naturaleza, por lo que el entendimiento era la mejor materia prima para un futuro ms
promisorio. Aunque etnocentrista, no se trat de una idea racista. Los indgenas seran
ciudadanos libres, como todos los dems. Los habitantes de la nueva nacin responde-
ran a lo que se esperaba de ellos: muy pronto se les asimilara a la vida republicana.
I ncluso no hubo problema para que algunos de los lderes de la I ndependencia se presen-
taran a s mismos como legtimos descendientes de las comunidades indgenas conquista-
das por la barbarie espaola. Y no slo a los indios se les asimilara a todo lo bueno que
traan los nuevos tiempos. Tambin los mestizos, los negros y hasta aquello que los blancos
no tuviesen de europeos, tendran pronto el nivel de civilizacin deseado.
Esta necesidad llev a que existiera un mayor inters por entender la direccin en la cual
las sociedades cambiaban, de tal manera que ese conocimiento beneficiara a la sociedad
en general. La idea de civilizacin requera por lo menos saber cmo se poda llegar a ella.
Quizs siguiendo el ejemplo de las sociedades que haban logrado alcanzarla, o existan
particularidades importantes en Amrica? Desde luego, no se trata de una idea que
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
78
arrancara con la I ndependencia. Desde aos atrs haba venido cultivndose, incluso
durante la administracin espaola. Pero con la independencia este afn se vino a identi-
ficar con la idea de construir una nacin, lo cual le dara un empuje especial. Sin embargo,
esto no llev a un excesivo inters por el pasado arqueolgico. Las lites encontraron muy
poco de lo cual echar mano en el lejano pasado prehispnico. El pasado remoto no pareca,
al fin y al cabo, una buena fuente de civilizacin.
EL ROMANTICISMO Y LA ARQUEOLOGA NACIONAL
A causa de la debilidad de una lite autnticamente hegemnica, o de que los procesos de
resistencia a la civilizacin fueron exitosos, o gracias a las dos cosas, ni los cambios a los
que aspiraba la I lustracin haban sido tan rpidos como se esperaba, ni las masas de
indgenas, negros, mestizos y blancos pobres haban abrazado la civilizacin. Poco despus
de la I ndependencia, Bolvar reinstaur el tributo indgena, con lo cual la idea de ciudada-
nos libres se pona en entredicho y se regresaba a instituciones criticadas por la I lustracin.
Gran parte de la estructura colonial se restaur al cabo del tiempo, y pronto las razones
para ser optimistas no fueron muchas. La pobreza aument con la guerra de I ndependen-
cia y tambin despus de ella. Bogot tena cada vez ms mendigos y pese a todos los
esfuerzos las condiciones mnimas de salubridad seguan siendo deplorables. Mollien
describi cmo Bogot era tomada todos los sbados por hordas de pobres, las cuales
asediaban las puertas, exhiban sus llagas y las dolencias ms repulsivas, as como por
grupos de ancianos guiados por nios que se hacan a las puertas de las casas, limosneros
encorvados bajo el peso de un zurrn y por hombres vestidos de negro que tocaban una
campanilla, clamando de vez en cuando una oracin por las nimas. Tal era el deprimente
paisaje urbano que impresionaba al viajero extranjero. Para muchos, era evidente el fraca-
so del proyecto ilustrado.
La crtica a la I lustracin fue acompaada de un proceso de cambio intelectual en Euro-
pa, descrito por algunos como el mayor movimiento destinado a transformar la vida y
pensamiento de la sociedad occidental, pero cuya definicin precisa es bien difcil. Se trata
del movimiento romntico. En trminos filosficos, la crtica del romanticismo a la I lustra-
cin se bas en que sta ignoraba los sentimientos y las emociones, en beneficio de una
razn que pareca, a juzgar por los resultados, bastante insensata. Abog por recuperar la
idea del carcter nacional y por estrechar el contacto con la naturaleza; rechaz la idea de
progreso y defendi la reconstruccin de las tradiciones e instituciones locales, por la lengua
y el carcter de los pueblos. La crtica a la I lustracin coincidi tambin con el privilegio que
se le dio a la introspeccin, y a la sensacin de alienacin. Se rechaz la idea de un conoci-
miento objetivo. Y, al mismo tiempo, se gener una profunda atraccin, o bien por el
pasado remoto (en Europa el pasado medieval con el cual la I lustracin haba trazado una
ruptura brutal), o bien por las sociedades exticas, de Oriente o de Amrica. En Europa,
especialmente en Alemania, se critic todo aquello que haba sido central en el trabajo de
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
79
Jos Celestino Mutis, Caldas, Tadeo Lozano, Requena o Garca de Len: su afn de
clasificar, su intento de producir un orden racional en las cosas, su tendencia a generalizar.
El romanticismo no se sobrepuso a la I lustracin como una etapa nueva que eliminara
todo rastro de aqulla. Lo nuevo no remplaz del todo lo viejo, sino que se inici un proceso
en el cual lo uno y lo otro se acomodaron y coexistieron, generando situaciones nuevas e
inesperadas. Adems, como en el caso de la I lustracin, en Colombia la recepcin del
romanticismo adquiri particularidades muy propias. Es ms fcil hallarlo en la literatura
que en las ciencias, las cuales, en mayor o menor medida, conservaron la pretensin de
objetividad. Pero eso no quiere decir que no tuviera impacto en la forma como se inter-
pret el pasado. Al fin y al cabo, desde fines del siglo xviii, en Colombia, las sociedades
indgenas han sido apropiadas tanto por poetas y literatos como por cientficos. En efecto,
las consecuencias ms evidentes del romanticismo se pueden apreciar en la literatura.
El costumbrismo adquiri importancia y, con ste, las categoras de mendigo, de presidia-
rio, de mujer, y en general de todos los seres que por una u otra razn tenan la connotacin
de desgraciados. Todos ellos, al lado de los indgenas, entre stos los encontrados por los
espaoles en el siglo xvi, fueron entonces protagonistas en la literatura. Las novelas
costumbristas, y la potenciacin del paisaje como signo de la individualidad nacional,
tuvieron cierto equivalente con lo que empezara a ocurrir con la interpretacin del pasado.
El indgena, tanto en su condicin de marginado como por constituirse en parte del paisaje,
desempeara un papel importante.
El indigenismo, en efecto, empez a gestarse en este ambiente. Desde un comienzo, se
trat de un movimiento que apreciaba el pasado indgena, ms que el presente de las
sociedades que haban sobrevivido a la conquista. Es la poca en que Jos Joaqun Borda
mont la obra Sulma, la cual recre la prctica muisca del sacrificio humano en el Templo
del Sol destruido por los espaoles en Sogamoso. Prspero Pereira, autor de novelas como
Aquimen Zaqueo la Conquista deTunja, fue al mismo tiempo el presidente de una socie-
dad que, como su ttulo sugiere, haca de los nativos parte integral, e idealizada, de un
paisaje romntico digno de conservarse. Se trata de la Sociedad Protectora de los Aborge-
nes de Colombia, fundada ms o menos por los mismos aos que la Sociedad Protectora
de Animales. Era una institucin inspirada en la tradicin de organizacin, interesada en
los derechos humanos que haban iniciado instituciones como la Aboriginal Protection
Society en Norteamrica desde 1837. Su objetivo, transcrito en los Anales deInstruccin
Pblica, consista en atraer a la civilizacin cristiana a las hordas de los antiguos territorios
nacionales. Sus miembros estaban preocupados porque con el fin del resguardo la pro-
ductividad agrcola haba decado, as como por el exceso de malos tratos a que estaban
sujetos los nativos. En un viaje a la Sierra Nevada del Cocuy, a visitar los indgenas
tunebos, los miembros de la sociedad llevaron como obsequio una cruz, un bastn y una
bandera de Colombia. En un artculo sobre los aborgenes, tambin publicado en los
Anales deInstruccin Pblica, Pereiro afirm que la entrada de los indgenas a la civilizacin
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
80
resultaba inevitable: era el paso natural de la vida nmada que haba dado lugar a la
agrcola y luego a la industrial. La idea de preservar a los indgenas, aunque a condicin
de que cambiaran sus costumbres, fue la forma que adquiri este indigenismo.
En trminos polticos, el regreso a un pasado idealizado por lo general constituy una
reaccin, muchas veces conservadora y buclica, a las perturbadoras ideas de la Revolu-
cin Francesa. La I lustracin se vio a s misma como una causa universal, con un enemigo
comn: todo aquello basado en el dogma religioso. En momentos de agitacin poltica, esto
represent peligrosas ideas que hacan de la justicia social un proceso universal y toda
forma de conocimiento basado en la doctrina de la I glesia, una etapa superada. El comien-
zo del romanticismo europeo coincidi con la derrota de Napolen en 1815 y con la
necesidad de buscar un nuevo consenso social. La manera ms efectiva de lograrlo se
encontr en la idea de nacin. Desde luego, la idea no era nueva, pero alcanz entonces
una nueva dimensin: la historia comn de las gentes de cada una de las naciones, sin
importar las fracturas sociales. En esta agenda se inscribi la sociedad. Pese a que las ideas
romnticas pregonaron el estudio del pasado, ste se asumi como estudio del legado
nacional y naturaleza de los pueblos. En realidad, el romanticismo critic la nocin de
causalidad histrica. En contraste con la I lustracin, muchos de sus representantes argu-
mentaron que las instituciones se desarrollaban lentamente, en medio de mltiples fuer-
zas que no podan transformarse, ni entenderse, con facilidad. Sin embargo, se abrieron
nuevos campos de reflexin, como el estudio comparado de religiones y literatura, la est-
tica, la filologa, los estudios biogrficos y de eventos, todos los cuales se usaron con fre-
cuencia para estudiar el pasado.
Despus de la I ndependencia, el inters por los materiales antiguos colombianos rena-
ci en el pas; sin embargo, no se puede exagerar. Al menos durante la primera parte del
siglo xix, existi poco inters por el pasado, incluso en los trminos propuestos por el
romanticismo. Adems del terrible caos en que estaba sumido el nuevo pas, haba una
razn sociolgica. De ella dio cuenta el barn Von Humboldt. Hablando de la nocin de
historia de los americanos afirm que entre los recuerdos de la metrpoli y el pas que los
haba visto nacer, consideraban con igual indiferencia unos y otros. La historia se
limitaba para la mayora de la poblacin a dos procesos: la fundacin de la colonia y su
separacin de la madre patria. No era siquiera una negacin del pasado indgena, sino una
negacin del pasado, a secas. Por tanto, no resulta extrao que muchos de los investigado-
res de este perodo fueron extranjeros, influenciados, unos ms que otros, por las ideas en
boga en Europa. Parte del inters por reconstruir las races de las naciones en el Viejo
Continente implic un renovado inters por los aspectos lingsticos. El lenguaje cambia-
ba mediante la manipulacin desde afuera. I ncluso el clima podra ser importante para
entender las diferentes lenguas. Tambin se pensaba que la lengua y la capacidad de
razonar eran cosas distintas. El primero era el vehculo del segundo (ms o menos imper-
fecto, como el lector recordar con el debate sobre el francs), aunque la facultad de pensar
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
81
preceda al lenguaje. Con el romanticismo, el lenguaje se pens ms como el espritu de la
nacin. Adems de ser vehculo de la racionalidad cientfica, expresaba el sentir de la
gente. Esta nueva visin implic una aproximacin ms orgnica que mecnica al proble-
ma: el pensamiento y el lenguaje eran simultneos, imposibles de separar. El lenguaje era
un formidable indicio de cmo funcionaba la mente. Por tanto, se podan emitir juicios de
valor sobre la inteligencia a partir de observaciones sobre el lenguaje.
La cosa puede parecer poco relevante para el estudio del pasado. Pero haba ms. Los
estudios lingsticos se impusieron como una de las pocas formas de conocer las sociedades
prehispnicas y sus filiaciones histricas, especular sobre movimientos de poblacin e
incluso plantear esquemas evolucionistas. El carcter nacional, que en principio puede
estar atado a un sinnmero de cosas, encontr su canal de expresin ideal en la lengua. Los
primeros intentos por establecer conexiones genticas entre aspectos de comportamiento
humano tuvieron un origen inesperado A fines del siglo xviii, un juez ingls que trabajaba
en la I ndia, sir William Jones, encontr una extraordinaria coincidencia entre la estructura
del snscrito, el latn y el griego, a los cuales agregara el gtico (ancestro del alemn), el celta
y el iran antiguo. Las coincidencias halladas en todas esas lenguas no se podan atribuir al
azar. Los parecidos resultaban tan extraordinarios que, sin duda, deban tener un origen
comn. No slo eso. Jones identific algunos patrones de cambio entre los cuales el ms
i mportante consi sta en el cambi o constante de l as consonantes entre l enguajes
emparentados. Este descubrimiento tuvo un impacto importante en Europa. No era des-
cabellado hallar semejanzas, y un origen comn, en las lenguas europeas, pero la relacin
con I rn y la I ndia era nueva. El hallazgo de Jones llev, por un lado, a un marcado inters
por las afinidades entre lenguas, comparando vocabularios de lenguas vivas y gramticas
de lenguas muertas, y por otro lado, a preguntarse por las razones de dichas similitudes, y
plantear movimientos de pueblos que pudieran dar cuenta de la llegada de pueblos
hablantes de lenguas indoeuropeas a Europa.
En el Nuevo Reino de Granada se present una extraordinaria coincidencia que propi-
ci el estudio de las lenguas indgenas: la paciente tarea de los evangelizadores espaoles
desde el siglo xvi haba logrado producir una serie de gramticas y vocabularios muy
completos sobre la lengua muisca. Adems, el afn ilustrado de fines del xviii encontr
lenguas indgenas vivas, aunque algunas agonizantes, de las cuales se pudieron hacer
exhaustivas descripciones, como las que Mutis coleccion. La posibilidad de que las len-
guas aborgenes cumplieran un papel importante en el desarrollo de la nueva sociedad se
aprecia en la intencin que tuvo Santander de que se ensearan las lenguas indgenas ms
comunes en diferentes partes del pas. Dado que la mayora de investigadores presuma sin
mayor problema que la poblacin americana era de origen asitica, no result extrao que
se intentara el mismo ejercicio que se haba hecho en Europa con respecto a las lenguas
indoeuropeas. Alexander von Humboldt, hermano por cierto de un conocido lingstica del
romanticismo alemn, ya haba propuesto que todas las lenguas americanas descendan de
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
82
un tronco idntico, comparable a la antigua lengua indoeuropea que haba servido de base
a las lenguas de Europa. Hippolyt Paravey, investigador francs, escribi en 1834 una
Memoria sobreel origen japons, rabeo vizcano delos pueblos deBogot. El autor tom
las formas cursivas de la lengua muisca que Humboldt haba copiado de Duquesne y las
compar con sus equivalentes en el chino y el japons. El resultado fue una notable
correspondencia entre las formas del japons y del chibcha, lo que permiti llegar a conclu-
siones equivalentes a la que Jones haba llegado en el caso de las lenguas indoeuropeas.
La idea no era descabellada en la medida en que ya desde los trabajos de Charles de La
Condamine se haban sealado las similitudes entre las lenguas americanas y las asiticas.
I ncluso la correspondencia entre los calendarios de las sociedades de los dos continentes
era algo que el mismo Duquesne haba adelantado.
El trabajo de Paravey es ejemplo del inters que por primera vez el pasado indgena
comenz a tener para anticuarios extranjeros, en particular por lo que se refiere a los
muiscas de la sabana de Bogot. La produccin extranjera sobre el pasado prehispnico
abarca desde algunas obras en las cuales se describieron antigedades, hasta especulacio-
nes generales sobre el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades indgenas a la
llegada de los espaoles. Otro trabajo de la primera parte del siglo xix fue LHomme
Amricain d LAmeriqueMeridionalepublicado en Francia en 1836 por Alcides DOrbigny.
Se trata de un viajero que transit por Amrica con el apoyo de Cuvier y Humboldt. Su
obra, aunque no fue rica en referencias sobre las antiguas sociedades de Colombia, se
constituy quizs en uno de los primeros trabajos americanistas que, utilizando informa-
cin sobre las sociedades prehispnicas y de su poca, trat de desvirtuar algunas de las
ideas ms comunes de la I lustracin tanto europea como criolla sobre el continente.
DOrbigny no desech del todo la idea de que el clima moldeara algunas de las caracters-
ticas, no slo del hombre, sino tambin de las civilizaciones prehispnicas. Era claro que las
tres naciones ms civilizadas del Nuevo Mundo la de los incas, mexicanos y muiscas
se encontraban a grandes alturas. Los incas, adems, no habran logrado sus desarrollos
sin la papa o las llamas, propias del medio andino. I gual, las naciones ms inteligentes
correspondan a los pueblos montaeses y los de las regiones templadas de las llanuras,
y los de las regiones clidas son, en general, ms dulces y afables y poseen un pensamien-
to ms rpido, pero su juicio es menos profundo. Sin embargo, en esta generalizacin no
se encuentran los juicios de valor de Caldas, Tadeo Lozano o Ulloa sobre las implicaciones
del medio sobre los humanos, ni tampoco los comentarios despectivos sobre la capacidad
craneana de los nativos.
En realidad, aos despus de la I ndependencia, luego de haber exaltado a los indgenas
en oposicin a la barbarie espaola, muchos cientficos se inclinaban por criticar las ideas
deterministas de sus predecesores. Para DOrbigny era imposible generalizar sobre los
indgenas suramericanos. No tenan las mismas caractersticas fsicas y vivan de modos
muy diferentes, pero todos compartan las mismas facultades intelectuales, y generalizar a
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
83
partir de unas pocas tribus salvajes era equivalente a hablar sobre los franceses tomando
como referencia a los pobres campesinos bretones. Los indgenas se podan clasificar en
tres grandes razas, divididas en naciones, criterio que parece ajustarse bien a la forma como
se agrupaban las naciones europeas de su poca. Dado que alcanzaban cerca de dos
millones y medio, no se trataba de una estirpe en decadencia y estaba, por tanto, lejos de
acabarse como algunos haban especulado. Las caractersticas de su cultura eran difciles
de comparar entre s. Por ejemplo, los pueblos cazadores-recolectores podan tener las
lenguas ms dulces. Pero la habilidad para ser ingeniosos astrnomos, maravillosos poetas
o hbiles en el habla de mltiples lenguas poda encontrarse en los grupos ms diversos.
Adems de los extranjeros, algunos nacionales se empezaron a preocupar por aportar
informacin sobre diferentes aspectos antropolgicos, econmicos y sociales del pas. En la
medida en que comenz a profundizarse el acercamiento romntico a la naturaleza, los
restos arqueolgicos, entendidos como parte del paisaje nacional, comenzaron tambin a
ser descritos, aunque nunca alcanzaran el peso de la lengua en la interpretacin histrica.
Esta tradicin de viajeros nacionales que descubran su propio pas se iniciara tan pronto
las condiciones lo permitieron. Y como resultado, por primera vez desde la Conquista se
desarroll la idea de escribir versiones de la historia nacional. Algunas veces, como sucedi
con la clebre Historia dela Nueva Granada, de Jos Manuel Restrepo, esa historia co-
menzaba justo con la I ndependencia. Pero otros esfuerzos se remontaron ms atrs y en
algunos de ellos el papel de la poca prehispnica alcanz a ser importante. Los textos de
colegio dan cuenta de este proceso. La Geografa general para el uso dela juventud venezo-
lana, escrita en 1834, por ejemplo, consideraba importante que los estudiantes conocieran
el campo de gigantes de Soacha o la existencia de una nacin industriosa y artista en
San Agustn, como lo demostraba la existencia de estatuas, columnas, una imagen del sol
desmesurada y otras obras de piedra, encontradas all en nmero considerable. O tam-
bin el Resumen dela Jeografa histrica, poltica y descriptiva dela Nueva Granada para el
uso delas escuelas primarias superiores, escrita por Antonio Cuervo en 1852. En ese texto,
los jvenes estudiantes aprendan que, a diferencia de los incas y aztecas, los antiguos
habitantes de la Nueva Granada nunca haban formado un gran cuerpo de nacin, sino
que estaban distribuidos en tribus o pequeos estados. Pero tambin que los muiscas
eran el pueblo menos brbaro y el ms digno de mencin por su mayor grado de
civilizacin.
Por primera vez, adems de aceptar y promover misiones extranjeras, se hicieron planes
para la formacin de jvenes colombianos en la academia europea de la poca, algo que
haba decado, debido a la guerra, desde finales del siglo xviii. El ejemplo ms interesante
es el del coronel Joaqun Acosta, el cual viaj a Francia en 1825 con la idea de encontrar la
financiacin para que promesas de la ciencia nacional estudiaran en Europa. Aunque su
mayor inters se concentr en las ciencias naturales, el coronel desarroll tambin se dej
seducir por el estudio de las culturas prehispnicas. I mpresionado por la obra de Prescott
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
84
sobre la conquista de Mxico (en la cual desde luego los aztecas eran un punto de referen-
cia obligado), emprendi la tarea de escribir su Historia dela Nueva Granada (1848), obra
en la cual el estudio de fuentes documentales espaolas y la referencia a uno que otro
vestigio arqueolgico resultaron fundamentales para reconstruir la historia indgena.
En la obra de Joaqun Acosta existi un indudable sabor hispnico. Las expediciones
espaolas de la Conquista se describieron como aventuras memorables, las cuales se rea-
lizan en un continente hostil, territorio virgen apto para ser descubierto. Pero, por otra parte,
el carcter nacionalista fue evidente desde el inicio de la obra. Su trabajo pretendi, en
efecto, llenar un vaco que sirviera para instruir a nuestra juventud en la historia antigua de
Nueva Granada. Es adems un trabajo que quiso escarbar en las fuentes ms all de las
crnicas de la Conquista, las cuales describi como recargadas de fbulas y de declamacio-
nes que ocultan y ahogan, por as decirlo, los hechos esenciales. Su defensa de la nacin, sin
embargo, no fue retrica. Por ejemplo, conoci, e incluso don las obras de Robertson y De
Pauw a la Biblioteca de Bogot, pero no se dedic a controvertirlas ni a denigrarlas. Prefiri
un conocimiento ms emprico de la realidad, una suerte de regreso a las fuentes, a partir
de las cuales se pudiera reconstruir la historia patria. Esto lo llev no slo a emprender
extensos recorridos por el pas, sino tambin a iniciar la consulta de numerosas bibliotecas
de religiosos en Bogot, as como del Archivo de I ndias en Sevilla (Espaa), donde por
cierto encontr alguna resistencia para que los documentos pudieran ser examinados por
un americano. En su obra, el pueblo muisca se describi como sabio y laborioso.
Admir que hubieran podido organizar sus vidas sin algunos de los ms elementales
bienes que tuvieron a su disposicin los europeos, como por ejemplo el ganado. Ese pasado,
quizs por primera vez despus de la I ndependencia, se us para hacer una crtica a los
gobernantes: ellos deban atender a la leccin de los muiscas en cuanto a cmo gobernar.
Pero, adems, se volvi al inters por estudiar los monumentos prehispnicos. Por ejemplo,
retom y discuti la obra de Jos Domingo Duquesne. Sostuvo que los tmulos y los
cementerios abandonados por los indgenas eran un testimonio ms autntico que las
relaciones de los cronistas y se queja de que esas antigedades no fueran apreciadas por la
poblacin, lo cual llevaba a que muchas de ellas terminaran en museos y colecciones
europeas, donde, por no contar con descripciones adecuadas, perdan su inters.
La obra de Acosta, en efecto, fue una de las primeras en Colombia en que se rescat el
valor de la cultura material como fuente de informacin sobre los indgenas prehispnicos.
En realidad, fueron pocos los criollos del perodo de la I ndependencia que mostraron
inters por los restos arqueolgicos. Sus discusiones se basaron en descripciones de cronis-
tas o en la observacin de los indgenas de su tiempo. Se podra decir incluso que los textos
sagrados fueron ms importantes que cualquier objeto indgena. En este sentido es intere-
sante que Acosta reprodujera de nuevo los grabados del calendario muisca de Duquesne,
as como objetos de cermica, entre ellos algunos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Acosta tena claro que los restos arqueolgicos servan para entender el pasado. En 1826,
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
85
cuando visit Pompeya, anot que, pese a la gran tragedia que haba acabado con la vida
de muchos de sus residentes, para los arquelogos modernos se trataba de una mina de
conocimientos. Ese inters se concret en el estudio del sitio de El I nfiernito, en el valle de
Leiva, cuyos resultados resumi en un corto estudio, Ruinas descubiertas cerca deTunja en
la Amrica meridional, escrito en 1850. En ese trabajo describi la existencia de columnas
de piedra que formaban un antiguo templo hecho con el liderazgo del cacique de Tunja.
No slo tom medidas bastante detalladas del sitio, sino que se dio a la tarea de buscar
restos de las columnas en los diferentes lugares a los cuales haban sido llevadas, incluyen-
do el pueblo de Leiva, Sutamarchn y el convento del Ecce Homo. Su conclusin fue que
hallazgos tan impresionantes daban cuenta de un notable desarrollo de los muiscas. Por lo
menos obligaban a abandonar la idea de una raza ms avanzada en civilizacin para
explicar estas ruinas. Este inters de Acosta remite a inquietudes de los arquelogos
muchos aos despus: el valor de los restos materiales para interpretar el pasado, la
preocupacin por la salida del pas de las antigedades y la importancia del contexto, al
menos en el sentido de que las piezas no valan tanto por sus cualidades como por la
informacin que las deba acompaar.
Acosta no fue el primero en describir las ruinas de El I nfiernito. Manuel Vlez, un
prspero antioqueo, se le adelant por lo menos en un par de aos. Su obra, como la de
Manuel Anczar y Agustn Codazzi, ayuda a comprender la naturaleza del inters por el
pasado en la primera parte del siglo xix. Sobre Manuel Vlez se sabe poco. Vivi mucho
tiempo en Europa, lugar al cual llev una importante coleccin de precolombinos, parte de
la cual fue donada al Museo Britnico en Londres. Tiene el mrito de haber sido uno de
los primeros colombianos en escribir una memoria sobre las antigedades que colecciona-
Estatuaria agustiniana en textosdela Comisin Corogrfica. Codazzi atribuy San Agustn a una antigua
sociedad indgena quelo haba utilizado como lugar deculto.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
86
ba. En una carta dirigida a Boussingault en 1847, describi la que quizs corresponde a
una de las primeras expediciones arqueolgicas en el pas. En su recorrido por la provincia
de Tunja, Vlez oy hablar de un palacio del tiempo de los antiguos habitantes indge-
nas. Como cada persona a la que cuestionaba sobre esas ruinas le daba una versin
diferente, lleg a dudar de su existencia y, por tanto, en 1846, emprendi el viaje al Valle
de Leiva con el fin de corroborar los rumores. Por ltimo, cerca de Moniquir, encontr una
piedra que pareca trabajada por el hombre. Reconoci as una enorme columna y luego
muchas ms diseminadas por el campo, que sin duda provenan de algn templo o
palacio que remonta a tiempos lejanos. Con ayuda de los campesinos de la regin logr
encontrar una construccin elaborada con columnas muy bien trabajadas, ubicadas de
oriente a occidente. Adems, describi restos de piedra en Tunja y en Ramiriqu y una
gruta cercana a Gachantiv, donde hall momias y toda clase de adornos de madera y
textiles.
Vlez consider que haba encontrado en El I nfiernito las ruinas de una gran ciudad
que, con certeza, haba prosperado mucho antes que los muiscas descritos en el siglo xvi.
Las razones para argumentar semejante antigedad eran las siguientes. En primer lugar,
las piedras mostraban evidencia de un marcado desgaste y deterioro, lo cual slo lo poda
haber causado el paso de muchos aos. En segundo lugar, Vlez pensaba que la provincia
de Tunja deba ser la que estaba habitada desde tiempos remotos, entre otras cosas por
la ausencia de una profunda capa vegetal y de bosques, lo cual demostraba una actividad
humana de muchos aos. Por otra parte, resultaba evidente que una sociedad que hubiera
trabajado la piedra de semejante manera haba logrado alcanzar cierto grado de civiliza-
cin y de inteligencia, lo cual implicaba que la regin haba sido ocupada por pueblos
ms antiguos y civilizados que los que encontraron los espaoles en tiempo de la Con-
quista. Este argumento, adems, parecera vlido tambin para San Agustn. En ese
lugar se haban descubierto importantes monumentos, pero en el siglo xvi estaba ocupado
por tribus brbaras a las que era impensable atribuir la construccin de semejantes obras.
Tambin en el valle de Aburr, donde se encuentra ubicada Medelln, se haban descu-
bierto ricos entierros que insinuaban que mucho antes de la llegada de los espaoles
existan pueblos poderosos y ricos, que causas difciles de determinar haban debilitado o
hecho desaparecer. El legado de los criollos ilustrados, con todas sus contradicciones,
desde luego, aunque no fue reconocido en forma explcita parece claro por lo menos en dos
aspectos: primero, en conceder una gran antigedad a las sociedades indgenas, y segun-
do, en aceptar su posible decadencia antes de que llegaran los espaoles.
Manuel Anczar y Agustn Codazzi participaron, a mediados del siglo xix, en la llamada
Comisin Corogrfica, el primero como miembro y el segundo como director. Esta Comi-
sin se interes por el carcter nacional de Colombia. El momento fue propicio para que
el estudio del pasado aborigen se incluyera como parte de esa nueva empresa cientfica. Y
es que, con Joaqun Acosta, se inici un inters en las antigedades por parte de la clase
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
87
dirigente del nuevo pas. Toms Cipriano de Mosquera, uno de los impulsores de la
Comisin, fue un aficionado a la arqueologa, miembro de la Sociedad de Naturalistas
Neogranadinos. I gualmente, a otros lderes polticos de la poca les llam la atencin el
asunto. Segn William Bollaert, autor de Antiquarian, Ethnological and other Researches in
New Granada, Equador, Per and Chile(1860), su amigo, el general Jos Hilario Lpez,
presidente entre 1849 y 1853, y que dio inicio a la Comisin, le inform que en inmedia-
ciones de Neiva haba ruinas muy antiguas. De acuerdo con el autor britnico, Lpez
haba excavado cerca de un lugar donde se haba encontrado una colosal estatua en forma
de tigre; a una profundidad de entre dos y cuatro metros haba hallado columnas de gran
belleza, entre las cuales se incluan representaciones de micos, sapos, hombres y mujeres.
As mismo, se haba topado con una enorme piedra plana, con cuatro patas en forma de
garras, que cincuenta hombres apenas haban podido levantar. Adems el general Herrera,
presidente en 1854, haba hallado objetos de oro en tmulos de la cuenca del ro Cauca.
No resulta extrao que, en este ambiente de renovado inters de las lites por los
objetos arqueolgicos, la comisin incluyera entre sus objetivos describir todas las cir-
cunstancias dignas de mencionarse, entre ellas los monumentos antiguos. Con ese
propsito, Anczar recorri el territorio de los Andes orientales en 1850 y a cada paso
realiz observaciones de inters geogrfico, mineralgico, social y, desde luego, arqueolgi-
co. Para el investigador-viajero, los indgenas de su tiempo deberan ser objeto de civiliza-
La orfebrera indgena, excavada por guaquerosprincipalmenteen Antioquia, llam la atencin delos
miembrosdela Comisin Corogrfica. Luego sera un poderoso atractivo para queviajerosy arquelogos
deFrancia, Inglaterra, Espaa y otraspotenciasiniciaran expedicionesen Colombia.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
88
cin y bienestar, entre otras cosas para compensarlos por el inenarrable maltrato al cual
fueron expuestos por los espaoles. Clam por un gobierno en verdad popular con el
cual los pobladores encontraran la solucin a sus problemas. El pasado era entonces
importante para el pas como fuente de orgullo nacional, algo que se enmarcaba bien
dentro del espritu de la obra de Acosta. Pero al parecer la queja de Humboldt sobre el
poco inters por el pasado entre los colombianos era todava vlida. Anczar refiri que un
amigo norteamericano se quejaba de la actitud de desprecio de los colombianos por los
sitios arqueolgicos y la tendencia a dejar para maana cualquier intento por estudiarlos.
El paisaje que describi est repleto de evidencias de un pasado que poda investigarse en
forma cientfica. A su llegada al valle de Samac, encontr antiguos caminos muiscas; en
Villa de Leiva dedic un tiempo importante a describir y tratar de interpretar las ruinas de
El I nfiernito, las mismas estudiadas por Vlez y Acosta; en Sogamoso hizo un intento por
ubicar el antiguo templo prehispnico que los espaoles haban descrito en el siglo xvi, el
mismo donde se escenific Sulma y que Manuel del Socorro Rodrguez tanto haba elogia-
do antes de la I ndependencia.
En la misma poca de Anczar, Agustn Codazzi emprendi un extenso recorrido por el
pas. Su periplo lo llev a San Agustn, donde hizo una descripcin detallada de los
monumentos indgenas y levant un mapa del cerro La Pelota. Por primera vez describi
montculos y terraplenes, adems de las estatuas, dibujando meticulosamente muchas de
ellas. La interpretacin de los restos descritos por Codazzi contrast con muchas de las
versiones anteriores. Para Codazzi, las esculturas agustinianas no tenan la ms mnima
intencin de representar la fisonoma indgena. Por el contrario, sta se modific de mane-
ra intencional con el fin de mostrar ciertas actividades y oficios. Sin duda, se trataba de la
expresin de un complejo sistema religioso. A pesar de mostrar que la poblacin llevaba
una vida estable, San Agustn no habra sido propiamente un asentamiento indgena,
sino ms bien un lugar de culto, donde los sacerdotes realizaban ceremonias a espaldas de
su comunidad. No habra cultivos en la regin, con excepcin de los que sostenan a los
sacerdotes, los cuales habran estado a cargo de gente ordinaria. Codazzi habla de un
tema recurrente en los autores del siglo xix: el grado de civilizacin indgena. En general,
la civilizacin indgena prehispnica se considera pobre y como prueba de ello aludi a la
ausencia de edificios que complementaran las otras clases de hallazgos. Felipe Prez,
por ejemplo, en su Jeografa fsica y poltica delos Estados Unidos deColombia (1863),
basado en los cuadernos de campo de Codazzi, admiti sus argumentos sobre San Agustn,
sin cuestionarlos. No obstante su inters por novelas histricas referentes al pasado ind-
gena (en especial peruano), y su afn por exaltar el mundo americano, acept que en las
selvas del Amazonas el hombre era dominado por las gigantesca, abrumadora creacin
irracional.
El criterio para evaluar la sociedad indgena era la civilizacin. Se continu con la agenda
de muchos criollos del perodo de la I ndependencia. Ante la ausencia de grandes edifi-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
89
cios, de pruebas de conocimiento prctico sofisticado, no se poda hablar de un alto grado
de civilizacin. Y al igual que a fines del siglo xviii, se acept la influencia del medio sobre
el desarrollo, la relacin entre naturaleza y civilizacin, aunque la idea no fuera planteada
con la misma fuerza de criollos como Caldas o Tadeo Lozano. Para Codazzi los andaques,
supuestos descendientes de los artfices de las estatuas del Alto Magdalena, al ser despla-
zados hacia la selva del piedemonte amaznico por la Conquista haban vuelto a una vida
errante, brbara y hasta canbal. Codazzi sostuvo que las sociedades prehispnicas que
encontraron los espaoles comenzaban a salir de la barbarie, pero que su paso a la perfec-
cin social era lento, no slo por las limitaciones del clima, sino tambin por la carencia de
hierro.
La interpretacin de Codazzi sobre los antiguos habitantes del Alto Magdalena no se
bas en un anlisis ponderado de restos arqueolgicos. Reprodujo persistentes ideas sobre
la posibilidad de civilizacin en Colombia. En su Informesobrevas decomunicacin del
estado deCundinamarca (1858), propuso que los Andes, ocupados por una poblacin
blanca con algn tinte de la ya absorbida raza chibcha, eran el criadero de hombres; con
el tiempo, sus habitantes invadiran las tierras bajas y se aclimataran a ellas, sometindo-
las a la civilizacin. El ambiente fro de la sabana de Bogot haba sido preferible para
mansin de los zipas chibchas, para la corte de los virreyes espaoles y para la capital de la
gloriosa Colombia. nicamente en este caso, escap Codazzi del determinismo absoluto:
la civilizacin podra doblegar la fuerza de la naturaleza. Pero dicha posibilidad no se refera
al caso de las sociedades prehispnicas. Civilizacin era sinnimo de cultura europea.
El ambientepoltico, la aficin dela litepor la guaquera y el deseo deestudiar la geografa del nuevo pas
llevaron a un nuevo interspor losrestosarqueolgicos. En la imagen, la llamada Piedra deAipe(Huila).
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
90
La Comisin Corogrfica se apropi del pasado indgena pero tambin cre condiciones
para alejarse de l. En efecto, parte de su inters consisti en reivindicar lo indgena, lo cual
empez a considerarse lo propio. Pero, al igual que entre los criollos del siglo xviii, slo los
indios muertos los muiscas o los antiguos habitantes de San Agustn, los cuales ya no
existan y por lo tanto no ofrecan ningn peligro, comenzaron a simbolizar ese esfuerzo de
construccin de nacin. Como resultado, no slo las obras acadmicas, sino incluso los
primeros textos que se empezaron a utilizar para ensear historia patria, como la Historia
dela Nueva Granada, de Acosta, o las Memorias para la historia dela Nueva Granada, de
Jos Antonio de Plaza, publicadas en 1850, continuaron reproduciendo la idea de que,
despus de los incas y los mexicanos, los muiscas haban alcanzado el nivel de desarrollo
ms notable.
Pese a la notable disidencia de Manuel Vlez, quien haba sealado la preocupante
posibilidad de que incluso los muiscas hubieran sufrido un proceso de decadencia anterior
a la Conquista, a los muiscas de la sabana de Bogot se los consider equivalentes a los
aztecas o los incas, es decir como una gloriosa civilizacin cuyo desarrollo qued trunco por
la llegada de los espaoles. En el trabajo de DOrbigny se haban criticado las ideas
ilustradas sobre raza y clima y, por tanto, la imposibilidad de las nuevas naciones por
desarrollarse. Sin embargo, siempre existi campo para los prejuicios del siglo xviii.
La Comisin Corogrfica no es el nico ejemplo. El anarquista francs Eliseo Reclus
afirm, a finales del siglo xix, en su famoso La terre. Description des phnomnes dela viedu
globe, que en Amrica las civilizaciones originales se haban desarrollado en las tierras
altas. Se trataba de flores que no hubieran germinado en otro suelo y que los conquista-
dores brutalmente arrancaron. En Colombia, esta idea demostr ser persistente. Un co-
nocido poltico liberal de mediados de siglo, Miguel Samper, explic las limitaciones del
desarrollo colombiano a partir de consideraciones basadas en el medio. En La miseria en
Bogot, escrita en 1867, Samper cont entre las causas principales de atraso, la configu-
racin del territorio y el clima. As, mientras que en las zonas templadas la poblacin y
riqueza se han desarrollado principalmente hacia la desembocadura y las hoyas de los
grandes ros, en las costas () y dondequiera que la topografa ha puesto menos obstcu-
los () entre nosotros ha sucedido lo contrario. Los que descubrieron y conquistaron esta
parte de Amrica encontraron la barbarie ms completa sobre las costas () en tanto que
las faldas y mesas de las cordilleras servan de morada a pueblos relativamente adelanta-
dos en civilizacin. Las cordilleras eran verdaderas islas de salud rodeadas por un ocano
de miasmas, remat. Y aos despus, en 1909, Raimundo Rivas an sostena que las
tierras bajas tropicales eran propicias para la vida animal y vegetal pero no para la humana,
y que por esa razn haba sido difcil para los espaoles conquistarlas.
El ambiguo legado de los criollos ilustrados, que incluy, a veces, una dura crtica a la
conquista espaola, una frecuente visin negativa de los desarrollos indgenas, pero, en
ocasiones, una defensa del medio andino y sus antiguos habitantes, segua vigente. Desde
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
91
luego, hubo espacio para los disensos. Mientras para Manuel Anczar los verdaderos
salvajes haban sido los conquistadores al destruir documentos y ruinas de gran valor
cientfico, para Codazzi las ruinas de San Agustn eran el testimonio de una sociedad
mediocre que se encontraba en decadencia cuando llegaron los espaoles. Vlez hizo la
misma interpretacin, no slo sobre San Agustn sino tambin sobre los mismos muiscas,
que algunos otros consideraban una civilizacin a la altura de la mexicana y la peruana.
UNA SOLA VISIN DEL PASADO Y UN SOLO PROYECTO CIVILIZADOR?
Las ideas de la I lustracin y el Romanticismo no se desarrollaron de la misma manera en
los pases europeos, y mucho menos en las colonias espaolas. En Alemania, el rescate de
las races comunes encontraba obstculos, como, por ejemplo, el fraccionamiento poltico,
o la arrogancia con la cual cada provincia se preciaba de hablar el mejor alemn. Sin
embargo, esto no era nada comparado con el reto de encontrar una unidad nacional en un
pas que haba heredado el sistema de castas (legalmente hablando, aunque en innume-
rables ocasiones subvertido) del siglo xviii, como era el caso de Colombia. Naturalmente,
el proceso de bsqueda de unidad nacional en el nuevo pas poda pasar por presentar
una falsa idea de validez universal de los valores de la lite, o por la bsqueda de un
consenso que incorporara la diversidad existente. La primera fue la va que se impuso, con
las consecuencias obvias para el estudio del pasado indgena.
No obstante, caracterizar el siglo xix por la existencia de una poderosa lite blanca que
pretendi imponer un proceso civilizador espaolizante sobre la poblacin indgena
debe matizarse o, mejor, negarse del todo. El proyecto de los criollos ilustrados, que adems
no era homogneo, choc desde el comienzo con las condiciones concretas propias de cada
regin del pas. Adems, el comienzo de la ideologa nacional no coincidi del todo con el
deseo de Caldas, Tadeo Lozano o Salazar de hacer que el comn de la poblacin fuera
como la lite, es decir, garante de los valores culturales y biolgicos hispanos. Por el
contrario, los planteamientos de esos criollos justificaron cientficamente las diferencias
entre ellos y el vulgo.
Los criollos plantearon un modelo blanco como paradigma imposible, como mecanis-
mo de diferenciacin del resto de la poblacin que garantizara una enorme dificultad de
acceder a la lite incluso a quienes tenan poder econmico. No se trat de discriminar a
aquella parte de la sociedad marginada y alejada de los centros urbanos que de todas
formas no tena acceso a los privilegios de la clase alta. Por el contrario, fue una estrategia
de exclusin contra quienes podran atentar contra ella. Los mecanismos de discrimina-
cin y valores exacerbados de la lite no iban dirigidos tanto contra los indgenas como
contra los mestizos o incluso blancos pobres que ms posibilidades tenan de ascenso
social. Esto no quiere decir que la formacin de una lite no estuviera acompaada de
mecanismos de segregacin racial. Significa que haba movilidad pero que incluso quienes
venan de abajo adoptaban pautas de comportamiento que pretendieron discriminar a
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
92
quienes no haban logrado tener el mismo xito. Las lites tradicionales no fueron tan
poderosas como para impedir que esto ocurriera. Poco antes de la I ndependencia, las
diferencias de clase eran cada vez ms difciles de sostener slo en trminos raciales.
Nunca, como en ese lapso, los tribunales estuvieron tan repletos de demandas que recla-
maban que tal o cual persona era blanca, o que tal otra no lo era, lo que deja ver que ms
de uno deba demostrar cosas que en otro contexto seran obvias.
El ascenso social nunca ret las estructuras mismas de la sociedad, sino que las reforz.
A finales de la Colonia, los hacendados constituan la clase dominante, y lo siguieron
siendo despus. Pero se trataba ms de una clase que se presentaba como modelo social,
que de una lite temida por su poder econmico. Al comienzo, las haciendas haban
surgido de la apropiacin de tierras baldas arrebatadas a indgenas o campesinos. Tenan
un carcter autosuficiente. Sin embargo, los intereses de los hacendados se complementa-
ban con los de funcionarios, comerciantes, militares y artesanos. Muchas veces, en realidad
nunca, se produjo una ruptura muy profunda entre estos grupos. Los hacendados, con
frecuencia, eran los dueos de las tiendas en ciudades como Bogot. Pero haba serias
limitaciones al poder de esta lite, entre otras cosas por el pobre acceso a mano de obra
barata y la permanente situacin de endeudamiento que implicaba mantener un nivel de
vida adecuado. Ni el servicio forzado de indgenas ni el peonaje estuvieron muy desarro-
llados. Los indgenas eran cada vez menos. Aun las haciendas, que eran, si no la principal
fuente de riqueza, s la de prestigio, se vendan ms de lo que heredaban, lo cual demues-
tra la existencia de una grupo ms cambiante y fluido de lo que se cree con frecuencia. Los
mercaderes, que tenan mayor capacidad de acumular capital, no posean el mismo pres-
tigio social de los hacendados. La paradoja era la siguiente: ser exitoso en el mundo del
comercio implicaba abandonarlo con el fin de adoptar ocupaciones ms prestigiosas, pero
menos lucrativas. La aspiracin de ser rentista constituy el mecanismo de ascenso social
ms viable. Los mercaderes exitosos se convertan en hacendados y stos, muchas veces,
terminaban en la pobreza a la vuelta de pocas generaciones.
En la naciente repblica convivan diversos modelos de trabajo. Al lado de formas
precapitalistas de produccin, existan aspiraciones modernizantes. Se encontraba desde
el trabajo compulsivo, hasta el trabajo independiente y asalariado. Los diferentes procesos
econmicos se vean determinados por la existencia de recursos (en especial oro), las rutas
mercantiles y la ubicacin de las sedes administrativas. En el Cauca, las minas se explota-
ban con esclavos; en Antioquia, con mano de obra asalariada. Los dueos de minas en la
primera, y los comerciantes en la segunda, fueron bastante ms ricos que la mayora de los
hacendados bogotanos. Los artesanos desempeaban un papel destacado en Santander,
Pasto y el eje Bogot-Tunja, as su prestigio no fuera reconocido como el de los hacendados.
Todo lo anterior implic una fragmentacin del espacio econmico interno, as como la
conformacin de mltiples centros de poder, ms o menos autnomos, con la consecuente
diferencia de intereses entre las lites de varias partes del pas. A la fragmentacin econ-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
93
mica y poltica siempre la acompa, adems, una de carcter social y cultural. En diferen-
tes partes, el proyecto civilizador se resisti o incorpor de distintas formas y con mayor
o menor xito. Este proceso hizo que las tradicionales categoras de blanco, mestizo,
negro e indgena no tuvieran el mismo sentido en todas partes. En lugar de limitarse a
categoras tnicas, cada una de las cuales con intereses y tradiciones particulares, tambin
se conformaron unidades territoriales, con relaciones de poder y prcticas sociales propias.
En general, se puede afirmar que en las regiones donde la produccin se sustent en
procesos de trabajo compulsivo, como la esclavitud o el concierto de indgenas, las relacio-
nes verticales se establecieron como un modo de control poltico. All, la lgica de las formas
econmicas se impuso con toda su brutalidad. En aquellas regiones donde haba clases de
trabajo ms libre, las estrategias de dominacin econmica se complementaron con otras.
En Antioquia, por ejemplo, entraron en funcionamiento mecanismos integradores muy
eficientes, los cuales permitieron establecer formas de control distintas. All tanto la lite
como la gente del comn se perciban como blancas, en oposicin a los negros de
Bolvar o a los indios de Bogot. En Bogot y el Cauca, la distincin entre blancos y no
blancos se mantuvo con ms fuerza, y sus respectivos papeles se estigmatizaron mucho
ms. El proyecto civilizador en estas regiones choc con las malas maneras y vicios de la
plebe. En la costa, la estructura de la hacienda fue ms rgida, pero tuvo algo ms de
vocacin exportadora, al tiempo que la relacin entre la lite y otros sectores de la sociedad
fue menos diferenciada por los hbitos alimenticios, o los modos de vestir y actuar. Pero no
por ello se trat de relaciones ms democrticas.
La unidad nacional no se mantuvo gracias al xito del programa integrador de una lite
capitalina sino, gracias al fraccionamiento de la misma y el relativo equilibrio de poderes
regionales. En realidad, hubo un fuerte componente ideolgico y un proyecto poltico (o
varios) de lite. Al terminar las guerras de I ndependencia, los grupos dominantes debie-
ron transformarse a la vez en clase hegemnica, lo cual deba lograrse ante todo en el plano
de la ideologa. Pero esto no quiere decir que existiera un consenso, ni mucho menos. Al fin
y al cabo, los consensos no hicieron ms que enfrentarse y fracasar a lo largo de los siglos
xix y xx. Esa estabi li dad fue acompaada por la ausenci a de una autnti ca clase
hegemnica, capaz de establecer una nacin unitaria y un Estado moderno.
Algunos aspectos de esta discusin tienen gran importancia para el desarrollo del inte-
rs por el pasado prehispnico y la arqueologa en Colombia. La inclinacin por el estudio
del pasado indgena se concentr en pocos lugares: Bogot, Popayn y Antioquia. En la
costa caribe y otras provincias fue reducido. Las razones pueden ser diversas. En las
ciudades, la poblacin indgena era poca. La mayora de la poblacin era blanca o mestiza.
En el caso de Bogot, la lite no slo defendi las teoras ms radicales que naturalizaban
las diferencias sociales, sino que adems aprovech la feliz coincidencia de que los muiscas,
tan elogiosamente descritos en el siglo xvi, hubiesen ocupado la regin donde vivan. Poco
tuvieron que acudir a una cultura material indgena que se destacara. En Antioquia, una
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
94
circunstancia muy diferente favoreci el estudio del pasado. El frecuente hallazgo de
impresionantes restos indgenas, sobre todo de figuras de oro, durante las actividades de
minera, y el avance de la colonizacin antioquea tambin fomentaron un inters por el
coleccionismo y por el pasado.
LA ARQUEOLOGA COMO CIENCIA
Desde fines del siglo xviii, quienes se interesaron por las antigedades consideraron que
su labor era cientfica. La idea de una ciencia noble, heroica, era al menos tan importante
como la idea de una ciencia nacional. Caldas hizo una apologa de ella como un compromi-
so con la patria, pero tambin con un selecto grupo de hombres de muchas partes del
mundo que se distanciaban del vulgo por su conocimiento y sabidura. Caldas lament, a
lo largo de sus ltimos aos de vida, la falta de interlocutores de su nivel acadmico en la
Nueva Granada. Humboldt se burl de los sabidillos del pas que tienen el derecho de
explicarlo todo (refirindose a Venezuela) y que no haban sido capaces de reconocer que
los enormes huesos que se encontraban en la costa de su pas correspondan a restos de
animales extinguidos. En la edicin del Semanariodel 2 de septiembre de 1809, Caldas
anunci la llegada de un joven cientfico, Jos Mara Cabal, que haba estudiado en Euro-
pa. Ese joven estaba lleno del fuego sagrado de las ciencias y quera fundar un museo
mineralgico, donde la juventud se pudiera formar en los secretos de la historia natural.
Revelar esos secretos no era para todo el mundo. En la edicin del 12 de noviembre de
1809 del mismo Semanario, se hizo una dura defensa del lenguaje especializado que
mucha gente encontraba insoportable en la publicacin. Se aleg que el uso de ese lengua-
je diferenciaba a los acadmicos santafereos de las naciones salvajes del Orinoco y
Amazonas. Se pens que era inevitable el uso de trminos propios de las ciencias,
debido a que las lenguas son verdaderos mtodos analticos y a que el arte de raciocinar
no era otra cosa que una lengua bien formada Los sabios, se dijo, pulan y limaban el
lenguaje cientfico y no deban transformarlo, como lo desean los que no lo entienden.
Desde luego, no mucha gente entenda lo que apareca publicado en el Semanario. Y si
lo hacan, muchas veces lo tachaban de intil. Con frecuencia se oan las crticas y las
solicitudes para que aparecieran ms noticias polticas, coplas o secretos rpidos y efectivos
para acabar con las enfermedades. Pero la defensa del estilo del Semanario, que a la vez lo
era del estilo cientfico, se mantuvo a ultranza, hasta que la publicacin se acab por la falta
de suscriptores. Por cierto, la ciencia no slo era propia de un reducido grupo de iniciados,
sino que ese grupo se precis en trminos de clase. Por ejemplo, para el pensador costeo
Juan Garca del Ro (1829), no se podan confundir la educacin cientfica y la popular.
El pueblo deba recibir la buena moral, y las artes prcticas. Las clases elevadas, por el
contrario, deban entrar en el secreto de las ciencias de que han de hacer aplicacin para
el inters del Estado. Resultaba inevitable que para mediados del siglo xix, se hablara
con ms frecuencia de una ciencia doblemente comprometida con el conocimiento y con la
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
95
necesidad de afincar la identidad nacional. Desde luego, la idea de lo que era ser cientfico
implicaba racionalizar prcticas que hacan del saber propio una manera de ver el mundo,
diferente, pero tambin superior, a las dems.
Tres autores, aunque distintos en algunos aspectos, sirven para ilustrar la consolidacin
de la arqueologa como ciencia: Ezequiel Uricoechea, Vicente Restrepo y Liborio Zerda.
Ezequiel Uricoechea combin el desarrollo de una arqueologa nacionalista con los prime-
ros planteamientos explcitos de formar una ciencia rigurosa y objetiva. En la introduccin
a Memorias sobrelas antigedades neogranadinas, publicada en Alemania, en 1854, confe-
s que la motivacin para investigar sobre el pasado indgena era el amor patrio. Su obra
se bas en una crtica a los conquistadores espaoles, a quienes calific de brbaros e
ignorantes que haban destruido verdaderas civilizaciones indgenas. Descalific mu-
chas de las crnicas y trabajos realizados por miembros de la I glesia, con el argumento de
que ellos no podan ver en gentes que no tenan su misma creencia sino seres ineptos y
envilecidos. Como persona culta de la poca, Uricoechea propuso la investigacin ar-
queolgica como parte importante de la agenda que se deba seguir para lograr una iden-
tidad diferente de la hispana. Su actitud no era del todo extraa, si se tiene en cuenta que
el padre de Ezequiel haba sido un reconocido lder de la I ndependencia, que lleg a ser
adjunto del estado mayor de Bolvar. Pese a que el autor defendi un solo origen para la
especie humana, el afn de estudiar civilizaciones era importante en el caso de los muiscas,
cuyos desarrollos resultaron comparables con los de los aztecas o los incas. No resultaba
aplicable, en cambio, para las tribus salvajes y nmadas de las tierras bajas. El estudio de
sus antigedades fue planteado, por tanto, como una actividad que reivindicara a ciertas
sociedades, apabulladas no slo por la conquista espaola, sino tambin por el proceso de
I ndependencia, llamado por Uricoechea un segundo acto de barbarie.
Hasta aqu, los objetivos del autor se ajustaban a la agenda nacionalista que haba
surgido como resultado de los intentos de una lite por formar una nueva nacin. No
obstante, el carcter de la investigacin que plante Uricoechea implic tambin ponerla
al da con la actividad cientfica del momento, en especial europea y, en menor medida,
norteamericana. Uricoechea estudi medicina en la Universidad de Yale y luego obtuvo
un doctorado en filosofa en Alemania. Mantuvo vnculos con la academia francesa y la
alemana, en las cuales se le consider experto en diversos temas. Sus vnculos internacio-
nales fueron tan fuertes que el autor se vio obligado a reconocer la dificultad de publicar en
espaol. De hecho, casi todo su trabajo vio la luz en medios acadmicos europeos. Este
apego a una ciencia internacional exiga sujetarse al criterio de objetividad. El autor
reconoci, por ejemplo, que no quera ensalzar ciegamente a las comunidades indgenas,
pero que tampoco pretenda dejarse llevar por las ideas rancias y contradictorias. Ante
todo, los hechos. Esta actitud ante el conocimiento lo llev a interesarse por los restos
materiales, como fuente de informacin sobre el pasado. As, en los monumentos y restos,
los investigadores tendran un fijo y seguro consejero en nuestras investigaciones. No se
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
96
trat de una promesa. Emprendi el anlisis detallado de objetos de metalurgia muisca
con el fi n de estudi ar las tcni cas con las cuales haban si do elaborados. Acudi a
Boussingault para comparar la composicin del oro nativo de diversos lugares de Colom-
bia y contrast esa informacin con sus propios anlisis de objetos indgenas. A partir de
ello concluy que eran aleaciones intencionales, prueba de un sofisticado conocimiento
sobre los metales por parte de los indgenas prehispnicos. Su obra se complement,
adems, con un breve catlogo fotogrfico de antigedades.
Uricoechea no fue un evolucionista en el sentido que despus tendra el trmino. Sin
embargo, el autor acudi al primer intento de encontrar patrones de cambio en las institu-
ciones humanas: la lengua. Uno de los intereses de Uricoechea fue estudiar el origen de los
muiscas a travs del estudio de su lenguaje. Y este trabajo se lo tom en serio. Recopil y
public una gramtica de la lengua chibcha, escrita a principios del siglo xvi, y dio inicio a
la publicacin de una coleccin de gramticas, entre las cuales se incluy una de la lengua
paez. En Antigedades neogranadinas, Uricoechea acept la propuesta de Paravey y, por
tanto, un origen asitico de los muiscas.
El trabajo de Uricoechea rescat de la I lustracin la idea de una ciencia sistemtica y
precisa del pasado. Ambas aspiraciones comenzaron a beneficiarse de las tcnicas desa-
rrolladas a lo largo del siglo xix. El estudio qumico de las figuras de oro muiscas es muestra
de ello. Pero existen otros ms sutiles. Por ejemplo, el uso de catlogos y la fotografa.
Quizs l fue el primero en acudir a los catlogos, es decir, la presentacin formal de
objetos antiguos que se describan en detalle en el texto y se ilustraban por medio de
dibujos o fotografas. La introduccin de la fotografa tampoco fue gratuita. Se relacion
con el deseo de obtener registros ms rpidos, pero tambin ms precisos de los objetos
arqueolgicos. El daguerrotipo se introdujo en Colombia, con la idea de que podra ser til
para el registro de antigedades. En 1870 se tom la que se supone la primera fotografa
del famoso poporo quimbaya del Museo del Oro. Uricoechea se haba adelantado por lo
menos catorce aos con su catlogo, pequeo pero sustancioso, donde se ilustraron cr-
neos, vasijas y piezas de orfebrera indgena. La inclusin del catlogo fotogrfico en la
obra tena la intencin de ayudar a cualquier ejercicio cientfico que luego aspirara a la
comparacin con objetos de otras culturas y, por ende, resultara til para hacer inferencias
sobre sus relaciones.
La huella de trabajos como los de Uricoechea se encuentra en la mayor parte de los
interesados en el estudio del pasado indgena de la segunda parte del siglo xix. Un
ejemplo es Vicente Restrepo, autor de la obra Los chibchas antes dela conquista espaola,
publicada hacia 1895. Restrepo naci en 1837 y se dedic a la qumica, la mineraloga y la
geologa. Se interes en textos coloniales. Tradujo al castellano la crnica de Lyonel Waffer
sobre los indgenas cuna del Darin y fue coleccionista de precolombinos. Pero su enfoque
fue conservador, as como tambin su participacin en poltica. Cuando se dedic al estu-
dio de los muiscas, pretendi que su inters no tena nada que ver con ningn proyecto de
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
97
Orfebrera muisca ilustrada en Antigedades neogranadinas, deEzequiel Uricoechea. El trabajo demuestra
el interspor representar dela forma msexacta posiblelosobjetosarqueolgicos, usualmenteen catlogos,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
98
construccin de nacin. Por el contrario, su trabajo comenz afirmando enfticamente
que, a la llegada de los espaoles, no haba nada parecido a una nacin. El pueblo
muisca, por glorioso que se le considerara, no haba ocupado ms que una nfima propor-
cin del territorio. Al igual que muchos otros, era un grupo pequeo, rodeado de enemigos,
que apenas se relacionaba con sociedades vecinas. Por el contrario, el propsito de su
trabajo fue recuperar una historia objetiva de los muiscas, en contraposicin con las espe-
culaciones de quienes lo antecedieron en el estudio de las sociedades prehispnicas de
Colombia. Los hechos que para Uricoechea llevaban por un camino, para Restrepo impli-
caron tomar otro muy diferente.
El estudio de Restrepo marc una distancia crtica con los trabajos previos, y los acus de
imaginativos e inventivos. Los consider simples especulaciones, caracterizadas por el
mtodo que burlonamente tild de inventivo, pues los que le siguen resuelven con la
imaginacin todas las dificultades que se les presentan. Un ejemplo a la mano fueron las
habladuras sobre el grado de desarrollo de los muiscas. Sus artes eran rudimentarias.
Restrepo, esquivando con cuidado cualquier anlisis especulativo sobre su simbologa,
reclam la importancia de las descripciones y el anlisis concienzudo y objetivo de las
fuentes. Critic el uso de los anlisis etimolgicos y de la utilizacin de informantes con-
temporneos para entender un pasado remoto. El principal blanco de sus comentarios fue
Duquesne, sobre cuyo trabajo ya haba publicado en 1892 un breve folleto titulado
Crtica a los trabajos arqueolgicos del Dr. JosDomingo Duquesne. Aunque reconoci que
este autor haba echado los fundamentos de la arqueologa colombiana, le censur su
brillante imaginacin, la cual impeda considerarlo uno de esos sabios a quienes la
intuicin profunda revela la esencia interna de las cosas y da luz para penetrar los secretos
de la historia. El blanco de sus crticas haba sido la argumentacin seguida para llegar a
la conclusin sobre la existencia de un calendario muisca. En lugar de indgenas poseedo-
res de un conocimiento detallado sobre sus ancestros de haca trescientos aos, Duquesne
slo haba tenido la oportunidad de conocer pobres gentes ignorantes que nada podan
ensearle de los conocimientos de sus antepasados. En vez de exaltar a los muiscas, los
degrad, e igual hizo con sus descendientes. La objetividad de las ciencias, como tantas
veces ocurri desde mediados del siglo xix, empez a utilizarse para justificar teoras
racistas sobre el pasado. As, en Restrepo, la crtica metodolgica a Duquesne se traslad
al presente, razn por la cual hizo un llamado a levantar el nivel intelectual y moral de los
descendientes de los primitivos habitantes del centro de la Repblica. Y la manera de
hacerlo para Restrepo consisti en exponer sencillamente los hechos.
Siguiendo una larga tradicin que Uricoechea contribuy a continuar, entre los temas
que interesaron a Restrepo se inclua el del origen de los indgenas. El problema no se trat
desde el punto de vista arqueolgico. Los materiales en que se bas para discutir este
tema provenan de la lingstica, al igual que ocurri con Uricoechea. No tiene nada de raro
que el estudio de las lenguas fuera el preferido de Restrepo para resolver el tema. Para
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
99
fines del siglo xix, la clasificacin de lenguas aborgenes se haba desarrollado de manera
notable y, adems, se haban hecho asociaciones entre lenguas y razas; se poda suponer
que la investigacin sobre lenguas podra solucionar problemas que tenan que ver con el
origen de los indgenas americanos y sus relaciones. Con base en los mltiples trabajos, en
especial de Max Uhle y Daniel Brinton, Restrepo descalific la idea dominante desde
finales del siglo xviii, sobre el origen japons de la lengua chibcha. Brinton, un conocido
investigador norteamericano, haba sealado con anterioridad la poca correspondencia
entre una y otra lenguas, y de paso dud del exagerado nivel de desarrollo que se atribua
a los muiscas. Restrepo reconoci con Brinton y Uhle, que el chibcha hablado por los
muiscas era similar a lenguas indgenas de Costa Rica y Panam. As mismo acept la
posibilidad, aunque la tach de todas formas como especulativa, de que la lengua de los
muiscas tuviera algo que ver con las que se hablaban en la Sierra Nevada de Santa Marta,
idea que tambin haba propuesto Brinton. En lo que se opuso a estos autores fue en que
Colombia hubiera sido la cuna de la lengua chibcha. Por el contrario supuso que su origen
se encontraba en Mxico y que la migracin haba ocurrido en sentido norte-sur. Dentro
del concepto negativo que tena de la sociedad muisca, los grupos procedentes de Mxico
habran correspondido a sociedades dbiles, derrotadas por grupos ms fuertes que los
haban echado de esa parte del continente.
Otro autor que seala la consolidacin del estudio del pasado como ciencia y a la vez
como parte de un debate sobre la construccin de nacin es Liborio Zerda. Se trata del
autor de El Dorado, crnica que se public peridicamente, a partir de 1882, en el Papel
Peridico Ilustrado, diario de Alberto Urdaneta, un coleccionista de antigedades. Zerda,
adems, fue quien ms se aproxim, de su poca, a una visin evolucionista de la historia,
o por lo menos as lo proclam en la primera parte de su trabajo. En sta, escribi sobre
razas y estadios de evolucin, en trminos como los planteados por John Lubbock, un
clebre evolucionista ingls de la poca. El hombre primitivo, dbil y desamparado haba
sido capaz de sobreponerse, dominar el medio y perfeccionar el lenguaje. Defini una
infancia del estado social, en la cual se encontraban algunos de los grupos hallados por
los espaoles. Se trataba de las edades de Plata y de Oro, a las cuales habran seguido la
de Piedra, la de Bronce y la de Hierro, cada una de las cuales se relacionaba con cambios
tecnolgicos y de organizacin social. Por ejemplo, de una fase de organizacin familiar se
haba pasado a otra, que se destacaba por la presencia de niveles de mayor complejidad
social. Como era caracterstico del pensamiento evolucionista de la poca, los mejores
ejemplos de estas etapas estaban representados tanto por sociedades del pasado como del
presente. As, los chibchas del siglo xvi habran pertenecido a la Edad de Bronce, al igual
que los slivas de los Llanos Orientales de finales del xix corresponderan a la Edad de
Plata. Las primeras sociedades vivan en estado natural, esto es, bajo las leyes fsicas y
naturales; luego habra venido la formacin de familias y, culminacin lgica del proceso,
el reconocimiento a las autoridades superiores como forma perfeccionada de organizacin
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
100
social. Y tambin en el espritu del evolucionismo de la poca, se presuma que las socie-
dades primitivas estaban condenadas a una pronta extincin.
Sin duda, al igual que Uricoechea, Zerda acept la legitimidad de la academia interna-
cional. Fue miembro de la Academia de Historia de Madrid y de la Sociedad Etnolgica
de Berln. En el estudio del pasado, los vnculos con investigadores o academias extranje-
ras legitimaban el trabajo de algunos colombianos. Por ejemplo, Zerda bas su descripcin
de El I nfiernito, un conjunto de columnas lticas prehispnicas encontradas cerca de Villa
de Leiva, en la descripcin del seor Manuel Vlez, resaltando que se trataba de una
comunicacin dirigida a la Sociedad Geogrfica de Pars, lo cual serva para legitimar su
trabajo. El mismo Zerda informaba peridicamente de sus investigaciones a la Sociedad
Etnolgica de Berln.
Zerda comparti con Restrepo el afn por describir y catalogar cuanto resto prehispnico
tuvo oportunidad de conocer, entre otros, aquellos descubiertos por Manuel Vlez. Por eso,
la excusa con la que inici El Doradofue la de ampliar la publicacin de una nota enviada
a la Sociedad Etnolgica de Berln, sobre el hallazgo de precolombinos en la laguna de
Siecha la cual se haba publicado sin el grabado correspondiente. Pero no todas las expli-
caciones de Zerda fueron comparables a las de Restrepo o Uricoechea. En efecto, a pesar
de compartir el esquema evolucionista, Zerda en realidad no lo utiliz para interpretar el
pasado prehispnico, ni siquiera para reconstruir de modo especulativo el desarrollo de los
muiscas. Ms bien, su obra complement esas teoras con propuestas planteadas desde la
I lustracin, con respecto a la importancia del clima. Acogi por completo las ideas de
Caldas y Humboldt sobre el impacto del medio en el hombre y asegur que resultaban
vlidas para entender las sociedades prehispnicas. Se pregunt insistentemente por qu
los grupos de las tierras altas, en particular los indgenas de la sabana de Bogot, haban
alcanzado un elevado grado de civilizacin. Para explicar esto, acept la existencia de
diversas razas en el continente americano, aunque al igual que Uricoechea, los criollos del
perodo de la I ndependencia y la mayora de sus contemporneos, no tuvo duda sobre un
origen comn para todos los grupos humanos. Los grupos de lengua chibcha habran sido
migrantes del norte que encontraron en los Andes orientales la influencia de un clima
benigno y adecuado para la vida sedentaria; no obstante, reconoci que la regin fue
punto de encuentro de diversas razas y para ello se bas en el trabajo del etnlogo francs
Broca. En efecto, los crneos examinados por este cientfico tenan muy diversas formas, lo
cual era prueba del arribo y mezcla de muy diferentes pueblos.
Sin embargo, para Zerda el problema no era slo de raza o de etapas de evolucin por las
cuales pasaran en forma semejante todas las sociedades. Segn l, el proceso de evolucin
consista en la constante lucha contra las adversidades, ayudada por la ms poderosa de las
herramientas: nuestro cerebro. No obstante, pareca que esas adversidades podan mol-
dear el destino de los pueblos. En palabras de Zerda, el rigor del clima era una influencia
determinante. Retom las propuestas de Francisco Jos de Caldas sobre las diferencias
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
101
entre los indgenas de las tie-
rras bajas y altas y propuso que
resul t aban vl i das t ambi n
para tiempos remotos. Las tie-
rras bajas se asimilaron a un
verdadero infierno, repleto de
reptiles e insectos venenosos,
mientras que las tierras altas
t enan un cl i ma suave y
puro. La prueba del carcter
que imprima el clima era que
si bien los indgenas de las tie-
rras altas eran algo lentos, los
mestizos y aun los descendien-
tes de espaoles que compar-
tan ese medio tambin lo eran.
El nivel de civilizacin de los
pueblos indgenas era variado.
En las tierras altas, los muiscas
representaban una de las po-
cas sociedades de las cuales no
se poda decir que fuesen de-
generadas. En las tierras bajas, los pueblos indgenas se encontraban en franco retroceso
a la llegada de los europeos. Siguiendo interpretaciones muy en boga en Norteamrica,
Zerda consider imposible que los aborgenes norteamericanos hubieran sido los respon-
sables de la construccin de los monumentos que reportaban los viajeros y pioneros de la
ciencia. Con seguridad, no lo eran. Y si acaso lo fuesen, entonces habra que reconocer que
se trataba de pueblos que no se encontraban a la altura de sus antecesores. Las mismas
conclusiones resultaron vlidas para Colombia, lugar donde las continuas guerras haban
aniquilado los centros de civilizacin o de antiguo esplendor. El evolucionismo de la
primera parte de El Doradoqued as disuelto en beneficio del difusionismo y las migracio-
nes como mejor medio para explicar la diversidad humana.
Liborio Zerda no fue el nico que, conociendo la literatura evolucionista, prefiri plegar-
se a otras formas de interpretar el pasado prehispnico. Andrs Posada Arango, tambin
mdico, y antioqueo, escribi en 1873 su Essai Ethnographiquesur les aborigenes de
LEtat d Antioquia en Colombie. Este trabajo pretendi recopilar informacin sobre el
estado social en que se hallaban los aborgenes. Sin embargo, neg que el estudio de las
bandas infelices y degradadas tuviera utilidad para comprender las costumbres de
sus antepasados. Por cierto, cuando retom a Lubbock para explicar la marcha de la
Fotografa dela famosa balsa muisca encontrada en Siecha,
publicada en El Dorado, deLiborio Zerda. La fotografa,
y un renovado interspor losobjetosarqueolgicos, caracterizan
el desarrollo dela arqueologa cientficadefinesdel siglo xix.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
102
civilizacin, encontr que el esquema del clebre evolucionista britnico era insuficiente.
No se poda hablar de una Edad de Hierro. Tampoco de sociedades neolticas. Su arte no
se poda reducir a esquemas del Viejo Mundo. All, las sociedades de la Edad de Piedra
haban preferido las lneas rectas para decorar su cermica; las de la Edad de Bronce, los
espirales y crculos; y las de la Edad de Hierro, las representaciones realistas de flores o
animales. Nada de eso era vlido en Colombia. Las sociedades prehispnicas se hallaban
en esa incmoda categora de una edad intermedia, en un perodo de transicin.
Desde l uego, exi st i eron casos en l os cual es se acept aron l os argument os ms
cuestionables del evolucionismo decimonnico. En la primera parte del siglo xix, el gene-
ral Uribe Uribe, en su Reduccin desalvajes(1907), propuso que las diversas razas huma-
nas slo eran productivas cuando se les aplicaba al gnero de trabajo que est conforme
con el perodo de civilizacin en que se encuentran, perodo que no puede ser transpuesto
sin aniquilar fatalmente la raza. Pero incluso este desliz evolucionista se aplicaba ms a
cuestiones biolgicas que sociales. Es decir, parta de asumir un vnculo entre raza y nivel
de evolucin y no un proceso de cambio social como tal. La mayor parte de los trabajos de
la poca sirve para mostrar la vigencia de las interpretaciones degenerativas de Jorge
Tadeo Lozano o Manuel Vlez, en lugar de la aceptacin de una propuesta evolucionista.
Sergio Arboleda, en sus Rudimentos degeografa, cronologa ehistoria (1872), interpret la
formacin de las razas americanas como producto de la accin enrgica de causas transi-
torias que hicieron ms fecunda la naturaleza en los tiempos primitivos y de la lenta pero
eficaz de los climas. El pasado prehispnico se poda dividir en dos etapas. Una primera
edad remota se refera a un pueblo algo adelantado que haba dejado ruinas de cons-
trucciones regulares y piedras bien labradas. Los pocos sobrevivientes que haban que-
dado, de cuya gloria daban testimonio arruinados monumentos, habran sido aniquila-
dos por los caribes. A esta primera poca segua la edad incierta, la cual corresponda a los
grupos que encontraron los espaoles. No haba inters por explicar el paso de una etapa
a otra. La historia se reduca de nuevo al remplazo de pueblos y razas.
Para fines del siglo xix, el concepto de raza en Colombia rara vez llev al extremo de
hablar de grupos humanos innatamente superiores a otros. Casi siempre comparti el
principio ilustrado, segn el cual las razas humanas tenan un solo origen. Queran, ante
todo, descartar cualquier idea sobre mltiples orgenes de la estirpe humana. Sin embargo,
se daban pasos hacia una interpretacin de que la historia de los pueblos prehispnicos se
asimilara a la historia de por qu no haban logrado desarrollarse como el prototipo ideal de
la poca: el Occidente desarrollado, o aun como antiguas civilizaciones que vieron mejores
das en otras partes del mundo. Escasamente se habl de razas puras, pero s de decaden-
cia. Las preocupaciones sobre el tema dejaran pronto de ser especulaciones de personas
interesadas en el pasado remoto. Pronto haran parte de la imagen que, por lo menos, un
grupo importante de la lite tuvo del pas, sobre las dificultades de su desarrollo y sobre los
posibles remedios que se podan formular al asunto.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
103
LAS SOCIEDADES CIENTFICAS
Las propuestas de Uricoechea, Zerda y Restrepo fueron a la vez acadmicas y polticas.
Esto implicaba que se trataba de un debate entre miembros de una comunidad acadmi-
ca. Cmo era esta comunidad? Para muchos arquelogos, la institucionalizacin de la
arqueologa en Colombia ocurri en la primera parte del siglo xx, gracias a misiones extran-
jeras que iniciaron en firme la enseanza de la disciplina. Sin embargo, la arqueologa se
haba institucionalizado desde mucho antes, slo que lo que se poda entender por
institucionalizacin era diferente. El proceso de formacin de una ciencia no slo consis-
ti en la autoproclamacin, por parte de unos individuos, de tener acceso privilegiado a la
capacidad de generar conocimiento. Tambin se trat de la construccin de una comuni-
dad de individuos, cuya forma de conocer se diferenci de otras que a partir de entonces no
se consideraron serias o vlidas.
Cmo se construyeron estas comunidades? Sus antecesores se encuentran desde el
siglo xviii. En Espaa existan sociedades econmicas interesadas por el fomento de la
industria y el comercio. En 1779, la monarqua contaba con una Academia de Ciencias.
En la Nueva Granada se formaron sociedades de amantes de la I lustracin, sociedades
de amigos del pas y agrupaciones de patriotas. La idea de sociedades de todo tipo, pero
en cualquier caso orientadas al mejoramiento econmico de la Colonia, se propuso en
innumerables ocasiones en el Papel Peridico y otras revistas de fines del siglo xviii e
inicios del xix. En 1826, como parte de la misma propuesta desde la cual se plante la
idea de un Museo Nacional, se plante la creacin de una Academia Nacional de Colom-
bia, dedicada a la promocin de las artes, las ciencias naturales y exactas, la moral y la
poltica. Muchas de las primeras asociaciones cientficas se relacionaron con un proyecto
ilustrado, en especial en lo que tiene que ver con los proyectos de higiene. Tal fue el caso
de la Sociedad Central de Propagacin de Vacuna, creada en 1847. Muchos de los
protagonistas del desarrollo de la arqueologa en el pas cumplieron un papel importante
en el desarrollo de las asociaciones, sobre todo porque la arqueologa en esa poca se
consideraba un proyecto afn a las ciencias naturales y exactas. En realidad, cualquier
ruptura entre las ciencias naturales y la arqueologa habra sido difcil de justificar.
El debate americano plante desde sus inicios problemas comunes a las ciencias natura-
les y humanas, y tambin la dificultad de separarlas. Los que se consideran hoy pioneros
de la arqueologa fueron muy activos en las sociedades de las ciencias naturales. Manuel
Anczar dirigi el I nstituto Caldas entre 1848 y 1850. En 1859 se fund la Sociedad de
Naturalistas Neogranadinos, de la cual Ezequiel Uricoechea fue presidente y Liborio
Zerda, secretario.
Las asociaciones constituyeron el resultado natural de continuos intentos por conformar
comunidades y legitimar el conocimiento que sus miembros aportaban. Cada uno de los
protagonistas de origen de lo que hoy se considera arqueologa demarc sus estrategias de
conocimiento de aquellas que consideraba no cientficas. En la lgica del proyecto nacio-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
104
nal, fue evidente que la sola relacin de los cientficos colombianos con respetables acade-
mias extranjeras no fue suficiente. Aunque, desde luego, la legitimidad de la actividad
acadmica a partir de referentes extranjeros continu siendo importante. Por ejemplo, en
la lista de miembros de la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos se encuentran nume-
rosos extranjeros, como Charles Darwin, que aparentemente fue incluido sin que l lo
supiera. Con esta clase de legitimidad, las asociaciones establecieron requisitos para per-
tenecer a ellas, reglamentaron la docencia e iniciaron la publicacin de resultados de
investigacin en el boletn Contribuciones deColombia a las ciencias y las artes.
Las asociaciones tambin desarrollaron con fuerza dos intereses. Primero, presentarse a
s mismas como la continuacin legtima de actividades cientficas del pasado. La Expedi-
cin Botnica, o la Comisin Corogrfica, son buenos ejemplos de actividades que se
pretendieron tomar como paradigma. El vnculo que empezaron a forjar los acadmicos de
mediados del siglo xix con la Expedicin Botnica sirvi para plantear una ciencia univer-
sal, acumulativa y legitimada por los xitos del pasado, aunque se hubieran logrado en
otros tiempos y lugares. Por eso no es raro que uno de los principales proyectos de las
asociaciones consistiera, a la vez, en valorar el conocimiento indgena como tesoro intelec-
tual, en retomar la Expedicin Botnica (Liborio Zerda escribi dos ensayos sobre el
tema y Ezequiel Uricoechea viaj a Madrid a buscar documentos sobre la misma) y en la
investigacin que se haba desarrollado en el pas, entre 1816 y 1859, no slo como
ejemplos para seguir, sino tambin como objeto de estudio histrico. El segundo inters
caracterstico fue establecer mecanismos para traducir el conocimiento experto al pblico
en general. Fue entonces muy caracterstico divulgar las investigaciones de los cientficos
mediante la creacin de museos, los cuales permitan llevar a la gente ignorante los
aportes de las diferentes disciplinas. Este tambin fue el resultado lgico de haber desa-
rrollado un saber especializado y un lenguaje particular que haba que hacer llegar, de
manera generosa, al pueblo.
El proyecto nacional que se asoci con el desarrollo de instituciones cientficas en Co-
lombia implic cierto inters por lo indgena. As, uno de los propsitos de la Sociedad de
Naturalistas Neogranadinos consisti en continuar la obra de Antigedades neogranadinas,
de Uricoechea. Otro proyecto que demuestra esta tendencia fue el de Florentino Vezga,
uno de los miembros de esa sociedad, quien concibi la idea de recuperar la botnica
indgena. De acuerdo con ese proyecto, se estudiaran plantas como la coca (por sus
supuestas propiedades afrodisacas) o la bija (que los indgenas utilizaban como colorante
corporal, pero que podra usarse para teir textiles). En su Memoria sobrela historia del
estudio dela botnica en la Nueva Granada, Vezga sostuvo que el problema del origen de
los primeros habitantes del pas se resolvera algn da, dado el incremento inesperado de
los descubrimientos arqueolgicos en los tiempos que corren. Ello permitira saber desde
cundo haban sido contemplados y explotados nuestros bosques. Los nativos america-
nos habran sido unos dedicados estudiosos de la naturaleza americana. En efecto, todo
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
105
lo concerniente a las plantas debi ser para los indios materia predilecta de observacin y
de trabajo intelectual, por la estrecha relacin que tiene con el bienestar, comodidad y
progreso de las sociedades. Desde luego, Vezga privilegiaba el conocimiento aplicado,
aspecto estimulado por el trabajo de la Expedicin. Mutis, por ejemplo, haba anotado en
1789 que los indgenas eran capaces de obtener remedios bastante efectivos a partir de
plantas nativas. Estas gentes sencillas deca Mutis, de quienes las naciones cultas
han adoptado muchos usos, proceden como hbiles boticarios. Este llamado diriga la
atencin de la investigacin sobre la necesidad de emprender estudios cientficos que
tuvieran sentido en la vida cotidiana y la economa del pas.
Los trminos en los cuales se llev a cabo la fundacin de asociaciones sirven para
entender cules aspectos se fijaron como importantes y cules no, para una ciencia defini-
da genricamente. Una muestra son las asociaciones de ciencias exactas. En 1871 se
fund una Academia de Ciencias, entre cuyas secciones se encontraba una de antropolo-
ga. Desde luego, a esta seccin pertenecan Uricoechea y Zerda, quienes a su vez haban
estado clasificados en la seccin de mineraloga en la antigua Sociedad de Naturalistas
Neogranadinos. No era del todo extrao: las discusiones sobre el pasado aborigen consis-
tieron, desde el siglo xviii, en debates geogrficos, sobre las ciencias de la tierra, o sobre la
idea de razas. Los aspectos que llamaban la atencin de los mdicos parecan centrales en
el estudio del pasado. I ncluso Rivero, el peruano que haba administrado la coleccin de
minerales del Museo Nacional, haba sido uno de los primeros en preocuparse por las
antigedades. Los mdicos, al lado de los ingenieros y los interesados en minerales, fueron
la comunidad cientfica proclamada vlida para el estudio del pasado indgena y la inter-
pretacin de los vestigios arqueolgicos.
Para que se desarrollaran asociaciones de antroplogos, habra que esperar muchos
aos. Hubo intentos a finales del siglo xix, pero fracasaron. Por lo menos el viajero suizo
Rthlisberger lamentaba que en la Bogot de 1896 slo se hubiera consolidado la Socie-
dad de Medicina y Ciencias Naturales, y que por la falta de estmulo no se hubiera llegado
a constituir una sociedad arqueolgica, pese a la importancia que su fundacin hubiera
tenido para el estudio de las antiguas culturas.
LA ARQUEOLOGA NO ES COSA DE HOMBRES
La mayora de los exponentes de la disciplina que se va configurando como ciencia fueron
hombres. Pero no todos. Se sabe que una de las personas de Bogot que Humboldt visit
y que tena una coleccin de curiosidades era una mujer, aristcrata naturalmente: doa
Manuela Santamara de Manrique. A finales del siglo xix, se abra paso la participacin
de algunas pocas mujeres en las disciplinas cientficas, y el inters por las antigedades no
fue una excepcin. En el caso colombiano, se destac Soledad Acosta de Samper, hija de
Joaqun Acosta. Ms conocida por otras actividades, entre ellas su permanente insistencia
en que las mujeres podan, y deban, dedicarse a las ciencias en pie de igualdad con los
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
106
hombres, Soledad Acosta present, en 1892, una comunicacin llamada Los aborgenes
quepoblaron los territorios quehoy forman la Repblica deColombia en la poca del Descubri-
miento deAmrica, ante el ix Congreso I nternacional de Americanistas, en su poca uno
de los ms prestigiosos foros donde se presentaban resultados sobre la investigacin de las
antigedades. En este trabajo ofreci excusas al auditorio, no slo por ser escrito por una
persona no especialista, sin ningn mrito cientfico, sino tambin por su condicin de
mujer. Sin embargo, el texto tiene el ambicioso objetivo de proponer una sntesis, por
regiones, sobre el conocimiento de las comunidades indgenas que ocupaban el territorio
en el siglo xvi. Adems, se interes por mostrar aspectos generales sobre la importancia de
la arqueologa y aspectos sociales y raciales de los indgenas americanos.
Segn Soledad Acosta, a la llegada de los europeos a Amrica el continente estaba
poblado por razas diversas y pueblos muy distintos. Desde grupos de gente tan blanca
como los europeos del Mediterrneo, o tan negra como la de frica, si bien la mayora era
similar a las razas asiticas. Toda esta diversidad, que inclua desde indgenas nobles hasta
brbaros, no fue comprendida por los espaoles, quienes exterminaron a muchos de ellos.
Por tanto, la investigacin de su historia era una labor ardua. Acosta especul sobre el
poblamiento de Amrica y seal que hubo autores que pensaban en la posibilidad de
que algunas de las civilizaciones ms antiguas del mundo se encontraran en Centroamrica.
Por ms atractiva que resultara la idea, se inclin a no aceptarla porque iba en contrava de
las Sagradas Escrituras. De all en adelante, su trabajo se concentr en las diferentes
regiones de Colombia. Se trata de uno de los primeros intentos de establecer reas tales
como Sierra Nevada, Cartagena, istmo de Panam, Antioquia, Cauca y Muisca. Resulta
extraordinario que Soledad Acosta hubiese podido investigar y publicar en una poca en
que la ciencia era cosa de hombres. Pero el que fuera mujer no implica que se hubiera
podido desprender de los prejuicios de sus colegas hombres. Aunque critic a los conquis-
tadores, admiti que tan slo se haban encontrado razas agotadas, debilitadas, conclui-
das, que bajaban de la cultura a la barbarie, las cuales pronto se acabaran por s solas.
Al igual que sus colegas, exalt a la sociedad muisca llamndola un imperio, y puso en
duda que los grandes monumentos que se encontraban en Norteamrica hubieran sido
elaborados por los antepasados de los indgenas encontrados por los europeos en el siglo
xvi. Como pensaban sus contemporneos, en especial Zerda, los indgenas ms civiliza-
dos eran los de las tierras altas y el clima ejerca una gran importancia en el desarrollo social.
Y por cierto, mantuvo una visin atada a su condicin de clase. En la obra que escribi
sobre su padre, Biografa del general Joaqun Acosta (1901), no tuvo reparos en admitir que
los criollos de Bogot comenzaban a mezclarse con razas diferentes de la blanca, pero que,
por fortuna, la raza caucsica es tan absorbente que pronto quedar eliminada la sangre
indgena, y reinar nuevamente el carcter completamente andaluz y castellano de los
primeros pobladores.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
107
LOS TRABAJOS REGIONALES: EL CASO DE URIBE NGEL
Si la mayora de los estudiosos del pasado prehispnico Uricoechea, Zerda, Restrepo y
Soledad Acosta se interesaron por la nacin colombiana, algunos trabajos apuntaban ya
a fines del siglo xix a reconstruir historias regionales. En esta clase de trabajos, ms que en
las pretendidas historias nacionales, la bsqueda de las races de los pueblos y el inters
por brindar explicaciones sobre su manera de ser alcanzaron su mxima expresin. El
caso ms notable fue el de Antioquia. En esta regin ya exista el referente de antioqueo
antes de la I ndependencia. Adems, all se haba concentrado el hallazgo de buena parte
del oro prehispnico a lo largo del siglo xix, lo cual, desde luego, llam la atencin de los
coleccionistas y cientficos interesados en la materia. El hallazgo de una enorme cantidad
de objetos de oro haba hecho que las sociedades prehispnicas de Antioquia fueran un
tema de inters para muchos de los primeros cientficos. Manuel Vlez, y Jos Mara
Restrepo y Manuel Salazar antes que l, eran de esa regin del pas. Ezequiel Uricoechea
y Liborio Zerda dedicaron buena parte de sus obras al tema de Antioquia. A finales del
siglo xix, algunas personas oriundas de all, y un puado de extranjeros, animados por el
hallazgo de espectaculares objetos de oro, escribieron textos sobre su pasado indgena,
algo que ocurri mucho ms tarde en otras partes del pas. Basta recordar a Andrs Posada
que escribi, en 1873, su Essai Ethnographiquesur les aborigines delEtat dAntioquia en
Colombia, o a Ernesto Restrepo Tirado, autor de Ensayo etnogrfico y arqueolgico dela
provincia delos quimbayas, publicado en 1892.
El caso ms conocido de arqueologa antioquea es el de Manuel Uribe ngel. Este
investigador escribi el Compendio histrico del estado deAntioquia en Colombia, hacia 1885.
El propsito explcito de la obra fue hacer una historia de su departamento. El autor no se
vio a s mismo como un sabio y acept que no se poda expresar como tal. No obstante, desde
la perspectiva de quien consider no ser un acadmico, ni gegrafo ni arquelogo, Uribe se
present como un hombre de ciencia. Y tuvo razones para hacerlo. Fue doctor en medici-
na de la Universidad Central y luego estudi en Quito. Viaj por Europa y public en
revistas antioqueas sobre temas mdicos e histricos. Por otra parte, comparti una visin
del mundo que le otorgaba a la ciencia un papel central y defendi, por tanto, la posibilidad
de llegar a un conocimiento objetivo. Sin embargo, fue partidario de la especificidad de las
ciencias sociales; las separ de las fsicas y naturales, no slo por su objeto de estudio, sino
por la manera de proponer preguntas y resolverlas. En su libro Medicina en Antioquia,
publicado en 1889, Uribe acept la verdad probada en las matemticas, la cual se obtena
por medio del clculo. Estuvo de acuerdo, as mismo, con la verdad de la fsica, formulada
en leyes dependientes de causas prximas. En lo que llam materias filosficas y morales,
es decir, la ciencia poltica y las disciplinas sociales, tambin existan verdades demostradas.
Pero en este caso admiti que la mayor parte de las cuestiones est en materia de juicio.
Uribe emprendi una obra de carcter monumental, en realidad, un verdadero tratado
de geografa humana, en el cual describi en detalle los aspectos econmicos y sociales del
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
108
estado de Antioquia, para luego pasar a un compendio histrico sobre el Descubrimiento
y la Conquista. Con el pretexto de entender estos procesos, se refiri a la historia indgena
y a sus antigedades. Argument explcitamente la razn para interesarse por las antige-
dades: era poco lo que quedaba de los grupos indgenas; pero no slo por la llegada de los
espaoles, sino tambin por un proceso anterior al siglo xvi. La idea propuesta por Jos
Manuel Restrepo sobre la decadencia de los indgenas, la cual los habra llevado hasta
prcticamente su extincin antes de la llegada del conquistador, ya se haba arraigado en
la mentalidad popular, incluyendo la de Uribe. Sin embargo, su posicin fue ambigua. Por
un lado, describi a las tribus que ocupaban Antioquia como poseedoras de una organiza-
cin ms slida, robusta y resistente que la de los muiscas. Por otro, acept el grado
nfimo de civilizacin de los indgenas, as como el terrible impacto del canibalismo, el cual
haba contribuido a reducir la poblacin.
En realidad, el objetivo de Uribe ngel no consisti en evaluar la legitimidad de la
conquista espaola o las virtudes de los pobladores indgenas. Ante todo quiso documen-
tar la formacin del pueblo antioqueo. La personalidad asceta y agreste de la gente paisa
se construy sobre las guerras de la Conquista, en forma aislada e independiente del resto
del pas. I ncluso sus innumerables referencias sobre los guaqueros no son tanto resultado
de estudiar el pasado remoto, sino una excusa para entender parte importante del carcter
paisa. Aos despus, se desarrollara un inters particular en vincular el pasado regional
con el legado indgena en otras partes de Colombia. A los tolimenses se los describira
como descendientes de los fieros pijaos; el carcter de los santandereanos se explic a
partir de los guanes. Pero, desde luego, no se trat de una actitud generalizada. El fenme-
no fue muy comn en regiones donde los indgenas se haban acabado o estaban al borde
de la extincin. En aquellas partes donde los grupos nativos tenan mayor importancia,
rara vez se hizo ese tipo de asociaciones. En Popayn, por ejemplo, no fue muy comn
identificar un carcter caucano a partir de los grupos indgenas. Por el contrario, se
desarroll el mito de que algunas de esas sociedades como la guambiana haban
llegado a la regin despus de la conquista espaola. Poca gente de Santa Marta se vio a
s misma como descendiente de los taironas; los habitantes de Pasto tampoco imaginaron
que los pastos fueran sus ancestros. No muchos bogotanos pretendieron, durante el siglo
xix, que los muiscas daban su particular identidad a la ciudad, aunque algunos s aspira-
ron a convertirlos en una sociedad emblemtica a escala nacional.
LA ARQUEOLOGA, LA GUAQUERA Y LOS AFICIONADOS
Algunas personas del siglo xix, como Soledad Acosta o Uribe ngel, se ubicaban ya en la
periferia del conocimiento cientfico de las antigedades, no porque no fueran aceptados
como acadmicos, sino porque su conocimiento ya no corresponda al de los expertos en el
estudio del pasado. El fenmeno de alienacin con respecto al conocimiento cientfico
fue ms marcado an con los llamados guaqueros, antiguos aliados de la arqueologa.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
109
El mdico Manuel Uribengel, autor deCompendio histrico del estudio de Antioquia en Colombia,
realiz una exhaustiva descripcin dematerialesarqueolgicosdeAntioquia. Su trabajo representa uno delos
primerosintentosdehacer una historia regional, en la cual el pasado aborigen seincorporaba a la
conformacin del pueblo antioqueo.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
110
Aunque investigadores como Uricoechea, Zerda o Restrepo se reconocan como estudio-
sos del pasado prehispnico, no fueron ellos quienes examinaron sitios arqueolgicos en
busca de objetos. Todos ellos, ms que dedicados a excavar para obtenerlos, fueron colec-
cionistas. Quienes excavaban y vendan, ya no curiosidades sino antigedades, eran los
guaqueros, as que es necesario decir algo sobre ellos.
La guaquera era, y an es, una actividad muy importante, la cual ha llevado a la
destruccin de cientos de sitios arqueolgicos. Pero en sus inicios dio origen al coleccionismo,
la conformacin de museos y hasta favoreci la idea de patrimonio arqueolgico. Desde la
llegada de los espaoles existieron personas, muchas veces indgenas, dedicadas a buscar
oro en antiguos entierros para venderlo o fundirlo. La legislacin espaola obligaba a que
lo encontrado en antiguos entierros se entregara a las autoridades. Desde luego, no todos
lo hicieron. Pero en 1833 se promulg una ley que estimulara la guaquera: de acuerdo
con ella, quienes encontraran riqueza en antiguos templos y entierros tenan derecho
sobre parte del botn. Esto, sin duda, implic un mayor inters, o por lo menos un inters
ms abierto, en buscar riquezas arqueolgicas.
Aunque se desarroll en todas las zonas del pas, donde ha tenido un impacto ms
grande es a lo largo de la cuenca del ro Cauca, en especial en el Viejo Caldas y Antioquia.
Las cajas reales de Antioquia, durante el siglo xvi, se nutrieron en buena parte con el oro
procedente de la excavacin de tumbas. Esta actividad continu en los siglos xvii y xviii.
Codazzi coment que la guaquera constitua la nica industria autnticamente estable-
cida en esas regiones.
Uribe ngel habl del arte de las sepulturas y explic que se trataba de un arte que
segua reglas de tan fcil comprensin y de aplicacin tan cierta, que nosotros les damos
clasificacin de esencialmente exactas. Pero, adems, defendi al guaquero como un
importante sector de la sociedad. Refiri que a finales del siglo xix existan familias ente-
ras que llevaban una vida seminmada, en busca de nuevos tesoros por descubrir. Aun-
que la clase alta, los chuscos, los despreciaban, y los negociantes les esquilmaban su
dinero, no cabe duda de que se trataba de personajes importantes en el desarrollo del
coleccionismo y, por tanto, del inters por el pasado prehispnico. Los negociantes eran en
gran parte los dueos de las fondas y tiendas donde el mercado se adquira a cambio de
precolombinos. Como fuese, la mayora de las familias ms pudientes de la regin, durante
el siglo xix, tena colecciones compradas a guaqueros. No es gratuito que en Antioquia se
desarrollaran algunas de las colecciones ms importantes del pas: la de Leocadio Arango,
por ejemplo, que lleg a tener miles de piezas, parte de las cuales la adquiri el Banco de
la Repblica.
Desde luego, algunos aficionados estuvieron interesados en divulgar sus colecciones.
Al fin y al cabo, se trataba de objetos que empezaban a conferir cierto prestigio. El mismo
Arango public un catlogo de su coleccin en 1905. Pero nunca tuvieron la pretensin de
ser expertos, como los que iban definindose en el campo de la investigacin. Tanto, que
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
111
a don Leocadio le vendieron cientos de piezas falsas, las cuales reprodujo con orgullo en su
catlogo.
Hasta finales del siglo xix, la distancia entre la investigacin cientfica y la que definiti-
vamente se consideraba no cientfica, en el campo de las antigedades, no era demasiado
grande. Por lo menos, la diferencia no estaba demarcada por la forma de excavar. Los
coleccionistas, que nutran su aficin con el trabajo de los guaqueros, podan ser cientfi-
coscomo Uricoechea o Restrepo, o aficionados, como Arango. La actitud en relacin
con ellos era ms o menos la misma, as como la que tenan con respecto a los objetos y su
comercio. I ncluso arquelogos como Ernesto Restrepo admiraron siempre su instinto
especial para encontrar cementerios, e incluso el tacto que tenan para sacar objetos
indgenas de las tumbas. Que algunas colecciones compradas a guaqueros salieran del
pas en manos de coleccionistas privados dio pie a varias protestas, pero marginales. Ade-
ms, los mismos profesionales lo hicieron con frecuencia. Lo que realizaban los coleccionis-
tas no era muy diferente de lo que haran algunos arquelogos profesionales que vendran
despus, como Konrad Preuss y Alden Mason, quienes trabajaban para museos. Por esto
no es sorprendente encontrar que, antes del divorcio entre la arqueologa como ciencia y la
guaquera como actividad ilegal, algunos buscadores de guacas desarrollaran cierta pro-
duccin acadmica que guardaba relacin con los textos cientficos de la poca. Uribe
ngel, a fines del siglo xix, se quejaba de que los guaqueros no eran tenidos en cuenta por
los cientficos. Hasta hizo un llamado para que la ciencia trabajara en armona con el
lucro, es decir, con los buscadores de tumbas. Autores posteriores se orientaran en esa
direccin.
El trabajo de Luis Arango Cano es representativo de un guaquero con pretensin de
conocer el pasado. Su libro, Recuerdos dela guaquera en el Quindo, se public en 1918.
En l, pretendi tener la validacin de los textos escritos por cientficos. Comenz afirman-
do que la arqueologa era una parte de la historia que solamente ha llegado a ser conocida
mediante una serie de investigaciones cientficas, acerca de los monumentos, inscripciones
y civilizaciones de las razas primitivas. Al lado de la arqueologa, la geologa tambin se
consideraba fundamental en el estudio del pasado. Su trabajo incluy un recuento porme-
norizado de las actividades de los guaqueros por todo el pas, intercalado con citas de
Humboldt y ancdotas eruditas sobre la antigedad clsica. Se exalt su tarea como la de
hombres libres, dedicados a encontrar objetos de una grandiosa raza indgena expuesta
a la extincin desde la Conquista.
La obra de Arango Cano figura en pocos textos de arqueologa. La exaltacin de la tarea
del guaquero chocara muy pronto con los debates sobre su actividad, aunque muchos
arquelogos profesionales se auxilian de su trabajo hoy da. Adems, no entr a formar
parte de las sociedades que lo reconocieron como par acadmico. Su nombre fue citado por
algunos pocos acadmicos posteriores, pero en general no se le tuvo en cuenta, ni siquiera
para ser criticado. I ncluso, es bien probable que su conocimiento fuera utilizado por mu-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
112
chos investigadores, a quienes les daba pena incluirlo entre sus referencias. Algunos sitios
arqueolgicos que fueron excavados por arquelogos profesionales, como es el caso de la
cueva de la Paz, investigada por Reichel-Dolmatoff en los aos cuarenta del siglo xx, se
describieron en Recuerdos dela guaquera en el Quindo. Pero el arquelogo, considerado ya
un profesional, prefiri ignorar ese antecedente. Con todo, cuando el estudioso de la colo-
nizacin antioquea, James Parsons, escribi sobre una alta densidad de poblacin indge-
na en el Viejo Caldas, tuvo el valor de reconocer que lo haca a partir de relatos de guaqueros
que daban cuenta de numerosos entierros y enormes reas con evidencias de campos de
cultivo prehispnicos. Habra que esperar aos en esta regin para que los arquelogos
profesionales pudieran aportar informacin sobre sus antiguos habitantes prehispnicos.
RAZA Y ARQUEOLOGA A FINES DEL SIGLO XIX:
ENTRE LAS MIGRACIONES Y LA EVOLUCIN
La preocupacin por aspectos de raza es antigua. Los primeros cronistas espaoles del
siglo xvi hablaron de gentes de color diferente, y no dejaron escapar la notable diferencia
entre los conquistadores y los indgenas americanos. Pero esto no implicaba el desarrollo
de ideas racistas, al menos como se conocieron en el siglo xix, entre otras cosas porque
nadie poda rechazar la idea de un mismo origen para toda la especie humana que pro-
pugnaba la I glesia. El asunto de raza empez a ser importante con la I lustracin. En el
caso colombiano, los trabajos de Caldas y Tadeo Lozano se pueden considerar racistas,
aunque muchas de sus ideas pareceran tibias especulaciones al lado de lo que ofrecieron
los ltimos aos del siglo xix. Para esta poca, sin embargo, es importante recordar que el
impacto de las ideas racistas no se refera tan slo a los indgenas, del pasado o del
presente, sino que ante todo se trataba de un problema de clase. Quizs las especulacio-
nes sobre raza e higiene tuvieron efectos directos ms perversos entre los presidiarios, los
mendigos, y las clases trabajadora y campesina, que entre los indgenas.
La I lustracin estableci los criterios cientficos para hablar de razas. Tambin desarroll
sofisticadas ideas para evaluar las caractersticas fsicas que se podran asociar a prcticas
de comportamiento. Pero, salvo raras excepciones, en el caso colombiano se trataba de
categoras sobre las cuales el hombre poda intervenir. Caldas y Tadeo Lozano nunca
abandonaron la idea de que todos los humanos provenan de un tronco comn y que las
diferencias, basadas en factores externos, podran corregirse. Basta recordar la propuesta
de Caldas de arrasar con el bosque tropical. Todo esto cambiara a fines del siglo xix,
cuando muchos estudios cientficos terminaron por plantear diferencias irreconciliables
entre las razas humanas. En Norteamrica, por ejemplo, fue comn encontrar que hasta
mediados del siglo xix la mayora de los cientficos defenda la unidad de la especie
humana, pero despus que se hiciera ms frecuente hablar de las razas como especies
diferenciadas. En Colombia rara vez se lleg a ese extremo. Siempre se conserv algo de la
idea ilustrada en cuanto a que toda deficiencia impuesta por la raza o el medio podra
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
113
solucionarse de alguna manera. Esto resultaba natural en un pas en el cual el mestizaje
era inocultable, incluso en sectores adinerados. Pero eso no quiere decir que no se desarro-
llaran estrategias de discriminacin ms sutiles.
Para fines del siglo xix, los estudios que se consideraban cientficos establecieron en
forma explcita una diferencia con los esfuerzos anteriores de interpretar el pasado, los
cuales se consideraron especulativos. En esto se debe destacar un paralelismo con la
I lustracin. El lenguaje que adoptan los trabajos cientficos fue, con frecuencia, imperso-
nal, lo cual obviamente se relaciona con la pretensin de objetividad que la mayora de los
cientficos aspiraba a tener. Ms que las subjetividades propias del pasado, se esperaba
que el investigador fuera un genuino traductor objetivo del pasado. En lugar de especular
sobre uno u otro objeto indgena, fue preferible organizarlos y describirlos en un Atlas
arqueolgico como el que acompaa la obra de Restrepo. Esa idea del viajero, algo
arquelogo, algo lingista, algo gegrafo, daba paso a la del especialista riguroso, interesa-
do en analizar objetiva y framente la informacin. Restrepo fue, al lado de Uricoechea,
precursor de esta tendencia. La idea de medir, pesar y clasificar empez a abrirse paso
como aquello que diferenciaba la labor del cientfico de la del aficionado.
Medir, pesar y clasificar, aplicado al tema de la evolucin humana, aceptadas las teoras
de Darwin, tuvo efectos nuevos sobre la antropologa y la arqueologa. Ya para fines del
siglo xix, aparte de los legados de la I lustracin y del romanticismo, el evolucionismo
biolgico empezaba a ejercer una notable influencia en los estudios arqueolgicos. Como
consecuencia de esta tendencia, las ideas de raza y decadencia se hicieron populares en
ciertos crculos acadmicos. Los crneos y restos humanos, en general, se haban conside-
rado hasta entonces parte de las curiosidades aborgenes. Para fines del siglo xix ya era
comn que, a la vez de interpretar la cultura de los indgenas, se hablara de su raza y se
dieran descripciones detalladas de la misma.
En Amrica, el estudio de las razas se hizo crecientemente importante a partir de la
dcada de los treinta del siglo xix. En sus inicios, retom aspectos sacados de debates
anteriores, como la polmica sobre si los indgenas americanos tenan o no un origen
comn, pero ahora con el decidido apoyo del estudio de crneos y rasgos fsicos de los
nativos. Dos clasificaciones raciales se propusieron en el continente casi al mismo tiempo:
la de Samuel Morton (1839), en Estados Unidos, y la de Alcides DOrbigny (1839), en
Suramrica. Morton, en su estudio Cranea Americana, propuso que los indgenas america-
nos constituan un solo tipo racial, pero pronto acept la idea de que existieron mltiples
creaciones. DOrbigny admiti que los indgenas americanos eran muy diversos, razn por
la cual se podan distinguir por lo menos tres razas: la pampeana, de amplia distribucin en
las tierras bajas al oriente de los Andes, desde la Argentina hasta Colombia y Venezuela;
los andino-peruanos, ubicados en los Andes centrales, y los brasilo-guaran, en el Brasil.
No consider que se pudiera hablar de razas superiores a otras, pero la distincin de tipos
delimitados abra las puertas a ese tipo de especulaciones. Pocos aos ms tarde, Andrs
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
114
Retzius (1842) diferenci tres razas: los dolicocfaloso patagones, los braquicfalos ortognatos
(que inclua a los aztecas y peruanos de la poca de los incas) y los braquicfalos prognatos,
que comprenda a los araucanos y peruanos anteriores a los incas. Esta clasificacin ten-
dra una importante consecuencia: un tipo racial se poda asociar a una poca histrica
(como el Estado inca) y, por tanto, a un nivel de desarrollo. En Colombia se prefiri el
esquema racial de DOrbigny, pero sin favorecer el relativismo por el que dicho autor se
inclin y aceptando ms bien ideas que por esa misma poca empezaban a establecer una
relacin muy estrecha entre aspectos biolgicos e intelectuales de las razas humanas.
En efecto, para fines del siglo xix el estudio de las razas humanas haba terminado por
convertirse en sinnimo de antropologa y en parte importante del estudio de la historia de
los pueblos. La investigacin de crneos, deformaciones y, por ltimo, grupos sanguneos,
terminara por legitimar todo un campo de estudio que, por las implicaciones que se le dio,
formaba parte de lo que se consideraban ciencias sociales, no biolgicas.
Aunque en Colombia las preocupaciones sobre raza alcanzaran su apogeo a principios
del siglo xx, los antecedentes son remotos. Los criollos del perodo de la I ndependencia se
interesaron por este tema, pero diferenciaron tan solo entre europeos, americanos y africa-
nos. Cuando hicieron distincin entre comunidades indgenas, rara vez hablaron ms all
de civilizados y salvajes. Francisco Zea, en su libro Colombia: Being a Geographical,
Statistical, Agricultural, Commercial, and Political Account of that Country, consider en
1822, como era comn en su poca, que haba una raza indgena cobriza. No obstante,
reconoci que haba diferencias en el aspecto fsico de las tribus y no descart que se
pudiera hablar de distintos grupos de acuerdo con su constitucin fsica. Para fines del
siglo xix, hubo intentos por asimilar categoras tnicas a las sociedades indgenas. Por
ejemplo, Florentino Vezga las consider pertenecientes a la raza americana que haba
definido Blumenbach; por tanto, deban tener algn parentesco con los antiguos egipcios,
cartaginenses y fenicios. No obstante, tambin en el pas, estas observaciones tan genera-
les dieron paso a clasificaciones ms detalladas. Uno de los primeros en interesarse por el
asunto de las razas americanas en Colombia fue Toms Cipriano de Mosquera, presiden-
te entre 1845 y 1849, y uno de los benefactores ms importantes de la Comisin Corogrfica
que incluy los trabajos de Anczar y Codazzi. Mosquera era, sin duda, un aficionado al
estudio de las antigedades. En su Memoria sobrela geografa fsica y poltica dela Nueva
Granada, publ i cada en 1852, admi ti que col ecci onaba i nstrumentos de pi edra
prehispnicos. Adems, presuma de ser miembro fundador de la Sociedad Real de Anti-
gedades del Norte de Dinamarca. Este inters explica que Mosquera fuera uno de los
primeros en clasificar las razas indgenas prehispnicas. Sostuvo, en efecto, que los indge-
nas americanos correspondan, sin duda, al gnero humano, aunque se podan distinguir
diversos tipos. El caribe, que se encontraba en la costa del mismo nombre y que era similar
a la raza brasilo-guaran, de DOrbigny. En el sur de Colombia, en Tquerres, se poda
reconocer el tipo andino-peruviano, mientras en la costa pacfica, el interior de Antioquia,
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
115
Cauca, Popayn y Neiva parecan
reconocerse tipos similares a los
aztecas de Mxico. Los muiscas
de la sabana de Bogot eran, sin
duda, diferentes. Su carcter pu-
silnime los haca similares al tipo
andino-peruviano. Aunque el es-
quema propuesto fue parecido al
de DOrbigny, la clasificacin in-
sinuaba que exista una estrecha
relacin entre la raza y el desarro-
llo cultural. El caso de los muiscas,
que haban logrado el alcance ms
notable y que a la vez se pareca
al tipo indgena de los Andes cen-
trales, as lo indicaba.
Dado el inters por el tema de
las razas, no es sorprendente que
a partir de 1830 se diera un enor-
me empuje al estudio de antiguos
restos humanos. Esa clase de ves-
tigios nunca haba sido importan-
te, excepto, y slo de forma super-
ficial, en el debate sobre gigantes.
Pero pronto, estudiar razas fue si-
nnimo de estudiar sociedades.
El estudio de la antropologa fsi-
ca se inici en firme con el anlisis
de crneos muiscas, algunos proporcionados por Ezequiel Uricoechea, por parte de Paul
Broca. Se trataba de un profesor de ciruga y a la vez fundador de la Sociedad Antropolgica
de Pars, en 1859. Fue conocido por sus investigaciones sobre cncer y el tratamiento de
aneurismas, as como por su inters por comprender la afasia, es decir, la dificultad que
presentan los pacientes para articular palabras. I nvestig el problema de la mortalidad
infantil y el de las condiciones de vida de las clases ms pobres. Aunque librepensador,
Broca defendi a lo largo de su carrera que el estudio de los crneos podra ser til para el
conocimiento de las sociedades antiguas y, desde luego, de las razas actuales. El principio
bsico de la disciplina practicada por Broca, la craneometra, se basaba en que el cerebro
era ms grande en adultos que en los viejos; en los hombres, de mayor tamao que en las
mujeres; en los hombres eminentes, mayor que en los mediocres, y en las razas superiores,
AlcidesDOrbigny fueuno delospionerosen
la definicin derazasamericanasy tambin un decidido
interesado por lasruinasarqueolgicas. En la imagen,
Tihuanaco; susrestosdieron para hablar desociedades
preincaicaseincluso derazasmuy antiguas, cuya
influencia sehabra extendido hasta Colombia.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
116
ms grande que en las inferiores. Con el tiempo, aspectos tales como el color de la piel,
ciertas caractersticas del cabello y de los rasgos de la cara servan para identificar razas
inferiores. Para sustentar sus interpretaciones, Broca acudi a cientos de mediciones y a la
aplicacin de herramientas estadsticas. La medicin de crneos muiscas que impuls
Broca poda constituir algo ms que un divertido pasatiempo. A finales del siglo xix, la
craneometra no slo era la base de estudios cientficos sobre razas; Broca insisti en que
su teora tambin podra dar luces sobre los criminales. Si se analizaba el asunto, el princi-
pio de la I lustracin sobre el comportamiento maleable de los criminales (y de los pueblos
no civilizados) poda resultar equivocado. Los criminales podan relacionarse con ciertas
caractersticas fsicas especiales: su cerebro, para tomar un caso, resultaba para algunos
ms similar al del mono que el de los no criminales. Los cleptmanos tenan las orejas
grandes. Si esto era cierto para individuos, para razas enteras tambin. Las mediciones
que se consideraron tpicas de asesinos, no se alejaron mucho de las de razas catalogadas
de inferiores.
Cuando Broca muri y se tomaron medi das de su crneo, los resultados fueron
desconsoladores, por lo menos para los seguidores de sus ideas. Sin embargo, fracasos
como ste no fueron lo suficientemente contundentes como para evitar que desde fines
del siglo xix se presumiera que conceptos como raza y cultura se podan organizar de
modo jerrquico. De lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior y de lo primitivo a
lo civilizado. Pero no se necesitaba ser evolucionista para compartir esas ideas. Como
consecuencia de la reaccin romntica contra la I lustracin, el aspecto de raza poda ser
una formidable argumentacin sobre por qu algunos pueblos no haban llegado al ilumi-
nado mundo de la razn. Adems, el esquema racista cuadraba bastante bien con la idea
de pueblos bien definidos por su carcter. En el ambiente poltico de fines del siglo xix,
muchas veces trabajos como los de Broca justificaron todo tipo de interpretaciones sobre
las razas y el destino de los pueblos. Su investigacin sobre crneos muiscas fue conocida
por Zerda. Uricoechea no le dio importancia, pero de todos modos incluy fotografas de
crneos como parte de su catlogo de lminas. La tentacin de establecer argumentos
racistas a partir de aspectos fsicos de la poblacin aborigen no pudo faltar. La idea de
razas inferiores vendra a unirse a los razonamientos que se haban hecho con respecto al
impacto del medio y las costumbres, las cuales se venan elaborando haca aos.
Pero la labor de muchos cientficos que se consideran evolucionistas no apuntaba en esa
direccin. Uricoechea, Zerda y Restrepo, cuando hablaron del origen de los muiscas
tema que preocup a los tres hacan referencia al lugar desde donde haban venido,
y a las rutas de difusin y migracin. No se preocuparon por su evolucin, pese a los
coqueteos que Zerda tuvo con el esquema de Lubock. Esto no se debe a que ignoraran la
importancia del tema. Uricoechea mencion la teora de la sucesin, segn la cual de una
mera clula sale un animal formado, as tambin de un animal puede formarse otro de un
mayor grado de perfeccin natural y tambin moral, los extremos de esta lnea siendo la
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
117
simple clula y el ms grandioso de
todos los animales, el hombre. Pero
de inmediato aadi que se trataba
de una idea tan combatida y tan poco
seguida que apenas pareca suficien-
te mencionarla. Jorge I saacs ha sido
sealado como defensor del evolucio-
nismo. I ncluso como exponente del
darwinismo. Pero tambin, en su caso,
los sealamientos de evolucionista son
infundados.
I saacs fue secretario de la Comi-
sin Cientfica Permanente, creada en
1881 con el propsito de estudiar lo
concerniente a la botnica, a la geologa, a la mineraloga, a la zoologa, a la geografa y a la
arqueologa. El autor de Mara estableci un contrato con la Comisin mediante el cual
se comprometa a atender los asuntos relacionados con la antropologa, lo que lo llev a
recorrer los departamentos de La Guajira, Magdalena y parte del Cesar. Como resultado
de su expedicin public Las tribus indgenas del Magdalena, en 1884. Pronto, una pol-
mica a su trabajo fue desatada por Miguel Antonio Caro, uno de los ms enconados
defensores de la degeneracin de los indgenas. Caro fue un caracterizado representante
de la tendencia ms conservadora de la poca. I nsisti en la educacin religiosa, enfatiz el
valor de la herencia hispana, en especial la lengua, y sostuvo que quienes hablaban
castellano pertenecan a la misma nacin. Desde luego, el evolucionismo no le causaba
simpata. Critic a los evolucionistas ingleses por hablar de brbaros y no de salvajes,
como era correcto. Caro fue descrito por el viajero uruguayo Miguel Can como el tipo
ms acabado del conservador, dando a esa palabra toda la extensin de que es suscepti-
ble. Tena un enorme apego al pasado espaol, contra todas las aspiraciones del presen-
te, aun del presente espaol. Su espritu haba nacido y formado en pleno Madrid del
siglo xvi. Perteneca a la clase de hombres que ya no lean, sino que relean sin cambiar su
mundo, para reir con el presente. Nada raro que el apasionado Caro encontrara en
I saacs el representante de ese abominable evolucionismo, por no mencionar el manto de
sospecha que daba su origen judo.
El debate de Caro contra I saacs se public en la misma revista en la que el autor de Las
tribus indgenas del Magdalena haba impreso su trabajo arqueolgico y etnogrfico, los
Anales deInstruccin Pblica, en 1887. El ttulo de la crtica es significativo: El darwinismo
y las misiones. En ese texto, Caro consider que el trabajo de I saacs era curioso, pero de
ningn modo cientfico. La arqueologa darwiniana, como la denomin Caro, no era de
ningn modo una teora, tan slo un conjunto de inauditas interpretaciones. Las tribus
Imagen desimiopublicada por JorgeIsaacs, centro de
la discorida con Miguel Antonio Caro quien lo acus de
darwinista y evolucionista.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
118
indgenas del Magdalena resultaba, en esa medida, un trabajo inventivo que adems de
constituir un despilfarro de los recursos del Estado, no era ms que una prdida de tiempo
y recursos. Pero, qu haba en la obra de I saacs para merecer tan duros comentarios?
La verdad, no mucho. En un prrafo que fue objeto de crticas de Caro, I saacs describi
una figura grabada en piedra, que los partidarios de la teora darwiniana podran supo-
ner que era mitad simia y de rostro muy raro, representacin de la forma que tuvo el
animal, temible como se ve, que precedi al hombre en la escala del perfeccionamiento.
Sin embargo, en otros escritos fue ms atrevido. Por ejemplo, en 1885 envi una carta a
Leonardo Tascn, en la cual describi su visita a cuevas en las riberas de los ros Panche y
Cuya, en las que encontr crneos interesantsimos de hombres muy anteriores, mucho,
a la poca de la Conquista: dos crneos de esos () valen lo que no lo pesa: son de
hombres simios. Nada igual se ha encontrado en Amrica. Sin duda, esto fue mucho ms
provocador que cualquier cosa escrita en los libros sobre el Magdalena. Y ms an su
conclusin de que si no se les puede sealar como el eslabn perdido, o que an falta para
el triunfo decisivo de la teora darwiniana, respecto del hombre, la confirma y refuerza
grandemente.
Sin duda, Caro estuvo ms preocupado por las continuas quejas del investigador sobre
la poca financiacin de su trabajo o por su dura crtica a la conquista espaola, o quizs
porque I saacs lo incluyera en el grupo de arquelogos chibchas de gorro y pantuflas. Por
otra parte, es evidente que Caro tena razn en que no haba evidencias sobre el proceso
de evolucin humana en Amrica. Y es que I saacs parece haber entendido evolucionis-
mo como cambio biolgico, aunque incluy algunos pasajes que, desprevenidamente, se
podran tomar como evolucionistas en un sentido social. Por ejemplo, plante que una
posibilidad de estudiar las sociedades prehispnicas era desde el punto de vista del esta-
do de cultura en que se las encontr, segn la escala de perfeccionamiento o clasificacin
creada por los etngrafos. Pero este intento fue descartado porque los datos eran muy
pocos y adems contradictorios. En lugar de desarrollar esa idea, el autor ms bien termin
por presentar una historia de los pueblos de la Sierra Nevada y La Guajira como resultado
de procesos de migraciones procedentes de la cuenca del Orinoco. I saacs consider que no
se trataba de la conquista de unas razas dbiles por parte de otras ms fuertes, pero s de
continuos movimientos de pueblos que podan estudiarse mediante la toponimia y los
vestigios arqueolgicos. Muchos lugares de La Guajira tenan nombres que indicaban el
arribo de pueblos procedentes de lo que hoy es Venezuela. Las cuentas de collar que se
encontraban en los sepulcros indgenas tenan una indudable procedencia antillana y, por
tanto, tambin evidenciaban la llegada de pueblos caribes.
La mayor influencia sobre I saacs no fue Darwin, sino personas como Arstides Rojas y
otros ms, que haban comenzado a preocuparse por el tema de los caribes. Rojas fue un
acadmico venezolano que public, en 1876, Orgenes histricos dela nacin caribe. Se
trat de una reivindicacin histrica de este pueblo que por cierto, tiene antecedentes en
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
119
la obra de Franci sco Zea, Colombia: Being a Geographical, Statistical, Agricultural,
Commercial, and Political Account of that Country (1822), en la que se le describe como de
origen noble, con grandes capacidades fsicas e intelectuales; descendiente de progenito-
res europeos o asiticos que haban construido imperios muy antiguos en Mxico. Sus
caractersticas ms conocidas, valor heroico, la fuerza de voluntad, el amor a la familia, se
haban forjado en el siglo xii despus de Cristo, cuando abandonaron su tierra y penetra-
ron en Suramrica a travs de Colombia, remontando el Magdalena y mezclndose con
los muiscas. Las ideas de Rojas, adems de las que algunos colombianos, como Ernesto
Restrepo, estaban difundiendo sobre el tema, favorecieron una interpretacin de la histo-
ria prehispnica como sucesin de pueblos y continuos procesos de migraciones.
Los aportes de I saacs no se refieren a su supuesta posicin evolucionista. En su obra,
fue uno de los primeros que se interesaron por interpretar el significado de restos cultura-
les. Para ello intent valerse, no tanto de los patrones de su propia cultura occidental
(comparar con la mitologa clsica ya haba sido una frmula ensayada), sino de informan-
tes indgenas. Se apresur a definir que el estudio del pasado era una empresa cientfica,
pero reconoci que para que eso fuera posible haca falta recoger mucha informacin. Fue
cauto hasta con sus propios informantes, sosteniendo que sobre el pasado todo lo que
quedaba eran vagas tradiciones, algunos dbiles rayos de luz a distancias indecisas en
casi profundas tinieblas: he aqu todo. Y adems dio importancia a los restos arqueolgi-
cos, muchos de los cuales se describieron por primera vez, gracias a l.
LA ARQUEOLOGA DE INICIOS DEL SIGLO XX:
EL DEBATE SOBRE EL EVOLUCIONISMO
Cuando el viajero francs Charles Saffray visit Bogot hacia 1870, anot de paso, como
si no fuera sorprendente, que en la ciudad no haba cientficos interesados en los objetos
prehispnicos. Esto era una pena para l, quien haba escrito elogiosamente sobre los
muiscas. En Bogot, los naturalistas eran a la vez los peluqueros y los barberos. En los
locales de estos personajes era donde se podan encontrar arrumadas las antigedades de
madera, piedra, barro y oro, que se libraron del celo de los curas y de la avaricia de los
conquistadores. Quizs Saffray no ley a Uricoechea ni a otros colombianos que se
interesaron por las antigedades y que, con seguridad, no eran ni peluqueros ni barberos.
Con todo, la impresin del viajero tal vez s sugiere quines eran, en su mayora, los que
coleccionaban y vendan objetos arqueolgicos.
A pesar de la obra de Restrepo, Uricoechea y Zerda, a principios del siglo xx, fueron
viajeros quienes se interesaron por las ruinas arqueolgicas. Quizs los ms famosos de
esa poca fueron Carlos Cuervo y Miguel Triana, aunque, desde luego, no los nicos.
Cuervo estudi ciencias naturales en la Universidad Nacional. Pero, antes que nada, fue
un destacado viajero debido a su papel como militar, poltico y diplomtico. Conocido por
su publicacin Prehistoria y viajes (1893), fue as mismo fundador de la Comisin de
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
120
Historia y Antigedades Patrias. En su periplo por el pas, describi monumentos arqueo-
lgicos, paisajes y flora. En San Agustn hall una civilizacin especial, superior y muy
distinta de todo lo que los espaoles encontraron en el pas. En contra de lo que mantena
alguna gente, Cuervo sostuvo que la elaboracin de las estatuas no era una gran hazaa.
La materia prima para hacerlas se consegua fcilmente en la regin. Lo anterior no
significaba que las estatuas no fueran una fuente til de informacin. En primer lugar,
ayudaban a conocer cmo haba sido la raza agustiniana. En segundo lugar, sugeran la
existencia de clases sociales diferenciadas por su manera de vestir. Por cierto, a partir de
ellas se poda inferir que la organizacin social se habra basado en la religin.
Adems de establecer estas caractersticas de la sociedad agustiniana, concluy que era
imposible que se tratara de un desarrollo autctono. La poblacin que elabor las estatuas
habra tenido que venir de otras partes, quizs de Per o Ecuador. Esta ltima idea lo
apart de cualquier inters evolucionista y, de paso, abri un debate difusionista que
continuara siendo importante en la arqueologa agustiniana hasta mucho despus. Su
inters en la difusin, sin embargo, no le impidi establecer una relacin entre raza y
desarrollo cultural. La preocupacin por estos temas fue muy comn entre los investigado-
res de su poca. Una cuestin intrigante, por ejemplo, consista en explicar el carcter
arcaico de los habitantes del extremo sur del continente, tema que tena que ver con lo que
se llamara la estratificacin cultural americana, tema debatido entre otros por Von
Hornbostel, Lowie, Metraux y Nordenskild. Pero el problema no era, en el fondo,
evolucionista, pues casi siempre se resolvi en beneficio de la difusin, los contactos y las
migraciones. En realidad, la agenda compartida parece haber consistido en una crtica al
evolucionismo. Lo mismo sucedi en el caso de Cuervo. El investigador afirm que no se
poda esperar que todas las agrupaciones pertenecientes a una misma raza desarrollaran
el mismo grado de cultura, lo cual era una crtica frecuente y razonable a ciertas corrientes
evolucionistas en boga por esa poca. Pero el desarrollo de su trabajo no fue del todo fiel a
esa posicin. Habl de tres grandes grupos: la raza pampeana, que era la ms primitiva de
todas; la familia andina, la ms desarrollada y que provena del lago Titicaca, despus de
que una gran catstrofe la obligara a migrar; y la caribe, que era la ms reciente.
La clasificacin racial de las sociedades indgenas tuvo importantes consecuencias sobre
la descripcin de su desarrollo cultural. Raza no slo fue sinnimo de un mayor o menor
potencial para alcanzar la civilizacin, sino incluso del carcter de los pueblos. Adems,
aunque en principio algunas se haban originado en otras (as, la pampeana era el origen de
las dems por ser la ms antigua y primitiva), en realidad el tema se trat con un inters
clasificatorio que se supuso equivalente a una propuesta histrica. Todas las razas del
pasado americano hacan parte del presente etnogrfico. Por ejemplo, Cuervo plante que
existan grupos de raza pampeana en la selva amaznica. I ncluso podan mezclarse: los
tairona, para citar un caso, haban sido el producto de la mezcla entre la pampeana y la
caribe. Pero aun as, el carcter de las sociedades que haban encontrado los espaoles
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
121
tena un aspecto fisiolgico, el cual resultaba
determinante a la hora de alcanzar la civili-
zacin. Por ejemplo, las razas ms primitivas
no tenan un lenguaje muy completo, lo cual
obligaba a sus hablantes a utilizar palabras
idnticas para expresar cosas muy diferen-
tes. O tenan una vista menos desarrollada y
confundan el verde y el azul.
Desde luego, Cuervo era heredero de la
fuerte tradicin criolla del siglo xviii y no slo
se deba a la literatura de su poca. Por eso no
es extrao encontrar que no atribuyera las
diferencias entre razas y, por tanto, entre
culturas a caractersticas fsicas inmutables.
La cuestin pareca relacionada con la adap-
tacin al medio y progreso social, pero ste
se entendi como equi valente al paso del
tiempo, no como un criterio evolutivo. El me-
dio era el que haba transformado a la pam-
peana en andina y, a la vez, la haba dotado
de ciertos elementos de su civilizacin. En
Colombia, el arribo de mltiples invasiones haba sido reciente, por lo que la adaptacin al
medio no se haba consolidado. Por esta razn, tampoco se haba alcanzado el mximo
potencial de la cultura. Una mayor predisposicin de ciertas razas a la civilizacin poda,
incluso, explicar las diferencias sociales. En la medida en que las mismas se sobreponan y
entrecruzaban, las razas superiores adquiran una posicin preponderante en la sociedad.
El que hubiera clases sociales entre los muiscas, por ejemplo, slo se poda entender por
la existencia de una raza superior, de tez ms clara y facciones ms regulares, que haba
sojuzgado a la poblacin primitiva.
El impacto del medio en Carlos Cuervo, aunque no se postul en forma tan categrica
como la de Triana, era fundamental. Su obra Las conmociones geolgicas dela poca cuaternaria
en la sabana deBogot, publicada en 1927, fue una de las primeras en discutir los posibles
efectos de cambios climticos a largo plazo en la sociedad. En ese trabajo, Bogot se
present, siguiendo el espritu de los criollos ilustrados, como espacio idlico, lejos del calor
tropical y los fros intensos, as como de conmociones ssmicas. No obstante, Cuervo argu-
ment que esos cataclismos haban sido muy comunes en el pasado remoto y que los
levantamientos geolgicos y las inundaciones haban sido conocidos en pocas lejanas por
los indgenas de la regin. El efecto de los cambios climticos resultaba particularmente
preocupante para los habitantes de la capital. El registro fsil insinuaba que el ambiente
San Agustn fueel lugar dondeCuervo
concentr sustrabajosarqueolgicos. Conocida
desdeel siglo xviii, esta regin arqueolgica
ha sido una delasquemshan llamado la
atencin delosprimerosinteresadospor el
estudio del pasado indgena.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
122
haba sido ms hmedo durante el Cuaternario y que los exuberantes bosques haban
dado cabida a fauna ahora extinta. La desaparicin de los lagos en una poca reciente era
parte de un proceso ms o menos continuado de continua sequa. En tiempos remotos, esa
tendencia haba llevado a la extincin de los grandes herbvoros. Tarde o temprano llevara
tambin a una etapa de decadencia y esterilidad para la capital. La propuesta se inspi-
raba, de nuevo, en la visin degenerativa del medio americano. Y era, por tanto, mucho
menos optimista que la de Triana.
Aunque el desarrollo de las razas era el resultado del medio y del momento, adems de
los contactos culturales, en ltimas todo parecera ser moldeado por lo primero. Los grupos
indgenas que haban poblado tierras ricas eran diferentes de los que tuvieron que vivir en
territorios inhspitos. El medio era tan poderoso, que los mismos espaoles haban tenido
que ajustarse a las condiciones del Nuevo Mundo. La cultura ibrica, para Cuervo, no se
poda juzgar por el estado miserable de las huestes de conquistadores al enfrentarse a las
duras condiciones de la selva americana. Estas interpretaciones no slo recuerdan atavis-
mos del siglo xviii, sino que tambin incorporan aspectos del romanticismo europeo y del
germnico. El carcter de los pueblos, que no resultaba ajeno a una clasificacin racial, era,
en trminos del largo plazo, producto del ambiente en el que se desarrollaban. Esto
permiti hacer comparaciones como la siguiente: la raza caribe era brbara, pero su mayor
problema en Colombia era el poco tiempo que haba tenido para dominar el ambiente con
el que se enfrentaba. Migrantes provenientes de zonas alejadas, que por lo general encon-
traron duras condiciones para sobrevivir, los caribes habran sido el equivalente a los
sajones y daneses en la historia europea: pueblos que les dieron vitalidad a las sociedades
a las cuales terminaron incorporndose. Las Antillas, con sus frecuentes terremotos y
tornados, haban forjado su carcter.
Lo cierto es que para Cuervo exista una estrecha relacin entre raza, cultura y capaci-
dad de desarrollo. Pero haba tambin conexin entre todos esos aspectos y elementos
culturales que les sobrevivan. Tal era el caso de la lengua y los vestigios arqueolgicos. As,
las migraciones se podan seguir por la toponimia, un ejercicio que ya se haba emprendido
antes con I saacs y sus esfuerzos por demostrar la presencia caribe en La Guajira y parte
de la Sierra Nevada de Santa Marta. La existencia de palabras similares en Paraguay y
Colombia era testimonio de los desplazamientos de la antigua raza pampeana. A su vez,
los parecidos entre trminos antillanos y colombianos permitan hacer un seguimiento de
la entrada de los caribes desde las islas hacia el continente.
La visin de Cuervo sobre el pasado prehispnico, en particular el asunto de los pueblos
caribes, no hizo ms que exacerbar una visin difusionista del pasado indgena. La historia
prehispnica se poda reducir a una sucesin de migraciones de pueblos que ocuparon
espacios, ms o menos favorables, para su desarrollo cultural. Desde luego, haba antece-
dentes al respecto. Tadeo Lozano ya haba planteado migraciones de pueblos prehispnicos
en el mbito continental, pero todo parece indicar que esta nocin de la historia fue
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
123
popular en Colombia, desde finales del siglo xix y principios del xx. En efecto, el esquema
propuesto por Cuervo no era del todo original en este sentido. En 1903, Ernesto Restrepo
haba escrito Las invasiones caribes, artculo en el cual se defenda la idea de tres grupos
de nacionalidades: el primero, de trabajadores de piedra, como los de San Agustn, que
haba llegado de Mxico; el segundo, de fundidores de metales, como los tairona y los sin;
finalmente los caribes, de origen antillano (aunque no se poda descartar su origen en la
Atlntida o en Fenicia), quienes, a no ser por la conquista espaola, habran terminado por
dominar todo el territorio.
Un caso mucho menos conocido que el de Cuervo es el de Carlos Man, presidente de
la Comisin Cientfica Permanente, con cuyo auspicio Jorge I saacs haba podido publicar
Las tribus indgenas del Magdalena. Man, quien insistentemente proclamaba que haba
pasado la hora de aceptar sin crtica la investigacin extranjera, fue calificado por sus
colegas entre ellos Liborio Zerda como un cientfico irresponsable y poco riguroso.
Fue autor de una serie de artculos que con el ttulo Del lago Titicaca a Bogot, se
public en los Anales deInstruccin Pblica a partir de 1881. Su trabajo aportaba la eviden-
cia emprica que argumentaciones como las de Cuervo necesitaban. Con base en su
experiencia en Bolivia y luego en otros sitios de Ecuador y el sur de Colombia, Man aleg
que poda identificar a lo largo de los Andes la migracin de una fuerte raza andina, la
cual haba dominado a pueblos intelectual y fsicamente inferiores que haban ocupado la
regin antes que ella. Con la llegada de estos nuevos pueblos, con los que no se mezclaron,
los invasores habran dado origen a una sociedad de clases basada en criterios de raza.
Para Man, las pruebas de esas migraciones eran arqueolgicas, en contraste con las de
Cuervo, tomadas de la lingstica. A lo largo de los Andes, haba piedras grabadas y
cementerios que se podan tomar como testimonio de las migraciones de la raza andina.
En las ruinas de Tiahuanaco, donde empez un prolongado peregrinaje de diez aos por
toda la cordillera, Man encontr evidencias de una raza que no desdeca en nada del
tipo de la ms acusada familia humana que debe el nombre de caucsica a un error del
ilustre Cuvier. En el cementerio investigado por Man, existan tambin restos de otra
raza, mucho ms primitiva, caracterizada por su estupidez genuina. En Ecuador encon-
tr tumbas con el mismo tipo de evidencias y, desde luego, Colombia no poda ser la
excepcin. En Jamund, arriba de la cordillera, y despus de investigar enterramientos
destruidos por buscadores de tesoros, hall lo que buscaba: cementerios donde los restos
humanos se haban conservado y donde, por tanto, era posible comprobar su hiptesis. En
ese lugar haba enterramientos de las dos razas: por un lado, individuos con el crneo y el
facial huesudo; por otro, restos con el desarrollo bestial de las mandbulas y el arquea-
miento de las tibias de la raza inferior. La idea coincida adems con el hallazgo de
figurinas humanas torpemente hechas, las cuales slo podan haber sido elaboradas por
seres primitivos. Sus andanzas lo llevaran a afirmar que en el Quindo tambin existan
cementerios con evidencias de las dos razas. Slo en los alrededores de Tunja, Man
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
124
descubri rastros de una sola poblacin, correspondiente a la que los espaoles haban
conquistado. Aos ms tarde, en 1903, Ernesto Restrepo retom este argumento, aunque
con una interpretacin diferente, ms apoyada en el remplazo de una raza fuerte por otra
dbil, para sealar que en territorio quimbaya se podan distinguir en los entierros eviden-
cias de una raza orfebre, al lado de otra, muy superior en su aspecto fsico y ms dada a
la agricultura y al trabajo de la piedra que a las labores de oro.
En los primeros aos del siglo xx el tema de raza pareci interesar a muchos de los que
se preocupaban por la arqueologa. En 1904 Tulio Ospina debati el origen del nombre
americano y concluy que era tan antiguo como el europeo, al tiempo que discuti la
relacin entre aspectos de ruta y cuestiones morales. Poco despus, en 1906, tambin en
el Boletn deHistoria y Antigedades, Benjamn Reyes defendi el origen asitico de los
indgenas, basado en la comparacin de rasgos fsicos.
Man no fue evolucionista. Aunque habl de razas era, como Cuervo, difusionista. Y el
origen de esta actitud era similar. El tema de raza pareca, para ambos, naturalizar las
desigualdades sociales como resultado de diferencias tnicas. De nuevo, los aspectos ms
conservadores y aberrantes de la manipulacin del pasado no provenan en realidad del
evolucionismo, sino de investigadores que se alejaban de l; de investigadores que prefi-
rieron reforzar propuestas basadas en las migraciones y la difusin. Las peregrinas ideas
sobre las migraciones del pueblo caribe se unan a un esquema de razas, pero este ltimo
slo se relacionaba con el evolucionismo de manera superficial. Para explicar este punto, se
debe hacer una observacin sobre el tema del evolucionismo en Colombia. Tanto Restrepo
como Uricoechea y, especialmente Zerda, de alguna manera tenan cierta influencia del
evolucionismo. Pero hay que aclarar que la versin de ste que esos autores estaban
dispuestos a aceptar no era cualquiera y en todo caso era bastante limitada en relacin con
ideas ms arraigadas, como la de las migraciones. Dos de los mximos exponentes del
evolucionismo decimonnico, Darwin y Marx, pasaron inadvertidos para ellos. Se supone
que alguna influencia tuvo Darwin sobre I saacs, pero sta fue muy limitada y adems le
vali duras crticas de los sectores ms conservadores de la sociedad. Marx fue completa-
mente ignorado.
El concepto de cambios en las razas se mantuvo en un bastin monogenista, pero
tambin lamarkiano: el medio favoreca cambios en las razas, los que se heredaban de una
generacin a otra, aunque cada una de ellas mantena sus propias caractersticas cultura-
les. Algunas se inclinaban a ser orfebres, otras guerreras, etc. Perspectivas alternativas se
pasaron por alto. No hubo mayor discusin sobre la posibilidad de encontrar regularidades
o contrastes en los cambios sociales, tecnolgicos o de subsistencia, pese a que se
trataba de temas relativamente populares en Europa. Y, adems, por encima de cierta
evidencia que tal vez habra servido para defender posiciones evolucionistas. Una de las
ms interesantes es la que reporta Jos Caicedo en Dealgunos objetos curiosos queexisten
en el Museo Nacional, artculo publicado en los Anales deInstruccin Pblica, en 1883.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
125
En ese escrito, report que en el famoso
Campo de los Gigantes de Soacha (el mis-
mo que visitaron Humboldt y Rivero), se
haba encontrado un colmillo adherido a
la mandbula sin duda alguna de mas-
todonte y junto a l una hachuela de
piedra fina de las que usaban los indios
para sus pequeas maniobras de escultu-
ra. Pero el asunto se ignor. Para conocer
las caractersticas culturales de un pueblo,
e incluso su antigedad, bastaba con co-
nocer su raza.
Aunque los arquelogos fueron ms bien
indiferentes a las propuestas de Darwin y
Marx, y entre los mdicos haba otros h-
roes, como Louis Pasteur, existieron otros
escenarios donde el debate en torno a las
ideas evolucionistas fue ms activo.
Los filsofos, dada la importancia de la
obra de Darwin en aspectos tales como los
principios bsicos de la vida en sociedad, la
tica y la moral de los pueblos, se interesa-
ron en el tema. Por eso no sorprende que
en 1891 el Colegi o Mayor del Rosari o
abri era un concurso sobre el si st ema
evolucionista, comparado con la doctrina
monognica de las Sagradas Escrituras.
Tampoco resulta extrao que el ganador
obtuviera el premio con un furioso ataque
a las doctri nas evoluci oni stas. Y qui zs
menos casual resulta que el ganador del
concurso fuera precisamente Emilio Cuer-
vo Mrquez, hermano de Carlos. Para ste,
por entonces estudi ante de fi losofa, el
darwinismo era una hiptesis ingeniosa,
pero inventada. Ni siquiera su mismo autor Darwin se encontraba seguro de ella, por
lo cual, nadie ms deba tener alguna seguridad al respecto.
El concepto de raza que parece haber predominado en la poca se puede apreciar en la
obra de Miguel Triana. Fue ingeniero de profesin y, como Cuervo, viajero-cientfico,
El interspor cuestionesderaza sehizo popular
a finalesdel siglo xix, y especialmente
en lasprimerasdcadasdel xx. En la imagen,
reproduccin dela obra deMiguel Triana, uno
delosprimerosen estudiar el asunto dela raza
chibcha.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
126
cuyas aventuras por Colombia se conservan en relatos como Al Meta y Por el sur de
Colombia. Como se insina en los ttulos, estas obras son narraciones de viajes. El escrito
en el cual Triana desarroll su inters por las antigedades es La civilizacin chibcha,
publicado en 1921. Triana, como Cuervo, se alej del intento de Vicente Restrepo o
Ezequiel Uricoechea por establecer una disciplina cientfica encargada de estudiar el
pasado. De hecho, la arqueologa en estos agitados aos qued reducida a una parte,
aunque importante, de una sociologa nacional, como la que haba reclamado Eugenio
Ortega en su Historia general delos chibchas(1891), obra que aunque haba sido ignorada
por muchos, recuerda, por su nacionalismo e inters por el origen chibcha de la nacionali-
dad, el espritu del trabajo de Triana. El lector de La civilizacin chibcha se encuentra, por
cierto, ante una fuerte reaccin contra un proyecto acadmico que vea en lo extranjero un
modelo. Triana reclam a quienes insistan en traer profesores de otros pases la necesidad
de una ciencia nacional.
El pasado sirvi entonces para establecer una suerte de antecedente biolgico para el
desarrollo del pas. En este caso, la tendencia fue an ms marcada que en Cuervo. Triana
habl del concepto de degeneracin de la raza, pero dndole una interpretacin comple-
tamente distinta de la que se le haba asignado durante la I lustracin y a lo largo de la mayor
parte del siglo xix. En su opinin, la sociedad muisca se haba adaptado al medio, mientras
los migrantes de origen europeo no. El discurso de los criollos del perodo de la I ndependen-
cia sobre las razas americana y europea se puso patas arriba: la complexin fsica de los
muiscas los haca ms aptos para sobrevivir en el altiplano, y si carecan de civilizacin, ello
se deba a la barbarie del rgimen colonial espaol y de la Repblica, la misma que haba
disuelto los resguardos y haba implantado el servicio militar para que sirvieran en guerras
ajenas. Lo sorprendente, entonces, no era encontrar que los indgenas se hubieran dege-
nerado, sino que despus de tantos atropellos hubieran podido sobrevivir. Para ello haba
una explicacin biolgica.
Triana describi el territorio muisca como un yunque sobre el cual se forjaban las razas.
El problema de la falta de oxgeno a grandes alturas se haba solucionado entre los nativos
con narices ms anchas y una mayor capacidad pulmonar. Quizs ello habra hecho de los
muiscas un tipo feo, pero eso no habra importado antes de la Conquista, pues todos los
indios habran sido feos por igual. Triana esperaba con su libro poner de manifiesto la
gnesis propia de las ideas matrices del pueblo chibcha, formado al tenor del terruo, bajo
condiciones caractersticas de suelo y de atmsfera, las cuales continuarn indefinidamen-
te como un troquel forjando un tipo humano sui generis. Ese tipo humano, en trminos
biolgicos, chibcha; su sangre ira infiltrndose en la de sus conquistadores con la compli-
cidad del medio fsico. As como para Cuervo y Man, para Triana resultaba difcil inter-
pretar la aparente divisin de esa sociedad en clases sin acudir a elementos de raza. Por
ejemplo, en la sabana de Bogot se haba incorporado, en tiempos prehispnicos, un
elemento a la vez guerrero y aristocrtico que, sin duda, tena un origen caribe.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
127
DECADENCIA DE LA RAZA, INDIGENISMO
Y ARQUEOLOGA DE LOS AOS TREINTA
Las primeras dcadas del siglo xx parecen haber constituido el ambiente propicio para un
marcado inters sociolgico por la raza indgena, aunque tambin para un desplante a las
teoras de Darwin, tan presentes en las obras de Cuervo, Triana y Man. El asunto no se
limit desde luego a Colombia. Un proceso similar, aunque mucho ms enftico en la
cuestin de raza que en la de medio, se encuentra en la obra de Julio Salas, socilogo
venezolano de la Universidad de Mrida y profundo admirador de la arqueologa colom-
biana, a la cual atribua haber alcanzado conocimientos exactos sobre los pueblos antiguos.
Segn Salas, autor de Etnologa ehistoria deTierra Firme-Venezuela y Colombia (1910), el
clima era de poca importancia para entender las razas americanas. De hecho, uno de los
objetivos de su obra fue criticar las odiosas teoras geogrficas o climticas. Haba evi-
dencia de que esas propuestas no funcionaban. Los negros africanos, por ejemplo, no
cambiaban de color fuera de frica. El medio, por tanto, no poda tener la importancia que
le otorgaba un darwinismo que, en el fondo, no era ms que una dbil y falsa teora de la
generacin. Todo lo contrario: la historia de los pueblos prehispnicos estaba definida por
aspectos raciales, o mejor, por los tipos humanos. En ese sentido, los espaoles haban
encontrado razas suaves, como la muisca, o guerreras, como la caribe, los indios ms
valientes y audaces de Amrica. Conocer estos tipos era fundamental para entender la
degradacin del bajo pueblo. En efecto, resultaba poco interesante el estudio de la
llamada gente decente, pues sus costumbres eran copia, imperfecta, de la civilizacin
europea. Por el contrario, los rasgos tpicos de la raza venezolana y por extensin de la
colombiana slo se hallan en las clases medias y bajas, donde juntamente con las
influencias atvicas, se revelan las modalidades que durante siglos reflejaron sobre estos
individuos: las condiciones fsicas, clima, topografa, alimentacin, etc.; de all que los estu-
dios de las costumbres actuales de los pueblos latinoamericanos tengan por base el ntimo
conocimiento de esa raza a travs de cuatro siglos. La tarea central del socilogo consista
en fomentar todo aquello que estuviese en armona con los ideales de la raza, pero
tambin, admitiendo una terrible ambigedad, con la religin y el idioma del conquistador
espaol.
El llamado de Salas era similar a los de su contraparte colombiana, especialmente al que
Triana defenda por esa misma poca en Bogot. Y, desde luego, no slo era inters de los
primeros a s mismos llamados socilogos, ni de los que se preocupaban por la arqueologa.
Era un tema de higiene, constante preocupacin de polticos y mdicos. Y es que el mdico
Juan N. Corpas haba publicado, en 1910, La atmsfera dela planiciedeBogot en algunas
desus relaciones con la fisiologa y la patologa del hombre. En esta obra no se present el
medio de la sabana como si se tratara del paraso, ni como un factor limitante del desarrollo
humano. El clima de Bogot era teraputico para ciertas enfermedades, pero inconve-
niente para otras. El caso es que la discusin sobre el problema de la raza estaba en pleno
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
128
furor, y empezaba a desplazar al del medio, aunque, como demostraba en el trabajo de
Triana y Cuervo, los dos se podan conciliar. A lo largo del siglo xix fueron madurando dos
propuestas cuya colisin era inevitable. Primero, un continuo proceso de desencanto con el
futuro del pas. Segundo, una cada vez ms estrecha relacin entre raza y cultura, por un
lado, y entre el carcter y el destino de los pueblos, por el otro. Naturalmente, no resulta
extrao que para principios del siglo xx se desarrollara una estrecha relacin entre la raza
y el carcter del pueblo. No hubo que esperar para que la raza fuera, o bien la explicacin
ms natural del fracaso del pas, como en el siglo xviii lo haba sido el medio para Buffon
y De Pauw, o bien una buena razn para un futuro promisorio, como haban sostenido los
criollos con respecto al medio americano, o por lo menos a las partes ms privilegiadas del
mismo, aos antes.
En 1916, el mdico Miguel Jimnez Lpez manifest, en su estudio La locura en Colom-
bia, la preocupacin por el aumento de las enfermedades mentales y suicidios en el pas.
El autor seal con preocupacin que entre 1800 y 1840, Colombia haba tenido estadis-
tas, guerreros, poetas y cientficos, mientras su propia poca no traa nada comparable. Era
evidente que se poda hablar de un proceso degenerativo. Los indgenas se podan consi-
derar degenerados precozmente, mientras los espaoles habran sido anormales, de
emotividad enfermiza y pervertidos morales. De tal mezcla solo podra surgir un co-
lombiano propenso a la demencia, al crimen. La degeneracin de la raza se poda medir
en trminos semejantes a los que haban preocupado a los arquelogos y antroplogos
fsicos: el peso y la talla, las asimetras craneanas, y el desarrollo de la capacidad craneana
y del aparato sexual. En la misma poca, Luis Ruiz Barrero public un breve ensayo,
titulado Estudimonos. En ese trabajo defendi la idea de que la raza blanca se estaba
indigenizando y que ello implicara, a la larga, un retroceso en las fuerzas morales y
materiales de la nacin. I deas similares rondaron en el ambiente, no tanto ligadas al
aspecto de raza, pero s al carcter de los pueblos indgenas. Quizs la propuesta ms
conocida fue la que hizo Jos Francisco Socarrs en una poca tan reciente como 1962.
Su preocupacin fue la violencia. Con el fin de explicarla, plante la hiptesis de los pijaos.
Dado que los conquistadores haban descrito a estos grupos como violentos, y su tierra
originaria era el Tolima, conocido por sus niveles de violencia, se poda establecer una
conexin histrica. La naturaleza violenta de los pijaos habra sobrevivido hasta hoy.
La prueba no poda ser otra, esta caracterstica era ms intensa en las reas que aquellos
indios habitaban.
Desde luego, la cosa dio para debate. En el ambiente internacional, las condiciones
estaban dadas para ser escpticos. El filsofo alemn Johann von Herder (1744-1803)
haba pronosticado que ningn imperialismo lograra imponerse en el mundo debido a
que la naturaleza tena naciones separadas no slo por bosques y montaas () sino
sobre todo por las lenguas, las inclinaciones y los caracteres. La tarea de un despotismo
subyugador era ms difcil, de la misma forma que los cuatro confines del globo no se
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
129
podan meter en el vientre de un caballo de madera. Los colonos y migrantes europeos,
tarde o temprano, seran expulsados o absorbidos por los pueblos indgenas, pues la
naturaleza vengaba toda ofensa que se le inflige. La corona britnica, que justificaba su
invasin a la I ndia como un segundo dominio ario, deba explicar que los representantes
de la primera migracin aria hubieran sido absorbidos por la poblacin local.
En Colombia, varios acadmicos criticaron los planteamientos de Jimnez, entre ellos
Luis Lpez de Mesa, Jorge Bejarano, Alonso Cano Diego Mendoza y Calixto Torres.
El caso es que la categora de raza adquiri una enorme importancia poltica; y el asunto de
los desarrollos prehispnicos adquiri una renovada importancia que se les escap a los
liberales. Alonso Cano, en su Degeneracin colombiana (1920), consider que el pasado
indgena en Colombia era clave para discutir las ideas de Miguel Jimnez. En su opinin,
no se poda hablar de un solo tipo racial, debido al mestizaje, la influencia del clima, la
alimentacin y las costumbres. El mismo concepto de raza era, por cierto, una teora
legendaria. El aspecto psicolgico era el verdaderamente importante. Y las races de esa
cuestin se remontaban a tiempos antiguos. Los indgenas procedan de un solo tronco
originario de otro continente; sin embargo, se podan distinguir las siguientes razas: los
paras, los caribesy los andinos, caracterizadas por costumbres diferentes. A la llegada de los
espaoles, los caribes ocupaban el territorio ms amplio. Provenientes de las Antillas,
haban interrumpido la consolidacin del grupo andino y generado un escenario de san-
grientas guerras, una hecatombe permanente y devastadora, la cual se haba plasmado
en un alma colectiva llena de temor, zozobra y tristeza. De all que en los departamentos
con mayor presencia caribe, la criminalidad fuera la ms alta y los pobladores los ms
altivos y dominantes: Tolima, Antioquia y Cauca. En contraste, Bogot era, gracias a la
atvica influencia de los muiscas, diferente: magnnima y aristcrata, tolerante y demcra-
ta. El criterio de raza era, entonces, maleable: el tiempo se encargara de la generacin de
una civilizacin verncula y original que empezaba a dar brotes robustos en virtud de
ineludibles leyes biolgicas.
Muchas veces el indigenismo, en lugar de criticar de raz los planteamientos basados en
criterios de raza, los adopt a su modo, en defensa del indgena. En 1937, Clmaco
Hernndez haba planteado la existencia de una nacin indgena, cuyos antepasados
haban sido superiores a los conquistadores. Germn Arciniegas, en Amrica tierra
firme, invitaba al estudio de las sociedades indgenas como parte de un gran laboratorio
social. El trabajo de Luis Alberto Acua recuper el valor esttico de las sociedades
nativas. En su libro El artedelos indios colombianos, publicado en Mxico en 1942, consi-
der exagerado el indigenismo ms radical, pero tambin el hispanismo de algunos secto-
res. En su opinin, el arte de los indgenas prehispnicos haba constituido la primera
jornada, la gnesis de una nueva sensibilidad y de una recia mentalidad genuinamente
americanas. Muchos investigadores encontraron en las sociedades nativas valores cultu-
rales, sociales e incluso raciales dignos de exaltacin. No era raro entonces que la relacin
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
130
entre raza, clase y la identidad nacional, planteada por algunos en trminos de un futuro
ideal, la defendieran varias personas. Por ejemplo, Fernando Gonzlez, filsofo antioqueo,
elabor en los aos treinta el argumento segn el cual Suramrica era un campo experi-
mental de las razas. La historia demostraba que la fusin haba tenido efectos negativos y
que las tres razas, de modo aislado, ofrecan desventajas. La jactancia del blanco, as
como su insistencia en llevar una vida europea, por no mencionar la pereza del negro,
poco prometan al pas. Aunque el indgena se encontraba abatido por la Conquista, en
ellos se encontraba el futuro. Adems, era el nico aclimatado al continente.
El indigenismo de los aos treinta alcanz su mximo desarrollo con autores como Juan
C. Hernndez y Octavio Quiones Parra. Vale la pena detenerse en su obra, particular-
mente en sus nociones de medio y raza, para contrastarla con las ideas de Cuervo y Triana.
Hernndez plante sus ideas en charlas dictadas en el teatro Municipal de Tunja, las
cuales se publicaron luego en Raza y patria. El trabajo de Quiones, por su parte, apareci
en un libro titulado Los brbaros. En Raza y patria, Hernndez plante, de entrada, que los
conquistadores espaoles haban tenido un papel insignificante en la historia patria. En
cambio, la vida antes de la Conquista representaba un filn de poesa, de gloria, de
grandeza. El muisca era un pueblo civilizado, una verdadera sociedad unida por iguales
hbitos y leyes civiles, borrado, de manera cruel, por los ibricos. Ese hecho slo poda
generar un dolor de raza, con respecto a los que Hernndez present como sus verda-
deros antepasados.
Caracterizar a la poblacin indgena como fuente y raz de la nacionalidad se estrell con
la dura realidad de que los muiscas no existan ms. Pero ese era un tecnicismo fcil de
solucionar, como lo fue tambin para Triana: bien mirados, los campesinos del altiplano
eran muiscas. En ellos haba un pasado glorioso, un presente triste y un futuro prometedor.
No slo por su cultura sino tambin, y quizs ante todo, por su raza. Para Hernndez,
Boyac no necesitaba defender su raza de las enfermedades, sino en alusin directa a
los directores de higiene del contacto con quienes la llevan. Todo lo fsico en el indio
era positivo; ellos tenan lo que se poda llamar virtuosidad biolgica. La comparacin de
Tri ana, del alti plano con un yunque, result si mi lar a lo que pensaba Hernndez.
El mestizaje, deca, cualquiera que sea, est bajo la influencia del medio y lleva una parte
de la aborigen, producto del medio mismo. Su extraordinaria adaptacin contrastaba con
la de los descendientes de espaoles. Su vida era efmera, ya en las regiones calientes, por
la inclemencia del clima, ya en las partes del altiplano, por la presin que ataca de muerte
a los corazones de razas no habituadas. Los indgenas escapaban a la ley de Malthus y
al problema de la generacin limitada.
El pasado prehispnico y los restos arqueolgicos se utilizaron como prueba de un
pasado glorioso. Hernndez se pregunt si el altiplano haba sido la cuna de la humani-
dad, aunque reconoci que se trataba de una idea controvertida y hasta improbable. Pero
aun as, no pudo dejar de mencionar que en un lugar de Boyac se haba encontrado un
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
131
maxilar humano asociado con una piedra tallada, a unos catorce metros de profundidad, lo
cual demostraba su enorme antigedad. Hernndez, adems, hall una ingeniosa estrate-
gia para apoyar la gran antigedad de los muiscas; conocedor de la cultura arqueolgica en
San Agustn, propuso que las sociedades aborgenes de esa regin haban sido, sin duda,
anteriores a los mayas. El I nfiernito deba ser anterior a San Agustn, con lo cual deba ser
ms antiguo que las culturas de Egipto y la I ndia. Por otra parte, dado que los restos
arqueolgicos se podan tomar como evidencia del desarrollo intelectual de los pueblos,
los monumentos muiscas tenan un gran inters. Las piedras pintadas, por ejemplo, ence-
rraban pensamientos, emociones, observaciones creadoras. Podran ser ingenuas, pero
demostraban no tanto un perodo infantil de una civilizacin, como su enorme potencial
intelectual.
Los brbaros, de Octavio Quiones, fue una doble crtica a la barbarie. Por un lado, a la
de los espaoles del siglo xvi, que haban acabado con los muiscas. Por otro lado, a la de las
dictaduras de Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Pero tambin, a la de las grandes firmas
petroleras, como la Texas Petroleum Company, dueas de enormes extensiones de tierra
en el antiguo Dorado indgena. La conquista espaola se compar entonces con lo que
estaba pasando en los aos cuarenta: la guerra de agresin de pases europeos hacia sus
vecinos ms dbiles, la indiferencia de la I glesia y el exterminio de millones de personas.
Nada ms pareci do a esa terri ble si tuaci n que la conqui sta del terri tori o mui sca.
Un imperio bien organizado, cuyos lderes fueron descritos como patriotas y hombres de
Estado, fue brutalmente destruido. Dos millones de personas haban sido asesinadas, de
la misma forma que Alemania, Espaa, I talia y la Unin Sovitica estaban eliminando a
sus enemigos. Con todo, su posicin fue mucho menos radical que la de Hernndez.
Reconoci que Colombia tena lazos histricos y raciales con Espaa, pero no admiti
que la hispanidad se pudiera convertir en una excusa para apoyar el ataque a las demo-
cracias. Acept tambin la importancia de la I glesia, aunque se quej de su falta de
compromiso tanto en la defensa de los indios en el siglo xvi, como en la Europa de las
dictaduras.
LOS RESTOS ARQUEOLGICOS EN TRIANA Y CUERVO
Triana y Cuervo se impregnaron del discurso de raza, al igual que Jimnez Lpez,
Hernndez o Quiones. La posicin de Triana al respecto se acerc ms que la de Cuervo
a la de los indigenistas ms radicales. Acudi a la estrategia de mostrar a los campesinos
del altiplano como indgenas y tambin crey encontrar en ellos una especie de raza
superior; pero no se puede afirmar que los expertos en temas prehispnicos desempea-
ran un papel muy activo en el desarrollo del indigenismo. Triana, y sobre todo Cuervo,
encontraban en todo caso que la historia prehispnica haba consistido en el triunfo de
razas fuertes sobre dbiles. Por otra parte, el estudio de la cultura material no parece haber
sido muy importante, ni para Triana ni para Cuervo. La exaltacin de los monumentos
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
132
del pasado ya que no su estudio pormenorizado pareci quedar en manos de autores
como Hernndez. El discurso indigenista no parece relacionarse con la investigacin aca-
dmica. Por el contrario, esta ltima se nutri del primero.
Los trabajos de Triana y Cuervo mantuvieron una actitud escptica frente al potencial
de los sitios arqueolgicos. Ninguno manifest inters por la descripcin pormenorizada
de objetos antiguos, en contraste con la obra de Uricoechea, Zerda e I saacs. Cuervo
describi, en detalle, cules eran las fuentes para estudiar el pasado indgena: las adulte-
radas e incompletas relaciones de cronistas, los restos filolgicos, los restos de los pueblos
sobrevivientes y los objetos sacados de tumbas. Pero, en general, consider que exista un
impenetrable velo que impeda conocer ese pasado. Triana tuvo en cuenta que las
crnicas espaolas estaban plagadas de absurdas leyendas y lament la destruccin de
sitios arqueolgicos. Pero no le sac provecho al estudio de vestigios materiales, o por lo
menos lo hizo de manera muy distinta. En un trabajo titulado Los cojinesdel zaque, escrito
en 1928, los restos arqueolgicos de Tunja, que se conocen con ese nombre, sirvieron de
escenario para proclamar la reivindicacin de los fueros de la desconocida y envilecida
raza chibcha. Estos fueron la excusa y el sitio indicado para Triana, pero no un verdadero
lugar de investigacin.
Tanto Triana como Cuervo favorecieron, ms bien, un trabajo en esencia sociolgico, casi
paisajstico, en el cual el pasado se utiliz para reivindicar la posicin del indgena y
delinear algn tipo de gua para un pueblo que deba vivir apegado al terruo y a las
condiciones naturales en las que se desenvolva.
Ambos utilizaron la informacin arqueolgica de un modo muy diferente del de sus
predecesores. Ninguno de ellos tuvo el afn de describir sistemticamente restos del
pasado. En lugar de las descripciones objetivas, de los rigurosos anlisis de objetos, de los
catlogos y mapas que acompaaron los trabajos de Uricoechea, Restrepo o Zerda, las
descripciones de Cuervo y Triana se enmarcaron ms en la intencin de generar narracio-
nes histricas, a partir de observaciones que dieran sentido al tiempo presente. Los restos
arqueolgicos fueron, por esa misma razn, poco importantes, aunque no del todo irrele-
vantes. Los dibujos que hizo Cuervo de las estatuas de San Agustn son crudos bocetos al
lado de los dibujos de Codazzi. Quizs la actitud de Cuervo ante el registro arqueolgico
se puede ilustrar con la comisin en la cual particip, junto con Gerardo Arrubla, en busca
del famoso Templo del Sol en Sogamoso. En 1924, ambos investigadores fueron enviados
a esa ciudad con el fin de confirmar los rumores sobre el hallazgo de dicho templo. Al llegar
all concluyeron que, en efecto, se trataba del lugar descrito por los conquistadores. Los
resultados se obtuvieron despus de una semana de presencia en Sogamoso. Pero no
realizaron una sola excavacin para comprobar el hallazgo, ni hicieron siquiera un dibujo
con la ubicacin del sitio. Se limitaron a confirmar los informes de los campesinos que
encontraban cermica, oro y restos humanos en un lugar cercano a la ciudad. Todo esto
pese a que, evidentemente, Cuervo y Triana conocan la importancia de excavar. El prime-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
133
ro haba quedado bastante impresionado por las excavaciones de las que fue testigo en
Tlapan (Mxico), de las cuales dio cuenta con una nota publicada en el Boletn deHistoria
y Antigedades, en 1928.
Algo semejante se puede decir de la obra de Triana. Sus fotografas son apenas registros
anecdticos, por lo menos en comparacin con el intento sistemtico de Uricoechea de
hacer de la fotografa el instrumento ms perfecto de registro. En Triana, como en Cuervo,
los sitios arqueolgicos no fueron importantes. Ni el uno ni el otro hicieron intentos serios
por lograr una cronologa de los hallazgos materiales, o en basar cualquiera de sus interpre-
taciones en ellos. La reconstruccin de las rutas migratorias de los pueblos se realiz a
partir de lo que parecan las rutas naturales ms obvias, sin mayor consideracin por la
evidencia material. Para eso estaban las observaciones hechas a partir del presente: Cuer-
vo acept que los ms primitivos grupos de la Amazonia representan la raza pampeana, la
ms antigua de todas, pero no tuvo en las manos un solo crneo que lo ayudara a sustentar
esa idea. Triana se obstin en presentar campesinos de los Andes orientales como fieles
exponentes de la raza muisca. Los indgenas prehispnicos podan describirse a partir
de lo que vea en los campesinos de Boyac y Cundinamarca.
Es justo anotar lo siguiente. Si bien las primeras dos dcadas del siglo xx se caracteriza-
ron por una fuerte reaccin cientfica y moral contra el evolucionismo, existen indicios de
que en los aos treinta algunos reconsideraron sus posiciones. El caso ms clebre es el del
mismo Emilio Cuervo Mrquez. En 1938, este autor public un libro titulado Introduccin
al estudio dela filosofa dela historia. En l, pretendi emprender un riguroso estudio
cientfico sin idea preconcebida alguna, en el cual critic la opinin de que la historia la
constitua un orden de sucesos, sin consideracin alguna por el problema de la causalidad.
Admiti que siempre haba campo para lo imprevisto, y que los mismos hechos se podan
narrar de modos distintos. Pero al mismo tiempo defendi que los fenmenos histricos y
sociales no eran producto de la casualidad y que, por tanto, no podan escapar a leyes
universales. En otras palabras el conjunto histrico era comparable a un organismo
susceptible de investigacin cientfica. El mtodo histrico ms seguro, en su opinin, era
aquel que lograra combinar aspectos geogrficos con fisiolgicos, psquicos y sociales. Aun-
que el estudio del pasado se complicaba cuando no existan fuentes escritas, se poda
acudir al estudio de los monumentos, los utensilios y los restos fsiles. Al contrario de las
primeras formas de evolucionismo del siglo xix, Cuervo fue escptico en cuanto a que la
filologa aportara luces sobre el problema. En su obra reconoci, adems, la importancia de
la labor de Lubock, Broca y Darwin, debido a que haban prolongado el estudio de la
historia al campo de las ciencias naturales y las doctrinas filosficas, y defendido la idea de
que existan reglas de progreso intelectual y colectivo de las cuales ni el hombre ni la
colectividad podan sustraerse.
Para Emilio Cuervo, la homogeneidad del hombre americano era slo aparente. Los
primitivos pobladores, de origen asitico, se haban mezclado con otras razas, amarillas y
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
134
negras, que haban llegado ms tarde, y adems haban sufrido transformaciones, de
acuerdo con las condiciones climticas y de alimentacin que haban encontrado en el
continente. Prueba de ello era la diversidad de lenguas y la existencia de crneos dolicocfalos
con otras formas de crneos que indicaban una procedencia diversa de los pueblos indge-
nas. Al igual que su hermano Carlos y tambin Triana, asoci el concepto de razas
con el desarrollo de ciertos patrones culturales. Por ejemplo, supuso que los muiscas tenan
un origen tnico diverso, lo cual ayudara a explicar los contrastes en el carcter etnogrfico
de los antiguos pobladores de Bogot y Tunja.
Mientras el debate sobre el evolucionismo avanzaba entre los interesados por el pasado
prehispnico, otras formas de hacer arqueologa, sin duda distintaas, se iban desarrollando.
Estas nuevas maneras alternati vas de i nvesti gar el pasado i mpli caron que el papel
protagnico, aunque no el nico, pasara gradualmente a quienes se haban formado como
antroplogos o etnlogos. Por otra parte, aunque hasta el momento los problemas y las
soluciones propuestas se haban planteado o bien con una relativa falta de inters por los
restos arqueolgicos, o por lo menos slo a partir de hallazgos fortuitos, otros investigadores
se estaban concentrando en algo que hasta ahora haba tenido un papel ms bien margi-
nal: la excavacin de sitios arqueolgicos.
EL EVOLUCIONISMO SIN EVOLUCIN
Y LA ARQUEOLOGA SIN EXCAVACIN
En la primera parte del siglo xx, algunos arquelogos europeos se debatan entre entender
procesos evolutivos y establecer reas culturales que ayudaran a descifrar el carcter de los
pueblos. En Colombia, donde el evolucionismo nunca haba sido muy popular, arquelogos
extranjeros, sobre todo alemanes, se interesaron por el tema. Entre ellos se debe destacar
a Hermann Trimborn y Georg Eckert, ambos alemanes. Adems de numerosos artculos,
especialmente sobre los muiscas, la obra de Trimborn, Seoro y barbarieen el Valledel
Cauca, constituye un monumental esfuerzo de sntesis de las sociedades prehispnicas del
Cauca, as como un intento de aproximarse a las sociedades indgenas, desde un punto de
vista evolucionista. Sin embargo, se trat de una variante peculiar de evolucionismo, que a
la larga vendra a unirse al ms tradicional esfuerzo por entender la historia prehispnica
del pas, a partir de migraciones y procesos de difusin.
Eckert naci en 1912 y Trimborn en 1901. Su obra corresponde al medio acadmico
alemn que para fines del siglo xix an se vea influenciado por el romanticismo, pero
tambin por algunas corrientes del evolucionismo, que haban empezado a prosperar
sobre todo en la ltima parte del mismo siglo. Predominaba la escuela cultural difusionista,
inspirada en el gegrafo Friedrich Ratzel; sta parta de la distribucin de rasgos culturales
para reconstruir reas culturales y dinmicas de cambio social. El trabajo de Trimborn y
Eckert representa un esfuerzo en el que la visin romntica y la evolucionista trataron de
conciliarse. De manera explcita definieron sus esfuerzos en los siguientes trminos: se
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
135
trataba de una detenida investigacin cientfica en la cual Eckert estudiara la vida
espiritual y Trimborn la totalidad de la vida social en su sentido ms amplio. La idea
consista en llegar a lo que l defini como ncleo histrico de las sociedades que queran
estudiar. Para emprender las tareas propuestas, se deba hacer primero una recoleccin
muy completa de informacin, tratando luego de interpretarla de acuerdo con concepcio-
nes etnolgicas fundamentales. Siguiendo los parmetros del romanticismo, se estimula-
ba cierta simpata por las sociedades estudiadas. El anlisis de fuentes ayudara a iden-
tificar el conjunto de cronistas que haba sido testigo presencial y confiable de los hechos
que describieron en sus narraciones. El mismo ejercicio apartara del anlisis cronistas
poco confiables o narraciones tardas, correspondientes a una poca en la que las socieda-
des se haban transformado por completo. Con la informacin obtenida a partir de fuentes
objetivas, se lograra reconstruir cada personalidad tnica y conocer el grado de uniformi-
dad o diversidad de las formas de vida dentro de una comunidad cultural. A su vez, se
alcanzara el objetivo de aclarar el grado de desnivel cultural, es decir, el diferente grado
de estratificacin sociocultural.
Qu significaba esto del desnivel cultural? Es la evidencia del propsito, nunca desa-
rrollado del todo, de estudiar etapas de evolucin. La cuestin tena sentido para el enfoque
histrico cultural difusionista, por cuanto la distribucin de rasgos culturales no slo serva
para definir reas, sino que poda leerse verticalmente, con el fin de encontrar etapas de
desarrollo cultural. Para Trimborn, en el occidente de Colombia se podan reconocer dos
fuerzas. Por un lado, un sistema de ordenacin horizontal, representado por la pertenen-
cia de individuos a pequeas o grandes agrupaciones que se sucedan en el espacio. Por el
otro, la ordenacin valorativa de los nobles, los libres y los esclavos de acuerdo con un
ordenamiento social jerarquizado. Se podan distinguir tres escalas de desarrollo cultural.
En primer lugar, una escala inferior, formada por comunidades locales independientes,
sin ninguna clase de poder unitario. En segundo lugar, estados tribales propiamente dichos.
Por ltimo, estados territoriales con tendencias expansionistas ms all del estadio tribal.
En opinin de Trimborn, el estudio de los grupos del occidente de Colombia ayudara a
hacer un aporte al conocimiento de las ms altas culturas americanas, en particular a los
estados que se haban desarrollado en Mxico y los Andes centrales. En efecto, supuso que
las condiciones en las cuales se encontraban los grupos indgenas del occidente del pas en
el siglo xvi resultaban comparables con las de las sociedades del Per y Mxico, anteriores
a las altas culturas inca y azteca. Trimborn, que haba dedicado buena parte de sus
investigaciones al estudio de sitios arqueolgicos preincaicos, no tuvo mayor asomo de
inters por emprender excavaciones arqueolgicas en Colombia. Era innecesario. Hacer
arqueologa preincaica en los Andes centrales o investigar sobre las sociedades que encon-
traron los espaoles en Colombia era equivalente. Se trataba de la misma etapa cultural.
La situacin de las comunidades del valle del ro Cauca era, en este sentido, de transi-
cin. Existan elementos de seoro, indicado por el desarrollo de las finas artes, en
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
136
especial la orfebrera, y los comienzos de un orden estatal. Pero al lado de ellos se encon-
traban elementos correspondientes a un estado de barbarie, entre stos las cabezas trofeo
y el canibalismo. Los elementos de seoro parecan haberse desarrollado de modo muy
peculiar en la regin. Trimborn argument que, en contraste con los muiscas o el Per,
donde el cacicazgo tuvo un origen sacerdotal, en el Valle del Cauca su gnesis se confun-
di con actividades ms profanas, en especial la guerra y la economa. Eso no quera decir
que no existiera una estrecha relacin entre las realidades sagradas de la tribu y el poder
de los caciques, sino que ese poder no se obtena por medio de actividades ligadas con lo
sagrado. Aunque el desarrollo del Estado era incipiente, en la medida en que los lderes
acumulaban muchas funciones, el poder dentro de la tribu era desptico. Existan eviden-
cias del desarrollo de un squito que acompaaba a los caciques, las cuales sugeran que
stos haban comenzado a administrar la economa domstica, a la vez que se desarrollaba
la divisin del trabajo.
Segn Trimborn, la distribucin de rasgos culturales indicaba diferencias pronunciadas
entre algunas regiones. Al norte de Abibe, por ejemplo, las sociedades no eran canbales.
Pero sta era una zona marginal. La cuenca del ro Cauca, en general, se poda considerar
un espacio en que el canibalismo era comn, aunque existieran algunas diferencias en la
clase de vctimas y la forma como sus enemigos las mataban y consuman. Un ejercicio
similar propuso Eckert para el caso de las cabezas trofeo. Diferenci los tipos de cabeza
trofeo, e identific luego quines las usaban y en qu contexto. A esta variacin horizon-
tal, se sumaba la dimensin vertical, la cual se refera al estadio de evolucin. Las
sociedades del occidente del pas corresponderan al segundo estadio de evolucin, el de
sociedades tribales, excepto Guaca y Popayn, que encajaran mejor en el tercero, el de las
sociedades estatales, aunque en forma incipiente.
Pese a definir estadios de desarrollo cultural, los esfuerzos de Trimborn y Eckert no se
concentraron en entender los mecanismos y condiciones en medio de los cuales las socie-
dades pasaban de uno a otro. La nica nota en ese sentido la hizo Trimborn al insinuar
que las lites se haban desarrollado gracias a la guerra y a factores econmicos y no debido
a aspectos ideolgicos. En realidad, la mayor parte de su esfuerzo se concentr en conocer
el significado y trasfondo espiritual de las costumbres, en particular del canibalismo y de
las cabezas trofeo. Es decir, se limit a definir la interrelacin de rasgos culturales conside-
rados interesantes y acudi a explicaciones culturales ms amplias y aun a interpretacio-
nes psicolgicas para darles sentido. En el caso del canibalismo, el anlisis de Trimborn
estableci una relacin con la guerra y los mecanismos de control del tamao de la pobla-
cin. Sin embargo, no estableci un vnculo claro entre el canibalismo y el prestigio social de
los caciques. Ellos parecen haber participado en prcticas canbales, pero no en forma
exclusiva. Tambin consider dudosas las interpretaciones que explicaban el canibalismo
por el hambre. En cambio, acudi a la nica versin que encontr en las fuentes, que
pareca corresponder a la de los propios indgenas, para concluir que los guerreros consu-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
137
man carne humana con el fin de conseguir los poderes de sus enemigos muertos. Apro-
piarse de la fuerza, pareci una explicacin razonable del consumo de rganos todava
llenos de vida. El contenido ritual, esa transferencia mgica de la fuerza, se present
como algo poco importante en la mediacin con los dioses. El canibalismo, ms que una
prctica de sacrificio ante las deidades, tena que ver con relaciones entre hombres.
El anlisis que realiz Eckert sobre las cabezas trofeo fue similar. Sin duda, exista
alguna relacin entre esa costumbre y el renombre social. Su posesin y exhibicin serva
para resaltar el valor y el prestigio, de la manera ms visible posible, en especial de los
caciques. Pero esto no era suficiente para brindar una explicacin razonable de la brbara
costumbre. Por otra parte, tena una relacin clara con el canibalismo. No se describa para
tribus no canbales, a la vez que pocos grupos que s eran canbales no tenan cabezas
trofeo. Como resultado, Eckert acudi a la interpretacin que dio Trimborn al canibalismo:
la transmisibilidad de los atributos humanos, que permita que con las cabezas trofeo se
apropiaran las fuerzas y aptitudes de los adversarios capturados. Los indgenas deban
haber credo que las fuerzas humanas dependan de su materialidad corporal y que la
esencia dependa de la forma externa, razn por la cual tena sentido que conservaran
las cabezas (y a veces los cuerpos) de los enemigos.
Las interpretaciones de Trimborn y Eckert combinaron lo que a su juicio representaba
una metodologa impecable de registro de informacin histrica, seleccionada mediante
un riguroso proceso crtico, con la idea de hacer una reconstruccin cultural de los rasgos
sociales ms importantes, a su juicio, como el canibalismo o las cabezas trofeo. Este inters
no se alej de las ideas romnticas del siglo xix, de encontrar una lgica cultural autnoma,
compleja y hasta emotiva para los rasgos culturales. I ncluso Trimborn y Eckert no desde-
aron que se pudiera hacer una consideracin puramente emocional sobre las socieda-
des que estudiaron, tratando de encontrar sus propias lgicas, aun pretendiendo apropiar-
se de sus valores para juzgar la conquista espaola. Aunque ambos contemplaron un
inters por las secuencias evolutivas, stas se subsumieron en aspectos culturales de
estadios que tenan un inters por s solos, no por las conexiones histricas que se pudieran
establecer entre ellos, y mucho menos por las condiciones y reglas que determinaban los
cambios sociales.
El trabajo de Eckert y Trimborn se limit al anlisis de las fuentes histricas del siglo xvi,
pero su objetivo fue comprender el pasado prehispnico. Lo que estaban estudiando no
era ms que la posible naturaleza de las sociedades preincaicas, tomando el caso de las
sociedades del occidente colombiano como ejemplo. Era, por decirlo de alguna manera, el
equivalente a hacer arqueologa de pocas tempranas en el Per, aunque de modo mucho
ms detallado por la riqueza documental y la abundante informacin de carcter etnogrfico.
Existi claridad en que las interpretaciones a las que se lograra llegar en el estudio de las
sociedades del occidente de Colombia resultaran importantes para entender las altas
culturas andinas. El canibalismo y las cabezas trofeo, pese al esfuerzo etnolgico de
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
138
entenderlos en sus propios trminos, terminaron siendo identificados como lastres que
separaban a la barbarie del seoro. Esto tena sentido, puesto que ni el canibalismo ni
las cabezas trofeo se describieron como mecanismos que fueran importantes para la con-
formacin del poder poltico de las lites.
LA ARQUEOLOGA IMPERIAL Y CIENTFICA: ANDR, HETTNER Y PREUSS
Tanto los arquelogos que renegaban del evolucionismo, como aquellos interesados en
encontrar secuencias de desarrollo cultural, se basaron en todo, menos en la idea de que
excavar fuera parte importante. Esta tarea, a lo largo del siglo xix, se asociaba ms con la
de los guaqueros que con la de los arquelogos, quienes se haban reservado el privilegio
de encargarse del anlisis de objetos que se haban encontrado en tumbas o santuarios, y
de alcanzar sntesis histricas. Esto no quiere decir que no se excavara de vez en cuando
con el fin de comprobar ideas sobre el pasado. Carlos Man aleg haber dedicado aos a
excavar tumbas en Bolivia, Ecuador y Colombia para comprobar sus ideas sobre la exis-
tencia de una raza superior. Pero el escaso inters por etapas evolutivas no requera hacer-
lo. All estaban representadas por grupos vivos, con lo cual era posible estudiar secuencias
de cambio social entre estos grupos, sin acudir al registro arqueolgico, y con la ventaja
adicional de disponer de informacin mucho ms rica que la que jams podra aportar la
arqueologa.
Una de las primeras personas que hicieron un llamado a considerar el registro arqueo-
lgico como fuente importante de informacin fue Jos Mara Quijano Otero, bibliotecario
de la Universidad Nacional. En 1871, invitaba a los arquelogos a arrancar a las tradicio-
nes histricas y a los pocos monumentos indgenas que se han salvado, el secreto de la
civilizacin chibcha, y a investigar el origen de los primeros pobladores. Ms tarde,
Ernesto Restrepo Tirado, como director del Museo Nacional, entreg un informe de acti-
vidades en 1915 en el cual afirm lo siguiente: la aficin por el estudio del pasado haba
comenzado unos treinta aos atrs, es decir, en la poca en que Zerda escriba El Dorado.
Esa aficin haba mostrado que el conocimiento que podan extraer los sabios del estudio
de tumbas era mucho ms completo que el de los libros todos de nuestros historiadores y
cronistas. No obstante, esta conclusin era el resultado ms de la desilusin con otra clase
de fuentes que de una conviccin muy grande por la capacidad de conocer cosas nuevas
estudiando sitios antiguos. En 1892, Restrepo haba escrito Estudios sobrelos aborgenes de
Colombia. All haba manifestado que de los palacios y ciudades indgenas no quedaban
ni las ruinas. Tan slo se dispona de una que otra columna derruida, pocos jeroglficos, si
tal podemos llamar a las inscripciones en las rocas, y los monolitos labrados que yacen
olvidados en la meseta de San Agustn. Tales restos eran los nicos documentos que
pudiramos consultar en la superficie del suelo. Qu testigos tan mudos de las antiguas
civilizaciones! Qu poco nos dicen de los hombres y los hechos que ante ellos pasaron y de
las generaciones que en su presencia se desarrollaron y sucumbieron!.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
139
Restrepo confes que resultaba triste la escasez de documentos sobre los grupos
indgenas del pasado. Slo eso justificaba que los arquelogos tuvieran que excavar la
tierra y estudiar con avidez el contenido de las tumbas.
Con todo, el llamado a investigar los sitios arqueolgicos no tendra mayor aceptacin.
El trabajo de los interesados por el pasado, como lo demuestra la obra de Cuervo y de
Triana, dio poca importancia al asunto. Pero cuando esos trabajos se escribieron, ya se
estaban planteando otras formas de investigar que al menos, en principio, comenzaron a
marcar un contraste enorme con esa manera de ver el registro arqueolgico. Quienes
primero estimularon la idea de que excavar era sinnimo de investigar cientficamente el
pasado fueron investigadores extranjeros, portadores de la orden imperial de recolectar
objetos para museos de sus pases, generalmente Francia y Alemania. A mediados del
siglo xix, el hallazgo de ricos enterramientos en la zona quimbaya ameritaba que curiosos
acadmicos nacionales y europeos se esforzaran por obtener la mayor cantidad posible de
informacin etnogrfica a partir de ellos. En 1862, el investigador espaol Jimnez de la
Espada recibi noticias desde Amrica sobre el hallazgo de valiosos objetos de oro en
Cartago, en un enterramiento que fue cuidadosamente dibujado para satisfacer la curio-
sidad intelectual del europeo. Su rico ajuar, que luego donara a Espaa el gobierno colom-
biano, dio para especulacin: como los ojos de las figuras estaban cerrados no se trataba de
dolos, sino de representaciones de cadveres. Los objetos de oro llevaban adornos simila-
res a los de los salvajes del Orinoco y del Maran; otros resultaban iguales o semejan-
tes a los quillacingas. Las infladas barrigas de las figuras representaban, sin duda, la
costumbre de tomar hasta hincharse.
El documento que recibi Jimnez de la Espada da una idea de la clase de informacin
que demandaba la ciencia en Europa sobre los objetos prehispnicos que atiborraban sus
museos. Se requera algo ms que restos antiguos: informacin sobre su contexto y signi-
ficado etnolgico. El inters extranjero en el asunto era viejo. En 1826, Jos Manuel
Restrepo encarg al mariscal Sucre objetos curiosos y minerales para el Museo de Bogot,
pero incluso en una poca tan temprana la tarea fue difcil debido a que, segn Sucre, los
ingleses haban comprado a gran precio todas esas cosas. Pero fue hacia finales del siglo
xix que se desarroll una activa labor de investigacin arqueolgica, cuyos protagonistas
fueron representantes de los imperios europeos y el naciente dominio norteamericano.
La lista es larga; incluye numerosos libros y artculos que fueron publicados con el atrac-
tivo ttulo de El Dorado; tambin relatos de viajeros que atraan a la gente, cada vez ms
fascinada por el tema. En 1869 Charles Saffray public su Viajea Nueva Granada, trabajo
en el cual describi e ilustr antigedades colombianas y narr cmo en Antioquia haba
guaqueros dispuestos a buscar entierros para satisfacer las crecientes necesidades de los
extranjeros. Entre 1878 y 1889 apareci publicado DieCulturlnder des Alten America,
escrito por Adolf Bastian. En 1883 el marqus de Nadaillac public su LAmerique
Prehistoriquy ms tarde, en 1885, Les anciennes populations dela Colombie. Max Uhle,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
140
di o a conocer en 1890 un trabajo sobre los mui scas ti tulado Verwandtsschaften und
Wnaderungen der Tchibtscha. Tres aos ms tarde, en 1893, Eduard Seler public Peruanische
Alterhmer, en el cual incluy ilustraciones sobre objetos colombianos. En 1897 el ingls
C.H. Reid public su Muisca Aboriginal Goldsmiths Work in Colombia; algo ms tarde, en
1901, Artur Baesler dio a la luz su GoldebeHelmeaus Colombien.
La mayor parte de estos trabajos fue el resultado de expediciones cientficas, muchas
veces patrocinadas por museos, las cuales requeran la presentacin de informes sobre el
contexto de los objetos que exhiban con orgullo imperial. Al tiempo que se publicaban
trabajos interpretativos en francs, alemn o ingls, muchos bienes arqueolgicos
que pertenecan a coleccionistas colombianos, o que fueron directamente excavadas por
los viajeros, terminaron saliendo del pas. Un ejemplo es la relacin de Alphos Stbel,
Wilhelm Reiss y Bendix Koppel sobre restos arqueolgicos peruanos, ecuatorianos y
colombianos que fueron llevados al Museo Etnogrfico de Leipzig (Alemania), pero tam-
bin lujosamente descritos en Kultur und IndustrieSdamerikanischer Volker, publicado
entre 1889 y 1890. Parte de los objetos colombianos de esa coleccin fue donada por el
coleccionista Bendix Koppel, diplomtico de los Estados Unidos en Colombia. Entre
1860 y 1890 una coleccin privada de Gonzalo Ramos pas a manos de un diplomtico
norteamericano de apellido Randall y luego fue a parar a museos de Alemania y los
Estados Unidos. En 1899, el vicealmirante Dowding, del Royal Navy, lleg a llevarse una
estatua de San Agustn a Londres. En otros casos, los objetos salan del pas quin sabe
cmo y podan terminar en manos de particulares En 1885, la casa Sothebys remat
objetos prehispnicos de Colombia. La realizacin de ferias y exposiciones mundiales
tambin termin por favorecer la salida de piezas arqueolgicas. Por ejemplo, muchos de
los objetos envidos a la Exposicin I bero-Americana de 1892, terminaron en Espaa y en
los Estados Unidos.
La creciente demanda de objetos arqueolgicos, desde luego, se vio acompaada de una
creciente destruccin de sitios arqueolgicos, as como tambin por una nueva actividad: la
falsificacin de objetos prehispnicos. El mejor ejemplo, pero no el nico, es el de la familia
antioquea de los Alzate. I nicialmente, Julin Alzate venda el producto de actividades de
guaquera a extranjeros. Pero tuvo una mejor idea. En pocos aos, termin fabricando
vasijas de una nueva cultura, las cuales fueron compradas por coleccionistas colombianos,
por el Museo Nacional y por museos extranjeros de Estados Unidos y Europa.
Pese a la actividad de las expediciones imperiales, stas no implicaron un cambio nota-
ble en la interpretacin del pasado prehispnico en Colombia. Muchos expedicionarios
acogieron la idea de la decadencia de los indgenas antes de la llegada de los europeos. Por
ejemplo, aunque el espaol Jos Mara Gutirrez de Alba, en sus Impresiones deviajepor
Colombia (1892), cuestion el trabajo de la Comisin Corogrfica en cuanto a que los
andaques fueran responsables de haber elaborado las estatuas de San Agustn, su opi-
nin general sobre el sitio no fue muy diferente. En su concepto, los andaques no pudie-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
141
Objetos muiscas ilustrados en la obra deEduard Seler Peruanische Alterthmer (1893).
Alfarera indgena ilustrada en la obra deCharlesSaffray (1869).
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
142
Objetosfalsoselaboradospor la familia Alzate, eilustradosen la obra Catlogo del museo del Sr. Leocadio
Mara Arango, en 1905.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
143
Orfebrera prehispnica ilustrada en el trabajo deA. Stbel, W. Reissy B. Koppel en Kultur und I ndustrie
Sdameri kani scher Volker, 1889-1890.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
144
ron haber sido los responsables de tallar los monumentos de piedra; por tanto, el sitio
deba ser muy anterior a la llegada de los espaoles. Max Uhle, en su trabajo Influencias
mayas en el Alto Ecuador, avanz en una periodizacin de la regin del sur de Colombia y
norte de Ecuador, pero termin por interpretar la historia de la regin dentro del clsico
esquema difusionista, en este caso como producto de influencias mesoamericanas, prime-
ro mayas y luego toltecas. El trabajo de Adolf Bastian, interesado en la definicin de reas
culturales para el estudio de la difusin de rasgos culturales, haca parte tambin del
antiguo inters por la difusin. Por lo dems, muchos trabajos no tuvieron una impresin
demasiado entusiasta de los restos arqueolgicos en Colombia. Por ejemplo, Stbel afirm
que San Agustn es el nico sitio de toda Colombia donde se encuentran restos arqueo-
lgicos. No obstante, consider que haba estatuas hermosamente trabajadas, comparti
la impresin de que el pueblo escultor deba ser anterior a la llegada de los conquistadores
y que los indgenas ms tardos haban degenerado. Adems, afirm que las ruinas de San
Agustn haban sido estudiadas de manera muy deficiente. Reiss tambin menospreci
el trabajo de los investigadores colombianos y con ello el valor mismo de las sociedades
prehispnicas. Despus de su visita a Piedra Pintada, en Aipe (Huila), qued desengaa-
do. Los grabados que los colombianos interpretaban como testimonio de un complicado
lenguaje que rememoraba viejas y profundas transformaciones geolgicas, tan slo pa-
recan mamarrachos.
Ejemplos del inters imperial por excavar sitios arqueolgicos, en lugar de limitarse al
anlisis de objetos guaqueados, son Eduard Andr, francs, y Alfred Hettner, alemn.
El primero, autor de Amrica equinoccial, lleg a Colombia en 1875, con el fin de contri-
buir al adelantamiento de la ciencia. En Bogot, se enter de prcticas funerarias de los
panches, antiguos habitantes de la regin de Fusagasug y Melgar. I nteresado en el
asunto, y estimulado por conversaciones con bogotanos, Andr emprendi la bsqueda de
cuevas con entierros. Despus de una ardua jornada en las pea Blanca y Anvila, encon-
tr que sobre una roca yacan revueltos en desorden montones de huesos humanos,
mezclados con placas de arenisca delgadas y hojosas que se haban desprendido del techo
de la gruta. Al lado de tibias, vrtebras, clavculas y dientes limados, hall restos de pita
finamente torcida que le recordaron las prcticas mortuorias de los indgenas del Choc.
As mismo, cacharros que no tenan ningn punto de semejanza con los objetos con que
los antiguos peruanos rodeaban a sus momias.
Estas primeras excavaciones no se diferenciaron mucho de las que llevaban a cabo los
guaqueros, aunque el objetivo de nutrir colecciones de museos europeos ya no se limitaba
a los objetos ms valiosos. Un saco repleto de huesos parece haber sido la nica recompen-
sa a los esfuerzos de Andr. Sin duda, los visitantes extranjeros no se consideraron equi-
valentes a los guaqueros, con los que tantos colombianos se haban sentido cmodos
trabajando. Alfred Hettner, la contraparte alemana de Andr, describi en Viajes por los
Andes colombianos(1882-1884), la guaquera como una rama accesoria de la minera de
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
145
oro. En efecto, nadie se interesa-
ba por las alhajas e implementos
encontrados en l as tumbas ms
que por su valor metlico, para pro-
ceder a fundirlos lo ms pronto po-
sible. Apenas en el siglo xix, ani-
mados por el inters demostrado
por los europeos enfrentados por
casualidad con tales reliquias du-
rante sus viajes, los colombianos se
dieron cuenta de su verdadero va-
lor, tanto cientfico como de objetos
de ant i gedad, para empezar a
guardar, por lo menos en las pobla-
ciones mayores, los ms bellos y
escasos, tanto los elaborados en oro
como los de barro.
La tentacin de excavar no fue
aj ena a Het t ner. Al i gual que
Andr, estaba deseoso de ver al-
guna vez una guaca y, con suerte,
encontrar un esqueleto en estado
bien conservado. Para lograr ese
objetivo, decidi quedarse unos das
en Qui ncha y t rabaj ar con un
guaquero. A diferencia de Andr,
no pudo obtener huesos en buen estado de conservacin. Todos estaban ya tan corrodos
por efecto del tiempo, que ni muestra vala la pena de llevar. Su experiencia no fue tan
alentadora como la de quienes antes haban elogiado a los guaqueros. En su opinin, la
experiencia e ingeniosidad de los guaqueros no merecen el rango tan alto que Manuel Uribe
ngel les atribuye. Al excavar, en el vaivn de las esperanzas y preocupaciones, su
opinin cambiaba cada cinco minutos, para as permitirle al final pretender haber anticipa-
do el resultado. No obstante, la guaquera ofreca el recurso ms importante para estudiar
la poblacin indgena precolombina. Resultaba intil aproximarse a ellas a travs de las
sociedades indgenas contemporneas, todava presentes en algunas regiones montaosas
inaccesibles, porque sin duda eran muy diferentes de las que habitaban los antiguos
centros culturales. Tampoco servan, al menos sin beneficio de inventario, las tradiciones
histricas, destruidas por la conquista, o las crnicas espaolas, escritas por soldados y
sacerdotes en lugar de cientficos y a menudo con demora de cien aos.
Reproduccin dela bsqueda detesorosdel francs
M. Andren cuevasdela cordillera Oriental. Aunque
dedicadosa encontrar objetosquepudieran enriquecer las
coleccionesdelosmuseosimperiales, ocasionalmentelos
viajerosiniciaron la descripcin detallada desitios
arqueolgicos.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
146
El llamado a una arqueologa cientfica enfatiz la necesidad de excavar, y a la vez
plante serias dudas sobre las fuentes escritas y los estudios etnogrficos. En parte, esta
nueva actitud se deba a la demanda de los museos imperiales, a estas alturas los principa-
les patrocinadores de la arqueologa. Desde luego, trabajos como el de Andr o Hettner
apenas se podran llamar investigaciones. No obstante, una cosa muy distinta fue la obra
de Konrad Preuss, investigador alemn que haba llegado a Colombia en 1913 con el
firme propsito de contribuir a la arqueologa, entendida como una ciencia interpretativa.
Su trabajo era patrocinado por el Museo Etnogrfico de Berln, interesado en tener una
coleccin de objetos a la altura de un naciente imperio que procuraba ocupar un lugar
digno, al lado de otras potencias europeas. Poco despus de su llegada, inici excavaciones
en San Agustn. Como producto de las mismas, llev una enorme coleccin a Berln, lugar
donde organiz una exposicin que, a juzgar por sus propias palabras, tuvo un xito
comparable con el de exhibiciones sobre el antiguo Egipto. Preuss no slo desarroll
investigaciones exhaustivas en la regin, sino que de manera explcita las consider distin-
tas de los trabajos que se haban llevado a cabo con anterioridad en la regin. En este
sentido, fue un pionero de la investigacin especializada, la cual quiso trazar una clara
diferencia con el aficionado, el lego y el viajero que haban precedido el trabajo de los
arquelogos cientficos. Al contrario de Restrepo o Uricoechea, que desde luego consi-
deraban sus investigaciones cientficas, lo que Preuss represent fue el intento de hacer
de la arqueologa y de la etnologa disciplinascientficas.
En el prefacio a su extraordinario Artemonumental prehistrico, Preuss estableci las
distancias con los trabajos que, en definitiva, no pertenecan a esas disciplinas. El texto fue
redactado nica y exclusivamente segn los puntos de vista cientficos, con la idea de
que la ciencia progresaba a partir de los hechos positivos. Preuss aspiraba a encontrar
todos los detalles y a no sentirse fascinado slo por la impresin artstica, a pesar de que
la forma de narracin y la manera de exponer los hallazgos obligaban a tener en cuenta
tambin este punto de vista. Las descripciones de los monumentos deban pretender ser
exactas y la fotografa se introdujo como un garante en la medida en que transmita de
modo fiel la realidad. Por primera vez, el registro fotogrfico no sirvi solo para reproducir
con fidelidad los objetos arqueolgicos, sino tambin el proceso mismo de investigacin.
Aparte de Codazzi, a quien le reconoci cierto mrito acadmico, Preuss consider explo-
radores a los que le precedieron, no cientficos. En forma explcita decidi conceder a los
cientficos una psicologa particular y un estereotipo para aquellos interesados en estudiar
el comportamiento humano: La inclinacin por una actividad espiritual que demanda
sacrificio, adems de la precisin que en estos trabajos debe observarse, preceles ms
bien un sntoma de estrechez espiritual.
Los criterios de calidad establecidos por la idea que tena Preuss del trabajo cientfico
exigieron un estudio distinto del de sus predecesores. Un primer contraste se puede
apreciar en la seriedad con que tom la tarea de describir su trabajo de campo. Hoy en da
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
147
es difcil imaginar un arque-
logo que no trabaje, al menos
ocasionalmente, en el campo.
Pero ni Uricoechea, Zerda o
Restrepo lo hicieron. Los via-
jeros visitaron el campo; de otra
manera no habran sido viaje-
ros. Pero no como parte de una
metodologa de investigacin.
Y en todo caso sus visitas a los
sitios fueron cortas y guiadas
por otros intereses. Para la po-
ca en que Preuss llev a cabo
sus i nvest i gaci ones al gunos
cientficos colombianos se ha-
ban dedicado, como fue el caso
de los viajeros extranjeros de
fines del siglo xix, a buscar por
s mismos antigedades. Pero
la importancia dada a las exca-
vaciones como tales fue muy li-
mitada. En el Boletn deHisto-
ria y Antigedades (1908),
Martn Medi na publi c una
nota sobre una tumba muisca.
Ese ao, en la misma revista, apareci un comentario de Eduardo Posada sobre el hallazgo
de momias en el pramo de Pisba. No obstante, aunque estos textos compartieron con el
pblico una experiencia directa con sitios arqueolgicos, rara vez incluyeron alguna consi-
deracin sobre cmo se llevaron a cabo los descubrimientos. La excavacin era tan slo el
medio ms rpido para conseguir objetos, los cuales eran lo verdaderamente interesante.
Jos Miguel Rosales, en la Revista del Colegio del Rosario(1909), describi con orgullo algo
que slo unos aos ms tarde habra avergonzado a cualquier arquelogo que se preciara
de la profesin: al excavar una sepultura indgena en el lugar de Puebloviejo (Ubaque),
narr cmo, en el proceso de excavacin, una laja haba rodado hasta el fondo y destrozado
algunas ofrendas; como resultado, slo se haban podido rescatar tres cuellos de cntaros
ornamentados con primorosos dibujos y labores.
En contraste, Preuss llev a cabo un extenso trabajo de campo, lo cual quizs no fue su
intencin original, pero s el resultado del inicio de la Gran Guerra en 1914. Adems, estos
aos de labor continua en la zona haban sido precedidos de una amplia lectura de los
La obra deKonrad Th. Preussmarca el inicio del estudio dela
cultura material, distinta demonumentosy entierros, como
fuentedeinformacin sobrelassociedadesdel pasado. Estecam-
bio deactitud llev a la descripcin exhaustiva derestosde
piedra y cermica queusualmentehaban sido ignorados.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
148
trabajos realizados sobre San Agustn, en especial de la obra de Codazzi. Estas lecturas
previas hicieron que cuando Preuss llegara a la regin escribiera de las estatuas como
viejas amigas. Durante meses recorri la regin dibujando, fotografiando y ubicando en
mapas las estatuas que encontraba. As mismo, tom impresiones en yeso de algunas de
ellas. Llev a cabo varias excavaciones en montculos y entierros. Preuss fue crtico del
papel que haban desempeado los guaqueros en la arqueologa colombiana. Consider
que el estado de la disciplina era lamentable debido a que la tarea de obtener colecciones
estaba por completo en manos de los buscadores de oro, de los guaqueros. Ya no era la
informacin de stos, o de los viajeros, la que deba nutrir la interpretacin arqueolgica.
La tarea de los cientficos consista en recuperar los datos bsicos es decir, objetos
arqueolgicos a partir de los cuales llegaran a formularse interpretaciones.
Los resultados de la obra de Preuss fueron novedosos en el desarrollo de la investigacin
en San Agustn, aunque slo se public en espaol, hacia 1931. En primer lugar, porque
Preuss consider que la interpretacin arqueolgica que l llamaba consideracin
etnogrfica de los hallazgos no slo deba limitarse a las estatuas y los monumentos.
Fue uno de los primeros arquelogos en Colombia en ocuparse de otra clase de evidencias.
Uno de los problemas en San Agustn haba consistido en la preocupacin por los templos
y las estatuas, cuando la mayor parte de la evidencia era ms modesta. Seal que mucho
de lo que haba en la regin estaba conformado por objetos de cermica, bastante rudos
y por lo general rotos. Pero estos fragmentos eran importantes y no en vano se describie-
ron en detalle en la parte final de su informe, casi con el mismo inters que la investigacin
mostr por las estatuas. Dada esta clase de hallazgos, era obvio que la idea de que San
Agustn no haba sido ocupada y que slo era un lugar de culto estaba equivocada. Por el
contrario, Preuss sostuvo que deba tratarse de un sitio ocupado a lo largo de siglos. Era, sin
duda, un pueblo agricultor, a juzgar por las representaciones en las estatuas, de herramien-
tas de siembra y el hallazgo de un hacha de piedra. El cultivo bsico debi ser de maz, si
se tena en cuenta que en los sitios arqueolgicos se encontraban manos de moler y
metates como los que an usaban los campesinos para procesar ese grano.
Pero adems de preocuparse por aspectos de subsistencia, y por primera vez en San
Agustn considerar asuntos diferentes de la monumentalidad, Preuss fue un experto en
religiones americanas. Y ello se reflej en su trabajo arqueolgico. En su obra sobre San
Agustn, lament la ausencia de tradiciones vivas acerca de la concepcin del mundo por
parte de los habitantes de la regin. Por tanto, para interpretar la religin de los construc-
tores de las estatuas, acudi a lo que presuma se trataba de aspectos comunes a todas las
religiones indgenas. En el aspecto de la interpretacin de la religin, se alej de algunas
ideas muy comunes en su poca. Por ejemplo, afirm que era imposible entender la reli-
gin primitiva de acuerdo con principios cientficos, debido a que stos siempre haban
terminado por tildar a los nativos de degenerados. Ms bien, se deba proceder a enten-
derla en sus propios trminos, es decir, asociando ciertos aspectos formales de la estatuaria
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
149
con mitos americanos. Esto lo llev a encontrar en la estatuaria evidencias de deidades
asociadas con el Sol y la Luna, otras con el agua y otras ms con las tribus. Por primera
vez, adems, trat de encontrar patrones en la forma como la estatuaria se distribua en el
espacio; es decir, intent llegar a interpretaciones basadas en el conjunto de estatuas y no
slo por los aspectos que individualmente pudieran caracterizar cada una de ellas. Por
ejemplo, hall que ciertos sectores de la regin del Alto Magdalena parecan tener un
mayor nmero de estatuas con representaciones masculinas, mientras las representacio-
nes femeninas predominaban en otros lugares.
Aunque Preuss infiri un buen nmero de cosas de los sitios arqueolgicos, su mayor
inters estuvo puesto en los aspectos religiosos. Si bien en el momento de presentar la
informacin sobre San Agustn se quej de la ausencia de grupos indgenas en la regin,
hizo todo lo posible por llevar a cabo un trabajo etnolgico que remediara ese problema.
Una vez iniciado el invierno, y despus de pasar tres meses en el Alto Magdalena, sigui
una pi sta que haba dejado Codazzi : su i dea de que los andaques del pi edemonte
amaznico eran sobrevivientes de los antiguos agustinianos. A Preuss le pareci que la
propuesta de Codazzi era vlida para los grupos indgenas de las tierras bajas, en general.
Debido a que las noticias sobre los andaques eran confusas, y el acceso a su territorio
complicado, opt entonces por visitar a los huitoto. Cuando abandon San Agustn, no
sospechaba que entre esos indgenas se encontrara con lo que el autor llamara el mismo
mbito conceptual que haba dado origen a la estatuaria del Alto Magdalena. Con esto
quiso decir que San Agustn haba sido parte de una extensa regin donde vivan comu-
nidades indgenas de una cultura similar. Los huitoto tambin, y habran compartido con
los antiguos habitantes de San Agustn una cultura comparable, slo que no haban
elaborado estatuas. Por tanto, el reto de conocer la religin de los antiguos agustinianos a
travs de los mitos contemporneos representaba una extraordinaria oportunidad.
Algunos, antes que Preuss, trataron de interpretar restos arqueolgicos a partir de mito-
loga de pueblos indgenas. Zerda y Uricoechea haban acudido a lo poco que decan las
crnicas sobre la ideologa muisca para explicar esa sociedad, pero tambin se basaron en
la mitologa clsica. I saacs ya haba utilizado la mitologa indgena para interpretar objetos
arqueolgicos descubiertos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero Preuss fue el prime-
ro en orientar, de manera sistemtica, su trabajo de campo entre una comunidad indgena
contempornea, con el fin de resolver cuestiones arqueolgicas. Su extenso trabajo de
campo entre los huitotos tuvo la idea explcita de comprender la cultura agustiniana.
I ncluso, parece probable que esta idea terminara por afectar seriamente su propuesta
sobre la importancia de excavar sitios arqueolgicos y fijarse en diversas clases de eviden-
cia que antes no haban llamado la atencin. Cuando abandon el Alto Magdalena, se
dirigi a la Sierra Nevada de Santa Marta. En ese lugar, el arquelogo alemn tuvo la
intencin de estudiar el desarrollo histrico de las sociedades indgenas, es decir, las
noticias sobre migraciones, expansiones y contactos con otros grupos y sucesos en el
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
150
interior del grupo lo que implicaba reconstruir la situacin anterior a la llegada de los
europeos. Pero con esto, no hizo nada como lo que haba logrado en San Agustn. Des-
pus de su experiencia con los huitoto, los mitos y narraciones indgenas parecieron sufi-
cientes. La historia de los indgenas de la Sierra slo se poda reconstruir mediante la
lengua y los textos.
En lugar de excavar sitios arqueolgicos en la Sierra Nevada, Preuss prefiri recopilar
una formidable coleccin de narraciones indgenas sobre el pasado de la regin. Del
convencimiento absoluto en la necesidad de excavar, pas a interpretar, en la Sierra Neva-
da de Santa Marta, el pasado en trminos de las costumbres y tradiciones de los indgenas
contemporneos. No fue el primero ya lo haba hecho I saacs ni el ltimo. El hecho de
acudir a las sociedades indgenas para entender el pasado remoto se hara frecuente a lo
largo del siglo xx, con resultados a la vez excitantes y cuestionables.
LA INSTITUCIONALIZACIN DE LA ARQUEOLOGA
El desarrollo de la arqueologa como disciplina se relacion con la vinculacin de sus
practicantes a asociaciones, la publicacin en revistas especializadas y, con cierta frecuen-
cia, a la definicin de un pblico determinado, de especialistas, que manejan un lenguaje
comn. Lenguaje que, por supuesto, demarca tambin los lmites entre quines son y
quines no son miembros de la comunidad acadmica. A lo largo del siglo xix, existieron
muchos intentos de formar asociaciones que congregaran cientficos, algunos de ellos
interesados por el estudio de las antigedades. Aunque el proyecto involucr a investiga-
dores que se habran clasificado como arquelogos, en realidad nunca se trat de la crea-
cin de asociaciones nicamente para personas que practicaran la profesin. A finales del
siglo xix, los trabajos de arqueologa (y los de etnologa tambin) se publicaban en revistas
ms afines a lo que hoy se definira como ciencias naturales. En el siglo xx, hasta por lo
menos la dcada de los treinta, los interesados en publicar sobre antigedades lo hicieron
en las mismas revistas donde escriban los historiadores, o los que luego se llamaran
socilogos, y antroplogos. Cuando no publicaban en revistas extranjeras, contaban con el
Boletn deHistoria y Antigedades, fundado en 1902. Uno de los promotores de esta
revista, Eduardo Posada, fue autor de una corta novela sobre los muiscas, titulada El
Dorado. Desde principios de siglo, y hasta la dcada de los treinta, aparecieron en el Boletn
artculos de comisiones enviadas a estudiar problemas arqueolgicos. Algunos de los ttu-
los ilustran esta situacin: Construcciones indgenas(1903), Las piedras deLeiva a inme-
diaciones deSanta Sofa (1923), o Arqueologa tairona (1929). Por primera vez la arqueo-
loga se involucraba con la historia ms que con las ciencias naturales, lo cual no quiere
decir que las asociaciones cientficas, como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Fsicas y Naturales, no continuaran siendo un escenario para su desarrollo.
Una de las pruebas de cmo la arqueologa fue abrindose campo como una disciplina
especfica y autnoma, aunque nunca desvinculada del todo de la etnologa y la lingstica,
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
151
puede apreciarse por la aparicin de las primeras historias de la arqueologa. Una disci-
plina cientfica no slo establece pautas que la diferencian de otras formas de comprender,
sino que tambin define como uno de sus campos de inters la historia de sus propios
logros y avances. Durante principios del siglo xx, la disciplina se concentr en mostrar su
nacimiento y desarrollo en trminos similares a los del crecimiento de un nio y su paso a
la vida adulta. Eduardo Posada present un ejercicio en tal sentido en un artculo que se
llam Arqueologa colombiana, publicado en el Boletn deHistoria y Antigedades, en 1923.
Originalmente, se trat de una comunicacin ante un foro de expertos, ni ms ni menos
que la Sociedad de Americanistas de Pars. En ese trabajo, identific los antecedentes de
la disciplina, defini quines fueron los pioneros y resalt su importancia e inters. Dado
que la Conquista haba eliminado a la mayora de los grupos indgenas, slo quedaban
magnficos objetos como testimonio. Gracias a ellos, y al trabajo de pioneros como
Duquesne, Caldas y Codazzi, se estaba avanzando en el conocimiento de esas socieda-
des. Debido a una mayor conciencia en el pblico sobre la importancia de las antigeda-
des, stas se enviaban a museos de provincia, de Bogot o del extranjero. Adems de
identificar los objetos como fuente principal de informacin, Posada defini tambin fuen-
tes auxiliares: los libros raros y curiosos que existan en las bibliotecas bogotanas, las
crnicas de la Conquista y los documentos de archivos.
Aunque la referencia ideal seguiran siendo las academias extranjeras, los aos treinta y
cuarenta marcaron en Colombia el comienzo de las primeras asociaciones propiamente
etnolgicas y arqueolgicas. Para entender el ambiente que llev a la formacin de esas
primeras instituciones en el pas, es necesario referirse al ambiente social y poltico. Duran-
te los aos treinta exista una sensacin ajustada a la realidad de crisis pronunciada,
no slo por el colapso econmico de la dcada anterior, sino tambin por el inicio de la
Guerra Civil espaola y el ascenso del fascismo en Europa. En Colombia, se produjeron
simultneamente el fin de la hegemona conservadora, un avance en el proceso de urba-
nizacin y la aparicin de una clase obrera que acompaaba el fenmeno de moderniza-
cin. En 1913, se haba fundado la Unin Obrera Colombiana y se impuls la constitu-
cin de un partido de los trabajadores. La influencia de la revolucin rusa, el inicio de las
huelgas y el predominio, por primera vez, del capital norteamericano sobre el europeo
generaron una nueva situacin para el pas.
Simultneamente, la relacin entre el Estado y la arqueologa adquiri una nueva dimen-
sin. En 1936 se aprob una reforma educativa que garantizaba la libertad de enseanza
y daba un empuje al proceso de laicizacin. Con la presidencia de Eduardo Santos (1938-
1942), se impuls la creacin del primer Parque Arqueolgico Nacional en San Agustn y
se organiz el Museo del Oro, a partir de colecciones particulares adquiridas por el Banco
de la Repblica. El inters por recuperar el pasado prehispnico para el monumental
proyecto de historia patria implic la visita a archivos espaoles, la organizacin de comi-
siones cientficas que fueran a antiguos sitios indgenas y, desde luego, la organizacin de
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
152
exhibiciones y muestras que contribuyeran a la divulgacin de los trabajos cientficos.
En este contexto, prosper la idea de asociarse en academias. En el campo de las ciencias
sociales, el primer paso en firme se haba dado con el inicio de las actividades de la Acade-
mia Colombiana de Historia, una de cuyas secciones era la de arqueologa. Esto contribuy
a la profesionalizacin de las disciplinas, implic constantes debates entre sus miembros, la
publicacin sistemtica de resultados y el contacto ms o menos permanente con sabios y
eruditos de otras latitudes. Los contactos con acadmicos de otras partes fueron importan-
tes porque permitieron la llegada de expertos extranjeros que, a su vez, facilitaron la
profesionalizacin de la docencia en el pas. Entre ellos se encontraba Paul Rivet.
Rivet era un conocido mdico francs. Lleg a Ecuador en 1901, como miembro de la
misin geodsica de su pas, siguiendo por cierto la tradicin que haba iniciado su compa-
triota Charles de La Condamine, en el siglo xviii. Pronto se interes por los asuntos
colombianos, en especial las lenguas indgenas, su pasado y su actualidad, pasin que
luego lo llevara a ser protagonista en la fundacin del Museo del Hombre, en Pars. A su
llegada a Colombia, en 1938, tuvo oportunidad de conocer la exposicin arqueolgica
organizada por Hernndez de Alba. Luego regres a Francia, pero despus de la invasin
alemana volvi a Colombia, donde cumpli un papel destacado en la institucionalizacin
de la disciplina. En 1938 se haba fundado el Servicio Arqueolgico Nacional, y la Escuela
Normal Superior contaba con un programa de ciencias sociales, en el cual participaban
algunos arquelogos. En conjunto con Hernndez de Alba, Ri vet cre el I nsti tuto
Etnolgico Nacional, anexo a la Escuela Normal Superior. De paso fund la Revista del
Instituto Etnolgico Nacional, la cual, al lado de la Revista del Servicio Arqueolgico Nacio-
nal, permiti divulgar los resultados de la investigacin que se llevaba a cabo en el pas.
En Colombia, Rivet fue valorado tanto por su labor de educador como por su produccin
acadmica. Ms tarde, prevalecera lo primero sobre lo segundo. Aunque algunos de sus
alumnos terminaron por criticarlo con dureza, todos lo reconocieron como un gran maestro,
y al menos en algn momento se dedicaron a defender, o a tratar de evaluar, sus teoras.
Con el tiempo, el inters de Rivet por la lingstica y la difusin determin muchos de los
aspectos de su obra, la cual empez a ser cuestionada. En efecto, a la vez que critic el
racismo, fue un creyente del evolucionismo. Sostuvo que los estadios de evolucin haban
sido iguales en todos los continentes, emtre stos Amrica, aunque no todos los cambios
ocurrieron al mismo tiempo, ni con las mismas caractersticas, en todas partes. Pero, al igual
que muchos antroplogos de su poca, comparti una preocupacin por el racismo que
haba prosperado no slo en Alemania, sino en su propio pas y en Latinoamrica. Tal vez
la injustificada relacin que se adverta entre racismo y evolucionismo impidi que Rivet
desarrollara sus planteamientos evolucionistas. El caso es que termin por dar mayor
importancia al estudio de la difusin y mltiples influencias interculturales.
Rivet defini la etnologa como la ciencia del hombre, o quizs mejor como una snte-
sis de ciencias en las cuales el inters por la historia, la geografa y la biologa se conjuga-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
153
ban en el inters comn por entender la diversidad humana. Su enfoque lingstico estuvo
interesado en romper la idea de culturas y razas fijas. Por ejemplo, en su clebre trabajo
Origen del hombreamericano, se empe en mostrar la influencia de elementos polinesios
y asiticos en Amrica, y de las culturas amaznicas sobre los Andes colombianos.
Su metodologa para analizar problemas arqueolgicos fue similar: le interes la distribu-
cin de rasgos arqueolgicos con el fin de establecer relaciones entre culturas. Sin embargo,
Rivet fue un defensor de la importancia de establecer cronologas a propsito, impor-
tantes para estudiar la sucesin de migraciones y analizar contextos arqueolgicos, algo
que haba resultado bien claro para Preuss, pero que a juzgar por los trabajos de Triana y
Cuervo, no era una obviedad en Colombia. La crtica que hizo a Florentino Ameghino, un
antroplogo argentino que afirmaba que el hombre era originario de Amrica, se basaba
en un cuestionamiento muy serio de los contextos de asociacin de los restos humanos y
de la edad geolgica de los estratos en los que dichos restos se haban hallado. Fue un
defensor tambin de los nuevos mtodos de datacin absoluta, mediante los cuales se
podran resolver aspectos cronolgicos fundamentales.
Rivet dud de cualquier asociacin entre raza y cultura, pero no de la idea de que exista
una relacin entre culturas, lenguas y determinada clase de objetos. Sigui creyendo en la
utilidad de la categora de raza. Un ejemplo interesante de su anlisis corresponde al de la
influencia caribe en la prehistoria colombiana. Relacion la distribucin de aspectos
lingsticos que se podan asignar a ese grupo, con aspectos arqueolgicos tales como la
aleacin de cobre y oro, y cierta clase de objetos como las narigueras en forma de clavo
retorcido que los espaoles llamaron caricures. El resultado fue que all donde se halla-
ran toponmicos caribes, caricures o figuras humanas con la deformacin de pantorrillas, se
poda hablar de la presencia de pueblos caribes. La idea que sustentaba esta propuesta
consista en aceptar que cierta cultura material, determinadas costumbres y razas, se en-
contraban asociadas. Por ejemplo, en la primera parte de su estudio, La influencia karib en
Colombia, publicado en 1944, Rivet afirm que los caribes y chibchas se podan diferenciar
no slo por su lengua, sino tambin por su civilizacin y aun, por un tipo tnico diferente.
Con esto se continu con la visin de Cuervo o Triana, segn la cual los diferentes aspectos
de la cultura forman una unidad que corresponde a las peculiaridades de cada grupo
cultural. Por lo menos, haba algo con lo cual los arquelogos podan trabajar. Si para
Cuervo era natural que los caribes se haban desplazado por los corredores geogrficos
ms obvios, ahora los arquelogos tenan evidencias para reconstruir esas migraciones.
Esta propuesta no era, desde luego, completamente nueva. Juan B. Montoya, un mdico
antioqueo, conocedor de precolombinos, haba sostenido en la dcada de los treinta que
los caribes eran originarios de Asia y que sus migraciones se podran seguir rastreando las
voces desde Alaska hasta la Patagonia. A pesar de la relativa homogeneidad de los
indgenas americanos, su historia se confunda con sucesivas ondas migratorias que la
batieron y mezclaron bajando del norte, o por el reflujo subiendo del sur. El difusionismo
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
154
hunda, as, sus races como la vi si n ms comn sobre la hi stori a de los pueblos
prehispnicos. Y Rivet se plegara a esa tradicin.
El inters por el difusionismo en Colombia, que se haba convertido en una verdadera
obsesin con el estudio de los caribes, tiene el poco noble origen de basarse en la idea de
que los grupos indgenas colombianos no pudieron ser los responsables de ciertos desarro-
llos, lo cual llevaba a pensar que haban remplazado a pueblos anteriores, ms imaginati-
vos y desarrollados. Esa fue la actitud de los criollos del siglo xviii y de muchos colombia-
nos despus de la I ndependencia. Pero en Rivet el difusionismo no tuvo ese carcter.
Colombia habra sido el lugar de confluencia de elementos caribes y chibchas. Los
estudios raciales, como los que con tanto nfasis haba promulgado Broca, que haban
aceptado muchos investigadores en Colombia, continuaron con Rivet y despus de l,
pero muchas veces despojados de cualquier carcter racista. Por el contrario, las sucesivas
migraciones se describieron de modo insistente, como aportes, sealando que a cada
grupo le corresponda haber colaborado con algo en el desarrollo de las sociedades
prehispnicas del pas. Estudios como el de Metalurgia del platino en la Amrica precolom-
bina reforzaban la idea de maravillosos logros tecnolgicos. Los indgenas del Pacfico
colombiano habran conocido y trabajado el platino siglos antes de que el metal llegara a
Europa a travs, curiosamente, de uno de los primeros arquelogos: Antonio de Ulloa.
La idea de Rivet consisti en ilustrar la diversidad humana y los procesos de mestizaje
entre las diferentes razas, tomando como ejemplo los grupos americanos. Todos sus estu-
diantes compartieron el nfasis en recuperar y resaltar los aportes y valores de las
sociedades indgenas. Sus testimonios destacaron ese valor en el legado de Rivet. Muchos,
adems, emprendieron de modo entusiasta el estudio de los aspectos que ste consider
importante investigar. Por ejemplo, Rivet anunci el estudio de crneos con el fin de
demostrar la existencia de los elementos caribes y chibchas, el cual recaera en manos de
sus pupilos. Tambin muchos empezaron a recolectar datos sobre lenguas nativas, grupos
sanguneos y otra clase de informacin que resultaba til para sustentar las hiptesis del
cientfico francs. Pero despus de un tiempo, las nuevas generaciones de arquelogos
desarrollaron una profunda desconfianza en sus hiptesis difusionistas, las cuales haban
llevado a sostener la presencia negroide (y por tanto melansica) en la estatuaria
agustiniana y otras regiones de Amrica. Otro aspecto de la obra de Rivet resultaba menos
convincente: su visin de la disciplina como un proyecto nacional francs. Se trataba de
una ciencia universal, entendida como se practicaba con el liderazgo francs, para la
gloria de Francia y de aquellos que estuvieran dispuestos a ser sus socios. Esto, sin duda,
contribuy a que sus teoras no fueran muy populares al cabo de los aos.
El aporte de Rivet a la consolidacin de un grupo de colombianos entrenados en antro-
pologa, y partcipes de un programa acadmico y poltico en el cual se atribua gran
importancia a la disciplina en el desarrollo del pas, culminara con la fundacin de progra-
mas acadmicos en diversas partes de la nacin. stos se ubicaron por fuera del Estado, si
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
155
bien ste es el encargado de hacer un seguimiento a la calidad de los mismos. La primera
universidad que estableci un Departamento de Antropologa fue la de los Andes, en
Bogot (1963), pero rpidamente la siguieron la Universidad Nacional de Colombia (1964)
y la Universidad de Antioquia (1966). Despus se abri esta carrera en la Universidad del
Cauca (1970) y hace poco tiempo, en las postrimeras del siglo xx, en las universidades de
Manizales y del Atlntico.
POLTICOS Y ARQUEOLOGA: EL PASADO AL SERVICIO DEL PRESENTE
La institucionalizacin de la arqueologa implic una relacin estrecha entre la investiga-
cin y los cambios polticos y de gobierno. As los gobiernos podan tener un mayor o menor
inters por financiar las actividades de investigacin y divulgacin.
Durante lo que se ha llamado la Repblica Liberal (1930-1946), la arqueologa fue
coherente con un programa de Estado modernizante, orientado a favor del fortalecimiento
de las instituciones y la poltica nacionalista, aspectos que se tradujeron en un inters
explcito por la bsqueda del alma de la nacin, el establecimiento de los tipos humanos
y un mayor inters por el factor racial y la higiene. En este ambiente, la antropologa
empez a monopolizar el ejercicio profesional y proteger su autonoma frente a otras
disciplinas, con la pretensin de extender su autoridad sobre ciertos temas, en especial
sobre todo aquello que se relacionara con el pasado prehispnico y los grupos indgenas
contemporneos. Ejemplos concretos de la poltica liberal fueron el decidido apoyo a Rivet,
la conformacin de instituciones oficiales dedicadas a la antropologa y la Encuesta Folclrica
Nacional, efectuada en 1942.
Si la antropologa empez a formar parte del establecimiento y, en la medida de lo posible,
a beneficiarse de ello cuando las circunstancias lo permitieron, dicho proceso result cohe-
rente con preocupaciones polticas. Durante las primeras dcadas del siglo xx, los polticos
se apropiaron en mayor o menor grado de un pasado que serva para justificar sus propias
ideas con respecto a la sociedad colombiana. Tal apropiacin, desde luego, fue selectiva, y no
discrimin color poltico. Para ilustrar este punto, se puede tomar como ejemplo a tres
personajes de la poca: Laureano Gmez, conservador; Luis Lpez de Mesa y Jorge
Elicer Gaitn, liberales. Gmez ha sido criticado como uno de los ms declarados enemi-
gos del trabajo de los antroplogos. En contraste, Lpez de Mesa y Gaitn han sido
considerados favorables a la conformacin de la antropologa y la arqueologa.
Laureano Gmez fue conocido por los antroplogos como un individuo hostil a su
trabajo. Y, sin duda, hizo mritos para ello: dividi la Escuela Normal Superior en dos: la
Universidad Pedaggica de Mujeres, en Bogot, y la Universidad Pedaggica y Tecnol-
gica, en Tunja. As mismo, colabor en la expulsin de los investigadores del I nstituto
Etnolgico Nacional, acusados de terrorismo. El mejor resumen de sus ideas sobre la
nacin colombiana y el pasado indgena se encuentra en Interrogantes sobreel progreso en
Colombia, una recopilacin de dos conferencias dictadas en el teatro Municipal de Bogot,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
156
en 1928. En la primera, afirm que la principal funcin de los gobernantes consista en
velar por la salud de dos aspectos bsicos de cualquier entidad poltica: el territorio y la
raza. El rasgo que caracterizaba estos elementos era su debilidad. La evidencia para l
era la siguiente: en una latitud como la que se encuentra Colombia, nunca haba existido
ninguna verdadera cultura, y si haba ciudades de considerable tamao ello se deba a su
posicin estratgica, de paso, entre zonas del globo ms propicias para la civilizacin. Si en
Colombia se poda hablar de una relativa cultura (comparada con el Congo Belga, por
ejemplo), era por un feliz acontecimiento: el levantamiento de la cordillera de los Andes,
con lo cual se haba evitado que el pas consistiera en el paisaje desolador de la selva
soberana y brutal, hueca e intil.
En el trpico, el espritu humano se desconcertaba y sucumba ante el poder de la
naturaleza. Por esa misma razn, el proceso civilizatorio, que separaba al hombre del
animal, era muy difcil. Los argumentos no eran racistas en cuanto a que algn grupo
humano, en particular de los que predominaban en el pas, fuera deficiente o idneo.
El problema era que todostenan serias limitaciones. Los espaoles no eran gran cosa, y sus
aportes a la cultura universal haban sido nulos. Los negros eran rudimentarios y tenan
el don de mentir. Los indgenas tenan el rencor de la derrota y, sobre todo, una terrible
indiferencia por la vida nacional. Esto en cuanto a los elementos puros. Las mezclas eran
an peores: Fisiolgica y psicolgicamente inferiores a las razas componentes. O para
ponerlo en los trminos que Gmez parafraseaba: Dios hizo al hombre, tambin al
hombre negro; pero al mulato lo hizo el diablo. Por ltimo, ni siquiera la influencia extran-
jera era benfica: Gmez hizo una clara denuncia del imperialismo, de la penetracin del
capital extranjero y de la prdida de Panam. El extranjero tambin era un elemento que
atentaba contra la nacionalidad.
En la segunda de las dos presentaciones en el teatro Municipal, modific en alguna
medida su visin de la naturaleza. En esta ocasin, pese al panorama desolador, las leyes
naturales se podan atemperar. Todo era cuestin de alcanzar, contra las mayores dificulta-
des, la civilizacin. Al respecto, crey encontrar ejemplo en los incas y aztecas. Lleg a
sealar que esas comunidades indgenas eran ms interesantes que la espaola. Por
ejemplo, en Mxico y Per los espaoles haban encontrado sociedades que, sal vo la
odiosa costumbre del canibalismo, eran tolerantes y sofisticadas. En el Per, adems,
exista un sistema social que liberaba a la poblacin de los abusos del capitalismo. Antes
de la Conquista, los indgenas haban sido sanos y pulcros. Los espaoles haban sido
inusitadamente crueles: haban destruido culturas nativas y un adecuado orden social, y lo
haban sustituido por una sociedad dividida en holgazanes y siervos.
Luis Lpez de Mesa representa el otro extremo en lo que respecta al apoyo brindado al
trabajo de los arquelogos. Lleg a ser ministro de Educacin despus de haber participa-
do activamente en los debates sobre raza y educacin en los aos veinte. Su mayor preocu-
pacin fue establecer un amplio programa de alimentacin e higiene, con el fin de garanti-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
157
zar el xito de las reformas educativas. Uno de los legados ms notables de su gestin fue
la Comisin de Cultura Aldeana, propuesta en 1935, en la cual present un balance
detallado del estado de la educacin e higiene de los departamentos colombianos. En el
informe correspondiente al Huila, se encuentran dos comunicaciones dirigidas al ministro
del ramo que muestran el inters de su administracin por los temas arqueolgicos.
En primer lugar, un texto de Ricardo Olano sobre las estatuas y monumentos histricos de
San Agustn. En segundo trmino, un corto estudio de Miguel Cabrera sobre esa cultura
prehispnica. Olano confes que la lectura de Preuss lo haba impresionado por el futuro
que la actividad turstica podra tener en la regin, aunque tambin por la preocupante
facilidad con que el investigador haba sacado estatuas del pas. Como resultado de su
informe, Olano solicit que se protegiera el patrimonio agustiniano. Sugiri que un hombre
liberal, adicto al gobierno, actuara como intermediario en la compra de un terreno donde
se pudiera establecer un parque arqueolgico, bajo la custodia de alguien que tuviera la
responsabilidad de hacer un catlogo completo de la estatuaria, la vigilara, y mantuviera en
buen estado las vas de acceso a los monumentos. Cabrera, por su parte, compar los
vestigios arqueolgicos con un libro abierto, a partir del cual se podran investigar aque-
llos aspectos ms interesantes de la cultura agustiniana, sus creencias, la divinizacin que
haban tenido por sus caudillos, su antigedad y el papel del agua en su cultura.
En la Biblioteca Aldeana deColombia se public tambin el texto Prehistoria colombia-
na. Lo escribi Juan C. Hernndez, autor de Raza y patria. El escrito obedeci a la
necesidad planteada por las autoridades, entre ellas Lpez de Mesa, de rectificar la nocin
de patriotismo en la escuela primaria. Era la respuesta a un llamado que Hernndez y
Quiones haban hecho en el sentido de reescribir la historia patria, rindiendo un justo
honor a las sociedades indgenas prehispnicas. Se trat de una reaccin contra una histo-
ria que slo glorificaba la Conquista, sin presentar nada sobre las comunidades que aqu
vivan antes de la llegada de los espaoles. Para demostrar un sentimiento de patriotismo
no se poda permitir que los indgenas siguieran apareciendo como idlatras, cobardes,
dbiles y degenerados. El autor se quej del abandono en el cual se encontraban los restos
arqueolgicos alrededor de Tunja. Present la cultura muisca como una de las ms nota-
bles de Amrica, y la de San Agustn entre las ms antiguas.
Un esfuerzo como el de la Comisin de Cultura Aldeana jams lo habra impulsado
Laureano Gmez. La simpata de autores como Hernndez y Quiones por el partido
liberal, o el espacio institucional que dicho partido ofreci a los antroplogos, han identifica-
do al liberalismo como amigo del estudio del pasado prehispnico. Pero es una amistad cuya
motivacin valdra la pena revisar. En realidad, el inters de Lpez de Mesa por los asuntos
prehispnicos parta de una visin que no era muy diferente de la de Laureano Gmez.
El propsito de Lpez de Mesa, como psiquiatra y mdico que era, consisti en ayudar a
mejorar las condiciones de las gentes negras e indgenas, a las cuales consider inferiores,
aunque capaces de superar sus limitaciones. Segn l, se poda hablar de las enfermeda-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
158
des de la cultura. El alcoholismo, la neurosis, la psicosis y otros muchos males que haba
observado en su prctica mdica, podan tener un parentesco gentico en la incertidum-
bre ontolgica de lo que somos y la inquietud epistemolgica de lo que habremos de ser.
El pensamiento de Lpez de Mesa sobre el pasado indgena se encuentra expuesto en
Decmo seha formado la nacin colombiana. Disertacin sociolgica (1939) y Escrutinio
sociolgico dela historia colombiana (1948). En estas obras, defendi la importancia del
medio en la conformacin del pueblo colombiano y, al igual que Gmez, consider ese
factor como limitante en su desarrollo. Ni las tierras bajas ni las altas le parecieron apropia-
das para el progreso. El colombiano era un pueblo que tena que desarrollarse al amparo
de las noventa y cinco mil toneladas de lluvia por segundo que caan en su territorio.
El medio americano tropical haba sido incapaz de producir vigorosas especies animales,
de tal manera que en biognesis nada se poda comparar con lo que haban aportado
otros continentes; ni un caballo, ni una vaca, ni una oveja, ni siquiera gallinas eran nativas
de Amrica. Peor an, incluso las vigorosas especies tradas de Europa tenan serias difi-
cultades para adaptarse al medio tropical, lo cual resultaba vlido para el ser humano.
En tiempos prehispnicos, motivado por el afn de abandonar la selva azarosa, el
hombre haba huido a los Andes. Pero all tampoco haba encontrado las mejores condicio-
nes. As, los muiscas estaban libres de la accin patolgica tropical, pero al mismo tiempo
debieron sufrir por la lenta depresin de las cualidades biogenticas del suelo y el clima.
Los animales superiores en general, entre stos los humanos, se degeneraban en las
regiones suramericanas, ya por la altura, ya por el medio tropical. Sin embargo, cualquier
pesimismo sera cobarde. Y aunque Amrica, en su conjunto, resultaba esquiva a la
planta humana, mucho se poda hacer para remediar la situacin. Lo primero, desde
luego, consista en conocer su historia. El hombre americano tendra unos 10.000 aos de
antigedad, tiempo suficiente para que el medio ejerciera un papel fundamental en sus
caractersticas. A su llegada al continente, el hombre habra encontrado obstculos gigan-
tescos: la ausencia de ganados y la existencia de plantas cultivables como la yuca y el maz
con las cuales no se poda crear suficiente riqueza. Como resultado, se poda hablar de
cierta degeneracin de los pueblos americanos que los europeos encontraron en el siglo
xvi. El mismo Lpez de Mesa se aventur a especular que la poblacin encontrada por los
conquistadores era menor cuando lleg Coln que en perodos anteriores. En Colombia, el
trabajo en piedra (ejemplificado por la estatuaria de San Agustn) ya se haba degenera-
do cuando lleg Coln a Amrica. Si bien los muiscas del centro del pas daban muestras
de rebelda contra las imposiciones de la naturaleza material, el clima tan fro y aquellas
bacanales de licor y promiscuidad de sexos que abundan en la era precolombina no
brindaban un mbito propicio para el desarrollo. Esa falta de condiciones para el progre-
so haca de la historia del pas una larga lucha contra el infortunio, marcada por seis
grandes frustraciones. La primera corresponda, ni ms ni menos, a la decadencia de la
cultura de San Agustn, debido a las migraciones chibcha y caribe; las dems estaban
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
159
marcadas por el arribo de los conquistadores espaoles, la propia guerra de emancipacin
que ech por tierra los intentos de reorganizar la colonia, la disolucin de la Gran Colom-
bia, la separacin de Panam y el xito de los conservadores en 1949.
El trabajo de Lpez de Mesa se apoy en innumerables obras de antroplogos y
arquelogos. El autor conoca los escritos de Broca, as como los de los intelectuales colom-
bianos que haban investigado sobre comunidades indgenas prehispnicas, en particular
Zerda y Uricoechea. Y desde luego, estaba al tanto del trabajo de Rivet y sus alumnos.
Haba ledo a quienes sostenan que los muiscas tenan un origen japons, conoca las
propuestas sobre el origen polinesio de varias comunidades indgenas y saba de las
excavaciones de algunos de sus alumnos, como Luis Duque Gmez, Gerardo y Alicia
Reichel-Dolmatoff. No obstante, su aprecio por la labor de estos investigadores tena
tambin un lmite. Aunque simpatiz con algunas de sus propuestas y las trat de susten-
tar con ideas nuevas incluso consider que la idea del origen polinesio de los indgenas
era bastante probable, dada su aficin por el consumo de arroz, en general consider
que mucho de lo que hacan los arquelogos era especulativo. Cuando se enfrent al
problema del significado de la estatuaria de San Agustn, Lpez de Mesa prefiri no
adherir a ninguna interpretacin y referirse despectivamente a los devotos de tales disci-
plinas es decir, los arquelogos como aquellos que se aventuraban en el campo de la
especulacin. En general, en su trabajo se neg a navegar en estos mares de imaginacin
a que antroplogos y arquelogos se inclinan muy poticamente.
Las ideas de Jorge Elicer Gaitn, aunque vendran un poco despus, se inscribiran
tambin en una larga tradicin de pensamiento que alcanz su clmax a fines del siglo xix.
El lder liberal, al igual que Gmez y Lpez de Mesa, atribuy importancia a la raza,
aunque ms al medio. La sociedad fue entendida por Gaitn como un organismo. Los
aspectos ms importantes para conocer una sociedad se plantearon en los siguientes
trminos: primero, la base biolgica; segundo, el aspecto de raza; tercero, el elemento de
nacin. La ley de evolucin implicaba un continuo perfeccionamiento que haca las veces
de filtro purificador y constante, mediado, eso s, por fuerzas externas a los aspectos
biolgicos. Dado que el pueblo colombiano estaba en el ndice cero de la conciencia y la
cultura, era necesario imponer un gobierno para el pueblo, no del pueblo, que elevara su
nivel cultural. Al igual que para Gmez, para Gaitn el contraste entre las tierras bajas y
alta resultaba definitivo. Las primeras hacan a los hombres ms emotivos, ms excitables,
mientras las ltimas los volvan ms mesurados, ms interiores, ms reconcentrados, ms
cerebrales. Estas fuerzas podan hacer de la evolucin algo ms rpido o algo ms lento,
de acuerdo con las circunstancias. Las llamadas enfermedades sociales, especialmente
la sfilis y la malnutricin, as como los defectos psquicos que todos conocemos, fueron su
principal preocupacin.
El pasado prehispnico sirvi a Gaitn, como en el caso de Gmez, para demostrar
algunas de sus ideas. El grado de civilizacin que encontraron los espaoles daba una
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
160
medida de la fuerza de su raza. En Per, los conquistadores haban hallado una poblacin
organizada muy superior a la que hoy habita todo el continente En Mxico, en cambio, se
haban enfrentado a una sociedad decadente y degenerada. La raza indgena en Colom-
bia, muy mezclada, tenda a ser despersonalizada, como la espaola, que tambin era
mestiza. El origen del pueblo colombiano se deba, entonces, a la fusin de dos pueblos sin
personalidad.
LA ARQUEOLOGA DE LOS AOS CUARENTA:
EL CASO DE SAN AGUSTN Y TIERRADENTRO
Para entender el impacto de la institucionalizacin de la disciplina, hay que comprender
primero lo que pensaban los polticos. Pero an ms lo que hacan los arquelogos. El caso
de San Agustn y Tierradentro ilustra apropiadamente los cambios que se gestaron durante
los aos cuarenta en la arqueologa colombiana. Desde la visita a la regin por parte de fray
Juan de Santa Gertrudis, la regin era conocida por la presencia de restos culturales monu-
mentales. Sin embargo, para principios del siglo xx, se contaba apenas con descripciones de
estatuas hechas por Rivero y Codazzi, as como con el trabajo de Preuss, para interpretar la
historia del sitio. Con el apoyo oficial del Estado, George Burg y Gregorio Hernndez de
Alba iniciaron trabajos arqueolgicos en esas dos regiones, labor a la cual se uni el arquelogo
espaol Jos Prez de Barradas. El primero, un gelogo contratado por el gobernador del
Cauca, inici su tarea en 1936. Describi algunas estatuas, levant cobertizos para proteger
otras y comenz la construccin de algunas trochas para que los visitantes pudieran llegar
a los sitios ms importantes. Por su parte, Gregorio Hernndez de Alba fue comisionado
por el Ministerio de Educacin Nacional y dio inicio a la exploracin de entierros en diver-
sos sitios de Tierradentro. Jos Prez de Barradas era ya un profesional en la arqueologa
cuando fue invitado por el gobierno como profesor de la Universidad Nacional en 1936.
Haba tenido una rigurosa formacin alemana y posea cierta experiencia en el estableci-
miento de cronologas y descripcin de culturas megalticas en su pas de origen.
El inters original de Hernndez de Alba se relacion con la necesidad de establecer
reas culturales y una sntesis de los desarrollos prehispnicos del pas, a pesar de que
intentos similares no existieron en el pasado. Uricoechea y Zerda se haban preocupado
por estudiar antigedades de diversas partes del pas y Ernesto Restrepo haba escrito
una sntesis de arqueologa a escala nacional, pero no manifestaron inters en establecer
reas culturales a partir de hallazgos arqueolgicos, como lo hizo Hernndez de Alba en
su obra titulada Colombia: compendio arqueolgico(1938). En la introduccin al libro, su
autor se quej de la escasez de trabajos con verdaderas miras cientficas y el poco inters
por identificar las civilizaciones materiales que se podan reconocer en las colecciones
particulares y los museos pblicos. Estas civilizaciones se caracterizaban por maneras
propias de hacer las cosas: por las formas de su cermica, por las tcnicas de trabajo del oro,
por los materiales empleados y la decoracin de sus objetos. Su trabajo fue de los primeros
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
161
en plantear conceptos como rea quimbaya, San Agustn, Tierradentro, Calima, Nario
y tantos otros que se tienen en cuenta con buenos o malos resultados hoy. Pero
adems de introducir el concepto de reas, en el trabajo se pudo ver una nueva actitud
hacia la cultura material. sta se convirti en el objeto de mayor inters para los arquelogos.
En La cultura arqueolgica deSan Agustn, Hernndez de Alba afirm que el objetivo de
la arqueologa consista en observar, registrar e interpretar. Tal como todos los arquelogos
que trabajaron en la regin, reconoci que la labor de Preuss representaba un ejemplo
para seguir. Al fin y al cabo, haba sido el primero en excavar y registrar con cuidado sus
hallazgos. Al excavar, arquelogos como Hernndez de Alba desarrollaron las primeras
impresiones sobre la naturaleza del registro arqueolgico. Seal con preocupacin cmo
el ambiente hmedo impeda que se conservaran restos seos y se deterioraran las esta-
tuas y otras evidencias de cultura material. Tambin hizo un esfuerzo explcito por justifi-
car la excavacin de tumbas, a las cuales dedic la mayor parte de sus esfuerzos; aleg que
muchos de sus predecesores se haban concentrado en las estatuas, lo cual poda llevar a
interpretaciones prejuiciadas. A diferencia de Preuss, Hernndez de Alba clasific la
cermica de San Agustn con el objetivo de lograr una cronologa y adems determinar las
influencias de otras regiones. Describi la cermica de acuerdo con criterios tales como el
material y las formas, aunque reconoci que la muestra obtenida era muy pequea como
para llegar a conclusiones firmes.
I mpactado por la similitud entre la estatuaria de San Agustn y la de Tierradentro, Prez
de Barradas seal que haba existido una fuerte relacin entre las comunidades de esas
dos regiones durante una fase de ocupacin que denomin Cultura Epigonal de San
Agustn. En algn momento, Tierradentro y San Agustn haban sido poblados por la
misma gente. No obstante, otro tipo de hallazgos, como el de enormes entierros con pare-
des pintadas (conocidos hoy en da como hipogeos), se haba reportado en Tierradentro,
pero no en San Agustn. Esto slo podra significar la presencia de otra cultura que habra
remplazado a los constructores agustinianos de estatuaria. De hecho, Prez de Barradas
propuso que esta nueva cultura, que l denomin cultura Cauca, habra sido la respon-
sable de invadir no slo a Tierradentro, sino tambin a San Agustn. De igual manera,
consider que sta poda dividirse en fases de desarrollo, de acuerdo con la complejidad de
los enterramientos. Al comienzo se elaboraron en forma sencilla, y con el paso del tiempo
las construcciones se habran hecho ms grandes y complejas.
La tarea de Prez de Barradas en Tierradentro se deriv de sus excavaciones en San
Agustn. La actitud con la cual el investigador espaol inici sus trabajos en la regin sera
caracterstica de la arqueologa profesional cientfica de la poca. En su publicacin
Arqueologa agustiniana (1942), afirm que tan slo el trabajo de Preuss tena algn valor.
Por lo dems, el balance era lamentable. No se saba quin haba elaborado las estatuas, ni
la fecha en la que se haba extinguido la cultura, ni los nombres, atributos y mitos de sus
dioses. I ncluso el nombre de la cultura estaba equivocado. Habra que llamarla cultura
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
162
megaltica septentrional andina, con lo cual se dara una idea correcta de sus principales
caractersticas (la monumentalidad) y sus relaciones con culturas megalticas andinas.
La ausencia de conocimiento slo se poda atribuir a una cosa: la falta de excavaciones y de
una cronologa adecuada.
Con el fin de remediar ambas cosas, Prez de Barradas excav un montculo en la
Mesita B, donde encontr dos niveles bien diferenciados con cermica distinta. En el
inferior, haba una cermica fina, blanca, pintada o incisa, mientras en la superior, una
alfarera decorada con cordones de barro e impresiones de huellas dactilares.
Esta cronologa se deba ajustar a etapas de desarrollo que resultaban similares a las que
se podan identificar en la evolucin de todos los pueblos. Primero, una etapa arcaica,
caracterizada por la torpeza plstica inherente a todos los pueblos brbaros, seguida de
una clsica, y por ltimo de una barroca, en la cual se poda observar cierta decadencia.
No era la primera vez en Colombia que las excavaciones estratigrficas se interpretaban
de acuerdo con un esquema definido de antemano. Por ejemplo, en la dcada de los treinta
Juan de la Cruz Posada, al hacer un pozo para la Compaa Colombiana de Tabaco en un
lugar del Espinal (Tolima), haba encontrado un depsito de cinco metros de profundidad
compuesto por nueve estratos. En el sptimo, de arriba hacia abajo, haba hallado un
hacha de slex cubierta por capas de ceniza volcnica. La profundidad del hallazgo era
evidencia de la presencia de un poblamiento muy antiguo, sin duda puninoide, que se
poda asociar a una huella racial representada por crneos de aspecto primitivo encon-
trados en el Sumapaz.
Sin embargo, en el caso de San Agustn, el proceso de evolucin que describi Prez de
Barradas no se podra entender como natural, sino ms bien como psquico. Retom la
argumentacin de Cuervo Mrquez sobre la percepcin de los colores entre las socieda-
des primitivas y argument que no exista razn para pensar que se tratara de diferencias
en la capacidad biolgica de percibirlos, sino en principios psicolgicos de percepcin de los
mismos, los cuales evolucionaban y dependan de factores culturales. El verde y el azul,
por ejemplo, habran sido dos colores muy populares en el arte prehispnico del Mxico,
pero no de las sociedades prehispnicas de Colombia. Esa evolucin psquica se mani-
festaba en otros aspectos. La religin lunar deba ser siempre anterior a la religin solar,
razn por la cual los monumentos dedicados a la Luna que se encontraban en el Alto
Magdalena deban ser necesariamente anteriores a los consagrados al Sol, que tambin se
encontraban en la regin.
Los cambios hallados por Prez de Barradas no se explicaron, sin embargo, en trminos
evolucionistas. La invasin de pueblos fue, en el fondo, la demostracin del paso de un
perodo a otro. Lo que se acept de evolucin fue vlido para la esttica y las artes, pero no
para la vida econmica. Esto no resultaba extrao. En realidad, las formas ms radicales de
evolucionismo no estuvieron a cargo de arquelogos, sino de otras personas, incluyendo, a
veces, a sus contradictores. Antonio Garca, autor de la conocida Geografa econmica de
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
163
Caldas(1937), acus a los arquelogos, de utilizar la
fantasa como camino de induccin y de aplicar en las
conclusiones, sobre todo en lo que se refiere a las cos-
tumbres y usos religiosos, un criterio rgido de moralis-
ta cristiano. Su propuesta fue evolucionista, aunque
tambin cargada de prejuicios. Afirm que los pueblos
que pasaban del salvajismo a la barbarie tenan un
desarrollo bastante uniforme. En cambio, los que no
podan superar el salvajismo, incapacitados para do-
minar el medio externo, maniatados ante la naturaleza
por carecer de armas econmicas defensivas y ofensi-
vas, presentaban un desarrollo desarticulado, bajo el
dominio aplastante del medio geogrfico. As, haba
agrupaciones rudimentarias, tiranizadas por el instin-
to, sin mayor riqueza de medios para conservarse, las
cuales, imposibilitadas para proceder crticamente,
caan en la hechicera. Cuando los grupos se asenta-
ban, la familia adquira un carcter patriarcal y los jefes
centralizaban la autoridad guerrera y religiosa. En Co-
lombia, esa etapa de relativa estabilidad la haban
alcanzado los muiscas, los quimbayas, los taironas, los
agustinianos y grupos de la hoya del Cauca. Rara vez
los arquelogos de la poca se atrevieron a plantear un esquema evolucionista tan claro.
El hecho de que Hernndez de Alba y Prez de Barradas, como el resto de sus colegas,
no participaran de propuestas evolucionistas como las de Garca, no quiere decir que
hicieran una arqueologa igual a la que practicaban los dems arquelogos. En realidad, el
nico colega aceptado como modelo fue Preuss. Para entender la naturaleza de la inves-
tigacin de estos arquelogos, Justus Schottelius, profesor alemn que al lado de Rivet
trabajaba en el I nstituto Etnolgico, proporciona informacin importante. En un artculo
titulado Estado actual dela arqueologa colombiana, escrito en 1941, Schottelius describi lo
que la mayora de sus colegas perciba como la agenda con la cual deban trabajar. Quizs
este escrito es, adems, el balance ms inteligente de la arqueologa que se haca en
Colombia hasta finales de la dcada de los treinta. Consider que la importancia de la
arqueologa de Colombia se deba a su posicin geogrfica, entre los Andes centrales y
Mxico, por un lado, y Venezuela y la Amazonia, por el otro. La divisin del pas en zonas,
como era el caso del mapa arqueolgico propuesto por Hernndez de Alba, se consider
un aporte fundamental al estudio del pasado, pero seal algunas cosas que esos mapas
no ayudaban a comprender. Daban una idea bastante buena de los tesoros artsticos de
cada una de las regiones, pero no de sus relaciones mutuas, ni de su posicin cronolgica.
Dibujo dela estratigrafa desitio
excavado por Juan dela Cruz
Posada en el Espinal, Tolima
(1930), sealando el nivel donde
seencontr un artefacto asociado a
razasantiguas.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
164
Tampoco sealaban si el total de las manifestaciones artsticas representaba o no el patri-
monio de una unidad tnica. Anotaba Schottelius que con seguridad los quimbaya no
haban sido los artfices de todos los objetos que se denominaban con su nombre. Sin
duda, adems, en cada una de las regiones arqueolgicas habra capas ms antiguas que
apenas se empezaban a esbozar, en especial en San Agustn. En casi todas las regiones del
pas, lo poco que se saba era producto de la investigacin en museos, con lo cual no
contribua en nada a solucionar el problema de las relaciones entre regiones y, menos an,
los aspectos de cronologa.
Los problemas que los mapas arqueolgicos no resolvan deban enfrentarse de la
siguiente manera. El tema de las relaciones entre regiones tendra que enfocarse desde la
perspectiva del mtodo histrico-cultural. El de la cronologa se debera enmendar con
excavaciones estratigrficas y comparaciones controladas entre materiales provenientes
de una regin, con una cronologa clara, y regiones donde no se hubiera establecido una
secuencia con la misma seguridad. Qu quera decir el mtodo histrico-cultural? Para
explicarlo, Schottelius tom el ejemplo de San Agustn, en particular la discusin que se
haba desarrollado sobre las influencias mexicanas y andinas. La mejor manera de com-
prender cul regin haba influido sobre cul otra consista en identificar rasgos caracters-
ticos que pudieran compararse. En el caso de San Agustn, el autor escogi las bocas
bestiales, la cabeza trofeoy el otro yo, todos conspicuos en la estatuaria. Estos rasgos, a su
vez, permitan la comparacin de conceptos mentales con otras regiones donde tambin
se pudi eran i denti fi car: Chavn, al gunos otros l ugares peruanos, mexi canos y de
Centroamrica. En muchas regiones se observaba que estos rasgos eran secundarios, es
decir, eran el producto de largos perodos de desarrollo a partir de formas ms sencillas, o
primitivas. Aquel lugar donde se encontraran las formas ms sencillas se podra identi-
ficar como el origen de los rasgos culturales. En el caso de San Agustn, los rasgos ms
primitivos de los elementos que caracterizaban la estatuaria se hallaban en los lmites
entre Guatemala y Mxico. Por tanto, de all deban provenir esos elementos de la cultura
agustiniana.
Para Schottelius, el avance de la arqueologa se lograra con el inicio de excavaciones
estratigrficas, que constituiran la verdadera arqueologa. Como complemento, se po-
dra acudir al estudio y clasificacin de las colecciones privadas y de museos, y a la inves-
tigacin de las noticias etnogrficas de los cronistas. Esta agenda sintetiza bastante bien
lo que ms adelante se describi como arqueologa normativa. Resume con exactitud lo
que sucedi a fi nales de la dcada de los trei nta y de los cuarenta, con la gradual
profesionalizacin de la disciplina. Los principales protagonistas hicieron parte de misio-
nes, algunas de carcter nacional, otras ms locales, en las cuales la designacin de exper-
tos en la materia fue uno de los criterios que las legitimaba. No se trataba de personas que
emprendieran el estudio de restos arqueolgicos por su cuenta. El Estado, ya fuera a
travs de los departamentos o del I nstituto Etnolgico, patrocin a expertos en el tema
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
165
como una de sus obligaciones. Tanto Hernndez de Alba como Prez de Barradas consi-
deraron que parte importante del trabajo del arquelogo era excavar, algo poco comn
antes de Preuss. La falta de datos, entendida como informacin que slo se podra
obtener excavando, se vio como la limitacin ms seria al avance del conocimiento. En este
sentido, vale la pena destacar que la principal queja de Hernndez de Alba sobre la
arqueologa colombiana eran los huecos de informacin que le impedan llegar a identi-
ficar todas las zonas arqueolgicas del pas, aquellas donde no se haban llevado a cabo
exploraciones o excavaciones sistemticas. Prez de Barradas se lament de que en Co-
lombia era imposible hacer un seguimiento a las migraciones, dada la ausencia de investi-
gaciones estratigrficas o estudios arqueolgicos regionales. Por consiguiente, era necesa-
rio emprender estudios detenidos en yacimientos, con arreglo a la tcnica estrictamente
cientfica. Por otra parte, se quej de que en el pas no se haca arqueologa de pico y pala,
sino de lira de siete cuerdas.
A causa de que excavar se hizo inseparable de ser arquelogo, no es casual que cambia-
ra la actitud con respecto a la guaquera. Pronto se estableci una frontera clara entre el
carcter cientfico de la metodologa de excavacin y las prcticas de los guaqueros. Los
tres personajes considerados en este captulo criticaron a los guaqueros: Schottelius los
culp del pobre desarrollo de la arqueologa cientfica en la zona quimbaya. Hernndez de
Alba, aunque no despreci del todo su trabajo, e incluso les compr piezas en San Agustn,
lleg a compararlos con los conquistadores espaoles. Y Prez de Barradas se uni al coro
al acusar a la arqueologa colombiana de haberse abandonado a los aficionados y guaqueros.
Tanto Hernndez de Alba como Prez de Barradas trabajaron con el propsito de
nutrir las colecciones arqueolgicas de los museos colombianos. Pero tambin tenan la
idea de aumentar el conocimiento sobre el pasado, sobre las sociedades indgenas que
haban producido los monumentos que estudiaban. Ambos investigadores tenan vncu-
los formales con la academia extranjera: Prez de Barradas por su formacin en doctorado
en Europa, y Hernndez de Alba, que comenz de manera ms emprica, por los estudios
que finalmente termin haciendo con Paul Rivet, en Francia, y por su relacin con Julian
Steward, famoso evolucionista norteamericano que despus tendra una influencia an
mayor sobre la arqueologa colombiana. Adems, los resultados de sus investigaciones
comenzaron a publicarse en series y colecciones acadmicas, no en libros de memorias o
recuentos de viajes.
Desde luego los problemas tradicionales, heredados del evolucionismo del siglo xix,
como es el caso de la identificacin de razas, y el nfasis que desde el siglo xviii se les haba
dado a las migraciones y a la difusin, siguieron considerndose importantes, e incluso
compatibles con las nuevas preocupaciones. El anlisis de los tiestos en San Agustn, tanto
para Hernndez de Alba como para Prez de Barradas, aunque planteado como una
nueva aproximacin a la historia de San Agustn, reforz la idea de las migraciones y el
remplazo de unos pueblos por otros como explicacin de los cambios sociales. Pero al
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
166
menos se introdujo un cuestionamiento por el tratamiento de todos estos problemas a
partir de informacin incompleta, y en particular, sin preguntarse por aspectos de cronolo-
ga. Es interesante observar aqu el apego de los arquelogos a los datos. En realidad, la
mayor parte de los debates se refirieron a la cultura material, o a las tcnicas de excavacin,
y no tanto a las propuestas interpretativas ms ambiciosas.
Por ms atrevida que parezca ser la interpretacin sobre las deidades de San Agustn
por parte de Preuss, o la aplicacin de la propuesta de sociedades arcaicas, clsicas y
barrocas de Prez de Barradas, stos no fueron los aspectos dignos de discusin. Nadie
debati el sentido de esas propuestas. Lo que los arquelogos empezaron a discutir entre
s fue otro tipo de cosas. Prez de Barradas critic algunos de los criterios de clasificar
cermica utilizados por Preuss; Hernndez de Alba afirm que varias de las formas de
cermica reconstruidas por Preuss estaban equivocadas y tambin objet la idea de Prez
de Barradas de que las estatuas de San Agustn deban haber sido elaboradas con cince-
les de bronce. Silva Celis, quien trabaj con Hernndez de Alba, critic al investigador
espaol porque lo que l haba interpretado como una tapa de tumba en realidad corres-
ponda a una mesa para ritos especiales.
El debate alcanz proporciones inusitadas cuando Hernndez de Alba y Prez de
Barradas se acusaron mutuamente de plagio. En un artculo de prensa, titulado Sistemas
arqueolgicos, el primero critic un escrito, tambin de prensa, del segundo. Esa discusin
se encuentra en un texto de Prez de Barradas llamado Fin deuna polmica, pero que
tiene anotaciones de Hernndez de Alba a modo de respuesta. Ese texto permite una
lectura paralela de los dos autores, y a la vez identificar qu aspectos del estudio del
pasado se consideraban dignos de polmica. Para Prez de Barradas, Hernndez de Alba
era un aficionado, que despus de aos de trabajo apenas haba excavado quince tum-
bas. Sus investigaciones correspondan a una extraa mezcla del mtodo norteamericano,
modificado y perfeccionado por el tudesco y adaptado al modo colombiano. Pero su
principal argumento fue el de su formacin. Prez de Barradas, que llevaba veinte aos
excavando y haba trabajado con los mejores arquelogos de Europa incluido el alemn
Hugo Obermaier, no poda rebajarse a polemizar con una persona que careca de ttulo
universitario y que adems no conoca la bibliografa prehistrica internacional. Su lucha
era la de los profesionales con los aficionados, que por desgracia tanto abundan en la
arqueologa; de los que sirven a la ciencia y de los que se sirven de ella. Para Hernndez
de Alba, su contradictor no era un americanista inteligente; haba excavado durante
veinte aos, pero todos ellos en Espaa. Y aunque haba trabajado con Obermaier, tam-
bin con l haba tenido problemas. En fin, el gobierno colombiano haba trado a un sabio
que le haba pedido, en San Agustn, abrir unas zanjas en caso de que hubiera algo que
mostrar a una eventual inspeccin oficial.
Excavar llev a un renovado inters por el pasado, y a un contacto mucho ms estrecho
entre los investigadores y el trabajo de campo. Sin embargo, los arquelogos se concentra-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
167
Descripcin dePrez deBarradasdeuna excavacin arqueolgica en San Agustn. Losarquelogosdelosaos
treinta y cuarenta del siglo xx seconsideraron losprimerosen llevar a cabo una arqueologa verdaderamente
cientfica. La descripcin exhaustiva delastcnicasdeexcavacin alcanz, por esta poca, una enorme
importancia para el quehacer del arquelogo.
Dibujo deGregorio Hernndez deAlba deuna excavacin en San Agustn. El problema decontexto se
desarroll como uno delosmsimportantespara losarquelogosdesu generacin.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
168
ron de tal manera en los datos, y en las tcnicas de excavacin, que ellos constituyeron el
material ms importante para su debate acadmico. La ciencia arqueolgica, en realidad, se
haba venido confundiendo como la aplicacin de ciertas estrategias de recoleccin cien-
tfica de informacin, de tal modo que los debates y los problemas por resolver parecieron
limitarse a la discusin sobre la forma correcta de aplicar esas metodologas cientficas, el
nivel de formacin y la validacin internacional del mismo. En la disputa entre Prez de
Barradas y Hernndez de Alba se encuentra poco debate acadmico relacionado con
interpretaciones sobre el pasado. Aunque los datos, por lo general, iban acompaados de
interpretaciones especulativas, stas nunca estuvieron en el centro del debate.
ALDEN MASON O EL MIEDO A INTERPRETAR
Si algo caracteriz a Hernndez de Alba y a Prez de Barradas, fue su constante queja por
falta de informacin adecuada. Pero aun as propusieron interpretaciones, algunas de ellas
sobre todo las de Prez de Barradas bastante aventuradas. Muchas de stas pueden
parecer hoy fuera de lugar, pero no se puede negar que estos investigadores partieron, en
un comienzo, de una visin optimista de la arqueologa. Ambos creyeron que el hallazgo
de restos arqueolgicos, en especial monumentos, contribuira tarde o temprano a aumen-
tar el conocimiento sobre el pasado. Se podran elaborar mapas muy detallados sobre las
reas culturales, establecer su cronologa y la clase de relaciones que hubo entre ellas.
Ms tarde vendra la desilusin para muchos, pero en rigor la explicacin del pasado se
consideraba parte legtima de una agenda marcada en gran medida por los intereses
amplios de Paul Rivet.
Esta manera de ver la arqueologa estableca un contraste con la arqueologa norteame-
ricana y, en especial, con la que practicaron algunos arquelogos de ese pas en Colombia
durante los primeros aos del siglo xx. El contraste se puede apreciar mejor en la obra de
Alden Mason. Este arquelogo fue alumno de Franz Boas, con quien trabaj en Puerto
Rico. Fue conocido en Estados Unidos por haber sido vicepresidente de la American
Anthropological Association, en 1944, y editor de la revista American Anthropologist, entre
1945 y 1948. Perteneci a un buen nmero de asociaciones cientficas en Estados Unidos
y Francia. Colabor en la seccin de Amrica del Museo de la Universidad de Pennsylvania.
Adems, particip en expediciones arqueolgicas en Estados Unidos, Per, Centroamrica
y Colombia. A su enorme experiencia en campo se le sum, adems, la fama de ser uno de
los expertos ms conocidos en lenguas indgenas y haber publicado algunos libros de
sntesis, entre ellos un conocido resumen de arqueologa peruana.
Hasta aqu, se pueden destacar algunas semejanzas notables con Prez de Barradas y
Hernndez de Alba. Todos ellos formaron parte del proceso de institucionalizacin de la
arqueologa, e intervinieron en asociaciones cientficas y en expediciones apoyadas por
museos o entidades del gobierno. Sin embargo, la forma de hacer arqueologa fue muy
diferente. Para entender esta diferencia, hay que referirse al maestro de Mason. Franz
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
169
Boas fue un famoso cientfico alemn, con un pregrado en fsica, que vivi entre 1858 y
1941. Su preocupacin bsica fue la del desarrollo del racismo a partir de ciertas teoras
antropolgicas. Era reconocido por su antipata por las teoras evolucionistas de finales del
siglo xix, las cuales consideraba no slo infundadas, sino la base misma de ideas racistas.
En contra de la especulacin evolucionista, predic una rigurosa aproximacin inductiva:
es decir, la bsqueda ms detallada posible de informacin, antes de precipitarse a cual-
quier tipo de interpretacin. sta, sin una slida base, haba causado demasiados proble-
mas polticos y sociales como para seguir con ella. Boas critic el evolucionismo, en especial
la pretensin de formular leyes equivalentes a las de las ciencias naturales. En lugar de
hacer hincapi en el establecimiento de tipologas culturales y evolutivas, como Edad de
Piedra, Edad de Bronce, etc., y el establecimiento de generalizaciones, propuso un nfasis
en aspectos individuales, el estudio de culturas especficas y la diversidad. Para Boas, cada
grupo humano tena un conjunto de creencias y costumbres propias, pero de ninguna
manera se poda suponer que entre raza y cultura existiera algn tipo de relacin, ni
mucho menos argumentar que existieran razas o culturas superiores a otras. El mismo
concepto de raza, adems, se poda criticar: si alguien piensa en un ejemplo tpico de la
raza blanca, por ejemplo, lo ms probable es que ese tipo ideal ni siquiera sea el ms
comn entre la gente que se considera blanca.
La reaccin de Boas contra los prejuicios de raza fue similar a la de Rivet, pero en otros
aspectos su obra fue distinta. Lider una fuerte reaccin contra el evolucionismo y, sobre
todo, contra los esquemas que defendan cualquier trayectoria de cambio de lo simple a
lo complejo. Para l era difcil asociar de modo causal rasgos en una cultura. Sostuvo que,
aunque todo evento tena una causa, existan demasiados accidentes como para que
cualquier fenmeno social se pudiera predecir. Para estudiar la historia de los pueblos,
los investigadores tenan diversas fuentes. En primer lugar, los testimonios escritos de los
pueblos actuales sobre su historia ms antigua. En segundo trmino, lo que l llam las
sobrevivencias. En tercer lugar, la arqueologa, considerada por Boas como la nica capaz
de abordar el problema en ausencia de las dos primeras, lo cual en realidad era lo ms
comn. Sin embargo, la arqueologa no poda suponer, como lo hicieron los esquemas
evolucionistas de fines del siglo xix, que al encontrar rasgos en comn entre pueblos
antiguos y sociedades primitivas actuales, se pudieran inferir estados de evolucin. Esos
mismos rasgos podan funcionar en un contexto muy diferente como para llegar a ese tipo
de generalizaciones. Su argumentacin sirvi para criticar cualquier tipo de determinismo.
Por ejemplo, el medio poda modificar algunos aspectos de las sociedades, pero jams
actuar como fuerza creadora. As mismo, la tierra ms frtil jams podra dar cuenta de la
agricultura. Ni los aspectos econmicos ni los genticos podan explicar nada porque siem-
pre estaban mediados por la cultura.
Boas no cuestion la legitimidad de llegar a interpretaciones cientficas sobre las socie-
dades del pasado, pero consider que las conclusiones de los cientficos seran ms lgicas
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
170
y, por tanto, ms vlidas, en la medida en que tuvieran menos elementos tradicionales, es
decir, prejuicios, y existiera una mayor claridad hipottica en los razonamientos. De lo
contrario, no se diferenciaran en mucho de los mitos primitivos. Este llamado a hacer
ciencia sin prejuicios implicaba la debilidad de cualquier interpretacin que se basara en
presupuestos. El ms mnimo presupuesto, incluido en algn intento de explicar cualquier
asunto relativo a las sociedades prehispnicas, estara condenado al fracaso. Aunque para
algunos arquelogos esta posicin de Boas impidi el estudio del pasado, la realidad es
que muchos investigadores, alentados por sus propuestas, iniciaron trabajos orientados a
estudiar sociedades del pasado. I ncluso existi un renovado inters por aspectos que
antes se haban dejado de lado. En primera instancia, estimul el trabajo de campo. En
segundo lugar, alent la reconstruccin de secuencias cronolgicas.
De manera paradjica, un evolucionismo decimonnico radical, unido a ciertas ideas de
razas humanas que no defendieron ni Darwin ni Marx, fue el que limit en muchos
sentidos la investigacin arqueolgica. En primer lugar, porque bastaba con encontrar en
cualquier sociedad algn rasgo correspondiente a tal o cual estadio evolutivo para que se
infirieran, sin excavar, el resto de rasgos que habra caracterizado a esa sociedad. En segun-
do trmino, porque el control cronolgico y de contexto de los hallazgos resultaba algo
irrelevante para ese tipo de interpretacin. Por eso, a partir de Boas se produjeron avances
significativos en la reconstruccin de secuencias cronolgicas y la identificacin de caracte-
rsticas especficas de grupos culturales que antes se haban pasado por alto. Sin embargo,
la idea de salir a excavar sin prejuicios dificult que los arquelogos se atrevieran a llegar
a conclusiones que fueran ms all de la identificacin de rasgos.
El trabajo de Boas marc una huella entre sus estudiantes, en especial los pocos que se
dedicaron a la arqueologa, la cual en el fondo se consider especulativa y adems peligro-
sa, puesto que se relacionaba con teoras evolucionistas. Entre los alumnos de Boas predo-
min, en primer lugar, una ausencia ms o menos marcada de cualquier referencia con
respecto a esquemas evolucionistas. En segundo trmino, el llamado a ignorar valores de
juicio sobre las sociedades que investigaba, lo cual inclua hablar de niveles de desarrollo,
o grados de complejidad. En tercer lugar, se gener cierta exigencia de volver a los
hechos y los datos, en vez de hacer propuestas sobre el pasado que se consideraban
absurdas e imaginativas. El trabajo de muchos de los estudiantes de Boas estuvo marcado,
en fin, por un notable afn de describir, de coleccionar informacin que, con el tiempo,
ayudara a llegar a interpretaciones mejor fundamentadas.
La obra de Mason en Colombia sigui ese espritu. Comisionado para recolectar objetos
arqueolgicos en la regin del litoral de Santa Marta, elabor, entre 1925 y 1939, algunos
artculos sueltos y tres volmenes repletos de las ms detalladas descripciones e ilustracio-
nes sobre la cultura material denominada tairona. Arquitectura, objetos de oro, piedra, en
fin, toda evidencia prehispnica se describi de modo que an hoy no ha sido superada en
ninguna parte del pas. Pero no se trat de trabajos que siguieran la misma lgica de los
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
171
catlogos o atlas de Uricoechea y Restrepo. Los objetos mismos parecen ser el meollo de la
cuestin: ms que un complemento a trabajos de carcter interpretativo, la descripcin
exhaustiva de los hallazgos se constituy en el principal aporte al estudio del pasado. Los
volmenes de Mason eludieron por completo cualquier deseo de interpretar la arqueolo-
ga de la regin de Santa Marta. De manera explcita, Mason plante que sus interpreta-
ciones se vieron limitadas por la ausencia de un esquema cronolgico, pero al mismo
tiempo crey que habra sido una tontera excavar basureros cuando tena a su alcance tal
cantidad de restos monumentales y entierros. Adems, habra que recordar que Mason
trabajaba para el Museo de Historia Natural de Chicago y que tena una agenda ms bien
limitada. Todo ello lo llev a buscar las piezas completas y, en general, los objetos dignos de
su patrn. Pese a identificar estilos cermicos muy diferentes, su autor evit cualquier
tentacin de proponer una secuencia cronolgica. Tampoco se permiti hacer comparacio-
nes entre los objetos excavados y la cultura material de los indgenas que poblaban la
regin. Con algo de timidez, hizo algunas comparaciones con hallazgos arqueolgicos
encontrados en otras partes de Amrica, pero sin que esto llevara a pensar en contactos,
migraciones o comercio.
A los tres volmenes descriptivos de Mason se debi aadir uno interpretativo. Esto se
prometi, pero nunca se llev a cabo. Lo que predominaba, en el fondo, era una visin
pesimista de la arqueologa. Tanto por la capacidad de la disciplina de decir algo, como por
su relevancia social ante tareas mucho ms urgentes. Al final de su vida, Mason escribi
que los restos arqueolgicos haban estado enterrados por cientos y aun miles de aos, y
que sin el menor problema podran estar all otro tanto. En cambio, nada se comparaba con
la urgencia de emprender tareas de carcter etnogrfico, antes de que fuera muy tarde y
las comunidades indgenas perdieran su cultura.
WENDELL BENNETT: DEL ESCEPTICISMO AL DETERMINISMO AMBIENTAL
En 1944, el arquelogo norteamericano Wendell Bennett escribi Archaeological Regions
of Colombia: a CeramicSurvey, con el nimo de generalizar sobre la arqueologa del pas.
Haba investigado en Estados Unidos y en Per, donde hizo esfuerzos por establecer
cronologas y comparaciones entre regiones. En su trabajo, haba sido cauto a la hora de
llegar a concluir sobre migraciones y rutas de difusin, al menos si se lo compara con
trabajos como los que realizaron durante los aos cuarenta Hernndez de Alba y Prez de
Barradas en San Agustn y Tierradentro. Sin embargo, pese a la influencia boasiana, en
sus obras sobre Per, el autor no haba abandonado del todo las aproximaciones compara-
tivas, cierto inters por el evolucionismo y la conviccin de que el estudio del medio
ambiente podra ayudar a comprender el pasado.
Bennett estaba interesado en el problema de los contactos culturales y por esa razn
consider importante trabajar en Colombia. Este pas resultaba clave para entender las
relaciones entre dos regiones sin duda ms importantes como Per y Mxico. Aun-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
172
que el investigador crey que haba algunas sociedades prehispnicas de Colombia que
era necesario estudiar por derecho propio, su inters por Colombia tuvo otra motivacin.
Argument que las comunidades ubicadas entre Mxico y Per haban tenido una posi-
cin marginal con respecto a los incas del Per, razn por la cual conocerlas era equivalente
a investigar lo que podan haber sido las sociedades de ese pas antes de la expansin inca.
De esta manera, analizar la arqueologa colombiana podra ser una buena contribucin al
estudio de los perodos ms remotos en los Andes centrales. Hasta aqu, se puede identi-
ficar un argumento caracterstico de la I lustracin y del evolucionismo de finales del siglo
xix: las sociedades se pueden clasificar en etapas, aparte de que sean sociedades del
pasado o contemporneas.
En su obra sobre Colombia, Bennett anot que la arqueologa estaba cambiando rpido,
gracias al trabajo de Paul Rivet y las actividades del Museo Nacional. Sin embargo, se quej
tambin de las pocas excavaciones realizadas con criterio cientfico. Lament, adems, que
a pesar de que se haban empezado a identificar estilos muy caractersticos (quimbaya,
tairona, etc.), se haba hecho muy poco para establecer una cronologa. Cada una de estas
zonas pareca ser independiente de las dems, lo cual implicaba escasas relaciones entre las
mismas. Reconociendo estas limitaciones, la tarea ms sensata pareca describir con juicio
cada una de las regiones arqueolgicas en trminos de la cermica. Su trabajo, en efecto,
describi los diferentes estilos que caracterizaban cada una de las regiones identificadas,
aunque al final se tom la libertad de hacer una propuesta cronolgica tentativa: San
Agustn habra correspondido a un perodo temprano, Nario y Quimbaya corresponderan
a una poca intermedia, y Chibcha, Santa Marta y Alto Cauca seran desarrollos tardos.
Aunque en la dcada de los cuarenta Bennett se arriesg ms que Mason a la hora de
interpretar, su obra mantuvo tambin un carcter escptico. Por ejemplo, los ejercicios de
Prez de Barradas y Hernndez de Alba en Tierradentro y San Agustn fueron criticados
con dureza por el autor como especulaciones, algo muy tpico de la reaccin norteameri-
cana contra cualquier interpretacin aventurada. Para Bennett era cuestionable la validez
del ordenamiento de lo simple a lo complejo que Prez de Barradas planteaba para los
entierros en Tierradentro. En cambio, propuso que las diferencias en tamao y ajuar en los
hipogeos podan corresponder a distintas formas de hacer las cosas en una misma poca.
Aunque reconoci que los parecidos con San Agustn permitan, por lo menos, plantear
que se trataba de reas relacionadas, destac que tambin se haban encontrado tumbas
similares a las de Tierradentro en el rea quimbaya. Adems resalt, siguiendo a Hernndez
de Alba, que la estatuaria de Tierradentro era ms sencilla, y que no se reportaban mon-
tculos ni templos o santuarios construidos de piedra. Las limitaciones de los trabajos de los
dems, descalificados por lo general con muy buenas razones, no se complementaron, sin
embargo, con propuestas ms firmes sobre los procesos de cambios sociales en el pasado.
En la dcada de los sesenta, el trabajo de Bennett ofreci una perspectiva muy distinta
de la que lo caracteriz en los aos cuarenta. En 1964 escribi, junto con Junius Bird, un
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
173
librito titulado Andean CultureHistory. En esta obra se retoman algunos aspectos abando-
nados por la arqueologa boasiana, tales como la importancia del medio ambiente en la
conformacin de las comunidades indgenas, la reconstruccin de un esquema evolucionista
y, adems, la metodologa comparativa que tanto haba criticado Boas. En el libro se
comienza por describir reas culturales contrastantes: los Andes centrales (cuna de nota-
bles civilizaciones), los Andes del norte (es decir, los colombianos) y las selvas. Cada una
de esas zonas no slo era diferente por el medio natural, sino tambin por los patrones
culturales que las caracterizaba y tambin por el nivel de complejidad alcanzado por las
sociedades indgenas. Los agricultores contemporneos de las tierras bajas tropicales eran
seminmadas, practicaban una agricultura de tumba y quema y tenan una organizacin
poltica dbil. Estas caractersticas eran impuestas por el medio y, por tanto, deban haber
sido las mismas en tiempos prehispnicos. Colombia haba sido parte de una regin muy
grande, que abarcaba tambin a Per y Bolivia; la escasez de tierras frtiles y la abrupta
topografa slo haban favorecido el desarrollo de culturas locales, aisladas entre s.
De alguna manera las sociedades andinas colombianas, en especial la muisca, habran
tenido una posicin intermedia entre los agricultores de las tierras bajas tropicales y las
sociedades andinas del Per.
Uno de los problemas de la propuesta de Bennett fue la excesiva importancia que
concedi al medio. Desde luego, ya no se trataba de la propuesta ilustrada sobre el impacto
del medio en el carcter moral de los pueblos. Tampoco de la idea decimonnica sobre la
influencia del clima en la formacin de razas y culturas. Pero s de una variante ms sutil,
en la cual el medio determinaba no slo aspectos de la tecnologa y la economa, sino, en
ltimas, el patrn de organizacin social y poltica. Esta creencia justific utilizar ejemplos
etnogrficos provenientes de un medio ambiente cualquiera para entender sociedades
que haban vivido en ambientes comparables haca cientos o miles de aos. El otro proble-
ma era, desde luego, ms relevante: no importa qu clase de hallazgos arqueolgicos se
hicieran, stos podran explicarse en trminos de los prejuicios que la propuesta implicaba.
Un ejemplo de este tipo de situaciones se origin en el hallazgo de una cermica extraor-
dinaria elaborada en el Bajo Amazonas. Esta situacin era difcil de explicar, puesto que
dicha cermica slo la haba podido elaborar una sociedad compleja. La paradoja fue que,
de nuevo, las migraciones acudieron en ayuda de la propuesta: los pueblos del Bajo
Amazonas habran sido originalmente andinos. Luego de un tiempo de vida en la selva, su
nivel de desarrollo fue imposible de mantener. Colapsaron para dar paso a las sociedades
ms igualitarias, que son las que el medio permite mantener.
TIPOS SANGUNEOS, TOPONMICOS, CRNEOS Y YURUMANGUIES
La transicin entre la arqueologa planteada por Rivet hacia otras formas de hacer arqueo-
loga, como la propuesta por Bennett, slo ocurri en la dcada de los sesenta. En razn de
que sus ideas marcaron la pauta durante por lo menos dos dcadas, vale la pena detenerse
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
174
en ellas. En la obra ms importante de Rivet, Los orgenes del hombreamericano(1955), se
propuso que aunque era evidente que se poda reconocer un origen asitico de la pobla-
cin americana, tambin se identificaban aspectos culturales y tnicos que tenan una
procedencia distinta, especficamente polinsica y melansica. Por esta misma poca, el
antroplogo norteamericano Ales Hrdlika lanz una hiptesis muy distinta. De acuerdo
con ella, todos los grupos indgenas provenan de Asia y haban entrado por Behring.
El debate, desde luego, implicaba dudar de la propuesta de que todos los pueblos del
mundo haban sido desde siempre mestizos. Muchos de los estudiantes de Rivet se
involucraron entonces en toda clase de estudios para evaluar si su maestro tena o no
razn, o mejor para tratar de encontrar apoyo a sus hiptesis, en contrava de la hiptesis
de un origen nico de las poblaciones americanas.
Para cumplir con esa tarea, se poda acudir a fuentes que no siempre implicaban hacer
arqueologa. Haba que resolver el problema arqueolgico y, de paso, cumplir con el llamado
que haca Rivet en cuanto a que la arqueologa poda esperar y que lo esencial era hacer
un rpido inventario de un mximo de sociedades tribales, antes de que se perdiesen o
modificasen, como recuerda Gerardo Reichel-Dolmatoff en IndiosdeColombia. Momentos
vividos. Mundosconcebidos(1993). No era la primera vez. Los cientficos ilustrados tambin
haban credo, doscientos aos antes, que los indgenas se acababan. Y ms tarde, los miem-
bros de la Sociedad Protectora de los Aborgenes de Colombia pensaron de igual manera.
En cualquier caso esa idea, como antes, tuvo un profundo impacto en la arqueologa. Se
acudi a todo lo que pudiera dar pistas sobre el pasado, pero, al mismo tiempo, que se
pudiera conciliar con el estudio de los grupos vivos. Las tareas ms obvias fueron el estudio
de las manchas congnitas, los grupos sanguneos, la craneometra y las lenguas nativas y la
toponimia. Aunque muchos de los alumnos de Rivet entendieron la arqueologa como una
prctica ntimamente ligada con la excavacin, pocos pensaron que sta, por s misma, resol-
vera la cuestin. Excepto en el caso de Prez de Barradas, que en realidad no fue alumno de
Rivet, el mayor esfuerzo se concentr en actividades distintas de la arqueologa.
Para Vctor Oppenheimer, autor de una breve nota sobre Las culturas precolombinas y sus
migraciones(1947), publicada en el Boletn deHistoria y Antigedades, la distribucin de
las familias lingsticas era la mejor evidencia de las antiguas migraciones. La toponimia se
haba considerado tan importante que el Ministerio de Educacin conform, en el marco
de la Comisin Folclrica Nacional, un grupo de trabajo sobre la toponimia indgena. sta
ofreca la posibilidad de encontrar pistas sobre migraciones desde los Andes centrales
hacia Colombia, o las pruebas sobre contactos y relaciones con la Polinesia. Por otra parte,
el estudio de los aspectos fsicos para resolver esas mismas cuestiones fue importante.
Desde haca tiempo se haba identificado que ciertas formas de crneo correspondan a
ciertas razas. Y de esa manera muchos de los alumnos de Rivet invirtieron, durante la
dcada de los cuarenta, horas enteras en la obtencin de crneos que pudieran medirse y
clasificarse. Por ltimo, un importante hallazgo mdico vino en auxilio de Rivet. Hasta
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
175
1910 se haba ensayado la transfusin de sangre de unos pacientes a otros. I ncluso, con
resultados lamentables, se haba ensayado la transfusin de animales a humanos. A veces
era exitosa, a veces no. Entonces, a principios del siglo xx, Landsteiner, Moss y Jansky
descubrieron que esos fracasos se deban a que se mezclaban sangres de diferentes tipos,
que resultaban incompatibles. Estos tipos, que ellos llamaron en un comienzo i, ii, iii y iv,
son los que hoy se conocen, gracias a Landsteiner, como A, B, AB y O. Con este hallazgo,
no slo se salvaron muchas vidas durante la primera guerra mundial, sino que se abrieron
nuevas posibilidades para estudiar las migraciones humanas en el pasado. Como se trata
de tipos que permanecen iguales a lo largo de la vida y dependen de factores hereditarios,
muy pronto se empez a especular sobre la utilidad que podran tener para establecer
relaciones entre razas y procesos de mestizaje prehispnicos.
Cualquier estudio de las relaciones entre los grupos americanos, asiticos y del Pacfico
deba fundamentarse en caracteres bien definidos y sobre medidas medias, proclam
Rivet. Desde luego, el estudio de grupos sanguneos y la craneometra eran pertinentes.
Si se lograba precisar cules eran los tipos sanguneos en la poblacin americana y resolver
la cuestin sobre si predominaba un solo tipo, similar al asitico, o varios, se podra resolver
el asunto. I gual se hara con el estudio de crneos. A partir de 1941, se produjo una
verdadera explosin en los estudios de los grupos sanguneos y craneometra entre indge-
nas de Colombia. Graciliano Arcila estudi los grupos sanguneos paeces, Luis Duque y
Anthony Lehman, los guambianos; Reichel-Dolmatoff, los pijaos; Luis Duque, los tipos
presentes entre los indgenas de Caldas. Hernndez de Alba logr obtener trescientas
muestras de sangre y hacer cien mediciones craneomtricas entre habitantes de San
Agustn. Todos los resultados indicaron una enorme proporcin del grupo O, lo cual era un
verdadero problema porque se trataba precisamente del grupo sanguneo predominante
en Asia. Por consiguiente, los resultados favorecan la propuesta de Hrdlika. Rivet trat
entonces de explicar esos resultados acudiendo a una ingeniosa hiptesis: los elementos
melansicos y polinsicos pudieron haber sido absorbidos por la poblacin de origen
asitico, de la misma forma que se haba observado que los grupos sanguneos de pobla-
ciones africanas (con predominio del grupo B) eran absorbidos cuando se mezclaban con
poblaciones indgenas. Otra explicacin que acudi en ayuda de la propuesta de Rivet la
plante Prez de Barradas: los resultados obtenidos en los estudios no eran confiables.
Era extrao que no se hubieran detectado indgenas con el grupo AB, pese a que algunos
s tenan los grupos A y B.
Lo cierto es que, a falta de estudios sanguneos que confirmaran la hiptesis de Rivet (y
que adems, si se tomaban en serio, apoyaran la propuesta de Hrdlika), haba que buscar
otro tipo de evidencias. El estudio de las lenguas vendra a ofrecer una buena alternativa.
Y el caso que ejemplifica mejor esa posibilidad es la bsqueda que muchos emprendieron
de los clebres yurumanguies. Se trataba de un grupo indgena descrito por primera vez en
el siglo xviii. En 1765, el padre franciscano Bonifacio del Castillo emprendi, desde Popayn,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
176
la tarea de catequizarlos, pese a lo cual tan slo logr un contacto espordico. Ms tarde, la
expedicin del capitn Lanchas de Estrada entr en tratos con ellos y dej un vocabulario
de su lengua. Mucho tiempo despus, este vocabulario lo retomaron, como tantos otros,
investigadores ms modernos interesados en el estudio de las lenguas indgenas. En 1940,
fray Arcila Robledo public una lista de palabras de los indios yurumanguies y adems se
encontr en el Archivo Nacional un extracto de la obra del capitn Lanchas. Rivet, al
examinar el vocabulario, en Los orgenes del hombreamericano, concluy que no tena
relacin alguna con el resto de lenguas conocidas en territorio colombiano. Por el contrario,
seal que tena algunas semejanzas con lenguas del Pacfico de Estados Unidos y de la
Polinesia. Aunque el argumento se acept como razonable, tambin le resultaran oposito-
res que pensaron que se trataba ms bien de una lengua emparentada con el chibcha.
De nuevo, se trataba de algo que poda evaluarse en el terreno. Y con el mismo nimo
que haba impulsado el estudio de grupos sanguneos y craneomtricos, algunos de los
alumnos de Rivet emprendieron la bsqueda de los yurumanguies. Un vocabulario com-
pleto de estos indgenas podra resolver de una buena vez el problema de las influencias
polinsicas. La primera expedicin haba estado a cargo de Aubert de la Rue, de la cual no
se conocen sus datos. Luego parti una misin compuesta por Milciades Chvez y Gerardo
Reichel-Dolmatoff, la cual fracas. Una nueva excursin, esta vez a cargo de este ltimo,
acompaado de Ernesto Guhl y Roberto Pineda, visit la regin por varias semanas sin
que pudiera llegar a la regin donde se encontraban los yurumanguies. Al final, nadie los
encontr, y la prueba de la presencia polinsica en Colombia quedaba desvirtuada.
La arqueologa, quizs debido al fracaso de todas las dems opciones, vino a involucrarse
en la polmica. Prez de Barradas, en un artculo titulado Origen ocenico delas culturas
arcaicas deColombia (1946), integr la evidencia lingstica y etnogrfica de los contactos
transocenicos con la evidencia arqueolgica, con el fin de apoyar las ideas de Rivet. Prez
de Barradas critic la idea de que las culturas se deban tomar siempre como fijas en el
espacio, algo a lo cual haba contribuido la idea de reas arqueolgicas que l mismo
haba ayudado a formular. Pero remediar ese problema y estudiar la dinmica de movi-
mientos de poblacin parti de una propuesta de un aficionado a las lenguas, Casas
Manrique, quien aos antes haba hecho uno de los primeros intentos de establecer
familias lingsticas en Colombia, las cuales se compararon con modos de vida y organiza-
cin poltica. Casas, un genio que hablaba cerca de veinte idiomas y era experto en lenguas
orientales, se refera a las lenguas fugidas, que correspondan a cazadores, y a las lenguas
andinas, que hablaban los pueblos ms desarrollados. Pero tambin haba grupos que
hablaban lenguas polinsicas. Adems de los yurumanguies, ubicados de manera estrat-
gica en la costa pacfica, se incluy a los sibundoyes y a los quillacingas, estos ltimos una
poblacin remanente de San Agustn. Por tanto, haba poca duda sobre el origen oceni-
co de la cultura iconomegaltica que Prez de Barradas haba estudiado en el Alto
Magdalena. Sin duda, uno de los problemas es que no exista conexin directa entre la
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
177
regin ocupada por la cultura agustiniana y el Pacfico, pero la existencia de estatuaria de
tipo ocenico en el departamento del Cauca podra ayudar a solucionar ese problema.
Sera injusto afirmar que el estudio de los tipos sanguneos, la delirante bsqueda de los
yurumanguies y las hiptesis difusionistas a las que lleg Prez de Barradas corresponden
a ejercicios acadmicos infundados. Todos, o por lo menos gran parte de los arquelogos de
la poca, partieron de la necesidad de evaluar en forma cientfica propuestas, por completo
razonables, de Rivet sobre el poblamiento de Amrica. En la investigacin que sigui se
presumi una relacin muy estrecha entre aspectos de la cultura material y la lengua, ideas
que Rivet haba encontrado sensatas, pese a que Boas ya las haba desacreditado. Natu-
ralmente, el resultado fue un enorme inters por hiptesis difusionistas. Y aunque stas
jams volveran a tener los alcances que se desarrollaron a partir de la necesidad de
evaluar las propuestas de Rivet, la idea de que la lengua, la cultura material y el movimien-
to de los pueblos eran aspectos ligados durante el pasado, seguira siendo muy popular a
lo largo de aos.
Pero, adems, lo que trajo este tipo de investigacin fue cierta desilusin con los alcances
de la arqueologa. Desde luego, era un absurdo porque en realidad se haba acudido a todo
menos a excavar. Pero no le falt razn a Milciades Chvez quien de todos modos haba
participado en la bsqueda de los yurumanguies cuando se quej de que los arquelogos
medan dos, tres y cuatro veces los crneos para que el ndice fuera exacto, sin importar
que los datos no sirvieran sino para la clasificacin en esta o aquella casilla, sin que
arrojara algo de luz sobre la cultura que lo haba alimentado. Tampoco falt a la verdad
cuando anot que la descripcin de cermica tambin llevaba a callejones sin salida, pero
poco a poco se iba comprendiendo que para ser un buen arquelogo, primero se debe ser
un buen antroplogo. Con razn, remat Chvez, se deca que el arquelogo es el
astrnomo de las ciencias sociales.
EL ESCEPTICISMO CIENTFICO DE LA DCADA DE LOS CINCUENTA
La obra de Alden Mason represent una arqueologa que se vea a s misma como disci-
plina secundaria, contenta con la acumulacin de informacin, con la esperanza de que
ella, por s misma, contribuyera algn da a conocer mejor el pasado. Aparte de Mason, la
influencia boasiana en Colombia siempre fue limitada. El pas contaba con una rica tradi-
cin interpretativa, y una explcita preocupacin por el tema de las razas y la difusin, que
venan de muy atrs y que Rivet contribuy a consolidar. Result inevitable que los
debates en torno al evolucionismo, al uso del concepto de raza y las limitaciones de la
arqueologa tuvieran un impacto en el pas, particularmente despus de la obra de Rivet.
La obra de Prez de Barradas durante la dcada de los cincuenta, en especial su libro Los
muiscas antes dela conquista espaola, sirve para recoger el ambiente que viva la arqueolo-
ga colombiana de esa poca y su creciente insatisfaccin con el trabajo realizado durante
los aos precedentes.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
178
Los muiscas antes dela conquista espaola se escribi como la primera contribucin a una
obra ms ambiciosa, Pueblos indgenas dela Gran Colombia, la cual, con un verdadero
espritu enciclopdico, abarcara todos los aspectos posibles de estudiar sobre los pueblos
indgenas del presente y del pasado. El objetivo de esta coleccin sera contribuir a solucio-
nar el problema ms serio que enfrentaban los arquelogos y etnlogos en el continente:
el origen y desarrollo de la poblacin americana. Desde luego, una de las cuestiones
consista en resolver el debate entre Rivet y Hrdlika, es decir, si el poblamiento americano
se haba producido a partir de varios grupos y desde pocas muy antiguas, como pensaba
el primero, o por un solo grupo y en una poca muy reciente, como pensaba el segundo.
Pero para resolver este asunto los obstculos eran enormes. Por un lado, no haba precisin
sobre el concepto de raza. Por el otro, exista una enorme confusin entre este concepto y
el de cultura.
Ni el evolucionismo, ni la escuela histrico-cultural, parecan adecuadas para resolver el
problema. La primera crea, equivocadamente, que se poda comparar al hombre paleol-
tico con nuestros primitivos ms inferiores, desconociendo que estos ltimos contaban
con un pasado muy remoto; adems, la experiencia demostraba la inutilidad de definir
fases evolutivas con criterios muy simples, como, por ejemplo, suponer que las sociedades
cazadoras haban desconocido el cultivo de alimentos. La segunda pecaba al aceptar que
la similitud entre elementos culturales se deba siempre a un origen comn; adems, no
serva para definir los elementos psicolgicos que vinculaban a esos elementos culturales
entre s, ni sustentaba cmo poda encontrar unidades histricas a partir de ellos. Por
ejemplo, en el caso de la supuesta influencia melansica en Colombia, no haba claridad
sobre si se trataba de influencias espordicas, de la migracin de elementos aislados o de
pueblos enteros.
Las limitaciones no eran slo cuestin de escuelas. Las disciplinas mismas, la etnologa
y la arqueologa parecan mal equipadas. La realidad etnogrfica era siempre distinta del
cuadro pintado por los investigadores. Adems, los etngrafos carecan de la profundidad
cronolgica que se requera para investigar el pasado. Y si la situacin era mala para los
etngrafos, era an peor para los arquelogos. Pecaban de un exagerado optimismo, que
no se compadeca con su patente atraso metodolgico y su falta de relaciones productivas
con la etnologa. Otro de sus problemas era que apenas poda encontrar documentos
tecnolgicos, constituidos solamente por sustancias de fcil preservacin, como piedras y
metales. De la estructura social y de la espiritual no ha quedado casi nada, y lo que se ha
conservado constituye ms bien problemas de difcil solucin. Con ello, los arquelogos
slo podan falsear la realidad, reducindola a rgidos esquemas paleoeconmicos. Los
pocos objetos que no hacan parte de la tecnologa, las obras de arte, estn mudos y
necesitan ser interpretados, razn por la cual acudan muchas veces a dudosas analogas
etnogrficas una suerte de paleoetnologa, que de forma equvoca estableca parale-
lismos entre pueblos del pasado y del presente.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
179
La propuesta de Prez de Barradas llev al mismo planteamiento inductivo y descrip-
tivo de Boas. Los arquelogos y etnlogos se haban visto obligados a escoger entre
monografas que abandonaban cualquier base doctrinal, y teoras favorecidas de ante-
mano que se conceban como conquistas definitivas. La alternativa a cualquiera de esas
dos opciones consista en lograr una sntesis lo ms completa posible entre la antropologa
fsica, la lingstica, la etnologa y la arqueologa. Si los resultados de estas disciplinas eran
acordes, entonces ya no se tendran simples hiptesis sino algo positivo, que sirve de base
para nuevas investigaciones. La mejor estrategia consista en compilar la mayor cantidad
de informacin posible, puesto que a priori no se puede saber qu es lo que verdadera-
mente da la tnica de un pueblo, ni cules son los elementos de valor para el estableci-
miento de conexiones a travs del tiempo y del espacio.
LOS AOS CINCUENTA: EL CASO DE LUIS DUQUE GMEZ
La generacin de los aos cincuenta represent el trabajo de las primeras promociones de
antroplogos formados en Colombia, en especial bajo la tutela de Paul Rivet. Remplaz,
por decirlo de alguna manera, a los cientficos extranjeros, como Prez de Barradas, o a los
colombianos que ms o menos de modo azaroso se haban involucrado con la investigacin
arqueolgica, como Hernndez de Alba. Represent, en un primer momento, el intento de
aportar evidencias ms objetivas, en apoyo de las propuestas de Rivet y luego, despus del
llamado de atencin de Prez de Barradas, aportar la informacin que se necesitaba antes
de sustentar o refutar las grandes teoras. El ejemplo que mejor ilustra esta nueva genera-
cin es el de Luis Duque Gmez. Se trataba de un alumno de Paul Rivet, que a principios
de la dcada de los cuarenta inici investigaciones en San Agustn, por sugerencia de su
maestro, con el fin de continuar la obra de Hernndez de Alba y Prez de Barradas en el
Alto Magdalena. Alejado del indigenismo radical, y adems conservador de filiacin pol-
tica, Duque supo mantenerse al margen de la persecucin a muchos antroplogos durante
la dcada de los cincuenta. Adems, lleg a remplazar a Paul Rivet como director del
I nstituto Etnolgico entre 1944 y 1952. Finalmente, se vio obligado a renunciar en el
gobierno de Laureano Gmez. En 1956 fue nombrado director del I nstituto Colombiano
de Antropologa y luego, en 1963, decano de Educacin de la Universidad Nacional,
donde lleg a ser rector en 1970. En 1971, ayud a organizar la Fundacin de I nvestiga-
ciones Arqueolgicas Nacionales del Banco de la Repblica. Su trayectoria ilustra no slo
el ejercicio de la primera generacin de arquelogos profesionales del pas, sino tambin la
institucionalizacin de la disciplina en el medio acadmico colombiano.
El primer trabajo de Duque en el Alto Magdalena, publicado en 1946, es paradigm-
tico de lo que se conoce como arqueologa normativa, la cual predomina an en Colombia.
El motivo de esta investigacin fue el hallazgo, por parte de Jos Prez de Barradas, de
objetos pertenecientes a la cultura agustiniana en el sitio de Quinchana, lejos de los
lugares donde se haban concentrado los trabajos anteriores. A diferencia de los autores
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
180
previos, Duque consider exagerado el nfasis en las estatuas y en cambio propuso hacer
mayor hincapi en el anlisis de las costumbres funerarias y la prctica de excavaciones
sistemticas, que no por ser menos espectaculares dejan de tener, si no ms, al menos igual
trascendencia. Al emprender el anlisis de estos descuidados aspectos de la arqueologa
agustiniana, Duque seal aportes de investigadores previos, pero igualmente critic la
manera de excavar, la falta de una delimitacin cronolgica exacta y los pobres criterios de
clasificacin, que no cumplan con todos los requisitos de la clasificacin sistemtica.
El trabajo de campo de Duque aport un enorme cmulo de informacin. En la dcada
de los cuarenta, ya haba excavado algo ms de cien entierros. La poca en la cual los
arquelogos no excavaban haba pasado. Adems, la presentacin de las excavaciones
que hizo fue bastante detallada; su trabajo describi meticulosamente los estratos de
excavaci n. Tambi n di o gran i mportanci a al hal lazgo de nuevas estatuas. En sus
excavaciones de entierros, encontr restos humanos, lo cual le ayud a describir aspectos
como el sexo, la edad y las caractersticas fsicas de los antiguos habitantes de la regin.
Clasific la cermica de acuerdo con criterios de forma y decoracin, y resalt el hallazgo de
nuevas clases de cermica que antes no se haban descrito. Toda esta informacin permiti
que Luis Duque llegara a las siguientes conclusiones: primero, que los hallazgos de
Quinchana eran similares a los de la regin de San Agustn, lugar donde se haban
concentrado, con anterioridad, los esfuerzos de investigacin. Con este resultado, el esta-
blecimiento de reas arqueolgicas de Hernndez de Alba reciba un espaldarazo: el
trabajo de campo de Duque se bas en que era posible demarcar dichas reas tomando
como referente la cultura material. En el caso concreto de San Agustn, quedaba demos-
trado que haba ocupado una regin ms grande que lo planteado inicialmente. Otra
conclusin sobre San Agustn se relacion con la idea de que haban tenido un culto a la
maternidad, a juzgar por el hallazgo de una escultura rodeada de despojos de nios y
mujeres. Por ltimo, seal que los esqueletos encontrados en las tumbas que excav
demostraban la existencia de una raza grande, bien proporcionada y fuerte.
La influencia de Paul Rivet, aunada, sin duda, a la necesidad de recolectar informacin
antes de proponer generalizaciones infundadas, explica esta clase de trabajo. Se trat de
reducir las especulaciones, a cambio de una descripcin juiciosa no slo de los mtodos de
excavacin, sino tambin de los objetos encontrados. Un ejemplo claro de especulacin
corresponde a la propuesta de un antiguo culto a la maternidad. Pero incluso, en ese caso,
se trata de una interpretacin que, en lugar de ser tomada de la literatura etnogrfica, trat
de apoyarse en la informacin arqueolgica. En todo caso, Duque estuvo lejos de los
intentos de los primeros cientficos del siglo xix de utilizar el material cultural fuera de
contexto, como apoyo a interpretaciones especulativas. Su trabajo no tuvo ninguna pre-
tensin de llegar a grandes generalizaciones, pero s un compromiso de conocer una socie-
dad a fondo. En su texto, los vestigios fueron el centro de atencin. Son, por decirlo de
alguna manera, lo que los arquelogos estudian en realidad. Por esta razn, afirm con
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
181
frecuencia que su aporte ms importante tena que ver con el hallazgo de objetos que no
se haban reportado anteriormente.
LA ARQUEOLOGA NORMATIVA
La arqueologa que desarrollaron Luis Duque, as como otros colombianos y extranjeros
despus de los aos cuarenta, fue producto de las influencias de muchas corrientes y,
desde luego, del ambiente en el cual se llev a cabo la institucionalizacin de la profesin
en el pas. Aunque no todos los arquelogos de la poca trabajaron con las mismas priori-
dades, existen algunas preocupaciones compartidas. Una de ellas fue demarcar las reas
culturales y obtener una cronologa confiable para cada una de ellas. Arquelogos nacio-
nales y extranjeros iniciaron un plan de excavaciones con el fin de reconstruir la secuencia
cronolgica en diversas partes del pas. En contraste, por ejemplo, con la actitud de Mason
en la regin de Santa Marta, muchas veces los basureros se convirtieron en sitios buscados
y apreciados para investigar. Emil Haury, un famoso arquelogo norteamericano, al lado de
Julio Csar Cubillos, busc sitios estratificados donde se pudiera reconstruir la secuencia
de cambios cronolgicos en la sabana de Bogot. Los resultados se publicaron en un
pequeo libro, Investigacin arqueolgica en la sabana deBogot, Colombia (cultura chibcha),
en 1953. Los esfuerzos fueron infructuosos debido a que no se encontraron basureros
profundos. Por esa razn tan slo fue posible diferenciar entre las etapas Pre-conquista,
Colonial y Reciente. No obstante, el trabajo sera caracterstico de la poca, de las preocu-
paciones de Duque y en general de los alumnos de Rivet. Los arquelogos sealaron con
frecuencia que la mayor dificultad en la arqueologa colombiana consista en precisar
cronologas y en el descuido de estudios estratigrficos. As, Julio Csar Cubillos inici
una investigacin en Tumaco, tambin con el fin de reconstruir la secuencia de cambios
cronolgicos; Carlos Angulo y Gerardo Reichel-Dolmatoff hicieron lo propio en la zona
del litoral caribe. Otros arquelogos se dedicaron a buscar secuencias cronolgicas que les
dieran alguna clase de profundidad a las reas arqueolgicas definidas aos antes.
El inters por excavar y reconstruir cronologas llev a una preocupacin muy natural
por las estrategias cientficas del trabajo de campo. Casi todos los arquelogos de la poca
definieron sus excavaciones como sistemticas. Sistematizar y ser sistemticos son
trminos que aparecen con frecuencia en los trabajos de Haury y Cubillos, en la sabana de
Bogot; de Cubillos, en Tumaco; de Silva Celis, en Sogamoso, y de Carlos Angulo, en el
departamento del Atlntico. Otra caracterstica es el papel central que se le asign a la
excavacin cientfica; los arquelogos comenzaron a describir en detalle el lugar donde
haban decidido excavar, y en algunos casos incluso la dimensin de las excavaciones que
emprendieron y las caractersticas fsicas del suelo. En ningn momento fue explcito qu
se entenda por excavaciones sistemticas, ni cules eran los criterios para que un sitio
fuera mejor que otro para excavar, pero, por lo menos, la cuestin se perciba como impor-
tante. El caso es que desde los trabajos de Hernndez de Alba y Prez de Barradas, la
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
182
labor de los arquelogos era inconcebible sin excavar. De hecho, el trabajo de campo
empez a ser considerado uno de los principales criterios para diferenciar entre los exper-
tos y los aficionados. En el caso colombiano, Rivet haba llevado la bandera de la necesidad
de trabajar en terreno y con frecuencia, en su libro Los orgenes del hombreamericano,
acudi al anlisis de la estratigrafa de algunos sitios en el continente con el fin de apoyar
o refutar propuestas de sus colegas. La excavacin ideal deba seguir la estratigrafa natu-
ral, lo cual se relacionaba con la importancia de esa estrategia para el estudio de sociedades
muy antiguas en el Viejo Mundo, as como con los avances de la geologa americana. Esta
era la que al fin y al cabo haba resuelto problemas relacionados con la extincin de fauna
y tambin la que haba servido a Boussingault para defender la poca antigedad del
hombre en Colombia. Pero la mayora de los arquelogos encontr difcil excavar sitios con
estratificacin natural. Por tanto, muy a su pesar debieron acudir, casi sin excepcin, a
excavar por niveles arbitrarios.
Otro aspecto de indudable inters para los arquelogos de la poca fue el estudio de
fragmentos de cermica e instrumentos lticos, en lugar de tan slo estatuas, espectacula-
res ajuares funerarios y monumentos, como haba sido el caso hasta el momento. Se puede
hablar de cierta ansiedad por trabajar con el ms amplio y numeroso espectro de objetos.
En muchos de los trabajos de la poca hay quejas por la falta de material suficiente para
hacer inferencias. La mayora de los arquelogos colombianos enfatizaron en sus informes,
una y otra vez, que la cantidad de tiestos con la que trabajaban era insuficiente para llegar
a conclusiones serias sobre las sociedades que estudiaban. Esto, a la vez, justific nuevas
excavaciones y la obtencin de ms cermica. Detrs de este inters se encontraba la idea
de que la cermica, los tiestos, era la principal fuente de informacin y que, por consi-
guiente, deba analizarse con rigor para reconstruir aspectos no slo cronolgicos, sino
tambi n cuesti ones relaci onadas con el comportami ento soci al. Esta generaci n de
arquelogos es la que introdujo el criterio de divisin de la cermica en tipos. Ya Prez de
Barradas haba encontrado que en San Agustn la ms antigua tena caractersticas muy
diferentes de la ms tarda, pero los escritos posteriores fueron mucho ms explcitos en
definir las caractersticas formales de la alfarera en trminos de agrupaciones de tiestos, o
tipos, que tuvieran algn significado cronolgico o cultural. El debate sobre los criterios
para definir grupos fue, entonces, un aspecto inseparable de la tarea de los arquelogos.
En la mayor parte de los sitios donde stos empezaron a excavar, la reconstruccin de
cronologas no fue nada fcil, no slo por la dificultad de llevar a cabo excavaciones
estratigrficas, sino tambin por la aparente homogeneidad de la cermica excavada; de
all la identificacin de rasgos que no eran evidentes a simple vista, pero que podan ser
importantes para dar pistas sobre cronologa. Algunos optaron por la dureza de la cermi-
ca; otros, por el color o la forma y muchos pelearon entre s por tener el mejor criterio.
La labor de la poca contribuy al establecimiento de cronologas que sirvieron de base
para muchos trabajos posteriores. Si para los aos veinte no se tena idea de la cronologa
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
183
de ninguna regin de Colombia (problema que haba sealado Schottelius), para los
sesenta exista, por lo menos, una buena idea sobre cules podan ser los materiales ms
antiguos y cules los ms recientes, en San Agustn, los Andes orientales y la Sierra
Nevada de Santa Marta. En algunos casos, adems, los arquelogos podan tener una
buena idea no slo sobre la posicin relativa de cierta clase de cermica en relacin con la
de otra, sino tambin sobre su cronologa absoluta debido al auxilio de la tcnica del carbono
14, la cual gradualmente haba empezado a ser ms comn. Desde luego, el inters por los
materiales culturales y su datacin tambin llev a consideraciones similares para otras
clases de materiales. Algunos arquelogos establecieron las primeras tipologas de lticos o
se preocuparon porque expertos de otras disciplinas los ayudaran en la identificacin de
huesos de animales o restos de caracoles que encontraban en sus excavaciones.
Todos estos avances pueden dar la impresin de un gran progreso en el conocimiento de
las sociedades prehispnicas, pero no siempre fue el caso. La cautela promulgada por los
arquelogos norteamericanos influenciados por Boas, igual que las tmidas aproximacio-
nes de Rivet al estudio arqueolgico, la persecucin poltica a la antropologa y lo que en el
fondo no era ms que una visin muy pesimista de la capacidad de la disciplina por decir
algo demasiado arriesgado, favoreci una arqueologa temerosa, aunque rigurosa, en tr-
minos de la descripcin ms o menos exhaustiva de materiales culturales. Varios arquelogos
terminaron sabiendo mucho ms de los tiestos que de las sociedades que estudiaban y
eso llev, no en pocas ocasiones, a un distanciamiento muy grande con respecto al trabajo
de los antroplogos e historiadores interesados en interpretaciones algo ms ambiciosas.
En no pocos casos, el resultado fue una considerable desilusin de la disciplina por parte
de sus practicantes. Ya se vio el caso de Mason, quien bajo la influencia boasiana termin
por desplazar sus intereses hacia las ms urgentes necesidades de la etnologa. No fue el
nico. Muy pocos de quienes practicaron la arqueologa, desde los aos cuarenta en
adelante, abandonaron la actividad para dedicarse a oficios que consideraron ms rele-
vantes. Hernndez de Alba, despus de aos de interesarse por la arqueologa, lleg a una
conclusin muy similar a la de Mason. En sus palabras, los restos de los indgenas del
pasado, bien pueden continuar durmiendo; la desolacin, angustia y soledad del indio
moribundo no da espera.
La arqueologa normativa se impuso en Colombia como la forma de investigar, desde
medi ados del si glo xx, aunque durante los lti mos aos su monopoli o ha veni do
tambaleando. Aparte de sealar cules eran las preguntas que se hacan los arquelogos
normativos, cabe preguntarse por las caractersticas conceptuales de su arqueologa, acep-
tando, desde luego, que no todos sus representantes hicieron las cosas de la misma mane-
ra. Para algunos, la preocupacin consista en resolver aspectos cronolgicos y clasificato-
rios. La identificacin de nuevas clases de cermica, y el tratar de asignarla a una cultura,
ojal una nunca antes descrita, o por lo menos perteneciente a un nuevo perodo cronolgico
de esa cultura, se consider como una meta natural de la disciplina. Llenar huecos es
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
184
quizs una de las formas favoritas se legitim el emprender una investigacin. Una exce-
lente propuesta de la arqueologa normativa consista en encontrar una nueva cultura;
otros proyectos se conformaban con identificar nuevos perodos cronolgicos o determinar
la apariencia fsica de los antiguos pobladores de tal o cual regin, entre algunos de los
temas favoritos.
Esta clase de arqueologa considera los artefactos como expresiones de normas cultura-
les, es decir, de lo que tiene la gente en la cabeza. Si se hallaban estatuas similares en San
Agustn y Tierradentro, sin duda era porque sus artfices compartan una cultura comn.
Adems, supuso que la cultura estaba conformada por un nmero de rasgos que ocurran
en conjunto, y no aisladamente. No slo la cermica con decoracin roja sobre naranja
defina lo que era la cultura muisca; tambin muchos otros rasgos que se encuentran con
esa clase de cermica: la manufactura de mcuras o la presencia de textiles pintados son
una muestra. Para los arquelogos que compartan esta idea de arqueologa, el objetivo de
su empeo consista en llegar a una imagen, lo ms exacta posible, del conjunto de rasgos
que defina cada una de las culturas indgenas. La propuesta, desde luego, no surgi en
los aos cuarenta. Desde el siglo xix se haba desarrollado en la arqueologa colombiana
una poderosa corriente, interesada en asociar determinados rasgos de cultura material con
pueblos y etnias. El caso ms notable, pero no el nico, fue el del seguimiento a las
migraciones caribes a partir de la distribucin de petroglifos.
El resultado natural de esta aproximacin fue que, pese al inters por reconstruir crono-
logas, se continu con la formulacin ms o menos esttica de reas culturales, en
trminos muy similares a los establecidos por Hernndez de Alba. Estas reas tenan un
componente cultural y otro psicolgico. El primero se refera a la existencia de elementos
culturales que de modo objetivo servan para definir cada una de las reas propuestas,
as como las relaciones entre las fases que puedan existir en ellas; el segundo tena que ver
con la manera de ver las cosas por parte de las personas de la cultura o culturas que
conformaban un rea. En estos trminos, las similitudes y diferencias entre distintas reas
se convertan en un importante objetivo de investigacin. En ltimas, podan dar pistas
claves sobre procesos de difusin o influencias, o tambin sobre relaciones culturales ms
amplias, como aquellas que resultaban de pertenecer a una misma familia cultural y tener
un origen comn.
La arqueologa normativa no tena ninguna pretensin explcita de participar en discu-
siones polticas. En realidad, sirvi para estereotipar, justificada o injustificadamente, a los
practicantes de la disciplina, como personas interesadas en el estudio de objetos del
pasado remoto sin mayor conexin con el mundo que los rodeaba. Esto, desde luego,
ayud a que en las dcadas de los cuarenta y cincuenta fueran muy activos en la investi-
gacin y el trabajo de campo, pese a la situacin del pas y a la vocacin poltica de sus
gobernantes. Sin embargo, tambin hubo limitaciones. Dado que el nfasis principal de
los arquelogos se limit, por lo general, al estudio de objetos, el salto necesario para
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
185
entender sociedades fue no slo difcil, sino a veces imposible. Esto no quiere decir que los
arquelogos no fueran conscientes de que ocurrieran transformaciones sociales que no se
podan reducir a permutaciones en la cultura material, o que no se interesaran por ellas.
Pero cada vez que a partir del registro arqueolgico se insinuaba la existencia de dichos
cambios, rpidamente se describan en trminos de cultura material; as, cuando se cues-
tionaban sobre la secuencia cronolgica de los Andes orientales, entonces se responda
que la evidencia apuntaba al remplazo de una cermica incisa por una pintada. A esto
qued reducido un proceso de transformaciones sociales. En raras ocasiones se trat de
establecer una relacin clara y explcita con cambios sociales, polticos o econmicos de las
sociedades que usaban cermica incisa, en un perodo, y pintada, en el otro. Una larga
historia de desencuentro entre la arqueologa y el evolucionismo social se vea una vez ms
ratificada.
Sera injusto afirmar que no hubiera una teora de cambios social, o por lo menos unas
ideas aceptadas sobre el mismo. Los arquelogos consideraron que los cambios sociales
haban sido lentos porque las sociedades indgenas eran, por naturaleza, resistentes a
ellos. Siguiendo una larga tradicin que se remonta al perodo colonial, las transformacio-
nes sociales se explicaron con frecuencia a partir de factores externos. Cualquier cambio
en la cultura material se interpret a la luz del modelo de migraciones que haban servido
de explicacin de la historia prehispnica, desde el siglo xviii. Al principio, el inters por los
movimientos de pueblos result importante para evaluar las hiptesis sobre el poblamiento
de Amrica y las propuestas de I saacs, Rojas, Cuervo y Rivet sobre los caribes. No obstan-
te, aun despus de que ese tema pasara de moda, se continu acudiendo a las migraciones
y difusin, aunque ya a una escala geogrfica ms modesta para explicar prcticamente
todo. Ya no como un argumento importante para apoyar o rebatir una propuesta concreta
sobre la migracin de un pueblo especfico, sino como una estrategia que le daba sentido
al registro arqueolgico. Si se observa un mapa de Colombia y se atiene a las interpretacio-
nes sobre cambios culturales efectuadas por los arquelogos entre la dcada de los setenta
y ochenta del siglo xx, el panorama sera el siguiente: en Nario, la ltima poblacin
prehispnica habra llegado poco antes de la conquista espaola del Ecuador. Ese sera el
caso tambin del Valle del Cauca, San Agustn, Tierradentro, los Andes orientales, la
regin del Bajo San Jorge, el Bajo Magdalena y La Guajira. Por razonable que sea la
propuesta para alguna regin en particular, el panorama global resulta difcil de aceptar!
Cuando se habla de una forma de hacer arqueologa, se corre el riesgo de simplificar las
cosas y hacer generalizaciones injustas. Pero, en general, la sensacin que exista entre los
arquelogos normativos consista en que, en relacin con cualquier otra disciplina de las
ciencias sociales, la suya pareca muda ante los problemas que en realidad era interesan-
te resolver. Su preocupacin fueron objetos o conjuntos de objetos. Aunque exista inters
en responder preguntas sobre las sociedades que los produjeron, una buena excavacin
era aquella en la que cada fragmento de cermica se haba reportado meticulosamente y
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
186
en el que cada nivel se controlaba al milmetro. El conocimiento se vea como resultado de
un proceso acumulativo de datos. La imagen ms adecuada a este tipo de conocimiento es
la de un gigantesco rompecabezas. Las piezas estaban dadas de antemano, el jugador no
las poda inventar, slo las encontraba y pona en su lugar. Para avanzar en el juego, se
deban poner las piezas en su sitio, en espera de que el esfuerzo continuado de nuevas
generaciones pudiera terminarlo.
EL LEGADO DE GERARDO REICHEL-DOLMATOFF
Aunque la mayora de los arquelogos dio la bienvenida al llamado de atencin de Boas
sobre muchos de los prejuicios del evolucionismo, trabajos como el de Bennett cuestiona-
ban que toda forma de evolucionismo era racista. De manera simultnea en otros pases,
principalmente Estados Unidos, el inters por temas relacionados con el medio ambiente
era creciente. Y al mismo tiempo numerosos arquelogos empezaron a preguntarse si de
verdad la tarea del arquelogo se limitaba a recuperar lo que pareca interminable. En
Colombia, el debate sobre las nuevas ideas ejerci influencia en algunos de los jvenes
cercanos a Rivet, en especial Gerardo Reichel-Dolmatoff.
Este investigador naci en Salzburgo (Austria), en 1912. Recibi una slida formacin
clsica en la escuela benedictina de Kremsmnster y se gradu de artes en la Academia
Bildenden Knste de Munich, en 1936. Luego se traslad a Pars, donde se vincul al
Museo del Hombre en Pars. Lleg a Colombia, en 1939, a trabajar con Rivet y muy
rpido se relacion con intelectuales del pas, algunos de ellos inclinados hacia el indigenismo.
Al principio, Reichel-Dolmatoff no se apart de las propuestas del grupo de etnlogos y
arquelogos que trabajaban con Rivet. En sus primeros artculos, como por ejemplo Co-
lombia, perodo indgena (1953), se consider que la diversidad cultural de las sociedades
prehispnicas en Colombia era el resultado de la llegada de grupos procedentes del
Amazonas, Centroamrica y los Andes centrales. I ncluso durante los primeros aos de su
carrera no descart la influencia polinsica, como lo demuestra su preocupacin por encon-
trar los yurumanguies. Por cierto, as como muchos de sus contemporneos, particip de
modo entusiasta en el propsito de obtener muestras de sangre de grupos indgenas con
el fin de contribuir a solucionar el problema del origen del hombre americano.
Uno de sus primeros trabajos, publicado en 1946, consisti en la reconstruccin de la
toponimia en los departamentos del Tolima y Huila. En esa investigacin encontr que
existan lugares con nombres quechuas, chibchas y caribes, hallazgo que coincida con la
idea de sucesivas invasiones prehispnicas a territorio colombiano. El tropiezo consisti en
que identificar tres posibles migraciones no ayudaba a resolver el problema de su ubica-
cin cronolgica. El asunto no poda ser resolverse sin ayuda de la arqueologa. A partir de
entonces, emprendi numerosas excavaciones en diversos lugares del pas. El investigador
renunci a concentrarse en lo que consideraba grandes centros arqueolgicos y en cam-
bio inici prolongadas temporadas de campo en la costa caribe, un rea vista como margi-
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
187
nal, pero que para Rei chel-Dolmatoff ofreca dos ventajas: estudi ar las relaci ones
prehispnicas con Mesoamrica y aprovechar que el rea haba sido poco trabajada, lo
cual permita hacer aportes novedosos.
Reichel-Dolmatoff estudi la costa caribe con el fin de encontrar evidencias de cronolo-
ga y relaciones culturales prehispnicas. Con ese objetivo en mente, dividi la regin no
en reas culturales, como haba hecho Hernndez de Alba, sino en zonas geogrficas.
En cada una de ellas busc evidencias de sitios estratificados profundos, aunque tuvo que
contentarse con recolecciones superficiales. En cada regin procur tener una muestra, lo
ms amplia posible, de tiestos (a los cuales dio el peculiar nombre de especmenes):
80.000 en la cuenca del ro Ranchera, 25.000 en la del ro Csar, 42.000 en el Bajo
Magdalena y as, en otras regiones. La impresin de Reichel-Dolmatoff fue que en cada
regin haba sitios ms antiguos que otros, y que probablemente que haban existido
relaciones culturales con Panam y Venezuela. Pero seal que no se poda hablar de
horizontes culturales. Los sitios parecan representar ocupaciones cortas y tener la in-
fluencia de mltiples tradiciones culturales. El material era muy diverso y, adems, no
parecan reconocerse largas ocupaciones continuas, sino sobresaltos, hiatos y falta de co-
rrespondencias. Reichel-Dolmatoff reflexion sobre este asunto: la falta de profundos
sitios estratificados no era gratuita, ni el resultado de la incompetencia de los investigado-
res. Tena que ver con la historia misma de las sociedades prehispnicas en la regin. Algo
tena que explicar que no aparecieran en Colombia, pero s en Mxico y Per, donde se
haban desarrollado civilizaciones prehispnicas.
Algunas de las investigaciones en la costa sugeran que el medio ambiente podra tener
que ver con el asunto. Este nuevo punto de vista se desarroll a partir de la investigacin
que l, al lado de Alicia Dussn, hizo en la cuenca del ro Ranchera. El proyecto tena un
diseo bastante convencional. Su objetivo consisti en establecer una cronologa de los
desarrollos de la regin, e identificar las caractersticas culturales de los sitios.
La direccin del trabajo de campo llev a una labor ms compleja. La ocupacin huma-
na ms temprana se habra iniciado alrededor de la era cristiana con el perodo La Loma,
al cual habran seguido los perodos Horno, Los Cocos y Portacelli. No pareca haber
existido mayor continuidad entre la ocupacin ms temprana y la ms tarda; de hecho, se
tratara de culturas, unas sobrepuestas a las otras, provenientes de fuera de la regin.
Adems, Reichel-Dolmatoff encontr evidencias de que la ocupacin Portacelli no haba
continuado hasta la conquista espaola.
Una cuestin importante para Reichel-Dolmatoff consisti en explicar cmo una pobla-
cin numerosa haba desaparecido antes de la llegada de los espaoles. El estudio arqueo-
lgico mostraba un enorme nmero y densidad de sitios prehispnicos en un lugar donde
hoy da la ocupacin humana es muy escasa. Para explicar el problema, acudi al medio
ambiente de un modo que rara vez se haba planteado en el pasado. Propuso que el
perodo Loma corresponda a un clima ms hmedo que el actual. En una poca posterior,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
188
el deterioro ambiental ocasionado por la cantidad de gente que viva en la regin habra
generado un desastre que limit el tamao de la poblacin. Reichel-Dolmatoff no se
i nvent la propuesta. Se basaba en observaci ones sobre el regi stro arqueolgi co.
La primera consisti en que en los sitios ms antiguos se encontraban restos de caracoles
que requieren humedad para sobrevivir. La segunda, que en esos mismos sitios antiguos,
en contraste con los ms tardos, no tenan evidencia de manos de moler y metates asocia-
dos al cultivo de maz. Probablemente, dedujo que los habitantes ms tardos haban
iniciado el cultivo del maz, lo cual a su vez llev al deterioro ambiental y, como consecuen-
cia obvia, al abandono de la regin.
Aos ms tarde, Reichel-Dolmatoff excav un basurero en Momil, un lugar a orillas del
ro Sin, donde el depsito alcanzaba los 3,30 metros de profundidad y en el que logr
obtener cerca de 350.000 tiestos. Se trataba de la coleccin de cermica ms grande que
arquelogo alguno haba tenido oportunidad de trabajar en Colombia. El nmero de
tiestos, la profundidad del basurero, adems de la fertilidad de los suelos circundantes y la
abundancia de pesca, le sugirieron que Momil representaba una etapa bien desarrolla-
da y caracterizada por la presencia de una numerosa poblacin sedentaria. Sin embargo,
aun en este sitio tan especial haba hiatos y discontinuidades. La cermica del sitio pareca
corresponder a dos fases porque su acumulacin se encontraba interrumpida por una
delgada capa de arena. Toda la cermica, incluyendo la de los niveles por debajo de esa
capa (Momil i) y la que se encontraba por encima (Momil ii), tena un extraordinario
parecido con la alfarera del Formativo mexicano y del Preclsico peruano, es decir, de la
etapa anterior a la del desarrollo de los grandes imperios en esos pases. Sin embargo, en
los niveles inferiores no se encontraron evidencias de manos de moler y metates asociados,
mientras en los de ms arriba s los haba. Esta informacin coincida con la propuesta de
un famoso arquelogo norteamericano, Alfred Kidder, quien haba planteado en Mxico
que los perodos ms antiguos se haban caracterizado por el cultivo de yuca y los ms
tardos por el de maz.
A partir de las excavaciones en Momil, Reichel-Dolmatoff propuso una secuencia que
abarcaba los siguientes perodos: Paleoindio, Arcaico, Formativo, Subandino, Floreciente
Regional e I nvasionista. La etapa Subandina se haba caracterizado por el desarrollo de
sociedades que pudieron colonizar las tierras alejadas de los ros, gracias al cultivo del maz.
Su desarrollo haba sido interrumpido por grupos invasionistas que haban llegado des-
plazados de la regin de los Andes peruanos o Mxico, a medida que en esas regiones se
consolidaban los imperios. Quizs tambin algunos grupos amaznicos habran llegado al
territorio. En todo, caso esto cuadr bien con un patrn en el que Reichel-Dolmatoff ya
haba insistido anteriormente: exista cierta discontinuidad en los procesos prehispnicos
que haba impedido el desarrollo de grandes civilizaciones. Tan slo los muiscas y los
taironas se diferenciaban por su mayor grado de complejidad poltica. A ellas se refera el
trmino de Floreciente Regional.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
189
En la dcada de los sesenta, Reichel-Dolmatoff avanz en firme hacia una nueva pro-
puesta interpretativa del pasado prehispnico. En un corto artculo, titulado Las bases
agrcolas delos cacicazgos subandinos(1961), seal que estas sociedades se caracterizaban
por ser pequeas, tener lderes permanentes y una subsistencia garantizada por una esta-
ble produccin agrcola. Su tecnologa era similar, por lo que, la permanencia de los
asentamientos dependa de la fertilidad del suelo. Otra caracterstica era que, a juzgar por
las crnicas espaolas, haban dedicado buena parte del tiempo a la guerra. En estas
caractersticas, Reichel encontr la clave para entender por qu se haba producido un
poblamiento inestable, caracterizado por movimientos de pueblos y guerras frecuentes,
razones que adems explicaban por qu no se haban conformado imperios. La guerra, en
opinin del autor, era ms frecuente entre grupos que ocupaban zonas con diferente pro-
ductividad. Los pueblos agresores eran, por lo general, los que ocupaban regiones con una
precipitacin menor y slo podan sembrar maz una vez al ao. Los pueblos atacados con
ms frecuencia eran los que ocupaban los mejores suelos. La guerra cumplira as diversas
funciones: por un lado, consolidaba la autoridad de los caciques como lderes de guerra y
reafirmaba la cohesin social. Por el otro, ayudaba a controlar el tamao de la siempre
creciente poblacin. Pero, al mismo tiempo, obstaculiz la intensificacin de la produccin
agrcola e impidi el desarrollo de grandes estados con un amplio control regional.
La influencia de arquelogos norteamericanos como Julian Steward fue clave en los
planteamientos de Reichel-Dolmatoff. Para Steward, entrenado en la Universidad de
Berkeley, era importante la investigacin emprica de secuencias especficas de evolucin
con el fin de establecer comparaciones. En lugar de un evolucionismo interesado en una
escala nica de desarrollo, o en dudosas relaciones entre raza y cultura, abog por un
enfoque multilineal interesado por el origen de instituciones sociales muy similares, pero
en contextos diferentes. En pocas palabras, Steward propuso que los arquelogos deban
concentrarse en el estudio de los paralelismos en forma y funcin, sin preocuparse
tanto por el establecimiento de relaciones culturales, como por el anlisis de aquellos
rasgos que estuviesen causalmente interrelacionados. Esto lo llev a criticar la nocin de
rea cultural y a interesarse ms bien por tipos culturales. El principal reto deba ser
estudiar los procesos mediante los cuales la poblacin se adaptaba al medio, en especial si
tena que ver con procesos de cambio. Se trataba, en efecto, de algo muy similar a lo que
planteaba Reichel-Dolmatoff sobre la guerra y su papel en el desarrollo de las sociedades
subandinas.
Para Steward, las sociedades no se adaptaban al medio en circunstancias universales,
sino de modo particular en cada caso. Por esta razn, aunque cada caso era nico,
resultaba legtimo establecer generalizaciones que dieran cuenta de procesos de adapta-
cin comparables. Aunque ambientes similares tendan a tener efectos culturales tambin
similares, las mismas causas en contextos diferentes podan tener consecuencias distintas.
El conjunto de todo lo que se relacionaba con la sobrevivencia conformaba un ncleo
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
190
cultural que tenda a ser semejante en sociedades que deban adaptarse a un medio
parecido.
La propuesta, adems de ir ms all de las clasificaciones de cermica y la descripcin
de sitios, tena como atractivo adicional poder incorporar nuevas formas de evolucionismo
aceptables para nuevas generaciones, formadas bajo la influencia de Boas o Rivet.
En 1965, en el libro Colombia se ofreci una sntesis diferente de arqueologa colombia-
na. Las descripciones de cultura material pasaron a un segundo plano, pero se favoreci la
interpretacin sobre los procesos de cambio social. La introduccin del maz en Momil ii
haba sido revolucionaria. Plante que los cacicazgos necesitaban producir excedentes
para mantener a los especialistas religiosos y polticos, as como a todos aquellos que no se
vinculaban a la produccin de alimentos. El maz, por su gran productividad y por la
capacidad de ser almacenado, permiti su acumulacin. Adems facilit, por sus ciclos de
crecimiento, el desarrollo de otros aspectos importantes para la consolidacin de lites: el
uso y control de calendarios, por ejemplo. Conocedor de los hallazgos en Mxico, que
indicaban que el maz haba sido domesticado en esa regin, dedujo que la planta haba
sido introducida desde ese pas, con lo cual se generaron profundos cambios en las socie-
dades de la costa y luego, mediante un proceso que denomin colonizacin maicera,
tambin en las de la regin andina.
Hasta ahora, Reichel-Dolmatoff haba encontrado una secuencia que comenzaba de
manera ms o menos similar a la de Mesoamrica. Existan manifestaciones culturales
parecidas, el paso del cultivo de la yuca al maz, e incluso la cronologa se asemejaba.
Aunque sin dataciones absolutas que lo apoyaran, por las comparaciones con sitios mexi-
canos, no haba duda para el investigador de que Momil deba estar ubicado entre el ao
1000 antes de Cristo y los inicios de la era cristiana, algo razonable para el formativo
mexicano. No obstante, como resultado de sus excavaciones en sitios del Bajo Magdalena,
ya desde la dcada de los cincuenta haba sospechado de la existencia de sitios mucho ms
antiguos. El hallazgo de depsitos de conchas y cermica burda lo haba llevado a propo-
ner la existencia de un complejo arqueolgico muy antiguo, anterior al desarrollo de la
agricultura. Su sorpresa sera mayscula cuando las fechas de carbono 14 de esos sitios
sugirieron que haban sido ocupados desde, por lo menos, el cuarto milenio antes de
Cristo. Se trataba de la cermica ms antigua de Amrica. Con el paso del tiempo, inter-
pret esos sitios, no como lugares anteriores a la agricultura, sino como lugares donde se
experiment con ella. En esta forma, aunque en el siglo xvi en lo que hoy es Colombia slo
existan pequeos cacicazgos, milenios antes se haba tratado de un rea fundamental
para entender el desarrollo de Per y Mxico. Era, ni ms ni menos, el sitio donde supues-
tamente se haba descubierto la agricultura. Aunque en algn momento los avances
culturales en Colombia se haban rezagado, el desarrollo de la cermica y sin duda
tambin de los primeros pasos de la vida sedentaria y el cultivo de alimentos, les deba
mucho a los pueblos indgenas de Colombia.
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
191
LA ANALOGA ETNOGRFICA, EL DIFUSIONISMO Y LA ECOLOGA
El hallazgo de un perodo Formativo muy antiguo en la costa caribe result trascendental
en la vida acadmica de Gerardo Reichel-Dolmatoff. Muchos arquelogos de otros pa-
ses aceptaron sus propuestas y se dedicaron a investigar cmo, desde Colombia, la agri-
cultura y la alfarera haban llegado a sus respectivas regiones de estudio. No obstante, su
preocupacin por la arqueologa se diluy a favor de otros intereses, de modo notable, la
etnografa. En realidad, nunca haba desechado la utilidad de la informacin etnogrfica
para explicar el registro arqueolgico. Por ejemplo, en la dcada de los sesenta compar las
figuras que los grupos cuna y choc elaboraban con fines curativos con aquellas encontra-
das en Momil. La similitud hallada le sirvi para plantear que se haban utilizado de la
misma manera y, en consecuencia, el tratamiento de enfermedades en Momil tal vez
haba sido similar al que se poda observar en esas sociedades vivas. Pero luego, ese
razonamiento se llev a extremos. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los taironas
terminaron por ser asimilados a los actuales kogui. En el Alto Magdalena, la cosmologa de
los artfices de la estatuaria agustiniana se supuso idntica a la de las sociedades del
Amazonas. Gradualmente, el inters por secuencias de cambio social o la relacin entre la
disponibilidad de recursos y el desarrollo de sociedades subandinas dio paso a otras
preocupaciones. En este sentido, retom una ya vieja tradicin de la cual, en el fondo, se
haba apartado momentneamente: el pasado se poda comprender entre las sociedades
indgenas del presente.
Reichel-Dolmatoff fue un convencido de que, pese al proceso de conquista, las socieda-
des nativas haban mantenido su manera de ver el mundo. Como resultado, empez a
preocuparse por interpretar los objetos arqueolgicos a partir de lo que decan los indge-
nas, ms que desde del contexto arqueolgico. Esta metodologa culmin en la obra
Chamanismo y orfebrera. En este libro, el inters por entender secuencias de cambio social
fue remplazado por el deseo de encontrar la cosmovisin de los antiguos orfebres a partir
de sus estudios etnogrficos y darles as sentido a los objetos arqueolgicos. Llam este
mtodo etnoarqueolgico. Se basaba en la idea de que, dada la ausencia de contextos, el
estudio de los objetos de orfebrera perteneca al campo de lo especulativo, a menos que se
acudiera a la etnografa y su poderoso conocimiento de sociedades que histricamente
estuvieran vinculadas a quienes los haban elaborado antes de la llegada de los espaoles.
El inters por explicar el registro arqueolgico a partir de sociedades vivas fue justificado
por un renovado inters por la ecologa, pero transformado en un ecologismo nativo.
En sus trabajos de la dcada de los sesenta, siempre haba dado importancia al medio
ambiente y su impacto en los desarrollos culturales. Pero el Reichel-Dolmatoff de los
setenta estaba impresionado por el conocimiento ambiental de los indgenas del Amazo-
nas, en especial los tukano. En su escrito Cosmologa como anlisis ecolgico(1975), defen-
di la idea de que esos indgenas eran verdaderos filsofos abstractos en lo que se refera
al manejo del medio. En el caso de las sociedades que vivan en el Amazonas, se necesi-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
192
taba una sociedad sana y enrgica para hacer frente a las rigurosas condiciones climticas
y al uso productivo de los recursos fcilmente agotables. Aunque en el fondo se trataba
de la misma imagen etnocentrista de los criollos ilustrados sobre la selva, ahora era aliada
del indgena. Su conducta adaptativa ante un medio hostil haba tenido xito por una
compleja cosmovisin en la cual el equilibrio entre lo que se tomaba del medio y se daba
en retribucin era cuidadosamente guardado mediante complejas estrategias que iban
desde un cuidadoso control de la natalidad hasta el desarrollo de la idea de un dueo de
los animales ante el cual deban dar cuenta de cualquier abuso sobre el medio ambiente.
Aunque en principio la experiencia con los tukano no deba cambiar su interpretacin
de las sociedades andinas, cuyo medio nunca se describi como hostil, sino ms bien como
diverso y rico, a partir de los aos setenta la interpretacin sobre las sociedades prehispnicas
fue otra. En 1975, cuando public San Agustn-A Cultureof Colombia, defini la arqueo-
loga como el estudio del hombre prehispnico en la naturaleza, el estudio de las culturas
cambiantes en cierto medio fsico que daba significado a su vida y que, lejos de constituirse
en mero escenario, era parte esencial de los procesos histricos, aunque sostuvo que el
medio no poda medirse en trminos de potencial econmico sino en relacin con el impac-
to en el orden moral y su cdigo social. En San Agustn-A Cultureof Colombia, afirm
que, sin duda, los antiguos pobladores de la regin haban tenido la nocin de un dueo
de los animales como el que tenan los tukano. El chamn, que antes slo apareca de
modo marginal en su interpretacin de las sociedades prehispnicas, empez, como lo
demuestra Chamanismo y orfebrera, a ocupar un lugar destacado. Hizo un llamado a una
arqueologa que se alejara de simples relaciones entre causa y efecto y se preocupara ms
por modelos tomados de la teora de sistemas, la misma que, aunque expresada en trmi-
nos nativos, resultaba til para explicar las complejas relaciones entre los indgenas de las
tierras bajas y la selva.
En Colombia indgena (1982), sostuvo que por su complejidad y sus ambientes las
tierras bajas haban resultado ms propicias y estimulantes que las cordilleras para los
desarrollos culturales. San Agustn haba sido un verdadero foco cultural por la fertilidad
de sus suelos. Nada extrao que en ese mismo trabajo brindara una justificacin basada
en consideraciones ambientales para el estudio del pasado prehispnico. En lugar de ser
una regin clave para la investigacin de las civilizaciones de Mxico y Per, como fue su
idea a partir del estudio arqueolgico de sitios tempranos en la costa caribe, en 1982
plante que la investigacin de los antiguos indgenas resultaba fundamental porque se
haba realizado en el mismo medio ambiente fsico en que vivan los colombianos. Si bien
no haban desarrollado civilizaciones, tenan una gran enseanza ecolgica debido a que
haban logrado crear sus culturas sin que sufrieran las selvas o las sabanas.
La idea del sabio manejo ambiental indgena, sin duda, no se bas en su experiencia
como arquelogo. Por el contrario, en su famoso artculo sobre las bases agrcolas, de 1961,
Reichel-Dolmatoff escribi que los indgenas prehispnicos tenan prcticas culturales
H ISTO RIA D E LA A RQ U EO LO G A EN C O LO M BIA
193
con poco sentido ambiental. Haban tenido riego en zonas de alta pluviosidad, o cultivado
yuca donde habran debido sembrar maz. Y es que la visin ecolgica de los indgenas se
apartaba, incluso, de su propia propuesta sobre el desastre ecolgico que los indgenas
haban causado en la cuenca del ro Ranchera. El caso es que como sus planteamientos
tenan cada vez ms relacin con su visin del indgena ecolgico y cada vez menos con el
registro arqueolgico, su labor se hizo menos sugerente para los arquelogos que trabaja-
ban en campo excavando basureros y viviendas, sitios donde rara vez encontraban ador-
nos de oro que se pudieran asociar a prcticas chamnicas y, menos, pruebas de una
supuesta sabidura ambiental. En cambio, se hizo muy popular en los museos que conte-
nan objetos que se podan asociar, con facilidad, al chamanismo; en esos lugares, adems,
el discurso ecolgico brindaba una bienvenida contextualizacin de objetos que aparecan
mudos en sus colecciones y, a la vez, permita establecer una relacin entre un supuesto
pasado prehispnico y las sociedades indgenas del presente.
Por otra parte, es justo reconocer que cada nueva teora desarrollada por Reichel-
Dolmatoff no remplazaba las anteriores sino que se acomodaba de la mejor manera
posible. El caso de las migraciones y la difusin como explicacin de los cambios culturales
es una muestra de ello. Pese a su inters por Steward y luego por la ecologa nativa, nunca
abandon ideas sobre migraciones y difusin. En Colombia, el autor sostuvo que los ind-
genas de la Sierra Nevada de Santa Marta haban recibido fuertes influencias de Mxico
y Centroamrica. Existan paralelismos entre los indgenas de la Sierra Nevada y los de
esos lugares: el mito de mltiples creaciones del mundo, la concepcin de un universo
dividido en estratos y la observacin cuidadosa de los solsticios y equinoccios, entre otros.
En 1975, reconoci que San Agustn tena influencias mesoamericanas. Ms adelante, en
1983, insisti en que los tairona eran de origen centroamericano. Al final, en su ltima
sntesis de arqueologa colombiana, publicada en 1986, habl de reconsiderar su hiptesis
de que la cultura tairona fuese de origen costarricense, con un notable componente
mesoamericano.
La obra de Reichel-Dolmatoff determin el curso de la arqueologa en buena parte de
la segunda mitad del siglo xx. Sus planteamientos sobre el ecologismo nativo sirvieron de
inspiracin para muchos de los arquelogos que, si bien no estaban interesados en el
trabajo de campo, laboraban en museos. Otros, los que tuvieron mayor inclinacin por la
investigacin arqueolgica, empezaron a interesarse por sus planteamientos evolucionistas.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
194
195
Form as de hacer arqueologa
LA ARQUEOLOGA PROCESUAL
Los aos setenta fueron agitados por todo tipo de convulsiones polticas y sociales. Algu-
nos de los estudiantes de Reichel-Dolmatoff optaron por un trabajo comprometido,
libre del formato acadmico que investigadores como l le haban dado. Para algunos de
ellos, la arqueologa era una prctica desvinculada de la actividad poltica. Pese a la forma-
cin de antroplogos en las universidades, la dinmica de trabajo de campo fue reducida.
Muchos la despreciaron a favor de las llamadas cuestiones tericas. El poco trabajo
arqueolgico de campo realizado, sin embargo, continu preocupndose por aspectos que
se haban considerado con anterioridad, como por ejemplo la relacin entre las sociedades
arqueolgicas y su medio ambiente.
Entre las investigaciones llevadas a cabo se destaca la de Gonzalo Correal y Thomas
van der Hammen, que se dedic a la bsqueda y estudio de las primeras evidencias de
poblamiento humano en Colombia. El tema era importante desde tiempos coloniales,
como lo demuestra el inters de Manuel del Socorro Rodrguez; no obstante, se haba
abandonado y por consiguiente exista poca informacin. Mediante excavaciones en di-
versos lugares de la sabana de Bogot, los investigadores encontraron sitios de ocupacin
de ms de 10.000 aos y pudieron establecer relaciones entre patrones de asentamiento
y prcticas de subsistencia con cambios climticos. En la dcada de los setenta, las inves-
tigaciones ambientales realizados por Luisa Fernanda Herrera en la Sierra Nevada de
Santa Marta concluyeron que los indgenas prehispnicos haban aprovechado sabia-
mente el medio ambiente. Otro caso fue el del estudio de enormes campos de cultivo
encontrados en el Bajo ro San Jorge. Enormes reas inundables de este lugar tenan
evidencias de sistemas de cultivo prehispnico. James Parsons, y luego Ana Mara Falchetti
y Clemencia Plazas, los describieron e investigaron. Pero el inters por el medio ambiente
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
196
no implic el estudio de secuenciasde cambio social, como haba propuesto Reichel-Dolmatoff
en Momil. Pese al inters por el medio, se continu con la idea de que las migraciones y la
difusin daban buena cuenta de los procesos prehispnicos. En el Bajo San Jorge, la
secuencia de cambios medioambientales no se relacion con cambiantes respuestas cultu-
rales de los grupos que vivan en la regin; ms bien con el arribo de grupos distintos, en el
mismo espritu de las migraciones caribes que se haban planteado desde el siglo xix.
Tambin en San Agustn y en el suroccidente de Colombia en general, arquelogos
continuaron con la idea de cierta decadencia o colapso de antiguas sociedades comple-
jas debido a la invasin de sociedades ms simples.
Desde los planteamientos de Steward, la arqueologa en Norteamrica se inclinaba
cada vez ms a favor de darle una nueva oportunidad al evolucionismo. A la cabeza de un
movimiento que reclam esa oportunidad se encontrara el investigador Lewis Binford.
Al comienzo expuesto a las ideas de Boas, Binford encontr en la Universidad de Michigan
profesores que empezaron a cuestionar ciertos aspectos de su obra y a tomar en serio
planteamientos como los de Steward, entre otros. Pero no bast con aceptar esas nuevas
ideas. El reto consista en que tuvieran sentido para un arquelogo. En su opinin, los
arquelogos tenan tres tareas: reconstruir las culturas que estudiaban, conocer su manera
de vivir y explicar los procesos que daban cuenta de ellas. La arqueologa lograba, a
medias, los dos primeros propsitos; pero el ltimo no haba pasado de ser una promesa.
Parte del problema consista en que los arquelogos eran pesimistas acerca de la posibili-
dad de que la arqueologa llegara a cosas interesantes sobre el pasado. Pero, adems, su
concepcin de cultura y cambio social llevaba implcita esa limitacin. Haba muchas cosas
que los arquelogos hacan porque les pareca natural. As, para reconstruir una cultura,
estudiaban los objetos materiales, presumiendo que las similitudes entre objetos indica-
ban un parentesco cultural. Por otra parte, para reconstruir la manera de vivir de esas
sociedades se acuda a la analoga con pueblos vivos. Las dos crticas se pueden entender
con ejemplos colombianos. Lo primero se explica, si se recuerda el inters de Hernndez
de Alba por reconstruir reas culturales. Lo segundo con el esfuerzo que hizo Bennett por
caracterizar a los primeros pobladores del territorio, a partir del conocimiento sobre las
sociedades de cazadores vivas, o las analogas que utiliz Reichel-Dolmatoff para darle
sentido a la orfebrera prehispnica.
La propuesta de Binford fue la siguiente: los arquelogos deban aceptar que el registro
arqueolgico est en el aqu y en el ahora, es decir, en el presente. Quien estudia una
evidencia del pasado no est estudiando el pasado, sino una manifestacin material del
presente. En otras palabras, no hace observaciones directas del mismo; ms bien, llega a
conocerlo mediante procesos de investigacin que culminan en interpretaciones dinmi-
cas sobre el pasado. El registro arqueolgico es esttico, pero las interpretaciones de los
arquelogos son dinmicas. Por esta razn, las limitaciones que pueda tener la disciplina
no se pueden atribuir a las imperfecciones del registro arqueolgico, sino a las estrategias
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
197
que los arquelogos utilicen para investigar. Para lograr un mejor conocimiento del pasado,
stos deben reformular algunos de sus presupuestos. Primero, aceptar que en la medida
en que no los observan sociedades, sino objetos, sus mtodos son los de las ciencias
naturales, no los de las ciencias sociales. Segundo, ser explcitos en el planteamiento de
hiptesis sobre el comportamiento humano que puedan verificarse mediante excavaciones.
Por medio de la confirmacin o el rechazo emprico de sus hiptesis, podran avanzar en el
conocimiento del pasado. Para eso, Binford propuso que se tena que utilizar una aproxi-
macin deductiva. Un ejemplo del mtodo inductivo es todos los gansos son blancos,
porque todos los gansos conocidos son de ese color. Esta generalizacin no garantiza que
un ganso negro arruine la conclusin y adems no proviene de una relacin causal entre las
observaciones y la conclusin. Nada de eso. Deban rehuir este tipo de generalizaciones y
ms bien establecer propuestas sobre el cambio social que pudieran evaluarse en el regis-
tro arqueolgico. Por ejemplo, si alguno sostena que la presin de la poblacin haba
llevado al desarrollo de la agricultura, deba definir qu tipo de informacin era necesario
encontrar para ratificar esa propuesta. Y, desde luego, estar dispuesto a cambiar, por com-
pleto, de propuesta en caso de encontrar algo diferente de lo esperado.
Segn Binford, la disciplina deba alejarse de la historia, la cual consideraba demasiado
particularista, es decir, basada en una reconstruccin de un pasado con hroes y batallas.
Propuso acercarse, en cambio, a las ciencias naturales y su ambicioso proyecto de llegar a
formular leyes sobre el comportamiento humano. Los cambios generados en la arqueolo-
ga a partir de los planteamientos de Binford pueden resumirse en los siguientes aspectos.
Primero, se retom el inters por estudiar procesos de cambio social. stos se comenzaron
a entender no como la reconstruccin de una secuencia progresiva (como paleoindio,
arcaico, etc.) sino como el estudio del contexto en el cual ocurren. En otras palabras, no
como la reconstruccin de patrones de cambio, sino como la investigacin de los procesos
que pueden explicar dichos cambios. Segundo, empez a cuestionarse que la acumulacin
de i nformaci n, fuera sufi ci ente para saber ms de las soci edades del pasado. Los
arquelogos comenzaron a criticar los trabajos que se limitaban a presentar nuevas clasi-
ficaciones de cermica, nuevas cronologas o a descubrir nuevas culturas como si se tratara
de aportes para conocer mejor el pasado. Tercero, se retom el valor de la generalizacin, es
decir, la capacidad de llegar a conclusiones que fueran tiles para explicar aspectos del
pasado ms all de una secuencia local o de un sitio arqueolgico. En general, se desarroll
una visin ms optimista de la arqueologa, la cual motiv que los arquelogos salieran a
trabajo de campo con la posibilidad de hacerse preguntas tericas y buscar la informacin
que resultara pertinente para apoyar o rechazar esas preguntas.
La arqueologa procesual tuvo un impacto mayor en los pases donde el funcionalismo
ejerca una influencia notable y haba existido una importante corriente evolucionista; esto
ocurri ms que todo en Estados Unidos e I nglaterra. En Amrica del Sur, de manera
especial en Argentina. En Colombia, no parece gratuito que la mayora de quienes se
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
198
interesaron por la propuesta consideraran interesantes los trabajos evolucionistas de
Reichel-Dolmatoff, pero rechazaban su orientacin estructuralista y su menor inters por
la arqueologa en sus ltimos aos. Sin embargo, en el pas cualquier alusin a la arqueo-
loga procesual se restringi a uno o dos autores que, en forma explcita, han realizado
trabajos desde esa perspectiva. En las universidades se leyeron tericos norteamericanos,
europeos y de pases lati noameri canos que defendan propuestas de la arqueologa
procesual, aunque tambin, y quizs con mayor frecuencia, de quienes criticaban esta
forma de hacer arqueologa. En la dcada de los setenta, algunas tesis de grado empezaron
a citar trabajos de arquelogos procesuales, pero rara vez sus propuestas llevaron hasta las
ltimas consecuencias los planteamientos de Binford. Por ejemplo, se cit con frecuencia
que la cultura poda estudiarse como un sistema, pero luego se haca un trabajo de arqueo-
loga convencional. La mayor parte se sigui haciendo, ms o menos, con las mismas
preocupaciones que antes. Las razones para ello fueron mltiples. Una fue que en reali-
dad no haba docentes que explicaran esas teoras y al mismo tiempo hicieran trabajos de
campo en los cuales las apli caran. Otra, un profundo arrai go de las expli caci ones
difusionistas. Por ltimo, un muy pobre entrenamiento en herramientas estadsticas.
Un ejemplo de la lgica que ha seguido la arqueologa procesual en Colombia es el
estudio de un sitio de cazadores-recolectores ubicado en cercanas de Popayn. Se trata de
La Elvira, lugar estudiado por Cristbal Gnecco como parte de su tesis de doctorado. Este
sitio fue excavado con la idea de aportar a la evaluacin de propuestas sobre los patrones
de movilidad de los cazadores-recolectores. Es decir, el lugar no se investig con el fin de
obtener informacin que, sumada a otra, permitiera llegar a generalizaciones. Todo lo
contrario: a partir de una propuesta conceptual, se identific un sitio que poda contener
informacin apropiada para evaluar si esa propuesta era vlida o no. La historia de esa
propuesta conceptual es la siguiente: Binford haba identificado dos formas de movilidad
entre los cazadores recolectores. Primero, la movilidad residencial, la cual corresponde a
regiones con poca variabilidad estacional y espacial de recursos; la unidad residencial
explota entonces los recursos a su alrededor y se desplaza a otro lugar, cuando stos se
agotan. Segundo, la movilidad logstica, en la cual son los recursos, no la gente, los que se
mueven. Las unidades se ubican en un lugar donde existen uno o varios recursos, pero se
desplazan mediante viajes cortos a lugares cercanos.
El grado de movilidad identificado mediante estos dos tipos ideales (y entre los cuales
puede haber mucha variabilidad) es un tema de inters porque ayuda a entender las
relaciones entre la sociedad y el medio ambiente, una preocupacin muy importante para
muchos de los arquelogos procesuales. Al evaluar la relacin entre los patrones de movi-
lidad y la clase de medio predominante, se encontr que no existe una relacin entre
mayor movilidad y reas con pocos recursos. Cuando hay una incongruencia espacial en la
distribucin de stos, la movilidad residencial tiende a ser rara porque sta disminuira la
posibilidad de acceder a recursos que no estn muy cerca. En tal caso, la movilidad logstica
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
199
es la ms apropiada. La residencial, por su parte, ser la ms indicada para las condiciones
de trpico donde no hay incongruencia espacial. Por otra parte, la movilidad es un aspecto
que se puede evaluar en el registro arqueolgico. Si es alta, tiende a dificultar el uso de
artefactos pesados o de gran tamao; los necesarios para las actividades cotidianas sern
fciles de manufacturar y transportar. Adems, muchas veces se abandonarn una vez
que se utilizan. La movilidad logstica, por el contrario, tender a asociarse a otra clase de
artefactos y sobre todo a una mayor visibilidad en el registro arqueolgico, producto de una
alta tendencia a acumularse.
Las observaciones de las relaciones entre patrones de movilidad, clase de artefactos y
patrones en la distribucin de recursos tienen un valor predictivo. Es decir, permiten
esperar que cierta clase de sociedades de cazadores-recolectores opte por un patrn de
movilidad determinado en condiciones ambientales conocidas. Ms an, la propuesta
tambin es predictiva en el sentido de que ciertos artefactos se asociarn, con ms proba-
bilidad, a una clase de comportamiento que a otro. El reto del arquelogo sera el de poner
a prueba esas predicciones para explicar el registro arqueolgico. Esto implicar, a su vez,
no la acumulacin general de cualquier clase de datos que se puedan obtener de un sitio,
sino ante todo generar aquella informacin que resulte til para contrastar hiptesis sobre
el comportamiento humano. Las excavaciones arqueolgicas, sin embargo, no slo ten-
dran como funcin evaluar y contrastar hiptesis y modelos generales de comportamiento,
sino tambin la posibilidad de explorar fallas en esas propuestas generales con el fin de
hacerlas ms sofisticadas. Esto ltimo quiere decir que se trata de propuestas que pueden
dar cuenta, cada vez ms, de casos especficos. Las reconstrucciones ambientales disponi-
bles permitan hablar de un sitio ubicado en un medio con una alta productividad y un
difcil acceso a recursos, a menos que se contara con una movilidad flexible. La investiga-
cin del sitio se propuso como ejemplo de una excavacin orientada a evaluar una hipte-
sis que predeca cul podra ser el tipo de informacin arqueolgica que se debera encon-
trar para que una propuesta general fuera vlida. El trabajo se inici con la firme creencia
de que la arqueologa podra, por s misma, aportar informacin sofisticada para resolver
problemas concretos.
APORTES DE LA ARQUEOLOGA PROCESUAL
En qu consistieron los aportes de la arqueologa procesual? Uno de stos fue la crtica
que hizo a que el sentido comn fuera garanta de interpretaciones irrefutables. El proceso
de recolectar y describir la informacin de los arquelogos normativos presuma que esas
descripciones eran del todo objetivas. Para los arquelogos procesuales, la acumulacin de
informacin no lleva a un mejor conocimiento del pasado. Otro planteamiento, no menos
importante, fue la idea de que la arqueologa, en lugar de corroborar propuestas hechas
desde otros campos, tena cosas importantes para decir por s misma. Si se pudiera resumir
en una frase, el aporte ms importante fue destacar que los procesos de razonamiento que
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
200
hacan parte de la interpretacin de los arquelogos deban ser explcitos. Por ejemplo, si
un arquelogo afirmaba que entre los antiguos pobladores de tal sitio haba predominado
un sistema social basado en la filiacin materna, deba dar pruebas rigurosas basadas en el
registro arqueolgico. Pero, adems, deba ser claro en especificar para qu era til esa
informacin, en trminos que ayudaran a explicar una secuencia de cambio social. Otro
ejemplo puede ilustrar la situacin: cuando Luis Duque encontr, en San Agustn, entie-
rros de mujeres y nios al lado de una estatua con rasgos femeninos, lleg a la razonable
interpretacin de la existencia de un culto a la maternidad. Para los arquelogos procesuales,
el que dicha interpretacin parezca de sentido comn, no la hace ms vlida. Esta
actitud signific, por cierto, un mayor desarrollo de la teora, un inters por explicar qu
haba sucedido en el pasado y por qu; as mismo, la necesidad de evaluar cualquier
hiptesis con evidencia obtenida en el registro arqueolgico.
Todo lo anterior dio como resultado que para que una interpretacin sobre el pasado
tuviera valor, deba formularse de tal manera que cualquier arquelogo pudiera evaluarla
con nuevas investigaciones. Es decir, que se deba obtener informacin emprica que
sirviera para rechazarla o apoyarla. Desde luego, esto implic nuevas preocupaciones por
el registro arqueolgico. En tanto que se acept que el registro arqueolgico era pasivo,
mientras el proceso de conocimiento era activo, se rechaz la arraigada idea de que la
cultura material hablaba. En cambio se insisti en que los arquelogos son los que
hablan. Otra consecuencia interesante fue que el registro arqueolgico alcanz una im-
portancia similar a la de los objetos mismos. En otras palabras, se hizo indispensable
comprender cmo se haban formado los sitios para que los arquelogos tuvieran en
cuenta esos procesos a la hora de llegar a interpretaciones.
Esta preocupacin, planteada por Binford, llev a proponer las teoras de alcance me-
dio. No se trata de las interpretaciones ms abstractas a las que puede aspirar el arquelogo,
sino intentos de relacionar patrones de comportamiento humano con el registro arqueol-
gico que ayuden a interpretar este ltimo. En lugar de acudir al uso de la analoga para
interpretar los sitios arqueolgicos, Binford aspir a acudir al anlisis independiente, con el
fin de identificar patrones que luego, al ser encontrados en el registro, ayudaran a conse-
guir interpretaciones ms firmes. Estas observaciones externas podran ser etnogrficas.
Con ellas se lograra llegar a leyes vlidas para interpretar el registro. Un ejemplo hace ms
sencillo entender este concepto: el estudio de las reglas mediante las cuales los esquimales
arrojaban desperdicios alrededor de los fogones, ayudara a entender los patrones obser-
vados al excavar fogones de cazadores recolectores muy antiguos. Esto no ha ofrecido
soluciones del todo adecuadas a los arquelogos, pero s ha llamado la atencin sobre la
formacin del registro arqueolgico y cmo se relaciona con aspectos que ataen a las
sociedades que participaron en la formacin de ste.
La arqueologa procesual tuvo como agenda la incorporacin de la disciplina al resto de
las ciencias. Las disciplinas sociales, incluida la arqueologa, no podan diferenciarse de
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
201
otras ciencias por la simple razn de que todo lo que, en forma emprica, se observa (como
es el caso del registro arqueolgico) es susceptible de ser tratado como objeto de la ciencia.
Esto quiere decir que sus practicantes compartieron algunos conceptos heredados de la
I lustracin. Primero, que el mundo real poda ser conocido, es decir, que segua cierto orden
al cual se llegara mediante la formulacin de hiptesis, la observacin adecuada y la
contrastacin de propuestas. Un aspecto importante de la nocin de explicacin de la
arqueologa procesual es que sta se hizo equivalente a prediccin. En efecto, un trmino
que alcanz ci erta populari dad fue el de predeci r el pasado. Se trat de l legar a
formulaciones rigurosas que, a su vez, ayudaran al arquelogo a tener la posibilidad de
llegar a interpretaciones que permitieran establecer qu tipo de respuesta cultural ocasio-
nara tal o cual proceso. Un problema de investigacin consiste en explicar por qu se elev
un globo. El investigador encuentra que el aire dentro del globo se calent, lo cual es
suficiente para explicar su elevacin. Esta explicacin, tambin implica una prediccin: si
el aire dentro de un globo se calienta, entonces ste se elevar. Como lo que la arqueologa
procesual pretenda formular era leyes de carcter universal, en el fondo, explicacin y
prediccin eran lo mismo.
Lo anterior llev a que se aspirara a la formulacin explcita de hiptesis, muchas veces
de carcter cuantitativo, como modelo de conocimiento ideal. Un elemento central de la
arqueologa procesual fue la incorporacin de herramientas estadsticas. Las leyes a las
cuales la arqueologa podra aspi rar, muy seguramente tendran apari enci a de leyes
probabilsticas, no absolutas. Entonces, se sostuvo que la aproximacin cientfica a los
datos arqueolgicos precisaba tcnicas cuantitativas. Estas tcnicas cumpliran con tres
funciones. Primero, representar los datos arqueolgicos. Segundo, ayudar a la construccin
de hiptesis. Tercero, contrastar hiptesis. Es decir, la estadstica intervendra en todas las
etapas que guiaran el avance del conocimiento. En lugar de la simple acumulacin de
datos, se propuso que el conocimiento aumentaba gracias a audaces generalizaciones, las
cuales deban confirmarse o rechazarse en contraste con la informacin arqueolgica.
De alguna manera, la excavacin de sitios arqueolgicos remplaz la experimentacin de
las ciencias biolgicas y fsicas. A este proceso se le denomin deductivo, en oposicin al
procedimiento inductivo, que se le atribuy a la arqueologa normativa.
LAS CRTICAS A LA ARQUEOLOGA PROCESUAL
La agenda de la arqueologa procesual domin los debates durante los ltimos treinta
aos del siglo xx. Pero slo en Estados Unidos e I nglaterra. En otras partes, y tambin en
esos pases, fue criticada desde sus inicios. Los problemas que se identificaron se pueden
resumir en dos puntos. Uno de ellos tiene que ver con el nfasis en mtodos cuantitativos.
Por el solo hecho de trabajar con computadores, analizar nmeros y utilizar frmulas,
algunos arquelogos procesuales pensaron que estaban haciendo mejor ciencia, aunque a
veces sus conclusiones resultaran tontas, como en efecto lo fueron algunas de las preten-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
202
didas leyes a las que se lleg. No es cierta la idea de que al aplicar frmulas estadsticas, el
razonamiento de los arquelogos es ms objetivo. Es lamentable que la validez cientfica
de las propuestas se midiera no por el avance en el conocimiento sustentado, sino por la
aplicacin de la receta deductiva. En otras palabras, el apego a las tcnicas formales
muchas veces remplaz el pensamiento crtico, dej de lado preguntas acerca de los aspec-
tos filosficos que guiaban la investigacin, y llev al desprecio por las teoras sociolgicas,
la filosofa y la historia. La aspiracin a llegar a leyes no se cumpli y cuando se brindaron
explicaciones sobre cambios sociales, casi siempre se acudi a agentes externos a la socie-
dad, de modo muy similar a lo que haba sucedido con el funcionalismo y con interpreta-
ciones como las que Reichel-Dolmatoff ofreci sobre los cambios en el registro arqueol-
gico en La Guajira.
Aunque, de una u otra manera, muchas de las ideas propuestas por la arqueologa
procesual cambiaron la forma como algunos arquelogos colombianos se enfrentaron a la
investigacin, la mayor parte de las reacciones fueron en contra. Pero en realidad, ms que
reacciones en contra, se trat de un silencio bien guardado, lo cual, desde luego ayud a
que muchos estudiantes no se familiarizaran con el debate, o slo se limitaran a escuchar
comentarios adversos, sin que tuvieran la oportunidad de hacerse una idea ms detallada
de las discusiones de fondo. A ello contribuyeron no slo la resistencia natural de algunos
profesores al verse desplazados por la arqueologa procesual, sino tambin la arrogancia de
los pocos arquelogos procesuales del pas (y del extranjero) y el lenguaje oscuro que
utilizaban para exponer sus argumentos. Muchos trabajos parecan escritos con el prop-
sito explcito de ser imposibles de comprender. Una complicada jerga remplaz muchas
veces argumentos que de otro modo habran sido fciles de entender, si se hubieran
expresado sin pretensiones de erudicin.
La arqueologa procesual no se impuso como la teora predominante ni se constituy en
el centro de un debate que tuviera como referente problemas concretos de la arqueologa
colombiana. Pero, en cambio, contribuy a abrir una amplia discusin y se uni a otras
formas de hacer arqueologa, las cuales empezaron a desarrollarse a partir de las dcadas
de los ochenta y noventa en Europa y Norteamrica. En parte como respuesta a la arqueo-
loga procesual, en parte como desarrollo posterior de la misma, durante los ltimos aos.
LAS ARQUEOLOGAS POSPROCESUALES
Despus de la arqueologa procesual se han desarrollado numerosas corrientes que, a falta
de mejor nombre, se han llamado posprocesuales. Lo nico que parece unir estas formas
de hacer arqueologa es su oposicin a las limitaciones ms obvias de la arqueologa
procesual y, quizs tambin, el nfasis que han puesto en que no se puede oponer la
informacin arqueolgica a las teoras. Es decir, la idea de conseguir datos objetivos que
sirvieran para confirmar o rechazar hiptesis, como si la informacin muchas veces no la
generaran los propios prejuicios o stos no dependieran de un contexto. Una de las prin-
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
203
cipales corrientes desarrolladas despus de la arqueologa procesual se bas en la crtica de
que muchos de sus practicantes crean que la cultura material era una simple adaptacin
al medio ecolgico o social. Binford defini la cultura como un medio extrasomtico de
adaptacin, es decir, como cualquier forma de adaptacin que no fuera biolgica. Esto
otorgaba a la cultura un papel pasivo, que muchos vieron como limitante de la interpreta-
cin arqueolgica. Como alternativa, se plante que la cultura material era un elemento
activo en las relaciones sociales. En parte esta queja provena de que la mayora de los
arquelogos procesuales se concentr en aspectos econmicos y tecnolgicos, en detri-
mento de cualquier consideracin por lo ideolgico.
El estudio de las prcticas funerarias brinda un ejemplo del tipo de problemas sobre el
cual llamaron la atencin los arquelogos posprocesuales. En opinin de algunos arquelogos
procesuales, el mayor o menor trabajo invertido en un enterramiento y la elaboracin de las
ofrendas funerarias son un excelente indicador del prestigio social de los muertos. Si se
queran investigar diferencias sociales, el problema se limitaba a aplicar la tcnica estads-
tica correcta para medir la inversin de energa empleada en cada enterramiento. Aunque
los procedimientos podan ser impecables, el problema consista en la ausencia de una
discusin conceptual sobre las cosas que se presuman. Se hizo un llamado de atencin
sobre las mltiples dimensiones que podan intervenir en los enterramientos, entre las que
se destacaban asuntos que no necesariamente tenan que ver con el prestigio social del
muerto. Para inferir aspectos de la organizacin social a partir de prcticas mortuorias
habra que estudiar otros temas de la cultura. Lo que llamara aproximacin contextual
al registro arqueolgico invitaba a estudiar muchos aspectos interrelacionados, como prc-
ticas mortuorias y patrones de asentamiento, o ideas de higiene, con el fin de entender el
significado de cada uno de stos y su importancia en cada cultura.
Otra de las cuestiones importantes de la crtica posprocesual consisti en poner en duda
teoras evolucionistas que marcaban una profunda diferencia entre aspectos culturales
especficos y las generalizaciones vlidas para distintos contextos culturales. En efecto, la
bsqueda de regularidades y la pretensin de llegar a generalizaciones llevaron con fre-
cuencia a ignorar esos contextos especficos que los arquelogos posprocesuales, en cam-
bio, quisieron recuperar. Numerosos investigadores, en lugar de concentrarse en asuntos
generales de cambio social (por ejemplo, cmo surgieron las sociedades complejas), em-
pezaron a estudiar el papel social de estilos artsticos, o las creencias religiosas en contextos
culturales especficos. No se trat, sin embargo, de plantear que el estudio de aspectos
tales como la ideologa era importante o que se pusiera en duda la pretensin de la
arqueologa procesual de conocer el pasado. En realidad, por lo menos en un comienzo, se
trat de reforzar la idea de llegar a un conocimiento lo ms completo posible de ese pasado,
pero evitando lo que se vio como una psima y simplista estrategia para lograrlo. Se retom
lo especfico de cada cultura, sin que se aceptara la visin pesimista sobre la capacidad de
la arqueologa para decir cosas sobre el pasado, o se negara la posibilidad de entender
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
204
regularidades en procesos de cambio social. Se acept que el estudio del pasado era
posible pero, por cierto, mucho ms complejo de lo que la mayora de los arquelogos
admita.
La crtica a la arqueologa procesual contribuy a diversificar las formas de hacer ar-
queologa. El ncleo de propuestas procesuales fue de carcter terico y el de la mayor
parte de las crticas tambin. Una de las discusiones que se abrieron fue la relacin de la
arqueologa con la antropologa. Para la mayora de los arquelogos del continente ameri-
cano estas disciplinas hacen parte de lo mismo. Esto se debe a una larga tradicin que
vi ene de la i dea de que las soci edades i ndgenas del presente (estudi adas por los
antroplogos) sirven para saber cmo eran las sociedades del pasado prehispnico. Ade-
ms, el inters de los historiadores por los temas indgenas ha sido limitado. Pero en
Europa cualquier divorcio entre historia y arqueologa result sospechoso. Esto ha sido
ms pronunciado a medida que la disciplina histrica empez a embarcarse en aventuras,
como la escuela de los Annales, en Francia, o la historia social, en I nglaterra, que han
implicado un mayor acercamiento a la antropologa. El caso es que este inters por lo que
suceda por fuera del campo de la antropologa, sin limitarse a las ciencias naturales, llev
a que los arquelogos se familiarizaran con teoras feministas, filosficas y sociolgicas.
Se revivi, adems, la preocupacin por el problema de cmo interpretan los arquelogos,
de la relacin entre su disciplina y la teora y, ms importante, del papel de la arqueologa
en el mundo de hoy.
QU QUIERE DECIR ESTE BOTN?
LA ARQUEOLOGA HISTRICA
Despus de la crisis de la arqueologa procesual, muchos arquelogos desean definir su
inters especfico como una nueva disciplina, cada vez ms estrecha, especializada y difcil
de entender para los dems. Proliferaron tanto la arqueologa cognitiva como aquella
encargada de estudiar aspectos religiosos e ideolgicos del pasado; o la arqueologa am-
biental, o la econmica, para dar slo unos pocos ejemplos. Tambin se empezaron a
diferenciar arqueologas slo por el tema que les interesaba: la que tena que ver con
unidades domsticas, de comunidades, simblica y otras ms. Muchas de stas no han
pasado de ser modas pasajeras, mantenidas apenas por unos pocos adeptos. Pero en otras
ocasiones, algunas de ellas han encontrado un nicho donde han prosperado.
Quizs el ejemplo ms interesante en Colombia ha sido la llamada arqueologa histri-
ca. Surgi en Estados Unidos, nutrida de una fuerte influencia del funcionalismo y de la
arqueologa procesual. De hecho, es tan antigua como sta y una de las ramas de la
arqueologa (ya que no una disciplina aparte) que, para Binford, resultaba ms promisoria.
En el contexto de la historia norteamericana, donde la implantacin del modelo colonial
tuvo caractersticas tan diferentes de las de Colombia, la arqueologa histrica sirvi para
marcar una ruptura ms o menos radical con la arqueologa indgena. En general, fue
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
205
impulsada por arquelogos que se alejaron de los estudios de subsistencia y combinaron,
ms bien, aproximaciones simblicas y estructurales con elementos de la arqueologa
procesual. La parte simblica se entendi como un renovado inters por las metforas
nativas que alejaran las interpretaciones de estrechos marcos funcionalistas que parecan
no operar para entender contextos arqueolgicos de contacto entre grupos culturalmente
muy diferentes. Un ejemplo sencillo: un botn europeo en el contexto de un sitio arqueo-
lgico indgena no puede interpretarse slo como un botn, es decir, un objeto cuyo uso y
funcin son claros en el contexto de la sociedad que lo produjo. En cambio, es necesario
entenderlo como un objeto incorporado a una lgica nativa que puede haber sido muy
diferente; as, ese mismo botn puede asociarse a un objeto de prestigio que los caciques
pudieron colgarse de las orejas. Para reconstruir ese contexto cultural, la arqueologa hist-
rica acudi a herramientas que combinaban la arqueologa y el anlisis de documentos, o
narraciones, en busca de los sentidos particulares que se pudieran asignar a los objetos
encontrados. La produccin de sentidos en el mundo colonial ocurri en un entorno en el
que la escritura acompa esa produccin. El componente estructural de la arqueologa
histrica consisti en la intencin de encontrar relaciones que ayudaran a comprender
maneras de pensar, su origen y su desarrollo en el contexto colonial.
La arqueologa procesual ha tenido influencia sobre la histrica, en especial en lo que
tiene que ver con la relacin entre los documentos y el registro arqueolgico. No obstante,
cuando se trata de documentos escritos, los arquelogos han mantenido una posicin
ambigua. Algunos los consideran una fuente de informacin ms rica que cualquier exca-
vacin. Otros los han mirado con suspicacia. La arqueologa normativa, por lo general,
prefiri la primera interpretacin, mientras la procesual se inclin por la segunda. Con
frecuencia, algunos arquelogos normativos excavan primero y luego buscan documentos
que les ayuden a interpretar sus hallazgos, o empiezan por leer documentos y luego
excavan para llenar los huecos de informacin que dejan los textos. En ambos casos, cada
una de las fuentes se utiliza como complemento de la otra. No obstante, existen formas
ms productivas de explorar la informacin, tanto arqueolgica como documental. En este
sentido, algunos arquelogos incorporan el anlisis de documentos en forma muy produc-
tiva, para contrastar propuestas y enriquecer interpretaciones.
En el caso de la arqueologa de los perodos colonial y republicano, los documentos son
parte integral de la produccin de sentidos que el arquelogo histrico quiere estudiar.
En este caso, no cabe duda de que su uso tiene un enorme potencial. Sin embargo, puede
estar repleto de complicaciones. stos pueden usarse con diferentes propsitos. Una for-
ma de hacerlo es con fines ilustrativos; un mapa o un dibujo sirve para mostrar la utiliza-
cin de cierta clase de cultura material en ciertos contextos culturales o cronolgicos. Un
documento, o una cita tomada de alguno de ellos, se refiere a algn aspecto que se quiere
documentar. Otro mtodo de utilizar los documentos se ha llamado justificatorio. En otras
palabras, si stos sugieren una cosa X, la arqueologa en el sitio Y se utiliza como prueba,
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
206
o para llenar vacos: los documentos no lo dicen todo, siempre habr algn tema que
conocer a travs de la arqueologa. Estas formas de verla son las que, con ms frecuencia,
se encuentran en los trabajos donde se combina la informacin documental con arqueol-
gica, pero en el fondo, sobre todo la ltima, reproduce un esquema bastante normativo de
la disciplina. Lleva implcito el riesgo de suma cero del que hablan algunos autores: la
importancia de la arqueologa es inversamente proporcional al nmero de documentos
disponibles.
En Colombia existen algunos trabajos de arqueologa histrica, muchos de los cuales se
han concentrado en la excavacin de iglesias y viviendas de la lite. Pero la lista se ha venido
ampliando para incluir antiguas fbricas, caminos y cuanta evidencia material de los pero-
dos colonial y republicano se encuentre. Una muestra de lo que puede realizar un arquelogo
en este campo es el trabajo de Santiago Giraldo sobre la incorporacin de cultura material
europea por parte de los grupos indgenas de la Sierra Nevada, en el siglo xvi. Con anterio-
ridad, se haba planteado que los objetos europeos, en especial las armas y las herramientas
de trabajo, se haban incorporado a la sociedad debido a su superioridad tecnolgica.
El estudio documental y etnogrfico indic, por el contrario, que los objetos europeos se
incorporaron en una dimensin social y comunal por parte de las sociedades indgenas: las
botijas para vino se utilizaron para fortalecer los lazos sociales y reforzar la fama de los
lderes polticos en fiestas. Las herramientas de hierro, como bienes de prestigio. Los bienes
que trajeron los conquistadores se asimilaron, de manera selectiva, de acuerdo con las
condiciones de la sociedad indgena, no por su inherente superioridad o para cumplir con
la funcin que tenan en la sociedad espaola. Esto no quiere decir que algunos objetos,
adems de ser adoptados en un medio cultural especfico, no se usaran de formas que
tambin incluyeran el propsito para el cual se elaboraron. Los espaoles estaban muy
preocupados por el acceso a armas por parte de los indgenas, mientras los ingleses y holan-
deses se las vendan para que combatieran a los ibricos. Desde luego, propuestas como
stas tienen la ventaja de poder evaluarse en el registro arqueolgico. Por ejemplo, se puede
investigar dnde se encuentran los restos de botijas para vino o aceite: en las viviendas de
los caciques?, en los espacios pblicos?, en las viviendas comunes y corrientes?
La arqueologa histrica ha tenido la ventaja de poner de relieve que la disciplina no es
importante slo para entender procesos prehispnicos, aunque algunos trabajos arqueol-
gi cos ya se han preocupado por no mantener una ruptura arti fi ci al entre perodos
prehispnicos y coloniales y han tratado de estudiar por igual todos los procesos de ocupa-
cin humana en varias regiones del pas, desde las primeras evidencias hasta hoy. Con el
tiempo, es de esperar que los arquelogos no se asocien, en forma exclusiva, con el estudio
de lo indgena, algo que ya ha empezado a pasar en otras ramas de la antropologa y que,
sin duda, tendr importantes consecuencias polticas y acadmicas.
Un reto de la arqueologa, a corto plazo, es integrar los resultados de la arqueologa
histrica con los estudios sobre sociedades prehispnicas. Los trabajos de la primera han
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
207
tendido a enfatizar estudios micro, en comparacin con los estudios de arqueologa
prehispnica, Tambin han buscado privilegiar lo simblico sobre los aspectos de subsis-
tencia. No hay una buena razn para que el arquelogo se deba contentar con una ar-
queologa prehispnica con un enfoque macro, tcnicas de anlisis cuantitativo y nfasis
en aspectos de subsistencia, en contraste con una arqueologa histrica vinculada a lo
micro, los anlisis cualitativos y lo simblico. Existen estudios sobre aspectos demogrficos
y de manejo del medio ambiente despus de la Conquista, para varias regiones de Colom-
bia, que debern tomar en cuenta quienes estn ms interesados en la produccin de
sentidos y el anlisis de cultura material desde la ptica de la arqueologa histrica. Sin
duda, muchos de los trabajos de la arqueologa histrica se beneficiaran de un mnimo
conocimiento de herramientas de anlisis cuantitativo; ellas podran apoyar o poner en
duda sus interpretaciones. Pero, por otra parte, se debe sealar que la bsqueda de senti-
dos en contextos arqueolgicos es tambin una estrategia vital para quienes estudian el
pasado prehispnico.
LA ARQUEOLOGA MARXISTA
Para Marx la arqueologa, o por lo menos lo que intua iba a ser esa disciplina, fue impor-
tante gracias a su inclinacin explcita por brindar una explicacin evolucionista del pasa-
do y tambin por su deseo, compartido con la I lustracin, de estudiar el origen de las
instituciones. No se trat de un inters en conocer el pasado para legitimar el presente
civilizado. Todo lo contrario: obedece al propsito de desnaturalizar la sociedad actual, en
trminos histricos. Aunque Marx se preocup por el pasado remoto, lo hizo a partir del
estudio de fuentes clsicas, o de sociedades contemporneas, de manera similar a lo que
Lewis Morgan, en los Estados Unidos, haba hecho por la misma poca. El desarrollo de
la arqueologa como disciplina, en su momento, no poda permitir otra cosa. Por tanto, no es
sorprendente que a medida que se desarrollara la arqueologa, algunos marxistas se inte-
resaran en ella, o viceversa, que algunos arquelogos se interesaran en el marxismo, tanto
en Europa, como en Estados Unidos y en Latinoamrica.
En esta ltima, el desarrollo de la arqueologa marxista coincidi con las dcadas de los
sesenta y setenta, cuando gobiernos antidemocrticos asumieron el poder en algunos
pases y en algunas universidades se reaccion en contra de ello desde casi todos los
saberes. En Per, bajo la influencia de los acontecimientos polticos, pero tambin de
arquelogos neoevolucionistas norteamericanos que haban trabajado y enseado en el
pas, surgi el proyecto de arqueologa social, liderado por Luis Lumbreras. Este movi-
miento mantuvo adeptos en Venezuela y en otros pases del continente. No obstante,
quizs Mxico, donde la presencia de militantes de la izquierda espaola refugiada era la
ms fuerte, vio el mayor desarrollo de la arqueologa marxista. Esta escuela fue la que, en
forma explcita, critic primero las debilidades de la arqueologa procesual: la pretensin
de hacer una disciplina neutral, el nfasis en el equilibrio y la adaptacin, la tendencia a
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
208
explicar los cambios sociales a partir de aspectos ambientales, la falta de debate filosfico
y poltico sobre sus preceptos, el alejamiento de la historia, y la falsa dicotoma entre ciencia
e historia.
Colombia no tuvo un desarrollo comparable. El pas se caracteriz a lo largo de su
historia por una reaccin ms o menos fuerte contra el evolucionismo, razn por la cual
muchas ideas del marxismo resultaron poco atractivas. Desde los criollos ilustrados, pa-
sando por los pioneros del siglo xix, cada forma de interesarse por el pasado pas por restar
importancia al evolucionismo. El siglo xix consolid en Colombia una visin de la historia
prehispnica plagada de migraciones. Ms tarde, las formas de evolucionismo que se
desarrollaron eran, o bien correlaciones entre la evolucin de los rasgos psquicos de los
pueblos indgenas que no tenan nada que ver con procesos de cambio en las instituciones
humanas, o la simple aplicacin de categoras fijas, determinadas por el medio ambiente,
como en el caso de los cacicazgos subandinos de Reichel-Dolmatoff.
El papel del indigenismo en Colombia pudo incidir tambin en el impacto de la arqueo-
loga marxista en el pas. Aqu es til una comparacin. En Per y Mxico los esfuerzos por
crear una arqueologa social se entendieron igualmente como un proyecto de arqueologa
nacional. No es casual que la arqueologa marxista se desarrollara especialmente en Mxi-
co y Per, en donde el marxismo tena una importante tradicin en el estudio de los
problemas tnicos. Pero en Colombia, mientras la arqueologa se concentraba en temas
indgenas, desligados de un proyecto nacional, su atractivo se vio limitado. A comienzos de
los aos sesenta, cuando se empez a desarrollar la arqueologa marxista en otras latitudes,
la izquierda colombiana concentraba su labor en el campo, pero principalmente en temas
campesinos. El indigenismo, la mayor parte de las veces, aunque no siempre, no se incor-
por dentro de un programa marxista, sino ms en la tradicin criolla del selectivo y, a veces,
manipulador apego a un romntico pasado. Ya muchos arquelogos sociales haban parti-
cipado en proyectos con campesinos e indgenas, pero era claro que uno como el del
marxismo peruano, en un pas donde los indgenas no tenan la importancia de los campe-
sinos y obreros, era un mensaje difcil de asimilar. Por otra parte, los trabajos marxistas
dejaban mucho que desear, desde la ptica del rigor acadmico. Hoy en da, el desarrollo
de la arqueologa marxista es tambin, ms que una realidad, un proyecto. No hay muchos
arquelogos en Colombia que, de manera explcita, se llamen a s mismos marxistas,
aunque sin importar cmo se llamen, algunos de los mejores trabajos tienen, directa o
indirectamente, influencia marxista.
El desarrollo de la arqueologa marxista tiene un enorme potencial. Algunos aspectos de
la arqueologa procesual, sobre todo metodolgicos, no son descartados por el marxismo.
El nfasis puesto en que las propuestas deben contrastar con el registro arqueolgico, o la
idea de que las interpretaciones cientficas siempre son paradjicas y no dictadas por el
sentido comn, o la utilidad de emplear mtodos cuantitativos, son elementos que no
contradicen el marxismo. Marx insisti en cada uno de ellos. De manera simultnea, se
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
209
puede encontrar un inters en comn por estudiar las condiciones materiales de cualquier
sociedad, como requisito para comprenderla y analizarla. Pero las diferencias son muy
profundas en otros aspectos: por ejemplo, en el nfasis que dio la arqueologa procesual a
los factores externos a las sociedades para explicar cmo stas cambiaban, sin reconocer
muchas veces sus divisiones internas, son difciles de aceptar para el marxismo. Y, por
ltimo, una diferencia en absoluto irreconciliable: la negativa de la arqueologa procesual
a entender la historicidad de las sociedades, lo cual hace que las generalizaciones de los
procesuales pretendan tener una validez universal, mientras las de los marxistas lo son de
cambio histrico, es decir, contingentes a la realidad de las sociedades que estudian. Unas
sociedades con unas caractersticas se transforman en otras de carcter diferente, donde
las leyes son, por completo, nuevas.
El marxismo comparte algunas cosas con las arqueologas posprocesuales. De hecho,
para muchos marxistas numerosos argumentos de los arquelogos posprocesuales suenan
extraa y, sospechosamente, familiares. Entre ellos, la imposibilidad de hacer una diferen-
cia estricta entre datos y teora, o la idea de que el conocimiento es condicionado a las
circunstancias en que se genera; y, desde luego, comparte el llamado a una arqueologa
crtica, comprometida con el tiempo presente. Lo que no acepta es la versin ms relativista
del posprocesualismo, es decir, aquella segn la cual todas las versiones sobre el pasado
son igualmente vlidas. El marxismo seala la contradiccin de querer hacer una crtica a
las condiciones sociales del presente sobre la base de que cualquier interpretacin del
pasado es igualmente cierta, o que las diferentes propuestas son inconmensurables entre
s; o de que se debe seleccionar la que parezca ms vlida, ignorando por completo el
registro arqueolgico, slo porque parece la correcta, en trminos polticos. Esto lleva a otro
tema: el del relativismo y el tiempo presente.
LOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA ARQUEOLOGA:
EL RELATIVISMO Y EL TIEMPO PRESENTE
La actividad cientfica, como cualquier otra empresa humana, est sujeta a lo social; es
decir, acta no slo por la lgica del razonamiento, sino por autoridad y, cuando hace falta,
por la fuerza. Todo aquel que haya trabajado en la disciplina reconocer que en ella se
mueven toda clase de intereses. Operan las diferencias, las jerarquas y las luchas de
poder. Ser cientfico es tambin tener intereses personales y gremiales. Sin duda, detrs de
las ms nobles causas por la ciencia y por el pas, por los indgenas, su cultura y sus lenguas,
se ocultan muchas veces intereses menos nobles.
Para muchos arquelogos, esto slo puede significar una cosa: el contexto social y cultu-
ral no es independiente de la produccin de conocimiento. En efecto, la agitada revolucin
que vivi la disciplina a partir de la arqueologa procesual, y de la reaccin contra ella, forz
a que la disciplina debatiera, en forma franca, temas que de otra manera no habra enfren-
tado, como el compromiso social y el relativismo. ste, en su forma ms extrema, defiende
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
210
que todo vale; en su variante menos extrema, supone que hay diversas maneras de
evaluar las interpretaciones que van ms all de un simple patrn de objetividad. El
relativismo epistmico defiende que el conocimiento del mundo es relativo a las condicio-
nes en las cuales se genera. Critica a la ciencia por presumir que una sola forma de conocer
es legtima. Sin embargo, no siempre acepta que cada una de las posibles formas de
conocer sea del todo arbitraria. No cualquier persona dice cualquier cosa sobre el pasado.
Los juicios sobre ste, como sobre cualquier otra cosa, dependen del contexto, pero tam-
bin de la realidad misma a los que se refiere.
La validacin de la teora tiene muchas caras, adems de la acadmica. I nvolucra aspec-
tos polticos, ticos y estticos. Pero eso no resuelve un aspecto crucial: quin determina
qu es correcto y qu no? Cualquier respuesta seria probablemente supere la relacin, a
veces ingenua, que se establece entre la manipulacin perversa de la objetividad y lo que
hacen los cientficos. Desde luego, las certezas han justificado, con frecuencia, formas de
exclusin. No hay duda de que la arqueologa hace parte de un sistema de relaciones
sociales que sirve para legitimar poderes. A lo largo de su historia, guard una estrecha
relacin con el inters de las lites por justificar su poder y naturalizar la desigualdad social.
Los precursores de la I ndependencia acudieron a la exaltacin del pasado indgena con el
fin de criticar las propuestas que imponan sobre los neogranadinos la pesada carga de
vivir en un medio que llevaba a la degeneracin. Pero terminaron por legitimar una forma
de exclusin basada en el medio y, luego, en la raza. Cuando los pensadores ilustrados
exaltaron las civilizaciones prehispnicas, no hicieron ms que legitimar un patrn de
exclusin segn el cual el carcter de civilizados daba una medida del respeto que se deba
tener por un pueblo. I ncluso los desarrollos indigenistas ms radicales no han sido ms
que otra forma de reforzar ideas y prejuicios relacionados con la exclusin social. Los
indigenismos no han hecho una crtica radical a las cuestiones fundamentales que gene-
ran la desigualdad, sino que han tomado los retorcidos valores en que se basa, para
plantearlos desde el otro lado. Muchas formas de indigenismo contemporneo terminan
por servir a formas de exclusin. Han defendido los derechos de los indgenas sin cuestio-
nar del todo modelos ms amplios de exclusin, que van ms all de la cuestin indgena.
El ecologismo nativo, bandera de la reivindicacin del indgena, no es mucho ms, con
frecuencia, que otra forma de neocolonialismo.
La arqueologa ha servido, sin duda, a la hegemona y la exclusin. Desde sus orgenes
en Colombia, la hegemona de las disciplinas mdicas, con su preocupacin por aspectos
como la higiene, la degeneracin y la raza, imprimi su carcter a la disciplina. La natura-
leza de los temas mdicos, unidos a la propuesta civilizatoria de la I lustracin, sent las
bases de la prctica, as como su agenda y prejuicios No es casual que tantos interesados
en el pasado prehi spni co hubi esen si do mdi cos: Jorge Tadeo Lozano, Ezequi el
Uricoechea, Liborio Zerda, Manuel Uribe ngel y finalmente Paul Rivel, entre otros. Las
lites criollas de inicios del siglo xviii no dudaron de la posibilidad de una ciencia objeti-
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
211
va, y la utilizaron como parte de una estrategia de exclusin, que se podra denominar
geoexclusin, en la medida en que tena como punto de referencia las desigualdades gene-
radas por el medio. Luego, desde finales del siglo xix, se puede hablar de una bioexclusin,
puesto que las estrategias de exclusin comenzaron a basarse ms en aspectos biolgicos
y raciales. Pero esas mismas lites han mantenido una posicin ambigua, y a veces muy
crtica, con respecto a la arqueologa. En el prospecto del Semanario, publicado el 8 de
agosto de 1809, Caldas peda estudiar los objetos de primera necesidad antes de pensar
en los de lujo. Sin duda, conocer el cultivo de una planta, trazar un camino cmodo, o
levantar el plano de un departamento era ms importante que estudiar el origen de los
pueblos del Nuevo Continente, quizs una alusin directa a Manuel del Socorro Rodrguez,
por quien senta poco afecto. En este asunto de la historia indgena, se poda lucir el genio,
la erudicin y la elocuencia, pero al final, despus de centenares de pginas, se dejaba
al lector tan pobre y tan miserable como antes. Ms tarde, varios presidentes de Colom-
bia durante el siglo xix entre ellos Mosquera, Lpez y Herrera fueron aficionados a
la arqueologa. Pero una cosa era coleccionar curiosidades y otra que el oficio de arquelogo
terminara por convertirse en un poderoso instrumento para las lites.
Cuando se trat de privilegiar lo prctico sobre lo intil, el estudio del pasado fue una
presa fcil. Lpez de Mesa, a quien los arquelogos de su poca debieron tanto, no dud
en considerar que se trataba de una disciplina imaginativa. Laureano Gmez consider
que careca de precisin matemtica, y que no ha encontrado an su morfologa, ni sus
procedimientos definitivos. Vergara y Vergara, famoso literato de fines del siglo xix, con-
fes en su cuento, Las tres tazas, que le daba rubor pertenecer al grupo de gente interesada
en las antigedades. Dicho grupo era considerado ridculo por sus compatriotas. Pero,
adems, el mismo carcter elitista con que se plante el conocimiento cientfico limit su
impacto y poder hegemnico. Una de las razones por las cuales se acab el Papel Peridico
fue que la gente del comn crea que slo quienes escriban en l podan entenderse entre
s. En fin, las lites legitimaron su poder mediante la glorificacin de la ciencia objetiva,
pero rara vez incluyeron a la arqueologa como parte de esa ciencia. Con excesiva frecuen-
cia, ridiculizan al investigador del pasado.
El debate no es cuestin del pasado. Es claro que no se equivocan quienes afirman que
los arquelogos tienen un compromiso con el tiempo presente. Pero hay serias razones
para cuestionar que eso implica abandonar el estudio del pasado. Muchas veces se comete
el error de suponer que la ciencia es similar a un individuo que sigue su propia lgica e
intereses particulares. Dentro de esa lgica se inscriben quienes piensan que la arqueolo-
ga es hegemnica o sirve a la lite. La disciplina es imposible de entender por fuera de las
personas, sectores de sociedades o de naciones que la practican. Y hay muchos investiga-
dores que creen que el papel de la ciencia no es llegar a certezas, sino, por el contrario,
dudar de todo y mantener criterios de rigor. Sostienen que estudiar de manera crtica el
pasado no descubrir cosas que terminen por justificar cualquier tipo de exclusin. Por el
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
212
contrario, creen en el trabajo riguroso y a partir de ste critican cualquier forma de discrimi-
nacin. Es verdad que los hechos no se encuentran sino que se generan y que los juicios
sobre ellos son abiertos. Pero ni se generan de cualquier modo, ni se pueden enjuiciar de
cualquier manera.
La agenda del relativismo ms radical proviene, hoy en da, de centros de conocimiento
del primer mundo. All ha calado ms que en los pases pobres, donde se consume esa
manera de ver las cosas, como tantas otras formas de verlas se han asimilado en el pasado.
Para algunos acadmi cos del pri mer mundo, cualqui er i ntento de contrastaci n es
tautolgico y toda interpretacin del pasado se deriva de intereses polticos del presente.
Constituye esto una crtica del orden establecido? No, porque se descalifica estudiar
analticamente realidades concretas con el fin de transformarlas, lo cual es, sin duda, ms
til en los pases pobres que en los ricos. Quizs por esa razn, en el llamado tercer mundo,
las formas ms radicales de relativismo se han consolidado entre los sectores ms pudien-
tes y conservadores de la academia. Los mismos que siempre reaccionaron contra el evo-
lucionismo y el marxismo. Nadie duda de que las ideologas del presente desempeen un
papel preponderante en la interpretacin del pasado. I dentificar esas ideologas es una
tarea importante para quienes se dedican a cuestionar, justificadamente, cmo y para quin
conocemos. Sin embargo, por la misma razn que el conocimiento tiene un importante
arraigo en el contexto presente, no es fcil admitir que las teoras relativistas que prosperan
en el primer mundo se pueden aplicar tal cual en nuestro pas. El objetivo de mostrar que
la sociedad actual es arbitraria se puede retar tambin desde la investigacin rigurosa y la
contrastacin de propuestas. Las interpretaciones del pasado tienen sus lmites. Son los
poderosos los que creen que el mundo puede construirse como ellos quieren. Los que
carecen de poder, dolorosamente, tienden a ser los que son conscientes de que las realida-
des concretas les imponen lmites y que stas pueden ser intransigentes. La ciencia com-
prometida, preocupada por desenmascarar viejas y nuevas formas de exclusin, puede ser
tan rigurosa como la que se pretende neutral, y que apenas arriesga.
El futuro de las diversas formas de hacer arqueologa en Colombia es impredecible.
No todo se jugar en el campo de las propuestas acadmicas. Mucho depender no slo de
la capacidad de cada investigador de traducir sus inquietudes tericas al mundo de la
arqueologa de campo, sino tambin de aspectos polticos e institucionales. Y es que hacer
arqueologa en un pas como Colombia implica pensar en dos aspectos, por lo menos:
hacerla desdeColombia y hacerla para Colombia. En este sentido, es importante guardar
un equilibrio entre los aportes de la academia internacional y los desarrollos propios.
Muchas veces, autores extranjeros estudian problemas similares a los que investigan los
arquelogos colombianos, o tienen preocupaciones tericas similares. No tener en cuenta
esos trabajos, lamentable opcin mantenida por algunos, no es liberador; es una tontera.
Pero otro error, tambin grave, consiste en desconocer los aportes hechos por arquelogos
de nuestro pas. Colombia tiene una larga tradicin de inters por el pasado. Tiene gente
FO RM A S D E H A C ER A RQ U EO LO G A
213
brillante que dice y escribe cosas interesantes. Pero, con frecuencia, el trabajo de los
arquelogos colombianos slo se admite como una forma de completar teoras propuestas
por investigadores extranjeros. Rara vez se acepta que ste puede constituir una genuina
aportacin terica e implicar cambios importantes en la forma de ver las cosas. Que esta
sea una prctica comn entre algunos investigadores forneos no es del todo sorprenden-
te. Pero que lo sea en Colombia es, sin duda, inslito.
Es importante que los interesados en arqueologa seleccionen la forma de hacerla que
les parezca ms convincente y la practiquen con seriedad y criterio. Algunas son produc-
tivas y otras no, pero casi todas ellas, no todas, merecen campeones que las defiendan.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
214
215
Bibliografa
ANTECEDENTES DE LA ARQUEOLOGA EN COLOMBIA
Existen numerosos textos en los cuales se describe la historia de la arqueologa desde una
perspectiva europea o norteamericana. Entre ellos se pueden recomendar los siguientes: The
Idea of Prehistory, de Glyn Daniel y Colin Renfrew (Edimburgo, Edinburgh University
Press, 1988); A History of Archaeological Thought, de Bruce G. Trigger (Cambridge, Cambridge
University Press, 1989); A History of American Archaeology, de Gordon R. Willey y Jeremy A.
Sabloff (Nueva York, W.H. Freeman, 1980), y Precursoresdela arqueologa en Amrica, de
Brian Fagan (Mxico; Fondo de Cultura Econmica, 1984). De Paul Bahn se recomienda
TheCambridgeIllustrated History-Archaeology (Cambridge University Press, 1996).
Existen tambin textos generales sobre el desarrollo de la arqueologa en Colombia.
Entre ellos se deben mencionar los siguientes: Races dela arqueologa en Colombia, de
Priscilla Burcher de Uribe (Medelln, Universidad de Antioquia, 1985); Antihroes en la
historia de la antropologa en Colombia: su rescate, de Jaime Arocha (en Nueva historia
deColombia, 1989, pp. 247-255); Reivindicacin del indio en el pensamiento social
colombiano (1850-1950), de Roberto Pineda Camacho (en Un siglo deinvestigacin
social. Antropologa en Colombia, Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann (eds.), pp. 197-
252); I nicios de la antropologa en Colombia, de Roberto Pineda Giraldo (Revista de
Estudios Sociales, 1999, pp. 29-42), y Trayectoria dela antropologa colombiana, de Milciades
Chaves (Bogot, Editorial Guadalupe, 1986).
I gualmente, Cacicazgos del edificio Colombia prehispnica. Limitaciones metodolgi-
cas de un esquema al alcance de los nios, de Franz Flrez (en Arqueologa del rea
intermedia, 3, 2001, pp. 95-150); Colombia: A Quantitative Analysis, de Luis Gonzalo
Jaramillo y Augusto Oyuela (en History of Latin American Archaeology, Augusto Oyuela
(ed.), Avebury, Worldwide Archaeology Series, 1994) y La lite no siempre piensa lo
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
216
mismo. I ndgenas, Estado, arqueologa y etnohistoria en Colombia (siglos xvi a inicios del
xx), de Carl Henrik Langebaek (en Revista Colombiana deAntropologa, 31, pp. 121-
144). Existen algunos trabajos sobre historia de la arqueologa de carcter regional; por
ejemplo: 50 aos de investigacin arqueolgica en el Valle del Cauca, de Carlos Arman-
do Rodrguez (Boletn Museo del Oro, 16, 1986, pp. 17-30). Una comparacin del desarrollo
de la arqueologa en diversos pases latinoamericanos se encuentra en The Socio-Politics
of the Development of Archaeology in Hispanic South America, de Gustavo Politis (en
Theory in Archaeology-A World Perspective, Peter K. Ucko (ed.), 1995, pp. 197-235).
De la idolatra a la curiosidad
Un artculo en el que se describe el desarrollo del coleccionismo es Demologa y antropo-
loga en el Nuevo Reino de Granada (siglos xvi-xviii), de Roberto Pineda (en Culturas
cientficas y saberes locales, Diana Obregn (ed.), Bogot, Universidad Nacional de Colom-
bia, 2000, pp. 23-89). La Geografa o descripcin del Nuevo Mundo, escrita en 1634, se
encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. La descripcin de Pedro
Cieza de Len sobre las ruinas de Tiahuanaco se halla en La crnica del Per (Madrid,
Historia 16, 1984). Sobre Duquesne se recomienda la introduccin a Historia deun
congreso filosfico tenido en Parnaso por lo tocanteal imperio deAristteles(Revista Colom-
biana deEducacin, 9, pp. 111-174). Sus obras se encuentran publicadas en El Dorado, de
Liborio Zerda (Bogot, Biblioteca Banco Popular, 1972). De fray Francisco Romero, Llan-
to sagrado dela Amrica meridional (Bogot, Editorial ABC, 1955), y de fray Juan de Santa
Gertrudis, Maravillas dela naturaleza (Bogot, Biblioteca del Banco Popular, cuatro vols.,
1970). Del padre Antonio Julin, Monarqua del diablo en la gentilidad del Nuevo Mundo
americano(Bogot, I nstituto Caro y Cuervo, 1994). La referencia sobre hallazgo de obje-
tos de oro indgenas en Cinaga de Oro proviene de Antonio dela Torrey Miranda. Viajero
y poblador, de Pilar Moreno de ngel (Bogot, Planeta, 1993). La referencia sobre la visita
de Francisco Rodrguez a San Agustn se encuentra en el Archivo General de la Nacin,
seccin Colonia, Fondo Poblaciones Varias, 5 f 837r-v.
El contexto de fines del siglo XVIII: arqueologa y civilizacin
Una descripcin del proceso de desarrollo de la idea de civilizacin se encuentra en El
proceso dela civilizacin. Investigaciones sociogenticas y psicogenticas, de Norbert Elias
(Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 2001). Para las discusiones antropolgicas de la
I lustracin se recomienda Antropologa ehistoria en el Siglo delas Luces, de Michle Duchet
(Mxico, Siglo xxi, 1994).
El contexto de la I lustracin en lo que hoy es Colombia se encuentra en La Ilustracin
en Amrica colonial, Diana Soto, Miguel ngel Puig y Luis Carlos Arboleda (eds.), (Ma-
drid, Doce Calles-CSI C-Colciencias, 1995), y Cientficos criollos eIlustracin, editado por
los mismos autores (Madrid, I nstituto Colombiano de Cultura Hispnica, Universidad de
BIBLIO G RA FA
217
Cuenca-Colciencias, 1999); La cultura durante el perodo colonial, de Jorge Orlando
Melo (en Cultura colombiana. Contribuciones al estudio desu formacin, Bogot, I nstituto
Colombiano de Cultura, 1986), y la compilacin de Germn Marqunez, Filosofa dela
Ilustracin en Colombia (Bogot, Editorial El Bho, 1982). Se recomienda Los ilustrados de
Nueva Granada. Genealoga deuna comunidad deinterpretacin, de Renn Silva (Medelln,
Banco de la Repblica-Eafit, 2002). Para la historia de Bogot en esa poca: La sociedad
deSantafcolonial, de Julin Vargas (Bogot, Cinep, 1990). Un libro sobre el inters
europeo en Amrica se encuentra en El Viejo Mundo y el Nuevo, 1492-1650, de J.H. Elliot
(Madrid, Alianza Editorial, 1972).
El viaje de Charles de La Condamine se describe en Viajea la Amrica meridional
(Madrid, Espasa-Calpe, 1962). El de Antonio Ulloa, en Noticias americanas(Granada,
Universidad de Granada, 1992) y Viajea la Amrica meridional (Madrid, Dastin, 2002).
Sobre su obra: Historiografa dela arqueologa y dela historia antigua en Espaa (siglos
xviii-xx) (Madrid, Ministerio de Cultura, 1991) y Nuevas tierras con viejos ojos: viajeros
espaoles y latinoamericanos en Sudamrica, siglos xviii y xix (Buenos Aires, Corregidor,
2001); tambin ii Centenario dedon Antonio deUlloa (M. Losada y C. Varela (eds.),
Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSI C, 1995). El inters colonial por el
pasado prehispnico en el imperio espaol se describe en El descubrimiento cientfico de
Amrica (Barcelona, Anthropos, 1988), y Arquelogos o anticuarios. Historia antigua dela
arqueologa en la Amrica Espaola, de Jos Alcina Franch (Madrid, Ediciones del Serbal,
1995). Sobre el coleccionismo de objetos americanos en Espaa: Coleccionismo americano
indgena en la Espaa del siglo xviii, de Paz Cabello Carro (Madrid, Ediciones de Cultura
Hispnica, 1989).
Gigantes y arqueologa
Una fuente sobre el problema de la antigedad del hombre es TheEstablishment of
Human Antiquity, de Donald K. Grayson (Nueva York, Academic Press, 1983). I nforma-
cin sobre el debate de gigantes se encuentra en La Ilustracin y el hombreamericano, de
Marisa Gonzlez (Madrid, CSI C, 1992), y en Francisco Requena y su descripcin deGuaya-
quil, de Mara Luisa Laviana Cuetos (Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos
de Sevilla, 1984). La descripcin de Pero Lpez se encuentra en Pero Lpez. Rutas de
Cartagena deIndias a Buenos Aires, editado y comentado por Juan Friede (Madrid, Edicio-
nes Atlas, 1970).
El envo de huesos de gigantes de Garzn a Madrid est documentado en Fray Diego
Garca. Su vida y su obra cientfica en la Expedicin Botnica, de Luis Carlos Mantilla y
Santiago Daz Piedrahta (Bogot, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fsicas y
Naturales, 1992). La descripcin del Campo de los Gigantes de Soacha se encuentra en
Historia dela cultura en el Nuevo Reino deGranada, de Gabriel Porras Troconis (Sevilla,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1952).
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
218
Los cronistas andinos
Las obras de cronistas andinos son Nueva Crnica y Buen Gobierno, de Guamn Poma de
Ayala (Mxico, Siglo xxi Editores, 1992), y Comentarios reales, del I nca Garcilaso de la
Vega (Mxico, Editorial Porra, 1990).
Civilizacin, clima, razas y pasado: el debate sobre Amrica
La visin de fines del siglo xvi, que sostiene que el trpico era no slo habitable sino
tambin ideal para la humanidad se encuentra en Delos tres elementos, aire, agua y tierra,
en quesetrata delas cosas en cada uno dellos, de Toms Lpez Medel (Cespedencia, 11, 1982,
pp. 43-44). Una compilacin de escritos sobre el tema de raza durante la I lustracin se
encuentra en Raceand Enlightment. A Reader (Emmanuel Chukwudi Eze (ed.), Oxford,
Blackwell, 1998). Sobre los planteamientos ilustrados con respecto al medio americano, se
puede consultar: Del hombre. Escritos antropolgicos, de Buffon (Mxico, Fondo de Cultu-
ra Econmica, 1986). Para una visin general: La naturaleza como problema histrico.
El medio, la cultura y la expansin deEuropa, de David Arnold (Mxico, Fondo de Cultura
Econmica, 2001). De Guillaume-Thomas Raynal, Historiephilosophiqueet politiquedes
tabissemens et du commercedes europen dans les deux indes(Gnova, Jean-Leonard Pellet,
1781). En la Biblioteca Luis ngel Arango se encuentra la edicin de 1783 de The
History of America, de William Robertson (Londres, W. Strahan, T. Cadell y J. Balfour).
Sobre su obra, se recomienda I mpartiality in Robertsons History of America, de Jeffrey
Smitten (Eighteenth-Century Studies, 19, 1: 56-77).
Mutis y Humboldt: los ilustrados europeos en Amrica
Sobre las opiniones de Mutis: Los oficios mdicos del sabio. Contribucin al estudio del
pensamiento higienista deJosCelestino Mutis, de Adriana Mara Alzate (Medelln, Edi-
torial Universidad de Antioquia, 1999). Sus ideas sobre clima y sociedad se pueden
consultar en Archivo epistolar del sabio naturalista JosCelestino Mutis(Bogot, I mprenta
Nacional-Ministerio de Educacin Nacional, dos vols., 1947) y en JosCelestino Mutis.
Viajea Santaf(Marcelo Fras Nez (ed.), Madrid, Historia 16, 1991). El inters de
Mutis por las lenguas indgenas se encuentra en Las lenguas indgenas y el ocaso del imperio
espaol, de Humberto Triana (Bogot, I nstituto Colombiano de Antropologa, 1993).
Un excelente trabajo que ubica a Mutis en el contexto colonial espaol es Remedios para
el imperio. Historia natural y la apropiacin del Nuevo Mundo, de Mauricio Nieto (Bogot,
I nstituto Colombiano de Antropologa e Historia).
De Humboldt y A. Bonpland se pueden consultar Ideas para una geografa delas
plantas (Bogot, Jardn Botni co Jos Celesti no Muti s, 1985), Viajes a las regiones
equinocciales del Nuevo Continente(Caracas, Monte vila, cinco vols., 1985), Sitios delas
cordilleras y monumentos delos pueblos indgenas deAmrica (Buenos Aires, Solar-Hachette,
1968), y Cristbal Coln y el descubrimiento deAmrica (Caracas, Monte vila Editores,
BIBLIO G RA FA
219
1992). Las notas de Humboldt sobre el imperio inca se encuentran en Alejandro de
Humboldt. Breviario del Nuevo Mundo(Caracas, Editorial Ayacucho, 1995) y una selec-
cin de trabajos arqueolgicos en Alejandro deHumboldt en Colombia, de Enrique Prez
Arbelez (Bogot, Biblioteca Bsica Colombiana, 1981). Un anlisis de su obra se en-
cuentra en Ojos imperiales: literatura deviajes y transculturacin, de Mary Louise Pratt
(Buenos Aires, Editorial Quilmes, 1997) y en La geografa delos tiempos difciles: escritura
deviajes a Sur Amrica durantelos procesos deindependencia 1780-1849, de ngela Prez
Meja (Medelln, Editorial Universidad de Antioquia, 2002).
La reaccin en Amrica
El texto de Pedro Murillo es Geographia deAmrica (1752) (Granada, Universidad de
Granada, 1990). Un excelente trabajo sobre la reaccin criolla a las ideas de Buffon o De
Pauw se encuentra en La disputa del Nuevo Mundo, de Antonello Gerbi (Mxico, Fondo de
Cultura Econmica, 1993). Otro texto de Gerbi sobre Amrica en el siglo xvi es La nueva
naturaleza delas Indias nuevas. DeCristbal Coln a Gonzalo Fernndez deOviedo(Mxi-
co, Fondo de Cultura Econmica, 1992). Dos libros importantes son Los orgenes dela
ciencia social: el desarrollo dela teora delos cuatro estadios, de Ronald L. Meek (Madrid, Siglo
xxi Editores, 1981), y How to WritetheHistory of theNew World-Histories, Epistemologies,
and Identities in theEighteen-Century AtlanticWorld, de Jorge Caizares (Stanford, Stanford
University Press, 2002). Tambin, American Nationalism as a Theory of Nature, de
Ralph N. Miller (Williamand Mary Quarterly, 12 (1): 74-95, 1955), I lustracin y antropo-
loga: una catalogacin del indgena americano, de Marisa Gonzlez (Anales Museo de
Amrica, 4, 1996, pp. 55-72) y Americanismo, ciencia e ideologa: la actividad americanista
espaola a travs de la historia (Anales Museo deAmrica, 4, 1996, pp. 79-106).
Los jesuitas y otros religiosos
El trabajo de Francisco Javier Clavijero es Historia antigua deMxico(Mxico, Editorial
Delfn, dos vols., 1944) y el de Juan de Velasco, Historia del reino deQuito (Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1981). El de Antonio Julin, La perla dela Amrica, provincia deSanta
Marta (Bogot, Academia Colombiana de Historia, 1980) y el de Jos Nicols de la Rosa,
Floresta dela Santa Iglesia Catedral dela ciudad y provincia deSanta Marta (Bogot, Biblio-
teca Banco Popular, 1975). La crnica de Lucas Fernndez de Piedrahta es Noticia histo-
rial delas conquistas del Nuevo Reino deGranada (dos vols.) (Bogot, Ministerio de Educa-
cin Nacional, 1973). La obra de Felipe Salvador Gilij, Ensayo dehistoria americana (Bogo-
t, Biblioteca de Historia Nacional l xxxviii, Editorial Sucre, 1955), y la de Jos Gumilla,
Historia natural, civil y geogrfica delas naciones situadas en las riberas del ro Orinoco
(Santander de Quilichao, Carvajal, SA, dos vols., 1984). Para el papel de los jesuitas:
Cornelius de Pauw and Exiled Jesuits: The Development of Nationalism in Spanish
Amrica, de John D. Browning (Eighteen-Century Studies, 11 (3), 1978, pp. 289-307).
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
220
La reaccin laica: el pasado prehispnico y los criollos
Un buen resumen de la publicaciones coloniales del siglo xviii y principios del xix se
encuentra en la Revista Senderos, dedicada al tema del periodismo en el siglo xix (Bogot,
Publicacin Semestral de la Biblioteca Nacional de Colombia, 7 (1994, pp. 29-30). Sobre el
trabajo de Jefferson se puede consultar Skull Wars, de David Hurst Thomas (Nueva York,
Basic Books, 2000). Sobre el Mercurio Peruano, puede consultarse El Mercurio Peruano
1790-1795, de Jean-Pierre Clment (Frankfurt, Vervuert Verlag, 1997). Sobre la situacin
en Mxico y la obra de Jos Antonio de Alzate, se recomienda Ciencia y libertad: el papel del
cientfico antela independencia americana, de Jos Luis Peset (Madrid, CSI C, 1987).
El trabajo de Caldas Del influjo del clima sobre los seres organizados, se encuentra
publicado en las Obras completas deFrancisco JosdeCaldas(Bogot, Universidad Nacional
de Colombia, 1966). As mismo, los textos Memoria sobre la importancia de connaturalizar
en el reino la vicua del Per y de Chile, Viaje de Quito a las costas del ocano Pacfico
por Malbucho, Memoria sobre el plan de viaje de Quito a la Amrica septentrional y
Viaje al norte de Santaf de Bogot, publicados en Obras deCaldas(Eduardo Posada
(ed.), Bogot, I mprenta Nacional, 1912). Sobre su obra se puede consultar el anlisis de
Luis Alfredo Palau, Caldas: autor de un pequeo tratado pascaliano de antropologa
geogrfica (en Francisco JosdeCaldas 1768-1816, Bogot, Molinos Velsquez Editores,
1994) y Francisco JosdeCaldas. El hombrey el sabio, de Alfredo D. Bateman (Bogot,
Editorial Planeta, 1998). Tambin Francisco JosdeCaldas. Un peregrino delas ciencias,
Jeanne Chenu (ed.) (Madrid, Crnicas de Amrica, 1992).
El desarrollo de las teoras de Jorge Tadeo Lozano se encuentra en Fragmento de una
obra titulada: fauna cundinamarquesa o descripcin de los animales del Nuevo Reino de
Granada (Semanario del Nuevo Reino deGranada, 1806, pp. 48, 49 y 50). La obra de
Jorge Tadeo Lozano es el fragmento de una obra titulada Fauna cundinamarquesa o
descripcin de los animales del Nuevo Reino de Granada (Semanario del Nuevo Reino de
Granada, 1806, oo. 48-50). Su obra es analizada por Humberto Cceres en JorgeTadeo
Lozano: vida, obra, poca (Bogot, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1987). El trabajo de
Francisco Antonio Ulloa es Ensayo sobre el influjo del clima en la educacin fsica y moral
del hombre del Nuevo Reino de Granada, tambin publicado en el Semanario. Las
referencias sobre el Papel Peridico corresponden a la versin facsimilar publicada en
Bogot por el Banco de la Repblica y la Biblioteca Nacional en 1978.
Los trabajos de Jos Mara Salazar se titulan El placer pblico deSantaf(Santaf,
I mprenta Real, 1804) y Memoria descriptiva de Santaf de Bogot (Semanario del
Nuevo Reino deGranada, 2: 193-230). Bogot, Biblioteca Popular de Cultura Colombia-
na, 1942) y el de Jos Manuel Restrepo, Ensayo sobre la geografa. Producciones, indus-
tria y poblacin de la provincia de Antioquia en el Nuevo Reino de Granada (Semanario
del Nuevo Reino deGranada, 1, Bogot, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1942,
pp. 249-285). El trabajo de Pedro Fermn de Vargas es Pensamientos polticos y memorias
BIBLIO G RA FA
221
sobrela poblacin del Nuevo Reino deGranada (Bogot, Banco de la Repblica, 1953).
El viaje de Gaspard Mollien se encuentra descrito en Viajepor la repblica deColombia en
1823 (Bogot, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1944). De Jos Antonio Plaza
se recomienda Memorias para la historia dela Nueva Granada desdesu descubrimiento
hasta el 20 dejulio de1810 (Bogot, I mprenta del Neo-Granadino, 1850). Y de Jos
I gnacio de Pombo, I nforme a la junta suprema de Cartagena de I ndias de 1810 (A.
Mnera (ed.), en Ensayos costeos. Dela Colonia a la Repblica 1770-1890, Bogot, Biblio-
teca deAutores Costeos, Colcultura, 1994).
Dos trabajos sobre este perodo son Prensa y revolucin a finales del siglo xviii, de Renn
Silva (Bogot, Banco de la Repblica, 1988), y Etnia, regin y nacin: el fluctuante
discurso de la identidad (notas para un debate), de Jorge Orlando Melo (en Predecir el
pasado: ensayos dehistoria deColombia, Bogot, Fundacin Simn y Lola Guberek, 1992,
pp. 81-108). Un trabajo panormico sobre los lderes criollos de la I ndependencia se
encuentra en Precursores de la I ndependencia, de Margarita Garrido (Gran Enciclope-
dia deColombia, 1, 1991, pp. 211-222).
Manuel del Socorro Rodrguez y el origen de las civilizaciones americanas
Los trabajos de Rodrguez en los que se basa este captulo se encuentran en El Redactor
Americanoy El Alternativo, existentes en la Biblioteca Nacional. Una nota bibliogrfica
sobre el autor se encuentra en Don Manuel del Socorro Rodrguez: itinerario desu vida,
actuaciones y escritos, de Antonio Cacua Prada (Bogot, Banco de la Repblica, 1966).
Una descripcin de las teoras sobre el origen del hombre americano a fines del siglo xviii
y principios del siglo xix se encuentra en La fsica sagrada: ciencias religiosas y teoras
cientficas en los orgenes dela geomorfologa espaola, de Horacio Carpel (Madrid, Edicio-
nes del Serbal, 1985). La obra consultada de Jernimo Feijoo es Teatro clsico universal
(Madrid, Espasa-Calpe, 1944).
La guerra y el pasado indgena
Una discusin sobre la nocin de patriotismo se encuentra en Por amor a la patria, de
Maurizio Virolli (Madrid, Ascento Editorial, 1997). Sobre la posicin de los lderes de la
I ndependencia con respecto a las comunidades indgenas se pueden consultar: Indigenismo
en Colombia: A Facet of theNational Identity Search, 1821-1973, de Jos Helguera (Buffalo,
State University of New York), Nationality, Nationalism, and Supra Nationalism in the
Writings of Simn Bolvar, de Simon Collier (en Readings in Latin American History, P.
Bakewell, J. Johnson y M. Dodge (eds.), Durham, Duke State University, 1985, pp. 390-
413) y Race, I ntegration, and Progress: Elite Attitudes and the I ndian in Colombia,
1750-1870, de Frank Safford (HispanicAmerican Historical Review, 71 (1), 1991, pp.
1991). Dos trabajos claves sobre el desarrollo de las ideas de nacin y patria entre los
criollos americanos son Orbeindiano. Dela monarqua catlica a la repblica criolla, de
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
222
David A. Brading (Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1991), y Barroco y terminologa
en Hispanoamrica, de Edbert Oscar Acevedo (Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999).
Sobre los problemas de clase y raza en la Nueva Granada se destacan las opiniones de T.
Jomard, publicadas en la Biografa del general Joaqun Acosta, de Soledad Acosta de Samper
(Bogot, Librera Colombia-Camacho Roldn & Tamayo, 1901).
Los textos de Fernndez de Sotomayor, Miguel de Pombo y Simn Bolvar se pueden
consultar en Filosofa dela emancipacin en Colombia, de Germn Martnez Argote (Bo-
got, Editorial El Bho, 1983). Para el Correo del Orinocose consult la edicin facsimilar
publicada por Gerardo Rivas (Bucaramanga, 1998).
Despus de la Independencia
Documentos relativos a la fundacin del Museo Nacional se encuentran en El Estado y
las ciencias en Colombia en el siglo xix, de Luis Duque Gmez (Revista dela Academia
Colombiana deCiencias, 17 (66): pp. 405-414). Un anlisis detallado se encuentra en la
tesis de grado del Departamento de Antropologa de la Universidad de los Andes llama-
da La apropiacin del pasado y presente indgenas. Conformacin de colecciones ar-
queolgicas y etnogrficas del Museo Nacional (1823-1934), y Museo Arqueolgico y
Etnogrfico (1939-1948), 1993. La obra de Franci sco Zea es Colombia: A Being a
Geographical, Statistical, Agricultural, Commercial, and Political Account of that Country
(Londres, Baldwin, Cradock y Joy, 1822).
Para la misin de Boussingault se recomienda La misin Boussingault , de Toms
Rueda (Escritos, 1, Bogot, 1963, pp. 168-179) y Viajes cientficos a los Andes ecuatoriales,
de Jean Baptiste Boussingault y Franois Desire Roulin (Bogot, I nstituto Colombiano
de Cultura Hispnica, 1971). Tambin Memorias(Bogot, Banco de la Repblica, 1985).
La controversi a en torno a los debates geolgi cos se encuentra en Great Geological
Controversies, de A. Hallam (Oxford, Oxford University Press, 1989). Las actividades de
Rivero en Bogot son descritas en Viajes por Colombia 1823 y 1824, de Charles Stuart
Cochrane (Bogot, Banco de la Repblica, 1994) y en Viajes por el interior delas provin-
cias deColombia, publicado en 1828 por John P. Hamilton (Bogot, Publicaciones del
Banco de la Repblica, 1955). El trabajo de Jos Flix Merizalde es Eptomedelos elemen-
tos dehigieneo dela influencia delas cosas fsicas y morales sobreel hombre(Bogot, I mprenta
de Pedro Cubides, 1828).
El romanticismo y la arqueologa nacional
Sobre el romanticismo se pueden consultar Las races del romanticismo, de I sahiah Berlin
(Madrid, Tauros, 2000) e Historia: anlisis del pasado y proyecto social, de Josep Fontana
(Barcelona, Editorial Crtica, 1999). El arquelogo Gordon Childe escribi una de las
mejores crticas al romanticismo en Teora dela historia (Buenos Aires, Editorial La Plya-
de, 1976). Para un estudio de viajeros se puede consultar Bibliografa colombiana deviajes
BIBLIO G RA FA
223
deGabriel Giraldo(Bogot, Editorial ABC). El trabajo de Joaqun Acosta es Historia dela
Nueva Granada (Medelln, Editorial Bedout, 1971). De Soledad Acosta, Biografa del
general Joaqun Acosta (Bogot, Librera Colombia-Camacho Roldn y Tamayo, 1901).
El trabajo de Manuel Vlez se encuentra publicado en El Dorado, de Liborio Zerda.
Sus hallazgos se describen en Investigaciones arqueolgicas en el territorio chibcha, de
Sylvia Broadbent (Bogot, Universidad de los Andes, 1965). El trabajo de Codazzi en
San Agustn es Jeografa Fsica i Poltica delas Provincias dela Nueva Granada por la
Comisin Corogrfica bajo la direccin deAgustn Codazzi. Segunda parte: Informes(Bogo-
t, Banco de la Repblica, 1959). Las ideas de Eliseo Reclus se encuentran en La terre.
Description des phnomnes dela viedu globe, ii (1895). Las de Raimundo Rivas se hallan
en la revista Santafy Bogot, 1: 5 de julio 5 de 1909, pp. 18-28.
El texto de Miguel Samper La miseria en Bogot se encuentra en Miguel Samper.
Seleccin deescritos (Bogot, Biblioteca Bsica Colombiana-I nstituto Colombiano de
Cultura, 1977). Sobre la Comisin Corogrfica se puede leer La Comisin Corogrfica y
las ciencias sociales, de Olga Restrepo (en Historia social delas ciencias, tomo ix, Ciencias
sociales, Bogot, Colciencias, pp. 203-220). El aspecto de la lengua en la I lustracin y el
romanticismo se encuentra en Wilhelmvon Humboldts Conception of LinguisticRelativity,
de Roger Lanham (La Haya, Mouton, 1967). Para la historia de los estudios de Jones y las
lenguas i ndoeuropeas se recomi enda Archaeology and Language. ThePuzzleof Indo-
European Origins, de Colin Renfrew (Cambridge, Cambridge University Press, 1988).
Los textos de colegio consultados son Geografa general para el uso dela juventud de
Venezuela, de Montenegro (Caracas, I mprenta de A. Damiron, 1834), y Resumen dela
Geografa ehistoria poltica, estadstica y descriptiva dela Nueva Granada para el uso delas
escuelas primarias superiores, de Antonio B. Cuervo (Bogot, I mprenta Torres Amaya,
1852). Ambos textos se consultaron en el Archivo Histrico Restrepo.
Una sola visin del pasado y un solo proyecto civilizador?
Sobre el proceso de construccin de nacin se recomiendan: de Magnus Morner, Economic
Factors and Stratification in Colonial Spanish America with Special Regard to Elites (en
HispanicAmerican Historical Review, 63 (2), 1983, 3365-3369); de Francisco Leal, Esta-
do y poltica en Colombia (Bogot, Siglo xxi Editores-Cerec, 1989); de Mara Teresa Uribe
y Jess Mara lvarez, Poderes y regiones: problemas en la construccin dela nacin colom-
biana (Medelln, Universidad de Antioquia, 1987); de Marco Palacios, La fragmenta-
cin regional de las clases dominantes en Colombia: una perspectiva histrica (en La clase
ms ruidosa y otros ensayos depoltica ehistoria, Bogot, Editorial Norma, 2002, pp. 19-58);
de Alfonso Mnera, El Caribecolombiano en la repblica andina: identidad y autonoma
poltica en el siglo xix (Bogot, Banco de la Repblica, 1996), y de Cristina Rojas, Civili-
zacin y violencia. La bsqueda dela identidad en la Colombia del siglo xix (Bogot, Editorial
Javeriana-Editorial Norma, 2002).
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
224
La arqueologa como ciencia
De Ezequiel Uricoechea se recomiendan Memorias sobreantigedades neogranadinas
(Bogot, Biblioteca Banco Popular, 1971) y el texto Elogio de don Ezequiel Uricoechea,
de Luis Augusto Cuervo (en Seleccin dediscursos, divulgacin histrica, Bogot, Acade-
mia Colombiana de Historia, 1954, pp. 333-350). De Liborio Zerda, El Dorado(Bogot,
Biblioteca Banco Popular, 1972), y de Vicente Restrepo, Crtica a los trabajos arqueolgicos
del Dr. JosDomingo Duquesne(Bogot, I mprenta de la Nacin, 1992), y Los chibchas antes
dela conquista espaola (Bogot, Biblioteca Banco Popular, 1972).
El trabajo de Juan Garca del Ro es Meditaciones colombianas (en Ensayos costeos.
Dela Colonia a la Repblica: 1770-1890, Alfonso Mnera (comp.), Colcultura, 1994).
La obra de Daniel G. Brinton es La raza americana: clasificacin lingstica y descripcin
etnogrfica delas tribus indgenas deAmrica del Nortey del Sur, originalmente publicada
en 1891 (Buenos Aires, Editorial Nova, 1946). La de Max Uhle es Verwandtscaften und
Wanderungen der Tchibscha (Berln, Congreso I nternacional de Americanistas, 7, 1890,
pp. 466-488).
El trabajo de Andrs Posada es Essai Ethnographiquesur les aborignes deLEtat
dAntuiquia en Colombie(Pars, Memoria de la Sociedad de Antropologa de Pars, ii, 1,
1873).
Las sociedades cientficas
La fuente principal para este captulo es el trabajo de Diana Obregn Sociedades cient-
ficas deColombia: la invencin deuna tradicin 1859-1936 (Bogot, Banco de la Rep-
blica, 1992). Tambin se recomiendan TheIdeal of thePractical (Austin, Texas University
Press, 1976), de Frank Safford, y Sociedades de naturalistas: las disciplinas y las par-
bolas de la historia, de Olga Restrepo Forero (en Historia social dela ciencia en Colombia,
tomo iii, Historia natural y ciencias agropecuarias, Bogot, Colciencias, 1993, pp. 189-
236).
Las referencias sobre Mutis y la botnica indgena se tomaron de Relacin del blsamo y
del copalchi, escrita por Mutis en 1789 (documento del Archivo de I ndias de Sevilla,
I ndiferente 1545, Espaa). Las referencias de Rthlisberger sobre la inexistencia de
una sociedad de arquelogos a finales del siglo xix se encuentran en El Dorado(Bogot,
Banco de la Repbli ca, 1993). El trabajo de Florenti no Vezga es Memoria sobrela
historia del estudio dela botnica en la Nueva Granada (Bucaramanga, Biblioteca Santander,
10, 1938).
La arqueologa no es cosa de hombres
El texto de Soledad Acosta de Samper se encuentra en Memorias presentadas en Congre-
sos I nternacionales quesereunieron en Espaa durantelas fiestas del iv centenario del
descubrimiento deAmrica, en 1892 (Pars, I mprenta de Durand, 1892).
BIBLIO G RA FA
225
Los trabajos regionales: el caso de Uribe ngel
El texto de Manuel Uribe ngel es Geografa general y compendio histrico del estado de
Antioquia (Pars, I mprenta de Vctor Goupy y Jourdan, 1885). Su visin sobre las ciencias
se puede encontrar en Medicina en Antioquia (Bogot, Editorial Minerva, 1889). Para el
desarrollo de la arqueologa en Antioquia se recomienda Historia dela arqueologa en
Antioquia: contextos histricos y tericos, de Carlo Emilio Piazzini (tesis de grado, Universi-
dad de Antioquia, Departamento de Antropologa, 1995). El trabajo de Ernesto Restrepo
Tirado es Ensayo etnogrfico y arqueolgico dela provincia delos quimbayas(Bogot, I m-
prenta Nacional, 1912).
La arqueologa, la guaquera y los aficionados
El texto de Arango Cano es Recuerdos dela guaquera en el Quindo(Bogot, Editorial de
Cromos, Luis Tamayo & Co., 1924). Para la historia de la guaquera en el Viejo Caldas se
puede consultar La guaquera del Viejo Caldas, de Albeiro Valencia Llano (Boletn
Museo del Oro, 23, 1989, pp. 61-76). Las referencias de Cano en trabajos de arquelogos
profesionales se encuentran en Los quimbaya. Historia dePereira, de Luis Duque Gmez
(Bogot, Librera Voluntad, 1963). Una valiosa descripcin de la relacin de la guaquera
se encuentra en La colonizacin antioquea en el occidentedeColombia, de James Parsons
(Bogot, Banco de la Repblica). Una excelente historia de la guaquera antioquea es El
tesoro delos quimbayas. Historia, identidad y patrimonio, de Pablo Gamboa Hinestrosa
(Bogot, Editorial Planeta, 2002).
Raza y arqueologa a fines del siglo XIX: entre las migraciones y la evolucin
Un trabajo que resume el desarrollo de la idea de raza en Amrica es Brevehistoria delas
razas deAmrica, de Di ck dgar I barra (Buenos Ai res, Edi tori al Clari dad, 1989).
El trabajo que mejor critica las aproximaciones evolucionistas y racistas de fines del siglo
xix, entre stas el trabajo de Paul Broca, es Mismeasureof Man, de Stephen Jay Gould
(Nueva York, W.W. Norton, 1981) y El cerebro deBroca. Reflexiones sobreel apasionante
mundo dela ciencia, de Carl Sagan (Mxico, Grijalbo, 1984). Sobre los usos de la tcnica
fotogrfica se puede consultar Fotografa: el rostro de Colombia, de Juan Luis Meja
(Gran Enciclopedia deColombia, 6, Bogot, Crculo de Lectores, 1993, pp. 235-248). Para
la evolucin del concepto de raza en los Estados Unidos a lo largo del siglo xix se reco-
mienda Scientific Racism and the American I ndian in the Middle Nineteenth Century,
de Reginald Horsman (American Quaterly, 27 (2), 1975, pp. 152-268).
El trabajo de I saacs, Estudios sobrelas tribus indgenas del estado del Magdalena, fue
publicado en los Anales deInstruccin Publica en los Estados Unidos deColombia, 6, en
1884. La rplica de Caro, El darwinismo y las misiones, apareci en la misma revista (10,
1887). Las quejas de I saacs sobre la financiacin de sus investigaciones se encuentran en
la misma publicacin (4, 1882, pp. 258-259). Sobre Caro y su tiempo se puede consultar
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
226
Miguel Antonio Caro y la cultura desu poca (Rubn Sierra (ed.), Bogot, Coleccin Sede-
Universidad Nacional de Colombia, 2002). Un trabajo sobre su vida y obra es JorgeIsaacs,
el caballero delas lgrimas, de Luis Carlos Velasco (Cali, Talleres Grficos de Litocencoa,
1987). La descripcin de Miguel Can sobre Caro est en En viaje, publicado en 1903
(Buenos Aires, El Elefante Blanco, 1996). El trabajo de Aristides Rojas, Orgenes hist-
ricos: la nacin caribe, se encuentra en Libro en prosa: miscelanea deliteratura, ciencia e
historia (Caracas, Rojas Hermanos Editores, 1876).
La arqueologa de inicios del siglo XX: el debate sobre el evolucionismo
La relacin de Saffray de 1870 se encuentra en Viajea la Nueva Granada (Bogot,
Biblioteca del Banco Popular-Prensa Ministerio de Educacin Nacional, 1948). De Cuervo
Mrquez se recomienda el trabajo Estudios arqueolgicos y etnogrficos(Bogot, Biblioteca
de la Presidencia de la Repblica, 1956) y Las conmociones geolgicas dela poca cuaternaria
en la sabana deBogot y sus alrededores (Bogot, Editorial Minerva, 1927). De Miguel
Triana, La civilizacin chibcha (Bogot, Biblioteca del Banco Popular, 4, 1970) y Los
cojines del zaque. Conferencia leda en las piedras as llamadas (Boletn deHistoria y
Antigedades, 17 (1979: 297-300, 1928). Sobre la vi da de Cuervo, Carlos Cuervo
Mrquez, el botnico, de Santiago Daz Piedrahta (Revista dela Academia Colombiana
deCiencias, 24 (91): pp. 247-254). El debate de Emilio Cuervo sobre el evolucionismo se
encuentra en Lectio, disputatio, dictatio en el nombre de la ciencia: una polmica
evolucionista en Colombia, de Olga Restrepo (Historia Crtica, 10, 1995, pp. 73-87).
El trabajo de Carlos Man, Del lago Titicaca a Bogot, fue publicado en los Anales de
Instruccion Pblica en los Estados Unidos deColombia, 3, 1881. El asunto de los huesos de
fauna extinta con artefactos humanos fue reportado por Jos Caicedo en De algunos
objetos curiosos que existen en el Museo Nacional (Anales deInstruccin Publica en
Estados Unidos deColombia, 5, 1883, pp. 229-238).
Decadencia de la raza, indigenismo y arqueologa de los aos treinta
El ambiente indigenista de las primeras dcadas del siglo xx se encuentra reflejado en las
obras de Germn Arciniegas, Amrica, tierra firme(Santiago de Chile, Ediciones Arcilla,
1927). De Juan C. Hernndez se recomienda Raza y patria (Bogot, Dulima, 1931).
De Octavio Quiones Pardo, Los brbaros(Bogot, Cooperativa de Artes Grficas, 1940).
De Luis Alberto Acua, El artedelos indios colombianos (Mxico, Ediciones Samper
Ortega, 1942). Una descripcin del debate sobre la degeneracin de la raza se encuentra
en Historia dela psiquiatra en Colombia, de Humberto Roselli (Bogot, Edicin Horizon-
tes, 1968). De Miguel Jimnez Lpez, La locura en Colombia y sus causas(Cultura, 3 (16),
1916, pp. 216-231). De Jos Francisco Socarrs se recomienda La crisis delos valores en
Colombia (Bogot, Ediciones Tercer Mundo, 1978). De Juan N. Corpas se recomienda La
atmsfera dela planiciedeBogot en algunas desus relaciones con la fisiologa y la patologa del
BIBLIO G RA FA
227
hombre(Bogot, I mprenta de Medina e Hijo, 1910) y de Alonso Cano, Degeneracin en
Colombia (Medelln, Lit. e I mp. J.L. Arango).
Los restos arqueolgicos en Triana y Cuervo
La bibliografa es la misma de la seccin La arqueologa de inicios del siglo xx: el debate
sobre el evolucionismo. La experiencia de Cuervo en excavaciones se encuentra en el
Boletn deHistoria y Antigedades, 17 (193): 22-7.
El evolucionismo sin evolucin y la arqueologa sin excavacin
De Hermann Trimborn se recomienda Seoro y barbarieen el Valledel Cauca. Estudio
sobrela antigua civilizacin quimbaya y grupos afines del oestedeColombia (Madrid, Con-
sejo Superior de I nvestigaciones Cientficas-I nstituto Gonzalo Fernndez de Oviedo,
1949). Una reciente traduccin a cargo de Mario Gonzlez Restrepo de las obras de
Trimborn y Eckert se encuentra en Guerreros y canbales, texto que incluye una excelente
introduccin de Roberto Pineda (Bogot, Universidad de los Andes-Fondo de Promocin
de la Cultura, 2002).
La arqueologa imperial y cientfica: Andr, Hettner y Preuss
La actitud de Ernesto Restrepo ante el registro arqueolgico se encuentra en Estudio sobre
los aborgenes deColombia (Bogot, Editorial La Luz, 1892). El trabajo de Eduard Andr
es Amrica equinoccial (en Amrica pintoresca. Descripcin deviajes al Nuevo Continente,
vol. 3). El de Alfred Hettner es Viajes por los Andes colombianos (1882-1884) (Bogot,
Banco de la Repblica, 1976). La carta del Mariscal Sucre a Jos Manuel Restrepo se
escribi en Potos el 30 de mayo de 1827. Se conserva en el Archivo Histrico Restrepo de
Bogot. El documento sobre el entierro encontrado en Cartago se titula Apuntes sobre los
objetos encontrados en dos sepulturas de los quimbayas. Se halla en la Biblioteca Gene-
ral de Humanidades del CSI C, Madrid. El trabajo de A. Stbel, W. Reiss y B. Koppel es
Kultur und IndustrieSdamerikanischer Volker (Beln, Verlag von A. Ascher y Co., 1889-
1890), su correspondencia fue publicada en el Boletn Cultural y Bibliogrfico, (35), 1994.
La obra cumbre de Preuss es Artemonumental prehistrico(Bogot, Direccin de Di-
vulgacin Cultural-Universidad Nacional de Colombia, 1974). Tambin se recomiendan:
Carta de viaje desde Colombia (Boletn Museo del Oro, 15: 5-11) y La importancia de
Colombia para la arqueologa y la prehistoria de Amrica (Colegio Mayor deNuestra
Seora del Rosario, 241 (248): 554-563). Sobre su vida: Konrad Theodor Preuss, pione-
ros de la investigacin arqueolgica en Colombia, de Carlos Uribe (Boletn Museo del Oro,
15: 3-5) y sobre la descripcin de su trabajo en San Agustn: San Agustn-A Cultureof
Colombia, de Gerardo Reichel-Dolmatoff (Londres, Times and Hudson, 1972). Sobre el
trabajo entre los huitotos se puede consultar Religin y mitologa delos uitotos-Primera
parte-Introduccin a los textos (Bogot, Universidad Nacional de Colombia-Colcultura-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
228
Coa, 1994). Sobre su experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, Visita a los indios
kagaba dela Sierra Nevada deSanta Marta (Bogot, I nstituto Colombiano de Cultura,
dos vols., 1993).
La institucionalizacin de la arqueologa
La historia de la arqueologa de Eduardo Posada se encuentra en Arqueologa colombia-
na (Boletn deHistoria y Antigedades, 14 (162), 1923, pp. 365-371). Algunos de los
artculos del Boletn mencionados en el texto son Construcciones indgenas, de Ernesto
Restrepo Tirado (1 (11), 1903, pp. 574-96), Las piedras de Leiva en inmediaciones de
Santa Sofa, de Peregrino Snchez (14 (158), 1922, pp. 81-85), y Arqueologa tairona,
de Arturo Quijano (18 (200), 1929, pp. 484-486). Un texto que analiza la presencia de
trabajos de carcter arqueolgico en el Boletn es el de Jorge Morales, Arqueologa y
etnografa indgena en el Boletn (Boletn deHistoria y Antigedades, 89 (818), 2002, pp.
493- 518).
La obra de Paul Rivet ha sido descrita por Roberto Pineda en Paul Rivet: un legado
que an nos interpela y por Carlos Uribe en Entre el amor y el desamor: Paul Rivet en
Colombia (en Documentos sobrelenguas aborgenes deColombia, 2: 53-78, Jon Landaburu
(ed.), Bogot, Cela, Universidad de los Andes, 1, 1998, pp. 49-74). De Enrique Rocheraux
se recomienda El profesor Rivet y sus corresponsales (en Homenajeal profesor Paul
Rivet, Bogot, Academia Colombiana de Historia, 1958); de Alicia Dussn de Reichel,
Paul Rivet y su poca (Correo delos Andes, 26: 70-76), y de Roberto Pineda, Los
caribes (Historia deColombia. La Colombia ms antigua, ii, 2, Bogot, Editora Salvat,
1988, pp. 139-154). Un artculo que resume la forma de ver la disciplina de Rivet es La
etnologa, ciencia del hombre (Revista del Instituto Etnolgico, 1, 1943, pp. 1-6). Los
trabajos de Rivet mencionados son Metalurgia del platino en la Amrica precolombina
y La influencia karib en Colombia (Revista del Instituto Etnolgico Nacional, 1 (1), 1944,
pp. 39-45, 55-93 y 283-295). El trabajo de Juan B. Montoya es Tiribies y sinufanaes
(Revista dela Universidad deAntioquia, 102, 1937, pp. 200-254). Sobre las reacciones
contra Rivet, se puede consultar Notas sobre la historia de las investigaciones antropolgicas
en Colombia, de Luis Duque Gmez (en Apuntes para la historia dela ciencia en Colom-
bia, Jaime Jaramillo (ed.), Bogot, Colciencias, 1970, pp. 213-238). Un texto en el que
Boas resume su posicin terica es Cuestiones fundamentales deantropologa cultural (Bue-
nos Aires, Solar-Hachette, 1964).
Polticos y arqueologa: el pasado al servicio del presente
Para entender el ambiente intelectual de los aos treinta en Colombia, se recomienda
Las ideas polticas en los aos treinta, de Jaime Jaramillo (Revista dela Universidad
Nacional, 3 (14-15): 25-30). Las polticas liberales con respecto a la Comisin Aldeana y
la Encuesta Folclrica Nacional estn documentadas en Reflexiones sobre la cultura
BIBLIO G RA FA
229
popular, a propsito de la Encuesta Folclrica Nacional 1942, de Renn Silva (Historia y
Sociedad, 8, 2002, pp. 11-45). Un valioso recuento del desarrollo de la legislacin sobre
patrimonio desde el siglo xix fue compilado en Colombia: monumentos histricos y arqueo-
lgicos, de Luis Duque Gmez (Mxico, I nstituto Panamericano de Geografa e Historia,
dos vols., 1955). Los argumentos de Laureano Gmez se encuentran en Interrogantes
sobreel progreso deColombia (Bogot, Editorial Revista Colombiana, Ltda., 1970). Para las
ideas de Gaitn se puede consultar Las ideas socialistas en Colombia (Bogot, Centro
Gaitn, 1988). Un anlisis de ellas est en Orden y violencia: Colombia 1930-1954, de
Daniel Pcaut (Bogot, Siglo xxi Editores-Cerec, 1987). De Luis Lpez de Mesa se
recomiendan Decmo seha formado la nacin colombiana (Medelln, Editorial Bedout,
1970), Disertacin sociolgica y escrutinio sociolgico dela historia colombiana (Medelln,
Editorial Bedout, 1970). Para el trabajo en San Agustn: el Estudio dela Comisin de
Cultura Aldeana. El departamento del Huila (Bogot, I mprenta Nacional, 1933). Tambin
de la Biblioteca Aldeana deColombia, se recomienda Prehistoria colombiana, de Juan C.
Hernndez (Bogot, Ministerio de Educacin, 1936). El artculo de Luis H. Osorio es El
clima y la sociedad humana (Colombia, 1-2, 1944, pp. 37-41).
La arqueologa de los aos cuarenta: el caso de San Agustn y Tierradentro
Sobre la vida y obra de Prez de Barradas se puede consultar Apuntes biogrficos y su
primer viaje a Amrica, de Francisco Javier Aceituno, Marcela Duque e I vn Daro
Espinosa (Archaia, 1: 56-65). Sobre Hernndez de Alba, Biografa intelectual de Gregorio
Hernndez de Alba, de Jimena Perry (tesis de grado, Universidad de los Andes, 1994).
La obra de Antonio Garca es Geografa econmica deCaldas(Bogot, Banco de la Rep-
blica, 1978). El documento Fin deuna polmica se encuentra en la Biblioteca Luis ngel
Arango (mss 1195). Un trabajo sobre la poca es La apropiacin del pasado: conformacin
decolecciones arqueolgicas y etnogrficas del Museo Nacional, 1823-1938 y Museo Arqueo-
lgico y Enogrfico 1939-1948 (Tesis de Grado, Universidad de Los Andes, 1994).
La lectura de Justus Schottelius que resume su programa de estudios corresponde a
Estado actual de la arqueologa colombiana (Boletn deArqueologa, 11, (3), 1946, pp.
201-212). Los trabajos de Hernndez de Alba son Colombia. Compendio arqueolgico
(Bogot, Editorial Cromos, 1938), I nvestigaciones arqueolgicas en Tierradentro (Re-
vista delas Indias, 2 (9): 29-35 y 2 (10): 91-101), The Archaeology of San Agustn and
Ti erradentro, Colombi a (en Handbook of South American I ndians, 2, Washi ngton,
Smithsonian I nstitution, 1948, pp. 851- 859). De Prez de Barradas, Arqueologa y antro-
pologa precolombinas deTierradentro(Bogot, Ministerio de Educacin Nacional, 1937),
Colombia deNortea Sur, vols. 1 y 2 (Madrid, Edicin del Ministerio de Asuntos Exterio-
res-Relaciones Culturales, 1943) y Arqueologa agustiniana (Bogot, Ministerio de Edu-
cacin Nacional, 1942). La descripcin del Museo Nacional y del Museo de Oro de
Guillermo Hernndez Rodrguez se encuentra en Gua deBogot. Artey tradicin (Bogo-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
230
t, Librera Voluntad S. A., 1948). La referencia sobre los hallazgos de Juan de la Cruz
Posada se encuentra en Nociones degeologa y prehistoria deColombia, escrito por H.
Daniel, de la comunidad lasallista (Medelln, Bedout, 1948).
Alden Mason o el miedo a interpretar
Los trabajos de Alden Mason son Archaeology Researches in the Region of Santa
Marta, Colombia (en Proceedings of the21
st
International Congress of Americanists, 2,
Goteborg, pp. 159-166), y la serie de tres volmenes Archaeology of Santa Marta: The
Tairona Culture, publicada en 1931, 1936 y 1939 como parte del Field Museumof Natural
History, Anthropological Series, 20: 1, 2 y 3.
Wendell Bennett: del escepticismo al determinismo ambiental
De Wendell Bennett se recomienda el libro Archaeological Regions of Colombia: A Ceramic
Survey (New Haven, Yale University Publications in Anthropology, 1944, pp. 30-31);
tambin su trabajo The Archaeology of Colombia (Handbook of South American Indians,
2, pp. 823-850). El libro escrito con Junius Bird es Andean CultureHistory (Nueva York,
The Natural History Press, 1964).
Tipos sanguneos, toponmicos, crneos y yurumanguies
Para una descripcin de la bsqueda de los yurumanguies se puede consultar Origen
ocenico de las culturas arcaicas de Colombia, de Jos Prez de Barradas (Boletn de
Historia y Antigedades, 35 (399-401): 30-56, 1948) y Prehistoria-Tomo I-Lenguas y
dialectos indgenas deColombia, de Sergio Elas Ortiz (Historia extensa deColombia 1 (3),
Bogot, Academia Colombiana de Historia-Ediciones Lerner, 1965).
La referencia de Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre las prioridades de Paul Rivet se en-
cuentra en Indios deColombia. Momentos vividos-mundos concebidos (Bogot, Villegas
Editores, 1993). Un recuento del hallazgo de tipos sanguneos se encuentra en Degenes
y gentes: una genealoga anecdtica del genoma humano, de Jaime Bernal (Bogot, Colciencias,
2002).
El escepticismo cientfico de la dcada de los cincuenta
El trabajo de Prez de Barradas es Los muiscas antes dela Conquista (Madrid, Consejo
Superior de I nvestigaciones Cientficas-I nstituto Bernardino de Sahagn, 1950).
Los aos cincuenta: el caso de Luis Duque Gmez
Para descripciones del trabajo de Luis Duque se recomiendan Luis DuqueGmez (Bogo-
t, Premio Nacional al Mrito Cientfico-Asociacin Colombiana para el Avance de la
Ciencia, 1996) de Lisbeth Fog; El doctor Luis Duque y su contribucin a la antropologa
colombiana, de Roberto Pineda (en Boletn deHistoria y Antigedades, 88 (813), 2001,
BIBLIO G RA FA
231
pp. 323-340) y Luis Duque, indigenista, de Jorge Morales (en, Boletn deHistoria y
Antigedades, 88 (813), 2001, pp. 305-322). Los trabajos citados sobre San Agustn son
Los ltimos hallazgos arqueolgicos de San Agustn (Revista del Instituto Etnolgico
Nacional, 2, 1946, pp. 5-42) y Exploraciones arqueolgicas en San Agustn (Bogot, Minis-
terio de Educacin Nacional, 1964).
La arqueologa normativa
Entre los trabajos arqueolgicos de la poca se recomienda Investigaciones arqueolgicas
en la sabana deBogot, Colombia (cultura chibcha), de Emil W. Haury y Julio Csar Cubillos
(Tucson, University of Arizona, 1953). De Carlos Angulo se puede consultar La tradicin
Malambo(Bogot, Fundacin de I nvestigaciones Arqueolgicas Nacionales, Banco de la
Repblica, 1981). De Julio Csar Cubillos, Tumaco: notas arqueolgicas(Bogot, Editorial
Minerva, 1955).
En Colombia, las crticas a la arqueologa normativa se pueden encontrar en La ar-
queologa despus de la arqueologa en Colombia, de Carl Henrik Langebaek (Dos
lecturas crticas. Arqueologa en Colombia, Bogot, Fondo de Promocin de la Cultura del
Banco Popular, 1996); La arqueologa en Colombia: inducimos, deducimos, o imagina-
mos?, de Felipe Crdenas (Revista deAntropologa, 3 (2), 1987, pp. 157-166); Arqueolo-
ga e identidad, de Luis Guillermo Vasco (en Arqueologa en Amrica Latina hoy, Gustavo
Politis (ed.), Bogot, Biblioteca Banco Popular, 1992, pp. 176-191), y Nuevas memorias
sobrelas antigedades neogranadinas (Santi ago Mora y Franz Flrez (eds.) Bogot,
Colciencias, 1997).
Un divertido artculo que contrasta la forma de hacer arqueologa tradicional con desa-
rrollos ms contemporneos se encuentra en El palustre de oro: una parbola para la
arqueologa de los aos ochenta, de Kent Flannery, publicado en versin en espaol de
Felipe Crdenas (Revista deAntropologa 4 (1), 1988, pp. 137-166). Tambin Cuando el
ro suena: apuntes sobre la historia arqueolgica del valle del ro Magdalena, de Franz
Flrez (Revista deAntropologa y Arqueologa, 10 (1), 1998, pp. 9-44) y los comentarios de
Alejandro Dever a este artculo en la misma revista.
El legado de Gerardo Reichel-Dolmatoff
Para entender la obra de Reichel-Dolmatoff se puede consultar La antropologa de
Gerardo Reichel-Dolmatoff: una perspectiva desde la Sierra Nevada de Santa Marta, de
Carlos A. Uribe (Revista deAntropologa, 2 (1-2), 1986, pp. 5-26) y el Doctorado honoris
causa-Gerardo Reichel-Dolmatoff (Bogot, Universidad de los Andes, s.f.). El trabajo de
Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff sobre el ro Ranchera es I nvestigaciones arqueol-
gicas en el Depto. del Magdalena, Colombia 1946-1950, partes i y ii (Boletn deArqueo-
loga 3, 1-6). Otros trabajos son Toponimia del Tolima y Huila (Revista Etnolgica, 2,
1946, pp. 105-134), A Preliminary Study of Space and Time Perspective in Northern
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
232
Colombi a (American Antiquity, 19 (4), 1954, pp. 350-366), Momi l: A Formati ve
Sequence from the Sin Valley, Colombia (American Antiquity, 22 (39, 1957, pp. 226-
234), y The Agri cul t ural Basi s of t he Sub- Andean Chi ef doms of Col ombi a
(Antropologica, suplemento, 2, 1961, pp. 83-100) y Colombia (Londres, Thames and
Hudson, 1965). Finalmente, Orfebrera y chamanismo. Un estudio iconogrfico del Museo
del Oro(Medelln, Editorial Colina, 1988).
La analoga etnogrfica, el difusionismo y la ecologa
Una crtica al trabajo de Reichel-Dolmatoff se encuentra en Praxis cientfica en la peri-
feria. Notas para una historia social de la arqueologa colombiana, de Cristbal Gnecco
(Revista Espaola deAntropologa Americana, 25, 1995, pp. 9-22), y en Resistencia ind-
gena y transformaciones ideolgicas entre los muiscas de los siglos xvi y xvii, de Carl
Henrik Langebaek (en Concepciones dela Conquista. Aproximaciones interdisciplinarias,
Felipe Castaeda y Matthias Vollet (eds.), Bogot, Universidad de los Andes, 2001, pp.
281-330). El trabajo sobre San Agustn es San Agustn-A Cultureof Colombia (Londres,
Thames and Hudson, 1975).
Un artculo clave para entender su ecologa nativa es Cosmologa como anlisis ecolgico:
una perspectiva desde la selva pluvial (en Estudios Antropolgicos, Bogot, Colcultura
1977, pp. 355-374). Las interpretaciones sobre la relacin entre los grupos de la Sierra
Nevada y Centroamrica: Colombia (Londres, Thames and Hudson, 1965), Colombia
indgena. Perodo prehispnico (Manual dehistoria deColombia, 1, Bogot, Crculo de
Lectores, 1983, pp. 33-224) y Arqueologa deColombia. Un texto introductorio(Bogot,
Segunda Expedicin Botnica, 1986).
LAS FORMAS DE HACER ARQUEOLOGA
En algunos manuales se presenta una visin panormica, divertida y til de la arqueologa
contempornea. Entre ellos se debe mencionar Introduccin a la arqueologa, de Paul Bahn
(Madrid, Acento Editorial, 1998). Aproximaciones a la teora arqueolgica se encuentran
en Archaeological Theory-An Introduction, de Matthew Johnson (Oxford, Blackwell, 1999),
Theoretical Archaeology, de K.R. Dark (I thaca, Cornell University Press, 1995); Contemporary
Archaeology in Theory-A Reader (Robert W. Preucel y I an Hodder (comps.), Oxford,
Blackwell, 1999); Anthropology and Archaeology-A Changing Relationship, de Chris Gosden
(Londres, Routledge, 1999) y Archaeological Theory Today (I an Hodder (ed.), Cambridge,
Polity Press, 2001).
La arqueologa procesual
Dos textos importantes para entender los postulados de la llamada arqueologa procesual
son En bsqueda del pasado(Barcelona, Editorial Crtica, 1994) y Debating Archaeology, de
Lewis Binford (Nueva York, Academic Press, 1989). De Kent Flannery se recomienda
BIBLIO G RA FA
233
The Cultural Evolution of Civilisations (Annual Review of Ecology and Systematics, 3:
399-426). De David Clarke, Archaeology: The Loss of I nnocence (Antiquity, 47, 1973,
pp. 6-18). Un texto que resume particularmente bien la agenda ms radical de la arqueo-
loga procesual es El mtodo cientfico en arqueologa, de Patty Jo Watson y Charles L.
Redman (Madrid, Alianza Editorial, 1974). El caso de las excavaciones en La Elvira se
encuentra en Movilidad y acceso a recursos de cazadores recolectores prehispnicos: el
caso del valle de Popayn, de Cristbal Gnecco (en mbito y ocupaciones tempranas dela
Amrica tropical, I ns Cavelier y Santiago Mora (eds.), Bogot, I nstituto Colombiano de
Antropologa-Fundacin Erigae, 1995).
Aportes de la arqueologa procesual
Qui zs el bal ance ms equi l i brado de l os aportes de l a arqueol oga procesual es
Distinguished Lecture in Archaeology: Beyond Criticizing New Archaeology, de George
Cowgill (American Anthropologist, 95 (3), 1993, pp. 551-573).
Las crticas a la arqueologa procesual
Se recomienda Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture, de
I an Hodder (Cambridge, Cambridge University Press, 1982). Para una crtica marxista
de la arqueologa procesual un texto bsico es La vieja nueva arqueologa, de Manuel
Gndara (Boletn deAntropologa Americana, 3: 7-70).
Las arqueologas posprocesuales
Sobre el desarrollo de las arqueologas posprocesuales se puede consultar Archaeology
into the 1990s, de Michael Shanks y Christopher Tilley (Norwegian Archaeological Review,
22 (1), 1989) y Reader in Archaeological Theory-Post-Processual and CognitiveApproaches,
David S. Whitley (ed.) Londres, Routledge, 1998).
Qu quiere decir este botn? La arqueologa histrica
El caso de las botijas de vino y los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra
en Del Rioja y otras cosas de los caciques: patrones de intercambio tairona en el siglo xvi,
de Santiago Giraldo (Arqueologa del rea intermedia, 2, 2000, pp. 47-68). Sobre arqueo-
loga histrica se recomiendan: de James Deetz, In Small Things Forgotten: TheArchaeology
of Early American Life(Garden City, Anchor Press, 1977); de K. Deagan, Neither History
nor Prehistory: the Questions that Count in Historical Archaeology (en Historical
Archaeology, 22 (1), 1988, pp. 7-12); de Charles E. Orser, Introduccin a la arqueologa
histrica (Buenos Aires, Asociacin de Amigos del I nstituto Nacional de Antropologa,
2000), y de Lewis Binford, Historical Archaeology: is it Historical or Archaeological? (en
Historical Archaeology and theImportanceof Material Things, L. Ferguson (ed.), Washing-
ton, Society for Historical Archaeology, 1997, pp. 13-22). Ejemplos de trabajos arqueol-
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
234
gicos sobre el capitalismo se encuentran en Historical Archaeologies of Capitalism(Mark P.
Leone y Parker B. Potter (eds.), Nueva York, Plenum, 1999). En Colombia se deben
mencionar trabajos de Monika Therrien, como por ejemplo Sociedad y cultura material
en la Nueva Granada: preferencias o referencias? Aportes a la arqueologa histrica en
Colombia (Revista Colombiana deAntropologa, 33, 1997, pp. 5-51). Para la relacin
entre arqueologa y uso de fuentes documentales se recomi enda Archaeology and
Historiography, de Guy Halsall (en Companion to Historiography (Michael Bentley (ed.),
Nueva York, Routledge, 1997, pp. 805-827).
La arqueologa marxista
Para una historia de la arqueologa marxista se recomienda A Marxist Archaeology, de
Randall H. McGuire (San Diego Academic Press, 1992). El texto ms importante de
Luis Lumbreras es La arqueologa como ciencia social (Lima, Ediciones Hista). De Mario
Sanoja e I raida Vargas se puede consultar Antiguas formaciones y modos deproduccin
venezolanos(Caracas, Monte vila Editores) y La tipologa y la periodificacin en el mtodo
arqueolgico, de Roger Bartra (Mxico, Escuela Nacional de Antropologa e Historia, 1964).
Sobre nuevas aproximaciones a la arqueologa evolucionista se recomiendan Evolutionary
Approaches in Archaeology, de Charles S. Spencer (Journal of Archaeological Research, 5
(3), 1997, pp. 209-264) y Sociocultural Evolution, de Bruce Trigger (Oxford, Blackwell,
1998) y Games, Players, Rules and Circumstances: Looking for Understandings of
Social Change at Different Levels, de Robert D. Drennan en Cultural Evolution, Gary
M. Frinman y Linde Mantilla (eds.), Nueva York, Plenum, pp. 177-196).
Los estudios sociales de la arqueologa: el relativismo y el tiempo presente
Las recientes tendencias de la arqueologa son imposibles de entender sin una visin
crtica de la ciencia. Un buen anlisis de esas visiones se encuentra en Poder y conoci-
miento cientfico: nuevas tendencias en historiografa de la ciencia, de Mauricio Nieto
(Historia Crtica, 10, 1995, pp. 3-14). Obras muy estimulantes para creer en esa empresa
son La verdad sobrela historia, de Joyce Applebym, Lynn Hunt y Margaret Jacob (Santia-
go de Chile, Editorial Andrs Bello, 1994), y Ciencia sin seso, locura doble, de Marcelino
Cereijido (Mxico, Siglo xxi Editores, 1997). Para el problema de formacin de investiga-
dores en Colombia se recomienda leer la Revista Nmadas, N 7, 1997, dedicada al tema
Lmites y posibilidades en la formacin deinvestigadores.
Se recomiendan Reading Material Culture, de C. Tilley (Oxford, Blackwell Publishers,
1990) y Social Theory and Archaeology, de M. Shanks y C. Tilley (Albuquerque, University
of New Mexico Press, 1987). En Colombia, Multivocalidad histrica: hacia una cartografa
poscolonial dela arqueologa, de Cristbal Gnecco (Bogot, Universidad de los Andes,
1999). Una crtica al relativismo extremo se encuentra en Sobrela historia, coleccin de
artculos de Eric Hobsbawn (Barcelona, Editorial Crtica, 1998).
BIBLIO G RA FA
235
ARQUEOLOGA EN EL CIBERESPACIO, INSTITUCIONES Y MUSEOS
La entidad encargada de regular la prctica de los arquelogos es el I nstituto Colombiano
de Antropologa e Historia (I canh). No se permite hacer investigaciones arqueolgicas ni
excavar sitios sin la autorizacin expresa de esa entidad. El I canh publica la Revista
Colombiana deAntropologa y la revista Arqueologa del rea Intermedia. Adems, tiene
una coleccin de objetos arqueolgicos. Los interesados pueden acudir a la calle 12 N2-
41 de Bogot. Otras entidades en las cuales se puede encontrar informacin son los
museos. En Bogot, se destacan el Museo Nacional (Cra. 7 N28-66), el Museo del Oro
(calle 16 N5-41) y la Casa del Marqus de San Jorge (Cra. 6 N7-43). El Museo del Oro
tiene sedes en Armenia (avenida Bolvar Calle 40 Norte), Cartagena (Centro, Plaza
Bolvar, N33-26), Pasto (calle 19 N21-27, Centro Cultural Lpez lvarez) y Santa
Marta (calle 14 N2-07). En Medelln son importantes el Museo de Antioquia (Cra. 52
N52-53) y el Museo Universitario (calle 67 N53-108, Ciudad Universitaria, bloque
15). En Cali, el Museo Arqueolgico del Fondo de Promocin de la Cultura del Banco
Popular (Cra. 4 N6-59). En Barranquilla se recomienda el Museo de Antropologa de la
Universidad del Atlntico (calle 68 N53-45, Edificio de Bellas Artes).
Entre las entidades que financian proyectos de arqueologa se encuentra Colciencias
(Transv. 9
a
N133-28), cuya direccin en internet es info@colciencias.gov.co; la Fundacin de
Investigaciones Arqueolgicas Nacionales del Banco de la Repblica (www.banrep.gov.co).
En el ciberespacio existe una enorme cantidad de informacin sobre arqueologa, alguna
de muy buena calidad. Direcciones recomendables son archnet.asu.edu y Archaeology: An
introduction-On line(www.staff.ncl.a.uk/kevin.greene/wintro), Naya (www.naya.org.arg)
y Archaeological Research I nstitute of Arizona State University (www.archnet.asu.edu).
Las direcciones de internet del Museo Nacional y del Museo del Oro del Banco de la
Repblica son www.museonacional.gov.coy www.banrep.gov.co/museo. Publicaciones en
internet incluyen el Boletn del Museo del Oro(www.banrep.gov.co/museo/boletin), Internet
Archaeology (www.intarch.yrok.ac.uk), Arqueologa Mexicana (arqueomex.com.mx) y
Archaeology (www.archaeology.org).
Los interesados en estudiar arqueologa deben hacer su pregrado en la carrera de
antropologa. Este programa existe en varias universidades del pas. En Bogot, en la
Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia. En Medelln, en la
Universidad de Antioquia. En Popayn, en la Universidad del Cauca. Adems, se han
abierto nuevos departamentos en la Universidad del Magdalena (Santa Marta) y en la
Universidad de Caldas (Manizales). Algunos departamentos tienen publicaciones sobre
arqueologa. En la Universidad de Antioquia se publica el Boletn deAntropologa; en la
Universidad Nacional, la revista Maguar, y en la Universidad de los Andes, la Revista de
Antropologa y Arqueologa.
A RQ U EO LO G A C O LO M BIA N A : C IEN C IA , PA SA D O Y EXC LU SI N
236
237
P. 21. Santuario de la Sierra Nevada. Tomado de Llantosagradodela Amrica meridional (Bogot, Editorial ABC,
1955).
P. 23. Duquesne. Tomado de El Dorado(Bogot, Banco Popular, 1972).
P. 23. Calendario. Tomado de El Dorado(Bogot, Banco Popular, 1972).
P. 27. Antonio de Ulloa. Tomado de La fsica sagrada, de Horacio Carpel (Barcelona, Ediciones del Serbal,
1985).
P. 29. Gigantes. La misma referencia anterior.
P. 35. Tomado de Nueva Crnica y Buen gobierno(Mxico, Siglo xxi, 1992).
P. 37. Raynal. Tomado de Historiephilosophique(1781).
P. 37. William Robertson. Tomado de WilliamRobertson, de Robin H. Humphreys y Francisco Cuenas (Mxico,
I nstituto Panamericano de Geografa e Historia, 1958).
P. 41. Mutis. leo de la Academia Colombiana de Historia.
P. 43. La misma referencia anterior
P. 45. Tomado de Sitiosdelascordillerasy monumentosdelospueblosindgenas(Buenos Aires, Solar/Hachette,
1968).
P. 48. Clavijero. Tomado de Historia antigua deMxico(Mxico, Editorial Delfn, 1944).
P. 57. Caldas.Academia Colombiana de Historia.
P. 59. Tomado de ArchivoReal Jardn Botnico(Div. iii, 9,1, 21).
P. 64. Jorge Tadeo Lozano. Academia Colombiana de Historia.
P. 67. Manuel del Socorro Rodrguez. Casa Museo 20 de Julio.
P. 75. Tomado de Antigedadesperuanas(1851).
P. 85. Tomado de Jeografa fsica y poltica delasprovinciasdela Nueva Granada (Bogot, Banco de la Repblica,
1959).
P. 87. Orfebrera indgena. Biblioteca Nacional.
P. 89. Aipe. Biblioteca Nacional.
P. 97. Tomado de Antigedadesneogranadinas(1854).
P. 101. Tomado de El Dorado(Bogot, Banco Popular, 1972).
P. 109. Tomado de Tratadodegeografa general y compendiohistricodel estadodeAntioquia en Colombia (Pars, 1885).
P. 115. Tomado de LHommeAmericain (1836).
P. 117. Tomado de Lastribusindgenasdel Magdalena (1884).
P. 121. Tomado de Estudio arqueolgico y etnogrfico(Bogot, Biblioteca de la Presidencia de la Repblica, 1956).
P. 125. Tomado de La civilizacin chibcha (1921).
P. 141. Objetos muiscas ilustrados en la obra de Eduard Seler PeruanischeAlterthmer (1893).
P. 141. Alfarera indgena ilustrada en la obra de Charles Saffray Viajea la Nueva Granada (1869).
P. 142. Objetos falsos elaborados por la familia Alzate e ilustrados en la obra Catlogodel museodel Sr. Leocadio
Mara Arango(1905).
P. 143. Orfebrera prehispnica ilustrada en el trabajo de A. Stbel, W. Reiss y B. Koppel en Kultur und Industrie
Sdamerikanischer Volker, 1889-1890.
P. 145. Tomado de Amrica equinoccial (1875).
P. 147. Tomado de Artemonumental prehistrico(1929).
P. 163. Tomado de Nocionesdegeologa y prehistoria deColombia, de H. Daniel (Medelln, Bedout, 1948).
P. 167. Tomado de Cultura arqueolgica deSan Agustn (Bogot, Carlos Valencia, 1979).
P. 167. Tomado de Arqueologa agustiniana (Bogot, I mprenta Nacional, 1943).
Ilustraciones
La produccin grfica de este libro
se realiz en Zona Ltda.
y su impresin se t ermin en el mes de fseptiembre de 2003
en los talleres de la Imprenta Nacional de Colombia,
Bogot, Colombia.
También podría gustarte
- Orton 1997 La Cerámica en ArqueologíaDocumento6 páginasOrton 1997 La Cerámica en ArqueologíaKAROL NATHALY QUINTERO CARVAJALAún no hay calificaciones
- Somos Agrafos de Acción y Mente Carlos Navarrete CacerezDocumento3 páginasSomos Agrafos de Acción y Mente Carlos Navarrete CacerezAlberto Duran Iniestra100% (1)
- 1638 6338 1 PBDocumento1 página1638 6338 1 PBMarco Antonio Machacuay RomeroAún no hay calificaciones
- UNFV. Antropologia PoliticaDocumento7 páginasUNFV. Antropologia PoliticaJuan AlarcónAún no hay calificaciones
- Excavación Teoria Renfrew y Bahn 2011 Arqueologia Teorias Metodos y PracticaDocumento26 páginasExcavación Teoria Renfrew y Bahn 2011 Arqueologia Teorias Metodos y PracticaLESLIE100% (4)
- Ceramica MocasinDocumento8 páginasCeramica MocasinKuisi Memoria Ancestral100% (1)
- Sopó en contexto: estudio arqueológico y documental sobre el poblamiento de la cuenca baja del río TeusacáDe EverandSopó en contexto: estudio arqueológico y documental sobre el poblamiento de la cuenca baja del río TeusacáAún no hay calificaciones
- La Actividad Esparraguera en El PerúDocumento3 páginasLa Actividad Esparraguera en El PerúNathaly MiñopeAún no hay calificaciones
- Resumen de Las Teorías en Arqueología: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Las Teorías en Arqueología: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Caleidoscopio de alternativas.: Estudios culturales desde la antropología y la historiaDe EverandCaleidoscopio de alternativas.: Estudios culturales desde la antropología y la historiaAún no hay calificaciones
- Todo lo que hay que saber de ArqueologíaDe EverandTodo lo que hay que saber de ArqueologíaAún no hay calificaciones
- Los estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan PalaciosDe EverandLos estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan PalaciosAún no hay calificaciones
- Informe #1 de La Comisión Sobre Sistemas de ConocimientosDocumento595 páginasInforme #1 de La Comisión Sobre Sistemas de ConocimientosThe ClinicAún no hay calificaciones
- Kay&Kempton.1984 ESDocumento20 páginasKay&Kempton.1984 ESMisakichiAún no hay calificaciones
- Patterson 1995 Arqueologia Historia Totalidad PDFDocumento13 páginasPatterson 1995 Arqueologia Historia Totalidad PDFlorena cruzAún no hay calificaciones
- Las Hachas Líticas Del Formativo de Ushpapangal, Bajo Huallaga, Silva VanDalenDocumento36 páginasLas Hachas Líticas Del Formativo de Ushpapangal, Bajo Huallaga, Silva VanDalenEdwin Angel Silva de la RocaAún no hay calificaciones
- Traduccion Introduccion Method and Theory in American ArchaeologyDocumento4 páginasTraduccion Introduccion Method and Theory in American ArchaeologySole GrebeAún no hay calificaciones
- Fernandez Martinez. Teoria y Método de La ArqueologíaDocumento4 páginasFernandez Martinez. Teoria y Método de La ArqueologíaJimena Espindola100% (1)
- 1979 DeBoer - Lathrap TraduccionDocumento9 páginas1979 DeBoer - Lathrap TraduccionmcscattolinAún no hay calificaciones
- Silabo. ArqueologiaDocumento7 páginasSilabo. ArqueologiaDiego Castillo GonzalezAún no hay calificaciones
- El Estilo en ArqueologiaDocumento11 páginasEl Estilo en ArqueologiaSteevinson PatrickAún no hay calificaciones
- Acerca de La Etnoarqueología en América Del Sur. Politis GustavoDocumento31 páginasAcerca de La Etnoarqueología en América Del Sur. Politis GustavotemplalboAún no hay calificaciones
- Daniel Glyn La Historia de La ArqueologiaDocumento18 páginasDaniel Glyn La Historia de La ArqueologiaAnnia OlveraAún no hay calificaciones
- Morales Hervías, Prospección y Excavación. Principios Metodológicos Básicos 2000Documento11 páginasMorales Hervías, Prospección y Excavación. Principios Metodológicos Básicos 2000IhkmuyalAún no hay calificaciones
- Excavacion FinalDocumento18 páginasExcavacion Finalmoises cordova100% (1)
- Max UhleDocumento3 páginasMax UhleRonal Sebastian C-hAún no hay calificaciones
- Lull y Micó 2001-2002. Teoria Arqueologica IIIDocumento21 páginasLull y Micó 2001-2002. Teoria Arqueologica IIIHenry TantaleánAún no hay calificaciones
- Las Interfaces Como Unidades de EstratificaciónDocumento11 páginasLas Interfaces Como Unidades de EstratificaciónLuis Alberto Coba Morales0% (1)
- Schiffer Contexto Arqueologico y Contexto SistemicoDocumento10 páginasSchiffer Contexto Arqueologico y Contexto SistemicoMyriamAún no hay calificaciones
- Hacia Una Arqueología Del Paisaje en Colombia - Alba Nelly GómezDocumento25 páginasHacia Una Arqueología Del Paisaje en Colombia - Alba Nelly GómezJuan DavidAún no hay calificaciones
- AnticuarismoDocumento2 páginasAnticuarismoJosue E SerranoAún no hay calificaciones
- Frere Et Al Etnoarqueolog A Arqueolog A Experimental y Tafonomia 2004 PDFDocumento12 páginasFrere Et Al Etnoarqueolog A Arqueolog A Experimental y Tafonomia 2004 PDFIñaki OteroAún no hay calificaciones
- Antropología y Ecología CulturalDocumento35 páginasAntropología y Ecología CulturalStephanie Romero100% (1)
- Tema 2 - Métodos y Técnicas. Procesualismo y Postprocesualismo (5p)Documento6 páginasTema 2 - Métodos y Técnicas. Procesualismo y Postprocesualismo (5p)franciscogarcia27021971Aún no hay calificaciones
- Neoliberalismo - Modelo HeterodoxoDocumento22 páginasNeoliberalismo - Modelo HeterodoxoKatherine OrtizAún no hay calificaciones
- MAPURBE - Laura KropffDocumento12 páginasMAPURBE - Laura KropffDiego Cheuquepan100% (1)
- Informe Preliminar Arqueología Nejapa, Managua, Nicaragua. 2008Documento47 páginasInforme Preliminar Arqueología Nejapa, Managua, Nicaragua. 2008lechadorios100% (1)
- ¿Tienen Los Concursos de Fondecyt Un Trasfondo Político?Documento32 páginas¿Tienen Los Concursos de Fondecyt Un Trasfondo Político?Diario ElMostrador.clAún no hay calificaciones
- Ian HodderDocumento4 páginasIan HodderAelita Moreira0% (1)
- 4 Lumholtz Arte SimbólicoDocumento6 páginas4 Lumholtz Arte SimbólicokDs KaraAún no hay calificaciones
- La Gente, La Leña, El Monte: No (Sólo) Se Hace Leña Del Árbol CaídoDocumento32 páginasLa Gente, La Leña, El Monte: No (Sólo) Se Hace Leña Del Árbol CaídoBernarda MarconettoAún no hay calificaciones
- Renfrew Bahn 2011 INTRODUCCION ColorDocumento7 páginasRenfrew Bahn 2011 INTRODUCCION ColorGamaliel Santiago Uc MisAún no hay calificaciones
- Prehistoria y Arqueología, Jose Luis Lorenzo PDFDocumento440 páginasPrehistoria y Arqueología, Jose Luis Lorenzo PDFLeonoraAbrilJaquezAún no hay calificaciones
- BARONA Frente Al Camino de La Nación PDFDocumento22 páginasBARONA Frente Al Camino de La Nación PDFAurana ArtAún no hay calificaciones
- Arqueología: Categorías, Conceptos y Unidades de AnálisisDocumento32 páginasArqueología: Categorías, Conceptos y Unidades de AnálisisValentina Piñeros MonsalveAún no hay calificaciones
- Willey y Phillips 1958, Traduccion Daniel DavilaDocumento21 páginasWilley y Phillips 1958, Traduccion Daniel DavilaMiguel NoviembreAún no hay calificaciones
- Antropologia Economica - Maurice GodelierDocumento178 páginasAntropologia Economica - Maurice GodelierAnna RoseAún no hay calificaciones
- Arqueologia Comunitaria, Arqueologia de Contrato y Ed Patrimonial en BrasilDocumento8 páginasArqueologia Comunitaria, Arqueologia de Contrato y Ed Patrimonial en BrasilDaniel Araujo GalleguillosAún no hay calificaciones
- Japio Modelo de Hacienda Colonial Del Valle Del Cauca S. XVI - XIXDocumento71 páginasJapio Modelo de Hacienda Colonial Del Valle Del Cauca S. XVI - XIXAnonymous UKcelFO9KAún no hay calificaciones
- Arqueología Del Paisaje (Matthew Johnson)Documento1 páginaArqueología Del Paisaje (Matthew Johnson)Adan Choqque ArceAún no hay calificaciones
- Normas de Cita ChungaráDocumento7 páginasNormas de Cita ChungaráLuis Alejandro Torres MarlicánAún no hay calificaciones
- Activismo Mapuche en Argentina Laura KropffDocumento30 páginasActivismo Mapuche en Argentina Laura KropffYuderkys Espinosa Miñoso100% (2)
- Libro MuseosDocumento408 páginasLibro MuseosStefanie SaraviaAún no hay calificaciones
- El Pasado Indígena El Epiclásico MesoamericanoDocumento16 páginasEl Pasado Indígena El Epiclásico MesoamericanoBrendaMaciel100% (1)
- Historia Cementerio General PDFDocumento1 páginaHistoria Cementerio General PDFAgustín Oyarzún VelásquezAún no hay calificaciones
- Antropologia Fisica, Racismo y AntiracismoDocumento14 páginasAntropologia Fisica, Racismo y AntiracismoSarah Schimidt Guarani KaiowáAún no hay calificaciones
- 2005 Caracterización de Los Punzones de Hueso para El Autosacrificio Un Caso Experimental. Reyes & PerezDocumento10 páginas2005 Caracterización de Los Punzones de Hueso para El Autosacrificio Un Caso Experimental. Reyes & Perezarquera_desiertoAún no hay calificaciones
- Vida y muerte de un convento: Religiosos y sociedad en la Nueva GranadaDe EverandVida y muerte de un convento: Religiosos y sociedad en la Nueva GranadaAún no hay calificaciones
- Cacicazgos en las Américas: Estudios en homenaje a Robert D. DrennanDe EverandCacicazgos en las Américas: Estudios en homenaje a Robert D. DrennanAún no hay calificaciones
- Conceptos de Innovación y TipologíaDocumento50 páginasConceptos de Innovación y TipologíaGabriel CatañoAún no hay calificaciones
- Curso de Innovación y DesarrolloDocumento86 páginasCurso de Innovación y DesarrolloGabriel CatañoAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Pol Tico en La Edad Media PDFDocumento729 páginasEl Pensamiento Pol Tico en La Edad Media PDFGabriel Cataño100% (1)
- Consideraciones Teóricas Acerca de La Economía Informal, El Estado Y La GerenciaDocumento124 páginasConsideraciones Teóricas Acerca de La Economía Informal, El Estado Y La GerenciaPatricia AyalaAún no hay calificaciones
- La Asociatividad Empresarial. Aspectos Claves, Tendencias y Casos Exitosos PDFDocumento0 páginasLa Asociatividad Empresarial. Aspectos Claves, Tendencias y Casos Exitosos PDFGabriel CatañoAún no hay calificaciones
- LIBRO Empresarios, Instituciones y Desarrollo EconómicoDocumento307 páginasLIBRO Empresarios, Instituciones y Desarrollo EconómicoGabriel CatañoAún no hay calificaciones
- Tif HidrobiologiaDocumento18 páginasTif HidrobiologiaELVIA RAMOS ALVAREZAún no hay calificaciones
- BibliografiaDocumento14 páginasBibliografiaFabio Enrique Rodríguez BernuyAún no hay calificaciones
- Los 12 Problemas Sociales Del Perú Más GravesDocumento3 páginasLos 12 Problemas Sociales Del Perú Más GravesJuan PerezAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Era Del Guano Jean Michel Ames MayorDocumento1 páginaMapa Conceptual Era Del Guano Jean Michel Ames MayorJuan Diego Condori SaavedraAún no hay calificaciones
- Normas APA - Coar U-AdaptadoDocumento55 páginasNormas APA - Coar U-AdaptadoAngelesAún no hay calificaciones
- El Patrimonio Natural en El PeruDocumento1 páginaEl Patrimonio Natural en El PerujudigquispepumaAún no hay calificaciones
- Pigars-Sjl 2004Documento74 páginasPigars-Sjl 2004Llen He CubaAún no hay calificaciones
- El PeruanoDocumento16 páginasEl PeruanoEfrain Gutierrez RiosAún no hay calificaciones
- TESIS Lenin Gonzales Carrasco - Propuesta de Un Modelo Estructural y Diseño en Concreto Armado de Un Módulo de Aulas de Una Institución Educativa Aplicado Al Prototipo 780 Actual de OINFEDocumento202 páginasTESIS Lenin Gonzales Carrasco - Propuesta de Un Modelo Estructural y Diseño en Concreto Armado de Un Módulo de Aulas de Una Institución Educativa Aplicado Al Prototipo 780 Actual de OINFELenin BeylyAún no hay calificaciones
- Pedro Ruíz GalloDocumento1 páginaPedro Ruíz GalloManuel Pinzon NiñoAún no hay calificaciones
- BBLL Interbank Jetsmart 28-08-2023 Pe DefDocumento5 páginasBBLL Interbank Jetsmart 28-08-2023 Pe DefJavier. HuamanAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 8 Desafios y Problemas Del PeruDocumento5 páginasTarea Semana 8 Desafios y Problemas Del PeruIGNACIO VALENTIN ARQQUE MULLISACA100% (1)
- Negocio de Productos Orgánicos Crece en Lima, PerúDocumento1 páginaNegocio de Productos Orgánicos Crece en Lima, PerúTProyecta: Emprendimiento Cultural de VanguardiaAún no hay calificaciones
- Conclusion EsDocumento3 páginasConclusion EsCinthia Janeth Arce CotrinaAún no hay calificaciones
- PuntoEdu Año 10, Número 323 (2014)Documento16 páginasPuntoEdu Año 10, Número 323 (2014)PUCP100% (1)
- Documentos Primaria Sesiones Unidad05 Segundogrado Integrados 2g U5 Sesion11 150714063244 Lva1 App6891Documento7 páginasDocumentos Primaria Sesiones Unidad05 Segundogrado Integrados 2g U5 Sesion11 150714063244 Lva1 App6891Katty Rut Morales SanchezAún no hay calificaciones
- Las Rebeliones Indígenas y Criollas en El PerúDocumento14 páginasLas Rebeliones Indígenas y Criollas en El Perúbiancarobledo2604Aún no hay calificaciones
- III - Noviembre2014.14 20Documento177 páginasIII - Noviembre2014.14 20chassqui newsAún no hay calificaciones
- CASACIONESDocumento880 páginasCASACIONESHeasson Omar Arevalo Ircas100% (1)
- Discurso Policial - PNP 2017Documento6 páginasDiscurso Policial - PNP 2017Christian André Portocarrero LunaAún no hay calificaciones
- PPI LaLibertad PDFDocumento4 páginasPPI LaLibertad PDFFrank HaynesAún no hay calificaciones
- La Sequía en El Valle de Chicama 2024Documento5 páginasLa Sequía en El Valle de Chicama 2024luis angel castillo sanchezAún no hay calificaciones
- TrabajoDocumento46 páginasTrabajoHaward Oscate Cadillo0% (1)
- Tarea + Recursos NaturalesDocumento3 páginasTarea + Recursos NaturalesjonnelAún no hay calificaciones
- Carlos Eduardo ZavaletaDocumento15 páginasCarlos Eduardo ZavaletaMariaymiAún no hay calificaciones
- CV 2019Documento6 páginasCV 2019Oscar Gamarra GarcíaAún no hay calificaciones
- Integrador 2 - Segunda PresentaciónDocumento31 páginasIntegrador 2 - Segunda PresentaciónMarco Rogelio Taype FelixAún no hay calificaciones
- Institución Educativa Secundaria Kuntur KallpaDocumento80 páginasInstitución Educativa Secundaria Kuntur KallpaCerres WindelAún no hay calificaciones
- Avelino SiñaniDocumento3 páginasAvelino SiñaniAdrian MercadoAún no hay calificaciones