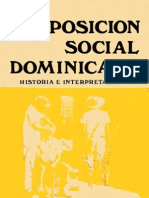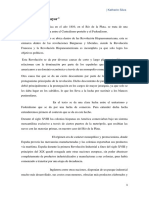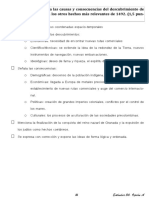Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistasLa Expansion Europea Del Siglo XV Al Xviii y Su Impacto en America Latina
La Expansion Europea Del Siglo XV Al Xviii y Su Impacto en America Latina
Cargado por
ROXIBAZANCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
También podría gustarte
- Iturralde Cristián. 1492Documento340 páginasIturralde Cristián. 1492Ezequiel Britos San Martín100% (14)
- Visión Critica de La Conquista A AméricaDocumento5 páginasVisión Critica de La Conquista A AméricaSONIA ROSAS GOBIA100% (1)
- Minería en La Época ColonialDocumento5 páginasMinería en La Época ColonialAna Llirlett AriasAún no hay calificaciones
- Una Visión Critica de La Conquista de AméricaDocumento7 páginasUna Visión Critica de La Conquista de Américadanielcuore100% (1)
- Criterios para Evaluar Una MaquetaDocumento1 páginaCriterios para Evaluar Una MaquetaCarlos Augusto Loli Guevara100% (2)
- Criterios para Evaluar Una MaquetaDocumento1 páginaCriterios para Evaluar Una MaquetaCarlos Augusto Loli Guevara100% (2)
- Juan Bosch - Composición Social DominicanaDocumento269 páginasJuan Bosch - Composición Social DominicanaRonny Peña Báez89% (19)
- Temario GC2020Documento22 páginasTemario GC2020kerigma750% (1)
- Fronteras Imaginadas PDFDocumento5 páginasFronteras Imaginadas PDFSandraBivianaSuarezLopezAún no hay calificaciones
- La Paz ArmadaDocumento13 páginasLa Paz ArmadaMeri ColAún no hay calificaciones
- Microsoft Word - Primera Guerra Mundial DocenteDocumento3 páginasMicrosoft Word - Primera Guerra Mundial DocenteRodrigo Alvarez Valderrama0% (1)
- CUBICOL 2 Da ACTIVIDAD BARBAROSDocumento2 páginasCUBICOL 2 Da ACTIVIDAD BARBAROSCarla Pinto LujanAún no hay calificaciones
- 10.1 El Expansionismo Europeo Durante Los Siglos. XV y XX. CS DecimoDocumento4 páginas10.1 El Expansionismo Europeo Durante Los Siglos. XV y XX. CS Decimoliz fonsecaAún no hay calificaciones
- La Expansión Ultramarina de Los EuropeosDocumento2 páginasLa Expansión Ultramarina de Los EuropeosAgustin MenendezAún no hay calificaciones
- Caída de ConstantinoplaDocumento2 páginasCaída de Constantinoplachava santoyoAún no hay calificaciones
- Planificacion 3 ExpansionismoDocumento4 páginasPlanificacion 3 ExpansionismoJr de LeonAún no hay calificaciones
- La Expansión Ultramarina EuropeaDocumento4 páginasLa Expansión Ultramarina EuropeaAlejandra VerlikAún no hay calificaciones
- Plan Clase 8vo y 10mo 2014 Gs-1Documento3 páginasPlan Clase 8vo y 10mo 2014 Gs-1Carlos Alberto Bazán Tomalá100% (1)
- La Lengua en La ColoniaDocumento3 páginasLa Lengua en La Coloniapambm0% (1)
- Copla A Las CienciasDocumento2 páginasCopla A Las CienciasMarly Jiseth ArdilaAún no hay calificaciones
- Principales Representantes Del HumanismoDocumento3 páginasPrincipales Representantes Del HumanismoVanessa YglesiasAún no hay calificaciones
- La Expansion EuropeaDocumento17 páginasLa Expansion EuropeaCarlos Alfredo Inga FloresAún no hay calificaciones
- Planificacion 8° AbsolutismoDocumento6 páginasPlanificacion 8° AbsolutismoOctavio Atenas García-HuidobroAún no hay calificaciones
- Los Viajes de Exploración Propuesta en PDFDocumento6 páginasLos Viajes de Exploración Propuesta en PDFviviansimoneAún no hay calificaciones
- Expansión ImperialistaDocumento17 páginasExpansión Imperialistacardozoan75% (4)
- Segundo Analisis La Hermana MayorDocumento4 páginasSegundo Analisis La Hermana MayorKatherin Silva100% (1)
- La GlobalizaciónDocumento8 páginasLa GlobalizaciónNestor Huanca RamirezAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje, La Expansión EuropeaDocumento3 páginasGuía de Aprendizaje, La Expansión EuropeaNicolásAún no hay calificaciones
- Clasificación de La Oración para Cuarto Grado de PrimariaDocumento4 páginasClasificación de La Oración para Cuarto Grado de Primariacarlos herrera100% (1)
- Guía de Trabajo de TAC Séptimo GradoDocumento4 páginasGuía de Trabajo de TAC Séptimo GradoAndres ReneAún no hay calificaciones
- La Vida Cotidiana en El VirreinatoDocumento5 páginasLa Vida Cotidiana en El VirreinatoBrenda MenaAún no hay calificaciones
- El Auge de La Economia Novohispana 1Documento21 páginasEl Auge de La Economia Novohispana 1revemexAún no hay calificaciones
- Modelos Económicos e Institucionales Coloniales Aplicados en AméricaDocumento9 páginasModelos Económicos e Institucionales Coloniales Aplicados en AméricaMelani CoiscouAún no hay calificaciones
- Historia de Am Rica Colonial - Doc Unidad IIDocumento47 páginasHistoria de Am Rica Colonial - Doc Unidad IIAngel FerreyraAún no hay calificaciones
- Causas de La Expansión EuropeaDocumento4 páginasCausas de La Expansión EuropeaYohan Bautista44% (16)
- Tarea 1 Historia C. M. ContemporaneaDocumento8 páginasTarea 1 Historia C. M. Contemporaneaarisleidy hernandezAún no hay calificaciones
- La Edad ModernaDocumento7 páginasLa Edad ModernaBryan MarronAún no hay calificaciones
- Una Visión Crítica de La Conquista de AméricaDocumento2 páginasUna Visión Crítica de La Conquista de AméricaAnonymous 7SGKBPAún no hay calificaciones
- Humanismo y Pensamiento CientificoDocumento34 páginasHumanismo y Pensamiento CientificoAlfonso Delgado100% (1)
- Guia Edad Moderna OctavoDocumento8 páginasGuia Edad Moderna OctavoMaría Ignacia Castillo LabrínAún no hay calificaciones
- La Construcción de Un Nuevo Orden A Partir Del Proceso de Conquista y Colonización Europea Vista Desde La Perspectiva de América Antes de Ser América y La Acción de La Europa Feudo BurguesaDocumento25 páginasLa Construcción de Un Nuevo Orden A Partir Del Proceso de Conquista y Colonización Europea Vista Desde La Perspectiva de América Antes de Ser América y La Acción de La Europa Feudo BurguesaNatalia AraujoAún no hay calificaciones
- Cuestionario 1 Historia de La ArquitecturaDocumento5 páginasCuestionario 1 Historia de La Arquitecturanazarena rauAún no hay calificaciones
- Antologia Teoria Politica.2020Documento151 páginasAntologia Teoria Politica.2020Pixeles TonnyAún no hay calificaciones
- El Tiempo Histórico Colonial en Venezuela.Documento27 páginasEl Tiempo Histórico Colonial en Venezuela.Luis Alberto CAún no hay calificaciones
- Grupo 2 Historia de GuatemalaDocumento26 páginasGrupo 2 Historia de Guatemalabmmorales80Aún no hay calificaciones
- Análisis Crítico de La Conquista y Colonización de AméricaDocumento4 páginasAnálisis Crítico de La Conquista y Colonización de AméricaGraciela Benitez MonteverdeAún no hay calificaciones
- Consecuencias de Los Viajes de Descubrimientos de Los Siglos XV y XVIDocumento8 páginasConsecuencias de Los Viajes de Descubrimientos de Los Siglos XV y XVIHenryAún no hay calificaciones
- Bernardo Veksler - La Conquista de AméricaDocumento9 páginasBernardo Veksler - La Conquista de AméricaEduardo ManciniAún no hay calificaciones
- Encuentro Entre Dos Mundos (América y Europa)Documento12 páginasEncuentro Entre Dos Mundos (América y Europa)Génesis Torres de Jesús67% (3)
- EL RenacimientoDocumento5 páginasEL RenacimientoNatalia Gutierrez HuertaAún no hay calificaciones
- Taller Sociales 803 PDFDocumento18 páginasTaller Sociales 803 PDFAbel felipe hernandez alfonsoAún no hay calificaciones
- Descubrimiento de AméricaDocumento3 páginasDescubrimiento de AméricaKoli CurAún no hay calificaciones
- Una Visión Crítica de La Conquista en América!Documento12 páginasUna Visión Crítica de La Conquista en América!solcito_ceballosAún no hay calificaciones
- T1 - de La Prehistoria A La Edad Moderna (Oxford)Documento7 páginasT1 - de La Prehistoria A La Edad Moderna (Oxford)Encarna Fuertes ReboiroAún no hay calificaciones
- Bernardo VekslerDocumento11 páginasBernardo VekslerSísifo LibertarioAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Colonización de América Latina.Documento4 páginasEnsayo Sobre La Colonización de América Latina.Gaby MastarrenoAún no hay calificaciones
- Admin Journal Manager Revista La Universidad 16 c6Documento32 páginasAdmin Journal Manager Revista La Universidad 16 c6Jose David ChavarriaAún no hay calificaciones
- LA CULTURA EUROPEA VS LA CULTURA AMERINDIA y CULTURA EUROPEA A FINES DEL SIGLO XVDocumento9 páginasLA CULTURA EUROPEA VS LA CULTURA AMERINDIA y CULTURA EUROPEA A FINES DEL SIGLO XVYesicaAún no hay calificaciones
- Tema 2 - HeycDocumento5 páginasTema 2 - HeycbporojanAún no hay calificaciones
- Edad Media y ModernaDocumento9 páginasEdad Media y ModernaTomas Andres Leonzo FigueroaAún no hay calificaciones
- El Surgimiento de La Edad Moderna en Europa OccidentalDocumento6 páginasEl Surgimiento de La Edad Moderna en Europa OccidentalsuyapaAún no hay calificaciones
- Tarea I Civilizacion Moderna y ContemporaneaDocumento9 páginasTarea I Civilizacion Moderna y ContemporaneaEury Ureña100% (1)
- El Impacto Del Descubrimiento de América en EuropaDocumento5 páginasEl Impacto Del Descubrimiento de América en EuroparaineleliaalcantaramorilloAún no hay calificaciones
- Trabajo Historia UniversalDocumento6 páginasTrabajo Historia UniversalKatary JcnAún no hay calificaciones
- Expansion UltramarinaDocumento7 páginasExpansion UltramarinaMauricioAún no hay calificaciones
- Antecedentes Europeos - Hist. Social Dom.Documento5 páginasAntecedentes Europeos - Hist. Social Dom.Andrews AlmonteAún no hay calificaciones
- Apunte Historia Constitucional - Progama Nuevo PDFDocumento295 páginasApunte Historia Constitucional - Progama Nuevo PDFjmsantilli100% (1)
- Contesto Historico de La Epoca ColonialDocumento4 páginasContesto Historico de La Epoca ColonialAndrea GonzalezAún no hay calificaciones
- 9 16setiembre2019 Gestión de Recursos Propios 2019 PDFDocumento15 páginas9 16setiembre2019 Gestión de Recursos Propios 2019 PDFCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Solicitud Posesión de CargoDocumento1 páginaSolicitud Posesión de CargoCarlos Augusto Loli Guevara86% (14)
- CallaoDocumento10 páginasCallaoCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Rubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualDocumento2 páginasRubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualCarlos Augusto Loli Guevara67% (3)
- Rubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualDocumento1 páginaRubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Indicadores de Conducta TutoriaDocumento2 páginasIndicadores de Conducta TutoriaCarlos Augusto Loli Guevara100% (9)
- Examen Parcial de Historia 3RODocumento2 páginasExamen Parcial de Historia 3ROCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Los IncasDocumento5 páginasLos IncasCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Lee Info Muy Importante!Documento1 páginaLee Info Muy Importante!Saul ReyesAún no hay calificaciones
- Segundo Examen Parcial de Historia Primer AñoDocumento1 páginaSegundo Examen Parcial de Historia Primer AñoCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Chavin ResumenDocumento5 páginasChavin ResumenCarlos Augusto Loli Guevara100% (1)
- Atenas ResumenDocumento2 páginasAtenas ResumenCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Relación Ingresantes 2010-IDocumento35 páginasRelación Ingresantes 2010-IJ-shua LopezAún no hay calificaciones
- Proyecto Viaje de Estudios de Las Aulas EnclaveDocumento3 páginasProyecto Viaje de Estudios de Las Aulas EnclaveCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Mar de GrauDocumento4 páginasMar de GrauCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Aaa 24Documento73 páginasAaa 24Mike Calderon50% (2)
- Dirigidas 16 Al 23 Semestral San MarcosDocumento15 páginasDirigidas 16 Al 23 Semestral San MarcosGuillermo AlemanAún no hay calificaciones
- El Mundo Sus Divisiones Los Continentes Oceanos Clima y Vocabulario Basico de GeografiaDocumento27 páginasEl Mundo Sus Divisiones Los Continentes Oceanos Clima y Vocabulario Basico de GeografiaHarold Moyitha SanchezAún no hay calificaciones
- Breve Historia Politica y Social de Europa Central y Oriental 0Documento3 páginasBreve Historia Politica y Social de Europa Central y Oriental 0Irene Del CastilloAún no hay calificaciones
- Ejercicios - 13 - TareaDocumento17 páginasEjercicios - 13 - Tareaedgarrivera .09Aún no hay calificaciones
- Manfred KossokDocumento37 páginasManfred Kossokventor83Aún no hay calificaciones
- Las Monarquías Nacionales-1Documento16 páginasLas Monarquías Nacionales-1Lola CORBAZAún no hay calificaciones
- PG 3760Documento99 páginasPG 3760Aromdabid AndiaAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales La Edad MediaDocumento4 páginasCiencias Sociales La Edad MediaMarpi APAún no hay calificaciones
- REfinacion y AutomitizacionDocumento24 páginasREfinacion y AutomitizacionMiguelAún no hay calificaciones
- UNE EN ISO 3452-1 - 2013 - Nondestructive Testing. Penetrant Testing. Part1-General PrinciplesDocumento28 páginasUNE EN ISO 3452-1 - 2013 - Nondestructive Testing. Penetrant Testing. Part1-General PrinciplesAlvaroAún no hay calificaciones
- 88 Preguntas A Un NS ArgentinoDocumento16 páginas88 Preguntas A Un NS ArgentinoNicaro MochaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico de Historia MisionesDocumento2 páginasTrabajo Practico de Historia MisionesCandela FriedlAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Es El Mapa Genético de España y de Europa - United ExplanationsDocumento10 páginas¿Cómo Es El Mapa Genético de España y de Europa - United ExplanationsLibanios3295Aún no hay calificaciones
- Cultura Occidental y OrientalDocumento10 páginasCultura Occidental y OrientalWendy GonzálezAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Actividades Historia I PDFDocumento154 páginasCuaderno de Actividades Historia I PDFKcho Sa100% (1)
- Sena Evidencia 14Documento35 páginasSena Evidencia 14Dianita GómezAún no hay calificaciones
- El Encubrimiento Del OtroDocumento4 páginasEl Encubrimiento Del OtroMica EllaAún no hay calificaciones
- Historia Universal IIDocumento31 páginasHistoria Universal IIEz SerratAún no hay calificaciones
- La Antigua GreciaDocumento2 páginasLa Antigua Greciamarisol estefania benavides puentestarAún no hay calificaciones
- Guia Primera Guerra MundialDocumento4 páginasGuia Primera Guerra MundialPreuniversitario KayrosAún no hay calificaciones
- InglaterraDocumento2 páginasInglaterraIván Roli Cóndor ElizarbeAún no hay calificaciones
- 1era y 2da Guerrra y TurismoDocumento10 páginas1era y 2da Guerrra y TurismoAle Belén RobinsonAún no hay calificaciones
- 1942 El Descubrimiento Del OtroDocumento121 páginas1942 El Descubrimiento Del OtroAlex moises Quispe allpasAún no hay calificaciones
La Expansion Europea Del Siglo XV Al Xviii y Su Impacto en America Latina
La Expansion Europea Del Siglo XV Al Xviii y Su Impacto en America Latina
Cargado por
ROXIBAZAN0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas21 páginasTítulo original
LA EXPANSION EUROPEA DEL SIGLO XV AL XVIII Y SU IMPACTO EN AMERICA LATINA.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas21 páginasLa Expansion Europea Del Siglo XV Al Xviii y Su Impacto en America Latina
La Expansion Europea Del Siglo XV Al Xviii y Su Impacto en America Latina
Cargado por
ROXIBAZANCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 21
LA EXPANSION EUROPEA DEL SIGLO XV AL XVIII Y SU
IMPACTO EN AMERICA LATINA: LA ECONOMIA, LA SOCIEDAD,
LOS ESTADOS, LAS INSTITUCIONES POLITICAS
Jaime Murillo Vquez (
[1]
)
1. Introduccin
El estudio de tan vasto perodo en la historia de la Europa Occidental, comprende las
estructuras materiales e ideolgicas que se desarrollaron a lo largo de varios siglos y que, de
una u otra forma, ha afectado el desarrollo, o antidesarrollo, de Amrica Latina y,
especficamente, de Costa Rica, desde la llegada de los espaoles y portugueses a finales del
siglo XV y principios del XVI. En este sentido, para algunos historiadores:
"El mundo americano nace del choque de culturas. Las sociedades indgenas,
incapaces de resistir el impacto de la colonizacin, comenzaron su desintegracin,
lenta pero inexorable. De esta mirada de restos naci la sociedad colonial, sitio de
encrucijadas, fusiones y contactos, donde la violencia del blanco sobre el indio nunca
est ausente." (Prez y otros, 1973: 13).
Otras hablan de "encuentro de culturas", pero "con esta denominacin se distorsionan
los hechos histricos, pues los hombres y las culturas de esas pocas pasan a ser codificados,
dejan de ser sujetos de la historia para ser "descubiertos" por el hombre europeo, de la misma
manera que el paisaje, la flora y la fauna latinoamericanos" (Quesada, J.R., l99l, p. 9), hasta
el punto de que "con la conquista y la colonizacin, las culturas locales son desestructuradas,
se desmoronan. Cada elemento de la sociedad pierde sentido como parte de una
totalidad estructurada y pasa a subordinarse a un sistema "ajeno": lo forneo priva sobre lo
propio. El encuentro de dos mundos, "el encuentro de culturas", signific para los vencidos la
ruina de sus civilizaciones, el inicio de un doloroso terremoto cultural" (Quesada, 1991: 12).
Trataremos de explicar entonces la influencia que, sobre las sociedades
latinoamericanas, en general, tuvo Europa, antes y desde la desestructuracin de nuestras
sociedades indgenas hasta el siglo XVIII, cuando el capitalismo lleg a su plena capacidad
en el occidente europeo y dio lugar al dominio de conquistadores, colonialistas y
neocolonialistas, proceso que fue justificado con ideas, doctrinas, instituciones e ideologas,
que estudiaremos, junto con los procesos materiales, a lo largo de varios siglos. Se estudiar
el proceso ocurrido en Europa, y en el mundo, y su impacto sobre las sociedades americanas.
2. La expansin europea entre los siglos XV y XVI: sus motores y su impacto general
Durante el siglo XV bajo el impulso de portugueses y espaoles se produjo un gran
avance en la navegacin, que los llev a descubrir nuevas rutas martimas y comerciales.
Aquellos dndole la vuelta al continente africano, los espaoles descubriendo Amrica y
navegando hacia el oeste, hacia el ocano desconocido. Sin embargo, lo que algunos llaman
una gran "revolucin comercial" iniciada en el siglo XV y continuada en los posteriores
siglos, tena ya sus antecedentes en los siglos XII y XIII, al tomar auge el comercio y la
vida urbana, tan dbiles durante el medioevo. Eso s, desde mediados del siglo XV y hasta
mediados del XVIII "la economa europea se caracteriza por una gran expansin del
comercio y de los mercados...auge mercantil (que) precede y prepara el advenimiento de la
revolucin industrial" (Cardoso y Prez, 1977: 16).
Si asumimos que la colonizacin de Amrica constituye una consecuencia, de la mayor
importancia y complejidad, de la expansin martima y comercial europea, nos vemos
tentados, y obligados, a tratar de explicar, por medio de lneas esquemticas, este largo
proceso que tuvo numerosos actores sociales e institucionales, que obedecieron a intereses
privados y pblicos, y en el cual algunos atacaron con arcabuses o con arcabuses-cruces e
ideolologas, mientras otros se defendieron y atacaron tambin, para defender lo suyo, su
vida, sus tierras y sus ideas. Veamos qu ocurra en Europa occidental y, concretamente, en
Espaa, en la transicin entre medioevo y Edad Moderna; qu fuerzas sociales y econmicas
se peleaban un lugar en la historia de la humanidad.
2.1. El desarrollo de las fuerzas productivas y las necesidades estructurales de la
economa ibrica (Espaa y Portugal). Lo espiritual y lo material, un solo objetivo:
eliminar las "distorsiones" econmicos
Uno de los factores importantes de la nueva fase de expansin econmica estuvo
representado por los cambios tecnolgicos que se presentaron durante toda la segunda parte
del siglo XV. Hubo un desarrollo de la imprenta, de las tcnicas de la minera y la metalurgia,
de las armas de fuego y de la navegacin, que tena ya un relativo gran desarrollo desde
principios del siglo.
Empero, se produjo un estancamiento de la tecnologa y de la productividad
agrcolas, "que impusieron a la nueva fase expansiva lmites precisos, (que) tambin explican
su carcter principal: una expansin cuyos motores son la navegacin ocenica, el comercio
oriental, la conquista y la explotacin de Amrica, mientras que en Europa misma, el
comercio y la produccin manufacturera existen casi exclusivamente en funcin del mercado
lucrativo, pero limitado, constituido por las Cortes, la nobleza y la rica burguesa." Ya haba
comenzado, estaba all y continuara en los siguientes siglos la pugna entre desarrollo de las
nuevas fuerzas productivas (relaciones de produccin capitalistas) y las viejas relaciones
(sociales) de produccin feudales. Las instituciones tambin cambiaran conforme al
desarrollo econmico y a las diferentes posturas filosfico-polticas.
El instrumento esencial del descubridor es su buque. La carabela y, en menor medida,
la nao, fueron los tipos utilizados para adentrarse en lo desconocido del Ocano Atlntico,
aunque resumen toda la experiencia nutica del Oriente y del Occidente medieval. "Son los
primeros tipos de buque a la vez robusto, manejable y maniobrero de que dispuso Europa y
que, desarrollados y perfeccionados, van a darle una supremaca indiscutible sobre los de
todo el mundo" (Cspedes, 1974: 144).
Las necesidades de la estructura econmica ibrica, tales como el fortalecimiento del
sector secundario de la economa , el logro de una balanza comercial favorable, la necesidad
de metales precios y la apropiacin de materias primas en las colonias y de las rutas
comerciales, son la motivacin suprema para el expansionismo de Espaa y Portugal. A ese
proceso o fijacin de metas, contribuy el desarrollo de las fuerzas productivas: el
progresivo perfeccionamiento de la carabela en el siglo XV hace posible los descubrimientos.
De modo que esta embarcacin es un smbolo de la expansin martima ibrica, en primer
lugar, y de la europea en general, posteriormente.El vencimiento del ocano (Atlntico), "el
Mar Tenebroso", se debi, en alguna medida, al apreciable caudal de experiencia y tcnica ya
adquiridos y que permiti a los marinos orientarse ms all de la costa. Se utilizaron y
desarrollaron "las cartas de marear", la astronoma nutica, la brjula marina, que consista en
una aguja magntica, la sonda para navegar en aguas someras, la ampolleta o reloj de arena
para medir el tiempo; en tanto que para estimar la velocidad del barco, se haca "a ojo", por
la pura costumbre. Conocido el rumbo seguido y la distancia recorrida, los pilotos podan
marcar el punto a que haban llegado (echar el punto, cartear) sobre la carta de marear
(Cspedes, 1974: 449).
De lo simple a lo complejo, de la de la bondad a la ferocidad, de Europa de blancos a
Amrica de indios de piel tostada y dueos de s mismos y de todo el continente. El proceso
fue duro y largo. Sigamos viendo qu instituciones nos impusieron los blancos europeos y
cmo se mezclaron con las instituciones americanas. Cul era la importancia de las
especias y en qu medida influyeron en el progreso de la navegacin?. A esa pregunta
hay que contestar. Su importancia es trascendental en el proceso de conquista y colonizacin
de Amrica. Europa necesitaba de las especias de Asia (del Oriente), las cuales no poda
cultivar. Eran utilizadas en la industria farmacetica y se empleaban para condimentar carne.
A cambio de las especias y dems productos, los orientales reciban dinero, metales, tejidos
livianos de Inglaterra, alfombras, tejidos flamencos y plata. El comercio era valiossimo y
hasta finales del siglo XV los productos de oriente llegaban a Europa por el Mediterrneo.
Independientemente de los problemas que los turcos produjeron en las tradicionales rutas en
las que se trasladaban las especias, los lusitanos y los espaoles buscaron afanosamente una
ruta alternativa para llegar al oriente y competir con ciudades del Mediterrneo, sobre todo
italianas, y con otras ciudades europeas, en el riqusimo comercio de las especias. Fue as
como, tras una larga tradicin natica, los portugueses arribaron a la India en l498 con Vasco
Da Gama, luego de darle la vuelta al Africa. Los espaoles con Coln descubrieron un nuevo
continente cuando navegaron hacia el oeste en busca del extremo oriente, tierra de grandes
riquezas y de especias y objetos de gran valor como la pimienta, el jenjibre, los clavos de
olor, los purgantes, esenciales en medicina, el alcanfor, el azcar, el palo brasil y otros
colorantes, y variados objetos como la seda, tapetes, tejidos de algodn, la laca, porcelanas,
piedras preciosas, madera de sndalo. (Cardoso y Prez, 1977: 35)
Alrededor y dentro de ese mundo de sedas, alcanfores, piedras preciosas, nobles y
burgueses, campesinos y artesanos, curas y lucradores discurra un pensamiento, el del
hombre como tal, desligado de la Iglesia y del pecado, y el del hombre-dinero. Estamos en el
siglo XV, en un proceso que viene desde y se va hasta; es una transicin muy larga. Ser por
eso que a veces se destaca que en los orgenes de la empresa Indiana y, en consecuencia, de
los grandes descubrimientos, "... se halla un nuevo modo de pensar y de vivir que es tpico
del final de la Edad Media, y ya perceptible en todo el occidente europeo a principios del
siglo XV: las gentes empiezan a aspirar a una vida menos agobiada, ms cmoda y lujosa que
la de sus antepasados. El dinero (es el) medio infalible para lograr todas estas cosas; mximo
signo de bienestar y riqueza, es cada vez ms deseado, ... sobre todo en las residencias de la
nobleza" (Cspedes, 1974: 433).
Nos hallamos ante la "revolucin" del espritu que trata de salirse de la opresin en que
vive bajo la Iglesia y el feudalismo. Es "la enorme curiosidad del' hombre del Renacimiento
por el descubrimiento de nuevos mundos... hubo una verdadera pasin por los pases de
ultramar" (Chaunu, 1977: 189).
El proceso, que tiene, con Espaa, rumbo occidental, le permite a este pas, con
Cristbal Coln, primero, "descubrir" el continente americano y, luego, conquistarlo y
someterlo. El punto de partida de la expansin castellana en Amrica seran las islas del Mar
Caribe, como La Espaola y Cuba, desde donde se dirigiran a Mxico, Centroamrica y
Sudamrica. La expansin se ampliara, an ms, cuando Nez de Balboa descubri el
Ocano Pacfico (1513). En adelante y hasta hoy, Centroamrica y la cuenca del Caribe en
general, tendran una posicin estratgica de enorme importancia. Por lo tanto, apetecida por
las grandes potencias, como Espaa en la poca de la conquista y la colonia y,
posteriormente, en el siglo XIX, por Estados Unidos y Gran Bretaa, primero y, despus, por
la expansin estadounidense, que se prolonga a la actualidad.
2.2. La situacin de Espaa en el siglo XV: unificacin poltica?
En Espaa se produca la unin de los mayores reinos ibricos (Aragn y Castilla) y,
con ella, daba lugar a la realizacin de la unidad de la mayor parte de la antigua Hispania.
Esto dio a los habitantes de ambos reinos un gran sentimiento de solidaridad, a la vez que una
considerable base territorial y humana. Y aunque la unidad no supuso la fusin poltica, pues
cada reino conserv su personalidad nacional, y volvieron a separarse despus de la muerte
de Isabel, lo cierto es que fueron gobernados por una sola mano, la de Fernando. "As fue
posible tras una dura lucha de once aos (l482-l492), poner fin a la empresa de la
Reconquista con la incorporacin del reino de Granada" (Sobrequs, 1974: 420).
As mismo, es bsico tomar en cuenta que la rivalidad de Espaa con Portugal
"contribuy a unir las tradiciones de Aragn (la Espaa mediterrrnea) y las de Castilla (la
Espaa del interior y Atlntica). En l492, fecha famosa, se produce la unin de Aragn y
Castilla, la toma de Granada ..." (Quesada, 1991: 11).
Pero la "revolucin del espritu", la carabela, la ideas, la religin, las ideologas,
respondan a las necesidades estructurales de la economa ibrica, que necesitaba apuntalar su
sector secundario, hallar materias primas, rutas comerciales, metales preciosos. En "este valle
de lgrimas", se acercaban muchsimo las lgrimas terrenales con el poder de la Iglesia, aqu
y ms all.
2.3. La Reconquista espaola: religin, fanatismo y traslado de sus mtodos a Amrica
El pensamiento, el sentimiento, la moral, la religin, la economa, el fanatismo, se
entrelazan en ese duro proceso que fue la Reconquista espaola y el duro camino hacia la
constitucin de un Estado que, como los otros de la Europa occidental, vino a ser puntal
importante en el desarrollo de las nuevas fuerzas econmicas capitalistas y de las fuerzas
sociales; para empezar: el surgimiento de una rica burguesa; todo ello a largo plazo.
Refirindose a la Reconquista espaola un autor la destaca con caracteres epopyicos
de la siguiente manera:
As, desde temprano, en la historia de la pennsula ibrica,
an ms que en la del resto de Europa occidental, los
principales intereses fueron la guerra y la religin. Cinco
siglos de lucha entre cristianos y musulmanes, en una casi
continua cruzada contra el infiel, engendraron un espritu
militar vigoroso y cierto gusto por un modo de vida irregular
y aventurero, junto con algn menosprecio por las artes menos
espectaculares de los tiempos de paz, que podan, con toda
tranquilidad, dejarse en manos de moros y judos. As tambin,
en la cruzada contra los musulmanes, el ideal de solidaridad
religiosa se transform fcilmente en intolerancia y fanatismo"
(Haring, 1972: 37).
La lucha contra el infiel continu en Amrica para someter al indio, econmica, poltica
y culturalmente La espada del soldado se ali con la cruz para someter y desestructurar a las
sociedades indgenas, en beneficio de la Corona y de la religin (alianza Estado-Iglesia), y de
la cultura occidental.
Y los invasores se creyeron que tenan el derecho de aplastar a los que consideraban muy
inferiores a ellos en todos los aspectos. El historiador citado, defiende esta posicin de hace
quinientos aos:
As las cosas, Amrica ofreci a los Reyes Catlicos una oportunidad extraordinaria. Aqu
estaba un continente virgen, ocupado solo por tribus de salvajes desnudos o por los estados
semibrbaros de Mxico y Per, fcilmente dominados; un Nuevo Mundo, libre de las
tradiciones e inhibiciones de la sociedad europea..." (Haring, 1972: 16).
La obra del historiador C. Haring, en los dos prrafos precedentes, data en su primera
versin, de l947. Pensamiento similar, sin embargo, prevalece entre muchos de los
investigadores que defienden la masacre y la hecatombe indgenas, racionalizndolas con el
mito de la superioridad de la "raza" europea y con el "barbarismo" de las sociedades
indgenas. Todo esto tiene relacin con el carcter del "descubrimiento" y la conquista. En
l492, "fecha famosa", se produce en Espaa, no solo la unin de los reinos de de Aragn y
Castilla, sino tambin la expulsin de los judos, la Inquisicin contra los "conversos" y la
cristianizacin forzosa de los musulmanes.
En l492 el descubrimiento de Amrica por Coln significara la conquista econmica y
la conquista "espiritual" e ideolgica. La aparente contradiccin entre los ideales msticos y
religiosos del genovs, producto del pensamiento medieval, y los intereses econmicos y la
sed de oro de los nuevos tiempos, se desvanece con la realidad del descubrimiento y la
conquista. El descubrimiento de Coln no es una coincidencia "extraeconmica"
(imperialismo cultural"); "es la culminacin de un proceso interno de la economa occidental
en busca de oro y de especias" (Quesada, 1991: 11). La carabela y otros inventos y tcnicas,
solo sirvieron para el desarrollo de la expansin ibrica. Porque el proceso, reiteramos, era
una respuesta a las necesidades estructurales de la economa ibrica, que necesitaba de
territorios, de donde saquear las riquezas, a fin de apuntalar la industria, el comercio de
materias primas, la riqueza del comercio de las especias, el oro como medio de pago,
internacionalmente aceptado ... La carabela, la brjula, las cartas de marear, solo servan al
propsito de solucionar las necesidades de las economas de los colonialista (Espaa y
Portugal ). A pesar de todo ello, Espaa, por ejemplo, le tocara ser un apndice de otros
pases europeos. Amrica sometida por la metrpoli (Espaa); la metrpoli sometida y
dependiente de otras pases, como la industrial y capitalista Inglaterra.
El sometimiento ideolgico-religioso serva al sometimiento econmico. La faceta
mstica, religiosa y evangelizadora de Coln no estaba desligada de su avidez por las
riquezas. La distincin entre lo espiritual y lo temporal no era sentida por los hombres de la
poca de Coln. Una cosa sirvi a la otra y viceversa.
2.4. El reparto del "nuevo" continente. El poder de aqu (y de ms all) de la Santa Sede
Y, una vez descubierta Amrica, los espaoles y los portugueses trataron de legalizar, o
hacer ver ante los ojos del mundo, que tenan, no solo bases jurdicas, sino, tambin, morales
y religiosas, para ser dueos de los territorios ubicadas, "viajando hacia occidente", entre
Europa y las Indias Orientales. Cuando los ibricos (espaoles y portugueses) entraban en
contacto con pueblos desconocidos y de diferente cultura, respecto a la europea, superior y
cristiana, alegaban para legitimar su conquista, derechos jurdicos y morales, sobre los
territorios y sobre las "almas" (evangelizacin). Bulas papales legitimaron, tanto las
conquistas portuguesas, por ejemplo Africa, como las tierras "descubiertas" por Coln, "pues
aunque este navegante haba tomado posesin de las Indias (Occidentales) en nombre de los
reyes, requera la aprobacin del papa, al igual que los portugueses la haban tenido para sus
dominios en la costa del Africa Occidental: (Marn,1985: 5). Los papas se sentan con el
derecho de orientar sus ovejas cristianas, sino, tambin, sobre los infieles, pues la facultad
recibida de Cristo era plenaria, sobre los temporal y sobre lo espiritual en este "valle de
lgrimas".
Las disputas entre las dos naciones ibricas se solucionaron "santamente" por medio
del Tratado de Tordesillas de 1494, el cual estableci los lmites jurisdiccionales
correspondientes a Espaa y a Portugal. Para ello, se dividi el Ocano Atlntico por un
meridiano a las trescientas setenta millas naticas del oeste de las islas del Cabo Verde (en
Africa), de donde resultaron dos reas para la exploracin, la espaola y la portuguesa. Con la
firma de ese tratado, Portugal se aseguraba sus pretensiones sobre una parte del Nuevo
Mundo (Marn , 1985: 5).
Ese "nuevo" mundo sera sometido por los castellanos, lanzando empresas
conquistadoras en Amrica, a partir del Mar Caribe (La Espaola, Cuba), y hacia Mxico,
Centroamrica y Sudamrica. La cuenca del Caribe ha tenido y sigue teniendo una
importancia estratgica fenomenal, que ha sido peleada, a lo largo de la historia y hasta hoy,
por las potencias. Primero Espaa, despus (siglo XIX) Gran Bretaa y Estados Unidos.
Desde entonces a la actualidad, el dominio, indiscutido, de la potencia estadounidense.
Visto el panorama general de la Europa occidental del siglo XV y, en parte del siglo
XVI, nos adentramos ahora en los procesos que, a lo largo del perodo moderno proveyeron
la base material (infraestructura) y los ingredientes del pensamiento, la ideologa, la filosofa,
en sntesis la superestructura del sistema o modo de produccin capitalista. El capitalismo se
convertira, en su "versin" latinoamericana (subalterno y atrasado), en la nica opcin para
nuestros pueblos. Y como las revoluciones burguesas (Inglaterra, Francia...) suministraron su
contenido ideolgico, el liberalismo, ste se traslad a Amrica y, por eso, se habla
insistentemente en la actualidad de democracia como necesidad para Amrica Latina. Se
refieren, con ello, a la democracia capitalista o democracia liberal (burguesa). El liberalismo,
en sus vertientes econmica y poltica es histricamente bsico para comprender el desarrollo
de las sociedades de la Europa occidental y su gran influencia en la Amrica Latina.
3. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna: del feudalismo al capitalismo.
La Edad Media se extiende, convencionalmente, del siglo V al siglo XV, y la Edad o
perodo moderno, del XV al XVIII. El feudalismo es un modo de produccin caracterstico
de la Edad Media pero continu predominando durante el perodo moderno en la Europa
occidental. En qu consiste el modo de produccin feudal? Este modo de produccin se
origina en aquellas relaciones de produccin, donde el productor directo (el campesino) posee
en parte y tiene en parte el usufructo de los medios de produccin fundamentales, como la
tierra, las herramientas y el ganado, pero, por una presin extraeconmica, se ve obligado a
retribuir al seor feudal (nobleza terrateniente) por medio de servicios, tributos, impuestos,
etc. En este modo de produccin se establecen relaciones de servidumbre. Es esencialmente
agrcola; hay desarrollo comercial pero esto no es lo primordial en l.
El capitalismo, que surge de las propias entraas del feudalismo, toma auge a partir de
los siglos XV y XVI. El capitalismo es el modo de produccin en el cual la clase capitalista
(la burguesa) posee el capital y los medios de produccin y explota la fuerza de trabajo del
obrero o proletario, desprovisto de medios de produccin. El proletario solamente posee su
fuerza de trabajo que vende, como si fuese una mercanca, a cambio de un salario.
El capitalismo moderno en el occidente europeo coexiste con el feudalismo y la
produccin mercantil simple, modo de produccin, generalmente secundario, en el cual el
productor directo (el artesano en la industria) es, a la vez, el dueo del medio de produccin
fundamental, como el caso de un taller. Y a qu nos lleva la presencia de una produccin
agrcola en este sentido? A la existencia de lo que algunos investigadores llaman modo de
produccin parcelario o pequeo campesino, en el cual el campesino, propietario de la
parcela, trabaja, l y su familia, para la produccin de subsistencias e, incluso, excedentes
para el mercado. En relacin con esta produccin, muy restringida a travs de la historia, se
habla del modo de produccin domstico, que es precapitalista y que emplea mano de obra
femenina para la subsistencia y la reproduccin de la fuerza de trabajo. El modo de
produccin mercantil simple se adapta a situaciones muy diferentes (en el feudalismo, los
gremios medievales; en el capitalismo, los pequeos talleres subsidiarios de las grandes
industrias
3.1. El gran desarrollo de las fuerzas productivas y del capitalismo a partir del siglo XV
Hemos visto como el desarrollo comercial especficamente y, en general, el desarrollo
econmico tomaron gran dinamismo a partir de los siglos XV y XVI. Con la "revolucin"
comercial toman mayor fuerza las nuevas relaciones sociales de produccin, que tratan de
adaptarse al gran desarrollo de las fuerzas productivas. Un nuevo modo de produccin, con
sus propias relaciones de produccin, se ha gestado y toma impulso y procura imponerse al
feudalismo a lo largo del perodo moderno. Ahora bien, qu acontecimientos y factores dan
lugar a ese gran desarrollo de las fuerzas productivas? Hagamos un resumen de lo acontecido
en esa direccin:
a.- La conquista del mar. Con el descubrimiento de Amrica y los descubrimientos
portugueses, se fortalece el comercio, cuyo eje se desplaza del Mediterrneo al Atlntico.
b.- La competencia por el mercado mundial entre portugueses y espaoles primeramente,
y luego entre ingleses, holandeses y franceses, da lugar al saqueo de las riquezas de Amrica
y a la explotacin de la fuerza de trabajo de las colonias.
c.- La gran acumulacin de capital, basada fundamentalmente en los metales preciosos
saqueados en Amrica, y en la absorcin de tierras y de las formas de produccin artesanales
en Europa, originan la formacin de una masa de capital importantsima en los comienzos del
capitalismo, llamada acumulacin primitiva u originaria de capital.
d.- Los inventos y el progreso tcnico alcanzado en la navegacin, la utilizacin de la la
plvora, las nuevas tcnicas empleadas en la extraccin de minerales, la imprenta, empujan la
mquina econmica.
Durante el siglo XVI se produce en Europa una gran afluencia de metales preciosos y
un alza de los precios sin precedentes. Con la inflacin ganaron los que tenan el poder
econmico (nobles, burgueses y clrigos); perdieron los asalariados, puesto que sus salarios
nominales suban lentamente y bajaban, apresuradamente, sus salarios reales (Cardoso y
Prez, 1977: 37).
Pero el alza de los precios no se debi sencillamente a la abundancia de metales
preciosos, cuyo valor -segn la ley de la oferta y la demanda- declin frente a las dems
mercancas. Los precios subieron tambin porque los costos de produccin de los metales
preciosos bajaron, gracias a que su extraccin en Amrica se dio en forma de saqueo puro y
sencillo al principio y posteriormente a travs de la explotacin de una mano de obra servil y
semiservil en las minas. En este sentido: "... vemos que la expansin europea reposaba en
gran parte sobre la explotacin de los esclavos y las comunidades indgenas de Amrica. Ello
se aplica no solo en cuanto a los metales, sino tambin al azcar de Brasil y dems cultivos
coloniales..." (Cardoso y Prez,' 1977: 43).
El auge del siglo XVI para Europa, cost muy caro a Amrica; las epidemias
introducidas por los europeos, los trabajos forzados, la mala alimentacin, la quiebra brutal
del orden social precolombino, causaron una catstrofe demogrfica que, a la larga, se
volver uno de los factores de la crisis del siglo XVII. Socialmente en Europa el progreso del
capital comercial y la inflacin contribuyeron a disminuir la distancia entre nobles y
burgueses, pero tambin a aumentar el abismo entre tales grupos y las masas populares,
mayora absoluta de la poblacin.
En el siglo XVI con el gran comercio se desarrollan las empresas an no especializadas,
pues el mismo empresario practica el comercio, la industria (manufactura), la actividad
bancaria, las primeras sociedades econmicas eran patrimoniales y familiares, como por
ejemplo la poderosa organizacin de los Fugger en Alemania. El crdito sufri una fuerte
expansin, en cuanto a prstamos e inters, obligaciones del Estado y arrendamiento de los
impuestos civiles y eclesisticos. El gran comercio exiga mecanismos de transferencia y
compensacin; se desarrollaron entonces los medios de pago, las letras de cambio, los
pagars... La industria capitalista (manufactura) adquiere gran desarrollo y produce muchos
asalariados, anteriormente artesanos. El impacto de este proceso sobre las reas rurales es
significativo, desde el punto de vista econmico (el cercado de tierras, activacin del
mercado ante las demandas de las ciudades que crecan), y social. Aumenta sensiblemente la
poblacin, aumenta la mano de obra y el consumo; pero las tcnicas agrcolas son
insuficientes, frecuentes las hambrunas y epidemias; ocurren a veces catstrofes
demogrficas (Cardoso y Prez, 1977: 36-42).
Pero la expansin econmica del siglo XVI se encontr con sus propios lmites. El
desarrollo de las fuerzas productivas, que tendan hacia las relaciones capitalistas de
produccin, se daba en una Europa predominantemente feudal. La ley de la correspondencia
podra aplicarse para esos tiempos; no haba correspondencia entre el desarrollo econmico
(relaciones capitalistas de produccin) y relaciones (sociales) de produccin. Las relaciones
de produccin feudales eran an poderosas como para frenar el nuevo modo de produccin.
El freno significaba el comienzo de una grave depresin econmica que marcara,
prcticamente, todo el siglo XVII.
4. Formacin de los grandes Estados y de las monarquas autoritarias o absolutas: el
Estado moderno.
Cmo era polticamente la Europa occidental bajo el feudalismo?
Predominaba la descentralizacin poltica, no exista unidad poltica, Los seores feudales y
reyes y reyesuelos, dueos de las tierras, ms pequeas o ms grandes, ejercan su dominio
en cada uno de estos feudos.
Pero el desarrollo capitalista dio lugar a la necesidad de un Estado fuerte, con rganos
de administracin que dirigieran desde un centro poltico las actividades del pas, que guiara
su poltica econmica con el exterior, que organizara la seguridad y pusiera orden en los
asuntos internos. Se establece una vinculacin entre Estado (monrquico absoluto) y la
nueva economa capitalista. Aparece el Estado moderno. El nuevo sistema econmico o
empresa capitalista necesita de un Estado fuerte, encarnado en un monarca absoluto, que
ostenta el poder, el dominio sobre un determinado territorio, es decir, que ejerce soberana en
l y sobre un conjunto de personas con determinadas caractersticas (Estado-nacin). El
nuevo Estado necesita, a la vez, de los empresarios particulares, quienes le suministran
prstamos para sus gastos y para hacer la guerra.
Al principio las naciones son, en gran medida, creaciones artificiales, puesto que el rey
unifica bajo su mando los territorios que puede dominar, sometiendo a la nobleza rebelde
(Juli Daz, 1978: 140-141).
Los grandes Estados que van a dirigir la vida de Europa durante los siglos XVI, XVII y
XVIII, por ejemplo Espaa, Francia e Inglaterra, son ya naciones gobernadas por
monarquas autoritarias o monarquas absolutas. Son pues,los primeros Estados "modernos".
Surge a la par del Estado moderno toda una justificacin terica y se desarrolla el
concepto de "poltica" para el perodo moderno. Dos posiciones fundamentales hay en
relacin con la esencia del Estado. Para el marxismo el Estado es, desde sus orgenes, un
Estado opresor, un instrumento de dominacin, un mecanismo de la clase o clases
dominantes para continuar apropindose de los medios de produccin y sometiendo, de esta
manera , a las otras clases sociales. Esta corriente de pensamiento destaca que el Estado es la
expresin poltica de la clase dominante; es el encargado de asegurar la permanencia de la
estructura econmica en el marco de una delimitacin territorial dada. El Estado, en
consecuencia, es la expresin superestructural ms clara de la divisin de la sociedad en
clases; es el instrumento poltico de las clases opresoras, cuya funcin bsica consiste en
mantener los sistemas de explotacin imperantes (Bartra, 1973: 71).
Otra concepcin de Estado nos sugiere que ste y su conjunto de instituciones surgen
como consecuencia de la necesidad de organizar y mantener la sociedad y la lgica de su
funcionamiento. De esta forma, el Estado es un conciliador, un rbitro, un mediador, entre las
clases sociales y entra stas y el propio Estado. As se evita el desorden y la anarqua en una
sociedad.
Todo Estado debe contar los siguientes elementos bsicos: a.- un territorio o espacio
geogrfico en el cual ejerce soberana, o sea, dominio, poder sobre su territorio (soberana
interna) y respecto a otros estados (soberana externa); b.-una poblacin que, con el desarrollo
histrico, se torna en una comunidad con determinadas caractersticas (la nacin) y c.- una
estructura poltica organizada (el gobierno). El Estado posee, por lo dems, un aparato
jurdico-administrativo y, en general, institucional. El Estado moderno aparece controlado
por la nobleza feudal que se halla alrededor del monarca absoluto.
4.1 Tericos del absolutismo
El perodo moderno ve aparecer los Estados nacionales y el fortalecimiento de la
monarqua absoluta, forma de gobierno en la que hay un rey o monarca, cuyos poderes son
ilimitados, absolutos. La aparicin del Estado moderno va aparejada con el fortalecimiento de
las relaciones de produccin capitalistas. El capitalismo no poda tomar gran impulso en los
estrechos marcos de la estructura feudal que, con determinadas relaciones sociales de
produccin y con una gran disgregacin poltica, no poda dar aliento a las nuevas empresas
capitalistas (recurdese la "ley de la correspondencia").
A pesar de que al "inicio" hubo una simbiosis entre empresa (capitalista) privada y
monarqua autoritaria, sta estuvo dominada por una nobleza feudal terrateniente. La
burguesa, clase dominante en el capitalismo, no llegara a tomar el poder poltico sino con
las "revoluciones burguesas", como la inglesa, desde el siglo XVII, y la Revolucin Francesa,
una "revolucin burguesa" del siglo XVIII.
El absolutismo tuvo sus tericos a partir, fundamentalmente, de Nicols
Maquiavelo (l469-l527), quien vivi en una Italia dividida, desunificada y bajo la "nefasta"
presencia de la "Santa Sede". Su obra "El Prncipe" es una especie de manual para los
monarcas absolutos. En l se da la secularizacin de la poltica y del Estado. La poltica es
independiente de la moral y de la religin. El Estado es laico, la religin debe estar
subordinada al Estado. La expresin "el fin justifica los medios' sintetiza, en gran medida el
pensamiento de Maquiavelo y el ascenso de la unificacin nacional bajo un Estado fuerte,
poderoso, absoluto, que se convertira, al mismo tiempo, en base de apoyo para la empresa
capitalista. Y es que, precisamente, "Maquiavelo nace con el desarrollo del estado capitalista.
Sus enseanzas polticas tienen plena vigencia en este contexto capitalista..." (Formoso,
1985: 36).
Thomas Hobbes (l588-l679) fue un defensor del absolutismo pero neg siempre la
"doctrina del derecho divino de los reyes", segn la cual el poder del monarca proviene de
Dios. Su pensamiento se estructura a lo largo del siglo XVII, definido, por un lado, por una
crisis general que permiti, empero, la eliminacin de trabas que hasta entonces
obstaculizaban el triunfo del capitalismo; y por otra parte, por los efectos que producan ya el
Humanismo, el Renacimiento y la Reforma. El mundo universalista medieval dio paso a otra
concepcin, a la concepcin de que el mundo es "mundano" y la razn, situada en un nuevo
plano, se convirti en su instrumento (Formoso, 1985: 37-38).
Hobbes enuncia la doctrina del "contrato social" que parte del concepto de que
los hombres en el Estado de naturaleza, previo a la vida en comunidad lticamente
organizada, no obedecen a ninguna ley y luchan con ferocidad por los mismos bienes. En ese
estado, cada hombre, dice Hobbes, tiene la libertad de usar su poder como quiera para
conservar su propia vida, y como las posibilidades en este sentido son pocas, el conjunto de
los hombres adoptan un contrato social, mediante el cual enajenan o entregan sus derechos al
Estado poderoso, al "Leviatn", donde el soberano no encuentra lmites a su poder, excepto
cuando el Leviatn no sea capaz de defender a los ciudadanos, cuando no sea capaz de
asegurar la paz. En el momento en que produzca ese incumplimiento, se interrumpe
toda lealtad al poder poltico y el ciudadano puede buscar proteccin en otro Estado o volver
al estado de naturaleza (Formoso, 1985: 37-38).
5. El mercantilismo: una doctrina econmica
El dinmico desarrollo mercantil que comienza en los siglos XV y XVI produjo la
doctrina de su propia racionalizacin o justificacin, la doctrina mercantil.El mercantilismo
fue puesto en prctica por los pases europeos, dentro de los cuales estuvo Espaa, tratando
de explicar y servir de base al desarrollo econmico de entonces. Se "crea" que la riqueza de
las naciones se hallaba en el comercio, en las relaciones mercantiles.
El mercantilismo designa "... en su acepcin ms amplia, la fase de la historia
econmica de Europa occidental situada entre los grandes descubrimientos y la Revolucin
Industrial" (segunda parte del siglo XVIII). (Acua, 1979: 53-91).
El primer aspecto sobresaliente del mercantilismo es el rol dominante del Estado; de
esta forma, es una poltica para alcanzar el podero a travs del fortalecimiento del poder
estatal. El Estado debe seguir una poltica exterior que apunte al eje central de sus prcticas
y doctrinas: la balanza comercial.En otros trminos, el comercio exterior es el instrumento
que permite la acumulacin interna de capitales. La gran tarea de los poderes pblicos es
garantizar un saldo positivo de las exportaciones sobre las importaciones; lograr una balanza
comercial positiva o excedentaria. A partir de esta regla general se derivan todas las prcticas
de intervencin econmica del Estado mercantilista:
a.- Proteccin y apoyo a la produccin nacional por medio, por ejemplo, de derechos de
aduana que protejan el mercado interno contra la competencia extranjera, de la concesin
de monopolios a los nacionales, de la participacin del Estado como empresario, etc. He
aqu un antecedente importantsimo de la poltica econmica llamada proteccionismo.
b.- Control de los intercambios exteriores (estmulo a las exportaciones por medio de
exenciones fiscales, y limitacin selectiva de las importaciones aplicando tarifas
proteccionistas).
c.- Apoyo a la marina y el comercio nacionales (monopolio del comercio para
comerciantes y navos nacionales).
d.- Obtencin e incremento de las especies monetarias y de las reservas de metales
preciosos. Sin embargo, para los mercantilistas "lo que hace la fortuna del Estado no es la
abundancia de oro y plata, ni la cantidad de perlas y diamantes , sino la provisin de artculos
necesarios para la vida y adecuados para la vestimenta ... " Para ellos, dichos metales "... son
indispensables para financiar las guerras y el nico medio de pago internacionalmente
aceptado" (Acua, 1979: 57).
La poltica colonial fue otro aspecto esencial del mercantilismo que tuvo fuerte impacto
sobre el mundo americano. La posesin de colonias posibilitaba la obtencin de excedentes y,
de esta manera, contribua al logro de una balanza comercial favorable. El mundo colonial
deba estar al servicio de las metrpolis. Las colonias servan de mercado a las exportaciones
de la metrpoli y, por otra parte, suministraban todos aquellos artculos que la metrpoli
requera, especialmente metales preciosos y materias primas. Las relaciones metrpoli-
colonia se basaban en una situacin de monopolio; la metrpoli era el nico abastecedor de
productos importados y el nico comprador de las exportaciones de la economa colonial, lo
cual daba lugar a un evidente intercambio desigual que se ha perpetuado hasta la actualidad.
A los condicionantes de esa relacin es lo que ha llamado, por darle algn nombre, "pacto
colonial".
La finalidad del sistema colonial fue la de contribuir al proceso de acumulacin
primitiva u originaria de capital en el polo metropolitano por medio de la explotacin de de
la periferia colonial. Un autor destaca que: "Es en esta perspectiva que el principio del pacto
colonial adquiere toda su significacin histrica: por un lado, por ser uno de los pilares de la
acumulacin primitiva es uno de los factores que contribuy a la constitucin del modo de
produccin capitalista y, por otro lado, fue gracias a l que las economas coloniales fueron
sumidas en una situacin de dependencia, cuya expresin es la especializacin de su aparato
productivo en funcin de las exigencias de la metrpoli" (Acua, 1979).
El "pacto colonial" fue superado al finalizar el siglo XVIII pero la divisin internacional
del trabajo que l introdujo y la desigualdad al interior de la economa mundial que l
contribuy a forjar han pervivido hasta nuestros das.
6. El desarrollo capitalista y el liberalismo; el sentido de las revoluciones burguesas
En la Edad Moderna (siglos XV al XVIII) sigui predominando en la Europa
occidental el feudalismo; sin embargo, el capitalismo haba tomado gran auge y ya en el
siglo XVII tena un gran desarrollo, sobre todo en Inglaterra. En otros pases, como Espaa,
distaba mucho de ser el modo de produccin dominante, pues las relaciones de produccin
feudales y sus instituciones seran an las dominantes bien entrado el siglo XVIII.
El desarrollo econmico capitalista (desarrollo de la base econmico o infraestructura)
fue justificado o racionalizado por una ideologa, la liberal. Las ideologas forman parte de lo
que se denomina superestructura, y que est compuesta, adems, por el conjunto de las ideas,
leyes, creencias, mitos, instituciones polticas, jurdicas, educacionales, religiosas y el Estado
mismo. La ideologa presenta una visin del mundo y de la sociedad, es como la conciencia
colectiva.
Generalmente se hace una divisin del liberalismo: liberalismo econmico y liberalismo
poltico. Cuando se tena al comercio como el eje de la riqueza de las naciones, se justific
esa situacin con la aplicacin de la doctrina del mercantilismo, pero con el avance industrial
y la consolidacin del capitalismo, surge otra doctrina econmica, el liberalismo econmico,
contraria al mercantilismo. La doctrina liberal tuvo su gran antecedente en la fisiocracia.
Para los fisicratas la riqueza no reside en las relaciones comerciales, puesto que ellas
reflejan bsicamente un traslado de mercancas; la riqueza reside, segn ellos, en la tierra, que
suministra materia prima para la industria.
6.1. La fisiocracia y el liberalismo econmico
Ambos propugnan por la libertad en el campo econmico, en el campo de los negocios.
Esto significa que el Estado no debe intervenir en las cuestiones econmicas y, por
extensin, en las sociales.
Rige as la ley de la oferta y la demanda en los precios y en los salarios, en la actividad
econmica en general. El Estado debe limitarse a velar por el orden y la seguridad de los
ciudadanos; es el Estado polica. Quesnay,un fisicrata, acu la famosa expresin que
define el carcter de la economa liberal (capitalista), sobre todo en el siglo XVIII: "laissez
faire et laissez passer, le monde va de lui-mme" ("dejad hacer y dejad pasar, el mundo
marcha por s solo").
La doctrina liberal propugna por un Estado no intervencionista y no proteccionista. Su
papel se reduce a velar por la seguridad de los ciudadanos y de la propiedad privada
(capitalista). Estamos ahora, especialmente en el siglo XVIII con la Revolucin Industrial,
ante un violento desarrollo de la produccin industrial capitalista. La empresa capitalista se
ha desarrollado lo suficientemente, como para proponer que su antiguo "aliado", el Estado, no
intervenga en los asuntos econmicos, para que siga siendo aliado en la defensa de los
intereses generales de la burguesa.
Durante el siglo XVIII la poblacin de Europa no ces de crecer, los capitales de
acumularse, los medios de pago de multiplicarse; los precios, ganancias y salarios tendieron
al alza. Los metales preciosos volvieron a ser abundantes; el oro y la plata afluyeron en
grandes cantidades a la Europa Atlntica. Se dio el apogeo de las minas de oro de Brasil,
hasta l760, y un nuevo auge de la plata mexicana. Sin embargo, para entonces Espaa
y Portugal hacan demasiadas importaciones, debido a la debilidad de su produccin interna y
perdan as sus reservas de metales preciosos. Eran ahora, con su apego a las instituciones
feudales, pases dependientes de las potencias europeas.
La historia econmica nos muestra que en el siglo XVIII era ya conocida la totalidad de
la tcnica bancaria moderna gracias, en parte, a los impulsos holandeses del siglo XVII. Los
bancos estatales (Londres, Amsterdam), los banqueros privados, los notarios, los
corresponsales comerciales, reciban depsitos de metales preciosos, efectuaban pagos por
transferencias de fondos y compensacin, emitan billetes de banco que anunciaban la
circulacin fiduciaria contempornea. Circulaban constantemente las letras de cambio y los
prstamos bancarios y los hipotecarios se practicaban en forma corriente, sobre ttulos,
acciones, obligaciones, plantaciones coloniales, casas, etc. Aparecieron verdaderas
sociedades annimas por acciones, con sus asambleas de accionistas, y las acciones se
negociaban en la bolsa de valores. (Cardoso y Prez, 1977: 49).
Si bien es cierto que el Estado liberal reduce su intervencin al mnimo, a efecto de no
entorpecer la produccin de bienes y servicios, ese mnimo nunca lleg a cero, pues la no
intervencin jams fue absoluta. El liberalismo dio lugar al desarrollo de la economa poltica
clsica.
6.2. La economa poltica burguesa (economa clsica)
La economa poltica burguesa alcanz su madurez con las obras de Adam
Smith (l723-l790) y David Ricardo (l772-l823), fundadores de la escuela clsica inglesa.
"Con la aparicin de la obra capital de Adam Smith "Investigacin sobre la naturaleza y
causas de la riqueza de las naciones" (...), la economa poltica burguesa de Inglaterra se
manifiesta como una rama cientfica completamente articulada" (Karatiev y Rindina, 1965:
156).
Como los fisicratas, Smith es defensor del "orden natural", que para l significa "orden
capitalista". El orden natural para l se va abriendo paso, incluso contra la voluntad de las
personas y la legislacin estatal, si sta le ofrece resistencia. Por eso afirmaba la necesidad de
una ciencia especial, la economa poltica, encargada de estudiar las fuerzas econmicas que
rigen el desarrollo de la sociedad, para l eternas e invariables.
Para Smith la divisin del trabajo eleva la productividad del mismo, y el aumento de
sta incrementa el volumen de la produccin. Por consiguiente, crece la riqueza como
conjunto de los medios materiales de produccin, y del consumo de cada pas.
"Considerada en su conjunto, la doctrina de Adam Smith sobre la divisin del trabajo
constituye un gran paso en el desarrollo de la economa poltica. Coloc el trabajo y la
divisin del mismo en primer lugar, cosa que no hicieron los mercantilistas ni los
fisicratas".
En cuanto a la mercanca y el valor, Smith trat de poner en claro las leyes que
determinan el valor de cambio de la mercancas y aunque toc la cuestin de la diferencia
entre el valor de uso y el de cambio, no vio la unidad existente entre ambos. Por eso no pudo
descubrir el doble carcter de la mercanca, sus contradicciones internas, "ni comprendi el
carcter histrico de la mercanca, el valor y el valor de uso" (Karatiev y Rindina, 1965: 169).
Smith limita la funcin del dinero a su papel como medio de circulacin de las
mercancas y se adhiere a la tesis de que no es la cantidad dinero la que determina el precio
de las mercancas, por el contrario, el precio de stas es el que establece la cantidad de dinero
necesaria para la circulacin. Y establece la diferencia entre precio real y precio nominal (de
mercado) de los artculos. Para l, el precio real es el precio de los productos, resultante de la
divisin del trabajo, y est determinado por el trabajo; defina al nominal como el precio de
los productos en dinero. Semejante distincin implica la comprensin de la teora del valor-
trabajo; as, es clara su idea de que el trabajo es la medida nica y real del valor de las
mercancas.
En su obra Smith trata sobre la teora de las rentas y la doctrina del capital. Algunos lo
llaman "el padre de la economa clsica".
6.3. El liberalismo poltico y la democracia liberal (burguesa)
El liberalismo poltico est, por as decirlo, formado por las ideas polticas, las que se
refieren a la democracia liberal (burguesa), o sea, a las que sirvieron de base ideolgica a
las revoluciones burguesas, como la revolucin inglesa del siglo XVII, la Revolucin
Francesa de la segunda parte del siglo XVIII y la independencia de los Estados Unidos.
Si simplificamos, para efectos didcticos, el proceso, podemos decir que la burguesa en
Inglaterra, Francia, etc, lleg a contar con un gran poder econmico como consecuencia del
gran desarrollo del capitalismo, en el cual es su clase dominante; pero no tena an el poder
poltico que estaba, en el caso de la Europa occidental, en manos de la nobleza feudal, bajo
un rgimen monrquico absoluto. La burguesa busc, entonces, el dominio del poder poltico
o gobierno. Esta ansia de poder por parte de la burguesa, dio como resultado el desarrollo de
las revoluciones burguesas. En Amrica, fundamentalmente los criollos (especie de burguesa
americana), impulsaron los movimientos de independencia, teniendo como base ideolgica
el liberalismo.
La ideologa liberal , cuya presencia es tan marcada en la historia de Amrica, es parte
de una corriente de pensamiento ms amplia, caracterstica, especialmente, del siglo XVIII en
Europa. Se trata de la Ilustracin, que opone la razn al dogma y a la religin, que se
pronuncia por un Estado secular, sin la presencia de la Iglesia; que exalta la libertad poltica y
econmica; que le da importancia a la educacin como medio para lograr el progreso. Se trata
de un movimiento poltico, econmico, filosfico; contrario al dogma y a la fe; favorable a la
razn y a la ciencia. Es toda una concepcin de la sociedad y del mundo.
Dentro del pensamiento liberal nos encontramos con los tericos de la de la
democracia liberal. El pensamiento de John Locke (l632-l704) "... corresponde a un
momento de asentamiento del poder burgus en Inglaterra y, posteriormente, sirve para
expresar los reclamos polticos de la burguesa europea, luego americana, en la bsqueda de
las instituciones que le permitan entrar a compartir, y dominar ms tarde, el poder en el
Estado moderno."
Locke fue el terico que explic los acontecimientos de la revolucin de l688 en
Inglaterra. Defensor de la monarqua constitucional, Locke propona un gobierno y una
teora que servira a la burguesa para escalar el poder poltico en un pas donde el
capitalismo adquiri un fuerte desarrollo en el siglo XVII. Con la instauracin de la
monarqua constitucional el rey perdi atribuciones muy importantes, como las de emitir
moneda, reclutar un ejrcito o legislar sin control. Estas atribuciones pasaron a ser tomadas
por el parlamento, que pas a ser la institucin poltica principal y en la cual participaran los
burgueses.
Al igual que Hobbes, habla del Estado de naturaleza, anterior a la sociedad civil, y en al
cual todos los hombres son iguales y son libres. En ese estado se adquiere, as mismo, el
derecho de propiedad como parte fundamental del derecho natural. En el Estado de
naturaleza los hombres tienen dos poderes. El primero es el de hacer todo aquello que
consideren conveniente para su conservacin, segn las leyes naturales. El otro es el de
juzgar y castigar a quienes infringen las leyes naturales. La comunidad civil, producto de un
pacto social, nace cuando los hombres renuncian a estos dos poderes del Estado de
Naturaleza. Por qu renuncian a ellos? Renuncian a esos poderes para que sean ejercidos por
un grupo de hombres que representan a toda la comunidad. Introduce Locke el concepto de
representacin y, tambin, el de gobierno de la mayora. Los representantes toman decisiones
cuando una mayora lo decida. El pacto se hace para vivir mejor, para mejorar la vida,
relativamente buena, que tenan en el Estado de naturaleza.
Locke configura su teora para enfrentarla al poder absoluto del monarca, en la que el
poder no se comparte y no hay freno a los abusos (de poder) del monarca. Es necesaria
entonces la divisin de poderes. El parlamento es el de mayor rango; el ejecutivo aparece ante
la necesidad de ejecutar las normas que dicta el parlamento. Locke habla de un tercer poder,
el federativo, que generalmente est adscrito al Ejecutivo. "SerMontesquieu quien en el
siglo siguiente tomar estas ideas de Locke y las perfeccionar al incluir el Poder Judicial y
hablarnos de los tres poderes que son caractersticos de la democracia representativa"
(Formoso, 1985: 57).
"La Revolucin Francesa es una revolucin burguesa. Locke contribuye a racionalizarla
en favor de la burguesa. La Declaracin de los Derechos del hombre y del Ciudadano de
l789 es la declaracin de los derechos del hombre burgus, que esconde su dominacin en el
sistema que Locke construy y que fue perfeccionado por los pensadores franceses del
siglo XVIII. Manuel Formoso nos dice al respecto: "Si dudamos de lo anterior, pensemos en
un momento en el estado costarricense, muy determinado por Locke y por la revolucin
burguesa, y veamos a quin sirve y cun maravillosamente oculta su carcter de dominacin
de clase." (Formoso, 1985: 58).
Contra el absolutismo y el abuso de poder, surgi el movimiento constitucionalista en
Europa occidental. Con el constitucionalismo vendra tambin, a la par, la defensa de los
derechos fundamentales del hombre y los medios o garantas (constitucionales) para hacerlos
valer o para reivindicarlos, como al proteccin a la libertad y a la integridad personales,
garantizado por el recurso de hbeas corpus. Este recurso tiene sus antecedentes en Roma,
pero solo para los ciudadanos, luego en los Fueros de Aragn y, posteriormente, la Carta de
Juan Sin Tierra (1215) lo introduce en Inglaterra, no generalizado an, y en el siglo XVII, en
ese mismo pas, se establece, tal y como lo conocemos actualmente. La proteccin a los
derechos fundamentales de libertad e integridad personales, de libre circulacin, de libre
expresin de las ideas y del pensamiento; los derechos sociales y polticos, y otros derechos
consignados en las Constituciones Polticas, iran introducindose en las Cartas Polticas en la
Europa occidental, en los Estados Unidos y en Amrica Latina, a lo largo de muchos aos,
con las diferencias del caso segn las distintas sociedades.
En ese desarrollo del constitucionalismo, apareceran, posteriormente, con mayor
nitidez y sistematicidad en el siglo XX, los conceptos de jerarqua de las normas y de control
constitucional, que nos sealan que la Constitucin Poltica es la norma que est por encima
de todas las dems y que toda norma antepuesta a ella, es inconstitucional. El concepto de la
supremaca constitucional encuentra, para el caso de las excolonias espaolas en Amrica, su
punto de arranque, inmediato, en la Constitucin de Cdiz de 1812, influida por los
principios de la Revolucin Francesa, aunque no es una copia de la Constitucin Francesa de
1791.
Juan Jacobo Rousseau (l7l2-l778), pensamiento universal, defensor de la libertad y la
democracia, no solo se destac en la poltica, sino tambin en la literatura y en la educacin.
Como Hobbes y Locke, Rousseau plantea la existencia de un Estado de Naturaleza previo a
la sociedad civil. Un contrato social le da origen a la comunidad poltica. En el Estado de
naturaleza los hombres son libres e iguales; las diferencias se ahondan con el desarrollo
social, dando lugar a que unos hombres posean tierras y otros no, unos sern propietarios y
otros no tendrn propiedad y debern trabajar, no para s mismos sino para otros hombres
para poder comer y vivir. Los ricos, dice Rousseau, descubrirn el placer de explotar a otros
hombres "y como lobos cebados con carne humana, ya no querrn otro alimento."
El contrato social en Rousseau conduce a la fundacin de la autoridad poltica, mediante
el consentimiento. En la comunidad poltica hay dos instituciones fundamentales: a.-la
Asamblea, formado por todos los ciudadanos, es el rgano supremo, encargado de dictar las
leyes, y b.- el gobierno, rgano secundario, formado por pocas personas, encargado de
ejecutar lo que la Asamblea dispone. Pero la representacin, que en Locke es muy clara, en
Rousseau no se da. Todos los ciudadanos se reunen en la Asamblea. La voluntad es algo que
no se puede representar; no se trata de una democracia representativa sino de una democracia
directa; la voluntad es la voluntad de la Asamblea, no es una voluntad individual, es una
voluntad general.
La fuerza para ejecutar la voluntad general est en el Poder Ejecutivo o Gobierno. Este
se establece como una cuestin prctica; pocos son los que ejecutan las leyes que son
dictadas por la Asamblea. Por eso, para Rousseau, la nica forma legtima de Estado es el
Estado democrtico. El Gobierno o Poder Ejecutivo no es democrtico, es aristocrtico.
Un concepto de gran valor en Rousseau es el de soberana popular, segn el cual el
poder que tiene el Estado de imponer dominio dentro en su territorio y en relacin con los
otros Estados (soberana), reside en el pueblo, no en una persona, o en pocas personas, o en el
monarca.
7. Espaa y el Despotismo Ilustrado
En aquellos pases donde el capitalismo avanz lentamente, como en el caso de Espaa,
la burguesa no cont con suficiente poder como para impulsar una revolucin y llegar al
poder. Mientras que en Francia estall la revolucin burguesa en la segunda parte del siglo
XVIII, Espaa continuaba en ese tiempo regida an, no totalmente como es obvio, por
instituciones feudales muy arraigadas, asunto que frenaba el desarrollo de la relaciones
capitalistas de produccin y el fortalecimiento de la burguesa local.
Esto es real en la medida que las transformaciones econmicas y polticas del siglo
XVIII no alcanzaron a todos los pases europeos. Espaa qued casi al margen de esa gran
corriente, estancada en su tradicional forma de produccin y sus correspondientes relaciones
sociales, derivadas de la permanencia de instituciones feudales muy arraigadas. Esto se nota
en el dominio o posesin de la tierra, que impeda, tanto la introduccin de nuevas tcnicas de
produccin como la formacin de un campesinado medio y de una burguesa industrial.
Pensadores como Feijo denunciaban el atraso de Espaa y el desdn que sentan
muchos espaoles por el trabajo manual y la ciencia. El cura Feijo critic constantemente el
absolutismo y, desde este punto de vista, es un autntico espritu del siglo XVIII. Se opona al
absolutismo y criticaba duramente a la nobleza.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII surgi en Espaa una generacin de ilustres
pensadores, escritores y ensayistas, nutridos de las ideas del siglo de las luces. Ellos no
solamente hicieron un anlisis de la sociedad espaola, sino que propusieron reformarla.
Entre las ms destacadas figuras citamos a Campomanes y a Jovellanos.
Los espritus ms adelantados de la Ilustracin espaola servan altos cargos en la
administracin. De ah que, desde el gobierno, propusiesen reformas para lograr el progreso
de su nacin y, adems, consideraban conveniente para Espaa que existiese una minora
ilustrada que propusiese los cambios necesarios para hacer avanzar la sociedad espaola.
Pero tales propuestas se le hacan al rey, el pueblo no deba conocer de las mismas. Por tal
motivo, los ilustrados espaoles defendan la existencia de la monarqua autoritaria, o sea, la
autoridad real, cosa que parece contradictoria con sus ansias de libertad. La figura ms
notable de este movimiento contradictorio que exalta la soberana regia fue Campomanes.
"Nadie como Campomanes llev adelante su idea y empresa de acerar y afinar el poder
omnmodo del monarca como instrumento de la reforma. De esta manera la reforma se va a
hacer desde arriba, con el monarca a la cabeza. Por eso se le llama Despotismo Ilustrado"
(Ctedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica, 1972: 25).
En Espaa, entonces, las ideas de la Ilustracin y, especficamente del liberalismo,
llegaron paulatinamente, lo que dio lugar a un cambio "de arriba hacia abajo", con el
monarca a la cabeza. La expresin "todo para el pueblo pero sin el pueblo" evidencia que las
reformas fueron eso, reformas, y que las luces procedan de un grupo que se hallaba alrededor
del rey. Sin embargo, las ideas liberales penetraron poco a poco en Espaa. La nobleza tuvo
que ceder. En l808 los franceses, con Napolen, invaden Espaa y esta accin hace que el
pueblo espaol forme juntas (movimiento juntista) para luchar, en nombre del rey
destronado, Fernando VII. El movimiento juntista provoca la convocatoria a Cortes; en ellas
hay diputados de Espaa y de sus colonias en Amrica. El diputado a Cortes por Costa Rica
fue el Presbtero Florencio del Castillo, quien tuvo all una notable participacin.
En l8l2 las Cortes, reunidas en Cdiz emiten la primera Constitucin Poltica que iba a
regir en Espaa y en Amrica. La monarqua constitucional sustitua a la monarqua
autoritaria. La Carta Fundamental tena un carcter liberal, pero fue invalidada por Fernando
VII al volver ste a Espaa en l8l4. Sin embargo, un movimiento encabezado por Rafael de
Riego hizo que la Constitucin de Cdiz volviese a tener vigencia a partir de l820. Su
influencia liberal, en cuanto a la libertad de imprenta, la educacin, los gobiernos locales o
ayuntamientos, etc, fue un factor importante en los movimientos de independencia de las
colonias espaolas en Amrica.
As, la celebracin de las Cortes de Cdiz y la elaboracin de la Constitucin de
1.812, van a producir en la evolucin poltica interna de las colonias, el fenmeno de
aceleracin del movimiento independista, as como la formacin de una conciencia
latinoamericana o hispanoamericana comn, frente al mundo exterior, y el fortalecimiento de
lo nacional, de la nocin de la patria, en cada una de las provincias de Ultramar (Volio,
1980: 67).
Como dijimos, la Constitucin de Cdiz tuvo influencia de la Revolucin Francesa,
aunque no es copia de la Carta de 1791. As mismo, no existe en la Constitucin espaola de
1812 una Declaracin expresa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al modo de la
Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Tampoco contiene la
constitucin gaditana un captulo o seccin, destinados, exclusivamente, a consagrar o
regular los derechos y libertades esenciales del hombre. Estos, por el contrario, se encuentran
diseminados en diversos captulos del texto constitucional. Los constituyentes gaditanos
reconocen la existencia de dos grandes grupos de derechos del individuo: los derechos
naturales (llamados por ellos libertad civil) y los derechos propiamente polticos. Y
estipulan que los derechos del hombre son sagrados (inherentes, inalienables e
imprescriptibles), y son universales. Los derechos del ciudadano o derechos polticos se
refieren a la frmula del poder elegir y ser electos. Los derechos polticos son, por excelencia,
los derechos del ciudadano, segn la frmula que se usa en Cdiz (Volio, 1980: 72-76).
La Constitucin de 1812 (Constitucin Gaditana) fue para Espaa y para Amrica
Hispana. Estableci la igualdad entre peninsulares y criollos y, as , alent los movimientos
de independencia de las colonias espaolas en Amrica. La Carta de 1812 estableca no solo
la igualdad entre peninsulares y criollos, sino, tambin, la libertad de imprenta, la necesidad
del progreso por medio de la educacin (ideas de la Ilustracin), las ideas liberales en el
campo econmico, y la necesidad de fundar cabildos o ayuntamientos, y Diputaciones
Provinciales, que tendran un papel muy importante en el proceso de independencia y, en el
caso de los cabildos, en el posterior proceso de formacin de los nuevos estados en Amrica
Latina.
A la par del avance de las instituciones polticas con la Constitucin de l8l2, las ideas
liberales en el campo econmico penetraban en Espaa y en Amrica.
El Pacto Social, Fundamental, Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia (de 1 de
diciembre de 1821) es una prolongacin, hacia Costa Rica, de la Constitucin de Cdiz. All
se encuentra el nacimiento de nuestro desarrollo constitucional.
CONCLUSIONES
1.- La expansin de la Europa occidental en general y, en particular, de Espaa y Portugal, a
partir del siglo XV, obedeci a diversos factores, como los siguientes: la bsqueda y dominio
de nuevas rutas comerciales; las crisis econmicas internas y fuertes intereses econmicos,
bajo la gida del nuevo Estado y en beneficio, tambin, del inters particular; el desarrollo de
las fuerzas productivas, con el consecuente progreso tcnico y de la navegacin; el inters
evangelizador, pretexto, muchas veces, del saqueo de los recursos americanos y de la
explotacin del indio.
2.- La bsqueda de nuevas rutas hacia las tierras de la especiera (en Oriente) y la
"revolucin" comercial que se desarroll a partir, sobre todo, del siglo XV hicieron que el eje
del comercio virara del Mediterrneo hacia el Atlntico.
3.- El nacimiento del Estado moderno y el expansionismo europeo dieron lugar al
nacimiento de una ideologa racionalizadora del rgimen poltico (absolutismo monrquico)
en la Europa occidental, y a la desestructuracin de las sociedades indgenas por parte de los
invasores, respectivamente.
4.- La unificacin espaola (fines del siglo XV) contribuy a la expansin de Espaa y al
traslado del espritu de reconquista, en el sometimiento y colonizacin de Amrica.
5.- La conquista y colonizacin de Amrica se caracterizaron por un insaciable lucro, lo cual
fue avalado por la Iglesia de Roma, en su "afn" de salvar almas: vinculacin inters
econmico-religin (Renacimiento-espritu medieval), en la aparente contradiccin que
representa Coln?
6.- Inicialmente el Estado (moderno) estableci una relacin simbitica con las empresas
(capitalistas), en la pugna que se dio, en el perodo moderno, entre capitalismo y feudalismo.
El Estado intervena y apoyaba la empresa econmica (privada y depredadora), a la vez que
se beneficiaba con los recursos que sta le provea. En el perodo de la revolucin comercial,
la doctrina econmica que justifica esa relacin econmica es el mercantilismo, cuyos pilares
bsicos son la intervencin y proteccin del Estado (proteccionismo), el inters nacional, una
balanza comercial favorable, la funcin de los metales preciosos como medio de pago, y el
colonialismo, absorvente y saqueador, conductor directo hacia la dependencia y el
subdesarrollo de la Amrica Latina.
7.- Tras la conquista se implantaron en Amrica instituciones econmicas, sociales,
religiosas, poltica y, en general, culturales, que se enderezaron contra los intereses
vernculos (desestructuracin econmica, poltica, social e ideolgica), o sea, en detrimento
de las sociedades indgenas y favorables a la mquina econmica de los invasores.
8.- El desarrollo de las relaciones capitalistas de produccin en la Europa del oeste
condujeron a las revoluciones burguesas, que daran lugar a la construccin del camino
capitalista y burgus hasta el dominio del poder poltico. Esas revoluciones, primero en
Inglaterra (siglo XVII), luego en Francia (siglo XVIII), etc, fueron racionalizadas por medio
de la ideologa liberal, ubicada dentro del gran movimiento de la Ilustracin, ideologa que
algunos dividen en dos corrientes: a.- el liberalismo econmico, doctrina que propone que el
Estado no tiene por que intervenir en la cuestin econmica, que deben privar las leyes de
mercado, de la libre empresa capitalista ("la mano invisible" de la economa). En esos
"momentos", el capitalismo haba alcanzado un gran desarrollo, por lo que los capitalistas
abogaban por un Estado que les cuidara sus medios de produccin ("dejad hacer, explotar?,
dejad pasar); b.- el liberalismo poltico, base ideolgica de la democracia liberal o democracia
liberal burguesa, con su defensa a los derechos y libertades individuales, el
constitucionalismo, las monarquas constitucionales, los derechos polticos, el rgimen
republicano).
9.- La influencia de las ideas liberales, procedentes de las revoluciones burguesas (Inglaterra,
Francia), de la independencia de los Estados Unidos), del Despotismo Ilustrado espaol y de
las Cortes y Constitucin de Cdiz, de 1812, se dio en Amrica. Esa ideologa contribuira a
la independencia americana y sobre ella se orientaran los nacientes estados y sus estructuras
capitalistas.
10.- En el largo proceso histrico del llamado perodo moderno (siglos XV al
XVIII) la Europa occidental se vio sometida al impacto del oro saqueado de
Amrica, y fueron los metales preciosos puntal de la acumulacin originaria o
primitiva de capital, y productores de efectos econmicos importantes, como la
inflacin. As mismo, en ese perodo se dieron, en Europa, mermas en la
produccin agrcola, hambrunas, un gran desarrollo del capitalismo y de sus
mecanismos econmicos y financieros (bancos, cheques, bolsa de valores,
modernizacin del sistema financiera nacional e internacional, etc). Toda esa
modernizacin, bancaria y financiera, sera la base de la instituciones econmicas
de las excolonias americanas, principalmente para trasladar sus riquezas hacia all,
en el neocolonialismo. A raz de la independencia econmica, se dio una ruptura
del "pacto colonial", fue creado una nueva divisin internacional del trabajo, un
nuevo orden econmico mundial.
También podría gustarte
- Iturralde Cristián. 1492Documento340 páginasIturralde Cristián. 1492Ezequiel Britos San Martín100% (14)
- Visión Critica de La Conquista A AméricaDocumento5 páginasVisión Critica de La Conquista A AméricaSONIA ROSAS GOBIA100% (1)
- Minería en La Época ColonialDocumento5 páginasMinería en La Época ColonialAna Llirlett AriasAún no hay calificaciones
- Una Visión Critica de La Conquista de AméricaDocumento7 páginasUna Visión Critica de La Conquista de Américadanielcuore100% (1)
- Criterios para Evaluar Una MaquetaDocumento1 páginaCriterios para Evaluar Una MaquetaCarlos Augusto Loli Guevara100% (2)
- Criterios para Evaluar Una MaquetaDocumento1 páginaCriterios para Evaluar Una MaquetaCarlos Augusto Loli Guevara100% (2)
- Juan Bosch - Composición Social DominicanaDocumento269 páginasJuan Bosch - Composición Social DominicanaRonny Peña Báez89% (19)
- Temario GC2020Documento22 páginasTemario GC2020kerigma750% (1)
- Fronteras Imaginadas PDFDocumento5 páginasFronteras Imaginadas PDFSandraBivianaSuarezLopezAún no hay calificaciones
- La Paz ArmadaDocumento13 páginasLa Paz ArmadaMeri ColAún no hay calificaciones
- Microsoft Word - Primera Guerra Mundial DocenteDocumento3 páginasMicrosoft Word - Primera Guerra Mundial DocenteRodrigo Alvarez Valderrama0% (1)
- CUBICOL 2 Da ACTIVIDAD BARBAROSDocumento2 páginasCUBICOL 2 Da ACTIVIDAD BARBAROSCarla Pinto LujanAún no hay calificaciones
- 10.1 El Expansionismo Europeo Durante Los Siglos. XV y XX. CS DecimoDocumento4 páginas10.1 El Expansionismo Europeo Durante Los Siglos. XV y XX. CS Decimoliz fonsecaAún no hay calificaciones
- La Expansión Ultramarina de Los EuropeosDocumento2 páginasLa Expansión Ultramarina de Los EuropeosAgustin MenendezAún no hay calificaciones
- Caída de ConstantinoplaDocumento2 páginasCaída de Constantinoplachava santoyoAún no hay calificaciones
- Planificacion 3 ExpansionismoDocumento4 páginasPlanificacion 3 ExpansionismoJr de LeonAún no hay calificaciones
- La Expansión Ultramarina EuropeaDocumento4 páginasLa Expansión Ultramarina EuropeaAlejandra VerlikAún no hay calificaciones
- Plan Clase 8vo y 10mo 2014 Gs-1Documento3 páginasPlan Clase 8vo y 10mo 2014 Gs-1Carlos Alberto Bazán Tomalá100% (1)
- La Lengua en La ColoniaDocumento3 páginasLa Lengua en La Coloniapambm0% (1)
- Copla A Las CienciasDocumento2 páginasCopla A Las CienciasMarly Jiseth ArdilaAún no hay calificaciones
- Principales Representantes Del HumanismoDocumento3 páginasPrincipales Representantes Del HumanismoVanessa YglesiasAún no hay calificaciones
- La Expansion EuropeaDocumento17 páginasLa Expansion EuropeaCarlos Alfredo Inga FloresAún no hay calificaciones
- Planificacion 8° AbsolutismoDocumento6 páginasPlanificacion 8° AbsolutismoOctavio Atenas García-HuidobroAún no hay calificaciones
- Los Viajes de Exploración Propuesta en PDFDocumento6 páginasLos Viajes de Exploración Propuesta en PDFviviansimoneAún no hay calificaciones
- Expansión ImperialistaDocumento17 páginasExpansión Imperialistacardozoan75% (4)
- Segundo Analisis La Hermana MayorDocumento4 páginasSegundo Analisis La Hermana MayorKatherin Silva100% (1)
- La GlobalizaciónDocumento8 páginasLa GlobalizaciónNestor Huanca RamirezAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje, La Expansión EuropeaDocumento3 páginasGuía de Aprendizaje, La Expansión EuropeaNicolásAún no hay calificaciones
- Clasificación de La Oración para Cuarto Grado de PrimariaDocumento4 páginasClasificación de La Oración para Cuarto Grado de Primariacarlos herrera100% (1)
- Guía de Trabajo de TAC Séptimo GradoDocumento4 páginasGuía de Trabajo de TAC Séptimo GradoAndres ReneAún no hay calificaciones
- La Vida Cotidiana en El VirreinatoDocumento5 páginasLa Vida Cotidiana en El VirreinatoBrenda MenaAún no hay calificaciones
- El Auge de La Economia Novohispana 1Documento21 páginasEl Auge de La Economia Novohispana 1revemexAún no hay calificaciones
- Modelos Económicos e Institucionales Coloniales Aplicados en AméricaDocumento9 páginasModelos Económicos e Institucionales Coloniales Aplicados en AméricaMelani CoiscouAún no hay calificaciones
- Historia de Am Rica Colonial - Doc Unidad IIDocumento47 páginasHistoria de Am Rica Colonial - Doc Unidad IIAngel FerreyraAún no hay calificaciones
- Causas de La Expansión EuropeaDocumento4 páginasCausas de La Expansión EuropeaYohan Bautista44% (16)
- Tarea 1 Historia C. M. ContemporaneaDocumento8 páginasTarea 1 Historia C. M. Contemporaneaarisleidy hernandezAún no hay calificaciones
- La Edad ModernaDocumento7 páginasLa Edad ModernaBryan MarronAún no hay calificaciones
- Una Visión Crítica de La Conquista de AméricaDocumento2 páginasUna Visión Crítica de La Conquista de AméricaAnonymous 7SGKBPAún no hay calificaciones
- Humanismo y Pensamiento CientificoDocumento34 páginasHumanismo y Pensamiento CientificoAlfonso Delgado100% (1)
- Guia Edad Moderna OctavoDocumento8 páginasGuia Edad Moderna OctavoMaría Ignacia Castillo LabrínAún no hay calificaciones
- La Construcción de Un Nuevo Orden A Partir Del Proceso de Conquista y Colonización Europea Vista Desde La Perspectiva de América Antes de Ser América y La Acción de La Europa Feudo BurguesaDocumento25 páginasLa Construcción de Un Nuevo Orden A Partir Del Proceso de Conquista y Colonización Europea Vista Desde La Perspectiva de América Antes de Ser América y La Acción de La Europa Feudo BurguesaNatalia AraujoAún no hay calificaciones
- Cuestionario 1 Historia de La ArquitecturaDocumento5 páginasCuestionario 1 Historia de La Arquitecturanazarena rauAún no hay calificaciones
- Antologia Teoria Politica.2020Documento151 páginasAntologia Teoria Politica.2020Pixeles TonnyAún no hay calificaciones
- El Tiempo Histórico Colonial en Venezuela.Documento27 páginasEl Tiempo Histórico Colonial en Venezuela.Luis Alberto CAún no hay calificaciones
- Grupo 2 Historia de GuatemalaDocumento26 páginasGrupo 2 Historia de Guatemalabmmorales80Aún no hay calificaciones
- Análisis Crítico de La Conquista y Colonización de AméricaDocumento4 páginasAnálisis Crítico de La Conquista y Colonización de AméricaGraciela Benitez MonteverdeAún no hay calificaciones
- Consecuencias de Los Viajes de Descubrimientos de Los Siglos XV y XVIDocumento8 páginasConsecuencias de Los Viajes de Descubrimientos de Los Siglos XV y XVIHenryAún no hay calificaciones
- Bernardo Veksler - La Conquista de AméricaDocumento9 páginasBernardo Veksler - La Conquista de AméricaEduardo ManciniAún no hay calificaciones
- Encuentro Entre Dos Mundos (América y Europa)Documento12 páginasEncuentro Entre Dos Mundos (América y Europa)Génesis Torres de Jesús67% (3)
- EL RenacimientoDocumento5 páginasEL RenacimientoNatalia Gutierrez HuertaAún no hay calificaciones
- Taller Sociales 803 PDFDocumento18 páginasTaller Sociales 803 PDFAbel felipe hernandez alfonsoAún no hay calificaciones
- Descubrimiento de AméricaDocumento3 páginasDescubrimiento de AméricaKoli CurAún no hay calificaciones
- Una Visión Crítica de La Conquista en América!Documento12 páginasUna Visión Crítica de La Conquista en América!solcito_ceballosAún no hay calificaciones
- T1 - de La Prehistoria A La Edad Moderna (Oxford)Documento7 páginasT1 - de La Prehistoria A La Edad Moderna (Oxford)Encarna Fuertes ReboiroAún no hay calificaciones
- Bernardo VekslerDocumento11 páginasBernardo VekslerSísifo LibertarioAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Colonización de América Latina.Documento4 páginasEnsayo Sobre La Colonización de América Latina.Gaby MastarrenoAún no hay calificaciones
- Admin Journal Manager Revista La Universidad 16 c6Documento32 páginasAdmin Journal Manager Revista La Universidad 16 c6Jose David ChavarriaAún no hay calificaciones
- LA CULTURA EUROPEA VS LA CULTURA AMERINDIA y CULTURA EUROPEA A FINES DEL SIGLO XVDocumento9 páginasLA CULTURA EUROPEA VS LA CULTURA AMERINDIA y CULTURA EUROPEA A FINES DEL SIGLO XVYesicaAún no hay calificaciones
- Tema 2 - HeycDocumento5 páginasTema 2 - HeycbporojanAún no hay calificaciones
- Edad Media y ModernaDocumento9 páginasEdad Media y ModernaTomas Andres Leonzo FigueroaAún no hay calificaciones
- El Surgimiento de La Edad Moderna en Europa OccidentalDocumento6 páginasEl Surgimiento de La Edad Moderna en Europa OccidentalsuyapaAún no hay calificaciones
- Tarea I Civilizacion Moderna y ContemporaneaDocumento9 páginasTarea I Civilizacion Moderna y ContemporaneaEury Ureña100% (1)
- El Impacto Del Descubrimiento de América en EuropaDocumento5 páginasEl Impacto Del Descubrimiento de América en EuroparaineleliaalcantaramorilloAún no hay calificaciones
- Trabajo Historia UniversalDocumento6 páginasTrabajo Historia UniversalKatary JcnAún no hay calificaciones
- Expansion UltramarinaDocumento7 páginasExpansion UltramarinaMauricioAún no hay calificaciones
- Antecedentes Europeos - Hist. Social Dom.Documento5 páginasAntecedentes Europeos - Hist. Social Dom.Andrews AlmonteAún no hay calificaciones
- Apunte Historia Constitucional - Progama Nuevo PDFDocumento295 páginasApunte Historia Constitucional - Progama Nuevo PDFjmsantilli100% (1)
- Contesto Historico de La Epoca ColonialDocumento4 páginasContesto Historico de La Epoca ColonialAndrea GonzalezAún no hay calificaciones
- 9 16setiembre2019 Gestión de Recursos Propios 2019 PDFDocumento15 páginas9 16setiembre2019 Gestión de Recursos Propios 2019 PDFCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Solicitud Posesión de CargoDocumento1 páginaSolicitud Posesión de CargoCarlos Augusto Loli Guevara86% (14)
- CallaoDocumento10 páginasCallaoCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Rubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualDocumento2 páginasRubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualCarlos Augusto Loli Guevara67% (3)
- Rubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualDocumento1 páginaRubrica para Evaluar Un Esquema ConceptualCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Indicadores de Conducta TutoriaDocumento2 páginasIndicadores de Conducta TutoriaCarlos Augusto Loli Guevara100% (9)
- Examen Parcial de Historia 3RODocumento2 páginasExamen Parcial de Historia 3ROCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Los IncasDocumento5 páginasLos IncasCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Lee Info Muy Importante!Documento1 páginaLee Info Muy Importante!Saul ReyesAún no hay calificaciones
- Segundo Examen Parcial de Historia Primer AñoDocumento1 páginaSegundo Examen Parcial de Historia Primer AñoCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Chavin ResumenDocumento5 páginasChavin ResumenCarlos Augusto Loli Guevara100% (1)
- Atenas ResumenDocumento2 páginasAtenas ResumenCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Relación Ingresantes 2010-IDocumento35 páginasRelación Ingresantes 2010-IJ-shua LopezAún no hay calificaciones
- Proyecto Viaje de Estudios de Las Aulas EnclaveDocumento3 páginasProyecto Viaje de Estudios de Las Aulas EnclaveCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Mar de GrauDocumento4 páginasMar de GrauCarlos Augusto Loli GuevaraAún no hay calificaciones
- Aaa 24Documento73 páginasAaa 24Mike Calderon50% (2)
- Dirigidas 16 Al 23 Semestral San MarcosDocumento15 páginasDirigidas 16 Al 23 Semestral San MarcosGuillermo AlemanAún no hay calificaciones
- El Mundo Sus Divisiones Los Continentes Oceanos Clima y Vocabulario Basico de GeografiaDocumento27 páginasEl Mundo Sus Divisiones Los Continentes Oceanos Clima y Vocabulario Basico de GeografiaHarold Moyitha SanchezAún no hay calificaciones
- Breve Historia Politica y Social de Europa Central y Oriental 0Documento3 páginasBreve Historia Politica y Social de Europa Central y Oriental 0Irene Del CastilloAún no hay calificaciones
- Ejercicios - 13 - TareaDocumento17 páginasEjercicios - 13 - Tareaedgarrivera .09Aún no hay calificaciones
- Manfred KossokDocumento37 páginasManfred Kossokventor83Aún no hay calificaciones
- Las Monarquías Nacionales-1Documento16 páginasLas Monarquías Nacionales-1Lola CORBAZAún no hay calificaciones
- PG 3760Documento99 páginasPG 3760Aromdabid AndiaAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales La Edad MediaDocumento4 páginasCiencias Sociales La Edad MediaMarpi APAún no hay calificaciones
- REfinacion y AutomitizacionDocumento24 páginasREfinacion y AutomitizacionMiguelAún no hay calificaciones
- UNE EN ISO 3452-1 - 2013 - Nondestructive Testing. Penetrant Testing. Part1-General PrinciplesDocumento28 páginasUNE EN ISO 3452-1 - 2013 - Nondestructive Testing. Penetrant Testing. Part1-General PrinciplesAlvaroAún no hay calificaciones
- 88 Preguntas A Un NS ArgentinoDocumento16 páginas88 Preguntas A Un NS ArgentinoNicaro MochaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico de Historia MisionesDocumento2 páginasTrabajo Practico de Historia MisionesCandela FriedlAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Es El Mapa Genético de España y de Europa - United ExplanationsDocumento10 páginas¿Cómo Es El Mapa Genético de España y de Europa - United ExplanationsLibanios3295Aún no hay calificaciones
- Cultura Occidental y OrientalDocumento10 páginasCultura Occidental y OrientalWendy GonzálezAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Actividades Historia I PDFDocumento154 páginasCuaderno de Actividades Historia I PDFKcho Sa100% (1)
- Sena Evidencia 14Documento35 páginasSena Evidencia 14Dianita GómezAún no hay calificaciones
- El Encubrimiento Del OtroDocumento4 páginasEl Encubrimiento Del OtroMica EllaAún no hay calificaciones
- Historia Universal IIDocumento31 páginasHistoria Universal IIEz SerratAún no hay calificaciones
- La Antigua GreciaDocumento2 páginasLa Antigua Greciamarisol estefania benavides puentestarAún no hay calificaciones
- Guia Primera Guerra MundialDocumento4 páginasGuia Primera Guerra MundialPreuniversitario KayrosAún no hay calificaciones
- InglaterraDocumento2 páginasInglaterraIván Roli Cóndor ElizarbeAún no hay calificaciones
- 1era y 2da Guerrra y TurismoDocumento10 páginas1era y 2da Guerrra y TurismoAle Belén RobinsonAún no hay calificaciones
- 1942 El Descubrimiento Del OtroDocumento121 páginas1942 El Descubrimiento Del OtroAlex moises Quispe allpasAún no hay calificaciones