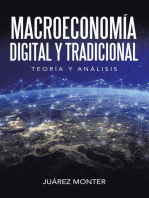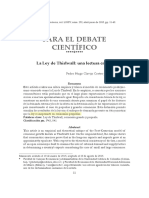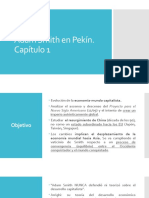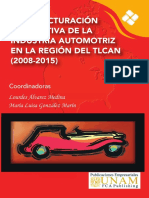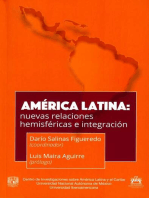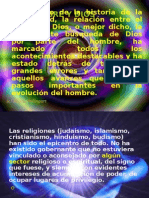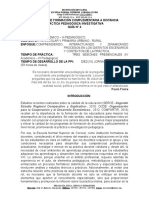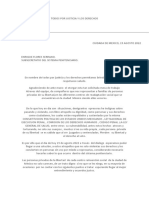Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
05 - Ciencias Economicas y Sociales - El Comercio de Mexico Durante La Epoca Colonial Por Jesus Silva Herzog PDF
05 - Ciencias Economicas y Sociales - El Comercio de Mexico Durante La Epoca Colonial Por Jesus Silva Herzog PDF
Cargado por
Zuly Diaz Alvarez Zch0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
27 vistas34 páginasTítulo original
05 - Ciencias Economicas y Sociales_ El comercio de Mexico durante la epoca colonial por Jesus Silva Herzog.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
27 vistas34 páginas05 - Ciencias Economicas y Sociales - El Comercio de Mexico Durante La Epoca Colonial Por Jesus Silva Herzog PDF
05 - Ciencias Economicas y Sociales - El Comercio de Mexico Durante La Epoca Colonial Por Jesus Silva Herzog PDF
Cargado por
Zuly Diaz Alvarez ZchCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 34
EL COMERCIO DE MXICO
DURANTE LA POCA COLONI AL
Por Jess SILVA HERZOG
En el descubrimiento de Amrica tuvo el factor econmico inne-
gable importancia. Lo mismo ha ocurrido siempre en todos los grandes
acontecimientos de la historia. La posibilidad de obtener nuevas rique-
zas en las tierras lejanas de que hablaba vagamente la leyenda, deci-
dieron la proteccin de Fernando e Isabel al Almirante genovs. ste
se lanz a la peligrosa aventura por motivos tambin econmicos. De
otro modo no podra explicarse el cuidado que tuvieron tanto los Reyes
Catlicos como Cristbal Coln de sealar, en las capitulaciones de 17
de abril de 1492, la parte que cada uno habra de tener en los benefi-
cios del descubrimiento.
Gerto es que Coln embarc misioneros con el propsito de difun-
dir la doctrina de Cristo; pero llev tambin las semillas y plantas ms
productivas de Europa y los animales domsticos ms tiles. El erudito
espaol J . Piernas Hurtado, en su folleto La Casa de la Contratacin
de las Indias, dice lo siguiente: "No como nico pero si como predo-
minante, o al menos como fin muy atendido, aparece el econmico
en los actos de cuantos tuvieron alguna parte en el descubrimiento de
Amrica. Se quiso, como dice el editor del cronista Herrera, abrir
43
44 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
senda al cristianismo; mas se trat tambin, desde el primer momento,
de hacer ancho camino a las riquezas que se aguardaban, organizando
la explotacin de las minas y producciones de los pases conquistados, y
estableciendo con ellos un comercio ventajoso para Espaa. Y bien sa-
bido es cuan pronto los intereses espirituales quedaron postergados, y
se Ilc\<') el afn ms al despojo que a la educacin de los indios, y se
cuid mucho ms de que adelantasen los duros trabajos de las minas
que de sus progresos en la moral v en las creencias cristianas".
Los Re\es Catlicos invirtieron fuertes cantidades de dinero en
los primeros descubrimientos, razn por la cual en diversas ocasiones
tuvieron muv presente la necesidad de proclamar sus derechos y defi-
nir su participacin en las expediciones. Toda su conducta revel desde
un principio la tendencia de monopolizar el trfico. Con tal objeto
fue fundada en el ao de 1503 la Casa de Contratacin de Sevilla, ya
que era necesario ejercer una rgida vigilancia en cada detalle del
comercio v de la navegacin. Nada tan apropiado para lograrlo como
tener un solo puerto encargado del trfico con las Indias.
Se\-ill-.i disfrut durante muchos aos de un monopolio casi com-
pleto. Por varias cdulas expedidas durante la segunda mitad del si-
glo x\ I se orden que los pasajeros que vinieran a Amrica fueran siem-
pre despachados por la Casa de Contratacin. Adems, se dispona
tambin, como lo hace notar el seor Lerdo de Tejada, que los navios
que volvan de las Indias deban ir directamente al ro de Sevilla, con
la sola excepcin de los que regresaban de la Isla Espaola o de Puerto
Rico V de aquellos que por estar en mal estado no les era posible entrar
en la Barra de Sanlcar.
No obstante las distintas cdulas concediendo a Cdiz el derecho
de comerciar con Amrica, este comercio fue de escasa importancia du-
rante niuciio tiempo, a causa de las numerosas restricciones que a cada
paso se le imponan.
De acuerdo con la opinin de autorizados historiadores, adems
de Sevilla v Cdiz tenan permiso para comerciar con Amrica algu-
nos puertos de las Islas Canarias. Los permisos se concedieron en junio
de 1556. en agosto de 1561 y en enero de 1567 y estuvieron sujetos a
vanas restricciones sobre la clase y cantidad de las mercancas trans-
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 45
portadas. Por otra parte los buques deban caminar con las flotas tanto
a la venida como al regreso; no podan transponar a Espaa metales
preciosos, y solamente estaban facultados para cargar 700 toneladas de
mercancas. Esta cantidad se aument a 1,000 toneladas posteriormente.
Por Real Orden de 15 de enero de 1529 se concedi tambin per-
miso para comerciar directamente con Amrica a los puertos de la
Corua, Bayona, Aviles, Laredo, Bilbao, San Sebastin, Cartagena y
Mlaga. Segn el seor Lerdo de Tejada no hay noticias de que alguno
de estos puertos hubiere llegado a hacer uso de tal concesin; pero el
historiador norteamericano C. H. Haring, que hizo laboriosas investiga-
ciones en los Archivos de Sevilla, afirma en su obra titulada Trade and
Navigation Betiveen Spain and the ndies^ que en el libro de registro
de los navios destinados al trfico entre Espaa y Amrica, encontr
que una nave sali de Mlaga en 1551 y agrega que existen adems
otros datos en el mismo registro, los cuales hacen suponer que en 1573
algunos pueblos de Galicia enviaron barcos a Amrica independiente-
mente de las flotas.
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Sevilla tuvo realmente el
monopolio del comercio entre Espaa y sus colonias, monopolio que
permaneci en manos de un nmero relativamente pequeo de casas
comerciales de aquella ciudad. La Casa de Contratacin, dice el ya
citado Piernas Hurtado, "era representacin e instrumento de aquel
espritu de privilegio y de violencia que dominaba todas las institucio-
nes sociales al tiempo en que fue creada. Espaa al descubrir la Am-
rica se declar duea de ella prohibiendo all el acceso y rodo trfico
a los extranjeros". Por su parte el seor Colmeiro, en su historia de la
Economa Poltica en Espaa, escribe lo que sigue: "Sevilla estuvo bien
elegida, era bastante para comerciar con la Isla Espaola, pero luego
fue ya aquella mezquina organizacin que cay en el error de gobernar
lo mucho segn las reglas de lo poco, de convertir en privilegio per-
petuo una ordenanza pasajera, haciendo de las Indias patrimonio de
una sola ciudad del Reino".
El comercio especializado no exista en aquellos tiempos, excep-
tundose solamente la compra de esclavos negros en frica. Llama la
46 MEMORIA DEL COLEGIO NACIONAL
atencin la flexibilidad de la Iglesia Catlica para conciliar las doctrinas
del cristianismo con el trfico de seres humanos.
Al principio slo por excepcin se vendan en Amrica mercan-
cas extranjeras; despus se traan en mayor cantidad, siempre por con-
ducto de Sevilla. Esto slo ocurra en los casos en que no se producan
en Espaa ciertas mercancas, puesto que en todas circunstancias se
preferan los efectos espaoles.
Otro punto interesante en el desarrollo del comercio durante los
dos primeros tercios del siglo xvi, es el relarivo al crdito mercantil.
Los espaoles, que en Amrica hicieron del comercio su principal acti-
vidad, lograron bien pronto enriquecerse, debido principalmente al
monopolio de que gozaban. No obstante, slo de un modo paulatino
y lento fueron inspirando confianza a los negociantes de Espaa. La
enorme distancia entre la Metrpoli y sus colonias era uno de los obs-
tculos para el desarrollo del crdito. Sin embargo, a mediados del siglo
ya se notaban ciertos progresos. Algunos ricos comerciantes fueron de
Amrica a Europa con el objeto de abastecerse por s mismos, y fue el
conocimiento personal un nexo muy importante.
Adems, otra circunstancia favorable al desarrollo del crdito con-
sisti en que, a medida que los negocios aumentaron, el crdito se hizo
ms necesario por la desproporcin creciente entre los medios de pago
y la demanda de mercancas. De 1560 a 1570 las transacciones al por
mayor con la Nueva Espaa se efectuaron casi siempre a crdito.
En un estudio sobre la letra de cambio entre Espaa y Amrica,
el economista francs Andrs E. Sayous presenta el resumen siguiente:
"Los puntos que interesa retener, por su influjo particular sobre el
empleo de la letra de cambio, son los siguientes:
"7J Primero, un perodo en que el trfico limitado entre Espaa y
Amrica, lo hacan sobre todo comerciantes de Castilla o sus agentes,
cambiando mercancas nacionales por metales y productos americanos.
Mtodos comerciales muy parecidos a los de la Edad Media y vaciados
en sus formas primitivas.
''b) Al desarrollo del trfico y al deseo de hacer transacciones de
cuanta, siguieron crditos ms amplios y ms largos, lo que a su vez
acarre el uso de la letra de cambio.
EL COMERCIO DE MXICO DURANTE LA POCA COLONIAL 47
^'c) En el tercer perodo, se estrecharon los lazos entre las casas
de Sevilla y las de Amrica, y la mayor parte de las operaciones de
importacin concentrronse en las ferias americanas, condiciones favo-
rables al empleo de sistemas ms modernos".
El nacionalismo espaol no permita que comerciara con Amrica
ningn extranjero, considerando en ocasiones como tales aun a los mis-
mos habitantes de algunas regiones de Espaa. Al principio slo podan
ejercer este comercio los subditos de Castilla y Len. Los navarros, los
catalanes y aun los aragoneses, estuvieron durante cierto tiempo priva-
dos de ese derecho. Veitia Linage dice que "ningn extranjero poda
tratar n contratar en las Indias ni pasar a ellas, ni comerciar con Es-
paa sin hcencia de su Majestad".
Se exiga adems que los buques empleados fueran construidos en
Espaa y sus dueos espaoles. Algunos autores opinan que a pesar de
que estas disposiciones se conservaron en vigor hasta el siglo x\'in, ya a
fines del x\ i v principios del xvii, se usaban navios de fabricacin ex-
tranjera, debido a que la produccin local no era bastante para llenar
las necesidades del comercio.
Los extranjeros no podan radicarse en Amrica. Espaa nece-
sitaba mantener ntegramente su prestigio entre los pueblos conquis-
tados. En algunas ocasiones se orden que no se admitiera en ninguna
parre de las Indias trato alguno con extranjeros, bajo penas tan severas
para los infractores como la prdida de bienes y de la vida.
Con respecto a los espaoles se les dio toda clase de facilidades
en los aos inmediatamente posteriores al descubrimiento, excepcin
hecha de los herejes, reconciUados y nuevamente convertidos a la fe
catlica, a quienes se prohiba de manera terminante embarcarse rumbo
a las colonias. El ya citado Veitia Linage, que es una autoridad en la
materia, escribe que "el 2 de junio de 1496 concedieron los Reyes
Catlicos perdn de dehtos, de muenes y otras a los que quisiesen ir
a servir en la Isla Espaola". Cuando se leen estas lneas se recuerda
que fue de las islas antilianas de donde partieron los conquistadores a
Mxico y Centro Amrica, de quienes arranca la ms alriva y noble
aristocracia de nuestros pases.
48 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
.Ms tarde, por cdulas de los aos de 1518, 1522, 1530 y 1539 se
establecieron numerosas restricciones. Ya no todo el que deseaba po-
da venir a Amrica. Felipe II mand por medio de una cdula dada
en Madrid el 5 de abril de 1551 que "de all en adelante no consen-
tiesen J ueces Oficiales que pasasen a ninguna parte de las Indias, pasa-
jero alguno ni otra persona de aquellos que pudiesen pasar comforme
a lo que estaba prohibido y mandado o que llevasen cdula real de
licencia, sino que llevasen y presentasen ante ellos informaciones he-
chas en sus tierras y naturales (as como las solan dar en la Casa) por
donde constase si son casados o solteros y las seas y edad que tienen
y que no son de los nuevamente convertidos a la Santa F Catlica
de moro o de indio, ni hijos ni nietos de persona que pblicamente hu-
biera trado Sanbenito, ni hijos ni nietos de quemados o condenados
por herejes por el delito de la hertica pravedad por lnea masculina
ni femenina, con aprobacin de la justicia de la ciudad, villa o lugar
donde la tal informacin se hiciera".
De esta poltica result que slo podan venir a las colonias aque-
llos individuos que tenan influencia o que por circunstancias espe-
ciales lograban vencer las numerosas restricciones establecidas. Mu-
chas veces, no eran stos los ms laboriosos y honrados sino los ms
audaces, los aventureros que no tenan medios seguros de vida en Es-
paa. Sobre esta materia escriba el espaol Velzquez en el ao de
1574 lo que sigue:
"Los espaoles en aquellas provincias seran muchos ms de los
que son, si se diese licencia para pasar a todos los que la quisiesen: pero
comnmente se han inclinado a pasar de estos reynos a aquellos hom-
bres enemigos del trabajo, y de nimos y espritus levantados, y con
codicia ms de enriquecerse brevemente que de perpetuarse en la tie-
rra, no contentos con tener en ella segura la comida y el vestido, que
a ninguno en aquellas partes les puede faltar con una mediana diligencia
en llegando a ellas, siquiera sean oficiales o labradores, siquiera no lo
sean, olvidados de si se alzan a mayores, y se andan ociosos y vagn-
mundos por la tierra, hechos pretensores de oficios y repartimientos".
Puede decirse que el comercio internacional de Mxico comenz
desde el instante en que los indgenas de Veracruz cambiaron a los
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 49
espaoles tejuelos de oro y plata por cascabeles, espejos, cuentas de
vidrio V otras chucheras.
En el ao de 1522 sali el primer navio de V^eracruz a Espaa con-
duciendo diversos productos, principalmente oro, plata y joyas. El
navio se llamaba "Santa Mara de la Rbida" y el valor aproximado
de los productos transportados fue de 91,000 pesos. Posteriormente
fue aumentando poco a poco el trfico entre Nueva Espaa y su /Me-
trpoli, aun cuando segn Pablo iMacedo no pasaron de 30 los buques
que de 1521 a 1536 llegaron a Veracruz. Como es bien sabido este era
el nico puerto de Mxico habilitado para el comercio.
Son muy pocos los datos que se conocen sobre el desarrollo de
nuestro comercio exterior desde que Ta conquista fue consumada hasta
el ao de 1561. Hay algunos autores que calculan las exportaciones de
Mxico a Espaa durante ese perodo en 80,000,000 de pesos, juzgnl
dose que las importaciones fueron mucho menores. Los principales
artculos de exportacin fueron el oro, la plata, el cacao, la cochinilla
y el ail, v los de importacin el azogue, el hierro, el acero, las telas,
el papel, los vinos v diversos artculos alimenticios. En resumen, el co-
mercio internacional de Mxico durante el lapso mencionado tuvo muy
escaso volumen, tanto porque la dominacin de los pueblos aborgenes
no haba sido consumada, como porque la poltica de Espaa sobre esta
materia no era propicia a su desenvolvimiento.
Adems de las numerosas restricciones de que ya se ha tratado en
prrafos anteriores y que constituan un serio obstculo al desarrollo del
comercio, los altos impuestos v los complicados sistemas para aplicar-
los agravaban an ms la situacin. Las mercancas resultaban dema-
siado costosas, lo que traa como lgica consecuencia la limitacin en
su consumo.
*
* #
La fama de las riquezas de Amrica, que amplificaba cada da ms
la leyenda, bien pronto se extendi por toda Europa, provocando la
codicia de sus habitantes, quienes pensaban entonces que los metales
preciosos constituan la ms preciada de las riquezas. Numerosos bar-
50 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
eos piratas se dedicaron a la caza de las naves que del Nuevo Conti-
nente regresaban cargadas de oro y plata, teniendo muchas veces xito
completo en sus propsitos. Adems, algunos buques que regresaban
de Amrica hacan descargas clandestinas en las costas de Portugal. Por
estas razones el gobierno espaol, teniendo necesidad de proteger sus
intereses, dispuso que hicieran el trfico varias embarcaciones juntas,
formando flotas y protegidas por barcos de guerra.
De 1537 a 1560 salieron de Espaa para las Indias cinco flotas, la
primera en 1537 y las cuatro restantes a partir de 1552; pero ninguna
de ellas vino a la Nueva Espaa.
El 13 de febrero del ltimo ao arriba citado, por Ordenanza de
la Casa de Contratacin, se dispuso que las naos del comercio de Indias
viajaran en flotas. Sin duda que la experiencia haba dado buenos re-
sultados. Y como si la Ordenanza de la Casa de Contratacin no fuera
bastante, el rey don Felipe II expidi en Madrid el 16 de julio de 1561
la cdula siguiente:
"Porque Conviene al aumento, conservacin y seguridad del co-
mercio, y navegacin de nuestras Indias. Establecemos y mandamos,
que en cada ao se hagan v formen en el Rio de la Ciudad de Sevilla, y
Puertos de Cdiz, y Sanlcar de Barrameda, dos Flotas, y una Armada
Real, que vavan a las Indias: la una Flota a la Nueva Espaa: v la otra
a Tierrafirme, y la Armada Real, para que vaya, y buelva, haziendoles
escolta, V guarda, y lo sea de aquella Carrera, y navegacin y traiga el
tesoro nuetro, y de particulares, que se ha de conducir aestos nuestros
Revnos. por los tiempos que Nos ordenaremos, y que en la Armada, v
cada Flora vaya un Capitn general, y un Almirante y mas en la dicha
Armada un Gobernador del Tercio de la Infantera della, nombrados
por Nos. para que las puedan gobernar, llevar, y traer con buena or-
den, y que el nmero de Naos de la dicha Armada, sea el que comfor-
me a los tiempos, y ocasiones nos pareciere conveniente a la seguridad
del viage, con las fuergas necessarias para defender las Naos, y Vageles,
y castigar a los enemigos, y Pyratas que se les pretendieren oponer, y
pyratearcn en la Carrera: y q' lo mismo sea, y entienda en las quales
han de ser Naos de guerra, y Armada las Capitas, y Almirantas a cuya
defensa, y amparo han de navegar las Naos merchantas, que segn el
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 51
estado del comercio fueren bastantes, y se tassare, y nombraren por
nuestro Consejo de Indias, conforme se ha observado: y todas las di-
chas Naos de Armada, y Flotas vayan guarnecidas, artilladas, y pertre-
chadas, segn lo dispuesto por las leyes desde ttulo, y a lo que com-
forme a los tiempos, y ocaciones conviniere, y Nos furemos sevide
de mandar, que se quite, o aada en ellas".
Esta disposicin estuvo en vigor durante doscientos diecisiete aos.
La primera flota lleg a Nueva Espaa en el ao de 1565 al man-
do del General don Pedro de las Roelas y la ltima en 1776. Durante
el siglo x\ I llegaron dieciocho flotas, sesenta y seis en el xvri y veinte
en el xviii, observndose una irregularidad casi constante en cuanto al
perodo de tiempo de su arribo, pues a veces llegaban dos flotas en un
mismo ao y en ocasiones pasaban dos, tres o ms aos sin que llegase
alguna. Estudiando este largo perodo con los elementos de que po-
demos disponer se nota que el desarrollo del comercio fue muy lento,
lo cual tiene su explicacin en las guerras que Elspaa frecuentemente
sostena en Europa v en los sistemas absurdos que lo regulaban, pues-
to que no era posible que prosperara una industria sujeta a un rgimen
de prohibiciones y monopolios.
Cuando en tiempo de guerra no era posible formar flotas, venan
de cuando en cuando pequeas embarcaciones a las que se les daba el
nombre de registros, conduciendo correspondencia y algunas mercan-
cas, protegidas por banderas de pases neutrales. Tambin solan venir
barcos de guerra para conducir azogue por cuenta del Real Erario v
llevar los caudales que se haban reunido por cuenta del Rey y los par-
ticulares. La explotacin de las minas de iMxico y sus productos eran
indispensables para los gastos de las guerras que sostena Espaa.
En cuanto al nmero de barcos que formaban una flota existen
datos aislados en distintas reseas histricas. Se sabe, por ejemplo, que
las flotas que llegaron a Veracruz en los aos de 1729 a 1732 estaban
formadas por cuatro barcos de guerra y diecisis mercantes, y que la
de 1736 por ocho de guerra y diez mercantes. El tonelaje vara tam
bien considerablemente, notndose durante el siglo xviii una marcada
tendencia a aumentar casi constantemente. La capacidad de la flota que
52 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
arrib a \'eracruz en 1706 era de 2,653 toneladas, la de 1729 de 4,880
y Viy la de 1757 de 7,069 y V, y la de 1776. que fue como ya se dijo
la ltima, de 8,176. La poca frecuencia en la llegada de las flotas en
este siglo se compens un tanto con el aumento del tonelaje.
Sin duda alguna que sera interesante para el lector conocer el
valor y la clase de artculos con que se comerciaba entonces entre nues-
tro pas V Espaa. A este respecto podemos decir que en la flota al
mando del Teniente General don Carlos Reggio que sali de Veracruz
para Espaa en 1760, se condujeron productos por valor de $ 9,811,245,
de los cuales el oro y la plata representaron $ 7,626,432, lo que signi-
ficaba el 77.73 sobre el total. En la flora al mando del jefe de Es-
cuadra don Agustn Indiaguer v Borja que sali del precitado puerto
en 1765, el valor de las mercancas que condujo a Espaa fue en
nmeros redondos de S 15,785.452. represent el oro v la plata
S 14.040.541; es decir, el 88.94%.
El segimdo lugar en nuestras exportaciones lo ocupaba la grana
fina, envindose adems palo de tinte, ail, purga de jalapa, algodn,
azcar v algunos otros artculos. Las importaciones consistan princi-
palmente en azogue, plvora, armas de todas clases, fierro en barras,
papel, cera, vino, aguardientes, telas, ropa, herramientas, canela, etc.,
etc. DcsTraciadamente no conocemos el valor total de las mercancas
importadas sino hasta el ltimo tercio del siglo xviri. Por diversos datos
aislados que hemos podido recoger y por numerosas razones, creemos
que las importaciones fueron siempre menores que las exportaciones.
Segn el seor Lerdo de Tejada, adems *'de las flotas venan de
Espaa a varios puntos de Amrica pequeas embarcaciones con el
nonibre de "avisos". Su principal objeto era conducir corresponden-
cia del jobierno y del pblico, pero adems se les conceda permiso
para cargar un corto nmero de determinadas mercancas. Estos avi-
sos comenzaron a hacer sus viajes desde comienzos del siglo xvi. Al
principio estuvieron reducidos a slo dos cada ao y luego aumentaron
a 8, 4 de los cuales venan a Nueva Espaa. En 1765 se dispuso que
cada mes saliesen de La Corana, uno con direccin a las Antillas y la
Nueva Espaa y otro cada dos meses a Montevideo".
EL COMERCIO DE MXICO DURANTE LA POCA COLONIAL 53
En el ao de 1565 se estableci el comercio entre la Nueva Espaa
y las Islas Filipinas, que se reduca a un buque denominado la "Nao de
la China" que directamente vena de Manila a Acapulco trayendo
sedas, artculos de platera y loza fina. De regreso llevaba plata acu-
ada, zurrones de cochinilla, caf y telas espaolas; la plata era siempre
el cargamento principal. Por este medio fue como el peso mexicano
lleg a tener una amplia circulacin en los mercados del Asia.
En los primeros aos no se dict disposicin alguna sobre el vo-
lumen de dicho comercio; pero como bien pronto comenz a desen-
volverse y esto significaba, de acuerdo con el criterio predominante, un
serio peligro para los intereses espaoles, en 1604 se limit en la forma
que se indica en la siguiente ley:
"Es nuestra voluntad que por ahora se conserve el trato y comer-
cio de las Islas Filipinas con la Nueva Espaa, como est ordenado, y
en ninguna forma esceda la cantidad de Mercaderas que se trajera
cada ao de aquellas islas a Nueva Espaa de 250,000 pesos de a 8 rea-
les, ni el retomo de principal y ganancias, en dinero de 500,000 pesos,
que estn permitidos, debajo de ningn titulo, causa ni razn que se
alegue, que no est espresado por ley de este ttulo, y los contratantes
precisamente sean vecinos de las Filipinas como tambin est ordenado".
Ms tarde, por Real Cdula de 8 de abril de 1734, se concedi al
comercio de Manila traer a Acapulco 500,000 pesos de mercancas
anualmente y retornar 1,000,000 en pesos fuertes. Humboldt opina
que generalmente el volumen de este comercio era mucho mayor de
lo que las leyes sealaban, llegando en ocasiones a tener un valor de dos
millones de pesos. El mismo autor afirma que "las comunidades ecle-
sisticas son despus de los comerciantes de Manila, quienes tomSn la
mayor parte de aquel comercio".
Varias veces se hicieron gestiones para suprimir el comercio entre
la Nueva Espaa y Filipinas, con la idea de que el progreso de las co-
lonias detena el de la Metrpoli. En este equivocado criterio tienen su
origen los ms graves errores de la poltica colonial de Espaa. A este
respecto es instructiva la lectura de la carta que el Marqus de Mon-
tesclaros. Virrey del Per, dirigi al Rey, pubhcada en la "Coleccin
de Documentos Inditos Relativos al Descubrimiento, Conquista y Or-
54 MEMORIA DEL COLEGIO NACIONAL
ganizacin de las Antiguas Posesiones Espaolas". Tambin pueden
consultarse con provecho los prrafos relativos a la Potica Indicma^
por Solrzano Pereyra.
Como lgica consecuencia de este criterio restrictivo no pudo es-
tablecerse sino precariamente el comercio entre Nueva Espaa y el
Per. La muralla que cerraba cada colonia, dice el seor Macedo, slo
deba ser franqueada para Espaa y los espaoles privilegiados. Mien-
tras cxisri, dicho comercio estuvo reducido a importar unos cuantos
productos de Chile y del Per y cacao de Guayaquil y Caracas. Las ex-
portaciones consistan en grana, telas ordinarias manufacturadas en el pas
y varios artculos que llegaban de Manila. El comercio de telas chinas
de Mxico a Per fue prohibido en 1587 y aproximadamente al mis-
mo tiempo fue prohibido tambin el comercio entre la Amrica del
Sur y Filipinas. En 1591 volvi a permitirse al Per importar deter-
minados artculos de Nueva Espaa, pero en 1631 la prohibicin se
hizo absoluta.
E^difcil afirma el doctor Haring descubrir alguna caracte-
rstica definida en la poltica de Espaa si se excepta la de un ciego
oportunismo. Algunas veces el gobierno pona obstculos al desarrollo
de las industrias de Amrica, con el propsito de favorecer las de la
Metrpoh, pero las medidas eran con frecuencia de efectos negarivos.
Siempre hubo rivalidades entre Sevilla y Cdiz. Por Real Orden
de 6 de septiembre de 1666 se prohibi el comercio directo de Cdiz
con Amrica; las personas que quisieran enviar mercancas para las co-
lonias necesitaban llevarlas a Sevilla. Esta disposicin estuvo en vigor
durante tres aos nicamente. En 1679 se concedi de nuevo a la pre-
citada ciudad el permiso de que antes disfrutaba. Los negociantes de
Sevilla hicieron gestiones a mediados del siglo xvn para que se prohi-
biera a las Islas Canarias comerciar con las Indias, gestiones que fraca-
saron para bien de la industria y del comercio. En 1680 se dispuso "que
para evitar los inconvenientes y riesgos de la Barra de Sanlcar todas
las flotas entrasen y saliesen del puerto de Cdiz". Como resultado
de la anterior disposicin algunos aos ms tarde, en 1717 pas a Cdiz
la Casa de Contratacin, en donde permaneci hasta 1791 en que fue
clausurada.
EL COMERCIO DE MXIGO DURANTE LA POCA COLONIAL 55
En 1713 se concedi a Inglaterra el derecho de hacer con diversas
colonias espaolas el trfico de esclavos negros y de traer a ellas en un
barco de 500 toneladas, telas de diversas clases. Esto fue como con-
secuencia de un tratado impuesto a Espaa por aquella nacin.
En lo general podemos decir que durante el siglo xvi, todo el xvii
y una parte del xviii, el sistema de prohibicin y monopolio fue la nor-
ma de la poltica comercial de la Metrpoli. Tanto en Espaa como
en Amrica el comercio estuvo estancado en diez o doce grandes ne-
gociaciones que imponan al consumidor las mercaderas a precios su-
mamente elevados. Macedo opina, de acuerdo con el criterio de otros
historiadores, que las mercancas llegaban recargadas a los mercados
mexicanos en un 75 % sobre su valor.
En el ao de 1720 se estableci por primera vez la Feria de J alapa
con los productos que condujo la flota al mando de don Fernando
Chacn, a la cual concurrieron tres diputados nombrados por el co-
mercio de Espaa y cuatro por el de Mxico. Desde entonces y duran-
te muchos aos se sigui el mismo procedimiento; en esas ferias se
efectuaban las transacciones mercantiles de mayor cuanta. Unos cuan-
tos comerciantes espaoles radicados en Veracruz o en Mxico acapa-
raban esas mercancas, las que vendan ms tarde al precio que les
vena en gana, provocando muchas veces las protestas del pblico y
obligando a las autoridades a intervenir. Con tales procedimientos, an-
tieconmicos y absurdos, el nmero de consumidores era siempre muy
limitado v el comercio no poda progresar.
Los comerciantes estaban agrupados en consulados. El de Mxico
se fund en 1592 y el de Veracruz en 1795. Con relacin al funciona-
miento de estas instituciones juzgamos conveniente insertar las opinio-
nes del doctor Mora, quien en el tomo primero de su obra Mxico y
S7S Revoluciones dice lo que sigue:
"Los negocios de comercio tenan tambin en las colonias sus tribu-
nales especiales conocidos con el nombre de consulados y compuesto
de un prior y dos cnsules, un asesor y un juez de alzadas: estos tribu-
nales entendan en todo lo contencioso de tratos, contratos y delitos
mercanriles, sin atenerse a las frmulas ordinarias establecidas en la le-
gislacin para los negocios comunes, sino a un cuerpo de reglamentos
xr'' -
56 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
de comercio conocido bajo el nombre de Ordenanzas de Bilbao. Los de
esta profesin que tenan ciertas calidades se matriculaban, con lo que
adquiran un derecho de pertenecer a la corporacin de comerciantes:
stos se reunan anualmente y nombraban sus majistrados. Los consu-
lados llegaron a ser en Mxico cuerpos muy poderosos y a tener una
grande influencia en los negocios pblicos, pues, compuestos casi es-
clusivanicnte de los Elspaoles ms ricos y relacionados con la metr-
poli, llegaron a adquirir un poder colosal que tena como en tutela a los
virreyes y gobernadores, a quienes no se perdonaba el delito de querer
poner coto a sus ilimitadas pretensiones, ni aun el de no acordarse con
ellos para las providencias de gobierno. Sus representaciones a la corte,
acompaadas de cuantiosos donativos y con el carcter de amenaza que
es siempre inseparable de la solicitud del poderoso, obtenan por regla
general un xito favorable, y en materias de gobierno casi siempre te-
nan por objeto el aumento de poder en el cuerpo de ELspaoles, y la
depresin v abatimiento en los mejicanos, especialmente desde que esta-
ll la revolucin de Independencia, en que como era de creerse, se
hicieron los arbitros de la autoridad que vea en ellos un poderoso
apoyo. Grandes bienes y mayores males causaron estas corporaciones:
a ellas se deben los nicos caminos que en la Repblica merecen este
nombre: las obras ms costosas y perfectas efectuadas en el desage, los
edificios principales para la administracin de las rentas, y el haber sa-
cado stas, cuando las tuvieron a su cargo, del abatimiento en que ya-
can. Pero la falta de respeto a toda autoridad constituida hollada con
los desacatos cometidos en la persona de los virreyes, la usurpacin de
todos los poderes pblicos, la creacin de una fraccin espaola para
sobreponerse a todo, y el odio contra los nativos de Mjico apHcado del
modo ms atroz en la primera poca de la revolucin de Independencia,
son cosas que hacen la memoria de estas corporaciones de eterna detes-
tacin entre todos los amantes del orden, de la humanidad y de las
leyes".
A todas las anteriores noticias debemos agregar la de que la prohi-
bicin para que vinieran a Amrica los extranjeros continuaba en vigor,
sujetando a penas muy severas a los que se atrevan a desobedecerla. Por
otra parte, las restricciones con respecto a los mismos espaoles perma-
EL COMERCIO DE MXICO DURANTE LA POCA COLONIAL 57
necan inalterables. Por ejemplo, en 1604 se orden que los pasajeros
que se embarcaran sin licencia, incurran en la pena de cuatro aos de
galeras; y, por cdula dada en Madrid el 1^de noviembre de 1607, se
mand que los capitanes, pilotos, maestres, contramaestres y otros ofi-
ciales que condujeran pasajeros sin licencia incurran en la pena de
muerte y los generales y almirantes la privacin de oficio.
A pesar de todas las restricciones que limitaban el comercio, o ms
bien, como lgico resultado de ellas, los contrabandos eran cuantiosos
V demasiado frecuentes; as se desprende de la lectura de numerosas le-
yes expedidas para castigar a los contrabandistas tanto civiles como mi-
litares. Entre las penas que se les imponan estaban desde la pena corpo-
ral y la prisin hasta la de muerte que se aplicaba cuando un militar
contrabandista empleaba la fuerza.
Como resultado de la desastrosa poltica econmica de Espaa tanto
en su propio territorio como en sus colonias, vino inevitable la banca-
rrota financiera. Para cubrir los constantes dficits se acuda a menudo
a procedimientos extraordinarios y poco honestos, procedimientos que
difcilmente se atreveran a poner en prctica, sobre todo en tiempos
de paz, los gobiernos contemporneos escrupulosos. El Sr. Piernas
Hurtado al tratar sobre esta materia dice: "Pero los ingresos de mayor
cuanta fueron los procedentes de las remesas que hacan las cajas de
ultramar y de las adjudicaciones a la hacienda que muchas veces decre-
taba el rey, de los bienes de los particulares que llegaban en las flotas..."
Ms adelante agrega: ". .. en cuanto a las incautaciones o despojos de
las riquezas que traan pasajeros y comerciantes eran tan frecuentes,
que sin haber hecho investigacin alguna especial acerca de este punto,
podemos dar noticias de las siguientes". El autor da despus los datos
que insertamos en la pgina siguiente y que se refieren al valor de los
productos en ducados, confiscados a particulares.
Segn informaciones proporcionadas por el mismo Piernas Hur-
tado, las incautaciones recaan en algunas ocasiones nicamente sobre
el oro, la plata v las joyas; pero en otras se tomaban artculos de todas
clases, dndose en pago a los despojados "juros" que despus nunca
lograban hacer efectivos. Lo ms curioso del caso es que, a pesar de lo
atentatorio e injusto del procedimiento, el Emperador Carlos V, escri-
^
58 - MEMORIA DEL COLEGIO NACIONAL
bi en una ocasin a Felipe II desde Yuste, quejndose de que lo estaban
robando en Sevilla porque no se hacan los despojos con todo el rigor
necesario.
Aos Valor
1523 300,000
1535 800,000
1538 500,000
1553 600,000
1555 468,000
1629 1.000,000
1630 500,000
1632 200,000
1638 500,000
1649 1.000,000
Todos los hechos que anteriormente se sealan revelan la torpeza
y la falta de visin de los hombres que dirigieron la poltica espaola
durante casi tres siglos, falta de visin y torpeza que dio como resultado
la decadencia y el empobrecimiento de Espaa y que mantuvo en cons-
tante miseria a la inmensa mayora de los habitantes de las colonias
americanas.
*
* *
Se piensa a menudo que los errores de la poltica comercial espa-
ola fueron producto del tiempo. Bueno es consignar algunos hechos y
opiniones que parecen demostrar precisamente lo contrario.
El gobierno ingls, como el espaol, prohibi en sus colonias la
fabricacin de numerosos artculos con el fin de evitar una posible com-
petencia; mas los habitantes del actual territorio de los Estados Unidos,
segn se asienta en la obra History of CoTmnerce of the United States,
por el escritor Ollive Day, tenan libertad para comerciar con otros pa-
EL COMERCIO DE M XI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 59
ses en la forma que quisieran, con la nica restriccin de llevar a Ingla-
terra determinados productos. Adems algunas industrias, entre las que
puede citarse la de construccin de navios, lejos de ser prohibida se es-
rimulaba. Los colonos podan construir barcos para llenar sus necesi-
dades y para venderlos a otros pases, ^e asegura que antes de !a inde-
pendencia de los Estados Unidos la tercera parte de los barcos ingleses
eran de construccin americana. Los datos que anteceden ponen de ma-
nifiesto que la situacin de los colonos de Inglaterra, por lo menos
respecto al desarrollo de! comercio, era mejor que la de los de Espaa.
Ahora bien, en la interesante obra Teora y Prctica de C&jnercio
y de Marina por don Gernimo de Uztariz, publicada en 1757, se ex-
presan opiniones que revelan el pensamiento de los hombres inteligentes
de aquella poca y la situacin real de Espaa. "Me detendr dice el
autor slo en descubrir y expresar las causas de su decadencia (se re-
fiere al comercio) y aniquilacin en esta monarqua, y en proponer los
medios justos y convenientes, que pudieran conducir a restablecerlo,
aumentarlo v conservarlo, despus de referir las providencias de que se
valen los extranjeros para hacerlo florecer en sus Estados y afianzar
su permanencia'. Los medios que Uztariz propone para el desenvolvi-
miento del comercio, consisten en resumen en suprimir derechos, otor-
gar franquicias y mejorar su reglamentacin. Por otra parte, acude al
procedimiento de comparar la poltica comercial de Francia, Inglaterra y
Holanda con la de Espaa, demostrando el atraso de sta con relacin
a aqullas. A este respecto dice en uno de sus discursos lo que sigue:
"Pero en la forma que se ha practicado el comercio ha sido tan da-
oso a la monarqua que la ha empobrecido, despoblado y debilitado
como se ve v lo publican las mismas naciones hasta en sus libros, par-
titcularmente en el intitulado Cornei'cio de Holanda cuyo autor no se
nombra y se cree sea un Ministro de Francia de grande inteligencia".
Despus el mismo Uztariz cita el siguiente prrafo del mencionado
libro: "Slo el comercio es el que puede atraer a un Estado el oro y la
plata, primeros mviles de todas las acciones; lo que es tan cierto, que
F^paa en cuyos dominios se cran abundantemente estos dos metales,
carece mucho de ellos, por haber menospreciado el trfico y las ma-
nufacturas; y apenas bastan todas las minas de Amrica a pagar las
60 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
mercancas y gneros que las dems naciones de Europa llevan a
Espaa".
El economista irlands Bernardo Ward que residi en Espaa casi
toda su vida v donde desempe altas funciones oficiales, fue comisio-
nado en el ao de 1750 por el Rey don Fernando VI para hacer un
viaje por diferentes pases de Europa con el fin de estudiar el estado
en que se encontraban las diversas industrias. Despus de cuatro aos
regres a Espaa y en 1762 se public su obra Proyecto ecoiwimco
fruto de la experiencia y observacin de sus viajes. Ward es sin duda
uno de los economistas de ms clara visin de su tiempo. En la obra
citada, al referirse al comercio, dice lo que sigue: "El dao que padece
Espaa con el presente mtodo de hacer el comercio de sus Indias, no
necesita de ms prueba que reflexionar cada uno lo poco que saca de
una posesin de este tamao. Ya se ha demostrado que cargar aquel
comercio de tantos derechos v embarazos, que los gneros de Espaa
llegan a America con el exceso de 100 y 200 por ciento de su valor es
lo mismo que prohibir el comercio.. . Y as para arreglar lo tocante a
nuestras Indias es indispensable poner por base fundamental la resolu-
cin de abrirlas libremente a todos los productos de Espaa". En otra
parte de su libro agrega: "Pudiendo comerciar libremente e ir a Indias
todo el que quisiera, iran sin duda muchos, se abarataran los gneros,
se llevaran mercancas para toda clase de compradores y de todos cos-
tos de que se seguir el gran consumo que dando ocupacin a los vasa-
llos fomentara la industria v enriquecera a la nacin". La tesis de
Ward a este respecto consiste, en resumen, en demostrar la conve-
niencia de que existiera libertad de comercio entre todos los pases de
Europa v de Amrica y entre Nueva Espaa y el Asia por las Islas
Filipinas, adelantndose as a muchos economistas de su tiempo.
La situacin de Espaa durante el siglo xvii y casi todo el xviii
era cada vez ms mala, a causa de las guerras que sostena y de una po-
ltica econmica que ya hemos calificado de absurda. No es posible
resistir el deseo de insertar unas cuantas lneas de Martnez iMata, es-
critor de mediados del siglo xviii que cita con grandes elogios J oaqun
Costa, y que a nuestro juicio revelan las condiciones de la Madre Pa-
tria en aquella poca:
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 61
"Ninguna monarqua ha sido duea de tantas riquezas como Es-
paa ha tenido. Y por fiarse de ellas ms que de las artes (industrias)
con que las pudiera haber conservado, ha perdido sus fuerzas; porque
son ms poderosas las artes para conservar potencia que las grandes
riquezas y minas. Porque todo tiene fin sin ellas y la virtud de las artes
no. De ms que son las artes para las riquezas lo que la piedra imn para
el hierro, las tira para s de las partes ms remotas. La potencia es
efecto de las riquezas; las riquezas, multitud, sosiego, justicia, abun-
dancia de frutos, culto decente al criador, son efectos de las artes, y
quien desprecia la causa, no consigue el efecto. Todas las artes son
hija? de la industria (trabajo), v para que los hombres se aficionaran
a ellas, hablaron de la industria los filsofos en metfora de la piedra
filosofal, a la cual fingieron tal virtud, que aplicndola a los metales,
los transubstanciaban en oro. Los Reinos y Repblicas se mantienen
de la fbrica v trfico de las mercancas que proceden de las artes v de
la labranza v cra de ganado, con que recprocamente se ayudan unos a
otros, siendo parte y el nervio principal el de las artes para hacer la
multitud. Los Reyes que tienen vasallos industriosos, a las simples ma-
terias que cran sus Estados las convierten en oro aplicndoles la indus-
tria. Con lo cual se hacen seores poderosos sin necesidad de minas,
como sucede en Francia y en otras partes, que no las tienen. Francia,
Genova y otras naciones que no son vasallos, a quien ms ha podido
han quitado de las manos a los espaoles la industria, que es la piedra
filosofal con que transubstanciaban en plata y oro los ingredientes v
simples materias que Dios les ha dado para sustentarse honesta v quie-
tamente con ellas; introducindolos (a los espaoles) en ociosidad,
vicio tan pernicioso. Por lo cual estn pobres y se hallan sin fuerzas para
poder ayudar a la Real Hacienda, con riesgos de tumultos. Con esto le
han hecho a Espaa ms poderosa guerra que con ejrcitos pues le han
destruido los mejores vasallos y las riquezas de V.M. y hchose pode-
rosos con ellas".
Por fortuna, parece que las opiniones de los hombres inteligentes
fueron poco a poco abrindose paso, pues despus de 1727 se comenz
a notar la tendencia a conceder algunas franquicias al comercio. Por
ejemplo, de 1728 a 1739 llegaron a Veracruz 164 navios procedentes
62 MEMORI A DEL OOLEGIO NACIONAL
de algunos puertos de Amrica. Entre esos puertos pueden citarse a
Campeche, Habana, Porto Bello, J amaica, Santo Domingo, Caracas y
Maracaibo.
Por otra parte, en 1734 se dio permiso a una Compaa estable-
cida en Galicia para que enviara cada ao dos buques a Campeche,
con el propsito de cambiar sus productos por palo de tinte, y se le con-
cedi adems el derecho de vender en Veracruz el sobrante de la carga
que trajera de la metrpoli.
Treinta aos ms tarde se ve ya claramente que comienzan a triun-
far las nuevas ideas tendientes a destruir el monopolio comercial y las
barreras que haban hecho casi imposible su desarrollo. El 5 de julio
de 1770 se permiti que vinieran a Yucatn barcos de Mlaga, Barce-
lona, Cartagena, Santander, Alicante, La Corua y Gijn. Por ltimo,
en 1774 se expidi una Real Cdula para la apertura del comercio libre
de frutos v manufacturas permitidas, entre los cuatro reinos del Per,
Granada, Guatemala y la Nueva Espaa. Como la Real Cdula a que se
hace mencin es particularmente interesante, la hemos copiado del Ar-
chivo General de la Nacin y aqu se inserta.
'EL BAILO FRAY D. ANTONI O, Mara Bucareli y Ursa,
Henestrosa, Laso de la Vega, V^illass y Crdoba, Caballero Gran Cruz,
y Comendador de la Bbeda de Toro en el Orden de San J uan, Te-
niente General de los Reales Ejrcitos de S.AL, Virrey, Gobernador y
Capitn General del Reyno de Nueva Espaa, Presidente de su Real
Audiencia, Superintendente General de Real Hacienda y Ramo de Ta-
baco, J uez Conservador de este. Presidente de su J unta y Subdelegado
General de la Renta de Correos en el mismo Reyno.
"A consecuencia de haber resuelto el Rey la apertura del comercio
libre de los frutos v manufacturas permitidas, entre los cuatro Reynos
del Per. Granada, Guatemala y este de la Nueva Espaa, con las pre-
venciones necesarias para la ejecucin y prctica de este nuevo giro y
trfico de mar, como tambin para que los vasallos de los referidos cua-
tro Reynos logren las soberanas intenciones de S.M. en las condiciones
y tiles ventajas que las proporciona con esa gracia, se ha dignado
expedir la Real Cdula del tenor siguiente:
EL COMERCIO DE MXICO DURANtE LA POCA COLONIAL 6 3
"EL REY.Ha sido uno de mis cuidados, con atencin al bien de
mis vasallos, facilitar a los de Amrica el trato y comercio recproco
de unas Provincias con otras, para surtirse mutuamente de los frutos,
efectos y gneros que producen sus respectivos suelos, y fabrican sus
naturales sin perjuicio del comercio de estos Reynos, a fin de que no
tengan que recurrir a fraudes y prohibidas negociaciones; y como al
mismo tiempo deseo proporcionarles los medios de fomentar su indus-
tria y agricultura, de modo que la aplicacin les haga cada da ms ti-
les a el Estado v a ellos mismos, segn lo sern a proporcin que se
eniplen en el aumento de las producciones de la tierra, del comercio
V de la Marina, lo que hasta ahora no les ha sido tan fcil por estarles
prohibido el trfico de unas con otras Provincias, como suceda a las de
Nueva Espaa con las del Per, por los justos motivos que tuvieron
presentes mis gloriosos Predecesores, para promulgar diferentes Leyes
y expedir estrechas rdenes particulares, estimando que as convena al
bien de unos y otros naturales en aquellas ocasiones y circunstancias,
privndoles que pudiesen comerciar por mar recprocamente con los
frutos, artefactos, mercaderas, efectos v semillas incluso el cacao de
Guayaquil que producen sus territorios, y la industria de sus respec-
tivos naturales. Pero dedicado ahora mi paternal amor a concurrir a sus
mayores adelantamientos y reconociendo que en mucha parte se han
disipado o no existen ya las causas que impulsaron a la citada prohibi-
cin, mediante que con el transcurso de los tiempos han variado las
cosas, V la experiencia ha manifestado que en la actualidad conviene
hacerse recproco entre mis vasallos el comercio de aquellos efectos y
frutos con presencia de lo que acerca de particular inform la Conta-
dura General de mi Supremo Consejo de las Indias, de los que expu-
sieron mis Fiscales de l, y de lo que, con precedente maduro examen,
me consult el mismo Consejo en diez y ocho de junio del ao de mil
setecientos setenta y uno; conformndose con su dictamen, he resuelto
alzar y quitar la general prohibicin que hasta ahora ha habido ente
los cuatro Reynos del Per, Nueva Espaa, Nuevo Reyno de Gra-
nada y Guatemala, de comerciar recprocamente por la mar del Sur sus
efectos, gneros y frutos respectivos, y permitir (como por la presente
mi Real Cdula permito) que libremente lo puedan hacer todos natu-
64 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
rales y habitantes; sin embargo, de cualesquiera Leyes y Reales dispo-
siciones que para lo contrario hubiere, las cuales derogo para este fin
y efecto desde el da de la publicacin de esta mi Real Resolucin, que
deber hacerse por Bandos generales en los referidos cuatro Reynos
con insercin de ellas, y las declaraciones siguientes:
1. "Que debindose hacer el recproco comercio, que se permite
entre los expresados cuatro Reynos, por sus Puertos habilitados, sobre
la mar del Sur, en que hubiere Ministros Reales y embarcaciones Espa-
olas construidas y tripuladas en estos o aquellos mis dominios, podrn
ser de cualquier nombre v buque que quisieran sus dueos, con la
precisa condicin de que no excedan por motivo ni pretexto alguno
de toneladas permitido por las Leyes de Indias; y que con estas indis-
pensables circunstancias permitan v auxilien los Virreyes, Gobernado-
res V dems Ministros, a quienes corresponde la fbrica y aviamiento
de rodas embarcaciones v bajeles a cuantos quisieren construirlas, para
dicha navegacin del Mar del Sur. siendo vasallos o naturales de aque-
llos o estos Reynos, establecidos all.
2. "Que en todos o cualesquiera de los puertos destinados para el
expresado comercio recproco, se den v despachen por los Gobernado-
res V Ministros de ellos las Licencias v Registros de salida o retorno
luego que se presenten las embarcaciones habilitadas a recibir carga de
los efectos, gneros y frutos, que irn especificados, sin causarlas deten-
cin ni demora alguna, bajo la pena de resarcir todos los daos y per-
juicios que irrogaren a sus dueos. Capitanes o Maestres, y de ser sus-
pendidos o privados de sus empleos, segn las circunstancias de los
casos.
3. "Que de los Reynos del Per, Santa F y Tierra Firme se po-
drn embarcar v conducir a los de Nueva Espaa y Guatemala, el oro
y piara en moneda, v el cobre, estao v cualquiera otro meral, en pasta;
el cacao de Guayaquil, la cascarilla o quina, blsamos, drogas medici-
nales. V rodas especies, gneros y frutos propios, y producidos en los
mencionados Reynos; quedando expresamente prohibidos para la Nue-
va Espaa. Tierra Firme y Sanra F, los vinos, aguardientes, vinagre,
aceites de Olivas, aceitunas, pasas y almendras del Per y Chile, y pri-
vados rigurosamente en todas partes los plantos de olivares y vias, con
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 65
puntual arreglo arreglado a lo mandado por la Ley diez y ocho, Ttulo
diez y siete, libro cuarto de la Recopilacin de las Indias y sin hacer
novedad ni ampliacin alguna sobre este punto de frutos del Per con
Guatemala, en los que le estn actualmente permitidos.
4. "Que el Reyno de Nueva Elspaa a los otros del Per, Santa F
y Guatemala, se han de poder extraer y comerciar por el Puerto de
Acapulco (nicamente habilitados, por ahora, a este fin) todas las es-
pecies y frutos producidos en sus Provincias; los efectos y tiles manu-
facturados en cualquiera de sus Ciudades, Villas y Pueblos; las armas
permitidas, de fuego y blancas, que se labran en ellos; la brea, alqui-
trn, cables y cordajes de ixtle o de camo y lino del pas; los tejidos
bastos y groseros de lana y algodn que se fabriquen por sus naturales,
V en los obrages de estos gneros que estuviesen establecidos con leg-
tima permisin; quedando enteramente prohibidas las nuevas concesio-
nes de ellos conforme a las Leyes de aquellos Dominios, como tambin
la extraccin de toda especie de tejidos de seda, telas de oro y plata,
galones y bordados con hilos de estos metales, cuyo comercio no se ha
de permitir por ninguna causa entre aquellos Reynos y slo en el
cas<i de que los efectos, gneros y frutos propios de la Nueva Espaa,
no alcancen a cubrir el importe de alguna cargazn de Guayaquil, u
otros efectos de igual o mayor estimacin, se ha de conceder que, con
la Licencia v Registro correspondientes, se embarque en plata acua-
da el residuo de su valor.
5. "Que de! Expresado Reyno de Nueva Espaa, ni el de Guate-
mala, no se han de extraer ni embarcar, con motivo alguno, cualquier
gnero, mercaderas y efectos de Castilla, que se conduzcan en Flotas
y Registros, ni menos las ropas de China que trae el Galen de el per-
miso de Filipinas al Puerto de Acapulco; quedando sobre esto en toda
su fuerza v vigor y observancia la absoluta prohibicin, y las reglas y
penas establecidas en las Leyes y Cdulas Reales, para que en ningn
tiempo pase y se introduzcan a el Per, los tejidos y gneros de China,
a cuyo fin se han de internar, precisamente, por tierra desde Acapulco
con las formalidades y reglas establecidas para el abasto de Nueva Es-
paa y Guatemala y slo podrn embarcarse en aquel Puerto con el
Registro, Guas, Marchamo y correspondientes responsivas, los efectos
66 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
que necesiten las Provincias de Sinaioa, Sonora y California, para con-
ducirlas por el Golfo de este nombre que las divide, en atencin a los
grandes costos del transporte por tierra y de hallarse situadas muy al
Norte del referido Puerto de Acapulco.
6. "Y que los derechos de saUda y entrada en ios respectivos Puer-
tos de los enunciados cuatro Reynos sean nicamente los ordinarios y
comunes, establecidos por las Leyes para el comercio, de unas a otras
Provincias, de dos y medio por ciento de salida y cinco por ciento de
entrada, que son los mismos que se exigen en otros Puertos por el co-
mercio de frutos y gneros del pas que se contratan lcita y franca-
mepte; y adems de stos, el de Armada y Alcabala que se causa al
tiempo de las ventas, sin otro gravamen ni contribucin alguna. Por
tanto ordeno v mando a mis Virreyes, Audiencia, Gobernadores, J ueces
Ordinarios y Ministros de Real Hacienda, de los cuatro mencionados
Reynos. que cada uno, en la parte que respectivamente le tocare, guar-
de, cumpla y ejecute, y haga guardar, cumplir y ejecutar, puntual y
efectivamente, la expresada mi Real Resolucin, segn y en la foniia
que va referido, sin contravenir ni permitir que en manera alguna se
contravenga a ella; sino que antes bien todos cuiden de que no se hagan
fraudes ni contrabandos y que se observen y ejecuten las penas esta-
blecidas en las Leyes contra los transgresores de ellas. Y tambin man-
do a mi Virrey de la Nueva Espaa, tome las ms eficaces providencias
para que en el Puerto de Acapulco haya el debido resguardo y se veri-
fique la asistencia de los Ministros al recibo y pronto despacho de las
embarcaciones del comercio de que se trata con el justo fin de que no
se les causen demoras ni perjuicios, por ser as mi voluntad; y que de
esta mi Real Cdula se tome razn en la Contadura General del nomi-
nado mi Consejo y en las dems oficinas en donde convenga. Fecha
en cl Pardo a diez y siete de enero de mil setecientos setenta y cuatro.
Y O EL REY. Por mandato del Rey Nuestro Seor. Pedro Garca
Mayoral. Sealado con tres rbricas.
"Y para cl debido cumplimiento de esta Soberana Disposicin y
que los habitantes de estas dilatadas Provincias se dispongan a su uso
V prctica, adelantando las manufacturas permitidas que explica esta
Real Cdula, y el cultivo de los frutos que podrn introducirse y ex-
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 67
traerse por los puertos habilitados a este fin en la mar del Sur, con
exclusin, as activos como pasivos de ios que menciona, respecto a que
su permiso ofendera de otra suerte al comercio general de Europa y
los intereses de las dos Amricas; mando que, para que llegue a noti-
cia de todos, se publique por Bando en esta Capital, y las dems Gu-
dades, \^illas y lugares de este Reyno, dirigindose para el efecto los
correspondientes ejemplares en la forma acostumbrada. Dado en M-
xico a 31 de Marzo de 1774. El B. FR. D. ANTONI O BUCARELI
Y URSUA. Por mandato de S. Exc".
lista Real Cdula es el ms importante antecedente del reglamento
del comercio libre expedido cuatro aos ms tarde, el cual marca una
orientacin nueva en la poltica comercial de Espaa.
*
* *
El 12 de octubre de 1778 se expidi el Reglcnnento y Aranceles
Reales para el Coifiercio Libre de Espaa e hdias. Este documento
tiene tal inters en la evolucin de nuestro intercambio comercial que
juzgamos de todo punto indispensable glosar algunos de sus prrafos
ms importantes.
Comienza el documento por referirse a la preocupacin del Mo-
narca Espaol por conseguir la felicidad de sus vasallos, para lo cual
considera que slo un comercio libre entre espaoles, europeos y ame-
ricanos, puede restablecer la agricultura, la industria y la poblacin a
su antiguo vigor. De manera que el mismo Carlos III reconoce la deca-
dencia econmica y social en sus dominios y la atribuye a la equivo-
cada poltica comercial de sus antecesores.
Los dos primeros artculos se refieren a que los barcos que hagan
este comercio deben pertenecer enteramente a los vasallos del Rey de
Espaa sin participacin alguna de extranjeros; y se da un plazo de dos
aos para adquirir barcos construidos en otros pases. "Cumplido el
bienio sealado, slo quedarn habilitadas (se hace referencia a las na-
ves) las de construccin extranjera que hasta entonces se huvieran
matriculado, y no se admitirn otras en adelante que las de fbrica
68 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
Espaola,..." Se dan distintas facilidades a los constructores de bu-
ques y hasta se ofrece a los que los fabriquen de 300 toneladas o ms,
la rebaja de la tercera parte de los derechos que adeuden en su primer
viaje a Amrica. En el artculo siguiente se previene que "Los Capi-
tanes, o patrones. Maestros, Oficiales de Mar, y las dos partes de los
Marineros de las Embarcaciones que navegaren a Indias, han de ser pre-
cisamente Espaoles..." Los capitanes tenan la obligacin de no
permitir que se quedaran en las colonias ninguno de los tripulantes
extranjeros.
El privilegio exclusivo que durante largos siglos disfrutaron Sevilla
y Cdiz fue abolido definitivamente por este reglamento, que habi-
lit para comerciar a diversos puertos tanto de Espaa como de sus
colonias en Amrica. Insertamos a continuacin los prrafos relativos:
"Tengo habilitados en la Pennsula para este Libre Comercio a Indias
los Puertos de Sevilla, Cdiz, Mlaga, Almera, Cartagena, Alicante,
Alfaques de Tortosa, Barcelona, Santander, Gijn, y Corua; y los de
Palma, y Santa Cruz de Tenerife en las Islas Mallorca y Canarias con
arreglo a sus particulares concesiones en las que nicamente se permite
a los naturales de ellas embarcar en sus Registros las producciones y
manufacturas propias de las mismas Islas, con absoluta prohibicin de
conducir gneros extranjeros, a menos que vengan sus Embarcaciones
a tomarlos en alguno de los Puertos habilitados de Espaa". El ar-
tculo 5*^dice: "En los dominios de Amrica he sealado igualmente,
como Puertos de destino para las Embarcaciones de este Comercio, los
de San J uan de Puerto Rico, Santo Domingo, y Monte-Christi en la
Isla Espaola; Santiago de Cuba, Trinidad, Bataban, y la Habana en
la Isla de Cuba; los dos de Margarita y Trinidad; Campeche en la Pro-
vincia de Yucatn; el Golfo de Santo Toms de Castilla, y el Puerto
de Omoa en el Reyno de Guatemala; Cartagena, Santa Marta, Ro de
la Hacha, Portovelo, y Chagre en el de Santa F, y Tierra Firme; (ex-
ceptuando por ahora los de X^'enezuela, Cuman, Guayanas, y Mar-
caybo concedidos a la Compaa de Caracas sin privilegio exclusivo)
Montevideo, y Buenos Ayres en el Ro de la Plata; Valparaso y la
Concepcin en el Reyno de Chile, y los de frica, Callao, y Guayaquil
en el Reyno de Per y Costas de la Mar del Sur",
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 69
En cuanto a Mxico dice el Rey en el artculo 6^del documento
que nos ocupa '*... reservndome formar el correspondiente (se re-
fiere al reglamento) para el Comercio y negociaciones con la Nueva-
Espaa. .."
El anunciado reglameato nunca fue expedido, continuando Vera-
cruz durante muchos aos ms gozando de un completo monopolio. Sin
embargo, al cesar el sistema de flotas, se hicieron extensivos a nuestro
pas, tcitamente, los beneficios del Reglamento del 12 de octubre, en-
tre los cuales cabe citar la rebaja o supresin de impuestos, facilidades
para el trfico con distintos puertos espaoles etc., etc. Debe hacerse
notar que el hecho de que se hubiera elaborado una reglamentacin
para Amrica en general y haberse pretendido hacer una especial para
Mxico, revela la grande y particular importancia que su desarrollo eco-
nnico significaba, puesto que de lo contrario hubiera sido incluido
con las otras colonias. Segn datos reunidos por el Barn de Humboldt,
el promedio del volumen anual del comercio exterior de todas las colo-
nias espaolas en Amrica, incluyendo el contrabando, al principiar el
siglo XIX era de $ 127,700,000. correspondiendo a Nueva Espaa y Gua-
temala S 53,500,000, la cual significaba el 41.89%. El comercio de
Guatemala tena, en relacin con el de Mxico, escassima importancia.
Otro de los puntos que merece especial mencin es el relativo a
que no poda embarcarse persona alguna sin licencia expresa del Rey,
del Consejo Supremo de Indias o de la Real Audiencia de Contratacin
de Cdiz. "Quantos fueren a la Amrica sin estos permisos, aunque
los tenjan de otros Tribunales, Ministros, sern tratados con el ma-
yor rigor; V asegurados su arribo volvern presos en Partida de Re-
gistro para imponerles las penas correspondientes su delito, como
tambin los Capitanes Patrones que los huviesen llevado". Como se
ve, el vocablo "libre" aplicado al comercio tena entonces una significa-
cin muv restringida. Los requisitos y las prohibiciones eran innume-
rables, se prohiba por ejemplo traer a Amrica toda clase de vinos que
no fueran espaoles, camisas, vestidos, batas, toda especie de trajes y
muebles hechos en pases extranjeros, y muchas otras cosas ms.
Sin embargo, se concedan tambin diversas franquicias, entre las
cuales mencionaremos el otorgamiento de permisos a aquellos negocian-
70 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
tes que de alguna manera contribuan al progreso de las industrias nacio-
nales, y la exencin del pago de derechos para varios efectos. El artcu-
lo 43 dice lo siguiente: "Los frutos de Amrica que he libelado de toda
contribucin la entrada en Espaa, cargndola en los ms la salida
para otros Dominios, son los aceites medicinales de Mara, de Palo, de
Canine, de Betala, y de Habeto; Achiote, Agengibre, Algodn con pe-
pita, sin ella hilado; Ail, Azcar, Baldreses, Canchelagua, Bcaros,
Caf, Calaguala, Camo, Carnes, y Pescados salados; Cascarilla o Qui-
finas y ordinarias de ncar; contrahierba, Culem, Dividivi, Estao, Gra-
na fina, sylvestre, y Granilla; Hastas de animales. Lana de Vicua, de
Alpaca, de Guanaco, de Carnero, v de Ceybo; Lino, Maderas de todos
especies, Malagueta Pimienta de Tabasco, Palo Campeche, Brasilete,
Amarillo, Ferrey, Ftete, Linloe, Moralete, y Santo; Pieles de Cierbo,
X'^enndo. Giblo, Lobo Marino, Tigre, y Vicua; Pita Sobue, Plata
macuquina. Sebo en pan. Seda sylvestre y fina en rama, The, Trapo,
Yerba del Paraguay; y todas las dems producciones propias de Indias,
y Filipinas que hasta ahora no se han trahido a estos Reynos".
Kn cuanto al comercio de las Islas Filipinas tambin se concedie-
ron distintas facihdades. X'amos a insertar a continuacin los artculos
51 y 52 que se refieren a este asunto; "51. En auxilio del inters nacio-
nal, V del Comercio directo que se halla establecido de Espaa a Filipi-
nas, he venido en libertar de todos derechos v arbitrios de extraccin
ios frutos, efectos, y dinero en plata de estos Reynos que se cargaren
en Cdiz y dems Puertos habilitados para aquellas Islas, y que gozando
igiial esencin la entrada de ellas, sean tambin libres de contribucin
la salida sus producciones propias que vinieren de retorno, las que se
regularn en la Pennsula por el Arancel segundo como los gneros de
Indias con expresa declaracin de que las mercaderas de China y de-
ms partes de Asia que tengo permitidas y se traxeren de Manila, podrn
llevarlas mis \^asaIlos la Amrica Septentrional, pagando nicamente
los derechos sealados en este Reglamento las manufacturas v efectos
Espaoles, adems de lo que hayan satisfecho su introduccin. 52.
As los J ueces de Espaa v Amrica, como los Administradores de
Aduanas, Oficiales Reales, y dems empleados en el Resguardo de mis
Rentas, no podrn pedir ni tomar derecho, gratificacin, ni emolu-
EL COMERCIO DE MXI CO DURANTE LA POCA COLONIAL 71
ment alguno de los dueos de tas Embarcaciones mercantes, sus Capi-
tanes, Patrones, Cargadores, Factores, Encomendados por las dili-
gencias del registro y dems necesarias a su pronta habilitacin y
despacho. Bien entendidos todos, que de lo contrario incurrirn en mi
Real desagrado y en las penas correspondientes las circunstancias de
ios casos, pues mi Real intencin es que los protejan y den quantos
auxilios necesiten".
En los ltimos prrafos del reglamento se recomienda la forma-
cin de Consulados de Comercio en todos los puertos que haban sido
habilitados ". .. para que protexidos eficazmente de mi Real autoridad,
y auxiliados de las Sociedades econmicas de sus respectivas Provin-
cias, se dediquen a fomentar la Agricultura y Fbricas de ellas, y tam-
bin estender y aumentar por quantos medios sean posibles la nave-
gacin mis Dominios de America". Estas ltimas lneas sintetizan el
pensamiento de la expedicin del Reglamento del Comercio Libre, pen-
samiento que se hallaba en consonancia con las ideas polticas, sociales
y econmicas que empezaban a agitar a la vieja Europa en aquellos
tiempos V que anunciaban un cambio radical en su organizacin.
I'.l seor Lerdo de Tejada dice que el famoso decreto de 12 de oc-
tubre, llamado de la libertad de comercio, no hizo otra cosa que habilitar
par;i el mutuo comercio trece puertos en la Pennsula y 20 en las per-
tenencias de Amrica. No estamos de acuerdo con la opinin del cirado
:iutor. pues si dicho decreto se juzga con el criterio econmico liberal
de mediados del siglo xix, claro est que resulta lleno de graves defi-
ciencias; pero si se consideran las ideas de la poca es indudable que
signific un positivo adelanto y que sirvi para aumentar el volumen
del comercio exterior tanto de Espaa como de sus colonias americanas.
I'sto puede demostrarse examinando las cifras que daremos en el
curso de este trabajo.
Pocos aos despus, en 1783 y en 1791 se concedi tambin per-
miso para comerciar con las colonias a los puertos de V^igo y Grao
respectivamente. En cuanto a Mxico se permiti de 1793 a 1818 que
vinieran barcos directamente de Espaa a San Blas y a varios puertos
de California. En 1806 se orden que los buques espaoles podan ha-
cer escala y descargar sus mercancas en puertos distintos del de su
73 MEMORI A DEL COLEGIO NACIONAL
destino, dando por terminado su registro donde mejor les conviniere.
Esta disposicin signific sin duda alguna una ventaja muy apreciable
para los comerciantes espaoles.
Adems el puerto de Sisal, Yucatn, fue habilitado para el comer-
cio, por orden expedida el 13 de febrero de 1810; y por ltimo en 1820
se abrieron al trfico Tlacotalpam, Matagorda, Matamoros, Soto la Ma-
rina y Tampico, en el Golfo de Mxico y San Blas, Acapulco y Maza-
tln en el Ocano Pacfico.
tn diversas fechas, con motivo de la guerra entre Espaa e Ingla-
terra, se otorgaron licencias para que vinieran a Amrica buques de
naciones neutrales. Adems, durante la revolucin de independencia
eran muy frecuentes los casos en que se desembarcaba de contrabando
en algunos puertos, fuertes cantidades de artculos procedentes de dis-
tintas partes de Europa y Estados Unidos. Los contrabandos, ya lo
hemos dicho, se llevaron a cabo con suma frecuencia, durante toda
la poca colonial, sobre todo cuando Espaa se hallaba empeada en
alguna guerra. El Barn de Humboldt dice que "En tiempo de gue-
rra se ha visto muchas veces que las fragatas que bloquean la rada
desembarcan el contrabando en la Isleta de los Sacrificios. General-
mente durante las guerras martimas, el comercio de las colonias es muy
activo; siendo <"ntonces cuando aquellas comarcas conocen hasta cierto
punto de las utilidades de la independencia".
De 1728 a 1739 inclusive, llegaron nicamente a \^eracru/. 222 bar-
cos, incluyendo los 58 de las tres flotas que llegaron a la Nueva Llspaa
durante esc lapso; v^tambin en un perodo de doce aos, de 1784 a 1795,
el nmero de barcos que arril)aron a dicho puerto ascendi a 1,142.
Por otra parte, en 1778 Espaa tena apenas 500 buques mercan-
tes, y en 1792 slo en las costas catalanas pasaban de 1,000. Estos datos
demuestran con toda claridad el inusitado progreso del comercio es-
paol, que sin duda se debi a la pragmtica de 12 de octubre de 1778.
Ms todava, segn datos de Humboldt, de 1766 a 1778, los ltimos 13
aos anteriores al establecimiento del comercio Ubre, las exportaciones
de \'eracru7, a Espaa fueron de $ 155,160,564, v en los 13 aos si-
guientes, de 1779 a 1791, de $224,052,025; lo cual significa un au-
mento de 44 %.
EL COMERCIO DE MXICO DURANTE LA POCA COLONIAL 73
De 1796 a 1820, en un perodo de 25 aos, el valor de las impor-
taciones de Nueva Espaa ascendi a la suma de $259,105,946. De
esta cantidad el 72 % fue de mercancas compradas en Espaa, el 8 %
en varias naciones extranjeras y el 20 % restante en pases americanos.
De ios artculos comprados en Espaa, el 42 % correspondi a
productos fabricados fuera de sus fronteras, pues los espaoles no pro-
ducan todo lo que necesitaban sus colonias del Nuevo Mundo y te-
nan que concretarse, claro est, con provecho, a ser meros interme-
diarios.
En cuanto a las exportaciones, stas ascendieron en el mismo pe-
rodo a $ 278,534,286. El 71 o fue de productos enviados a Espaa,
el 12 al extranjero v el 17 % a pases de Amrica. Entre estas expor-
taciones las de oro v plata representaron el 75 % sobre el total.
Del examen del volumen de nuestro comercio exterior durante los
ltimos tiempos de la poca colonial a que se hace referencia, resulta
que las exportaciones excedieron en un 7 % a las importaciones.
l".l promedio anual de las importaciones fue de . . . S 10,364,247 y
el tic las exportaciones de $ 11,141,371.
L.l seor Lerdo de Tejada hace notar, con perfecta razn, que el
valor de las importaciones de 1796 a 1820 era mucho ms alto que
ci real, porque se tomaba como base el valor que las mercancas tenan
en l:i plaza de A'eracruz, incluidas ya las ganancias que gracias al mo-
nopolio obtenan los grandes importadores.
De todos modos, v a pesar de las guerras de independencia, es pal-
pable el progreso del comercio exterior de nuestro pas durante los lti-
mos aos del coloniaje, sobre todo si se compara con pocas anteriores.
I ,sto como ya se ha dicho, tuvo su origen en las diversas disposiciones
t]uc por entonces se dictaron para procurar su desenvolvimiento. Sin
embargo, debe hacerse notar que todava al declararse la independencia
nos encontrbamos distantes de un verdadero rgimen de libertad co-
mercial. Va entonces haca varios siglos que Espaa no estaba entre
las naciones que iban a la vanguardia de la civilizacin.
CRNICAS E INFORMES
También podría gustarte
- Actividad 3 Proyecto Neoliberal en MéxicoDocumento3 páginasActividad 3 Proyecto Neoliberal en MéxicoSandivel Gonzalez AlvarezAún no hay calificaciones
- Actividad 1 de Introducción A Logistica-1Documento28 páginasActividad 1 de Introducción A Logistica-1Javier Valdez100% (1)
- Bitácora de InversiónDocumento1 páginaBitácora de InversiónIbeth LacoutureAún no hay calificaciones
- Hobsbawm - Las Revoluciones BurguesasDocumento180 páginasHobsbawm - Las Revoluciones BurguesasAnonymous 10rgum94% (17)
- Trabajo PrácticoDocumento38 páginasTrabajo PrácticoTomas SuarezAún no hay calificaciones
- Actividad 2. Cuentas NacionalesDocumento3 páginasActividad 2. Cuentas NacionalesMargarita AbascalAún no hay calificaciones
- Ebook Jornada Solar 2023 Español Hemisferio SurDocumento398 páginasEbook Jornada Solar 2023 Español Hemisferio SurAlfonso100% (3)
- Seminario de Titulo - Problemáticas Social La ProstituciónDocumento35 páginasSeminario de Titulo - Problemáticas Social La ProstituciónJennifer Leclerc CortezAún no hay calificaciones
- Una república sin buitres: Para bajar el costo de invertir en la Argentina productivaDe EverandUna república sin buitres: Para bajar el costo de invertir en la Argentina productivaAún no hay calificaciones
- Michael PorterDocumento17 páginasMichael PorterJose Carlos Macea100% (1)
- 2001-GUILLEN ROMO-De La Integración Cepalina A La Neoliberal en América LatinaDocumento11 páginas2001-GUILLEN ROMO-De La Integración Cepalina A La Neoliberal en América LatinaBárbara NevesAún no hay calificaciones
- Macroeconomía Digital Y Tradicional: Teoría Y AnálisisDe EverandMacroeconomía Digital Y Tradicional: Teoría Y AnálisisAún no hay calificaciones
- Mercado e institución: corporaciones comerciales, redes de negocios y crisis colonial.: Guadalajara en el siglo XVIIIDe EverandMercado e institución: corporaciones comerciales, redes de negocios y crisis colonial.: Guadalajara en el siglo XVIIIAún no hay calificaciones
- Clavijo-La Ley de ThirlwallDocumento30 páginasClavijo-La Ley de ThirlwallmentirosonorlandAún no hay calificaciones
- Calidad SUADocumento120 páginasCalidad SUABustamante JorgeAún no hay calificaciones
- Control de Lectura Como Agua para Chocolate 2014Documento5 páginasControl de Lectura Como Agua para Chocolate 2014Nicols DidierAún no hay calificaciones
- Adam Smith en PekínDocumento24 páginasAdam Smith en PekínBustamante JorgeAún no hay calificaciones
- Josef Steindl Madurez y Estancamiento Del Capitalismo Norteamericano PDFDocumento161 páginasJosef Steindl Madurez y Estancamiento Del Capitalismo Norteamericano PDFBustamante Jorge100% (1)
- Tarea 3Documento5 páginasTarea 3Jesus Alberto Jr.100% (1)
- 11 Respuestas Del Examen - Elementos Teoricos de La Administracion Estrategica - V2Documento6 páginas11 Respuestas Del Examen - Elementos Teoricos de La Administracion Estrategica - V2ari leviAún no hay calificaciones
- Globalizacion... HiperglobalizacionDocumento2 páginasGlobalizacion... HiperglobalizacionViiCkii RodRiiguezAún no hay calificaciones
- Reestructuración Productiva de La Industria Automotriz en La Región Del TLCAN (2008-2015) - 1Documento159 páginasReestructuración Productiva de La Industria Automotriz en La Región Del TLCAN (2008-2015) - 1Arturo100% (1)
- Por Eso Estamos Como EstamosDocumento17 páginasPor Eso Estamos Como Estamosirwing_castellanosAún no hay calificaciones
- Marx en Detroit, Smith en PekínDocumento9 páginasMarx en Detroit, Smith en PekínOsvaldo NanAún no hay calificaciones
- Presentacion COPARMEXDocumento11 páginasPresentacion COPARMEXFránces GasoAún no hay calificaciones
- Grupo #9 Ensayo Crisis Financiera Del 2008Documento5 páginasGrupo #9 Ensayo Crisis Financiera Del 2008Sarai QuilliganaAún no hay calificaciones
- DANIEL PEREZ Actividad 3 de 4Documento4 páginasDANIEL PEREZ Actividad 3 de 4David CanulAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del ConsensoDocumento9 páginasAntecedentes Del ConsensoNestor José Rodriguez MindiolaAún no hay calificaciones
- Instructirvo Control de Elementos de Paelería, Cafetería e Insumos de AseoDocumento4 páginasInstructirvo Control de Elementos de Paelería, Cafetería e Insumos de AseoJuan Carlos BastidasAún no hay calificaciones
- Wolf, Smithin. A World Central Bank. (1) EspañolDocumento20 páginasWolf, Smithin. A World Central Bank. (1) EspañolKelmeris MartinezAún no hay calificaciones
- PROBLEMASDocumento4 páginasPROBLEMAScacacacacasAún no hay calificaciones
- E. Cardenas Economia Mexicana Siglo XXDocumento8 páginasE. Cardenas Economia Mexicana Siglo XXPepeDíazAún no hay calificaciones
- Mercado Laboral de Costa Rica 2006Documento62 páginasMercado Laboral de Costa Rica 2006Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa RicaAún no hay calificaciones
- Balanza de Pagos en MéxicoDocumento9 páginasBalanza de Pagos en MéxicoJavier Sa0% (1)
- Pbi SuizaDocumento17 páginasPbi SuizaVladimir XD Neyra Santa cruzAún no hay calificaciones
- El Desarrollo Estabilizador: Una Decada de Estrategia Económica en MéxicoDocumento36 páginasEl Desarrollo Estabilizador: Una Decada de Estrategia Económica en MéxicoAndrés OlAún no hay calificaciones
- El TaylorismoDocumento5 páginasEl TaylorismoYrma Flores ClementeAún no hay calificaciones
- Carta de Crédito - Reglas y Usos UniformesDocumento39 páginasCarta de Crédito - Reglas y Usos UniformesYamila DavidAún no hay calificaciones
- Etapas Del Crecimiento EconómicoDocumento5 páginasEtapas Del Crecimiento EconómicoGuillermo Acosta PérezAún no hay calificaciones
- Libro en La Senda Del TLCAN: Una Visión CríticaDocumento264 páginasLibro en La Senda Del TLCAN: Una Visión CríticaFesaMarocAún no hay calificaciones
- Teoría Del Valor Según David RicardoDocumento1 páginaTeoría Del Valor Según David RicardoLizbeth TèllezAún no hay calificaciones
- Macroeconomia Del PopulismoDocumento10 páginasMacroeconomia Del PopulismohenkelguAún no hay calificaciones
- La Teoría Neoclásica Del Comercio InternacionalDocumento24 páginasLa Teoría Neoclásica Del Comercio InternacionalkellsyeAún no hay calificaciones
- El Sofisma Del Libre ComercioDocumento10 páginasEl Sofisma Del Libre ComercioEmiliobrathAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Importancia Del Uso Del Papel Moneda en MexicoDocumento7 páginasEnsayo de La Importancia Del Uso Del Papel Moneda en MexicoMariano Reséndes AriasAún no hay calificaciones
- Ejercicios - Excel - Función Si.: Nominal %inc 0 Nominal - Descuentos + IncentivosDocumento2 páginasEjercicios - Excel - Función Si.: Nominal %inc 0 Nominal - Descuentos + IncentivosGERMAN PLACIDO MACHACA CANAHUIRE100% (1)
- Modelo de Las 3 EcuacionesDocumento21 páginasModelo de Las 3 EcuacionesJairo PucheAún no hay calificaciones
- Teoria Economica MarshallDocumento2 páginasTeoria Economica MarshallRicardo Chimeo HernandezAún no hay calificaciones
- De Los Años Dorados A La Gran Depresión. Estados Unidos Entre 1918 y 1945Documento5 páginasDe Los Años Dorados A La Gran Depresión. Estados Unidos Entre 1918 y 1945Santii OviedoAún no hay calificaciones
- CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. Reporte Anual 2014Documento89 páginasCONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. Reporte Anual 2014DavidAún no hay calificaciones
- Crisis de La Balanza de PagosDocumento17 páginasCrisis de La Balanza de Pagosargone007Aún no hay calificaciones
- Douglass North - Una Introducción A Las Instituciones y El Cambio InstitucionalDocumento6 páginasDouglass North - Una Introducción A Las Instituciones y El Cambio InstitucionalDaniel Toni QuirozAún no hay calificaciones
- Mundo GlobalizadoDocumento9 páginasMundo GlobalizadoGiovanni DefAún no hay calificaciones
- Asignacion 6. Emprendimiento Internacional. Bladimir FigueroaDocumento15 páginasAsignacion 6. Emprendimiento Internacional. Bladimir Figueroabladimir0% (1)
- Tavares Luis Actividad 2Documento4 páginasTavares Luis Actividad 2David CanulAún no hay calificaciones
- Analisis EstadisticDocumento6 páginasAnalisis EstadisticLópez EnriqueAún no hay calificaciones
- Liliana E. Gnazzo: Viabilidad de La Aplicación de La Negociación Integrativa en Las Empresas de LatinoaméricaDocumento209 páginasLiliana E. Gnazzo: Viabilidad de La Aplicación de La Negociación Integrativa en Las Empresas de LatinoaméricaUniversidad Alta Dirección100% (1)
- América Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integraciónDe EverandAmérica Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integraciónAún no hay calificaciones
- Del Estado Interventor Al Estado Promotor y Regulador P1Documento25 páginasDel Estado Interventor Al Estado Promotor y Regulador P1Vero Santander100% (1)
- Douglass North - Desempeño Económico en El Transcurso de Los AñosDocumento14 páginasDouglass North - Desempeño Económico en El Transcurso de Los AñosBilly LcAún no hay calificaciones
- TRABAJODocumento7 páginasTRABAJOhedaniroAún no hay calificaciones
- Rutas ComercialesDocumento9 páginasRutas ComercialesDaniela IdrovoAún no hay calificaciones
- Como Preparar El PortafolioDocumento4 páginasComo Preparar El PortafolioSAMUEL ALEJANDRO ORTIZ VALENCIAAún no hay calificaciones
- Lenta Ruptura Con El Pasado Colonial ResumenDocumento3 páginasLenta Ruptura Con El Pasado Colonial ResumenJulian Andres Rodriguez AlvarezAún no hay calificaciones
- El México Del 2018Documento103 páginasEl México Del 2018Aristegui NoticiasAún no hay calificaciones
- Tasa de Desempleo en GuatemalaDocumento2 páginasTasa de Desempleo en GuatemalaGabriela Molina JerezAún no hay calificaciones
- Codicia Financiera Capitulo 1Documento21 páginasCodicia Financiera Capitulo 1Pao RodríguezAún no hay calificaciones
- Curvas de NivelDocumento18 páginasCurvas de NivelBustamante JorgeAún no hay calificaciones
- El Proceso de Implantación de La Administración Por Calidad TotalDocumento66 páginasEl Proceso de Implantación de La Administración Por Calidad TotalBustamante JorgeAún no hay calificaciones
- 2.lenin en Mexico - La Via Junker y Las Contradicciones Del Porfiriato - Bellingeri-MontalvoDocumento15 páginas2.lenin en Mexico - La Via Junker y Las Contradicciones Del Porfiriato - Bellingeri-MontalvoChechucochaAún no hay calificaciones
- Historial Del Siglo XX (Hobsbawm)Documento305 páginasHistorial Del Siglo XX (Hobsbawm)Rodrigo ChávezAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Nro. 2 - Historia y Política Educativa ArgentinaDocumento9 páginasTrabajo Práctico Nro. 2 - Historia y Política Educativa ArgentinabdircsAún no hay calificaciones
- Manual de La Prevención PolicialDocumento72 páginasManual de La Prevención PolicialJuan Carlos Lopez JuarezAún no hay calificaciones
- 16.02 Actos Inscribibles-AsociacionesDocumento60 páginas16.02 Actos Inscribibles-AsociacionesxhoriAún no hay calificaciones
- Filosofia PoliticaDocumento6 páginasFilosofia PoliticaFELIPE CARDONA CARDONAAún no hay calificaciones
- Tema 02 Qué Es Personal Branding 1Documento3 páginasTema 02 Qué Es Personal Branding 1jerb100% (4)
- Exposicion de Psicologia JuridicaDocumento2 páginasExposicion de Psicologia JuridicaShilvany Alejandra LucenaAún no hay calificaciones
- Derecho de Peticion Electricaribe Por Estrato Jairo NaranjoDocumento3 páginasDerecho de Peticion Electricaribe Por Estrato Jairo NaranjoHerman Angulo Bolivar92% (12)
- PDF - Unidad 1 - GR PDFDocumento32 páginasPDF - Unidad 1 - GR PDFEly SalgadoAún no hay calificaciones
- El Hombre y DiosDocumento9 páginasEl Hombre y DiosBeatriz MedinaAún no hay calificaciones
- Acta de Supervision AmbientalDocumento5 páginasActa de Supervision AmbientaldolandAún no hay calificaciones
- Soy Suficiente - La Afirmación Más Potente Que Puedes Utilizar en Tu VidaDocumento3 páginasSoy Suficiente - La Afirmación Más Potente Que Puedes Utilizar en Tu VidaRodry OrtegaAún no hay calificaciones
- Estudio de Los DelitosDocumento8 páginasEstudio de Los DelitoslauraAún no hay calificaciones
- Guia Examen Final LogicaDocumento6 páginasGuia Examen Final LogicaZalli B CruzAún no hay calificaciones
- Guarda Juridica y Guarda MaterialDocumento0 páginasGuarda Juridica y Guarda MaterialBraulio Andres Leon Tirado100% (1)
- Tarea 3. Contextualización de Los Grupos Étnicos - GC61Documento5 páginasTarea 3. Contextualización de Los Grupos Étnicos - GC61BIBIANA ANDREA PULIDO HERRERAAún no hay calificaciones
- HISTORIA DE LA SEXUALIDAD ExposicionDocumento16 páginasHISTORIA DE LA SEXUALIDAD Exposicionmiguel angelAún no hay calificaciones
- Doctrina - El Derecho A Interrogar A Los Testigos de Cargo en Caso de Abuso SexualDocumento23 páginasDoctrina - El Derecho A Interrogar A Los Testigos de Cargo en Caso de Abuso SexualJIDecimoAún no hay calificaciones
- Guia 4 Ppi A Distancia Semestre IvokDocumento27 páginasGuia 4 Ppi A Distancia Semestre IvokPeter Padilla100% (1)
- GG-DI-SE-001 Acta de Inspeccion Previa de Maniobra MT Rev03Documento2 páginasGG-DI-SE-001 Acta de Inspeccion Previa de Maniobra MT Rev03michell carbajalAún no hay calificaciones
- Historia de Aziza PDFDocumento6 páginasHistoria de Aziza PDFAbel Guzmán RospigliosiAún no hay calificaciones
- Ley de BurgosDocumento4 páginasLey de BurgosVico SotoAún no hay calificaciones
- 14 Tácticas de Las Personas ManipuladorasDocumento2 páginas14 Tácticas de Las Personas ManipuladorasruedaenriqueAún no hay calificaciones
- Sentencia Constitucional 1976Documento8 páginasSentencia Constitucional 1976Andres TineliAún no hay calificaciones
- Todos Por Justicia y Los Derechos Mesa de TrabajoDocumento2 páginasTodos Por Justicia y Los Derechos Mesa de TrabajoMaria Teresa ContrerasAún no hay calificaciones
- Formulario Demanda - de - Pension BLANCA PDFDocumento4 páginasFormulario Demanda - de - Pension BLANCA PDFDannyIsaacPaucarimaAún no hay calificaciones
- Leonor PerezDocumento1 páginaLeonor PerezJorge MorejonAún no hay calificaciones