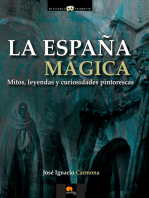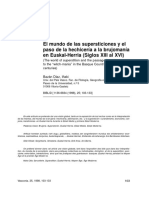Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Leproso en La Scantigas de Alfonso X
El Leproso en La Scantigas de Alfonso X
Cargado por
mariaeleonora10 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas21 páginasTítulo original
El Leproso en La Scantigas de Alfonso x
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas21 páginasEl Leproso en La Scantigas de Alfonso X
El Leproso en La Scantigas de Alfonso X
Cargado por
mariaeleonora1Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 21
Anales de Historia del Arte ISSN: 0214-6452
2007, 17, 25-45
La imagen de la lepra en las Cantigas
de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
Maribel MORENTE PARRA
Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Historia del Arte I (Medieval)
m.morente@gmail.com
Recibido: 26-febrero-2007
Aprobado: 25-abril-2007
RESUMEN
La aparicin de leprosos en un repertorio de milagros como las Cantigas de Santa Mara, reflejan por
un lado, la constante presencia de la enfermedad como uno de los males que castigaban a la poblacin
medieval, y por otro lado, la necesidad de la intercesin mariana como va de salvacin fsica y espi-
ritual. La identidad iconogrfica dada a la lepra nos permite individualizar la enfermedad como la parte
integrante de un todo: el mal.
Palabras clave: Lepra, gafo, alvaraz, fuego de San Marcial, Cantigas de Santa Mara, milagro, Virgen.
The image of the leprosy in the Cantigas of Santa Maria
of Alfonso X the Wise
ABSTRACT
The appearance of lepers in a repertoire of miracles like the Cantigas de Santa Mara, reflects on the
one hand, the constant presence of the disease like one of the evils that punished the medieval popula-
tion, and on the other hand, the necessity of the mariana intercession like road of physical and spiritual
salvation. The iconographic identity given to the leprosy allows us to individualize the disease like the
integral part of a whole: the evil.
Key words: Leprosy, gafo, alvaraz, fire of San Marcial, Cantigas de Santa Mara, miracle, Virgin.
SUMARIO: La muerte es fin de una prisin sombra (...). Entre la culpa y la redencin. De humor
melanclico y bilis negra. La representacin medieval de la lepra. La imagen de la lepra en el Cdice
Rico de las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X el Sabio.
26 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
Acerc sus muones a su cara, los pase por el cuello, las meji-
llas, la frente. La leprosa acariciaba el rostro del sacerdote
como para palpar la vida. Yo estaba muy conmovido, dir.
Tena la impresin de que era ella la que me daba lo que bus-
caba en m. Haba ms amor en el roce de aquella carne podri-
da que en todos los abrazos del mundo.
1
La muerte es fin de una prisin sombra (...)
2
La sola evocacin de los trminos lepra o leproso, lleva implcitos muchos de
los miedos que alimentan el imaginario popular, perdurable desde tiempos bblicos.
Incluso para una poca como la nuestra, tan aparentemente racional y cientfica,
podemos asegurar que, al margen de la en ocasiones indefectible connotacin reli-
giosa del pecado, el significado de leproso todava camina paralelo al de repulsa,
mutilacin, exclusin o contagio. Puede parecer sarcstico, o quizs no tanto, que
an la lepra est cargada de eptetos marginadores, que todava se excluya a los
leprosos, en silencio, de una sociedad que irnicamente se define tolerante y solida-
ria. Entonces, qu les separa de los leprosos medievales?. Adems de los innega-
bles siglos de distancia y las limitaciones cientficas son, sobre todo, la interpreta-
cin teolgica de la enfermedad, que impregnaba y condicionaba el devenir cotidia-
no de la sociedad medieval, y el rechazo social que sufran los leprosos como hecho
normalizado y necesario.
Para el hombre medieval, la lepra era el estado morboso ms temible, el peor
castigo. El afectado, adems de sufrir una terrible enfermedad mutilante, crnica-
mente mortal, sufra una muerte social caracterizada por el rechazo, la marginacin,
la pobreza, el pecado y el castigo. Estaba tan preada de connotaciones ominosas,
que se haca irrelevante que el leproso hubiese consumado algn pecado; la apari-
cin de la dolencia era lo suficientemente elocuente como para culparle de alguno.
Toda esa pesada carga moral se nutra de una larga tradicin bblica, que se norma-
tiviz en el Levtico
3
cuando fue declarada enfermedad impura y as se continu
considerando en cuanto dependiente de la culpa, una culpa que cada poca llenaba
de una significacin adaptada a sus necesidades, pero en su mayora ligadas indiso-
lublemente a un dualismo casi escatolgico. Tras la acusacin, el leproso era condu-
1
LAPIERRE, D.: La ciudad de la alegra. Crculo de Lectores, Buenos Aires, 1985; pg. 86.
2
PETRARCA, F.: Triunfos. Ctedra, Madrid 2003, pg. 229.
3
Lev. 13 y 14, ambos captulos estn dedicados al diagnstico y purificacin de la lepra. La denomi-
nada tsaraath es declarada por el sacerdote tras el examen del afectado, cuyo diagnstico diferencial viene
establecido en el propio texto bblico, as como las penas por los diferentes tipos de lepra, que generalmen-
te consistan en el aislamiento del afectado y el sacrificio ofrecido por el sacerdote para expiar el pecado.
Tambin se establecen las normas de vida, entre ellas, la indumentaria: El afectado por la lepra llevar los
vestidos rasgados y desgreada la cabeza, se cubrir hasta el bigote e ir gritando: Impuro, impuro!. Todo
el tiempo que dure la llaga, quedar impuro. Es impuro y habitar solo; fuera del campamento tendr su
morada.. La lepra era la enfermedad paradigmtica del Antiguo Testamento, era el castigo enviado por Dios,
la plaga por excelencia. Biblia de Jerusaln. Bilbao, 1994, pgs: 122-126.
Anales de Historia del Arte 27
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
cido a travs de un ritual vitico hacia la contricin que salvara su alma, ya que el
cuerpo se haba irremediablemente culpado. Todo este ceremonial pseudorreligioso
le condenaba a una muerte civil
4
, aunque simblica en apariencia, que se traduca
en un rechazo social real, como reflejan documentos de la poca con claras reminis-
cencias bblicas, as en la General e grand estoria se establece
(...) que los apartasen de todo el pueblo, e que les fiziesen fazer vestidos bien
anchos, de guisa que non ouissen ningun enbargo para vestir los nin al despoiarlos, e
que traxieren las cabeas descubiertas por que los conocieren, e las bocas cubiertas
con los vestidos, por que cuando fablasen nin fiziessen [...] damno a los quien se lle-
gasse a ellos con el fedor de su respiramiento malo
5
.
En el texto no slo se ordena la exclusin, sino que tambin se impone la indu-
mentaria, e incluso el comportamiento que el leproso deba guardar hacia la pobla-
cin sana de lepra. Esa actitud defensiva contra el malato, no se reduca exclusiva-
mente al mbito de lo corpreo, sino que el uso de los apelativos: leproso, gafo
6
o
malato, como insultos, llegaron a tomar cuerpo jurdico, convirtindose en injurias
verbales que sancionaban algunos fueros
7
.
Esta exclusin tambin conllevaba la prdida del status social del leproso, el
que fuese, y por supuesto de sus bienes materiales, sumindole en una extrema
4
En la mayora de la bibliografa consultada aparecen estos rituales de muerte civil, cargados, en oca-
siones, de un simbolismo casi pagano; parecan responder ms al miedo que envolva la lepra y sus manifes-
taciones fsicas y morales: la marca era de por vida. En la General e gran storia se les considera muertos
vivientes, entrellos e los muertos non auie ya ningun departimiento. Vase al respecto CONTRERAS
DUEAS, F. y MIQUELYSUREZ DE INCLN, R.: Historia de la lepra en Espaa. Madrid, 1973, pgs.
32-38. CORPAS MAULEN, J.R.: La enfermedad y el arte de curar en el camino de Santiago entre los
siglos X y XVI. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1992, pg. 102. GUGLIELMI, N.: Marginalidad
en la Edad Media. Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1986, pgs. 109-111. LPEZ ALONSO, C.: La
pobreza en la Espaa medieval. Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social, Madrid 1986, pgs. 432-438.
MITRE FERNNDEZ, E.: Fantasmas de la sociedad medieval. Enfermedad. Peste. Muerte. Universidad de
Valladolid, 2004, pgs. 62-63. SENDRAIL, M.: Historia cultural de la enfermedad. Espasa Calpe, Madrid,
1983, pgs. 234-236.
5
Citado en GRANJEL, L.: La medicina espaola antigua y medieval. Universidad de Salamanca,
1981, pg. 139.
6
El uso del trmino gafo estaba muy extendido en todos los mbitos del contexto castellano, como
as veremos que aparece en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X el Sabio. Gafo hace referencia al ms
horrible de los leprosos, el que tiene encorvados los miembros. Para ampliar informacin, consultar CORO-
MINAS, J.: Breve diccionario etimolgico de la lengua castellana. Madrid 1994. Diccionario de la Real
Academia Espaola de la Lengua. Gredos, Madrid, 1992, y especialmente para la definicin del trmino a
travs de la historia bblica, COVARRUBIAS, S.: Tesoro de la lengua castellana o espaola. Edicin de
Martn de Riquer, sobre la edicin de 1611 con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en
1674. Alta Fulla, Barcelona, 1943.
7
En los Fueros mencionados de la bibliografa se castigan estas injurias, aunque la falta de noticias
respecto de las penas consumadas delatan su escasa aplicacin en la realidad. Sobre este tema, vid. GARCA
DE CORTZAR, J. A.: El ritmo del individuo: del nacimiento a la muerte, en MENNDEZ PIDAL, R.:
Historia de Espaa. T.XVI. La poca del gtico en la cultura espaola (c.1220-c.1480). Espasa Calpe,
Madrid, 1994, pg. 254. GUGLIELMI, N.: op. cit., pgs. 97-99 y nota 312. MADERO, M.: Manos violen-
tas, palabras vedadas. Taurus, Madrid, 1992 ,pgs. 62-63.
28 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
pobreza obligada que le condenaba a la mendicidad de por vida
8
. Las limosnas as
obtenidas, se convirtieron en los fondos econmicos que en no pocas ocasiones
hacan subsistir a las leproseras o lazaretos, situados generalmente a las afueras de
la ciudades, en los cruces de caminos o cercanos a las rutas de peregrinacin, para
favorecerles el cobro de limosnas como derecho de trnsito, al tiempo que facilita-
ba la mendicidad individual del malato, que de esta forma no se vea obligado a
entrar en las poblaciones. Aunque cuando la necesidad obligaba, su entrada a los
ncleos poblados deba ir precedida por el sonido alertador de las tablillas o carra-
cas, delatores de su presencia.
Entre la culpa y la redencin
Todo ese carcter paradjico, propio y lcito de la repulsin y el miedo, no slo
se produca en la sociedad civil, sino que tena su reflejo en el mbito religioso,
donde los enfermos reciban un trato ambivalente, del que en cierto modo tambin
se beneficiaron
9
. La relacin, unilateral, se estableca desde una necesidad moral
pero sobre todo religioso trascendental, ya que el cuidado de sus lacerados cuerpos
y la mediacin ante Dios para sus almas la convertan en la mxima expresin de
caridad
10
; de tal forma, que la necesidad del leproso se trocaba en el camino de sal-
vacin para el religioso, a modo de scala coeli. Esta expresin de caridad, casi apo-
logtica, segua los pasos del sendero ya trazado por Cristo, que limpiaba impu-
ros como manifestacin de la misericordia del Padre
11
. Son esta pietas y el inevita-
ble y mutilante avance de la enfermedad, las justificaciones del enfermo de lepra, en
su bsqueda del nico alivio posible: el espiritual. (...)Para sufrir ha nacido el
hombre. Cuanto ms desamparado, tanto ms sensible a la moral y la religin.,
aseguraba Novalis
12
, y en este caso, el desamparo se transmutaba en desesperacin.
8
Aunque reciban donaciones reales o de la nobleza, sobre todo cuando el que ingresaba en alguna
leprosera era noble, la mayora de las retribuciones eran de las limosnas que los propios leprosos conseguan.
Sobre la marginacin y los marginados he consultado obras que exploran el mundo de la pobreza y su vin-
culacin con la enfermedad, sobre todo con la lepra, por tratarse de la enfermedad marginal por excelencia.
Vanse GUGLIELMI, N.: op.cit. y LPEZ ALONSO, C.: op. cit.
9
De esta forma, la lepra se convirti en el castigo ejemplar, al tiempo que su padecimiento se elev
como ejemplarizante. Hubo autores que consideraron a los leprosos como tocados por la gracia, su sufri-
miento de por vida les asegurara el perdn en la otra. Para Jacobo de Vitry la lepra era una suerte de pur-
gatorio presente, vase MITRE, E.: op. cit., pgs. 66-67.
10
Para Gregorio de Nisa los leprosos: Pese a la deformacin que la enfermedad puede traer al cuer-
po, tambin en el enfermo resplandece la imagen de Dios, citado en LAN ENTRALGO, P.: Mysterium
doloris: hacia una teologa cristiana de la enfermedad. Publicaciones de la Universidad Internacional
Menndez Pelayo, Madrid, 1955, pg. 42.
11
Mt.VIII,1-4 y XI,5; Mc.I, 40-45. Los milagros cristolgicos cumplen las prerrogativas del Antiguo
Testamento de acudir al sacerdote para la limpieza de la lepra, el propio Cristo enva al leproso, una vez sana-
do, a realizar la ofrenda como lo prescriba Moiss. Por su parte, Mitre hace mencin a la idea de que la lle-
gada de los tiempos mesinicos supondra la desaparicin de la lepra, con lo que las curaciones de leprosos
hechas por Jess se consideran como un anticipo del tiempo de la salvacin, vid MITRE FERNNDEZ, E.:
op. cit., pg. 60
12
Citado en LAN ENTRALGO, P: op. cit., pg.76.
Anales de Historia del Arte 29
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
Para una sociedad tan proclive a lo maravilloso y simblico, el aspecto repug-
nante del malato slo poda ser consecuencia del pecado, aunque la relacin que se
estableca entre ambos era ambigua, ya que si bien la lepra se originaba como con-
secuencia de un pecado cometido por el afectado
13
, en ocasiones era la enfermedad
en s a la que se identificaba simblicamente con una serie de pecados, tales como
la lujuria, la usura y sobre todo el de la hereja, a la que se llega a denominar como
la llaga de la lepra o putrida tabes. Todava en el siglo XV, Enrique de Villena en su
tratado de la lepra asegura que La lepra en el alma es la culpa mortal.
Todo este pesado lastre supuso una excusa ms para que los santos en su lucha
contra el pecado volcaran sus esfuerzos en sanar estos enfermos, de tal manera que
las hagiografas aparecen llenas de milagros de sanacin, en los que la lepra es una
entre las muchas enfermedades que curaban la mayora de ellos
14
, quiz ms como
respuesta a la equiparacin o imitatio de la vida pblica de Jesucristo, que a la nece-
sidad de paliar la miseria y la enfermedad de la poca. Por eso era habitual que las
enfermedades estuviesen bajo la advocacin piadosa de algn santo protector, que o
bien se identificaba con el mal por haberlo padecido, o bien porque libraba de l a los
afectados. En este caso fue San Lzaro el encargado de dar su nombre a la dolencia
como mal de san Lzaro, a la orden hospitalaria que en ocasiones se encargara del
control y los cuidados de los enfermos, as como tambin a los lugares donde los
leprosos se hacinaban, que se denominan indistintamente lazaretos o leproseras
15
. La
eleccin del nombre, puede tener su origen en los personajes llamados Lzaro de los
evangelios de San Juan y San Lucas, mientras en el primero, Lzaro es el personaje
resucitado por Jesucristo, en el evangelio de San Lucas es el pobre Lzaro de la par-
bola del rico epuln. Aunque en principio no sea relevante de quien de los dos per-
sonajes toma el nombre resulta ms fcil asimilar al pobre Lzaro de la parbola de
San Lucas con la lepra por la alusin a las llagas que cubren su cuerpo
16
.
13
Como expresar ms adelante, en todas las Cantigas donde aparecen leprosos, el pecado que come-
ten es la causa que les conduce al castigo de la lepra; cada personaje es culpable de un pecado diferente.
Vase ALFONSO X EL SABIO: Cantigas de Santa Mara, Edicin facsmil del cdice T.I.1. de El Escorial,
Ediciones Ediln, Madrid, 1979.
14
Aparece vinculada con ms frecuencia a San Martn de Tours, San Luis de Francia, M Magdalena
o Santiago Apstol en Espaa. En regiones europeas del norte, las advocaciones de las leproseras estn vin-
culadas adems a San Julin y San Jorge y nuevamente a la pecadora redimida Mara Magdalena; de algu-
nos se conservan los documentos de fundacin y funcionamiento en diferentes pocas. Desarrollado con
detalle en RICHARDS, P.: The medieval leper and his northern heirs. University of Cambridge, 1978.
15
TOLIVAR FAES,J.: Hospitales de leprosos en Asturias en Cuadernos de Historia de la Medicina
Espaola. Salamanca 1966, pg. 168. Asegura que si la Orden tuvo algo que ver en la fundacin de las mala-
teras asturianas, se tuvieron que independizar rpidamente, ya que no consta en los documentos nada rela-
cionado con ella.
16
Hay autores que sealan como injustificado asociar a cualquiera de los dos personajes la condicin
de leproso. Por su parte Louis Reau plantea que la resurreccin del Lzaro de Betania del Evangelio de San
Juan, cumple los preceptos de la parbola del Evangelio de San Lucas, donde el rico epuln pide a Abraham
que enve a Lzaro para que sus hermanos crean, y a pesar de la argumentacin negativa dada por el patriar-
ca, se cumple la peticin y Cristo le resucita, en cuyo caso la historia se plantea como una alegora para la con-
versin de los judos. Vanse BRIAC, F.: Histoire des lpreux au moyen age. Une socit d`exclus, Editions
Imago, Paris, 1988, pgs.123-128, TOLIVAR FAES, J.: op. cit., pg.169. REAU, L.: Iconografa del Arte
Cristiano. Iconografa de los santos. t.II, vol.3, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, pgs. 231-233.
30 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
Tambin la lepra parece ser la causante de las llagas del paciente Job y as lo
argumentaron algunos autores que acabaron por denominar a la lepra como la
enfermedad de Job, de igual modo lo representaron los artistas medievales en
multitud de ocasiones. En este caso se estableca una relacin simblica entre la
enfermedad y el santo penitente como ejemplo de paciente expiacin de los peca-
dos. Pero fue un personaje del siglo XIII el que a travs de su relacin con los
enfermos en general y con estos llagados en particular, llev la caridad y la humil-
dad a su mxima expresin: San Francisco de Ass, il poverello dAssisi, que
comenz su andadura piadosa popularizando su beso al leproso y continu con-
viviendo y sirviendo a los afectados de lepra, como as nos lo narra San
Buenaventura en su Legenda Maior
17
.
De humor melanclico y bilis negra
Paralelamente a la reflexin teolgica sobre el pecado y la lepra, aunque nunca
al margen, la interpretacin mdica de la enfermedad durante la Baja Edad Media,
basaba sus teoras en las obras de los autores clsicos, que ya la haban descrito y
clasificado acertadamente en diferentes tipos, dependiendo de sus manifestaciones.
A los fsicos medievales europeos avanzado el siglo XIII llegaron no slo las
obras de los clsicos, si no las acertadas interpretaciones que los autores rabes hab-
an hecho de ellas, a lo que se sumaron sus propias observaciones.
Las causas o formas de contagio especificadas en los tratados mdicos, relacio-
naban la enfermedad con lo corrompido y lo pernicioso, caracterstico de los humo-
res melanclicos y la bilis negra, como ya apuntaba Galeno y retomar en el siglo
XIV el insigne fsico de Montpellier Arnaldo de Vilanova, que encuentra otras cau-
sas productoras de la dolencia: (...)yacer con mujer que hubiera tenido relaciones
con un leproso; el ser concebido por esperma corrompido o durante la menstrua-
cin; el respirar aire impuro; tomar en exceso alimentos melanclicos; el ingerir
carne de cerdo en mal estado; el beber vino inmoderadamente; el tener frecuentes
contactos con leprosos..; adems del aliento y la mirada del malato, el contacto
Siguiendo las palabras del Evangelio de San Lucas, donde se menciona el cuerpo cubierto de llagas del pobre
Lzaro y teniendo en cuenta la asimilacin que la tradicin bblica y medieval asocia a la lepra con las lla-
gas, considero que el pobre Lzaro sufra de algn tipo de dermatosis que perfectamente poda identificarse
con la lepra.
17
San Buenaventura en el captulo 1. 5 de su Legenda Maior, escribe: As pues, cierto da, mientras
cabalgaba a travs de la llanura que se extiende a los pies de la llanura de Ass, le sali al paso un leproso,
cuyo inesperado encuentro le inspir no pequeo horror. Mas tornando al propsito de perfeccin ya conce-
bido en su mente y recordando que, si quera convertirse en caballero de Cristo, era necesario antes vencer-
se as mismo, bajndose del caballo, corri a besarlo cariosamente. Igualmente en el captulo 2. 6. consta-
ta: Les lavaba los pies, vendaba sus heridas, extraa el pus de sus llagas y secaba la sangre corrompida; besa-
ba tambin sus llagas ulcerosas, movido por su admirable devocin, el que haba de ser mdico evanglico.
Otro bigrafo del santo de Ass, Toms de Celano describe la lepra de un afectado de Ancona que sana el
santo. Para ampliar informacin consultar SAN BUENAVENTURA: Vida de San Francisco. Leyenda
Maior. Ediciones San Pablo, Madrid, 2004, pgs. 27 y 34. San Francisco de Ass. Escritos. Biografas.
Documentos de la poca., edicin a cargo de Guerra, J.A., Madrid, 1985. LE GOFF, J.: San Francisco de
Ass. Akal, Madrid, 2003.
Anales de Historia del Arte 31
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
sexual
18
era la forma de contagio sobre la que se hizo ms hincapi en los tratados
mdicos de la poca, donde se inclua todo lo relacionado con los rganos sexuales,
sus fluidos y funciones; tambin en consonancia, se describa un ardor sexual exa-
cerbado en los leprosos libido inexplebilis coeundi, que dieron justificacin a la
Iglesia para la castracin de algunos de sus miembros enfermos, en su deseo de con-
tinuar sus labores eclesisticas
19
. Pero ante todo sirvieron para argumentar la lectu-
ra teolgica relacionada con el pecado de la lujuria.
La elevada contagiosidad que se le confera a la lepra como consecuencia de
haberse convertido en la enfermedad endmica hasta el siglo XIV momento en el
que la Peste Negra asol Europa, perdi relevancia a partir del siglo XV, como as
lo confirman la disminucin del nmero de leproseras y la emergente, pero tmida,
consideracin naturalista hacia la enfermedad, que comienza a verse reflejado en la
opinin de algunos mdicos como Alonso de Chirino, que le restar magnitud a su
contagio
20
. Pero no as a las culposas reacciones sociales y teolgicas, como ya
comprobamos en las palabras del intelectual Enrique de Villena, opiniones que se
mantendrn casi invariables a lo largo de muchos siglos.
Por su parte, el Islam ofreca un trato ms amable a sus leprosos, avalado por
los propios preceptos cornicos, menos catastrofistas, que les libraban de la pesada
carga de la culpa. La enfermedad era entendida como destino del hombre y volun-
tad de Dios, si Dieu a cr la maladie, il a aussi cr le remde, dir Mahoma
21
,
18
Es conveniente aclarar que la lepra no es una enfermedad de transmisin sexual, ni se produce con-
tagio a travs de la placenta; la confusin se produce con determinadas enfermedades venreas que s pue-
den atravesar la barrera placentaria o infectar al nio a travs del canal del parto en el momento del alumbra-
miento. Una enfermedad venrea con la que se confunda la lepra era la sfilis, enfermedad sobre la que no
hay datos concluyentes, ni acuerdo entre los autores, respecto al momento histrico de su aparicin en
Europa. Las autoras del completo y buen estudio de la sexualidad medieval JACQUART, D. Y THOMAS-
SET, Cl.: Sexualidad y saber mdico en la Edad Media. Labor, Barcelona 1989, pgs.186-204, hacen men-
cin a dos estudios que defienden teoras contrarias, aunque se decantan por las conclusiones del investiga-
dor Grmek que se basan en datos osteoarqueolgicos que demuestran la falta de lesiones producidas por el
microorganismo productor de la sfilis en restos seos anteriores a 1500 en Europa, datos que s se confir-
man en osamentas precolombinas y australianas (GRMEK, M.D.: Les maladies laube de la civilisation
occidentale. Paris, 1983, pgs. 199-225). Por su parte GUGLIELMI, N.: op. cit., pgs 126-127. apoyndose
en estudios aparentemente menos contundentes, afirma la existencia de caractersticas sifilticas en restos
europeos desde la prehistoria como tambin aparecieron en Pompeya y en tumbas faranicas. Asegura que
la sfilis ya fue descrita por Hipcrates y posteriormente observadas en 1894 por Paul Raymond en restos
seos de una leprosera francesa del siglo XII. La autora parece no conocer los datos microbiolgicos de
Grmek que confirman la inexistencia en Europa de restos del treponema sifiltico. An as, la controversia
entre americanistas y antiamericanistas contina en el candelero.
19
Tenemos noticia de que el papa Inocencio III autoriz la castracin a miembros de la Iglesia para con-
tinuar sus labores religiosas. Vid. GUGLIELMI, N.: op.cit., pgs. 125-126. MITRE, E.: op.cit., pgs. 68-69.
20
En palabras de Chirino: Ca es enfermedat contagiosa et abominable, pero non en tanto grado, ver
ALONSO DE CHIRINO:: Menor dao de medicina, edicin a cargo de Cndido ngel Gonzlez Palencia, en
V.V.A.A.: Biblioteca clsica de la medicina espaola, Madrid 1945. AMASUNO SRRAGA, M. V.: Alonso
Chirino, un mdico de monarcas castellanos, Junta de Castilla y Len, Salamanca 1993. BRIAC, F.: op. cit,
pgs. 13-72. GUGLIELMI, N.: op. cit., pgs. 123-135. JACQUART, D. YTHOMASSET, C.: op.cit., pgs.186-
196. LPEZ ROS FERNNDEZ, F.: Arte y Medicina en las misericordias de los coros espaoles. Junta de
Castilla y Len, Salamanca, 1991, pgs. 73-75. MITRE FERNNDEZ, E.: op. cit. pgs. 60-69.
21
Para hacerse una idea de la importancia de la medicina dentro de la tradicin cornica y del Profeta,
consultar AMMAR, S.: La mdicine dans le Corn et dans la Tradition du prophte Mamad, en el Catlogo
32 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
y a pesar de la herencia veterotestamentaria de la impureza, que el Islam conserva-
ba, a los afectados no se les exclua de la sociedad, al menos hasta que su aspecto y
su incapacidad social impedan la convivencia, momento en el que pasaban a un
espacio urbano, extramuros de las ciudades, donde reciban unas ayudas bienes
hdices (hubs o waqf) provenientes de los fondos pblicos de la ciudad
22
.
Apesar de lo incurable de la enfermedad, no faltaron las recetas y tratamientos
que aseguraban su curacin, muchos herencia de herbarios y lapidarios antiguos
23
donde se recomendaban emplastos y ungentos de variada y complicada prepara-
cin para el alivio de las lceras o llagas de la lepra; incluso ofrecan recetas que cal-
maban el fervor sexual
24
. Todo ello como respuesta a una cultura pseudomgica y
proclive a lo maravilloso, que esperaba ante todo que la accin inopinada de la divi-
nidad, librndoles de sus males, les hiciera partcipes de su infinita gracia.
La representacin medieval de la lepra
La representacin de la enfermedad requiere de una imagen concreta que identi-
fique al afectado y que en cada momento histrico transporte y transmita todos los
contenidos socio-religiosos que le dan el sentido que se pretende. En el momento en
el que analizamos cmo representan la lepra los artistas medievales, observamos dife-
rencias sustanciales, sobre todo en las caractersticas de la enfermedad reflejadas en
sus cuerpos. Diferencias que por otro lado no slo muestran los modelos iconogrfi-
cos que sobre la lepra manejaban los artistas, sino que al tiempo, y no siempre de
forma casual, respondan a fases patolgicas diferenciadas de la propia enfermedad.
Su evolucin natural se describe atendiendo a la gravedad en tres fases o pro-
cesos patolgicos
25
, que guardan entre otras una caracterstica comn: las lesio-
de la exposicin: lombre dAvicenne. La mdicine au temps des califes. Institut du monde arabe. Gand:
Snoeck-Ducaju & Zoon, Paris, 1996, pgs. 37-39.
22
Esta especie de tributos a las capas desfavorecidas seguan uno de los mandatos cornicos, Dios
ordena justicia y el ihsan (XVI:90), ihsan entendido como conducta virtuosa, buenas acciones, puede llegar
a ser equiparable al concepto de caridad cristiana, pero sin sus connotaciones de culpa y redencin. Vase
FRANCO SNCHEZ, F.: La asistencia al enfermo en Al-Andalus. Los hospitales hispanomusulmanes, en
V.V.A.A.: La medicina en Al-Andalus. Junta de Andaluca, Sevilla, 1999, pgs. 138-140.
23
El inters por la temtica mdica formaba parte, en la Edad Media, del conocimiento de la Filosofa
Natural, no slo era compartido por los fsicos centrados en su estudio y aplicacin, sino tambin por los inte-
lectuales interesados en el conocimiento del macro y microcosmos, nos referimos concretamente a los enci-
clopedistas del siglo XIII, como as lo dejan entrever en sus obras, caso de Bartolom Anglico De propieta-
tibus rerum, Toms de Cantimpr De naturis rerum, Vicente de Beauvais Speculum naturale, Alberto Magno
De animalibus y Juan Gil de Zamora con su Historia Naturalis .
24
Entre las distintas fuentes, resulta imprescindible mencionar De Materia Mdica de Dioscrides,
Historia Naturalis de Plinio, el Libro de las utilidades de los animales de Ibn Bajtisu, el Lapidario de
Alfonso X y los Tacuinum sanitatis, profusamente ilustrados en los siglos XIV y XV.
25
La lepra es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo Mycobacterium leprae, des-
cubierto por Hansen en 1873, que afecta principalmente a la piel, los nervios perifricos, la mucosa nasal y
paulatinamente los rganos internos hasta ocasionar la muerte. Todo este proceso se divide en tres fases
dependiendo del grado de afectacin y la cronicidad: la fase tuberculoide es la ms benigna y la menos con-
tagiosa, el enfermo presenta lesiones dispersas por la piel y ms tarde afectacin de los nervios perifricos;
Anales de Historia del Arte 33
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
nes drmicas, actualmente definidas en forma de placas o manchas anulares hipo-
pigmentadas en el centro y rojizas en los bordes, que dependiendo de la fase se van
extendiendo por la piel en mayor grado, y cuyo aspecto evoluciona desde una lesin
plana y circunscrita, a una lesin elevada, nodular e invasiva, que determina un peor
pronstico de la enfermedad
26
.
Aunque la idea artstica del leproso poda, por s misma, llenarse de contenido
con el uso exclusivo de los elementos iconogrficos externos referidos al comporta-
miento y la indumentaria, lo cierto es que ser a travs de la representacin de la
manchas en la piel cuando la imagen adquiera un sentido completo y pleno, ya que
las manifestaciones exteriores de la enfermedad, mejor o peor reproducidas, son las
que determinan el tipo de dolencia de la que se trata, siendo los aditamentos socia-
les los que completan y por supuesto verifican su significado. Los atributos sociales
que describen de forma general la imagen del leproso son, por un lado los que
corresponden a la vestimenta, generalmente representada con harapos, y por otro
lado los instrumentos, carracas, matracas o tablillas, que usaban como advertencia
de su paso por alguna poblacin.
La imagen de la lepra en el Cdice Rico de las Cantigas de Santa Mara de
Alfonso X el Sabio.
Unos de los contextos en los que mayor presencia tiene la imagen del leproso
son los repertorios de milagros, quiz por ser el nico mbito donde es posible su
curacin. Entre ellos son las compilaciones de milagros de la Virgen los que emple-
ar como fuente artstica, y ms concretamente las Cantigas de Santa Mara de
Alfonso X el Sabio
27
, en cuya rica narracin de la vida cotidiana se incluyen leyen-
la lepra indeterminada o borderline es una fase inestable, que evoluciona hacia una de las otras dos y se
caracteriza por manchas extensas en la piel y los signos neurolgicos de prdida de sensibilidad. El tipo ms
contagioso es la lepra lepromatosa que se caracteriza por las manchas de la piel que evolucionan hacia
ndulos llamados lepromas o leprones y que cubren el cuerpo, y que en la cara produce infiltraciones que la
deforman denominndola facies leonina, agravada por la prdida del cartlago nasal. La afectacin neurol-
gica produce una prdida de la sensibilidad o anestesia, que conlleva que ante pequeos traumatismos se pro-
duzca la prdida de los dedos y partes de los miembros; sin tratamiento evoluciona hacia la mutilacin y la
muerte. Para una mayor concrecin y desarrollo de la enfermedad, vase DU VIVIER, A.: Atlas de derma-
tologa clnica. Doyma, Barcelona, 1995, pgs. 15.1-15.4. FARRERAS-ROZMAN et alii.: Medicina Inter-
na. Doyma, Barcelona, 1995, pgs. 2371-2376. TERENCIO DE LAAGUAS, J.: Lecciones de Leprologa.
Fontilles, Valencia, 1973.
26
En la actualidad me encuentro elaborando mi tesis doctoral que versa sobre iconografa de la enfer-
medad, y entre cuyos captulos se encuentra el que ahora me ocupa de la lepra. En l establezco unos tipos
iconogrficos que describen la lepra patolgicamente atendiendo a las caractersticas iconogrficas de las
imgenes analizadas.
27
La Virgen como nueva Eva, es tal como se presenta en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X el
Sabio, donde el rey acta de trovador de Santa Mara. El repertorio no es slo la recopilacin de leyendas
conocidas, sino que aade otras de tradicin oral e incluso autobiogrficas, con el afn de preponderar y exal-
tar el papel de la Virgen, compitiendo, en ocasiones, con los patronos y santos de otros santuarios. Vase
DOMNGUEZ RODRGUEZ A.: San Bernardo y la religiosidad cisterciense en las Cantigas de Santa
Mara. Con unas reflexiones sobre el mtodo iconogrfico, en M. J. et al. Literatura y cristiandad. Home-
34 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
das marianas donde se encuentran leprosos como protagonistas, que se convierten
en objeto de la accin inopinada de la misericordia divina, para ser sanados a travs
de la Virgen como intercesora de los hombres ante Dios. De los ejemplares conser-
vados de las Cantigas, es el manuscrito T.I.1 de la Biblioteca de El Escorial
28
la
fuente de la que he extrado las imgenes que me sirven de argumento iconogrfico
para el presente trabajo.
En las Cantigas, la lepra, que recibe el nombre de gafidad, es representada
mediante puntos de tonalidad marrn que cubren las partes visibles del cuerpo
29
, y que
son el resultado del castigo divino que determinados personajes reciben por cometer
pecados como el de la lujuria o la blasfemia, construyendo de esta forma un mensaje
simblico y moralizante, propio de la estructura de los milagros marianos alfonses.
Aunque las leyendas en las que coincide la cita textual de la enfermedad con la repre-
sentacin descrita de leprosos o gafos son las cantigas 15
30
y 93, hay otras dos que
presentan una variacin respecto de la identificacin de la enfermedad representada
con la lepra, por un lado en la cantiga 105 se menciona un tipo de lepra en relacin a
un tipo de curacin, mientras en la cantiga 189 el personaje aparece con una iconogra-
fa muy similar a la de la lepra, aunque en la historia se cita que se le produce una
enfermedad como la lepra. Por otra parte, y al margen de los intereses de este estu-
dio, en la cantiga 81 se cuenta la historia de una mujer con el rostro desfigurado por
el Fuego de San Marcial
31
que es curada por la Virgen, donde tanto la descripcin
como la representacin de las lesiones parecen corresponderse con la prdida del car-
tlago nasal, ms propia de la lepra que del fuego de San Marcial o fuego salvaje.
La cantiga 15 (lmina 1) cuenta en doce vietas la historia de Beatriz, emperatriz
de Roma y mujer muy piadosa, que tras la marcha de su marido como cruzado a Tierra
Santa, es seducida por su cuado, al que encierra en una torre por la traicin. Ante la
naje al profesor Jess Montoya Martnez (con motivo de su jubilacin) (Estudios sobre hagiografa, mario-
loga, pica y retrica) Granada 2001, pgs. 290-317. Idem. Compassio y Co-redemptio en las Cantigas de
Santa Mara. Crucifixin y Juicio Final en Archivo Espaol de Arte. 281, 1998, pgs. 17-35.
28
Para el estudio de las miniaturas he consultado: ALFONSO X EL SABIO: Cantigas de Santa Mara,
Edicin facsmil del cdice T.I.1. de El Escorial, Ediciones Ediln, Madrid, 1979 (a partir de ahora citar
como Cantigas). Para el estudio literario, adems del mencionado, vanse: ALFONSO X EL SABIO:
Cantigas de Santa Mara. Edicin y versin de Jos Filgueira Valverde, Castalia, Madrid, 1992, (citar como
versin Filgueira). Alfonso X El Sabio: Cantigas de Santa Mara, edicin a cargo de Walter Mettmann,
Castalia, Madrid, 1988 (a partir de ahora citar como versin Mettmann).
29
Las caractersticas iconogrficas que aparecen en las Cantigas estn descritas y forman parte de uno
de los tipos iconogrficos desarrollado en el captulo correspondiente de mi tesis, en el que la enfermedad se
encuentra en sus comienzos en la mayora de las ocasiones, por lo que an no se ha producido el efecto
mutilante al que se llega con la evolucin natural de la enfermedad.
30
En la versin de Mettmann aparece con la numeracin 5, que se corresponde con el original.
31
El fuego de San Marcial, de San Antonio o Ignis sacer, es una enfermedad infecciosa, relacionada
en la actualidad con el ergotismo, producida por el hongo Claviceps purpurea, que se desarrolla por el cor-
nezuelo del centeno cuando ste se encuentra en mal estado. En la poca de hambrunas deba ser frecuente
consumir pan hecho con el centeno en malas condiciones de conservacin. Entre los componentes del hongo,
se encuentra la ergotina, de ah el nombre actual de ergotismo, un potente vasoconstrictor que produce entre
otros signos y sntomas, una gangrena seca en las extremidades superiores e inferiores que termina con una
amputacin espontnea. El cuadro se describe por el enrojecimiento de la zona y el calor desprendido, fiebre
alta, intenso dolor y otros sntomas y signos acompaantes.
Anales de Historia del Arte 35
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
llegada del emperador, Beatriz le pone en libertad, el cual como venganza cuenta al
emperador que su mujer le quiso seducir y ante su negativa le encerr en una torre. El
emperador sin mediar palabra ordena su muerte, pero un conde logra salvarla de las
vejaciones a las que iban a someterla sus verdugos. Sin revelar su identidad, se encar-
ga de la educacin del hijo del conde. Pero el destino quiso que la historia se repitie-
se y el hermano del conde, tras fracasar en su intento de seducirla, mata a su sobrino
e inculpa a la emperatriz, que es entregada esta vez a un marinero, para que perezca
ahogada en el mar. De nuevo, ste intenta el beneficio carnal, pero una voz del cielo
le disuade y ella es abandonada en una pea en medio del mar. Cuando es vencida por
el sueo, la Virgen le quita el hambre y ..le dio una hierba de tal virtud que, con ella
pudiese curar a todos los leprosos.
32
, que al despertar encuentra en su cabeza y
Lmina 1. Cantiga 15, vietas 7 a 10.
32
ALFONSO X EL SABIO: op. cit.., versin Filgueira, pg. 38.
36 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
dando gracias, vio acercarse una nave que la condujo al puerto de Roma. All cur a
un gafo y luego a ms de mil, entre los que se encontraba el hermano del conde, que
tras la confesin de su pecado, cur en el mes de abril
33
. Cuando entr en Roma, el
emperador le pidi que sanara a su hermano que tambin haba enfermado de lepra, a
lo que ella acceder si antes su cuado confesaba sus pecados ante el Papa y ante l.
Tras escuchar la traicin de su hermano, el emperador suplica el perdn a la empera-
triz, pero Beatriz limpia de culpa ante los hombres entrega su vida a la Virgen y renun-
cia a los placeres terrenales que tanto mal le haban causado.
La exgesis de la historia se centra en los favores de la Virgen hacia la empera-
triz Beatriz, que sufre la infamia de la calumnia, y como compensacin se convier-
te en instrumento de la misericordia divina, al concederle la Virgen una hierba cura-
tiva con la que sanar a los leprosos. La emperatriz transforma la hierba en una
pocin que lleva en una copa
34
de la que bebe uno de los leprosos que cura podra
tratarse del primer leproso que sana al llegar a tierra, o incluso del hermano del
conde, mientras con la otra mano le bendice, gesto vinculado a la divinidad o per-
sonas santas. En la siguiente vieta vieta 10, el gafo que aparece en escena, lle-
vado en un carro, puede con seguridad tratarse del hermano del emperador, pues el
armio que llevan varios de los personajes masculinos, incluido el leproso, hace
referencia a la alta condicin social de los mismos. Beatriz antes de ofrecer la copa
al gafo, parece introducir los dedos en ella, a modo de bendicin, quiz para aumen-
tar la eficacia de la pocin. A pesar de que en esta cantiga la representacin de la
lepra se realiza mediante puntos en la cara y las manos, las partes visibles del cuer-
po, el aspecto del rostro del leproso de la vieta 10 sugiere la prdida de parte del
apndice nasal, lo que me llevara a pensar en una lepra en fase ms avanzada (lmi-
na 2); incluso se puede sugerir que su transporte en carro responde a su imposibili-
dad de desplazarse por su propio pie, como deterioro de los miembros inferiores,
consecuencia de la evolucin de la enfermedad
35
.
33
Creo que la relacin alegrica entre la planta medicinal y el mes de abril, puede estar en relacin con
la imagen de la Doncella de abril, generalmente representada como una bella dama que porta un ramillete de
flores, asimilable a la Flora de la Antigedad, vanse CASTIEIRAS GONZLEZ, M.A.: El calendario
medieval hispano. Junta de Castilla y Len, Salamanca, 1996, pgs.130-133; GRIMAL, P.: Diccionario de
mitologa griega y romana, Piados, Barcelona, 1992; PREZ HIGUERA, T.: Calendarios Medievales: La
representacin del tiempo en otros tiempos. Ed. Encuentro, Madrid 1997. En una obra coetnea de las
Cantigas, la Historia Naturalis de Juan Gil de Zamora, se menciona una hierba medicinal llamada hierba
de Santa Mara, que se recoge en mayo y es un ingrediente del ungento marciaton, cuyas propiedades cura-
tivas no incluyen la gafedad, en GIL DE ZAMORA, J.: Historia Naturalis, estudio y edicin de Antonio
Domnguez Garca y Luis Garca Ballester. Junta de Castilla y Len, 1994, pgs.1137-1139. En el repertorio
de Gautier de Coincy, hay un milagro que cuenta la historia en los mismos trminos, menciona en el texto
que hace beber a los leprosos de un vino sobre el que ha vertido unas gotas de la sainte herbe Notre Dame,
aunque hace referencia a la hierba recibida por la Virgen, podra tratarse de una hierba que recibe ese nom-
bre. He utilizado el estudio de FOCILLON, H.: Le peintre des miracles Notre Dame, Editions Paul
Hartmann, Paris 1950, que a su vez emplea el manuscrito iluminado por Jean Pucelle conservado en la
Biblioteca Nacional de Francia, nouvelle acquisition franaise 24541, fol. 119 r.
34
En el texto no se menciona la elaboracin de la bebida milagrosa, pero es factible equipararla con la
descripcin del mismo milagro en Gautier de Coincy (nota anterior), de donde es tomado el milagro.
35
En el repertorio de Gautier de Coincy anteriormente citado, el texto hace referencia a la curacin de
un leproso, tout pourri, sans nez, pero en el manuscrito nouvelle acquisition franaise 24541, fol. 119 r.,
Anales de Historia del Arte 37
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
En la historia se menciona la curacin de ms de mil gafos
36
en las miniaturas
slo se cura a dos leprosos, cifra que magnifica el milagro, al tiempo que pone al
descubierto el gran nmero de enfermos que se encontraban en las grandes ciuda-
des, sobre todo en Roma, donde adems muchos enfermos peregrinaran en busca
de la nica curacin
37
. La referencia de la gafidad en los dos calumniadores quiere
Lmina 2. Cantiga 15, vieta 10.
iluminado por Jean Pucelle, el leproso representado no muestra estos signos descritos, incluso a diferencia
del leproso de las Cantigas, su cuerpo est lleno de bultos, y no de puntos o manchas. Esta representacin
corresponde a otro tipo iconogrfico que relaciono ms con la lepra lepromatosa, ya que estos bultos se ase-
mejan ms a los lepromas que aparecen en esta fase, donde tambin se produca la prdida del cartlago nasal.
En otra historia del mismo manuscrito iluminado por Pucelle, fol. 181 r., que se corresponde con la cantiga
81, ambas bastante semejantes, una mujer aparece representada con el rostro comido por el Fuego de San
Marcial en las Cantigas y por Li feuz denfer de lardant forge en el texto de Gautier de Coincy; la
representacin de ambas es similar.
36
El nmero tan elevado de leprosos, puede referirse a la presencia de gran cantidad de ellos en Roma
y sus alrededores, por tratarse del mayor centro de peregrinacin y donde se crea poder encontrar la cura-
cin de sus estigmas, carnales y espirituales.
37
CHICO PICAZA, M V.: Hagiografa en las Cantigas de Santa Mara: bizantinismos y otros crite-
rios de seleccin, en Anales de Historia del Arte, 1999, vol. 9, pgs. 35-54. La autora citando a Robert Pltz,
refiere que en el ao 1300 pasaban mil peregrinos diarios por Basilea camino de Roma.
38 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
destacar la dureza del castigo divino; qu peor castigo que una enfermedad que dela-
ta su presencia hasta el extremo de estigmatizar y excluir a su portador.
El leproso de la cantiga 93, es castigado con una gran gafeen que le cubre de
puntos el cuerpo por el pecado de lujuria, pecado con el que la enfermedad tiene una
inevitable y morbosa vinculacin, ya que adems de convertirse en el castigo por la
incontinencia sexual, su padecimiento provoca paradjicamente un ardor sexual
desenfrenado; la lujuria lleva al pecado pero parece no abandonar al pecador tras el
castigo. Por su parte, el gafo de la cantiga decide expiar su pecado mediante la peni-
tencia, y durante tres aos (el nmero tres puede encerrar el mensaje simblico de
la resurreccin) en la soledad de una ermita reza mil Ave Maras (de nuevo el nme-
ro mil) para complacer a la Madre de Dios. Aunque se menciona el retiro como un
acto voluntario y como tal lo interpreto, por la intencin redentora que guarda, sin
embargo tambin refleja la marginacin y expulsin sufrida por los leprosos en la
sociedad medieval. La redencin se completa con la aparicin de la Virgen ante el
gafo, que decide curarle mediante la leche que brota de su pecho, con la que le unge
el cuerpo hasta que renueva su piel y queda limpia de la impureza de la lepra
38
. El
enfermo se purifica y renace en la fe mediante una trasmutacin de la piel, que no
es ms que la transmutacin a la verdad (lmina 3). Este empleo de la leche como
lquido medicinal se repite en la cantiga 54, con un monje enfermo de la garganta
(lmina 4)
39
. En el repertorio mariano alfons aparecen varias cantigas en las que se
alaba con frecuencia la leche que aliment al Salvador y que equiparada a la sangre
del Hijo, es eucarstica, smbolos de vida y renovacin espiritual.
La historia de la cantiga 105, narrada en doce vietas, cuenta las desventuras de
una doncella que entrega su virginidad a Santa Mara, decisin que no es respetada por
su familia, que la casa con un hombre rico. Este, tras varios intentos fallidos por pose-
erla, la hiere provocndola una llaga que no puede cerrarse. Llega a odos del obispo
la historia de la joven, y an a pesar de compadecerla, para no cizaar, se la entrega
de nuevo a su marido, a quien le sobreviene un fuego salvaje, que tambin afecta al
resto del pueblo y a la joven doncella en un pecho. Todos los afectados acuden a la
iglesia a pedir por la curacin y, mientras la joven duerme, la Virgen se le aparece en
sueos y la reconforta, dicindole ..Te traigo las medicinas con que sanar del
fuego y de la lepra, //y, levntate, porque desde hoy ests sana, y vete a dormir ante
el altar mo; y cuando despiertes, puedes estar cierta de que cuantos enfermos besa-
res estarn tan sanos como una manzana, de este fuego y de su humazo
40
. Al des-
pertar ella qued curada del fuego y de la herida propinada por el marido, y cont lo
38
Por ese motivo, tras la visita de la Virgen el pecador no slo cambia su piel como un ofidio renacien-
do a la verdad divina, sino que entrega su vida a la Virgen en un monasterio; el personaje renace a la salud
y a la ciencia divina.
39
El mismo tema es representado en dos miniaturas del citado manuscrito de GAUTIER DE COINCY:
Les Miracles de Nostre Dame, iluminado por Pucelle en el siglo XIV. En el fol. 84 v. donde la Virgen cura a
un monje enfermo dndole de beber directamente de su pecho. Tambin en el fol. 39 v. del mismo manuscri-
to la Virgen sana con la leche lanzada de su pecho a otro monje enfermo, vase FOCILLON, H.: op. cit.,
lmina XXI.
40
ALFONSO X EL SABIO: op. cit., versin Filgueira, pg. 183. En la edicin de Mettmann, el tr-
mino lepra es sustituido por el de alvaraz, en estos trminos Eu trago a [s] meez?as que so de fog e dal-
varaz., en ALFONSO X EL SABIO: op. cit., versin Mettmann, pg. 23.
Anales de Historia del Arte 39
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
Lmina 3. Cantiga 93, vieta 5.
40 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
sucedido a todos los presentes quienes para comprobar la veracidad de la historia,
colocaron ante ella a los enfermos, que quedaron curados al besarlos (lmina 5).
La interpretacin de esta historia, sobre todo en relacin al tema de la lepra,
plantea ciertas dificultades: por un lado, el empleo de otro trmino equivalente,
como el de alvaraz, que hace referencia a un tipo de lepra alba
41
, y que no presenta
ninguna caracterstica iconogrfica que la identifique. Aunque en principio se puede
relacionar la lepra blanca con la primera fase de la enfermedad, en la que aparecen
unas manchas hipopigmentadas, que perfectamente pueden ser blancas
42
, tambin
puede hacer referencia a otro tipos de patologas que cursan con estos signos derma-
tolgicos como la tia o el vitligo. Por otro lado, la aparicin de otra enfermedad
Lmina 4. Cantiga 54, vieta 4.
41
En COROMINAS, J.: Breve diccionario etimolgico de la lengua castellana. Madrid 1994, pg. 36,
se dice albarazo, especie de lepra que hace salir manchas blancas en la piel, 1251. Del rabe baras, lepra
blanca. En el Diccionario de la Real Academia Espaola de la Lengua. Madrid 1992 aparece la misma raz
rabe aunque en su caso tambin lo asocia a enfermedad de las caballeras.
42
Es importante apuntar que la lepra blanca se menciona en el Antiguo Testamento, como una lepra
interior que slo padecen personajes relevantes castigados por Dios, como Moiss o su hermana Mara. Sin
embargo hay ocasiones en que iconogrficamente adoptan la misma iconografa de puntos en el cuerpo o una
parte de l, que la lepra tradicional, como ocurre con algunas Biblias moralizadas como el Codex 2554 y la
Biblia de San Luis conservada en la Catedral Primada de Toledo.
Anales de Historia del Arte 41
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
Lmina 5. Cantiga 105, vieta 12.
42 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
diferente a la lepra, como es el fuego salvaje, tambin conocido como Fuego de San
Marcial
43
, apelativos que se emplean como sinnimos en las cantigas donde la
enfermedad aparece, se caracteriza iconogrficamente por la presencia de enrojeci-
miento de zonas corporales y sobre todo de los miembros superiores o inferiores, en
su mayora perdidos por la gangrena seca que provoca la dolencia.
Considerando que el alvaraz no muestra signos de su presencia, y que las carac-
tersticas iconogrficas de los enfermos de esta cantiga corresponden al fuego salvaje,
enfermedad que no tiene nada en comn con la lepra, parecera poco adecuado incluir
esta cantiga en el presente anlisis, si no fuese por que la Virgen ofrece a la doncella
la posibilidad de curar a los enfermos del fuego mediante un beso en los labios; para-
djicamente el beso transmisor de otras dolencias se convierte aqu en dador de salud.
La accin de besar a un enfermo se relaciona durante la Edad Media con la lepra,
como acto de caridad; de hecho, besar y cuidar a los leprosos se convirti en el mayor
acto de caridad y penitencia, como as populariz San Francisco de Ass al besar un
leproso
44
(lmina 6), y posiblemente con anterioridad lo hizo San Martn de Tours,
aunque en este caso el beso es en la mejilla y el efecto de la accin es sanadora, ya que
cura al leproso
45
(lmina 7). En la cantiga, la joven doncella es elegida por la Virgen
para sanar enfermos del fuego a travs de un beso, que adems tiene lugar ante el altar
de Nuestra Seora. En la escena de la vieta 12, donde tiene lugar el beso sanador
(lmina 5), los afectados ya no muestran ningn signo delator del fuego salvaje, que
es la enfermedad que sana el beso de la doncella, tal como aparecen representadas en
otras vietas. De todas formas, creo que lo importante es la representacin del beso
como acto curativo, ya que en l reside el milagro que el don divino ha otorgado.
Por ltimo la cantiga 189 cuenta la historia de un peregrino que se dirige a Santa
Mara de Salas, pero que distrado toma un camino equivocado donde por la noche
es atacado por un bestia ..toda hecha a modo de dragn. Tras encomendarse a la
Virgen, arremeti contra la bestia, a la que parti en dos con su espada, pero con tal
mala suerte que la ponzoa le salt a la cara y el vaho que sala de la boca de la bes-
tia lo emponzoaron, de tal manera que .. a los pocos das, se volvi como lepro-
so
46
(lmina 8). Pasados varios das llega al santuario de Salas y arrodillado pide
43
Supra nota 31.
44
SAN BUENAVENTURA: Vida de San Francisco. Legenda Maior, op.cit., pg. 27.
45
Santiago de la Vorgine en su Leyenda Dorada narra la historia de la vida y milagros de San Martn,
convertido en obispo de Tours, entre cuyas hazaas se cuenta que,..se encontr con un leproso de tan repug-
nante aspecto, que la gente hua de l, horrorizada. Martn, por el contrario, no slo no evit su presencia,
sino que lo abraz, lo bes y lo bendijo, y en aquel momento preciso el leproso qued curado, el texto hace
referencia al acto de humildad del santo y al aspecto repugnante del leproso, posiblemente en la fase de des-
figuracin de miembros y cara, como as es representado en una imagen del siglo XIV, de la que desconoz-
co la procedencia, donde el obispo San Martn de Tours, santo del siglo IV, besa en la mejilla a un leproso
que presenta la nariz carcomida por la enfermedad. Ignoro si el episodio forma parte de la tradicin de la
hagiografa del santo o se aadi posteriormente como expresin de la caridad rebrotada sobre todo en el
siglo XIII, a partir de la caridad de San Francisco, siendo incluso posible el que se aadiera a las leyendas
del poverello desde milagros hagiogrficos como el de San Martn. Ver VORGINE S. DE LA: Leyenda
dorada. Alianza, Madrid 1989, pgs. 722-723.
46
ALFONSO X EL SABIO: op. cit., versin Mettmann, pg. 215, se menciona que. ..tornou atal
come gafo.. En el ttulo de la cantiga se menciona que: ..e ficou gafo de ponon.., es decir, hace referen-
cia a un tipo de lepra causada por la ponzoa?.
Anales de Historia del Arte 43
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
Lmina 6. San Buenaventura. Legenda Maior, fol. 4 r.
Lmina 7. San Martn de Tours.
44 Anales de Historia del Arte
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
por su curacin; la Virgen tocndole la cara, le bendice y es curado de la ponzoa y
sus consecuencias.
Esta cantiga es una bella exgesis simblica y moralizante, donde se conjugan
diversas lecturas no exentas de dificultades. En primer lugar, es necesario mencio-
nar que la bestia, parecida a un dragn que contamina con su veneno al romero, es
sin duda un animal fantstico venenoso, que antes de morir exhala el vaho de su
boca contaminando al peregrino, junto a la ponzoa que al partirle el corazn le salta
al rostro. El proceso contagioso del veneno produce en el romero una manifestacin
patolgica similar a la lepra, que como tal es representada, apareciendo la cara y las
manos cubiertas de puntos o manchas de tonalidad marrn, al igual que en los ejem-
plos estudiados en las anteriores cantigas (lmina 9).
A pesar del parecido iconogrfico, no tengo la certeza de que la enfermedad
transmitida por la bestia sea la lepra, ni siquiera se podra afirmar que el animal pro-
voque ninguna enfermedad, aunque su ponzoa y su vaho induzcan la aparicin de
una manifestacin dermatolgica resultado de la contaminacin. No obstante, hay
recursos simblicos de carcter moralizantes que invitan a relacionar la manifesta-
Lmina 8. Cantiga 189, vietas 1 a 4.
Anales de Historia del Arte 45
2007, 17, 25-45
Maribel Morente Parra La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa Mara de Alfonso X El Sabio
ciones patolgicas del romero con la lepra, como la mencin del efecto mortfero del
vaho, asimilable al aliento daino de los leprosos, motivo por el que se les obliga-
ban a llevar tapada la boca. Esta creencia puede tambin relacionarse con la idea de
la boca que exhala blasfemias y contamina con su maldad, en el caso de la cantiga,
la consecuencia del mal se materializa en una enfermedad
47
. Tambin es inevitable
destacar el mensaje moralizante que encierra la confusin del camino, que sin duda
llevar al romero hacia el mal, simbolizado por la bestia.
La aparicin de una bestia toda hecha a modo de dragn, y el estribillo de la
cantiga Bien puede Santa Maria sanar de toda ponzoa, ya que es madre del que
aplast al basilisco y al dragn. parece dejar claro que la aparicin y representa-
cin del pseudodragn de la historia guarda relacin con las manifestaciones del mal
a las que aplast el Hijo
48
. En la cantiga, es el peregrino el que con su espadn da
muerte al dragn, recordando a san Jorge.
Lmina 9. Cantiga 189, detalle de la vieta 3.
47
En el Apocalipis 13, 5, el dragn concede a la bestia una boca ..que profera grandezas y blasfe-
mias... y ella abri su boca para blasfemar contra Dios.
48
Sal. 91.
También podría gustarte
- Seres Sobrenaturales Y Miticos en Las Comunidades Campesi-232690Documento39 páginasSeres Sobrenaturales Y Miticos en Las Comunidades Campesi-232690MaremdiAún no hay calificaciones
- Betran Jose Luis - Historia de Las Epidemias en España Y Sus ColoniasDocumento250 páginasBetran Jose Luis - Historia de Las Epidemias en España Y Sus Coloniasjmd75% (4)
- La Persecución de Las Brujas en La Cataluña ModernaDocumento18 páginasLa Persecución de Las Brujas en La Cataluña ModernaMorgana Barcelona100% (2)
- Santofimia Granada CordobaDocumento668 páginasSantofimia Granada CordobaJorgeYehezkelAún no hay calificaciones
- Cuidados Paliativos Historia 06 Jul 2011Documento61 páginasCuidados Paliativos Historia 06 Jul 2011Juan Carlos Morales LunaAún no hay calificaciones
- Museo Del Prado Pintura Espano - Lafuente Ferrari, EnriqueDocumento414 páginasMuseo Del Prado Pintura Espano - Lafuente Ferrari, EnriqueJavi Cichero100% (3)
- Enseñanzas en Madrid y MunichDocumento113 páginasEnseñanzas en Madrid y MunichAngeles Fuentes PiagetAún no hay calificaciones
- De La Pintura de Historia A La Cronica Social Por Jose AlvarezDocumento72 páginasDe La Pintura de Historia A La Cronica Social Por Jose AlvarezMagali BruzzoneAún no hay calificaciones
- Árboles Madrileños 2da PDFDocumento978 páginasÁrboles Madrileños 2da PDFLuis AlejoAún no hay calificaciones
- Iconografía de La MuerteDocumento6 páginasIconografía de La MuerteMauricio AlsinaAún no hay calificaciones
- Folcloure NicaraguenseDocumento71 páginasFolcloure NicaraguenseJacqueline Mikaela100% (1)
- Guia MadridDocumento25 páginasGuia MadridcarolinaAún no hay calificaciones
- Merged PDFDocumento258 páginasMerged PDFPablo SánchezAún no hay calificaciones
- La Mala Vida MadridDocumento448 páginasLa Mala Vida MadridVCArán100% (1)
- Cuerpos MuertosDocumento24 páginasCuerpos Muertosuvita UuUAún no hay calificaciones
- Tuberculosis y LiteraturaDocumento1 páginaTuberculosis y LiteraturaClonailsAún no hay calificaciones
- Arte LepraDocumento10 páginasArte LepraHugo VásquezAún no hay calificaciones
- Miedo A Las EpidemiasDocumento9 páginasMiedo A Las EpidemiasAngely PinedoAún no hay calificaciones
- De Nuevo Algunas Reflexiones Sobre Misoginia, Paremias y Textos Persuasivos. El Cuento XXXV de El Conde Lucanor y El IX.9 Del Decameron - Elisa Martínez GarridoDocumento10 páginasDe Nuevo Algunas Reflexiones Sobre Misoginia, Paremias y Textos Persuasivos. El Cuento XXXV de El Conde Lucanor y El IX.9 Del Decameron - Elisa Martínez GarridoEmilia TomasinAún no hay calificaciones
- Bebidas Pocimas Filtros y Demas Venenos en La Tradicion Literaria 996425Documento19 páginasBebidas Pocimas Filtros y Demas Venenos en La Tradicion Literaria 996425kebsy878Aún no hay calificaciones
- Problematica Del Bautismo Del Ser Deforme PDFDocumento26 páginasProblematica Del Bautismo Del Ser Deforme PDFABB2010Aún no hay calificaciones
- Seres Sobrenaturales y Miticos de Los CamposDocumento39 páginasSeres Sobrenaturales y Miticos de Los CamposErnestoAún no hay calificaciones
- Los Pecados Capitales en El Mester de CLDocumento37 páginasLos Pecados Capitales en El Mester de CLgoyola2010Aún no hay calificaciones
- ENRIQUE DE VILLENA - MAGIA Y POLÉMICAS ANTIMÁGICAS EN LA ESPAÑA DE LA BAJA EDAD MEDIA Por Juan Pablo BubelloDocumento24 páginasENRIQUE DE VILLENA - MAGIA Y POLÉMICAS ANTIMÁGICAS EN LA ESPAÑA DE LA BAJA EDAD MEDIA Por Juan Pablo BubelloFebe PaganAún no hay calificaciones
- Ars MoriendiDocumento12 páginasArs MoriendiMauricio Rosales0% (1)
- Tarea 3.1 Historia 3° Bgu B 1Documento4 páginasTarea 3.1 Historia 3° Bgu B 1karla piarpuezan caguasangoAún no hay calificaciones
- Magia, Brujería y Violencia en ColombiaDocumento15 páginasMagia, Brujería y Violencia en ColombiaAlfredoRodriguezAún no hay calificaciones
- Juan Mendez NietoDocumento23 páginasJuan Mendez NietoMarcelaTBAún no hay calificaciones
- Arroyo, S. La Retórica de La Peste, Imaginería Pocalíptica en Los Tratados de Peste Del Renacimiento PeninsularDocumento15 páginasArroyo, S. La Retórica de La Peste, Imaginería Pocalíptica en Los Tratados de Peste Del Renacimiento PeninsularLucía Andújar RodríguezAún no hay calificaciones
- La Ciudad SitiadaDocumento5 páginasLa Ciudad SitiadaJavier verdugo SantosAún no hay calificaciones
- 07 DO MurgaDocumento19 páginas07 DO MurgaYesenia Escobar EspitiaAún no hay calificaciones
- 6.armus Diego, La Ciudad Impura. - SeleccionDocumento30 páginas6.armus Diego, La Ciudad Impura. - SeleccionFernando Javier AntonAún no hay calificaciones
- Las Encantadas de Murcia yDocumento40 páginasLas Encantadas de Murcia yVictoria Hernandez SanchezAún no hay calificaciones
- Seminario Caza de BrujasDocumento12 páginasSeminario Caza de BrujasAnitaClio50% (2)
- Humanidades Médicas Apuntes CompletosDocumento111 páginasHumanidades Médicas Apuntes CompletosALBERTO GALLEGOAún no hay calificaciones
- Las Enfermedades y El HombreDocumento15 páginasLas Enfermedades y El HombreLAún no hay calificaciones
- Actas Del VIII Congreso Internacional de La Asociación Hispánica de Literatura MedievalDocumento13 páginasActas Del VIII Congreso Internacional de La Asociación Hispánica de Literatura MedievalMario Arturo Galván YáñezAún no hay calificaciones
- Supersticiones 1Documento31 páginasSupersticiones 1David Ramiro Rojas CaychoAún no hay calificaciones
- Yarza - Del Ángel Caído Al Diablo MedievalDocumento18 páginasYarza - Del Ángel Caído Al Diablo Medievalpablo puche100% (1)
- Epidemias en Mexico Durante S.xviDocumento6 páginasEpidemias en Mexico Durante S.xviJaun PerezAún no hay calificaciones
- El Doctor, Figura Cómica de Los EntremesesDocumento12 páginasEl Doctor, Figura Cómica de Los EntremesesaleksinasAún no hay calificaciones
- Dialnet ElTestamentoCastellanoEnElSigloXVI 5044096Documento26 páginasDialnet ElTestamentoCastellanoEnElSigloXVI 5044096astridAún no hay calificaciones
- Bazan VascosDocumento31 páginasBazan VascosIng Humberto RodriguezAún no hay calificaciones
- 18 Curar 1990Documento20 páginas18 Curar 1990Andres SilvaAún no hay calificaciones
- Batallas Contra La Lepra - Maria ZapataDocumento6 páginasBatallas Contra La Lepra - Maria ZapataCarlos Fernando Ballesteros OlivosAún no hay calificaciones
- Resumen de SalomónDocumento17 páginasResumen de SalomónGio VBAún no hay calificaciones
- La Serpiente y El Pastor Un Cuento de LDocumento13 páginasLa Serpiente y El Pastor Un Cuento de LJose Eduardo Galeano100% (1)
- 10131Documento23 páginas10131Vanya ValdovinosAún no hay calificaciones
- Existe La Literatura LatinaDocumento16 páginasExiste La Literatura Latinatevincho73Aún no hay calificaciones
- 0717 7356 Chungara 01101Documento10 páginas0717 7356 Chungara 01101fudrestenlujAún no hay calificaciones
- Peste NegraDocumento10 páginasPeste NegraEMarlon RomeroAún no hay calificaciones
- Bruxas y MeigasDocumento23 páginasBruxas y MeigasEdera De AngelisAún no hay calificaciones
- Bestiario y Paraíso en Los Viajes ColombinosDocumento11 páginasBestiario y Paraíso en Los Viajes ColombinosellereslarissaAún no hay calificaciones
- Clemente Palma - La Malicia Del ContadorDocumento16 páginasClemente Palma - La Malicia Del ContadorSolo JuanAún no hay calificaciones
- Repertorio Bibliográfico La Mujer en La LiteraturaDocumento22 páginasRepertorio Bibliográfico La Mujer en La LiteraturaAn Lehnsherr100% (1)
- La Medicina PrecolombinaDocumento3 páginasLa Medicina PrecolombinadavidAún no hay calificaciones
- Evaluacion Por Competencia Decimo 2Documento4 páginasEvaluacion Por Competencia Decimo 2DAHIANAAún no hay calificaciones
- Fernández de Mata. in Memoriam... Esquelas, Contraesquelas y Duelos Inconclusos de La GceDocumento38 páginasFernández de Mata. in Memoriam... Esquelas, Contraesquelas y Duelos Inconclusos de La GceIgnacio Fernández De MataAún no hay calificaciones
- Línea Histórica Que Conduce A La Descristianización de OccidenteDocumento5 páginasLínea Histórica Que Conduce A La Descristianización de OccidenteJorge RodriguezAún no hay calificaciones
- 1ra Lectura - Alexander Alvarado ArevaloDocumento7 páginas1ra Lectura - Alexander Alvarado ArevaloAlexander Alvarado ArevaloAún no hay calificaciones
- RABAGO, Gabriela-2 Relatos de Ciencia Ficción ArgentinosDocumento11 páginasRABAGO, Gabriela-2 Relatos de Ciencia Ficción ArgentinosDavid Lopez NietoAún no hay calificaciones
- 02 Los Que Regresan Revinientes Vampiros y Evolucion DelDocumento10 páginas02 Los Que Regresan Revinientes Vampiros y Evolucion DelFernando Jorge Soto RolandAún no hay calificaciones
- Paz y Relaciones Internacionales Eirene12cap7Documento13 páginasPaz y Relaciones Internacionales Eirene12cap7Mauricio Castaño BarreraAún no hay calificaciones
- ++++el Real Monasterio de Las Monjas Clarisas de La Puridad de ValenciaDocumento24 páginas++++el Real Monasterio de Las Monjas Clarisas de La Puridad de ValenciaanadocumentoAún no hay calificaciones
- 1333 Torneo Anastasio Rojo Nobleza Castellana y Caballos en El Siglo XVIDocumento12 páginas1333 Torneo Anastasio Rojo Nobleza Castellana y Caballos en El Siglo XVIFernando Perez RodriguezAún no hay calificaciones
- DcartDocumento13 páginasDcartSel MaAún no hay calificaciones
- Cafes de Zaragoza 1719-1939Documento244 páginasCafes de Zaragoza 1719-1939Benito Báguena Isiegas100% (1)
- Monografia AlcoholismoDocumento479 páginasMonografia AlcoholismoLorena HerediaAún no hay calificaciones
- Memoria TFG Azucena Madrigal VicenteDocumento54 páginasMemoria TFG Azucena Madrigal VicenteriaceiraAún no hay calificaciones
- Hernando Colón. Una Biblioteca Excepcional, La de Hernando Colón (1488-1539) y La Actual Edición de Su "Catálogo Concordado". (Sevilla 1993)Documento7 páginasHernando Colón. Una Biblioteca Excepcional, La de Hernando Colón (1488-1539) y La Actual Edición de Su "Catálogo Concordado". (Sevilla 1993)Arturo BareaAún no hay calificaciones
- Oferta FP 2023-2024 CFGBDocumento6 páginasOferta FP 2023-2024 CFGBapi-663680008Aún no hay calificaciones
- Leccion 1 y 2Documento20 páginasLeccion 1 y 2Pizarroso Porcel Franco DavidAún no hay calificaciones
- VV AA - Tuercele El Cuello Al CisneDocumento752 páginasVV AA - Tuercele El Cuello Al CisneApuntesIsthar50% (2)
- Los Libros Del Liberto ¿Plebe "Ilustrada" en Lima Colonial?Documento33 páginasLos Libros Del Liberto ¿Plebe "Ilustrada" en Lima Colonial?Richard100% (1)
- Modelo de CustodiasDocumento21 páginasModelo de CustodiasAnonymous 8y7KpaFAún no hay calificaciones
- 1957Documento26 páginas1957Efemérides Meteorológicas CanariasAún no hay calificaciones
- Platercam Bocm140519 PDFDocumento156 páginasPlatercam Bocm140519 PDFTatonivsAún no hay calificaciones
- Una Librería en Madrid Donde Puedes No PagarDocumento5 páginasUna Librería en Madrid Donde Puedes No PagarLACLASEDEELEAún no hay calificaciones
- Bibliografia para Añadir A Los TemariosDocumento11 páginasBibliografia para Añadir A Los TemariosPedro A. MartínezAún no hay calificaciones
- Bibliografía Comentada Informe J DelorsDocumento4 páginasBibliografía Comentada Informe J DelorsPabloHayerAún no hay calificaciones
- Una Historia de Éxito Ganso Activ1Documento6 páginasUna Historia de Éxito Ganso Activ1Victor Molina RestrepoAún no hay calificaciones
- Curriculum B.sendinDocumento3 páginasCurriculum B.sendinbeatrizsendin3418Aún no hay calificaciones
- Lorenzo Dominguez, Diego Pro PDFDocumento156 páginasLorenzo Dominguez, Diego Pro PDFutopianoAún no hay calificaciones
- .Acuerdo de 16 de MarzoDocumento6 páginas.Acuerdo de 16 de MarzoaconceyuAún no hay calificaciones
- Milenio Azul 62 Marzo 2008Documento191 páginasMilenio Azul 62 Marzo 2008prensapatriotaAún no hay calificaciones