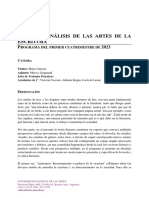Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Kohan - Significación Actual Del Realismo Críptico
Kohan - Significación Actual Del Realismo Críptico
Cargado por
Esteban VdrDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Kohan - Significación Actual Del Realismo Críptico
Kohan - Significación Actual Del Realismo Críptico
Cargado por
Esteban VdrCopyright:
Formatos disponibles
BOLETIN/12 del Centro de Estudios de Teora y Crtica Literaria (Diciembre 2005)
1
Significacin actual del realismo crptico
Martn Kohan
Universidad de Buenos Aires
Cul es el colmo del terico del realismo literario: que lo acusen de
formalista. No de dogmtico, o de mecanicista, no de sectario, no de
intolerante; porque el dogmatismo, o el mecanicismo, o el sectarismo,
y aun la intolerancia, puede llegar a asumirlos, y hasta incluso, even-
tual-mente, a reivindicarlos; pero el formalismo no. El formalismo no.
Que le digan formalista a un terico del realismo literario es el colmo,
es su colmo. Y el colmo de los colmos es que se lo diga uno que se pre-
tende ms realista (y por ende, ms antiformalista) que l.
sa es la manera, como sabemos, en que procedi Bertolt Brecht
con Georg Lukcs: lo corri, como suele decirse, por izquierda (o lo
que ellos entendan por izquierda, en una polmica literaria que no se
conceba sino como modulacin esttica de una discusin poltica).
Lukcs no le dispens a Brecht ms que un reconocimiento parcial y
demorado (lo que no era, con todo, tratndose de Lukcs, el peor de
los destinos posibles); pero Brecht descarg sobre l, en sus interven-
ciones tericas de los aos treinta, los argumentos ms lacerantes, los
ms incisivos. No se le pas por alto que la prescriptiva del realismo
de Lukcs incurra en rigideces varias, en la admisin extrema de una
nica manera posible de hacer realismo, y en una insistente mirada re-
trospectiva en la que el ms mnimo sentido de la historicidad literaria
pareca perderse sin remedio. Brecht cuestion con precisin esa pro-
clividad lukcsiana a establecer una frmula nica para el realismo li-
Martn Kohan
2
terario, no menos que su escasa atencin al dato evidente de que, tanto
los mecanismos de representacin literaria, como la realidad a la que
haba que representar, se transformaban con el paso del tiempo
1
.
Sobre estas lneas directrices fundamentales se han sucedido los asi-
duos cuestionamientos al realismo de Lukcs. Roger Garaudy ha sea-
lado que no es posible denir ni la realidad ni el realismo de un modo
denitivo y rgido, y que no es posible omitir las variaciones que im-
pone la historicidad literaria
2
. Andr Gisselbrecht indic que no puede
establecerse una normativa realista, puesto que el realismo vara junto
con la realidad histrica de la que quiere ser expresin
3
. Ernest Fischer
por su parte ha insistido en que el realismo no tiene por qu limitarse
a un nico mtodo de representacin
4
. Todos ellos recuperan, aunque
con variaciones, las premisas crticas de las objeciones de Brecht (y
todo esto sin salirse, incluso en sus discrepancias, del horizonte estti-
co del realismo literario. Adorno va sin dudas ms lejos cuando plan-
tea que el arte debe colocarse en contraposicin a la realidad de hecho,
y no buscar su reejo; que la obra de arte, como anttesis de la realidad
emprica, no debe tomar a lo inmediatamente real como su objeto
5
).
1
Bertolt Brecht: El realismo no es una cosa de pura forma. No se puede tomar la
forma de un artista aislado (o de un nmero limitado de realistas) y llamarla la forma
realista; para muchos todava no es evidente una cosa: frente a las exigencias siempre
nuevas del medio ambiente social siempre cambiante, seguir aferrado a las viejas for-
mas convencionales es tambin formalismo (El compromiso en literatura y arte, Edi-
ciones Pennsula, Barcelona, 1984; pgs. 215 y 211/2).
2
Roger Garaudy: Repitmoslo: ni la realidad ni el realismo pueden ser denidos
de manera rgida (...). No puede existir realismo acabado en una realidad que jams
termina (VV.AA, Esttica y marxismo, Planeta-Agostini, Barcelona, 1986; pgs.15 y
23).
3
Andr Gisselbrecht: El realismo vara con la realidad histrica de la que quiere ser
expresin. De lo cual se deduce lgicamente que...la esttica del materialismo dialc-
tico si debe existir algn da no es ni puede ser normativa (VV.AA, Esttica y mar-
xismo, op.cit., pg.24).
4
Ernest Fischer: El no admitir ms que un solo mtodo de representacin equivaldra
a empobrecer la literatura (El problema de lo real en el arte moderno, en VV.AA.,
Polmica sobre el realismo, Ediciones Buenos Aires, Barcelona, 1982; pg.122).
5
Theodor Adorno: El arte est en la realidad y es en ella donde desempea su papel,
teniendo, an en s mismo, una variada relacin mediata con la realidad. Pero simult-
neamente existe en tanto que arte, en virtud de su mismo concepto, en contraposicin
a la realidad de hecho (...). La obra de arte no tiene como objeto lo inmediatamen-
BOLETIN/12 del Centro de Estudios de Teora y Crtica Literaria (Diciembre 2005)
3
Es difcil dejar de admitir la estrechez inexible que llega a haber
en Lukcs, al menos en el Lukcs que parece acompaar la taxatividad
poltica del socialismo en un solo pas con la taxatividad esttica de la
literatura en un solo realismo. Probablemente no se le pueda conceder
un reconocimiento mayor que el que le otorga la ecuanimidad terica
de Georg Steiner, cuando dice: Aun cuando es sectario y polmico,
un libro de Lukcs tiene una nobleza curiosa
6
; o la que le dispensa
Susan Sontag, cuando le brinda todo el reconocimiento posible a su
sensibilidad y sutileza de lector, pero encuentra el lmite de una dis-
crepancia ineludible en el punto de la exclusin del modernismo (evi-
dentemente es difcil plegarse a una postura en la que Franz Kaf ka no
tiene cabida)
7
.
Ahora bien, lo que Brecht le imputa a Lukcs no es slo dogmatis-
mo, sino formalismo. Y no es slo una escasa captacin de las trans-
formaciones histricas de la sociedad y de la literatura, sino una perni-
ciosa fascinacin por lo que fue la literatura burguesa por excelencia.
Brecht se muestra, en cambio, ms amplio y ms elstico: todas las
formas literarias pueden, desde su punto de vista, y desde la categora
fundamental de refuncionalizacin, emplearse en favor del realismo,
ya que todas resultarn vlidas en una obra que se proponga conseguir
una reproduccin el de la realidad para expresarla en su verdad obje-
tiva. Por eso puede Brecht, con una agudeza custica, formular hacia
Lukcs esta exigencia: que un crtico del realismo no slo abogue en
favor del realismo, sino que proceda, l mismo, como realista; es de-
cir, que dirima el carcter realista de una obra literaria tomando como
referencia a la realidad misma, y no a la literatura. El parmetro del
carcter realista de una obra literaria ha de ser la propia realidad, y no
la literatura (un determinado modelo de literatura: el de la novela rea-
lista de Balzac o de Stendhal)
8
.
te real (Lukcs y el equvoco del realismo, en VV.AA., Polmica sobre el realismo,
op.cit., pgs.54 y 72).
6
George Steiner, Georg Lukcs y su pacto con el demonio: una crtica liberal, en
VV.AA, Lukcs, Editorial Jorge lvarez, Buenos Aires, 1969; pg.14.
7
Susan Sontag, La crtica literaria de Georg Lukcs, en Contra la interpretacin,
Seix Barral, Barcelona, 1969.
8
Bertolt Brecht: Al realismo, del cual depende en absoluto la literatura de los an-
tifascistas, no se le debera degradar y reducir a una cosa de pura frmula. Tambin
Martn Kohan
4
As increpado, Georg Lukcs se revela, acaso inesperadamente,
como un crtico literario especialmente sensible a la cuestin de las
formas (su cotejo de la descripcin del teatro en Balzac y en Zola, por
ejemplo, o el de la carrera de caballos en Tolstoi y en Zola, son de una
sutileza extraordinaria), y a la vez como un terico que siente ms fer-
vor por la literatura (por la literatura tal como cree que debe ser) que
por la realidad (por la realidad tal como es). Harold Rosenberg ha di-
cho que Lukcs busca en la literatura lo que no encuentra en la vida:
que pretende que las condiciones de la existencia se transformen en la
literatura antes que en la realidad
9
. Este aspecto, sin embargo, el de la
predileccin por la literatura, que es el que Brecht ataca, bien puede
pese a todo dejarnos ver en Lukcs un cierto matiz quijotiano (la deci-
sin, nalmente conmovedora, de que el mundo de las novelas pueda
ser preferible al mundo de la vida) y aun ms, con todas las irreduc-
tibles diferencias tericas del caso, un cierto matiz adorniano (el que
apuesta a que el arte pueda ser aquello que el mundo emprico no es).
Despus de todo, la exigencia brechtiana de establecer el grado de
realismo de una obra literaria ponindola en relacin directa con la
realidad misma, est ms cerca de las aquezas conceptuales de la
inmediatez del reejo que un enfoque como el de Lukcs. Brecht, a
quien Adorno reconoce el mrito de la mediacin y la no-identidad en
su teora del distanciamiento
10
, resulta en este otro planteo menos sen-
sible a las mediaciones que el propio Lukcs. Mientras Brecht pretende
sostener una vericacin del realismo a travs de una relacin directa
con la realidad a reejar, Lukcs est mejor dispuesto para advertir
que, aun en el realismo, lo que hay de por medio es un determinado
sistema de representacin, esto es, la mediacin de ciertas formas (en
como crtico se debera ser realista (y no nicamente estar a favor del realismo) (El
compromiso en literatura y arte, op.cit.; pg.214); Es ms importante que los artistas
imiten la vida y no el arte (Escritos sobre el teatro, Ediciones Nueva Visin, Buenos
Aires, 1970; pg.18).
9
Harold Rosenberg: La concepcin que se hace Lukcs sobre la dialctica materia-
lista exige paradjicamente que las condiciones de la existencia se transformen en la
literatura antes que en la vida real (...). Lukcs busca en la literatura lo que no encuen-
tra en la vida (Georg Lukcs y la tercera dimensin, en VV.AA, Lukcs, op.cit.,
pgs.116 y 120).
10
Theodor Adorno, Teora esttica, Ediciones Orbis, Barcelona, 1983; pg.322.
BOLETIN/12 del Centro de Estudios de Teora y Crtica Literaria (Diciembre 2005)
5
la misma direccin, si bien no con la misma resolucin, que Barthes
toma para decir que el principio de verosimilitud esttica del realismo
se basa en la conformidad, no con el modelo real, sino con las reglas
culturales de la representacin
11
).
Evidentemente, una perspectiva como la de Bertolt Brecht promue-
ve una concepcin mucho menos restringida del realismo literario. Y
ms aun, podra decirse que promueve una concepcin casi sin restric-
cin alguna. Toda obra que logre la reproduccin el de la realidad so-
cial ser realista, sin importar la particularidad de las elecciones estti-
cas que involucre. Desde este punto de vista es que Garaudy, por ejem-
plo, plantea que no hay arte autntico que no sea realista, porque
siempre contendr referencias a la realidad
12
. Y an el propio Lukcs,
a quien no por nada Kostas Axelos deni como un especialista de la
autocrtica
13
, revisando sus posturas precedentes, concede hacia 1963
que todo gran arte es realista y que no hay motivos para delimitar una
receta de cmo tiene que ser el realismo socialista
14
.
Queda claro que, por medio de esta revisin, se salva cualquier ries-
go de incurrir en dogmatismos. Es preciso advertir, no obstante, que
a cambio se empieza a correr otra clase de riesgos. A fuerza de ampli-
tud y elasticidad, las deniciones del realismo comienzan a tornarse
un tanto imprecisas. Decir que todo gran arte es realista resulta por lo
menos vago. Si a esto se agrega la disposicin a sancionar que todo arte
realista es gran arte, se arribar a un frustrante resultado tautolgico:
arte realista es el arte realista. Brecht es sin dudas menos esquemtico
que Lukcs, pero tambin ms difuso; su planteo esquiva sagazmen-
te la tentacin de la normatividad, pero en denitiva no especica
como s lo hace Lukcs de qu manera se supone que la literatura
11
Roland Barthes, El efecto de lo real, en VV.AA., Polmica sobre el realismo, op.cit.,
pg.149.
12
Roger Garaudy, VV.AA, Esttica y marxismo, op.cit.; pgs.20/1.
13
Kostas Axelos, Historia, conciencia, clases, en VV.AA, Lukcs, op.cit.; pg.45.
14
Georg Lukcs en 1963: Todo gran arte, repito, desde Homero en adelante, es rea-
lista, en cuanto es un reejo de la realidad (...). Lo que yo rechazo decididamente son
las recetas sobre cmo debe presentarse el realismo (...). En general pienso que toda la
verdadera y gran literatura es realistas (Realismo: Experiencia socialista o naturalis-
mo burocrtico?, en VV.AA., Polmica sobre el realismo, op.cit.; pgs.13, 14 y 16).
Martn Kohan
6
ha de ser para que pueda decirse que representa elmente a la realidad
tal cual existe.
Parafraseando la idea de Ricardo Piglia de que todo puede ser le-
do como ccin, lo que no implica que todo lo sea, habra que decir
que toda narracin literaria puede ser leda como representacin de la
realidad, lo que no implica que sea realista. Tal empresa crtica, como
sabemos, ya ha sido encarada: Erich Auerbach ha mostrado cmo pue-
de leerse en trminos de una representacin de la realidad, no slo a
Stendhal, no slo a Flaubert, sino tambin a Homero, a Cervantes, a
Proust o a Virginia Woolf. Y no por eso hay que suponer que las no-
velas de Virginia Woolf son realistas. Una denicin de realismo lo
sucientemente abierta como para admitirla incluso a ella, fallara
precisamente por culpa de su excesiva abarcatividad: si incluye todo, si
no excluye nada, resulta, como nocin terica, completamente intil.
Lukcs advirti perfectamente bien de qu manera una novela de Ka-
f ka poda ser considerada como una novela realista: leyndola como
un reejo de la manipulacin social y la deshumanizacin impersonal
del capitalismo administrado del siglo XX (Flavio Wisniacki retoma
esta idea en una lectura reciente, que se propone ver en Kaf ka un nue-
vo realismo
15
). Los argumentos de Lukcs para descartar esa alterna-
tiva que Kaf ka plasma una determinada realidad social, pero no las
contradicciones objetivas que permitirn su superacin histrica no
habrn de convencernos desde el punto de vista literario, ante todo
porque no queremos dejarnos convencer, porque no queremos tener que
dejar a Kaf ka de lado. Pero esos argumentos son, desde el punto de
vista de la consistencia de una teora precisa del realismo, perfecta-
mente coherentes: son en verdad inobjetables. Si no se quiere pertene-
cer a un club que no acepta a Franz Kaf ka entre sus socios, se podr
prescindir del realismo; pero ampliar una denicin del realismo para
que incluya tambin a Kaf ka, y a James Joyce, y a John Dos Passos,
y a Beckett, acaba por inutilizar esa nocin y por vaciarla de sentido.
Una poca como la nuestra, especialmente recelosa de las armaciones
tajantes, puede desconar de una denicin tan acotada de lo que es
15
Flavio Wisniacki, A la bsqueda del realista (una lectura de Kafka a partir de la On-
tologa de Lukcs), en Miguel Vedda (compil.), Gyrgy Lukcs y la literatura alemana,
Herramienta ediciones, Buenos Aires, 2005.
BOLETIN/12 del Centro de Estudios de Teora y Crtica Literaria (Diciembre 2005)
7
el realismo; pero su extensin indiscriminada no promete otra cosa
que el vaciamiento del concepto. El proceso de Kaf ka no es una novela
realista, aunque se la pueda leer como expresin de la realidad existen-
te, y aunque forme parte de lo que unnimemente se reconoce como
gran arte.
Lukcs carga y cargar con el estigma del terico del reejo litera-
rio: el del ingenuo que crea que la literatura poda reejar pasivamen-
te la realidad. Si algo falta, sin embargo, en su teora, incluso en su pe-
rodo ms rgido y mecanicista, es ingenuidad. La superacin terica
de la nocin de reejo, que logra claramente en las objeciones al natu-
ralismo de Flaubert o de Zola, deja ver hasta qu punto para Lukcs el
realismo es siempre ms que la delidad del reejo exacto. El realismo
no se arma en la eventual inmediatez de la transposicin directa, sino
en la mediacin de una serie de aspectos formales (la seleccin de lo re-
levante, la articulacin de lo relevante en una totalidad intensiva y no
extensiva, la construccin de personajes tpicos, la conexin narrativa
de individuo y mundo, el predominio de lo dinmico sobre lo esttico)
en los que no puede verse otra cosa que un sistema de representacin.
El realismo de Lukcs no se sostiene entonces en una conanza llana
en el poder de la palabra para designar la cosa, ni en el de la literatura
para designar el mundo, sino en un sistema de representacin conve-
nientemente delimitado, que excede en todo sentido la ecacia lineal
de la sola referencialidad.
Esta prescindencia terica del poder referencial de la literatura
puede apreciarse con mayor nitidez en las consideraciones que hace
Lukcs a propsito de la novela histrica. Su defensa de cierta clase de
novela histrica (la de Walter Scott) por sobre otra (la de Flaubert) se
asemeja conceptualmente a la que hace de determinadas novelas (las
de Balzac, las de Stendhal, las de Dickens, las de Tolstoi) por sobre
otras (las de Zola, las de Flaubert). La captacin y plasmacin adecua-
das de la realidad por parte de una novela histrica no dependen para
nada de la mayor dosis de referencialidad que tendran, en tanto que
novelas histricas, por sobre las novelas realistas sin ms. Los trminos
de su validacin, por parte de Lukcs, son los mismos en un caso y en
el otro: la novela histrica no es ms realista por estar ms cerca de
la realidad (por tomar personajes reales, acontecimientos reales, etc.),
sino por adoptar (o no) ciertas caractersticas que son las mismas que
Martn Kohan
8
Lukcs exige a la novela realista. Es ms: podra hablarse incluso de
cierta desconanza de Lukcs respecto de los elementos referenciales
de un texto, toda vez que plantea el requisito de que los personajes
reales de las novelas histricas, aquellos a los que toca directamente la
referencialidad, aparezcan relegados en un segundo plano. Y es que el
realismo, desde el punto de vista de Lukcs, no tiene que ver con ta-
les sobresaliencias (aunque se trate de personajes reales, efectivamente
existentes) sino con la representatividad promedial (aunque se trate de
personajes ccionales): Julin Sorel es existencialmente menos real que
Napolen Bonaparte, pero literariamente puede ser ms realista.
La representacin realista se apoya entonces en la justeza promedial
(que se resuelve en lo tpico) antes que en la referencialidad histrica
vericable, la del personaje que realmente existi o el acontecimiento
que realmente sucedi. Y el horizonte de esa tipicidad es lo social: lo
social, ms que lo histrico o lo poltico. El realismo literario procu-
ra esa dimensin social (la representatividad que se atribuye al tipo es
una representatividad social, la dinmica que se pide a la narracin es
una dinmica social, la totalidad que se debe articular es una totali-
dad social, la seleccin de lo relevante sigue el criterio de lo socialmen-
te relevante) y no dar cuenta de tal o cual hecho histrico o poltico.
La realidad del mundo puede ser social, o histrica, o poltica; pero
el realismo literario, siempre segn Lukcs, es ante todo social (es no
solamente socialista, sino social).
No es imprescindible plegarse por completo al ciertamente supera-
do enfoque crtico de Lukcs, ni tampoco acatar dcilmente los im-
perativos doctrinarios de su concepcin del realismo, para rescatar,
pese a todo, su disposicin a ofrecer una denicin acotada y precisa
de lo que es la representacin realista en la literatura, y tambin al-
gunas apreciaciones que pueden considerarse todava interesantes. En
denitiva, ms all de sus postulaciones demasiado drsticas, y ms
all de esos descartes suyos que resultan tan difciles de suscribir, hay
en la teora del realismo de Lukcs un rigor terico que bien puede
servir para atenuar una celebracin demasiado pronta de una vuel-
ta al realismo, o el bautismo precipitado de nuevos realismos, o una
elastizacin ilimitada de lo que va a entenderse como novela realista
(cualquier novela a la que, independientemente de su sistema de repre-
sentacin especco, se pueda poner en relacin con la realidad crite-
BOLETIN/12 del Centro de Estudios de Teora y Crtica Literaria (Diciembre 2005)
9
rio que abarca acaso a todas las novelas existentes) o como novela his-
trica (cualquier novela en la que, independientemente de su sistema
de representacin especco, aparezcan hechos histricos o personajes
histricos).
En un artculo sobre la extendida vigencia del realismo en la cultu-
ra de masas contempornea, Scott Lash plantea una advertencia ms
que atendible acerca de la tendencia de diversos paradigmas culturales
no realistas a usar el discurso del realismo esttico para validarse. Este
recurso puede aplicarse al Ulises de James Joyce, o al surrealismo, y lo
que se pretende es que sus procedimientos formales en denitiva res-
ponden ms adecuadamente a la realidad de su tiempo (as, por caso,
aun la renuncia al sentido, o aun la renuncia a la representacin, ha-
bran de verse como formas del realismo)
16
. Frente a esta clase de indis-
criminacin puede ser til recuperar para el realismo las premisas de
un sistema particular de representacin literaria de la realidad, y nadie
avanz tanto en ese terreno incluso hasta quedar, a fuerza de avance,
completamente desubicado, completamente fuera de lugar como lo
hizo Georg Lukcs.
Su apreciacin de lo promedial con el fundamento de la tipici-
dad como garanta de una adecuada captacin de lo socialmente re-
levante, es un aporte terico que hoy no resulta para nada insosteni-
ble. Tampoco lo es la distincin metodolgica entre la referencialidad
directa y la mediacin formal del realismo literario. Son aportes que
an pueden servir para contrarrestar los deslices del realismo equvoco
(las atribuciones en falso del realismo), del realismo como subterfugio
(Lash: que un paradigma no realista quiera hacerse pasar por realis-
ta) o del realismo crptico (cuando, en el empeo de vencer dogmas y
deniciones rgidas, ya no sabemos de qu hablamos cuando hablamos
de realismo).
La literatura argentina contempornea parecera haber vuelto al
realismo: a veces da esa impresin. Para que haya vuelta, no obstante,
debera haber habido un corte, una discontinuidad, una falta de rea-
lismo que luego habilitara la posibilidad de una vuelta. Si se traza una
lnea (una lnea de realismo en la literatura argentina del siglo vein-
16
Nicholas Abercrombie, Scott Lash y Brian Longhurst, Popular representation:
recasting realism, en Scott Lash y Jonathan Friedman (edit.), Modernity & Identity,
Blackwell, Oxford, 1992).
Martn Kohan
10
te) que empiece por ejemplo en Manuel Glvez, siga por ejemplo con
Roberto Mariani, despus con Bernardo Kordon, despus con Ger-
mn Rozenmacher, despus con Jorge Ass, despus con Silvina Bu-
llrich, despus con Dal Masetto, despus con Guillermo Saccomano,
y llegue, en pleno presente, hasta Sergio Olgun o Florencia Abbate,
dnde est la discontinuidad? dnde est la discontinuidad que au-
torizara a hablar de una vuelta al realismo?
17
. Lo que en todo caso s
puede registrarse, como inexin particular de la literatura argentina
de un cierto tiempo a esta parte, es una serie de variaciones sobre los
tpicos del realismo: determinadas operaciones narrativas que, sin re-
solverse en realismo no apuntan a una vuelta al realismo, ni tampoco
a su continuidad afectan o se ven afectadas por tal o cual aspecto que
remite al universo de la representacin realista en la literatura.
Una de esas operaciones narrativas es la completa liquidacin de
la referencialidad. El caso ms notorio, por el empleo a ultranza del
recurso, es sin dudas El pasado de Alan Pauls. La supresin absoluta
de toda indicacin epocal a lo largo de la novela fuerza a la lectura a
preguntarse precisamente por esos datos: cundo y dnde est pasan-
do todo lo que pasa (y entonces se distinguen espordicas pistas suel-
tas, y resulta que la historia transcurre en Argentina, durante la lti-
ma dictadura militar). En El pasado la realidad brilla literalmente por
su ausencia; se hace notar tan slo a fuerza de omisin. Con todo, el
mbito y el conicto en este texto se plantean en una dimensin ex-
clusivamente ntima y personal, de total subjetivismo, bien lejos de un
horizonte realista. Distinto es el caso de Boca de lobo de Sergio Che-
jfec. Porque en Boca de lobo los materiales narrativos son precisamente
los de la ms ntida tradicin realista: la ciudad pobre de suburbio, el
mundo fabril, la vida opaca de una obrera mustia. Y todo eso se cuen-
ta, sin embargo, sin la ms mnima indicacin referencial. Como si se
operase sobre una bomba previamente desactivada, Chejfec retoma to-
dos los materiales que son ms propios de la esttica realista, pero les
ha quitado el detonador de la referencialidad. Es el mundo del realis-
mo, pero no es el mundo de la realidad. Boca de lobo funciona as como
17
Yo s dnde est: est en nuestra lectura, en que estos no son los autores que habi-
tualmente ms leemos; pero eso habla de nuestra relacin crtica con el realismo exis-
tente, no del realismo en s.
BOLETIN/12 del Centro de Estudios de Teora y Crtica Literaria (Diciembre 2005)
11
una reversin del realismo: no su ejercicio, desde luego, pero tampoco
su abandono; ms bien su reversin, o su desactivacin.
En muchas novelas de Csar Aira puede advertirse un mecanis-
mo opuesto: la acentuacin destellante de la referencialidad; pero, en
denitiva, el resultado narrativo no es otro que la liquidacin impla-
cable de cualquier verosmil realista (y aun de cualquier verosmil, sin
ms). Aira apuesta a menudo al efecto denotativo de las referencias
ms marcadas: en los personajes (Carlos Fuentes en El congreso de li-
teratura, Alberto Giordano en Los misterios de Rosario, Csar Aira en
Embalse, Domingo Cavallo en El sueo); en los lugares de la ciudad
(las calles de Flores en El sueo, la villa del Bajo Flores en La villa); o
en la captacin casi costumbrista de una mediana social tpica (en La
luz argentina o en Los fantasmas). Pero es evidente que si Aira dispone
esos elementos no es para llevar al realismo a sus extremos, sino para
volatilizarlo con golpes certeros de absoluta irrealidad. El viraje dispa-
ratado que suele imprimir hacia el nal de sus novelas incide sobre la
realidad representada como podran hacerlo justamente esos agentes
que los relatos ponen en juego: la aparicin onrica de un OVNI suc-
cionador o el desencadenamiento pesadillesco de una hecatombe nu-
clear. La irrealidad ms descabellada irrumpe y se impone, en el pla-
no de lo representado no menos que en el plano de la representacin.
Aira no revierte el realismo, ni mucho menos lo extrema; hace algo
ms complicado y ms artero: primero lo convoca (las calles reales, los
personajes reales, las situaciones reales) y luego lo obliga a suicidarse,
con una copa de cicuta que colm de inverosimilitud. La exaltacin de
sus desenlaces tiene que ver con la victoria celebrada de la irrealidad
sin lmites.
Lo que escribe Alberto Laiseca en El gusano mximo de la vida mis-
ma, bajo el rtulo de realismo delirante, es delirante, pero no es rea-
lismo. Lo que escribe Washington Cucurto en Cosa de negros, bajo el
rtulo de realismo sucio, es sucio, pero no es realismo. Montevideo de
Federico Jeanmaire tiene a Sarmiento como protagonista, pero slo
el hbito periodstico de hablar de libros leyendo exclusivamente sus
contratapas pudo hacer que se la viera como una novela histrica. Ig-
nacio Apolo, en Memoria falsa, ancla su historia en la realidad reco-
nocible del da concreto en que Maradona fue excluido del Mundial
de ftbol de Estados Unidos; pero la historia en s que narra en nada
Martn Kohan
12
toca lo real (excepto como alegora: ese mismo da, y sin que nada lo
explique, una persona desaparece). Matilde Snchez, en El Dock, en-
saya un roce: roza la realidad como si fuera a tocarla, pero no la toca,
la roza como si fuera a evitarla, pero no la evita. Un roce: el de la alu-
sin. Un ejercicio de oblicuidad: aparecen los hechos nada lejanos del
ataque al regimiento de La Tablada; es la violencia, es la poltica, es la
pura y prxima realidad. Pero El Dock no la dice sino con una reticen-
cia: la de la supresin de la referencia directa. O mejor dicho, la de su
reemplazo por referencias inventadas (Matilde Snchez procede como
Emma Zunz: cuenta todo tal cual fue, slo altera algn lugar, unas
horas, un par de nombres propios). Luego la novela entera retoma y
efecta este mismo repliegue: se pone a distancia del acontecimiento
real, se entrega a otra cosa.
Lo que en rigor parecera vericarse en la narrativa argentina de este
tiempo es una cierta vuelta a la realidad. A la realidad, eventualmente,
pero no por eso al realismo; siempre que se adopte una denicin lite-
raria (a la manera de Lukcs, aunque no se trate de la misma denicin
de Lukcs), segn la cual el realismo responde a un determinado sis-
tema de representacin, y no una denicin meramente empirista (a
la manera de Brecht), segn la cual el realismo respondera a la sola
voluntad de decir la verdad acerca de las cosas reales. Esta vuelta a la
realidad (la de la represin en los aos setenta: Luis Gusmn en Vi-
lla, la de la miseria social en los aos noventa: Gloria Pampillo en
Pegamento) no presupone para nada la conanza y las certezas que el
realismo garantiza. Al contrario, lo que presupone es el escepticismo,
la desconanza irreductible hacia la idea de que la realidad se deje re-
presentar dcilmente por la literatura (una desconanza aprendida,
en lo ms inmediato, en Saer, en Piglia, en Andrs Rivera, en el pro-
pio Gusmn, en Hctor Libertella; y antes en Borges o en Macedonio
Fernndez).
Una vuelta cabal al realismo literario, que no ignore estos reparos,
sino que confronte con ellos, comporta, de por s, un cierto desafo.
Fogwill asume precisamente ese gesto, en el prlogo de La experien-
cia sensible. Desafa: el realismo estaba mal visto en los aos setenta,
BOLETIN/12 del Centro de Estudios de Teora y Crtica Literaria (Diciembre 2005)
13
dice, pero ac est esta novela, escrita en esos aos, y esta novela es
realista
18
. Lo es como lo es Vivir afuera, tambin de Fogwill, o como
lo es Vrtice, de Gustavo Ferreyra. Sus personajes son prototpicos, so-
cialmente reconocibles; las referencias (por ejemplo, las marcas en Fo-
gwill) no quieren ser sino signos de una indicacin social genrica; se
elige la tipicidad y no la sobresaliencia (una esquina cualquiera en la
novela de Ferreyra: la de Cabildo y Manuel Ugarte); el mundo captado
se articula como conjunto en un proceso social integral (el fervor de la
plata dulce durante la dictadura militar, la combinacin contrastante
de miseria y de yuppies durante el menemismo).
Habra que establecer una denicin bien circunscripta de realismo
literario (vale decir, una menos temerosa de potenciales dogmatismos
que de efectivas vaguedades), para apreciar con justeza la signicacin
actual de estas novelas realistas; novelas que se distinguen de las varia-
ciones no realistas sobre los temas del realismo, no menos que del rea-
lismo tan slo aparente y no menos que del realismo que insiste en su
credo sin problematizarse nada. Ya no se piensa que las novelas deban
renunciar a la narracin de los hechos reales. Pero difcilmente la pre-
gunta por cmo narrar los hechos reales pueda eludirse, una vez que
se la formul. Esa inocencia, que a lo largo del siglo XX no ha cesado
de perderse, slo puede sobrevivir como impostura. Slo que tambin
ha comenzado a volverse impostura (y acaso tambin inocencia) la re-
nuncia displicente a la representacin de la realidad.
Versin digital: www.celarg.org
18
Ver Graciela Speranza, Magias parciales del realismo, milpalabras. letras y artes
en revista, nmero 2, verano de 2001 y Martn Kohan, La experiencia sensible de Fo-
gwill: el futuro de los aos setenta (ponencia presentada en el XI Congreso Nacional
de Literatura Argentina, organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias So-
ciales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y desarrollado en
dicha Facultad los das 7, 8 y 9 de noviembre de 2001).
También podría gustarte
- Interrogatorio Medicina ChinaDocumento26 páginasInterrogatorio Medicina ChinaMichelleHarveyAún no hay calificaciones
- AlcoholesDocumento11 páginasAlcoholesAndres VargasAún no hay calificaciones
- Géneros Discursivos Graciela GoldchlukDocumento12 páginasGéneros Discursivos Graciela GoldchlukMatías MoscardiAún no hay calificaciones
- Informe Anestesia GeneralDocumento4 páginasInforme Anestesia GeneralNattiCrizz100% (1)
- Novelistas Imprescindibles - Eugenio CambaceresDe EverandNovelistas Imprescindibles - Eugenio CambaceresAún no hay calificaciones
- Sintesis Terigi CronologiaDocumento6 páginasSintesis Terigi Cronologianina75% (4)
- Vicisitudes de Un GéneroDocumento46 páginasVicisitudes de Un GéneroSol Luna BulaciooAún no hay calificaciones
- Novela y Metanovela en EspañaDocumento8 páginasNovela y Metanovela en EspañaAnace FilhaAún no hay calificaciones
- Lucero Nicolas - La Guerra GauchipoliticaDocumento20 páginasLucero Nicolas - La Guerra Gauchipoliticaapi-3804554Aún no hay calificaciones
- NEGRONI - Alejandra Pizarnik y El Castillo de La EscrituraDocumento4 páginasNEGRONI - Alejandra Pizarnik y El Castillo de La EscrituraDelfi Mastronardi DiezAún no hay calificaciones
- El Taco en La Brea 01 - 2014Documento355 páginasEl Taco en La Brea 01 - 2014Ivilda PiAún no hay calificaciones
- Gramuglio SaerDocumento6 páginasGramuglio SaerVictoriaAún no hay calificaciones
- Lucia de Leone Imaginaciones Rurales Arg PDFDocumento23 páginasLucia de Leone Imaginaciones Rurales Arg PDFBrianne LawsonAún no hay calificaciones
- Marcelo Burello, Miguel Vedda, Sobre La Lit Trivial.Documento41 páginasMarcelo Burello, Miguel Vedda, Sobre La Lit Trivial.anngelhuxAún no hay calificaciones
- ParcialDocumento4 páginasParcialGiuli SpizzoAún no hay calificaciones
- El Fin de La Literatura. Marcelo TopuzianDocumento52 páginasEl Fin de La Literatura. Marcelo TopuzianBruno GrossiAún no hay calificaciones
- Poesia Argentina Actual Del Neobarroco Al Objetivismo 932404Documento14 páginasPoesia Argentina Actual Del Neobarroco Al Objetivismo 932404Anonymous FQ8zj3nOAún no hay calificaciones
- Prólogo Foffani para KamenszainDocumento28 páginasPrólogo Foffani para KamenszaintchulhaAún no hay calificaciones
- MOISES Escribir en PatagoniaDocumento27 páginasMOISES Escribir en Patagoniapalabro4okAún no hay calificaciones
- Jorge Fornet - El Escritor y La TradiciónDocumento174 páginasJorge Fornet - El Escritor y La TradiciónSergio GrAún no hay calificaciones
- Escritor e Imagen Del Autor - MaingueneauDocumento14 páginasEscritor e Imagen Del Autor - MaingueneauCamila CervioAún no hay calificaciones
- PigliaDocumento14 páginasPigliadroopydoopy3Aún no hay calificaciones
- César TiempoDocumento10 páginasCésar TiempoAnaclara PuglieseAún no hay calificaciones
- Test Final - Unidad de Aprendizaje 1 - Revisión Del IntentoDocumento4 páginasTest Final - Unidad de Aprendizaje 1 - Revisión Del Intentopaola zamudioAún no hay calificaciones
- Teoría y Análisis de Las Artes de La Escritura - Programa 2023Documento11 páginasTeoría y Análisis de Las Artes de La Escritura - Programa 2023jeromitoAún no hay calificaciones
- Teoría de La NovelaDocumento3 páginasTeoría de La NovelaDavidDávilaAún no hay calificaciones
- Teórico Nº7 (18-4) - Jorge Luis BorgesDocumento20 páginasTeórico Nº7 (18-4) - Jorge Luis BorgesAgustin50% (2)
- Federico Bibbó - Dinero, Especulación y Pobreza: Las Novelas de La Crisis en Los Límites de La ModernizaciónDocumento26 páginasFederico Bibbó - Dinero, Especulación y Pobreza: Las Novelas de La Crisis en Los Límites de La ModernizaciónJuan CanalaAún no hay calificaciones
- Gutiérrez Girardot, Rafael. Génesis y Recepción de La Poesía de César VallejoDocumento4 páginasGutiérrez Girardot, Rafael. Génesis y Recepción de La Poesía de César VallejoMartín Hernán Iovine FerraraAún no hay calificaciones
- Clase TYAL 20-04-10 - Panesi Sobre Formalismo RusoDocumento16 páginasClase TYAL 20-04-10 - Panesi Sobre Formalismo RusoLuna Bernelli100% (1)
- Carbone El Imperio de Las Obsesiones: Los Siete Locos de Roberto Arlt: Un GrotextoDocumento226 páginasCarbone El Imperio de Las Obsesiones: Los Siete Locos de Roberto Arlt: Un GrotextoAngi KrauseAún no hay calificaciones
- Marcha 30 Septiembre 1955 - Nro 783 - La Fiesta Del MonstruoDocumento13 páginasMarcha 30 Septiembre 1955 - Nro 783 - La Fiesta Del MonstruoAlejandra Gibelli100% (1)
- Émile Benveniste - de La Subjetividad Del LenguajeDocumento6 páginasÉmile Benveniste - de La Subjetividad Del LenguajeÆnimAAún no hay calificaciones
- Ansolabehere, PabloDocumento11 páginasAnsolabehere, PabloAmanda CampbellAún no hay calificaciones
- Sobre Cronica de BerlinDocumento4 páginasSobre Cronica de BerlinVz JrgeAún no hay calificaciones
- Lucio v. LópezDocumento7 páginasLucio v. LópezThe Badass Geek100% (1)
- Las Fundaciones de La Literatura Argentina - DesbloqueadoDocumento14 páginasLas Fundaciones de La Literatura Argentina - DesbloqueadoSergio PeraltaAún no hay calificaciones
- Jarkowski Anibal La Colección Arlt Modelos para Cada TemporadaDocumento14 páginasJarkowski Anibal La Colección Arlt Modelos para Cada TemporadaNieves BattistoniAún no hay calificaciones
- En La Zona (Sobre Saer) PDFDocumento12 páginasEn La Zona (Sobre Saer) PDFDante De LucaAún no hay calificaciones
- El Ensayo Por Martín Kohan Apuntes Del VideoDocumento2 páginasEl Ensayo Por Martín Kohan Apuntes Del VideoLA Flor Mas BellaAún no hay calificaciones
- Lengua Sonaste Alan PaulsDocumento3 páginasLengua Sonaste Alan PaulscarladolivoAún no hay calificaciones
- Parcial Argentina CortázarDocumento7 páginasParcial Argentina CortázarMairaAún no hay calificaciones
- Graciela Silvestri El Lugar Comun Una Historia de PDFDocumento4 páginasGraciela Silvestri El Lugar Comun Una Historia de PDF470% (1)
- 2do. Parcial TyAL CDocumento7 páginas2do. Parcial TyAL CVictoria MelgarejoAún no hay calificaciones
- Curso Doc Letras 2015Documento4 páginasCurso Doc Letras 2015Laura NuñezAún no hay calificaciones
- El Estudio de Los Géneros, Los Temas y La FormaDocumento13 páginasEl Estudio de Los Géneros, Los Temas y La FormaCapnemoAún no hay calificaciones
- Colombi - Edgar Allan Poe El Modernismo y DespuesDocumento10 páginasColombi - Edgar Allan Poe El Modernismo y DespuesinvergaAún no hay calificaciones
- Las Tres VanguardiasDocumento2 páginasLas Tres VanguardiasNicolas Perez0% (1)
- Tesis Damián Repetto. Variaciones Sobre El Policial Parodia y Política en Manual de Perdedores, de Juan SasturainDocumento85 páginasTesis Damián Repetto. Variaciones Sobre El Policial Parodia y Política en Manual de Perdedores, de Juan SasturainDamian100% (1)
- Teórico Nº5 (05-04) Las HortensiasDocumento18 páginasTeórico Nº5 (05-04) Las HortensiasOscar_Grey_15487Aún no hay calificaciones
- Muerte, Binariedad y Escritura en Los Cuentos de Roa BDocumento14 páginasMuerte, Binariedad y Escritura en Los Cuentos de Roa BNicoletoxAún no hay calificaciones
- Disparen Sobre La Critica Genética - Elida LoisDocumento11 páginasDisparen Sobre La Critica Genética - Elida Loissuetonio37Aún no hay calificaciones
- Avaro - La EnumeraciónDocumento7 páginasAvaro - La EnumeraciónRenata DefeliceAún no hay calificaciones
- Borges y Arlt - Las Paralelas Que Se TocanDocumento12 páginasBorges y Arlt - Las Paralelas Que Se TocanAna StanićAún no hay calificaciones
- Crispada - Analia GerbaudoDocumento19 páginasCrispada - Analia GerbaudoEmi R. MontielAún no hay calificaciones
- Artola La Periferia Es Nuestro CentroDocumento44 páginasArtola La Periferia Es Nuestro CentroDaniela Fernandez TorrensAún no hay calificaciones
- La Fragmentación de La MiradaDocumento12 páginasLa Fragmentación de La MiradaNaty CloutierAún no hay calificaciones
- Art Marcela CroceDocumento11 páginasArt Marcela CroceAnonymous Br73XFdM9Aún no hay calificaciones
- Tinianov Sobrela EvolucionliterariaDocumento9 páginasTinianov Sobrela EvolucionliterariaLau TundiAún no hay calificaciones
- La poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonDe EverandLa poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo Becker - El Monte de Las AnimasDocumento7 páginasGustavo Adolfo Becker - El Monte de Las Animasoaaaaaa.12Aún no hay calificaciones
- Religión en La Unión EuropeaDocumento5 páginasReligión en La Unión EuropeaYosneiker DuqueAún no hay calificaciones
- 0el Simio y El Aprendiz de Sushi MioDocumento16 páginas0el Simio y El Aprendiz de Sushi MioAlex Wong100% (1)
- archivoVOLUMEN1ok (3569) PDFDocumento37 páginasarchivoVOLUMEN1ok (3569) PDFAndi NachonAún no hay calificaciones
- Tarea 1 de Etica Profesional Del Psicologo Miguelina SanchezDocumento5 páginasTarea 1 de Etica Profesional Del Psicologo Miguelina SanchezFernandito Acosta GuzmánAún no hay calificaciones
- Completa Las Oraciones Con El Adjetivo Calificativo Que CorrespondaDocumento6 páginasCompleta Las Oraciones Con El Adjetivo Calificativo Que CorrespondaCallapani DaidaniaAún no hay calificaciones
- Informe Final de PacticasDocumento85 páginasInforme Final de PacticasLuis Vasquez CarlosAún no hay calificaciones
- Topolski - Capitulo XixDocumento11 páginasTopolski - Capitulo XixFernanda Fernandez GuayasAún no hay calificaciones
- Coraje de Ser Castos GroeschelDocumento98 páginasCoraje de Ser Castos GroeschelMarlyn MotaAún no hay calificaciones
- El Valor de La AdolescenciaDocumento4 páginasEl Valor de La AdolescenciaSaul Monrroy GonzalesAún no hay calificaciones
- INVESTIGACIÓN Docx1Documento7 páginasINVESTIGACIÓN Docx1vale rodriguezAún no hay calificaciones
- Tradiciones Epistemológicas PDFDocumento20 páginasTradiciones Epistemológicas PDFEgroj ElliugAún no hay calificaciones
- GUIA LIDERAZGO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y LA RECREACION Martha.2020Documento18 páginasGUIA LIDERAZGO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y LA RECREACION Martha.2020walter arturo rivera fernandezAún no hay calificaciones
- Selknam y Tehuelches Gob ArgDocumento42 páginasSelknam y Tehuelches Gob ArgRaisa ModasAún no hay calificaciones
- Regimen Disciplinario 1150Documento24 páginasRegimen Disciplinario 1150Lindsay Ashley50% (2)
- InferenciasocialesDocumento16 páginasInferenciasocialesJavierAún no hay calificaciones
- Festival Norma Concurso 2022-CatálogoDocumento15 páginasFestival Norma Concurso 2022-CatálogoMAYRA ALEJANDRA SANCLEMENTE GONZALEZAún no hay calificaciones
- Que Es La Moral y CívicaDocumento7 páginasQue Es La Moral y CívicaNimref Leugim OñacseAún no hay calificaciones
- Administración de Empresas PT. 1Documento83 páginasAdministración de Empresas PT. 1alan96floresayarzaAún no hay calificaciones
- La Sociología (Resumen)Documento2 páginasLa Sociología (Resumen)Juniorgutierrez158Aún no hay calificaciones
- Etchevers, Martin, Gonzalez, Maria Ma (..) (2010) - Relacion Terapeutica Su Importancia en La PsicoterapiaDocumento4 páginasEtchevers, Martin, Gonzalez, Maria Ma (..) (2010) - Relacion Terapeutica Su Importancia en La PsicoterapiaJuan PeAún no hay calificaciones
- Cómo Instalar OS X Mavericks Desde CeroDocumento46 páginasCómo Instalar OS X Mavericks Desde Cerolespol0% (1)
- Niveles de LecturaDocumento20 páginasNiveles de LecturaDiego GSAún no hay calificaciones
- Programa SociologíaDocumento9 páginasPrograma SociologíaBeto LayaAún no hay calificaciones
- Conduccion ElectricaDocumento2 páginasConduccion Electricalina pinzonAún no hay calificaciones